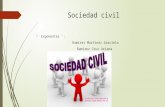sociedad civil desde la disciplinarizacion a la nomadologia.pdf
Desde La Sociedad Civil
-
Upload
matias-rojas -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
description
Transcript of Desde La Sociedad Civil

Desde la Sociedad Civil ¿Qué nos pasó? Ximena Abogabir Marzo, 2000 Resumen:
¿ Qué nos pasó? En este período en que todo se evalúa, todavía está pendiente explicarnos en qué minuto y por qué la sociedad civil se desencantó de la gestión del Estado en materia ambiental y se fue minando su disposición a colaborar con ella. El inicio de la década mostraba un ánimo diferente. El Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril de 1990, en que se conmemoraron los 20 años desde la primera reunión de los gobiernos sobre medio ambiente sostenida en Estocolmo, movilizó en Chile a un millón de ciudadanos con el objeto de difundir la necesidad de modificar nuestros hábitos en pos de reestablecer el equilibrio natural. En ese entonces, los colegios organizaron actos cívicos, en las parroquias se hicieron prédicas alusivas, los vecinos plantaron árboles y se recolectaron infinidad de botellas y periódicos. Dos años después, en la Reunión Cumbre celebrada en Río de Janeiro, la delegación chilena de la sociedad civil se reunió con autoridades de su gobierno en el Foro Global, destacándose que el Presidente Aylwin fue el único mandatario que accedió a reunirse con sus connacionales en el recinto de las ONGs. En esa oportunidad, los presentes manifestaron sus preocupaciones e intereses, pero por sobre todo, su disposición a colaborar en la implementación de la Agenda 21, el Plan de Acción que el mundo había aprobado con la intención de entrar al próximo siglo por la senda del desarrollo sustentable, para conciliar las necesidades sociales, económicas y ambientales. Al regreso de Río, se sucedieron numerosas reuniones con el Gobierno, cada una más estéril que la otra, lo que fue minando la paciencia de los actores sociales. Por cierto, no fue ésta la única razón que atentó contra la voluntad de colaborar. La autorización de la central hidroeléctrica Pangue, que daba inicio a la intervención del río Bío Bío; la simplificación del problema de la contaminación de Santiago (es sólo polvo, hay que barrer las calles, se dijo en 1994); la sistemática “bajada de perfil” que los funcionarios gubernamentales hicieron a las emergencias ambientales, tales como el incendio químico de la industria Mathiesen Molypack, la contaminación del Río Loa, la existencia de acopios de plomo en medio de poblaciones nortinas, y otras, así como la falta de conducción política del tema de la basura; la ausencia de respuestas al creciente deterioro de los recursos naturales, constituyeron evidentes señales que el Gobierno no otorgaba prioridad a las preocupaciones ambientales.
1

El “affaire” Costanera Norte fue otro balde de agua fría a quienes estaban legítimamente preocupados de la ciudad La autopista urbana daba la señal exactamente contraria a lo que proponía el Plan de Descontaminación de la R.M y el Plan de Transporte de Santiago: evitar la extensión de la ciudad y el uso del automóvil individual. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas se resistió a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y cuando lo hizo, presionado por la opinión pública, fue a través de sucesivos addendum -cada uno de los cuales modificaba substancialmente el proyecto, lo que dejaba obsoleto los esfuerzos que hicieron las organizaciones ciudadanas por entender las diferentes propuestas del MOP y realizar sus observaciones. Lo peor del período fue el apoyo explícito del Presidente Frei a los proyectos más cuestionados, antes o durante su evaluación ambiental, lo que restó credibilidad al sistema, tornó estéril el esfuerzo ciudadano y debilitó a la autoridad ambiental. Por otra parte, la reiterada ausencia presidencial en los principales eventos -tales como el lanzamiento del Plan de Descontaminación de Santiago, la instalación del Consejo de Desarrollo Sustentable, entre otros, fueron elocuentes manifestaciones de su poco interés en el tema. Tampoco vaciló en descalificar a respetables y reconocidos miembros de la sociedad civil, calificándolos de “shiitas ambientales” ni en afirmar que “las preocupaciones ambientales no detendrán el desarrollo”. Podría seguir identificando los hechos -y los responsables- que fueron minando la disposición de las organizaciones a construir juntos un mejor país que posibilitara un trabajo digno para todos sus habitantes con respeto a los límites de los ecosistemas naturales. Pero la pregunta más relevante que hoy cabe hacernos es cómo sacar las actividades en torno al Medio Ambiente desde la esfera de las descalificaciones y los ataques personales, para volver a recuperar el altruismo, la disposición a escuchar puntos de vista diferentes y por sobre todo, la disposición a remar juntos hacia la playa. O el naufragio será inevitable porque la embarcación es una sola. La intención del presente documento es comprender la evolución durante la década del “estado de ánimo” de las organizaciones sociales interesadas en la temática ambiental. Para ello, la autora revisó las 99 actas de reuniones de asamblea de Acción Ciudadana por el Medio Ambiente (ACPEM), red de organizaciones sociales formada con el propósito de contribuir con la descontaminación de la Región Metropolitana1.
1 El período contenido en las actas es entre abril de 1991 y diciembre de 1999, lo que permite apreciar el surgimiento y evolución de las diferentes temáticas relacionadas con el quehacer ambiental en Chile, así como la gestación y consolidación de diversos liderazgos en la sociedad civil. Las reuniones se sostuvieron ininterrumpidamente los primeros jueves de cada mes, entre 8:30 y 10:00 AM, exceptuando el mes de febrero, y constituyen una suerte de “diario oral” del periodo. Las actas sintetizan lo expuesto en ellas.
2

Los temas tratados en el documento no pretenden ser los únicos ni los más relevantes para la gestión ambiental en Chile. Más bien corresponden a los hitos que, a juicio de la autora y según la fuente de información analizada, tuvieron mayor incidencia en la evolución del estado de ánimo de la sociedad civil. La temática metropolitana está muy presente en la discusión, por ser el objetivo que vinculaba a las organizaciones que participaban en ACPEM. Primer período: La Esperanza (1990-1992) El inicio de la década está marcado por tres buenas noticias que afianzaron en las organizaciones ambientales un estado de ánimo de esperanza y deseo de colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos: 1.- El Día de la Tierra (22 de abril de 1990): su celebración generó una movilización planetaria de la sociedad civil para denunciar que, transcurridos 20 años desde el primer Día de la Tierra y habiéndose realizado infinidad de reuniones internacionales, discursos gubernamentales y manifestaciones públicas, la situación ambiental seguía empeorando. En Chile, con una donación sólo de US$ 500, tres organizaciones (Codeff, Fundación para la Tierra y Casa de la Paz) lograron involucrar a un millón de personas desde Arica a Punta Arenas en las más diversas actividades de sensibilización. En las escuelas se realizaron actos de celebración los vecinos plantaron árboles, en las parroquias se hicieron prédicas alusivas y, por sobre todo, en el ideario colectivo se instaló la idea del reciclaje como una conducta concreta que las personas podían adoptar a favor del medio ambiente. _____________________________ El relato de lo ocurrido en el Día de la Tierra constituye una suerte de línea base de “estado de ánimo“. Muestra la intención de la ciudadanía a colaborar con iniciativas sociales vinculadas con el interés común. La respuesta de las diversas instituciones y agrupaciones locales a ser parte de una invitación planetaria fue asombrosa, lo cual demuestra el importante capital social con que contó el Gobierno del Presidente Aylwin en sus inicios. 2.- El gobierno democrático del Presidente Aylwin, después de 17 años de gobierno autoritario, el cual invitó a las personas más destacadas de la sociedad civil a formar parte del equipo gubernamental. Las ONGs ambientalistas no fueron la excepción, por lo que tener uno de los “nuestros” en esferas de poder fue inicialmente considerado un signo de esperanza. 3.- La pronta instalación de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana (CEDRM) para combatir la contaminación atmosférica de la capital de Chile, el problema ambiental más presente en la opinión pública.2
2 Su programa de trabajo para 1991 incluyó actividades de educación y participación que reflejaban muy adecuadamente el sentir de la época: - Oficinas Municipales de Información Ambiental, con el objeto de reforzar el primer contacto efectivo entre el ciudadano preocupado: dotarlas humana y materialmente, realizar una campaña de difusión de éstas, continuar con la capacitación de los responsables y de los funcionarios que tienen responsabilidad en el control ambiental; e incorporar en la ley de municipalidades mecanismos que permitan el control ambiental por parte de los ciudadanos (En Chile existe la experiencia exitosa de los inspectores de caza ad honorem). - Comité Ciudadano, como un aliado informado, que ayude presionando donde corresponde. Para ello, regularizar su funcionamiento y proponer un plan de actividades e invitar a integrarse a organizaciones preocupadas sobre el tema (Este “Comité Ciudadano” fue la inspiración de la Acción Ciudadana por el Medio Ambiente) - Educación Ambiental y edición de materiales, relacionarse con MINEDUC y definir los puntos centrales del programa: en relación a escolares, incorporar el aspecto contaminación a través de las actividades que éstos
3

Al analizar el programa de trabajo de la CEDRM es posible constatar la coincidencia de sus planteamientos con el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana. Casi una década después, los problemas siguen vigentes, a pesar de la temprana identificación de sus soluciones. La ciudadanía todavía se pregunta, con razón, cuál es el real obstáculo que impide que las cosas avancen. ¿ Intereses privados? ¿Falta de capacidad de gestión y liderazgo en el sector público? En la misma línea de preocupación por la calidad del aire de Santiago, en marzo del ‘91 el entonces Senador Sebastián Piñera lanzó su programa “Salvemos Santiago” en cuyo Consejo Asesor figuraban destacadas personalidades de diversas tiendas políticas, tales como Manfred Max Neef, Adriana Hoffmann, Guillermo Geisse, Humberto Maturana, Igor Saavedra, Jorge Schaulson, entre otros. Ello es una comprobación de la despolitización y buena disposición que la temática ambiental despertaba entre todos los sectores. En junio del ‘91 se celebró el Día Mundial del Arbol, acto que contó con la participación del entonces Ministro de Educación, señor Ricardo Lagos, y el Director de Televisión Nacional, además de las más destacadas personalidades del mundo ambiental.3 En su primer año de vida, las actas de Acción Ciudadana ya registran preocupación por diversos temas, tales como la calidad y cantidad del agua, rotulación de alimentos, erradicación de basurales clandestinos, reciclaje, y los derechos del consumidor. El año 1992 se inicia esperanzadoramente con la resolución del conflicto étnico-ambiental en Quinquén y el anuncio de un Plan Regulador Intercomunal de la Región Metropolitana, que debería “inhibir el crecimiento de la ciudad hacia el sur y el poniente junto con estimular el repoblamiento de los sectores céntricos”. Ese mismo año nació el evento “Santiago ¿Cómo Vamos?” que ACPEM reeditó durante cinco oportunidades, para evaluar e impulsar los avances en la descontaminación de la R.M. El programa realizado en La Leonera fue muy bien evaluado por los participantes: por primera vez diferentes actores se reunían para buscar soluciones conjuntas a un problema ambiental: gobierno, choferes de locomoción colectiva, Fuerzas Armadas, empresarios, ONGs. “Se estimó que el objetivo del encuentro se había logrado plenamente, por haber conseguido un clima de confianza entre los asistentes, así como una interrelación que, con seguridad, dará insospechados frutos”. Además del encuentro, una encuesta de opinión pública fue publicada gratuitamente 52 veces en diferentes medios de prensa, lo que permitió recibir 40.000 respuestas en que las personas expresaban si consideraban que la contaminación estaba mejor, igual o peor que antes. La cobertura de los realizan en las Brigadas de Protección del Medio Ambiente del MINEDUC. En relación a los profesores, participar en los eventos de perfeccionamiento del magisterio, integrando la problemática de la contaminación. Patrocinar cursos de educación a distancia que cambien hábitos contaminantes, uno dirigido a choferes de locomoción colectiva y otro dirigido a los manipuladores de alimentos para reducir las enfermedades productos de riego por aguas contaminadas. Definición de cartillas educativas: informar a los ciudadanos las conductas apropiadas para evitar la contaminación atmosférica: calefacción de viviendas, uso eficiente de la energía, manejo de basuras domiciliarias enfatizándose el reciclaje básico, y un programa con Televisión Nacional de Chile para crear conciencia ambiental. - Difusión, no se contaba con presupuesto. “Es probable que a la Comisión no se le trate con la indulgencia del año pasado, en que era fácil comprender que éste era un problema heredado. Esto hace necesario adoptar este año las medidas técnicas diseñadas porque, en rigor, ninguna campaña de prensa o publicidad puede ocultar la lentitud o inacción en algunas medidas del Plan de Descontaminación.”. Medidas: tarificación vial, licitación de calles y reordenamiento de recorridos de la locomoción colectiva, nuevas normas de emisión exigibles a los vehículos motorizados, las cuales requieren intensas campañas educacionales para su asimilación. 3 El interés de las autoridades gubernamentales y de los medios de comunicación fue decreciente durante la década.
4

medios de comunicación fue amplia: 23 recortes de prensa, además de programas radiales y televisivos. Los miembros de ACPEM comenzaban a experimentar el poder ciudadano a través de sus primeros triunfos: la empresa Calzarte debió retirar su publicidad engañosamente “verde”y la industria de productos lácteos Soprole aceptó cambiar el pegamento de la tapa de sus yogures para facilitar su separación y posterior reciclaje. A mediados del año ’92, el gobierno inició el trámite parlamentario de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Algunos actores suspicaces comentaron que su apuro de última hora estaba relacionado con la inminencia de la Reunión Cumbre de Rio de Janeiro. Chile no deseaba llegar a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo sin sus tareas cumplidas. Una característica de los chilenos es su alto nivel de suspicacia y escepticismo. La tendencia a lo largo de la década fue a decodificar las iniciativas públicas y privadas suponiendo segundas intenciones o “agenda oculta” Ello también entorpeció las relaciones de la autoridad ambiental con la comunidad. ACPEM despidió a los participantes de la sociedad civil en la Reunión Cumbre con una ceremonia ecuménica que tuvo lugar en la estación principal del Metro de Santiago, destacando la dimensión espiritual de la crisis ecológica. El encuentro que el Presidente Aylwin sostuvo con los 150 miembros de la sociedad civil en el Foro Global posiblemente representa el momento cúlmine del espíritu de fraternal colaboración entre Gobierno y ONGs ambientales. Cabe resaltar que el Presidente Aylwin fue el único Jefe de Gobierno que accedió a reunirse con sus compatriotas en el Foro Global, donde junto a otros representantes de su gobierno, escuchó atentamente los planteamientos ciudadanos. El destacado papel que le tocó jugar en Rio de Janeiro al entonces embajador chileno antes el PNUMA, señor Vicente Sánchez, quien fue el Presidente de la Comisión de la Convención de Biodiversidad4, también contribuyó a generar un clima de compromiso, cohesión y disposición a colaborar. ACPEM hizo su primera declaración pública en julio 92, saliendo a la defensa de la CEDRM y su Presidente, señor Eduardo Arriagada, cuya integridad personal había sido cuestionada por un parlamentario de oposición. Dicha declaración pública contenía lo siguiente: “Respalda a la CEDRM, lamenta que legítimas discrepancias que puedan surgir para descontaminar la RM, deriven en ataques personales y no en ofrecer soluciones concretas al problema; expresa su disconformidad frente a la demora con que el Parlamento tramita la dictación de leyes necesarias para resolver problemas ambientales y frente al insuficiente presupuesto otorgado a las Unidades Medioambientales Municipales. Exige al gobierno que la contaminación sea considerada un asunto prioritario.” Las autoridades de la CEDRM coincidieron con el discurso que la ciudadanía quería escuchar. Sin embargo, pronto quedó demostrado que no era tan fácil que las cosas ocurrieran, especialmente si sólo se tenía facultades para “coordinar” al resto del sector público que tenía otras prioridades y ninguna intención de compartir atribuciones. Pronto se hizo evidente que el medio ambiente necesitaba un suerte de “gerencia general” que otorgara eficacia al rol de coordinación y fuera capaz de derribar los obstáculos objetivos de
4 La Convención de Biodiversidad fue uno de los resultados más importantes de la IJNCED
5

la gestión ambiental. Tampoco se explicitó con suficiente fuerza que, para recuperar la calidad del aire de Santiago, era imprescindible que todos los actores estuvieran dispuestos a asumir su cuota de sacrificio. Los dueños de transporte público culparon a los automovilistas, los automovilistas al transporte público y todos juntos señalaron su dedo acusador a la industria. En otras palabras, se esperaba que la autoridad solucionara la contaminación atmosférica en forma rápida, a costas del sacrificio del otro y sin que significara encarecer la vida en la capital de Chile. Al mes siguiente, ACPEM publicó una declaración en apoyo al Ministro de Transporte y organizó un acto público y recolección de 5.000 firmas con el objeto de apurar el retiro de vehículos contaminantes, regular racionalmente los recorridos, aumentar las ciclovías, impedir la importación de motores usados para buses, prohibir la remuneración de choferes por “boleto cortado”, aumentar las sanciones por incumplimiento del horario de trabajo de los conductores, mejorar la fiscalización de la contaminación de vehículos y determinar la cantidad de buses que eran realmente necesarios para la RM. El Ministro de Transporte respondió que la primera batalla se estaba dando con la locomoción colectiva, y que la segunda sería racionalizar el uso del automóvil particular. El tema de la ingobernabilidad se manifestó a lo largo de la década en diversos temas ambientales que requerían coordinar reparticiones públicas y lograr que determinados sectores privados aceptaran cuotas de sacrificio en pos del bien común. Uno de ellos fue la dificultad para ordenar el transporte público y desincentivar el uso del automóvil particular. La disposición de residuos sólidos domiciliarios entra en la misma categoría. El espíritu de ambas declaraciones de ACPEM fue encarnar el principio ghandiano de “colaborar cuando se puede, resistir cuando se debe”, lo cual fue incomprendido por algunas autoridades, acostumbrados a lidiar con aliados incondicionales o con enemigos. Al regreso de la Reunión Cumbre, las instituciones ambientalistas organizaron diversos eventos de difusión y discusión de la Agenda 21. Las ONGs, según sus especializaciones, se ofrecieron voluntariamente ante Conama como puntos focales de cada uno de los 40 capítulos y redactaron perfiles de proyectos, asumiendo el desafío de constituir redes intersectoriales para cada uno de los temas. El 15 de julio del ‘92, el gobierno recibió el listado de las ONGs dispuestas a participar en la implementación de la Agenda 21; el 8 de septiembre se sostuvo una reunión con Conama para acordar la metodología y el cronograma sobre la participación de las ONGs en la concreción de la Agenda 21. Para avanzar, Conama invitó a generar un Banco de Proyectos para gestionar financiamiento internacional. En octubre, se realizó un encuentro entre Conama, ONGs y universidades para formar la red de interacción cuyo financiamiento estaría disponible a partir de 1993. Ya había 30 ONGs trabajando en sus respectivos capítulos y dispuestas a colaborar. Hasta ahí, bien, Hacia fines de año, la entusiasta cruzada del reciclaje encontraba sus primeros tropiezos. Se realizó el primer encuentro de recolectores de la RM, quienes veían con preocupación que la institucionalización del reciclaje a nivel municipal podía convertirse en una competencia desleal. Por otra parte, las campañas de separación en origen fracasaban, a pesar del entusiasmo inicial, con el triste espectáculo de la “basura” revuelta en el camión, ya que los municipios no lograban articular la recolección diferenciada. Se formaron varias micro empresas para fomentar el reciclaje en juntas de vecinos, parroquias y colegios, a través del ofrecimiento de estímulos monetarios por las materias primas recolectadas, Sin embargo, dejaron de operar ante la insustentabilidad económica de la iniciativa. No conseguían vender sus productos a un precio que justificara el gasto en transporte. A su vez las empresas
6

interesadas no podían asegurar precios suficientemente atractivos para el material recolectado ni estaban dispuestas a invertir en nuevas tecnologías mientras la materia prima virgen fuera más barata y el reciclaje no asegurara un flujo constante y un volumen adecuado. La Región Metropolitana está dividida en 52 comunas, lo cual dificulta implementar medidas que requieren el involucramiento colectivo de ellas. El problema de los residuos sólidos domiciliarios se radicó en el Intendente de la R.M, quien carece de atribuciones para imponer soluciones efectivas. Hasta la fecha, no se ha logrado implementar una campaña sistémica de separación en origen y recolección municipal, y, a pesar de diversos proyectos sometidos a la evaluación ambiental, sólo se ha podido aprobar la construcción de un relleno sanitario y una estación de transferencia, lo cual es insuficiente para una ciudad con 5.000.000 de habitantes. Ese año, el gobierno del Presidente Aylwin aprobó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, con lo cual se daba inicio a la intervención del río Bio Bio. “Sólo se está autorizando Pangue”, dijeron enfáticamente las autoridades, a pesar que las ONGs sabían que la empresa Endesa contemplaba construir seis represas en el río Bio Bio, incluyendo a Ralco, la de mayor impacto. A modo de protesta, se realizó una “Rogativa por el Bio Bio”, con participación de 300 mujeres que viajaron especialmente a la zona desde todo el país. Se organizó entonces la primera marcha ante la sede de Endesa. El barco cargado de plutonio, navegó por aguas territoriales chilenas vía Japón, a pesar de las protestas ciudadanas y los dibujos escolares5 ACPEM constató que la Comisión Metropolitana de Reciclaje no estaba operando, a pesar de haberse anunciado con bombos y platillos, incluyendo la participación de diversos sectores: empresarios, ONGs, municipios, recolectores, entre otros. El 10 de abril del ‘93, la asamblea denunció la “informalidad con que la Conama ha conducido el proceso de la Agenda 21. Por un lado, reuniones fueron suspendidas sin aviso ni explicaciones, y no existió una evaluación del trabajo realizado hasta la fecha”. ACPEM envió una carta manifestando su molestia, la cual no fue respondida por CONAMA. Se despachó una nueva carta, la que corrió igual suerte. Las ONGs se sintieron utilizadas e incomprendidas por el Gobierno. Por una parte, la creación en 1990 de la Agencia de Cooperación Internacional significó que los recursos del extranjero se “ordenaran “ y, como consecuencia, se destinaran a programas gubernamentales, lo cual dejó a las ONGs sumidas en profundas crisis financieras. Las cifras macroeconómicas que demostraban el aumento del ingreso per capita de los chilenos,así como el retorno de la democracia, también contribuyeron a desincentivar las donaciones internacionales. Por otra parte, a pesar de haberse reiterado la solicitud, el Gobierno del Presidente Aylwin no accedió a otorgar franquicias tributarias para las donaciones destinadas al mejoramiento ambiental, como sí se hizo en el tema de la cultura. En el plano del financiamiento de las organizaciones ambientalistas, el Gobierno aplicó la política del “perro del hortelano:” no come ni deja come”. Sólo recién hacia finales de la década las
5 Los concursos de dibujos escolares son otra interesante forma de seguir la evolución del tema ambiental. En Chile fue posible constatar que las industrias humeantes fueron reemplazadas por los tubos de escape de vehículos de la locomoción colectiva. Hacia mediados de la década, aparecieron las ballenas, gracias a la campaña internacional de Greenpeace, seguida de la figura del leñador con dientes afilados y ojos saltones, producto de la sensibilización que la población adquirió en defensa del bosque nativo.
7

ONGs ambientalistas pudieron acceder a licitaciones de consultorías del Estado y concursos públicos, particularmente el Fondo de las Américas. La discusión de la Agenda 21 se dio en ese contexto: como una posible sociedad de las ONGs con el Gobierno, en torno a temas de interés común. Por eso el desenlace fue tan frustrante para las organizaciones ciudadanas. Ni los temas avanzaron, ni fue posible articular un financiamiento conjunto. Una institución de jóvenes universitarios propuso enviar una carta a las noventa empresas chilenas que adhirieron al Consejo Empresarial por el Desarrollo Sustentable, preguntándoles por la forma en que estaban cumpliendo los acuerdos de producción limpia asumidos un año antes en la Cumbre de la Tierra. Su intención era ofrecerles servicios educativos para su personal. Sólo recibieron 27 respuestas y ninguna empresa se interesó en su sugerencia. Esta iniciativa echó un balde de agua fría a la disposición de trabajar mancomunadamente en torno a la gestión ambiental. Quedó la sensación que la participación de las empresas chilenas en la Cumbre de Río obedecía al interés por “maquillarse de verde”, lo que incrementó la suspicacia. En la asamblea del 8 de junio, se comentó muy favorablemente una reunión sostenida por representantes de ACPEM con Conama para conocer el financiamiento de proyectos de educación ambiental no formal, a través del proyecto del Banco Mundial. Mal que mal, la mayoría de las organizaciones que participaban en ACPEM tenían a la sensibilización como su principal preocupación. En dicha ocasión, el funcionario de Conama responsable del área informó que el proyecto del Banco Mundial comprendía 10 subproyectos, de los cuales el correspondiente a educación ambiental no formal contaba con un millón de dólares, para ser utilizados en un período de 4 años. 6 Los fondos debían estar disponibles a partir de 1994. La información fue recibida como una buena noticia para ACPEM, ya que abría nuevas expectativas para el financiamiento de sus actividades. Durante septiembre de 1993, se inició la discusión de la ley de medio ambiente. Comenzaron los encuentros de análisis entre miembros de ONGs y abogados ambientalistas. Se registró la inasistencia de parlamentarios invitados a dichos encuentros. Asimismo, se planteó la discusión sobre la necesidad de capacitarse en EIA, para lo cual ACPEM invitó al representante de Conama, señor Guillermo Espinoza. A la reunión asistieron 25 instituciones participantes, las que evaluaron positivamente la iniciativa. Algunos interpretaron como apatía la dificultad de las ONGs para participar más
6 Según lo informado, los componentes eran:
- Capacitación de 1.200 personas que puedan actuar posteriormente como multiplicadores de los contenidos recibidos. El 80% debe ser profesores; el 20% restante se deberá canalizar a través de ONGs, organizaciones de base, culturales, deportivas y recreativas. Preferentemente, las organizaciones involucradas deberán tener participación regional.
- Sensibilización de 13.000 personas, producto de lo anterior. - Creación y producción de 6 textos de autoinstrucción sobre medioambiente que puedan servirle a los agentes
multiplicadores para actuar como monitores. - Creación y producción de 6 microvideos de apoyo a los textos de autoinstrucción. - Creación y producción de material gráfico de apoyo, tales como afiches, cartillas y folletos. - Creación de un Centro de Documentación de Medio Ambiente en el área de educación no formal. - A lo anterior, se adicionaron US$ 200.000 para apoyar mmiproyectos de desarrollo comunitario, con un tope de
US$ 6.000.
8

activamente en el debate de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente. En la realidad, sólo lo pudieron hacer quienes tenían la posibilidad de contratar apoyo profesional. El misticismo de las ONGs para realizar trabajo voluntario comenzaba a decaer. El Grupo de Acción por el Bio Bio (GABB), formado en junio de 1991, anunció que iniciaba una etapa de no violencia activa para impedir la construcción de represas en Alto Bio Bio. Durante los años siguientes, se organizan sucesivos N’guillatunes7 junto a las comunidades pehuenches. Comenzaron las reuniones con el Colegio Médico y se anunció la formación de su Comisión de Salud y Medio Ambiente. Se inició la tramitación legal de la LGBMA en el Senado. Las ONGs se propusieron seguir el proceso legislativo para asegurarse que sus inquietudes fueran tomadas en cuenta y que la participación tuviera financiamiento para hacerla eficaz. Sin embargo, sólo aquéllas que contaban con abogados especialistas pudieron realizar un aporte efectivo, mientras el resto se limitó pasivamente a ser informado. En abril de 1993, el programa “Santiago ¿Cómo Vamos?” fue ejecutado junto con el Gobierno: se obtuvieron 550.000 firmas adhiriendo a un decálogo por la descontaminación; el 36% de la población afirmó su adhesión a la campaña, se publicaron 81 crónicas de prensa, se emitieron 12 programas de TV, 44 publicaciones gratuitas de la encuesta y cobertura en 12 radio emisoras. Segundo Período: La Decepción (1993-1994) El GABB denunció trabajos en la central Pangue iniciados antes de la autorización definitiva, así como una campaña intencional de desinformación por parte de Endesa en relación a la construcción de la megarepresa Ralco, y la falta de desarrollo de otras fuentes de energía no contaminante y renovable. Exigió discutir públicamente la política energética, promover el uso eficiente de la energía, debatir costos y beneficios de las represas en Alto Bio Bio, analizar el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, y agilizar la legislación ambiental e indígena de modo que respondieran a requerimientos culturales y ecológicos de una sociedad democrática moderna. Llamó la atención ante la inminente pérdida de la cultura pehuenche y el peligro de la muerte biológica del río Bio Bio. Organizaciones ciudadanas sostuvieron reuniones con la Corporación Financiera Internacional, para discutir el impacto ambiental del proyecto. La ciudadanía solicitaba fundamentalmente dos cosas antes de intervenir el Bio Bio: - Realizar un debate nacional sobre el destino de las cuencas hidrográficas de Chile, para determinar cuáles de ellas debían tener destino de generación hidroeléctrica, y cuáles debían reservarse a otros fines. - Promover la eficiencia energética y el uso de energías alternativas, de modo que el país dejara de depender tan fuertemente de los combustibles fósiles y la construcción de megacentrales hidroeléctricas. Estos planteamientos, tan razonables, nunca fueron acogidos por el Gobierno y del discurso oficial parecía desprenderse qu,e si no se construían las centrales hidroeléctricas en el rio Bio Bio, la catástrofe energética sería inminente y las posibilidades de Chile de superar la pobreza serían descartadas. Este tema, junto con el del bosque nativo, posiblemente fueron 7Ceremonias indígenas
9

los más “atrincherados“, en los cuales las descalificaciones mutuas fueron la tónica de la discusión. A fines de ese año, ya existía una sensación de crisis con los vertederos y rellenos sanitarios. Los compromisos de cierre de Lo Errázuriz no podían ser cumplidos y no se abrían perspectivas de lugares aptos. Por otra parte, un estudio reveló la existencia de un centenar de basurales clandestinos en la ciudad. “La basura, un negocio que huele mal” se tituló una declaración pública de ACPEM, aludiendo a una sensación de corrupción e incompetencia en el manejo de este trascendental tema. La nefasta experiencia de los pobladores aledaños al relleno sanitario de “Lo Errázuriz”, así como los sucesivos incumplimientos de la autoridad de los compromisos de cierre, han sido un fantasma que ha complejizado todas las posteriores discusiones sobre eventuales localizaciones de futuros rellenos sanitarios. Se inició una campaña de recolección de firmas y actos de apoyo al Parque Metropolitano para impedir la instalación de torres de alta tensión que cruzarían el Parque. Después de diversas movilizaciones de apoyo, las torres fueron igualmente instaladas durante el mes de febrero, para que la ciudadanía se encontrara con el hecho consumado al regresar de su veraneo, según reconoció la empresa en otra oportunidad. La pésima costumbre de presentar los proyectos conflictivos durante los meses de vacaciones, luego se institucionalizó en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Si el estudio ingresaba a CONAMA alrededor de Navidad, el espacio de participación formal establecido en la ley justo calzaba con los meses en que las organizaciones ciudadanas se encontraban más debilitadas por vacaciones de su personal y de posibles expertos voluntarios. Ello supuestamente daba garantías al proponente que tendría pocas objeciones a su proyecto. Debido a que esta conducta se generalizó, la opinión pública se fue tornando cada vez más agresiva y fue cundiendo el descrédito de la efectividad de la participación ciudadana. Aun más grave es que las reparticiones públicas también adoptaron esta práctica, como lo demostró el Ministerio de Obras Públicas con sus diversos proyectos, y la planta de tratamiento de aguas servidas de EMOS. Tercer Período: la Oposición (1994-1997) La encuesta que anualmente realizaba ACPEM para el programa “Santiago ¿Cómo Vamos?” reflejó la opinión de la población de que los problemas ambientales estaban empeorando: así opinó un 30%, contra un 20% el año anterior. Los paraderos diferidos de la locomoción colectiva eran la única medida apreciada por la ciudadanía. A finales del otoño, el Colegio Médico iniciaba sus disparos: “Convocatoria Nacional para la Crisis del Medio Ambiente”, con la intención de “abrir una discusión que pretendemos que no se quede en el papel. Existen muertes de por medio, niños secuelados en los cuales todos en algún modo somos responsables. El 68% de los niños de Santiago con problemas respiratorios usan inhalador”. A la polémica posteriormente se sumó la Sociedad de Pediatría, aportando evidencia científica a la relación entre contaminación atmosférica y enfermedades broncopulmonares. Los médicos han sido tradicionalmente considerados en Chile como los “brujos de la tribu”, por lo cual tienen una altísima credibilidad ante la opinión pública. A partir de esa fecha y
10

desde ese pedestal, sistemáticamente han disparado contra la autoridad ambiental, lo cual ha contribuido a restarle legitimidad y a desprestigiar todas las propuestas, incluso antes de ponerlas en práctica. A esta actitud de denuncia permanente, luego se unió un grupo de parlamentarios que se autodenominaron la “Bancada Verde“. Los buenos resultados eleccionarios que obtuvieron dieron una señal peligrosa: la denuncia ambiental tenía una alta rentabilidad en las votaciones ciudadanas. Este factor ha sido determinante en la dificultad para construir confianza en la opinión pública y disposición a colaborar con las medidas que proponía la autoridad En julio del ‘94, la CEDRM se defendió afirmando que el principal problema en la contaminación atmosférica de Santiago era el polvo de las calles y que la solución era el lavado de calles. Las palabras de la autoridad ambiental metropolitana generaron descrédito en toda la ciudadanía, incluyendo a sus tradicionales aliados, ACPEM, quienes publicaron una declaración pública llamando al gobierno a no barrer los problemas ambientales debajo de la alfombra. Para protestar, ACPEM organizó una manifestación pública. Sistemáticamente la autoridad reaccionó ante los problemas ambientales intentando “bajarle el perfil “, como si la ciudadanía estuviera compuesta sólo por infantes. Este fue el caso de los más relevantes desastres ambientales, como el incendio de la industria química Mathiesen Molypack, la contaminación del rio Loa, los acopios de plomo en Arica y Antofagasta, entre otros. La auditoría externa del Plan de Descontaminación de la R.M. que se dio a conocer en marzo del 2000, comprobó que, efectivamente, el descrédito que la declaración gubernamental había generado en ACPEM había sido justificada, en el sentido que durante todo el periodo se habría sobre-estimado el problema del polvo en suspensión en el aire de Santiago. El tema de los vertederos estuvo presente todo ese año y los siguientes entre las preocupaciones de ACPEM, sin que se vislumbraran soluciones, sino sólo incumplimiento de acuerdos. Para agravar más las cosas, los funcionarios de la principal entidad a cargo de los residuos sólidos domiciliarios -Emeres- se negaron a entrevistarse con representantes de la ciudadanía, a pesar de reiteradas insistencias. El tema del uso indiscriminado de plaguicidas también se instaló con fuerza en la discusión ambiental, así como referencias al aumento de nacimientos con malformaciones. La doctora que había sido la principal fuente de información fue trasladada a otro centro de salud y silenciada. En mayo del ‘94, las ONGs fueron invitadas a la firma del convenio Conama-PNUD para iniciar las actividades en tomo a la implementación de la Agenda 21 en Chile. Se formó el
11

Consejo de la Agenda 21 en Chile, con un representante de ONGs y otro de los trabajadores. Se solicitó a los puntos focales que presentaran sus planes de trabajo para re-lanzar el tema ante la opinión pública. La Asamblea se inquietó ante la noticia que el Parque Carén, al poniente de Santiago, habría sido cedido por el Gobierno a la Universidad de Chile, la que pensaba urbanizarlo. Ello sólo podía significar que la ciudad se seguiría agrandando. En la discusión pública ya se había instalado el concepto que la ciudad no debía seguir extendiéndose. Así lo consignó el Plan de Descontaminación de la RM, el Plan de Transporte de la R.M y el Plano Intercomunal de la R.M. A pesar de lo anterior, no se lograba coordinar los planteamientos de estos tres instrumentos de gestión ni mucho menos que se comenzaran a aplicar. Nuevamente quedaba en evidencia la dificultad para coordinar distintas reparticiones del sector público. En octubre del ‘94, ACPEM publicó una declaración pública titulada: “6 meses, 6 ecocondoros” aludiendo a los seis principales desaciertos del Gobierno del Presidente Frei en su primer semestre. Esta declaración se distribuyó entre los asistentes a una Jornada por el Medio Ambiente, organizada por los partidos de la Concertación. Por la deficiente organización y ausencia de ciertos actores claves, ya no quedaron dudas que el actual Gobierno pretendía “bajar el perfil” al tema ambiental. Del proyecto del Banco Mundial nunca más se recibió información ni se conocieron sus productos, lo cual también fue fuente de frustración y descrédito. En al ámbito de lo positivo, se constituyó el Consejo de las Américas, y una de sus principales actividades iniciales fue la implementación de talleres de capacitación a ONGs en formulación y gestión de proyectos. Ello daría abundantes frutos en un futuro cercano, En diciembre de ese año las ONGs rompieron su relación con Conama como puntos focales de la Agenda 21, atendiendo la esterilidad del trabajo. Hasta principios de 1995 se extendió el funcionamiento de Lo Errázuriz, a pesar de las promesas en contrario. En forma paralela, comenzó la oposición a la instalación de un relleno sanitario de Lonquén, tema que se arrastraría durante años, para terminar con el rechazo definitivo del proyecto, al igual que ocurrió con todos los proyectos presentados, con sólo una excepción. Estalló el escándalo de las cuentas ambientales del Banco Central, cuando el funcionario a cargo fue despedido por anunciar que el bosque nativo estaba siendo sustituido por plantaciones forestales y que su sobrevivencia estaba amenazada a mediano plazo.
12

Esta temeraria aseveración fue posteriormente confirmada, años mas tarde con el catastro de bosque nativo realizada o por CONAMA con fondos del Banco Mundial. Durante un largo período, co-existieron dos comisiones para promover el reciclaje: una de la Sofofa, otra de la Intendencia. Ninguna de las dos fue operativa. Convocaban paralelamente a los mismos actores- incluyendo a las ONGs- sin lograr desempantanar el tema. A fines de ese año, ocurrió el incendio de la industria de productos químicos Mathiesen Molypack en la comuna de Lo Espejo, que dio lugar a uno de los peores desencuentros públicos entre las autoridades gubernamentales y las ONGs. Desde la Intendencia y el Servicio de Salud del Ambiente surgían voces que intentaban tranquilizar a la población, bajándole el perfil al tema. Por su parte, los representantes de organizaciones sociales, en conocimiento que ahí se había combustionado PVC y otros 159 productos químicos de alta toxicidad, incluyendo 17 pesticidas, y que los Bomberos había utilizado 7 millones de litros de agua para combatir el incendio, tenían legítima preocupación sobre la generación de dioxinas, la contaminación de las napas subterráneas y el destino de las cenizas tóxicas y las 50 toneladas de estructura quemada. El incendio rebrotó en diversas oportunidades. ACPEM ofreció a la autoridades colaborar en un equipo intersectorial, aportando diferentes profesionales voluntarios. A pesar de lo anterior, la autoridad nunca reconoció la gravedad del incendio. No se entregó instrucciones a la población, por lo que se difundió el rumor sobre la conveniencia de consumir leche, lo cual está contraindicado en eventos de contaminación química. Los voluntarios de Bomberos involucrados hasta la fecha no han logrado conocer los resultados de sus exámenes de orina. Las autoridades afirmaron que en el incendio no se había producido dioxinas, sin aclarar que las muestras habían sido tomadas dos semanas después del incidente, lo cual evidentemente debía arrojar resultados negativos. Ningún parlamentario se acercó a informarse de los hechos. Meses después, la demanda por daño ambiental interpuesta por el municipio de Lo Espejo por el incendio químico de Mathiesen Molypack abortó porque al abogado no habría cumplido un plazo en el trámite judicial. Con ello, la empresa incluso quedó liberada de pagar la irrisoria multa impuesta por el Servicio de Salud del Ambiente. Sólo dos años después, el depósito de residuos tóxicos Hidronor recibió finalmente los restos calcinados de la planta, debiéndose exportar a Inglaterra algunos residuos para ser tratados, lo cual efectivamente ocurrió a finales de 1999. Conama instaló los Consejos Consultivos, reconociendo a ACPEM como el referente organizado de la RM. e invitó a las organizaciones a participar en el proceso de dictación de normas ambientales. Una experta de Conama asistió a una asamblea con el objetivo de explicar y promover el sistema de participación ciudadana en este proceso. A medida que se fueron instalando los instrumentos de gestión (SEIA, normas, planes de prevención y descontaminación, así como los Consejos Consultivos), ACPEM fue demandada en forma creciente por la autoridad ambiental, lo cual constituyó un doble desafío: encontrar personas dispuestas a destinar ad honorem parte importante de su tiempo en eventos de discusión, y capacitarse para poder hacer un aporte efectivo. Las “catarsis” emocionales ya no eran suficiente. En la evaluación anual que ACPEM hizo de su gestión, ese año se consignó el desinterés gubernamental entre las amenazas al logro de sus objetivos. En 1996 nuevamente la Intendencia instaló una Comisión para lanzar un Plan Regional de Reciclaje. Se volvió a discutir la construcción de un relleno sanitario en Lonquén, esta vez incluyendo estaciones de transferencia. Posteriormente, en el proceso de EIA, ambos
13

proyectos fueron rechazados. El Presidente Frei visitó en la Décima Región el lugar donde la empresa Celco pretendía construir una planta de celulosa, muy cuestionada por la ciudadanía. Por un lado estaba 25 Kms aguas arriba del principal humedal chileno y lugar de concentración ornitológica y, por otra parte, la evacuación de sus riles estaba planificada a través de un ducto que los vertería directamente en una caleta de pescadores -Mehuin- que se caracterizaba por la pureza de sus aguas. Se anunció la construcción de la Costanera Norte, la que afectaría el Parque Metropolitano; uniría dos extremos de Santiago con lo cual promovería la extensión de la ciudad; e incentivaría el uso del automóvil individual. En otras palabras, constituía una señal absolutamente reñida con el afán descontaminador de la R.M. que motivaba a ACPEM. Llegó el gas natural a la Zona Central, lo cual no impidió que el proyecto de la central Ralco continuara avanzando. En la Junta de accionistas de Endesa, a los participantes “ecologistas” se les identificó con un autoadhesivo rojo y se les aisló del resto de los asistentes, lo cual exacerbó los ánimos de ambos grupos, ensanchando cada vez más la brecha entre los empresarios y las personas sensibles a la preocupación ambiental. Los forcejeos físicos entre los guardias de Endesa y los defensores del rio Bio Bio tuvieron cada año amplia difusión en los medios de comunicación. El tema de la eficiencia energética impulsado por las organizaciones sociales seguía sin ser acogido por las autoridades. El Ministerio de Hacienda rebajó el presupuesto de Conama, lo que afectó el lanzamiento del Fondo de Protección Ambiental y la campaña de sensibilización ¿Habrá sido la que financiaría el Banco Mundial? Nadie en ACPEM se lo preguntó . La Comisión de Transporte de ACPEM publicó una declaración reclamando por la inacción de las autoridades ante la congestión y la contaminación vehicular. A modo de reacción, el Ministro de Transporte invitó a los dirigentes de ACPEM a un almuerzo con toda su plana ejecutiva, y les solicitó que presentaran un proyecto de sensibilización que nunca se materializó, a pesar de interminables y estériles reuniones y sucesivos ajustes del presupuesto. Esta fue la tónica de las relaciones entre Gobierno y ONGs: el Estado solicitaba trabajo voluntario, sin embargo no contribuía al fortalecimiento del sector. La sensación de las ONGs es de haber sido un mal inevitable en la gestión ambiental del país. La Moneda invitó a la ceremonia de firma del tan largamente esperado reglamento del SEIA. Varias organizaciones decidieron no asistir por estimar que los explícitos apoyos otorgados por el Presidente Frei a los proyectos ambientalmente más controvertidos, tales como la central Ralco en el Bio Bio, la planta de celulosa de Celco en Río Cruces y la explotación forestal de Trillium en Punta Arenas, cuando se estaba iniciando la evaluación de impacto ambiental, invalidaban la credibilidad del sistema. Dos avances: se firmó el decreto en que se declaraba a la RM como zona saturada, lo cual daba la partida al proceso de elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación de la R.M. (PPDRM); y se inauguró el relleno sanitario Lomas los Colorados con su estación de transferencia de Quilicura, ambas con alta tecnología. Se dio a conocer en Santiago un informe del equipo perteneciente al Premio Nóbel de
14

Química, profesor Rowland que determinaba altísimas concentraciones de gases en la atmósfera de la R.M., detectando mezcla de peligrosos contaminantes. Se comenzó a trabajar en comisiones del PPDRM. Las organizaciones participantes en ACPEM entusiastamente se inscribieron en las diferentes comisiones de trabajo. El día de la inauguración a la que asistieron 500 líderes de opinión y dirigentes sociales, no se contó con la presencia ni del Presidente Frei -como figuraba en la invitación- ni del Ministro Secretario General de la Presidencia, el dueño de casa. El Grupo Coordinador del proceso participativo del PPDRM envió una carta manifestando su malestar. El contraste entre la disposición a colaborar de la ciudadanía con la indiferencia gubernamental fue dramática. El PPDRM se convirtió en un espacio privilegiado para constatar la alta y desinteresada disposición a colaborar de la ciudadanía con el valor que a ello le asignaba el gobierno, exceptuando los funcionarios de CONAMA. A pesar de los desaires de la autoridad máxima, que fueron la constante en el proceso, las organizaciones ciudadanas, el sector académico y el sector privado siempre estuvieron presentes en las diversas reuniones de trabajo, que se extienden hasta la fecha. Frei afirmó en la Cumbre de Desarrollo Sustentable en Bolivia que el extremismo ambiental no sería un obstáculo para el desarrollo. Lo reiteró meses después cuando asistió a la inauguración de la central Pangue, reiterando que los ecologistas no detendrían el desarrollo de Chile. Mientras tanto, crecía la oposición a la central Ralco, de gran impacto ambiental y étnico. ACPEM comenzó a realizar sucesivas campañas de opinión pública y de recolección de alimentos para apoyar al pueblo pehuenche. Se formó el Comité Ecológico Bellavista para liderar la oposición a la construcción de la Costanera Norte. Obtuvo el respaldo de un sólido equipo asesor integrado por las más altas instituciones académicas y gremiales relacionadas con el Urbanismo y el Transporte. Gradualmente se les fueron uniendo agrupaciones vecinales de Pedro de Valdivia Norte, Recoleta e Independencia, así como el Comité de Defensa del Parque Metropolitano. De esta forma nació la Coordinadora “No a la Costanera Norte”. El MOP se resistió a entrar al sistema, pero finalmente, después de creciente polémica pública, presentó su primer EIA del proyecto. La Coordinadora “No a la Costanera Norte” realizó un gran esfuerzo para seguir las variaciones que el MOP fue introduciendo durante el proceso. Para mantener a sus bases informadas, publicaron el informativo “La Verdad”, participaron en todos los eventos a los que fueron invitados e, incluso, publicaron un libro con el caso. Asimismo, cada vez que la oportunidad lo ameritó, acudieron al Poder Judicial con la intención de hacer valer sus puntos de vista y enviar la señal a un eventual concesionario sobre las dificultades que encontraría de intentar construir el proyecto. Este caso era especialmente delicado ya que era el primer proyecto del Ministerio de Obras Públicas que ingresaba al sistema antecedido de tanta polémica. El hecho que el Gobierno era juez y parte habría aconsejado una conducción particularmente prolija, cosa que no ocurrió. A 12 días de finalizar el plazo para realizar observaciones al EJA, el MOP presentó un proyecto completamente diferente, lo cual invalidaba el esfuerzo realizado por una cantidad de técnicos que la Coordinadora había logrado involucrar en forma voluntaria. Esto, justificadamente, desató las iras ciudadanas. Posteriormente, el Consejo Consultivo de Conama R.M también tuvo irregularidades para manifestarse a favor del proyecto. El presidente de la Corema R.M., ex subsecretario del MOP, se negó a abstenerse de votar, según lo solicitaron las organizaciones sociales. No avanzaban las soluciones al problema de los rellenos sanitarios ni al reciclaje, por lo que
15

ACPEM publicó una declaración pública manifestando su exasperación ante la falta de gobernabilidad. La crisis sanitaria en Santiago por falta de lugar donde depositar los residuos domiciliarios era inminente. El reciclaje sólo estaba funcionando a modo de experiencia piloto en ciertas comunas, donde el alcalde tuviera una predisposición favorable. Se organizó una protesta por el relleno sanitario de Lonquén y se denunció una actuación equívoca del municipio de San Bernardo. Se nombró a un nuevo Director Ejecutivo de Conama -el tercero del período- quién el 5 de agosto dio a conocer su agenda de trabajo hasta el año 2000. Sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por ACPEM. “Otra declaración de buenas intenciones: Conama es un organismo débil, que disocia la opinión de sus organismos técnicos de las decisiones finales, en las que se favorece a otros intereses y no al medio ambiente, y que más bien son un reflejo de la intencionalidad del Presidente Frei, hecha evidente públicamente en sus declaraciones y acciones”. La opinión pública ya percibía que la eficacia del Sistema Nacional de Gestión Ambiental dependía de la señal que la autoridad máxima -el Presidente de la República- entregara a los demás servicios públicos, respaldando el rol coordinador de Conama. A la habitual dificultad para coordinarse entre organismos estatales, esta vez se agregaba un suerte de desdén hacia “los jovencitos de la Conama” por su afán por inmiscuirse en las prácticas habituales de otras reparticiones. El Comité de Ministros aprobó el PPDRM, en el cual se había recogido numerosos aportes de integrantes de ACPEM. La asamblea destacó que las actividades de educación ambiental habían quedado consignadas para los años ‘97 y ‘98, y que se contemplaba un proceso permanente de fiscalización, de reconversión de taxis a gas licuado, vías para ciclistas, vías segregadas para el transporte público y el compromiso que los parques reemplazaran la tierra de hojas por compost. El Colegio Médico y la Bancada Verde de inmediato comenzaron a hacer declaraciones públicas descalificando el PPDRM, lo cual le restó credibilidad y disposición a colaborar entre los diversos actores. Tuvo lugar la evaluación denominada “Rio más 5”. Se constató que, a nivel global, la responsabilidad de la Agenda 21 ha sido devuelta a los ciudadanos, ya que los gobiernos no habían tenido la voluntad de avanzar. “Mal de muchos, consuelo de tontos”, reflexionaron los miembros de ACPEM. Conama convocó a participar en una comisión para definir el manejo de substancias químicas. A su vez, el Ministerio de Salud creó una Comisión de Trabajo sobre el tema de Desastres Ambientales. Ya sea porque realmente comenzaron a valorar el aporte de la ciudadanía al mejoramiento de las decisiones ambientales, o porque la participación comenzaba a ser políticamente correcta”, Conama y otras reparticiones públicas requirieron crecientemente a las ONGs ambientalistas para que participaran en diversas comisiones técnicas. Estas se esforzaron por hacer acudir a la cita y realizar un aporte efectivo, constatando la necesidad de capacitarse para ello. Las organizaciones de ACPEM sostuvieron una reunión con el nuevo Director de Conama para manifestarle su frustración ante la actitud de las autoridades gubernamentales,
16

especialmente de otros servicios público, que no reconocían el esfuerzo ciudadano ni atendían sus demandas, destacando los casos de Costanera Norte, los rellenos sanitario, el tema de la seguridad ambiental, entre otros. Se dio inicio al programa Chile Sustentable. Su objetivo era generar una propuesta que concitara el apoyo de la sociedad civil así como contribuyera a sensibilizar a la clase política y a la ciudadanía en torno a los fundamentos de una política ambiental y socialmente sustentable. Las medidas del PPDRM comenzaron pronto a verse amenazadas: se eliminó el presupuesto de CONAF para el programa de forestación urbana. El Ministerio de Educación no incluyó en su solicitud anual de fondos una partida para financiar las actividades del PPDRM que quedaron bajo su tutela. ACPEM convocó a una conferencia de prensa junto al diputado Carlos Montes, y se logró revertir la decisión de la forestación. Cuarto Periodo: el Trabajo (1998-1999): Sin una discusión pública, se realizó un cambio en el reglamento del SEIA que permitía a grandes proyectos inmobiliarios presentar sólo una declaración de impacto ambiental. La asamblea de ACPEM se preguntó por megaproyectos urbanos, tales como la Ciudad Empresarial ENEA en Pudahuel, o el loteo de la Viña Cousiño Macul, cuyo impacto ambiental era innegable. Se puso en duda la transparencia con que fue tramitada esta modificación y nació una nueva organización, Defendamos la Ciudad, que agrupaba a las personas e instituciones preocupadas por la ciudad de Santiago. Cada vez era más evidente la necesidad de avanzar en la Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental. El sistema vigente no daba cuenta de los impactos acumulativos, ni de decisiones más complejas, tales como el destino de las cuencas hidrográficas, la localización de los rellenos sanitarios, entre otros. Se cumplieron dos años desde el incendio químico de Mathiesen Molypack. Se realizaron dos conferencias de prensa simultáneas: las organizaciones ciudadanas denunciaron falta de soluciones y, paralelamente, el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA) anunciaba el cierre del proceso de evaluación y control del caso. La prensa recogió las dos caras de la moneda. Se organizó un Cabildo Abierto en Lo Espejo para discutir la situación y la única repartición pública que acudió fue Conama. Los ciudadanos solicitaron a la Cámara de Diputados que pidiera al SESMA un informe del sumario ambiental a la empresa. La ciudadanía comenzó a discriminar entre la valorización que Conama otorgaba al involucramiento ciudadano, y la actitud de otras reparticiones públicas, especialmente los municipios. Se difundió el documento de Conama “Una Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable” conteniendo las políticas y metas para el 2000, otorgándole alta importancia a la participación ciudadana. Conama organizó talleres sectoriales de discusión del documento. En la asamblea de ACPEM, se valoró la medida, pero se resaltó que existían temas vedados, como por ejemplo, la central Ralco. Se comentó que la política de Conama no era resolver los conflictos, sino controlarlos. También, se reconocía en Conama una actitud más abierta y dialogante y se evidenció que a las ONGs les faltó una postura más propositiva, que usaban las reuniones como un desahogo. Se estimó que Conama tenía buenas intenciones, pero carecía de fuerza suficiente al interior del Gobierno.
17

La prensa comenzó a recoger sucesivas cartas de Carlos Martínez, director de la recientemente formada Fundación Natura, afirmando que los planteamientos ecologistas eran terroristas y marxistas. Desde hacía ya un par de años, la prensa se había cerrado a las noticias provenientes de las ONGs, que no fuesen acciones de denuncia, lo que fue minando la alta valoración que la opinión pública tenía sobre las ONGs a principios de la década, como desinteresadas defensoras del bien común, y se iba instalando la percepción que eran “sandías: verdes por fuera, rojas por dentro “. Conama convocó al Primer Encuentro de Seguimiento Participativo del PPDRM, el que, como siempre, concitó alta asistencia de participantes. Se produjo un nuevo cambio en la Dirección de Conama RM. Desde que se había declarado Santiago Zona Saturada, Conama había tenido dos Directores Nacionales, Conama RM había cambiado tres veces de Director, y se había producido dos modificaciones de Intendente de la RM. ¿De quién es el Plan?, se preguntaba la asamblea. Conama invitó a las organizaciones sociales a talleres sectoriales de discusión sobre modificaciones del reglamento del SEIA. La sociedad civil también fue convocada a la discusión pública del Acuerdo de Cooperación Chile Canadá. Comenzaba la discusión sobre el proyecto forestal Cascada en Puerto Montt. Nuevamente se produjo una evidente interferencia del Presidente Frei a favor del proyecto, lo cual una vez más invalidaba el proceso de evaluación ambiental. Se anunciaron las bases para que las organizaciones de base postularan al Fondo de Protección Ambiental de Conama. Esta posibilidad se venía a sumar al Concurso anual del Fondo de las Américas. Las ONGs ambientalistas incorporaron la matriz lógica en el diseño y gestión de sus proyectos, lo cual aumentó su efectividad Sin embargo, dado la alta oferta de proyectos y lo restringido de los presupuestos disponibles en los diferentes fondos concursables, sólo el 10% de los proyectos aproximadamente presentados resultaban favorecidos. Por otra parte, ONGs cuya especialización correspondía a otros temas sociales, fueron incorporando la temática ambiental en sus programas habituales de trabajo, con la finalidad de postular a los fondos ambientales, lo cual aumentaba la competencia. Ello devino en una disminución de la disposición a colaborar entre ONGs y de éstas con otras instituciones, sin mediar algún tipo de remuneración que permitiera sostener a las instituciones y sus equipos remunerados En el tercer aniversario del incendio Mathiesen Molypack, en conferencia de prensa las organizaciones denunciaron el mal manejo ambiental, la falta de transparencia de las autoridades y dieron a conocer por primera vez la lista y cantidad de productos químicos que se combustionaron en el siniestro, así como un relato sobre los nuevos incendios de industrias peligrosas y accidentes químicos, a partir de esa fecha. Ante la conmoción de la opinión pública por el incendio de la industria Mathiesen Molypack, la Sociedad de Fomento Fabril se comprometió a impulsar entre sus asociados la puesta a disposición del Cuerpo de Bomberos de toda a información relacionada con substancias peligrosas, de modo de facilitar el manejo de futuros accidentes. Ello no se cumplió, lo cual contribuyó a justificar el creciente escepticismo de los chilenos ante las promesas
18

gubernamentales y privadas. El SEIA también acarrea esta dificultad, ya que los proponentes, durante el proceso de consulta ciudadana, a menudo asumen compromisos que posteriormente no son cumplidos. Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente en junio de 1|999, se instaló el Consejo de Desarrollo Sustentable integrado por 92 participantes de los más diversos sectores, provenientes de todas las regiones del país. Las ONGs habían elegido directamente sus representantes a través de votación, en la cual habían participado 35 organizaciones interesadas, que propusieron a 17 candidatos. El evento se desarrolló durante un día completo en el Hotel Carrera. A pesar que su participación figuraba en el programa, y que él estaba ese día a sólo media cuadra en el Palacio de La Moneda, Eduardo Frei no se hizo presente. Cabe hacer notar que el Consejo de Desarrollo Sustentable es un órgano asesor al Presidente de la República, por lo cual el desaire en cierta forma invalidó la iniciativa de Conama. Durante el año, las organizaciones sociales mostraron abundantes frutos de su trabajo. Se realizaron los más diversos eventos regionales, nacionales e internacionales que fueron dando cuenta de la especialización que habían asumido las ONGs, así como su potencial de propuesta. A modo de ejemplo, las actas de ACPEM dan cuenta que Greenpeace organizó un seminario sobre Transporte Público; Cecoema sobre Seguridad Ambiental; Consumers International sobre Cambio de Patrones de Consumo; EarthAction sobre Desertificación; la Alianza por una Mejor Calidad de Vida sobre plaguicidas; Cetal sobre permacultura; la Unión de Ornitólogos de Chile sobre identificación de aves; Casa de la Paz sobre metodologías educativas y resolución de conflictos; El Canelo sobre educación no formal; Fundación Lahuen sobre hierbas medicinales; Chile Ambiente sobre Medio Ambiente y Desarrollo, entre muchos otros. En las asambleas de ACPEM también se comenzaron a ofrecer las más diversas instancias de capacitación, tales como Liderazgo en Gestión Ambiental de Casa de la Paz y Ecología y Desarrollo, el Diplomado en Gestión Ambiental de Conama a Inacap, la Escuela Verde de El Canelo, etc. Se anunciaron también los lanzamientos de diferentes publicaciones, entre las que destacan los libros del programa Chile Sustentable, que abarcaba la propuesta construida regionalmente en torno a un modelo desarrollo que armonizara la problemática social y la ambiental; y “La Tragedia del Bosque Chileno” de los Defensores del Bosque que denunciaba su actual proceso de deterioro junto con realizar un dramático llamado a preservarlo. En forma complementaria, las ONGs produjeron infinidad de boletines especializados, manuales, folletos y afiches, con el objeto de difundir los temas de su interés. Mientras tanto, en la comida anual de la Sofofa, Frei mencionó a las organizaciones ambientalistas como los “shiítas ambientales”, lo cual nuevamente provocó ácidos comentarios. Quinto Período: El Re-encantamiento (¿2000 adelante?) Del recorrido de la década surge la pregunta que titula esta texto: ¿qué nos pasó? ¿en qué minuto y por qué razones se perdió el espíritu de colaborar que caracterizaron la reinstalación del gobierno democrático? A través de la revisión de las actas de ACPEM, el punto de quiebre del estado de ánimo de las organizaciones sociales que ahí se vinculaban se sitúa en la declaración de la CEDRM,
19

20
durante el invierno de 1994, afirmando que el problema de contaminación de Santiago era simplemente el polvo de las calles y que la solución era barrerlo. La burda simplificación del problema generó el descrédito de las ONGs y, en general de la opinión pública. A partir de entonces, la relación entre las ONGs y el gobierno se caracterizó por el escepticismo y la falta de credibilidad. El incidente en torno a la Agenda 21, el incendio de la Mathiesen Molypack, la construcción de las represas en Alto Bio Bio y las mega explotaciones forestales, constituyeron más leña en la hoguera. Y, finalmente, la interrogante más relevante es ¿cómo se re-encanta la gestión ambiental?, ¿cómo se reestablece la confianza intersectorial?, ¿cómo se promueve el respeto por la diversidad de valores y estilos de vida?, ¿cómo se fortalecen los vínculos entre actores que permitan generar los indispensables consensos para avanzar? En síntesis, el presente artículo pretende demostrar que en Chile existía a principios de la década un potente capital social, medido como capacidad de construir un sueño colectivo y de asociatividad. Este capital no fue aprovechado por los dos Gobiernos de la Concertación, más bien se desconfió de la gente y su potencial de contribuir a mejorar la gestión ambiental. Sin embargo, la disposición a colaborar sigue estando presente. Sólo requiere la generación de los espacios para participar y el compromiso de tornar relevante dicho esfuerzo. Del documento se desprende que el aporte del proyecto que contó con financiamiento del Banco Mundial tiene diferentes manifestaciones a lo largo de la década:
• A la fecha, Chile cuenta con una institucionalidad nacional y regional establecida, la que incorpora profesionales a cargo de la participación ciudadana.
• El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está funcionando, así como los demás instrumentos de gestión ambiental.
• El Catastro del Bosque Nativo vino a reestablecer la verdad en torno al origen de la destrucción de dicho recurso natural: la sustitución por plantaciones en vez de la sustracción de leña, como le gusta asegurar al sector empresarial forestal.
Es mucho lo que queda por avanzar, pero tal vez lo más relevante, a mi juicio, es recuperar el estado de ánimo de colaborar.