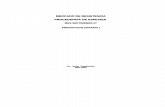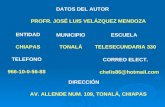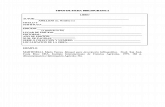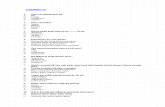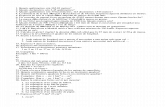sfpetroleo
-
Upload
darwin-rolando -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
Transcript of sfpetroleo
-
8/8/2019 sfpetroleo
1/208
Petrleo y desarrollo sostenibleen Ecuador
1. Las reglas de juego
-
8/8/2019 sfpetroleo
2/208
-
8/8/2019 sfpetroleo
3/208
Guillaume Fontaine, editor
Petrleo y desarrollo sostenibleen Ecuador
1. Las reglas de juego
-
8/8/2019 sfpetroleo
4/208
De la presente edicin:FLACSO, Sede EcuadorPez N19-26 y Patria,Quito EcuadorTelf.: (593-2-) 2232030Fax: (593-2) 2566139www.flacso.org.ec
PetroecuadorGerencia de Proteccin AmbientalJuan Pablo Sanz e IaquitoEd. Cmara de la ConstruccinQuitoTel: 24 68 753 o 24 69 665email: [email protected] web: www.petroecuador.com.ec
ISBN:-9978-67-079-3Coordinacin editorial: Alicia TorresCuidado de la edicin: Paulina TorresDiseo de portada e interiores: Antonio MenaImprenta: RISPERGRAFQuito, Ecuador, 20031. edicin: septiembre, 2003
-
8/8/2019 sfpetroleo
5/208
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Presentacin PetroecuadorExplotacin petrolera: Oportunidad para eldesarrollo sostenible o una seria amenaza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Edmundo Guerra V.
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Guillaume Fontaine
Captulo ICuestiones de mtodo
Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientalesvinculados a la explotacin petrolera en el Ecuador:posiciones encontradas o encuentro de posiciones . . . . . . . . . . . . . . . 27Teodoro Bustamante
Indicadores de gestin e impactos de la actividad petrolera en laRegin Amaznica Ecuatoriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ada Arteaga M.
Aportes a una sociologa del conflicto socio-ambiental . . . . . . . . . . . 79Guillaume Fontaine
ndice
-
8/8/2019 sfpetroleo
6/208
Captulo IICuestiones normativas
El papel de la sociedad civil en la inclusin de los derechoscolectivos en la Constitucin ecuatoriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Gina Chvez
Medio ambiente y administracin de justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Xavier Sisa
Participacin, consulta previa y participacin petrolera . . . . . . . . . . . 139Jorge Albn
La participacin ciudadana en el desarrolloenergtico sustentable en Amrica Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . 153Vernica Potes
Captulo IIICuestiones polticas
La descentralizacin de competencias ambientales:un problema de recursos y capacidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Lautaro Ojeda Segovia
El petrleo: una amenaza o una oportunidad para laconservacin y el desarrollo sostenible en Ecuador? . . . . . . . . . . . . . . 181Amanda Barrera de Jorgenson
La evolucin del rgimen de contratacin conrelacin al manejo sostenible de las actividadeshidrocarburferas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Roberto Caballero Carrera
La experiencia ambiental hidrocarburfera en el Ecuador . . . . . . . . . . 197Ren Ortiz Durn
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
-
8/8/2019 sfpetroleo
7/208
El presente libro es la primera parte de una triloga, que retoma las ponen-cias presentadas en el marco de los foros socio-ambientales organizados porFLACSO Sede Ecuador. Con su publicacin, el Observatorio Socio-Ambiental (OSA), de FLACSO - Sede Ecuador cumple con su compromi-so, como actor de la sociedad civil, de coadyuvar a la construccin de la de-mocracia, interpelando a la sociedad poltica y la sociedad econmica sobreun tema de gran trascendencia: la relacin de las actividades hidrocarbur-feras con el desarrollo sostenible.
Fernando CarrinDirector
FLACSO - Sede Ecuador
Presentacin
-
8/8/2019 sfpetroleo
8/208
-
8/8/2019 sfpetroleo
9/208
La explotacin petrolera en el Ecuador tiene dos pocas claramente marca-das. La primera etapa corresponde al periodo 1911-1960, caracterizada porcinco elementos fundamentales: la zona de exploracin y explotacin fue lapennsula de Santa Elena; el crudo liviano encontrado correspondi a msde 32 API; la tecnologa aplicada fue primaria; tanto el impacto social co-mo ambiental no fue considerado en la contratacin pblica y, por ltimo,la modalidad legal fue la concesin a una compaa extranjera: la Anglo. Aldecir del ex ministro de Energa, Gustavo Jarrn Ampudia, el beneficio di-recto para el Estado ecuatoriano fue del 1 por ciento, bajo la figura de laconcesin y la regala. El 99 por ciento fue beneficio directo para la empre-sa Anglo, subsidiaria de la transnacional British Petroleum.
La segunda etapa petrolera se inici en 1970, con el descubrimiento delcampo Lago Agrio (Lake Acid)en la regin amaznica del Aguarico, etapaque se extiende hasta el ao 2001 con la construccin de un nuevo oleoduc-to: el oleoducto de crudos pesados con inversin privada. Hasta este ao, laindustria hidrocarburfera tuvo un periodo bien marcado de apropiacin del
proceso industrial por parte del Estado bajo la concepcin cepalina de serun ente interventor en la economa. El gobierno nacionalista de RodrguezLara cre la Corporacin Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) para asumirel manejo industrial en todas sus fases: explotacin, comercializacin e in-
PresentacinExplotacin petrolera:Oportunidad para el desarrollo sostenibleo una seria amenaza?
Edmundo Guerra V.1
1 Coordinador del convenio FLACSO-Petroecuador, Gerencia de Proteccin Ambiental de Petroe-cuador.
-
8/8/2019 sfpetroleo
10/208
dustrializacin del petrleo, actuando adems, como ente regulador en elmercado de los combustibles. En 1989, el gobierno de Rodrigo Borja latransform en Petroecuador, dividindola en tres grandes gerencias: Petro-produccin, Petroindustrial y Petrocomercial.
A diferencia de Mxico (que nacionaliz toda la industria petrolera en1938 y cre PEMEX para el manejo integral y total de sus recursos hidro-carburferos, sin la participacin de las industrias transnacionales), en nues-
tro pas, desde 1978, comenz un proceso de apertura a la participacin pri-vada en las diferentes fases de la industria. Este proceso se consolid haciael ao 2001, cuando se entreg al consorcio privado la construccin delOCP (oleoducto de crudos pesados), sin participacin del Estado.
Mediante ocho procesos licitatorios internacionales se entregaron a 16empresas privadas el manejo de 4 millones de hectreas en la regin amaz-nica, bajo contratos de participacin y prestacin de servicios que no supe-ran la modalidad jurdica de la concesin.
El Estado, en los contratos de participacin, no aspira sino al 12,5% delos beneficios, mientras las transnacionales se aprovechan del 87,5%. Lagran diferencia es que el Estado debe atender la demanda de 12 millones deecuatorianos, mientras que las empresas privadas abogan por ampliar sus be-neficios sin pagar el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, nihacer inversiones en el territorio nacional. Adnde va esa riqueza del sub-suelo ecuatoriano? A quin debe favorecer?
La caracterstica de esta segunda etapa es que el crudo mediano de me-nos de 30 API, se encuentra en una regin ambientalmente frgil y social-mente multicultural y pluritnica. La Regin Amaznica Ecuatoriana, cons-tituida por vastos territorios andinos, subandinos, subtropicales y tropicales,est asentada en la cuenca alta del Amazonas. Cuenta con glaciares y nieveseternas, bosques nublados y ros torrentosos, volcanes activos, formacionescolinadas, bosques subtropicales, humedales, lagos, lagunas, as como el es-peso bosque hmedo tropical. Presenta una multiplicidad de ecosistemas,
puesto que la regin constituye una de las zonas de mayor biodiversidad delplaneta. Adems, nueve pueblos ancestrales habitan esa regin: siona, seco-ya, cofn, shuar, achuar, huao, kichwa, zpara y shiwiar, que poseen idiomasnicos y culturas particulares.
Los colonos y los afroecuatorianos, que se trasladaron a esa regin moti-vados por la explotacin petrolera, crearon nuevos centros urbanos (Nueva Lo-
Edmundo Guerra V.12
-
8/8/2019 sfpetroleo
11/208
ja, Shushufindi, Joya de los Sachas); se apropiaron de vastas zonas del bosquepara convertirlas en tierras agrcolas; transformaron los senderos en carreteras;e introdujeron nuevas formas, costumbres, comportamientos y visiones sobrela propiedad de la tierra, la familia, la produccin y las creencias religiosas.
Tanto desde el punto de vista ambiental como del social, la regin ama-znica del Ecuador presenta agudos conflictos y enfrentamientos que no seresuelven con la expedicin de importantes cuerpos legales como la Ley de
Gestin Ambiental, el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidro-carburferas, el Decreto 1215 o los mismos captulos constitucionales quedictan regulaciones para el ambiente y reconocen los derechos de los pue-blos indgenas y ancestrales.
Es posible desarrollar una explotacin hidrocarburfera que preserve elmedio ambiente y no produzca impactos desastrosos para los pueblos ind-genas y los habitantes de la regin amaznica?
El origen del debate se asienta sobre esta interrogante. La Facultad La-tinoamericana de Ciencias Sociales a travs del Observatorio Socio-ambien-tal, un proyecto apoyado por Petroecuador mediante un convenio de coo-peracin institucional, convoc durante los aos 2002 y 2003 a varios cien-tficos sociales, acadmicos, juristas, investigadores y expertos en temas pe-troleros, en antropologa, en sociologa, y en estudios del medio ambiente,para discutir esta temtica junto con los actores sociales que se sienten afec-tados por las actividades hidrocarburferas en el pas.
Los foros socio-ambientales de la FLACSO debatieron temas medula-res como la conflictividad social y el petrleo, la consulta y la participacin,el derecho social y consuetudinario de los pueblos indgenas, los indicado-res socio-ambientales en zonas petroleras, los derechos colectivos, la evolu-cin de las formas de contratacin petrolera, la descentralizacin de compe-tencias ambientales.
Dejaron en el tapete de la discusin una gran variedad de tpicos quepodrn ser abordados en otras oportunidades. Por el momento, el pueblo
ecuatoriano deber responder con claridad si la explotacin petrolera cons-tituye o no una amenaza para la conservacin y el desarrollo sostenible o esla oportunidad para conseguir el bienestar social tan anhelado.
El presente libro Petrleo y desarrollo sostenible en Ecuador, Las reglas deljuegoes una recopilacin de once ponencias presentadas en los foros socio-ambientales impulsados desde la FLACSO.
Presentacin 13
-
8/8/2019 sfpetroleo
12/208
A la Gerencia de Proteccin Ambiental de Petroecuador le congratulaponer en manos de los lectores ecuatorianos un valioso material acadmico,terico y prctico, sobre una temtica medular en los tiempos modernos,cuando el Estado se apresta a convocar a nuevas licitaciones petroleras in-ternacionales.
Edmundo Guerra V.14
-
8/8/2019 sfpetroleo
13/208
La multiplicacin de los conflictos socio-ambientales relacionados con lasactividades petroleras en la Amazona ecuatoriana en la dcada de los no-venta ha dado lugar a una amplia literatura (sobre la explotacin ms o me-nos racional de los recursos naturales, las polticas pblicas petrolera, am-biental e indigenista, el papel de las empresas multinacionales en el pas,etc.). Ello muestra la importancia del tema socio-ambiental y el desarrollosostenible en la vida poltica y social del Ecuador.
Sin embargo, una revisin profunda de esta literatura deja al lector per-plejo, si se considera sus alcances limitados en trminos de relaciones inter-subjetivas y de participacin de la sociedad civil en la construccin de unproyecto nacional de desarrollo. Las publicaciones disponibles sobre el temareflejan tres niveles de preocupacin, a saber la facilitacin, la asesora y la de-fensa de intereses particulares. Ahora bien, es notoria la escasez de la difusinde trabajos cientficos que den cabida a una reflexin objetiva y alimentenuna discusin en la esfera pblica, ms all de los discursos apologticos o ca-tastrofistas. El resultado, al parecer es una creciente separacin entre los ac-
tores que, ms que reconocer la dimensin constructiva de los conflictos so-cio-ambientales, buscan tratarlos como fenmenos secundarios compara-do con la magnitud de los retos socioeconmicos que enfrenta el pas o ele-varlos al nivel de crisis mediante una radicalizacin de las posiciones.
Introduccin
Guillaume Fontaine
-
8/8/2019 sfpetroleo
14/208
El Observatorio Socio-Ambiental de FLACSO
Como institucin acadmica, la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-ciales (FLACSO) se relaciona con todos los sectores de la sociedad ecuato-riana y, en principio, igualmente legtimas a sus posturas respectivas. De he-cho, nuestro rol no es asumir la postura de uno u otro de los protagonistas,sino mejorar e incrementar el nivel de anlisis y reflexin, para sustentar el
debate y mejorar las posibilidades de dar paso a un modelo de desarrollosostenible, cuya necesidad es patente. Este compromiso obedece a la firmevoluntad de respetar los principios de neutralidad axiolgica u objetividadcientfica, advertidos por el socilogo alemn Max Weber en sus famosasconferencias sobre la poltica y la ciencia como vocacin (1919)1, contraquienes suelen confundir al acadmico con un actor poltico ms.
En ese sentido es que se contempl la creacin del Observatorio Socio-Ambiental (OSA) como un laboratorio multidisciplinario, integrado al pro-grama de Estudios Socio-Ambientales desde octubre 2001. El propsito ge-neral del OSA es ofrecer a todos los actores vinculados con (y preocupadospor) el desarrollo sostenible empresas, gobiernos de turno, diputados, or-ganizaciones sociales e individuos particulares una informacin exhausti-va y objetiva, sobre el marco legal, econmico, social y tico de las activida-des extractivas. A nivel poltico e institucional, buscamos suscitar y contri-buir a la reflexin colectiva, orientada hacia el manejo democrtico de losconflictos socio-ambientales. Creemos que podemos ayudar a conocer, dis-cutir y analizar los puntos de vista, aproximaciones y concepciones que tie-nen todos los actores involucrados en los problemas socio-ambientales, sinolvidar brindar un apoyo tcnico y humano para los actores que carecen delos recursos para ello. A nivel cientfico y acadmico, buscamos facilitar elestablecimiento de relaciones a largo plazo entre los investigadores de dis-tintos campos y, desde luego, desarrollar una reflexin multidisciplinaria,que articule los alcances de las ciencias sociales, humanas y de la tierra.
Tomando en cuenta la importancia estratgica de la poltica de hidro-carburos en el desarrollo del pas y de la Regin Amaznica Ecuatoriana(RAE), el OSA opt por desarrollar un programa especfico, cuyo cuestio-namiento central es: Cmo se articulan las actividades hidrocarburferas
16 Guillaume Fontaine
1 Los textos de estas conferencias estn reunidos en M. Weber, 1972.
-
8/8/2019 sfpetroleo
15/208
con las necesidades socio-ambientales del desarrollo sostenible? Este progra-ma retoma los planteamientos generales del OSA y obedece a los principiosque guan nuestras actividades: cientificidad, objetividad y continuidad enel tiempo.
Para el cumplimiento de este programa, el OSA est llevando a cabocuatro tipos de actividades: proponer una oferta de formacin y capacita-cin en estudios socio-ambientales, realizar investigaciones sobre la proble-
mtica socio-ambiental y las actividades hidrocarburferas en la cuenca ama-znica, crear un sistema de informacin geogrfica y organizar conferencias-debates con los actores del desarrollo al nivel nacional e internacional. Elpblico meta del programa incluye a autoridades y tcnicos de la industriapetrolera, funcionarios y tcnicos del Estado al nivel de gobierno y organis-mos seccionales, miembros de organizaciones sociales indgenas y campesi-nas, organizaciones no gubernamentales (ONG) de apoyo, locales, naciona-les e internacionales, adems de los medios de comunicacin y particularesinteresados.
Los foros socio-ambientales
Con estos antecedentes, FLACSO organiz un primer ciclo de foros socio-ambientales entre febrero de 2002 y mayo de 2003, cuyas mejores ponen-cias son reproducidas en el presente volumen. El primer foro fue convocadoen torno a Las perspectivas para el tratamiento de los problemas socio-am-bientales en el Ecuador. Un segundo evento fue organizado alrededor deConsulta previa y participacin ciudadana en las actividades hidrocarbur-feras en el Ecuador, tema que abordamos nuevamente pocos meses des-pus, con oportunidad de la expedicin del Reglamento de consulta y par-ticipacin para las operaciones hidrocarburferas. Un cuarto foro fue dedi-cado a La contratacin petrolera y la responsabilidad socio-ambiental.
El siguiente abord los Aspectos sociales, econmicos y polticos deldesarrollo sostenible en el Ecuador, en el marco del primer Encuentro deEstudios Ecuatorianos, organizado por la seccin de ecuatorianistas de laAsociacin de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Quito, del 18 al 20 dejulio de 2002. Luego se organiz un foro en Lago Agrio, sobre Los impac-tos de las actividades petroleras en el Nororiente. El sptimo foro socio-
17Introduccin
-
8/8/2019 sfpetroleo
16/208
ambiental plante el tema de La descentralizacin de las competencias am-bientales: un problema de recursos y capacidades. Este primer ciclo se ce-rr con un octavo foro, dedicado a La explotacin petrolera en reas pro-tegidas: normas y realidad.
Para este ciclo, los conferencistas fueron Teodoro Bustamante, antrop-logo, coordinador del programa de Estudios Socio-Ambientales de FLAC-SO; Ada Arteaga, coordinadora del Proyecto FLACSO-Petroecuador de
constitucin de un sistema de informacin geogrfica y un observatorio delas actividades hidrocarburferas en la Amazona ecuatoriana; GuillaumeFontaine, socilogo, profesor investigador de FLACSO; Gina Chvez, abo-gada, investigadora asociada de FLACSO por el programa de Antropologa;Xavier Sisa, abogado, ex asesor jurdico del Frente de Defensa de la Amazo-na, miembro del Colegio de Abogados de Quito; Jorge Albn, ex subsecre-tario del Ministerio del Ambiente, ex subsecretario de Proteccin Ambien-tal del Ministerio de Energa y Minas, director de la fundacin Ambiente ySociedad; Vernica Potes, ex asesora jurdica de la OLADE (OrganizacinLatinoamericana de Energa), coordinadora del componente regulacin pa-ra la OLADE en el programa Energa Ambiente y Poblacin patrocinadopor el Banco Mundial; Lautaro Ojeda, consultor por la ONU, profesor aso-ciado de FLACSO por el programa de Polticas Pblicas; Ren Ortiz, ex mi-nistro de Energa y Minas, presidente de la Asociacin de la Industria Hi-drocarburfera del Ecuador (AIHE); Roberto Caballero C*., ex subsecreta-rio de Proteccin Ambiental del Ministerio de Energa y Minas, Asesor Ju-rdico de Petroproduccin; y Amanda Barrera de Jorgenson, directora eje-cutiva de la fundacin Wildlife Conservation Society (WCS) en el Ecuador.
Las nuevas reglas del juego
El presente libro es el primer volumen de una triloga dedicada a la comple-
ja relacin entre petrleo y desarrollo sostenible. El ttulo, Las reglas deljuego, alude a los cambios que enmarcan el debate, y que hemos agrupa-dos en tres captulos.
18 Guillaume Fontaine
* Nota del Editor: el doctor Caballero falleci durante la edicin del presente libro, en julio de 2003.En homenaje a su aporte a la legislacin hidrocarburfera, publicamos su intervencin durante el4to. foro socioambiental, sin que l haya podido revizar la versin final.
-
8/8/2019 sfpetroleo
17/208
En el primer captulo presentamos tres intervenciones que tratan decuestiones de mtodo. Teodoro Bustamante expone los trminos de las dis-cusiones en torno al medio ambiental en funcin de tres tipos de discursosrecurrentes: el discurso tecnolgico o cientificista, el discurso sociolgico yel discurso identitario. El autor destaca que estas perspectivas coexisten demanera paralela, en distintos espacios y niveles de reflexin, ms que rela-cionarse entre s. Subraya tambin que los argumentos de cada uno carecen
de referente a una informacin fidedigna y compartida, lo que oscurece lostrminos de la discusin. El texto concluye con la necesidad de desarrollaranlisis y discusiones en los distintos niveles que interesa al tema socio-am-biental y su relacin con el petrleo: un nivel tcnico, un nivel social y unnivel poltico, sin que ninguno de ellos pueda remplazar al otro.
Ada Arteaga completa el texto anterior, al presentar la metodologa de-sarrollada por el OSA en el marco de un convenio con la Gerencia de Pro-teccin Ambiental de Petroecuador. Ella destaca que las fuentes de informa-cin incluso dentro de la empresa estatal muchas veces son contradicto-rias, lo que dificulta el tratamiento de los datos cuantitativos y cualitativos.Luego, presenta una serie de indicadores de gestin y medicin de los im-pactos socio-ambientales de las actividades petroleras, con el afn de infor-mar sobre las consecuencias de las actividades petroleras en el Nororiente,en trminos de impactos directos e indirectos, inversin petrolera, benefi-cios sociales y econmicos.
Guillaume Fontaine se preocupa por presentar una nueva metodologade anlisis de los conflictos socio-ambientales generados por las actividadespetroleras. Tras sintetizar varios informes crticos sobre los impactos socio-ambientales, el autor presenta las conclusiones de un estudio comparativode dos conflictos, en Colombia y Ecuador. l subraya que tanto el Estadocomo la sociedad civil tienen que asumir nuevas responsabilidades, si sequiere encontrar un tratamiento duradero y equitativo a dichos conflictos,enmarcado en un modelo de gobernabilidad global. Finalmente remite al
criterio analtico de las lgicas racionales de los actores, para salir de la tra-dicional oposicin entre los mtodos de manejo, gestin y resolucin deconflictos.
El captulo dos aborda, a travs de cuatro artculos, los cambios norma-tivos y legales intervenidos desde los aos noventa, en particular tras la re-forma constitucional de 1998. Gina Chvez nos informa sobre el papel de
19Introduccin
-
8/8/2019 sfpetroleo
18/208
la sociedad civil en la preparacin de la Carta Poltica, que fue sin lugar aduda un hito en las movilizaciones sociales de esa dcada. Luego ella reubi-ca este cambio en la perspectiva del debate terico sobre los derechos de ter-cera generacin, en particular respecto del Estado social de derecho y del Es-tado multicultural. El texto concluye en una evaluacin del alcance de loscambios introducidos en la nueva Constitucin, en particular por lo queatae a los derechos colectivos ambientales e indgenas.
Xavier Sisa prolonga esta reflexin con un anlisis de los derechos am-bientales introducidos por la Constitucin de 1998. El autor se preocupaprincipalmente por el significado del reconocimiento de los derechos socia-les en general y el derecho al medio ambiente en particular. Luego analizalas dificultades para dotar al medio ambiente de la naturaleza de derechosubjetivo, con relacin al contenido, la titularidad y la proteccin. El textodesemboca en un anlisis de la legislacin ambiental ecuatoriana, en unaperspectiva histrica.
Jorge Albn interviene sobre el otro gran cambio introducido por laConstitucin de 1998, y es la elevacin del derecho a la consulta previa y laparticipacin al rango de norma suprema. l sugiere que este cambio pre-senta una redefinicin del concepto de democracia y tiene consecuencias so-bre los trminos de la participacin ciudadana y el papel del Estado. Presen-ta las bases legales de la consulta previa y los alcances de la norma, antes deinterrogarse sobre las modalidades y los procesos de participacin. El textoconcluye con un interrogante, respecto de la viabilidad del proceso en elcontexto de la RAE.
Vernica Potes persigue esta reflexin y la ubica en el contexto regionalde Amrica y el Caribe. Ella argumenta que la participacin no implica s-lo un derecho sino que tambin es un deber. Luego revisa los avances en es-te mbito de las legislaciones de Bolivia, Per, Colombia y Ecuador, para su-brayar que Ecuador es el pas cuya legislacin es la ms avanzada al respec-to. Finalmente, esta autora analiza las condiciones para pasar de los enun-
ciados constitucionales y legales a mecanismos operativos que coadyuven ala consolidacin de las instituciones democrticas.
El captulo tres resume, en cuatro contribuciones, los cambios polticosque inducen la evolucin del marco legal y normativo de la dcada anterior.Lautaro Ojeda trata el tema de la descentralizacin como el marco de latransferencia de las competencias ambientales, subrayando que sta plantea
20 Guillaume Fontaine
-
8/8/2019 sfpetroleo
19/208
ante todo un problema de recursos y capacidades. Tras recordar las grandeslneas que atraviesan el debate terico sobre la descentralizacin, el autor co-menta que el concepto de competencia debe precisarse, especialmente encuanto a sus alcances y a la forma de su financiamiento. Luego presenta losacuerdos y convenios de transferencia de competencias ambientales a los or-ganismos seccionales, que prefiguran la creacin de un sistema nacional des-centralizado de gestin ambiental. El artculo concluye con una serie de hi-
ptesis en cuanto a los escenarios de la descentralizacin y las dificultadesque tendrn que superarse para implementar la transferencia de competen-cias ambientales.
Amanda Barrera aborda otro aspecto de las polticas pblicas, al pregun-tarse en qu medida las actividades petroleras constituyen una amenaza pa-ra el sistema nacional de reas protegidas. Esta autora hace hincapi en lafalta de coordinacin entre las instituciones nacionales, regionales y localesdel Estado, encargadas de promover estas actividades y el desarrollo sosteni-ble. Nos hace partcipes de la experiencia con la Wildlife Conservation So-ciety (WCS) en el Parque Nacional Yasun, donde coexisten no menos deseis bloques petrolferos y que ha sufrido severos impactos socio-ambienta-les, en particular a lo largo de las vas Maxus y Auca. El artculo concluyecon una serie de recomendaciones, entre las cuales est la de no abrir nue-vas licitaciones hasta que el Estado proceda a corregir las deficiencias insti-tucionales y definir una poltica de conservacin clara.
Roberto Caballero contribuye a la reflexin sobre las polticas pblicaspetrolera, ambiental e indigenista del Estado a travs de una revisin de laevolucin de las obligaciones contractuales de las empresas petroleras en elmbito ambiental. Este autor recuerda el contexto en que se dieron las ochoprimeras rondas de licitaciones de bloques petrolferos en el Ecuador, carac-terizado por una gran inestabilidad normativa e institucional. Luego presen-ta el marco normativo en el cual se llevan a cabo las operaciones petroleras:Constitucin de 1998, Ley de Gestin Ambiental, y Reglamento Ambien-
tal para las Operaciones Hidrocarburferas.Ren Ortiz completa esta presentacin por un testimonio desde la in-
dustria petrolera privada. Segn este autor, desde 1993, las empresas petro-leras deben cumplir con un pliego de obligaciones ambientales que enmar-ca suficientemente sus actividades y aseguran una gestin idnea de los im-pactos. l agrega que la industria petrolera por lo menos privada aplica
21Introduccin
-
8/8/2019 sfpetroleo
20/208
normas y estndares de nivel internacional que constituyeron un salto en elEcuador durante los diez ltimos aos, no solo en materia ambiental sinotambin en cuanto a las relaciones comunitarias.
El libro se cierra con una bibliografa general, donde hemos agrupadolas principales referencias utilizadas por los autores.
AgradecimientosUn principio fundamental de los foros socio-ambientales es que no se con-fundan con conferencias magistrales de expertos frente a un pblico pasivo.Con el afn de orientar los debates, invitamos a tres o cuatro panelistas pro-cedentes de distintos sectores de la sociedad civil, econmica y poltica, pa-ra que comenten la ponencia central desde su perspectiva. No obstante, encada evento, el pblico tuvo la posibilidad de interpelar a los panelistas concomentarios y preguntas en relacin con el tema central.
Muchos de los panelistas invitados procedan de organizaciones socialesnacionales e internacionales, como Mario Melo, coordinador del Centro deDerechos Econmicos y Sociales, Iigo Salvador, director del Centro Ecua-toriano de Derecho Ambiental (CEDA), Yolanda Kakabadse, directora eje-cutiva y Carlos Fierro, director de proyectos de la Fundacin Futuro Lati-noamericano (FFLA), Pablo Ortiz, consultor para el Instituto Amazanga, yLucy Ruiz, directora de la Bolsa Amaznica, para la fundacin Ambiente ySociedad, y Pablo Gallegos, presidente de la Asamblea de la Sociedad Civilde Sucumbos (ASCIS).
Otro grupo lo conformaron representantes de organizaciones indgenas,como Rodrigo de la Cruz, asesor de la Coordinadora de Organizaciones In-dgenas de la Cuenca Amaznica (COICA) para el rea de territorios y re-cursos naturales (biodiversidad y petrleo), Emergildo Criollo, presidentede la Federacin Indgena de la Nacionalidad Cofn del Ecuador (FEINCE)
y Humberto Piyaguaje, ex presidente de la Organizacin Indgena de Seco-ya del Ecuador (OISE), funcionario de la Direccin de Educacin Bilingede Sucumbos.
Tambin acudieron delegados de la industria petrolera, como Ren Bu-caram, ex gerente general de Texpet y director del Foro Petrolero, RamiroGordillo, ex gerente de Petroecuador y representante del Foro Petrolero, Al-
22 Guillaume Fontaine
-
8/8/2019 sfpetroleo
21/208
berto Gmez de la Torre, asesor jurdico de Occidental, delegado de la Aso-ciacin de la Industria Hidrocarburfera del Ecuador (AIHE), Fernando Be-nalczar, gerente ambiental de EnCan Ecuador y miembro de la AIHE, yGiovanny lvarez, jefe del la Unidad de Proteccin Ambiental de Petropro-duccin.
Otros invitados procedan del sistema institucional, como Reinaldo To-rres, ex asesor institucional de la Subsecretaria de Proteccin Ambiental del
Ministerio de Energa y Minas, Carlos Jumbo, encargado de la Secretara deCalidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Julio Gonzlez, ex presi-dente de la Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbos y diputado Pacha-kutik para la provincia de Sucumbos, y Wladimir Rosaro, delegado por elConsorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE).
Finalmente participaron universitarios y miembros de organismos in-ternacionales, como Anamara Varea, coordinadora del Programa de Pe-queas Donaciones del PNUD, Mara Fernanda Espinosa, asesora enasuntos indgenas para la Unin Internacional de Conservacin de la Na-turaleza (UICN), Philippe Lena, director de investigaciones del InstitutoFrancs de Investigaciones sobre el Desarrollo (IRD) en Ro de Janeiro, yFabin Corral, rector de la Facultad de Derecho, Universidad de San Fran-cisco de Quito.
A todos, y al pblico que acudi regularmente a los foros socio-ambien-tales, nuestro profundo agradecimiento por su inters y su fidelidad.
Personalmente, quiero agradecer a los estudiantes del Observatorio So-cio-Ambiental, que ayudaron a organizar los foros y cuidaron de su buenaorganizacin, en particular a Mara Cristina Jarrn, Jackeline Contreras,Claudia Arcanjo, Diego Snchez y Daro Anchaluisa. Tambin, quiero agra-decer de manera especial a Karen Andrade y Santiago Vallejo que, ademsde su colaboracin en los eventos mencionados, ayudaron a seleccionar y re-visar los textos aqu reunidos.
Guillaume FontaineQuito, julio de 2003
23Introduccin
-
8/8/2019 sfpetroleo
22/208
-
8/8/2019 sfpetroleo
23/208
Captulo ICuestiones de mtodo
-
8/8/2019 sfpetroleo
24/208
-
8/8/2019 sfpetroleo
25/208
Por qu esta reflexin?
Esta ponencia busca suscitar la posibilidad de dilogos entre personas quetienen diferentes puntos de vista y diferentes comprensiones de los proble-mas socioeconmicos vinculados a la actividad petrolera. Antes de iniciar laexposicin, es necesario explicar cuales son las necesidades que hemos iden-tificado y a cuales queremos que este documento contribuya.
En el Ecuador, como en cualquier parte del mundo, se toman decisio-nes todos los das con relacin a diferentes temas socio-ambientales. Las de-cisiones son tomadas de manera activa y explcita en algunos casos. Peromuchas otras decisiones son tomadas tcitamente, es decir, el conjunto dedecisiones que son postergaciones, esperas, silencios.
La actividad petrolera afecta a un conjunto de actores muy amplios, enrealidad es central para toda la sociedad y, por lo tanto, esta secuencia de de-cisiones por accin u omisin repercuten en todo el pas. El proceso por elcual estas partes enfrentan y negocian sus diferentes perspectivas es un pro-
ceso poltico que se juega en varios escenarios. Independientemente de queproduzca acuerdos o no, produce resultados con caractersticas variables.Son resultados ms o menos estables, ms o menos democrticos, ms o me-nos justos, ms o menos destructores del ambiente.
En el Ecuador indudablemente ha existido un incremento de la con-ciencia ambiental, sin embargo, todava estamos lejos de orientarnos a una
Las perspectivas de discusin de los temassocio-ambientales vinculados a la explotacinpetrolera en el Ecuador: posiciones encontradaso encuentro de posiciones
Teodoro Bustamante
-
8/8/2019 sfpetroleo
26/208
vida social respetuosa del ambiente, de las personas y que se caracterice porla calidad de las relaciones entre stas. Consideramos que la forma en quediscutimos sobre los temas ambientales tiene directa relacin con la capaci-dad de la sociedad para avanzar en estos campos. A continuacin, propone-mos tanto una descripcin como algunas hiptesis sobre como se ha desa-rrollado la discusin sobre el tema en el pas. Vemos lmites y de alguna ma-nera buscamos estrategias para sobrepasarlos.
Sobre el tema de las dimensiones socio-ambientales de la produccinpetrolera en el Ecuador existe abundante literatura. Sin embargo, en ella seconstruyen visiones paralelas, con poca conexin entre ellas, que parecerana ratos corresponder a realidades totalmente distintas1.
Los polos extremos de estas visiones son, por una parte, la visin decataclismo socio-ambiental2 y en el otro extremo un optimismo tcnico-ambiental que nos estara acercando a una situacin ejemplar en el mbi-to mundial.3 Lo sorprendente no es que existan estas dos visiones, lo quenos llama la atencin es que puedan coexistir con tan poca preocupacinpor aclarar las diferencias de perspectivas. Esta dualidad y la falta de di-logo entre las diversas posiciones parecera decirnos que las visiones y pers-pectivas no pasan de ser opiniones, sensaciones, que no existe la posibili-dad de acercarnos a un conocimiento objetivo de estos procesos. Escribi-mos este texto porque, al contrario de lo anterior, creemos que existe unaposibilidad de entender qu afirmaciones respecto a los impactos socio-ambientales de la produccin petrolera son ciertas y qu afirmaciones soninexactas en algn grado. Creemos en definitiva que existen dimensionesde la realidad en las cuales es posible un conocimiento con cierto grado deobjetividad4.
28 Teodoro Bustamante
1 Una revisin bibliogrfica sobre el tema ha permitido identificar ms de 250 ttulos (ObservatorioSocio-Ambiental de FLACSO, Bibliografa).
2 Tal vez la ms famosa expresin de este punto de vista le constituye el libro de Judith Kimerling (1993).
3 Ejemplos de ello son los documentos de las empresas petroleras, por ejemplo Villano de ARCO-AGIP (bloque 10) en el Pastaza.
4 La objetividad que nos proponemos no niega el rol del sujeto en la creacin del conocimiento y dela misma realidad. Simplemente consiste en afirmar la existencia de una dimensin de la realidadque no depende de la subjetividad. Y, que si bien la actitud de sujeto que busca conocer una reali-dad determina el conocimiento que puede alcanzarse, esta determinacin obedece a leyes que tie-nen consistencia interna.
-
8/8/2019 sfpetroleo
27/208
Un segundo presupuesto considera que es posible construir formas ymecanismos sociales para tratar estas divergencias que pueden ser mejorespara el conjunto de la sociedad, por dos tipos de razones. La primera por-que puede disminuir los costos que cada parte debe pagar en funcin de losbeneficios que obtiene y en segundo lugar afirmamos que existen objetivosque pueden ser comunes a todos los actores tales como el imperio de laley, mayor justicia, mayor equidad, menor intensidad de los conflictos y
que la sociedad puede aproximarse a ellos. La obtencin de estos beneficioscomunes es, adems, mayor a la suma de los beneficios individuales, pues-to que ms all de la atencin a los intereses particulares se crea una calidadde vida social diferente.
Para avanzar en esta propuesta, pretendemos buscar e identificar los di-versos tipos de discursos que se formulan sobre la actividad petrolera en elEcuador.
Una perspectiva tecnolgica
Una primera aproximacin es la que surge de la tcnica. La extraccin,
transporte y procesamiento del petrleo son actividades econmicas. Todaactividad econmica implica un determinado impacto sobre el medio natu-ral. Se usan recursos naturales, se generan riesgos tanto para el ser humanocomo para el entorno, se arrojan desechos, se compite con otros organismospor espacio fsico y por algunos servicios ambientales. Con esto estamosubicando el problema en un mbito productivo en el cual toda actividad deproduccin de bienes y servicios implica presiones sobre la naturaleza y, porlo tanto, problemas que deben ser resueltos para minimizar ese impacto.
Desde este punto de vista, la produccin de petrleo no es sino otra ra-ma ms de la actividad econmica, que puede tener algunas particularida-des, que puede exigir un tratamiento algo especial en algunos temas, pero
esas caractersticas especiales son fundamentalmente de grado, no particula-ridades esenciales. Es cierto que la produccin de hidrocarburos genera ries-gos en el ambiente, pero esta actividad econmica no genera ni los mayoresimpactos, ni impactos que sean ms difciles de remediar que los de otrasactividades econmicas. Se puede argumentar que el transporte areo gene-ra ms riesgos que la produccin de petrleo, que la produccin de soya tie-
29Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
-
8/8/2019 sfpetroleo
28/208
ne ms impacto sobre la biodiversidad y que el uso de pilas de radio generamayor contaminacin qumica. Si esto es as, lo que tenemos que hacer esdesarrollar un aparato tecnolgico suficientemente adecuado para que nospermita prevenir los riesgos, mitigar los impactos y remediarlos cuando fue-re del caso.5
Hay una visin del mundo que, enamorada de la ciencia y la tecnolo-ga, puede apostar a minimizar todo problema de riesgo y de impacto am-
biental. Sin embargo, no se trata solamente de un encandilamiento en tor-no a la ciencia, es tambin una mstica, respecto a una capacidad de resol-ver problemas. La fe en la ciencia y la tecnologa es en realidad solamenteuna parte de una propuesta tica, en la cual hay un eje dinamizador y stees el de la capacidad del ser humano para resolver problemas. Encontrar pa-ra cada objecin tcnica o ambiental una solucin, cada vez ms refinada yperfecta parece ser un objetivo vital para ciertas personas y un eje de valorespara la perspectiva del ingeniero. Hay una expresin que parecera concre-tar este contenido y que en realidad tiene tambin un uso casi tico, es laexpresin tecnologa de punta6.
Una primera mirada podra decir que esta visin del ingeniero es, enrealidad, solamente una formulacin de la perspectiva de la ganancia. Pue-de afirmarse que lo que interesa no es encontrar soluciones a problemas tec-nolgicos, sino ganar dinero. No es difcil demostrar que la lgica de las in-versiones petroleras es la lgica de la ganancia. Sin embargo, eso no niegaque esta lgica de la ganancia, tiene relaciones con otra racionalidad quepuede subordinrsele pero no por ello deja de tener su dinmica propia.
En efecto, el desarrollo tecnolgico y sus opciones tienen cierta autono-ma relativa al interior de las entidades empresariales y, ms all de ello, lasdecisiones de alta gerencia no consideran exclusivamente las variables costo/ beneficio. En realidad, el mundo empresarial sabe que la simple relacincosto / beneficio, si bien es central en su actividad, es slo el esqueleto so-bre el cual se desarrollan las visiones estratgicas, de desarrollo, acumulacin
y generacin de capacidad empresarial.
30 Teodoro Bustamante
5 Ms adelante describiremos perspectivas segn las cuales la produccin petrolera no puede ser con-siderada como una rama de actividad comn.
6 El concepto de tecnologa de punta, enfatiza los parmetros de avance (punta), innovacin y sofis-ticacin an ms que otros atributos de la tecnologa como son: eficiencia, confiabilidad, seguridad.
-
8/8/2019 sfpetroleo
29/208
Pero, ms all de esta primera visin en la cual sealamos que las em-presas petroleras, como toda realidad humana, no son algo que simplemen-te puede reducirse a un inters de ganancia, debemos regresar al hecho quela ganancia s es una variable importante en esta dinmica. Aqu surge unproblema que lo retomaremos luego cuando hablemos de problemas deequidad y ste se refiere al tratamiento del deseo de ganancia como una mo-tivacin, no plenamente aceptada o, en todo caso, desacreditada. Debemos
tambin anotar que la lgica de ganancia no se refiere nicamente al sectorempresarial. Esta necesidad de ganancia es tambin la necesidad de un Es-tado que, por diversas razones, se encuentra acorralado ante una imperiosanecesidad de recursos econmicos.
Las cifras son absolutamente claras, el presupuesto del pas depende dela cantidad de recursos petroleros. Quien asume la representacin del Esta-do, necesita recursos econmicos de manera apremiante.7 Los servicios quese demandan al Estado solamente pueden ser atendidos a travs de recursoseconmicos. Un recurso importante para ello son los recursos petroleros.8
Pero esto es solamente una dimensin del problema, hay un elemento adi-cional que es clave. Se trata de que estos recursos, ms all del bienestar quepueden proporcionar a parte de la poblacin, son sobre todo un recurso po-ltico de enorme valor: sirven para mantener un esquema de poder y de le-gitimidad.
El Estado ecuatoriano es un Estado rentista. Esto significa que gran par-te del Estado depende de la renta petrolera y adems su funcin principal esla de distribuir y redistribuir esta renta. La legitimidad de Estado depende,en gran medida, de que logre dar la impresin de distribuir los recursos alos ms pobres sin afectar a los ms poderosos. Inclusive quienes propugnanmodelos fuertemente liberales, proponen medios por los cuales la estructu-ra estatal canalice recursos hacia diversos sectores de poder.9
31Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
7 Segn los aos, entre el 30 y el 60% del presupuesto estatal proviene de los ingresos petroleros.
8 Un anlisis de la evolucin del analfabetismo en el Ecuador, permite suponer que la disponibilidadde recursos provenientes del petrleo s ha tenido un efecto positivo y masivo en esta variable. Sila evolucin del analfabetismo hubiese sido como antes de la era petrolera, probablemente hoy se-ra un 50% mayor a la actual (cerca del 16% frente a un 11%).
9 Los estudios del Observatorio Socio-Ambiental de FLACSO muestran que la estructura de gastosocial en el Ecuador tiene un perfil de redistribucin regresiva, sin tomar en cuenta la estructura deapoyos y subsidios directos a sectores productivos a travs de crditos, rescate bancario y otros.
-
8/8/2019 sfpetroleo
30/208
Ante esta situacin, quienes desarrollan actividad de produccin petro-lera, se encuentran en una situacin algo desconcertante. Existe una expec-tativa social que coloca en la actividad petrolera, por una parte, las expecta-tivas y las esperanzas que el pas y el conjunto de la sociedad puedan resol-ver algunos de los problemas ms acuciantes y, por otra parte, es presenta-da (como lo desarrollaremos ms adelante) como una fuente de problemasy de daos, como los predadores de la riqueza y de la naturaleza.
La actitud del tcnico es, en cierto sentido, la de una cierta concienciade un poder especial: es el poder de la tecnologa acompaada o potencia-da por la disponibilidad (abundante pero no infinita) de recursos econ-micos.10 Con ese poder consideran que pueden ofrecer a los dems sectoresde la sociedad alternativas positivas, siempre que se sealen con claridadqu desea la sociedad y cules son las normas y reglas bajo las cuales debenfuncionar.
En ciertos momentos, por ejemplo, al inicio de la exploracin petrole-ra, pareca que la sociedad peda obras de infraestructura, inversiones quepuedan sustentar un proceso masivo de colonizacin, que se creen nuevasciudades, que se abran nuevas tierras a la produccin. Las empresas petrole-ras lo hicieron: construyeron carreteras, dinamizaron la economa, su acti-vidad gener nuevas ciudades. La sociedad pareca estar en guerra con la na-turaleza y las empresas petroleras fueron aliadas de enorme valor estratgicopara ese enfrentamiento. Ms adelante la situacin de la sociedad cambia,parece que sta ya no quiere que se produzcan impactos ambientales, ya noquiere ocupar los espacios que tradicionalmente haban sido habitados sola-mente por pueblos indgenas. Entonces, las empresas petroleras se ponen ainventar tecnologas de punta que puedan permitir el desarrollo de activida-des petroleras con una agresin mucho menor contra la naturaleza y con lasdinmicas sociales previas.
En todo este proceso existen varias discusiones pendientes. La primera:Es posible efectuar una exploracin petrolera con daos ambientales e im-
pactos sociales mnimos? La segunda pregunta es: De haber respondido afir-mativamente a la pregunta anterior, se cumple en la prctica y en la realidad?
32 Teodoro Bustamante
10 Poder que es relativo, en la medida en que consiste fundamentalmente en su disponibilidad com-parativa de estos dos recursos en relacin con el resto de actividades econmicas.
-
8/8/2019 sfpetroleo
31/208
Preguntmonos en primer lugar si eso es posible. Apenas intentemosresponder a esta pregunta nos daremos cuenta de un problema en la formu-lacin: A qu se refiere el trmino mnimo? Es una formulacin relativa,respecto a la cual diferentes posiciones podran proponer diferentes crite-rios. Lo que para uno sera mnimo, para otro podra ser excesivo. Quisi-ramos insinuar en esta ocasin un camino posible para tratar de resolver es-ta incertidumbre. Nos parece que la propuesta ms lgica es que mnimo
significa inferior a la media de lo que otras actividades econmicas acepta-das generan en cuanto a impacto sobre la naturaleza.11
Esta formulacin tiene un contenido que nos parece importante y quehace referencia a una dinmica de la sociedad en su conjunto. El argumen-to es muy sencillo, pero bsicamente consiste en decir que la actividad pe-trolera debe someterse a los mismos estndares ambientales que cualquierotra actividad productiva. Si es que no imponemos esta exigencia a la acti-vidad petrolera, lo que estamos haciendo es sacrificar nuestro patrimonio ynuestra herencia por una actividad a la cual le estamos dando ventajas yprerrogativas injustas. Pero si no somos capaces de imponer a toda la eco-noma los mismos estndares que a la industria petrolera, lo que estamoshaciendo es evidenciar una gran inconsistencia en nuestros argumentos so-bre lo ambiental.
Esto plantea varios problemas. Por ahora nos vamos a referir a dos. Elprimero es conceptual: qu indicador de impacto ambiental medio vamosa utilizar? Desde un punto de vista econmico tradicional, la respuesta l-gica sera la relacin entre valor agregado y contaminacin o costo ambien-tal. Tal propuesta, sin embargo, puede ser cuestionada si se recogen todas lascrticas que muestran que el producto es un defectuoso indicador del bie-nestar de la sociedad. Se podran proponer formas de abordar el tema, quese refieran por ejemplo, a incrementos del empleo, o del nivel de vida delquintil de menores ingresos de la poblacin.
El segundo problema es el que se refiere a la inconsistencia entre las pro-
puestas y la prctica. El argumento puede ir ms o menos segn las siguien-tes lneas: el conjunto de nociones y propuestas que giran en torno a la tec-nologa de punta, son en realidad formulaciones de propaganda. Las carac-
33Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
11 Podra plantearse que es aceptable cualquier actividad que genera un impacto menor a la media dela economa de una sociedad. Es posible tambin proponerse metas tales como menor al 50% de lamedia u otros.
-
8/8/2019 sfpetroleo
32/208
tersticas de la actividad petrolera son tales, que las ofertas del mundo tec-nolgico se quedan cortas y no se cumplen en la realidad.
Nos parece que sta es una respuesta un poco estrecha y quisiramos de-jar en este momento insinuada la posibilidad de algunas respuestas distin-tas: ms all de un enfoque que privilegia el encontrar culpabilidad en lasdirecciones de las empresas, tal vez podemos hacernos las siguientes pregun-tas: El enfoque de lo ambiental como un mero tema de propaganda en las
empresas no es parte de un enfoque en general de la sociedad que, incluyen-do a defensores de lo ambiental, lo tratan como un tema de propaganda?Existe un problema de inercia, en el cual an la voluntad de mejorar estn-dares ambientales enfrenta la resistencia de una estructura productiva que seopone a ello? No existen mecanismos concretos por los cuales la sociedadque slo retricamente adhiere a lo ambiental, boicotea y dificulta la am-pliacin de estndares ambientales?
Estas preguntas apuntan a procesos complementarios y no eliminan ladimensin de responsabilidad que personas concretas puedan tener en de-terminados casos, apuntan que es necesario ampliar el anlisis ms all delmundo tcnico. Creemos que este es un problema central. Para tratarlo demanera ms sistemtica debemos referirnos a las otras lgicas que estn pre-sentes en la discusin sobre petrleo.
Quisiramos por el momento hacer una pequea observacin. El dis-curso de la ciencia y de la tecnologa tiene como un eje central la posibili-dad de establecer mediciones sobre los efectos y los impactos que la activi-dad petrolera genera. Si el discurso de la ciencia y la tecnologa va a ser acep-tado por la sociedad como un componente central de su discusin sobre lasdimensiones socio-ambientales de la actividad de extraccin de hidrocarbu-ros, se hace necesario disponer de un sistema de medida, seguimiento y mo-nitoreo de los impactos ambientales de la misma.
Existe tal sistema? La argumentacin que deseamos presentar en estaocasin es que no. En realidad la informacin disponible sobre este tema es
fragmentaria, episdica y poco sistematizada. Ms an, el rol de esta infor-macin en la discusin social sobre el tema es escasa, a pesar de que algunoselementos de esta informacin estn disponibles. En efecto, la nueva regla-mentacin petrolera prev que los operadores entreguen regularmente todoun conjunto de informacin sobre variables ambientales a la autoridad dehidrocarburos y esta disposicin se est cumpliendo, al menos parcialmen-
34 Teodoro Bustamante
-
8/8/2019 sfpetroleo
33/208
te. Sin embargo, esta informacin no est siendo usada en las discusionessobre la dinmica socio-ambiental de la explotacin petrolera.
Tomemos otro ejemplo. Un proyecto de cooperacin internacional, elproyecto Petramaz ha generado abundante informacin sobre la situacinde la contaminacin de las aguas en una amplia zona de la Amazona pe-trolera ecuatoriana. Qu uso se ha dado a esta informacin? Considera-mos que esta informacin, valiosa y costosa, no ha sido aprovechada sino
marginalmente para tratar de abordar el problema desde una perspectiva desoluciones tcnicas a los problemas de la contaminacin.Desde nuestro punto de vista, esto significa que los problemas de con-
taminacin no son el eje de la discusin. Si es que la medicin de la conta-minacin no es central para un debate sobre contaminacin, significa quealgo est pasando. Proponemos dos posibles hiptesis para explicar esto. Laprimera es que el enfoque tcnico de los problemas de contaminacin no halogrado constituirse en un discurso que concite una verdadera reflexin so-cial sobre el problema. En otras palabras, el discurso que se fundamenta enuna lgica emprico-tcnica de los temas ambientales tiene una cierta debi-lidad. No ha logrado definir los trminos de la discusin y ni siquiera ha or-ganizado un proceso social sostenido y sistemtico de bsqueda, ordena-miento y procesamiento de informacin. La segunda hiptesis sera tal vezms grave y consiste en que la preocupacin por los problemas ambientalesreales, no es el eje de los intereses de quienes participan en torno a este te-ma, sino que es un argumento complementario, en una discusin en la cualtienen el rol central otros factores.
De alguna manera, estaramos sealando que la comprensin en tornoal eje tcnico de los problemas socio-ambientales vinculados al petrleo tie-ne dos insuficiencias: por una parte est insuficientemente desarrollada y ensegundo trmino es insuficiente para comprender la dinmica real de lasdiscusiones socio-ambientales en la actividad petrolera. Surge entonces lanecesidad de ocuparnos de otras dinmicas, de otros discursos.
Una perspectiva sociolgica
Esta segunda perspectiva se construye desde un punto de partida en el cualse seala que el desarrollo petrolero, mucho ms all de presentar algunos
35Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
-
8/8/2019 sfpetroleo
34/208
problemas manejables de niveles de contaminacin, lo que hace es estructu-rar un proceso social de desarrollo, caracterizado por la concentracin, laviolencia, tanto en trminos directos (por ejemplo, la provincia de Sucum-bos tiene una tasa de mortalidad por homicidios 3 veces superior al prome-dio del pas),12 como violencia institucional: conflictos de tierras, resquebra-jamiento de las organizaciones, o dinmicas sociales tales como la prostitu-cin, delincuencia, marginalidad urbana, entre otras. Se trata de una serie
de preocupaciones complejas, pero que daran sustento a una posicin quedice: El desarrollo que la actividad petrolera genera es un desarrollo, queno merece tal nombre, es un retroceso y por ello lo rechazamos.
Tal afirmacin, evoca casi inmediatamente varios problemas y discusio-nes. La primera, que esto parecera ser una re-edicin de la vieja oposicinromntica al progreso: esta argumentacin puede adquirir ciertos maticesdescalificadores al estilo de Quines se creen estos utpicos que porque aellos no les gusta toda la sociedad tiene que paralizarse? Pretenden acaso,que regresemos a la edad de la piedra?. Esto no es ms que esquematizar ladiscusin; en realidad tanto el simple rechazo al progreso como la negativaa ver los problemas serios que el progreso plantea, nos dejan sin poder abor-dar temas de gran importancia social.
En efecto, tanto la afirmacin de valores ms importantes que el pro-greso, como la defensa del progreso, se quedan en un juego simplemente re-trico si no abordamos los problemas referentes a las condiciones concretaspara hacer vigentes los principios ticos, o los problemas concretos que lamodernizacin plantea y que son mucho ms complejos que el simple in-cremento de la produccin.
Analicemos cules son las crticas a esta dinmica de progreso: el primercomponente de la discusin sobre los efectos sociales negativos de la activi-dad petrolera es el relativo a la injusticia. La produccin de petrleo generarecursos econmicos abundantes, pero cmo se distribuyen stos? La im-presin prevaleciente en las zonas de actividad petrolera es que tal distribu-
cin es monstruosamente injusta. Esta injusticia aparecera en el hecho quemientras algunas personas tienen sueldos, ganancias que aparecen abulta-das, otros viven con un mnimo de ingresos. La injusticia se hace tanto msevidente cuanto la actividad petrolera genera sectores de actividad econmi-
36 Teodoro Bustamante
12 SIISE, Datos para 1998.
-
8/8/2019 sfpetroleo
35/208
ca con un nivel de capital, de productividad y de remuneraciones muy su-perior a la media de la economa nacional y desproporcionadamente supe-rior a la media de las economas regionales donde la actividad petrolera seinserta. Al mismo tiempo, atrae a importantes grupos de poblacin empo-brecida de todo el pas que buscan poder participar en alguna medida de lasoportunidades de empleo que objetivamente se producen en torno a esta ac-tividad. El resultado son ejes econmicos de alta productividad rodeados de
masiva precariedad y miseria. Si bien sta es la primera, ms evidente y msdirecta manifestacin de los problemas de iniquidad en la distribucin de larenta petrolera, hay varios otros niveles, en los cuales los problemas estnpresentes. Veamos algunos de ellos.
Desde una perspectiva abstracta, el hecho que el Estado perciba la ma-yor parte de la renta petrolera, parecera ser un mecanismo que garantice unsentido de equidad en el uso de estos recursos. Existen argumentos que pue-den reforzar este punto de vista. Los primeros aos de explotacin petrole-ra se vincularon a inversiones masivas en educacin y salud, que permitie-ron que, por ejemplo, el analfabetismo se redujera en un 10% en los diezprimeros aos de explotacin petrolera; el gasto en salud por cpita pas de5,5 a 26 dlares en el mismo perodo. A pesar de esto, la mayor parte de losecuatorianos no cree en el sentido redistributivo del gasto estatal. Las razo-nes para ello, son evidentes. Desde la ya anotada redistribucin regresiva delos subsidios del Estado, el impacto del salvataje bancario, los recurrentesepisodios de corrupcin y la dinmica de la deuda externa, que parecen unmecanismo por el cual el principal beneficiario de la actividad petrolera sonlos acreedores internacionales.
Existen otras percepciones adicionales de la injusticia. Hay una dimen-sin que se refiere a la relacin existente entre las empresas extranjeras y elpas. La historia de Standard Oil y la manera como Rockefeller construysu imperio econmico gener una percepcin de ciertas empresas petrolerasque las comparaba con pulpos o la personificacin de la avaricia y prepoten-
cia. Posteriormente, algunos incidentes internacionales, fundamentalmentela posicin anglo-americana ante la voluntad de Irn de nacionalizar su in-dustria petrolera, crean una percepcin de las transnacionales petroleras quelas coloca en directa confrontacin con los pases en los cuales desarrollansus actividades. Segn esta visin, las empresas petroleras seran verdaderassaqueadores de los recursos de los pases en que operan.
37Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
-
8/8/2019 sfpetroleo
36/208
Esta visin est presente en los discursos que en el Ecuador se formulansobre este tema. A pesar de ello tambin consideramos que la discusin noes muy profunda. Creemos que es posible hacer dos argumentaciones al res-pecto. Por una parte, es un hecho histrico que los pases latinoamericanoshan experimentado polticas nacionalistas en temas petroleros. Sin embar-go, en muy pocos casos, el control nacional sobre la actividad exploratoriaha permitido el aumento de las reservas y la ampliacin de la produccin
aunque, en algunos casos, s ha sucedido as (Fontaine 2003, cap. 1). Des-de este punto de vista puede argumentarse que el aporte exterior es necesa-rio y, por lo tanto, se le debe reconocer tasas de ganancias que la haganatractiva desde una perspectiva mundial13. Desde una perspectiva contrariase puede sealar que las tasas de ganancia usuales de inversin petrolera sondemasiado altas, al igual que los niveles de remuneracin de la mano deobra y los servicios petroleros.14 Puede entonces plantearse que el control na-cional es ms conveniente para el pas.
Probablemente el factor clave en esta discusin es la manera de asumirel riesgo15. Dispone el pas de los recursos para asumir este riesgo? Hayotros dos factores parte de este problema. El primero, la discusin sobre lasmodalidades contractuales que son las que en definitiva regulan la distribu-cin de los costos y los beneficios de esta produccin. No queremos entraren una consideracin a fondo sobre este tema, limitmonos a sealar queexisten fuertes cuestionamientos a algunas de las modalidades contractuales.Cuestionamientos que sugieren la conveniencia de un tratamiento ms sis-temtico y abierto del tema16.
Un problema adicional es el de comprender las causas, mecanismos yniveles de prdida de competitividad y descapitalizacin de la empresa esta-tal. Esto tiene importancia tanto desde el punto de vista del tema que tra-tamos aqu, es decir el tema distributivo, como desde el punto de vista am-
38 Teodoro Bustamante
13 Hay sin embargo voces que sealan que lo ms importante para atraer la inversin extranjera, no es
la rentabilidad sino el nivel de institucionalidad de las polticas sobre el tema.14 Por qu el Ecuador debe pagar por tcnicos extranjeros remuneraciones que son cuatro o cinco ve-
ces superiores a las que paga a sus tcnicos la empresa estatal?
15 Sin embargo, incluso esto es cuestionado por quienes sealan que el riesgo de buena parte de la in-versin es escaso o nulo al operar en algunos casos sobre reservas ya identificadas.
16 El caso ms conocido es el cuestionamiento a las operaciones de Maxus, en contrato de prestacinde servicios.
-
8/8/2019 sfpetroleo
37/208
biental pues el problema no es slo saber qu rol puede cumplir la empresadel Estado en el esfuerzo productivo, sino tambin con qu niveles de efi-ciencia ambiental lo puede hacer.
Para terminar con este tema, sealemos que adicionalmente existencuestionamientos sobre los niveles de transparencia y de competencia realen los procesos de contratacin de servicios y en general sobre la negocia-cin relativa a los hidrocarburos.
Una vez planteado el tema de esta manera, conviene hacerse la pregun-ta sobre qu mecanismos o qu orientaciones se pueden asumir para lograruna distribucin ms justa de los recursos petroleros.
En nuestra exposicin hemos sugerido que es posible y deseable incre-mentar los niveles de transparencia y de anlisis pblico en varios temas, ta-les como los procedimientos y formatos de las contrataciones. Sin embargo,eso es solamente un aspecto del problema. El segundo es el relativo a cmolograr que exista un real acceso de los sectores a los cuales deberan ir los re-cursos de la produccin petrolera.
Respecto a este tema es posible asumir dos nfasis distintos. El primeroes el nfasis movilizador, el segundo el distribucionista. En la primeraperspectiva enfatizaremos un anlisis que seala que la distribucin de la ri-queza es fundamentalmente producto de la capacidad poltica de los dife-rentes sectores para presionar y obtener una cuota en la participacin de losrecursos. Desde este punto de vista, la lgica ser la de una negociacin yregateo permanente de los diversos sectores sociales para ejercer presin a finde obtener recursos y fondos. En esta lgica, las movilizaciones y los parosson el mecanismo fundamental de un proceso redistributivo, que slo avan-za en la medida en que los sectores sociales se movilizan. En esta lgica denegociacin y confrontacin el discurso puede tener un valor tctico muyimportante, pues la oposicin a cualquier actividad petrolera es ante todo latoma de una posicin negociadora fuerte para poder obtener el mximo decuotas redistributivas en el regateo subsiguiente.
Esta dinmica tiene varias consecuencias importantes. Por una parte,implica que las posibilidades de distribucin dependern fundamentalmen-te de la capacidad de presin de cada sector y esto a su vez depende de si-tuaciones tcticas. Las poblaciones ubicadas cerca de infraestructura estrat-gica tienen una mayor capacidad de presin. Su capacidad de movilizaciny la amenaza de paralizar el funcionamiento de algn elemento de esa in-
39Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
-
8/8/2019 sfpetroleo
38/208
fraestructura, les otorga una capacidad de presin redistributiva mayor.Las poblaciones ms alejadas, en cambio, se vern imposibilitadas de obte-ner una participacin en el flujo de recursos.
La segunda dimensin de esta dinmica es la que plantea la redistribu-cin fundamentalmente en trminos de los grupos particulares y el Estado.Es el Estado el que debe entregar parte de los recursos a los sectores que tie-nen capacidad de negociacin. Esto hace que no se vea con transparencia
cuales son los flujos en este proceso de redistribucin. En efecto, con estafrmula no es seguro que se orienten los recursos de los ms poderosos a losms necesitados. Es muy posible que el flujo real sea de los que menor ca-pacidad de presin tienen a los que tienen ms fuerza.17
La otra dimensin que se deriva de esta lgica es que las organizacionesque estructuran las posibilidades de presin adquieren una enorme impor-tancia. El aparato para ejercer presin se robustece y adquiere una gran legi-timidad. Cules son estas estructuras? Se trata de las estructuras polticas(representacin seccional y legislativa), de las representaciones corporativas yde toda la gama de organizaciones que pueden acceder y disponer de meca-nismos de presin (organismos sindicales, comunitarios, tnicos y sindica-les)18. Esto aparentemente tiene una directa relacin con el fortalecimientodel sistema poltico, el cual se legitima en gran medida por su capacidad dedistribuir renta (y fundamentalmente renta petrolera). En esta dinmicaaparecen como temas importantes la legitimidad de quin reclama (es decira nombre de quin se reclama) y cul es su capacidad de distribuir y de cun-to consigue. Esto no difiere mayormente de una dinmica clientelar 19.
Ms an, la lgica clientelar tiene un problema y es su constante d-ficit de legitimidad, que solamente puede ser subsanado con una hipertro-fia de distribucin, que por una parte no corresponde a procesos de inver-
40 Teodoro Bustamante
17 Desde el punto de vista de la lgica de esta distribucin (segn la capacidad de presin), el resulta-do lgico ser la concentracin de recursos en los sectores ms poderosos. Esta lgica no lleva ne-
cesariamente a una distribucin equitativa o redistributiva.18 Nos parece que esta dinmica apunta a algunos cuestionamientos sobre los trminos de lo que se hadenominado democracia participativa. Nos preguntamos si se trata de una democracia basada enla capacidad de participar en acciones de presin. Si esto es as, es un mecanismo de construccinde equidad o al contrario de disminucin de la misma?
19 Esto tal vez puede ayudarnos a entender cmo el sistema poltico ecuatoriano a pesar de su abru-mador desprestigio tiene tanta capacidad de mantenerse inalterado. La respuesta es que tiene capa-cidad de redistribuir renta y esto hace que lo toleremos aunque lo detestemos.
-
8/8/2019 sfpetroleo
39/208
-
8/8/2019 sfpetroleo
40/208
sidentes propietarios o habitantes de las zonas productoras. Se trata de la l-gica de la privatizacin o fragmentacin de los derechos sobre el subsuelo.Esta perspectiva tiene una fuerza especial, por cuanto corresponde a la legis-lacin anglosajona, que tanto peso tiene hoy como principio organizador dela economa mundial. Sin embargo, todas las reclamaciones que convergenen este sentido no se han formulado en trminos de conceder y reconocer alos propietarios de la superficie, derechos especficos sobre los recursos del
subsuelo. A este pudor en explicitar esta lgica corresponde una similar ti-midez de quienes defienden el sistema de derecho tradicional napolenicoy latinoamericano, en el sentido de la propiedad estatal del subsuelo.
Tenemos la sensacin de encontrarnos ante un debate inexpresable y,por lo tanto, muy difcil de ser esclarecido. Las dos posiciones tienen argu-mentos que tienen peso y validez. Las dos tienen implicaciones que debenser discutidas con claridad y responsabilidad, pues tienen tambin peligros.Por otra parte, nos parece que si somos fieles a un criterio de redistribucinde los recursos por principios de equidad, deberamos preocuparnos de ana-lizar cuales son las consecuencias no explcitas de cada una de las opciones.
Tal vez conviene esbozar los principales argumentos en uno y otro senti-do. Con respecto al rol privilegiado del Estado, la argumentacin fundamen-tal es la que seala como ms justo que se distribuyan los recursos hacia to-dos, que simplemente a favor de aquellos que tienen la suerte de encontrar-se cerca de un recurso de especial valor. La argumentacin en sentido contra-rio es que la actividad petrolera genera problemas, tensiones y dificultades alldonde se desarrollan las actividades y, por lo tanto, es justo que se canalicenrecursos para prevenir, mitigar o reparar esos eventuales daos.20
Tal vez respecto a este tema sea til revisar la experiencia colombiana,que crea un conjunto de mecanismos de participacin fijos para entidadesseccionales y comunitarias de manera que reconoce esas necesidades espe-ciales, pero establece una negociacin general para todo el territorio del pas.
Con este tema hemos tocado el asunto de las compensaciones. El uso
que se hace de este trmino en realidad est marcado por una ambigedad:Es una compensacin por un costo, por una externalidad causada o es unaforma ms de redistribuir recursos? Ambigedad que crea problemas pues
42 Teodoro Bustamante
20 De todas maneras convendra discutir si es posible prevenir tales problemas solamente en base dedistribucin de recursos econmicos.
-
8/8/2019 sfpetroleo
41/208
no permite resolver adecuadamente ni el problema de la equidad ni el de re-mediacin de los perjuicios. Ms an, sospechamos que crea ciertas lgicasviciosas, como la de fomentar o esperar anormalidades en la operacin pe-trolera a fin de tener argumentos para demandar compensaciones21. Nospreguntamos si sera posible proponer un esquema inverso en el cual las co-munidades reciban recursos no tanto por los daos ambientales sino por sucooperacin en la obtencin de resultados ambientales positivos.
Pero la discusin que hemos propuesto hasta ahora es una discusin quese reduce al tema econmico. La realidad social es ms compleja. Los pro-blemas de la actividad petrolera tienen un fondo distributivo, pero van msall de ello. Un argumento que se esgrime con frecuencia y que tiene indis-cutible fuerza es el relativo a los efectos negativos tales como el aumento dela delincuencia o prcticas como la prostitucin. A este respecto quisiramoshacer dos observaciones. Pretender que el petrleo tiene un poder mgicopara causar delincuencia es algo que aunque parece implcito en muchas ar-gumentaciones, no puede ser sostenido. Las causas de estas patologas socia-les no estn en el recurso en s, sino en la relacin que existe entre la capa-cidad de una sociedad para crear cauces para el comportamiento humano yel recalentamiento de las interacciones que genera el dinamismo de la acti-vidad petrolera. El problema es un dficit de sociedad.22 ste, sin embargo,no es un problema propio de este sector, se lo vive en toda la sociedad.
Pero analicemos un poco ms estos otros aspectos sociales. Comence-mos por la dinmica ambiental. Sin lugar a dudas, el mayor impacto de laactividad petrolera en el Ecuador, no radica en los derrames, ni en el verti-do de aguas de formacin, sino en el proceso de destruccin del hbitat. Pe-ro quin ha efectuado esta destruccin? Las compaas petroleras de mane-ra directa tienen una cuota de responsabilidad. Pero probablemente la defo-restacin directa de la actividad petrolera no es superior al 5% de lo defo-restado en total en las zonas petroleras. El aspecto importante no es el de laresponsabilidad directa. El tema es cmo la actividad petrolera entra en si-
nergia con la capacidad destructora de nuestra sociedad, y hace que la des-
43Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
21 De hecho, en varias zonas se dice que hay percances y derrames voluntariamente generados para re-clamar compensaciones. Esto es ambientalmente triste y ticamente un desastre.
22 Desde este punto de vista la argumentacin de oposicin a la actividad petrolera, puede leerse co-mo una oposicin a la sobrecarga y deterioro de la vida social.
-
8/8/2019 sfpetroleo
42/208
truccin ambiental que en otras zonas del pas se produce en 50 aos, en laszonas petroleras se efecte en 5.
Quiere decir esto que las petroleras son inocentes de los procesos de de-forestacin? No. Creemos que el anlisis para ser fecundo debe, en este ni-vel, abandonar las pretensiones de poder distribuir culpas. Lo que nos inte-resa es describir como una dinmica social dada, dinamizada por la activi-dad petrolera genera determinados resultados. Las causas de la deforestacin
son mltiples y no es ese el tema de esta intervencin, sealemos solamen-te la existencia de una poltica agraria explcitamente estimulante de la de-forestacin. Una estructura de derechos sobre la tierra, ambigua y que fo-menta la especulacin.
Se trata en diversos niveles de estructuras sociales que, o bien son sobre-pasadas por la dinmica de los hechos (por ejemplo la lentitud del IERAC23
en la legalizacin de la tenencia de la tierra), o bien funcionan para maxi-mizar beneficios individuales y los perjuicios sociales. Casi podramos decirque es una institucionalizacin de la destruccin del bien comn a favor dela especulacin privada.24 La actividad petrolera crea un auge y en l, las ins-tituciones se muestran dbiles. Casi parece que se produce una situacin enla cual se socavan los lmites, la tica, pues lo principal es cmo acceder auna parte de la riqueza que comienza a fluir.
Una manifestacin de esto es el deterioro de algunos elementos centra-les de la vida social. En los pueblos y las comunidades donde antes se podadejar las casas abiertas, hay que comprar cerraduras. El dilogo y las nego-ciaciones se ven empobrecidas. La calidad de la vida social se degrada. A par-tir de ello, surgen dos comentarios adicionales. El primero es que esta des-cripcin no corresponde solamente a lo que sucede en las zonas petroleras,sucede en toda nuestra sociedad. En segundo trmino sealemos que stasson otras manifestaciones del empobrecimiento de la vida social. Habamosindicado que el fracaso de las propuestas de equidad en nuestra sociedad esuna muestra del deterioro de nuestra capacidad de convivir. Tambin lo es
la incapacidad de conservar los recursos, de mantener la seguridad, de tenerconfianza los unos en los otros.
44 Teodoro Bustamante
23 Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacin.
24 Esto retoma la perspectiva de que el bien comn es pre-dado, por una especulacin individual.
-
8/8/2019 sfpetroleo
43/208
Una perspectiva desde las identidades colectivas
A pesar de que la lgica tcnica y la lgica social dan cuenta ya de un por-centaje importante de las dinmicas implcitas en la discusin sobre los te-mas socio-ambientales no agotan la discusin. Hay otra perspectiva que tie-ne una gran importancia, se trata de la lgica de las identidades. En ella, laconcepcin global de las sociedades est relativizada por la afirmacin de di-
versas particularidades al interior de ella. Diversos grupos afirman su propioser social a travs de procesos de toma de posicin, se asumen compromisosque crean identidades. Por ejemplo, soy ecologista y esta posicin significaoponerme a tal actividad y mi obligacin en cuanto tal es buscar donde pue-do golpear, de manera ms eficiente para evitar que tal actividad se desarro-lle y contine. El tema petrolero se convierte casi en un smbolo condensa-do de una forma de sociedad a la cual me opongo. Es ms, mi identidad sedefine por este proceso de oposicin. Esto genera una dinmica que tienesus propias particularidades. El eje central es la confrontacin y los logrosque puedo tener en ella. En esta dinmica de confrontacin, la dimensinexpresiva tiene una enorme importancia. Casi podramos decir que esta l-gica implica que mi existencia social depende de mi capacidad de expresar-me y de hacer de esta expresin algo que llegue, que sea escuchado y en cier-tas ocasiones hasta que sea capaz de imponerse.
Desde este punto de vista, no importa si la actividad petrolera es en s,ms o menos destructora del ambiente que la produccin de carne o la cons-truccin de carreteras. La produccin petrolera es el smbolo, la expresinde una civilizacin que desde esta identidad rechazo. En una guerra, la cap-tura de la bandera enemiga no tiene verdadera importancia militar, pero mi-les o tal vez millones de personas daran su vida para evitar que una bande-ra enemiga sea izada en su territorio. La lgica positivista que describimosantes queda rebasada por una dinmica de smbolos.
La dinmica identitaria que aqu planteamos, ha tenido un enorme au-
ge en el anlisis de las ciencias sociales. Casi se ha convertido en un tpico.Sin embargo, sostenemos que la manera de abordar el tema ha estado fuer-temente marcada por un esencialismo casi metafsico que empobrece lacomprensin de estos procesos. La forma de abordar este tema es, a la vez,incapaz de efectuar una crtica a las dinmicas identitarias, tanto como nollega a tomarlas en serio.
45Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
-
8/8/2019 sfpetroleo
44/208
La crtica a los movimientos identitarios es necesaria y requiere que seplanteen, por lo menos, los siguientes niveles. Por una parte, la lgica expre-siva de los movimientos identitarios les lleva con extraordinaria facilidad alefectismo. Fcilmente pasan a ser animadores permanentes de un ciertosensacionalismo. Llegan a la situacin de ser prisioneros de la obligacin dellamar la atencin. Son artistas de un espectculo pblico y a esa obligacinllegan a subordinarse inclusive los valores ms centrales de su discurso. La
identidad puede depender tanto del reconocimiento que otros den como desu acogida por parte de ciertos pblicos especiales, por ejemplo la prensa olas organizaciones del extranjero.
El tema de las identidades est cercano a un conjunto de patologas dela vida social. Las manifestaciones ms evidentes de ello son las formas desectarismo: Slo me interesa lo que mi grupo de iluminados pueda pen-sar; dogmatismo: No me interesa la discusin. Yo tengo una verdad supe-rior a la de los dems, no tengo por que discutirla; e inclusive fanatismos:Todo debe subordinarse a mi deseo de afirmar mi particular identidad.No olvidemos que son dinmicas centradas en la afirmacin de una identi-dad las que dan origen a movimientos como el nacional socialismo, el fas-cismo, el racismo e incluso el terrorismo.25
Por ltimo, sealemos que el tema de las identidades requiere de un tra-tamiento que nos hable de la consistencia. La afirmacin de determinadosprincipios no puede reducirse a tcnicas expresivas. Son necesarios procesosde construccin identitaria que necesariamente son mucho ms que el mon-taje del espectculo pblico.
Una vez que hemos indicado todos estos lmites de la dinmica identi-taria, quisiramos indicar que todo este ruido en las afirmaciones identita-rias no puede ocultar que casi todas ellas contienen o bien un ncleo que esmucho ms serio que el espectculo montado, o que proponen elementosde discusin a la sociedad que son centrales y absolutamente importantes.
Desde la perspectiva ambiental, la afirmacin identitaria, crtica al siste-
ma, plantea problemas y temas de gran importancia para la sociedad: los l-mites ticos de la accin econmica, la capacidad de compromiso y entregade las personas y la integridad de la adhesin a principios, normas y valores.
46 Teodoro Bustamante
25 Esto lleva a contradicciones frecuentes: los pacifistas violentos, la violencia contracista,el feminismo machista, etc.
-
8/8/2019 sfpetroleo
45/208
Los tpicos temas de los idealismos juveniles, se podra responder. Setrata de una vieja cantaleta contestataria? Tal vez s, pero permtasenos rela-cionar este reclamo con lo que describamos anteriormente respecto al dfi-cit de construccin social. En realidad, corresponden a un mismo hecho.Los lmites ticos a la actividad productiva son temas de la construccin dela sociedad, la capacidad de las personas para asumir sacrificios por princi-pios y valores ticos son indispensables para la construccin de la sociedad.
La integridad en el cumplimiento, no tanto de normas sino de los valores,es central para la construccin de una vida social.En este sentido, la afirmacin identitaria es una afirmacin profunda-
mente social, es profundamente tica. Por esta misma razn, estas afirma-ciones no deben ser tomadas a la ligera pues son indispensables. Es, enton-ces, necesario que la sociedad en su conjunto discuta los temas de contesta-cin y demande a la vez que construya consistencia, propuestas y perspecti-vas integradoras. Pero una tarea de estas dimensiones tiene enormes exigen-cias. La afirmacin identitaria no es solamente la expresin de una subjeti-vidad que desea ser reconocida como diferente, es la conversin de las pro-puestas ticas y valorativas en alternativas consistentes de vida social. Es unimpulso que, con toda la subjetividad que sea necesaria, se proyecta hacia larealidad, hacia una prctica.
La tarea de esta construccin tiene sus leyes propias. Si es que el esfuer-zo se queda en pater le bourgeois(escandalizar al burgus), ser pasajero yfrvolo. Si se adentra y se compromete en los valores sealados, puede tenerun efecto transformador de la sociedad.
As, se puede considerar lo que se ha llamado, las dinmicas instrumen-tales de las identidades. Se trata de enfatizar que las identidades son sobretodo tiles en las negociaciones sociales. Es como proponer un mercado deidentidades, cada cual debe adquirir la identidad que mejor le permita so-brevivir en una condicin dada, mientras que por otra parte los producto-res (los empresarios de las identidades) generan, proponen, comercializan
esquemas identitarios, en torno a los cuales negocian y redistribuyen algu-nos beneficios y rentas. Esta visin que puede corresponder a ciertas prcti-cas, puede estar plenamente sintonizada a la perspectiva de la permanentenegociacin de casos particulares. Sospechamos, sin embargo, que puede so-cavar algunos de los aspectos ms interesantes de las dinmicas identitarias.
Podra parecer quizs que en todo este largo anlisis hayamos omitido
47Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
-
8/8/2019 sfpetroleo
46/208
el tratamiento de esa muy importante dinmica poltico social que son losmovimientos indios. Tal omisin en realidad no es sino aparente. El temade la redistribucin y la equidad es, en un pas como el Ecuador, algo queatraviesa la realidad india. El tema de la representacin, de la construcciny o destruccin de vida comunitaria (una forma de construccin de socie-dad) es un tema relacionado a las poblaciones indgenas. De igual manera,el tema de la construccin y revalorizacin de identidades implica necesa-
riamente a los pueblos indios. Implica negociacin de poder, la relacin en-tre lo particular y lo general implica la posibilidad de construir normas ti-cas consistentes y significativas. Implica elaborar propuestas sociales quesean capaces de recoger y recombinar un legado histrico de relaciones conla naturaleza, pero de todas las formas, matices y valores de la vida social.
Las organizaciones indias enfrentan todos los problemas que aqu hemosmencionado y lo hacen desde una perspectiva que recoge dos elementos: poruna parte, una tradicin, puesto que la identidad india es una revalorizacinde una continuidad en el tiempo, y por otra parte, desde una organizacinde la sociedad. El desafo que asumen las organizaciones indias, es sobre to-do cmo lograr que los procesos histricos y econmicos que viven en cuan-to pueblos, no signifiquen, o que signifiquen en la menor medida posible,un deterioro o un menoscabo de las tramas sociales de su vida.
El desafo que enfrentan estas organizaciones, no difiere mucho de losgenerales para la sociedad. Las formas de enfrentar la actividad petrolera queestos pueblos han desarrollado ilustran una amplia gama de posibilidadesque tienen relacin con varios de los temas aqu propuestos. Las luchas porequidad, por normas, por calidad de vida social, por las afirmaciones iden-titarias, as como los peligros de las diversas formas de clientelismo, o dete-rioro de la calidad de la vida social, son un problema para los pueblos in-dios tanto como para los que no somos indios.
Algunas organizaciones indias enfatizan diferentes aspectos en su recla-mo, algunas de ellas expresan su abierta oposicin a la actividad petrolera.
Esta posicin puede parecer extrema, radical. A pesar de ello, nos parece quetiene un sentido si la entendemos, no tanto como un rechazo al petrleo ens, sino como un rechazo a la sociedad en que vivimos, tan incapaz de crearjusticia, equidad, tan incapaz de crear convivencia, tan incapaz de producirpalabras que tengan verdad, que se puedan creer. Si recogemos ese sentido,la tarea fundamental para lograr una actividad petrolera sostenible exige que
48 Teodoro Bustamante
-
8/8/2019 sfpetroleo
47/208
logremos reconstruir una sociedad que pueda merecer tal nombre. Esto so-brepasa el mbito de accin de algunas personas, pero estamos seguros quedesde este espacio en algo podemos contribuir.
A manera de conclusin
Luego de este recorrido por algunos problemas de la discusin socio-am-
biental en torno a la produccin petrolera en el Ecuador, quisiramos pro-poner algunas conclusiones.El tema socio-ambiental es un espacio de condensacin, en el cual son
planteados algunos de los problemas centrales de la sociedad. Esta relacinentre la dinmica social general y el tema petrolero socio-ambiental es com-pleja y tiene a nuestro juicio dos posibilidades en su tratamiento futuro. Laprimera es la de distinguir los campos respectivos reconociendo y sealan-do las relaciones entre uno y otro (entre lo petrolero y lo social general) y laotra es la de mantener una yuxtaposicin en la cual se proyectan los proble-mas de un nivel hacia el otro, pero se reducen enormemente las posibilida-des de un tratamiento explcito, transparente y democrtico.
La posibilidad de este tratamiento diferenciado, exige que desarrollemosanlisis y discusiones serios y profundos en los diferentes niveles involucra-dos, con las exigencias que le son propias a cada uno. Son necesarias e in-dispensables las discusiones tcnicas, cuya meta es la objetividad. Es indis-pensable una discusin social y poltica, donde lo central es la justicia y launiversalidad de los derechos y, es tambin relevante una discusin que po-demos describir como identitaria en donde los temas son la tica, la consis-tencia y la responsabilidad. Ninguna de ellas puede remplazar a las otras ycada una de ellas tiene exigencias de calidad propias.
Hay discusiones de gran importancia para el tema socio-ambiental conrelacin a la produccin petrolera que lo sobrepasan ampliamente (porejemplo, el problema de la poltica general o el problema de la construccinde sociedad). La discusin socio-ambiental no puede resolver estos temaspor s sola, pero s puede contribuir a ello. El aspecto ms importante de es-ta contribucin es el tratamiento adecuado de los temas especficos y tcni-cos relativos a la produccin petrolera. Este tratamiento adecuado exige unabase de informacin adecuada, un tratamiento riguroso de la informacin yla capacidad de escuchar todas las posiciones propuestas.
49Las perspectivas de discusin de los temas socio-ambientales
-
8/8/2019 sfpetroleo
48/208
-
8/8/2019 sfpetroleo
49/208
Introduccin
Durante aproximadamente tres dcadas, la empresa estatal petrolera delEcuador Petroecuador - ha generado un conjunto importante de informa-cin relacionada con estudios de evaluacin del impacto socio-ambiental,planes y programas, convenios inter e intra institucionales e informacin re-lativa a los propios procesos operativos de la entidad. De manera similar yvisto que la actividad hidrocarburfera del pas aporta con aproximadamen-te el 50% al presupuesto estatal, ella y sus impactos econmic