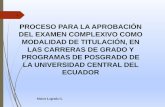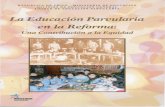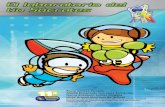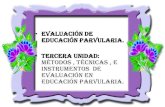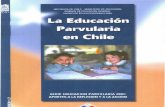Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
-
Upload
camila-rocio -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
1/10
DOCENCIA Nº 48 DICIEMBRE 20128080
R E F L E X I O N E S P E D A G Ó G I C A S
1 Educadora de Párvulos, Universidad de Chile. Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Católica de Chile. Magíster enEducación Especial, Universidad Católica de Chile. Máster en Psicología de la Educación, Universidad de Barcelona, España. Doctorandoen Psicología de la Educación, Universidad de Barcelona, España.
R E F L E X I O N E S P E D A G Ó G I C A S
La inclusión enla educación
parvulariaErika Larraguibel Quiroz1
El presente artículo pretende dar cuenta de las diferencias que implican lasconceptualizaciones de procesos educativos integradores e inclusivos, así como dar a conocerel estado del arte en Chile frente a la temática, incorporando antecedentes históricos, legales ydeclaraciones mundiales, referidos especialmente a la educación parvularia. Luego, se presentanalgunas problemáticas, necesidades y desafíos que están presentes en el nivel respecto a lainclusión de prácticas educativas y, nalmente, se exponen algunas reexiones fundamentalesen torno la inclusión de niños en la educación parvularia.
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
2/10
81
CONCEPTUALIZACIONES: INTEGRACIÓN ENEDUCACIÓN Y EDUCACIÓN INCLUSIVA
Tanto el concepto de integración como el de
inclusión en educación presentan antecedentes his- tóricos que han puesto como centro de atención aaquellos niños que han presentado dicultades en susaprendizajes para acceder al currículo común de sugrupo de clase. Sin embargo, ambos conceptos hansido resultados de cambios paradigmáticos originadospor movimientos sociales y organizaciones mundia-les, que solicitan mayores compromisos para prestaruna educación debida y de calidad, y que miran conpreocupación los vertiginosos avances que afectan alos contextos educativos. Estos procesos educativosdeben ser socioculturalmente signicativos para quie-
nes participan en ellos y deben contar con las ayudasnecesarias para el avance en la construcción de apren-dizajes situados en contextos denidos, dinámicos yparticulares (Coll, Martín & Onrubia, 2001).
En la década de los años sesenta, movimien- tos iniciados por asociaciones de padres, familias yeducadores, provenientes principalmente de la edu-cación especial, y países como Estados Unidos, Sue-cia, Noruega e Italia, se mostraron partidarios de laintegración de niños con discapacidad a la educacióncomún. Estos movimientos, durante los años sesen- ta y setenta, se van sistematizando y logran acuñar el
concepto de integración, reclamando por el derecho
a una educación “regular” para aquellos niños que, sibien presentaban algún tipo de discapacidad, contabancon las condiciones personales para acceder al currí-culo de una escuela común, y no solamente a aquel de
una especial (Jarque, 1985; Van Steenlandt, 1991). Soli-citaban que este derecho fuera considerado tanto enel sistema educativo regular como en el acceso a la so-ciedad en su conjunto, fundamentando sus peticionesen base a experiencias, investigaciones y estudios quedemostraban las ventajas de la integración de aquellosniños asociados a algún tipo de discapacidad.
A estos movimientos se fueron sumandopreocupaciones plasmadas, entre otras, en las siguien- tes declaraciones: Declaración de los Derechos Huma-nos (1948), la Declaración de los Derechos del Niño
(1959) y la Convención de los Derechos del Niño(1989), explicitándose en esta última la necesidad deotorgar atención y educación a la primera infancia anivel mundial. De esta manera se logra ir avanzandoen el derecho humano de integración educativa, so-cial y laboral de los niños y personas con algún tipode discapacidad, para lograr, independientemente delas características o condiciones personales, otorgarlesla posibilidad de constituirse en un aporte al mundolaboral y social, logrando su desarrollo pleno en con- textos reales.
Esta situación se empieza a concretar en el
tránsito desde un enfoque tradicional de escuela es-
LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
3/10
DOCENCIA Nº 48 DICIEMBRE 20128282
R E F L E X I O N E S P E D A G Ó G I C A S
pecial hacia uno de escuela común, donde se enfatizael apoyo educativo especial directamente al niño inte-grado a estos espacios, adoptando diferentes modali-dades de integración relacionadas tanto con la distri-
bución temporal como con los espacios físicos dondela ayuda era entregada. De esta manera, el tiempo deapoyo podía distribuirse entre tiempo parcial, al inte-rior del establecimiento regular, hasta poder acercarsea un tiempo total en dicho establecimiento. Las mo-dalidades asociadas a los espacios de apoyo podíanofrecerse en algunas jornadas fuera del establecimien- to común –es decir, en la escuela especial–, dentro delestablecimiento común, o con ambos tipos de apoyode los especialistas según las necesidades diagnostica-das en conjunto por el educador especial y el regular(Gortázar, 1992; Hegarty, Hodgson & Clunies-Ross,1988).
En este contexto educativo se empiezan acuestionar las prácticas de integración, ya que si bienel niño con discapacidad se favorecía socialmente enlas interrelaciones con sus compañeros, el apoyo asu aprendizaje seguía siendo una práctica de traba- jo individual, incluso con actividades diferentes a lasrealizadas por sus pares, lo que resultaba limitante en
el progreso de sus aprendizajes. Es decir, elcentro seguía siendo el apoyo al niño condiscapacidad, dejando de lado la valoraciónde las potencialidades o limitantes de loscontextos educativos, de las actitudes y ca-
pacidades de los propios educadores, quie-nes jugaban un rol primordial en el éxito ono, de los procesos integradores2.
La Conferencia Mundial de Educa-ción para Todos (Unesco, 1990) une a di-rigentes de diversas naciones con la rmeconvicción de declarar la necesidad urgen- te de combatir la exclusión en educación,partiendo desde el nacimiento y valoran-do la educación inicial como fundamental,en especial para aquellos “niños y niñas ensituación de mayor vulnerabilidad: pobres,
desasistidos y con discapacidad”. Esta tareamundial es evaluada al paso de diez añosen el Foro Mundial de Educación para To-dos (Unesco, 2000), observándose míni-mos resultados al respecto, lo que incideen rearmar este deber como un compro-
miso ineludible para luchar contra cualquier tipo deexclusión de acceso a aprendizajes de calidad, espe-cialmente para grupos de niños “vulnerables y desfa-vorecidos”.
Posteriormente, en la Conferencia Mundialsobre Educación y Atención de la Primera Infancia de-sarrollada en Moscú (Unesco, 2010), se conrma elobjetivo de poder ampliar y mejorar “la protección yeducación integrales de la primera infancia”, especial-mente para aquellos sectores de mayor vulnerabilidad.En esta conferencia se aprueba el Plan de Acción y deCooperación donde se establece, entre otras accio-nes, la de dar mejoramiento a la equidad e inclusión,eliminando toda forma de discriminación y ofreciendouna atención y educación de calidad, especialmentepara los niños pertenecientes a sectores menos pro-vistos3. Estos antecedentes van dando cuenta de quela integración escolar no solo debía dar respuesta alos niños con discapacidad, sino a todos quienes seencontraran en situaciones difíciles, desmejoradas, dealto riesgo y de vulnerabilidad. Es entonces, que la con-ceptualización de integración, más bien asociada a ladiscapacidad, se abre al de inclusión.
En la actualidad, la exclusión de estos gruposa procesos educativos inclusivos de calidad es conse-cuencia de diversas condiciones, tales como la falta derecursos o la distribución inequitativa de los mismos; laausencia de una enseñanza ajustada al mejoramientode la construcción de aprendizajes signicativos quesean acordes a la diversidad de necesidades; la altamovilidad de poblaciones propiciada por la inminenteglobalización mundial que afecta la formación de iden- tidades culturales en los niños; el avance de las diversasy uctuantes tecnologías a las cuales no todos tienenacceso, entre otras. Estas situaciones de vida de losniños ha signicado considerar a la educación inclusivacomo un sistema de acogida, capaz de dar respuesta alas distintas necesidades de aprendizaje que presentansectores poblacionales de la infancia que se encuen- tran menos provistos y con escasas posibilidades de
poder contar con una educación de calidad.Como se ha hecho mención, la integración
educativa surgió desde movimientos que lucharon porponer en vigencia el derecho a una educación dignay efectiva para aquellos niños con algún tipo o grado
2 Al respecto las “Orientaciones para dar respuestas educativas a la diversidad y a las necesidades educativas especiales (N.E.E.)”,emanadas desde el Ministerio de Educación y de sus unidades de Educación Especial y de Educación Parvularia (2008), realizan uninteresante análisis de esta situación (Mineduc, 2008).3 Para obtener una visión más detallada respecto al historial de normativas, conferencias, planes y acuerdos mundiales en la primerainfancia se sugiere remitirse al ar tículo de Blanco, R. (2012a).
"La integra-ción escolar
no solo debíadar respuestaa los niños con
discapacidad,sino a todos
quienes seencontraran
en situacionesdifíciles, des-
mejoradas, dealto riesgo y
de vulnerabili-dad".
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
4/10
83
de discapacidad. Pero también, la educación inclusivase interesa por desarraigar las brechas de desigualdad,educativas y sociales, a las que pueden estar expuestoslos niños desde su nacimiento a causa de las diferen-
tes condiciones de vulnerabilidad que los rodean, talescomo la pertenencia a minorías étnicas; vivencias ensituaciones de guerra; ausencia de la satisfacción denecesidades básicas; estados precarios de vida; enfer-medades de alto riesgo como el VIH/SIDA, entre otras.Es decir, estados donde los niños se ven fuertementediscriminados y desprotegidos y, por ende, expuestosal mínimo o a un muy difícil acceso a prácticas edu-cativas favorecedoras del mejoramiento de sus situa-ciones de vida. En consecuencia, la educación inclusivavela por la consagración del derecho humano a unaeducación para todos, sin brechas de mezquindad einequidad que lo obstaculicen, cuestionen o desarro-llen mediante prácticas educativas obsoletas, injustas,empobrecedoras y, especialmente, excluyentes.
El objetivo de una educación para todos, bajoun enfoque de políticas integradoras, se plasma en laDeclaración de Salamanca (Unesco, 1994), donde seenunciaron y demandaron una serie de principios, po-líticas y prácticas para las necesidades educativas es-peciales (N.E.E.) que presentaban los niños, dentro deun marco de acción que contribuye, posteriormente,al programa de Educación para Todos –al que ya se hahecho alusión–. Esto con la nalidad de lograr escue-las con mayor potencial y eciencia educativa en darrespuesta a las dicultades de aprendizaje, medianteprocesos incluyentes, adaptados y propulsores de ladiversidad humana, con el objeto de garantizar unaeducación digna y de calidad desde el nacimiento y alo largo de toda la vida.
Rosa Blanco (2012b) maniesta que el hechode garantizar desde el nacimiento prácticas educati-vas inclusivas representa un factor importante para lareducción de posibles desigualdades tanto educativascomo sociales que puedan reproducirse luego en elfuturo y que, en razón de ello, sean mucho más di-
fíciles de erradicar. De esta manera se estableceríanmayores oportunidades de lograr “trayectorias” edu-cativas graticantes y exitosas. El concepto de inclu-sión, sin duda, protege y entrega las herramientas jus- tas y necesarias para lograr desde la infancia entornoseducativos abiertos a las diferencias y singularidades
de cada niño, valorando e incluyendoestas particularidades como parte deprocesos educativos enriquecedores yde oportunidades para quienes más lo
necesiten, incluyendo a párvulos condiscapacidad.
ESTADO DEL ARTE EN CHILESOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVAEN LA EDUCACIÓN PARVULARIA
La educación parvularia enChile está próxima a cumplir 150 añosdesde que se creó la primera Escuelade Párvulos por Decreto del Ministeriode Instrucción Pública del 6 de octubre
de 1864. Sus fundamentos emanan devisionarios precursores como Fröe-bel, F. (1782-1852), Decroly, O. (1871-1932), Montessori, M. (1870-1952),Hermanas Agazzi (Rosa: 1866-1951,Carolina: 1870-1945), quienes, basadosen experiencias, estudios e investigacio-nes, consideraron esencial la educaciónde los niños a partir de sus primerosaños de vida. Sus trabajos prácticos einvestigativos también consideraron laintegración de párvulos con diferentes tipos de discapacidades, fundamentalmente de tipo
mental, lo que les ayudó a construir principios absolu- tamente integradores e inclusivos para todos los niñospequeños que requerían de una formación y cuida-dos propios de su edad, así como de experiencias deaprendizaje basadas en sus características de desarro-llo personales.
Estos precursores entregaron los fundamen- tos y principios que sirvieron de base a la creaciónde la carrera de Educación Parvularia, incidiendo enlas características con que contaría posteriormente eldiseño curricular de la misma: un currículo que enfa- tiza la formación educativa desde el nacimiento hastalos primeros seis años de vida en centros educativos4 anteriores al ingreso a la escuela regular y que propiciala participación y apertura a todos los niños, en con- junto con sus familias, sin previa selección, exclusión nisegregación de ninguna índole.
"La educacióninclusiva seinteresa pordesarraigarlas brechas dedesigualdad,educativas ysociales, a lasque puedenestar expues-tos los niños
desde sunacimientoa causa delas diferentescondicionesde vulnerabi-lidad que losrodean".
LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA
4 Estos centros fueron y siguen siendo llamados “Jardines Infantiles”, nominación dada por el precursor Federico Fröebel.
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
5/10
DOCENCIA Nº 48 DICIEMBRE 20128484
R E F L E X I O N E S P E D A G Ó G I C A S
El diseño curricular de este nivel, desde susinicios se ha constituido en la piedra angular de unaeducación que, junto con implicar los cuidados pro-pios para este tramo de edad (0-6 años), mantienepresente una enseñanza y aprendizaje a las que todoslos párvulos, en principio, tendrían acceso, incluidosniños con discapacidad y necesidades de educaciónconsideradas especiales. Respecto a la formación defuturos educadores, esta incluye metodologías exi-
bles, prácticas dotadas de libertad y evaluaciones másbien de procesos que de productos. Estas últimas sonlas que pueden orientar las futuras decisiones y prác- ticas de sus educadores en atención a las necesidadesde cada establecimiento, nivel y niño.
Especialmente durante las décadas de losaños setenta y ochenta, tanto en jardines infantilescomo en escuelas públicas y privadas, se van dando aconocer experiencias de manera más explícita respec- to al rme compromiso de dar cumplimiento al dere-cho humano de una educación para todos, incluyendoa niños con algún grado de discapacidad. Como pio-
neros es posible mencionar al Jardín Infantil Sumalao,Colegio Altamira y Colegio Francisco de Miranda, en- tre otros. Asimismo, se inician mayores capacitacionesy difunden experiencias respecto al benecio y ventajade lograr espacios incluyentes con la participación de todos y para todos.
Simultáneamente, las instituciones de mayorcobertura a nivel nacional, como la Junta Nacionalde Jardines Infantiles (Junji) e Integra, también inicianacciones luego de constatar que buena parte de sus
establecimientos, en todas las regiones del país, teníanintegrados, desde niveles de sala cuna, a párvulos aso-ciados a algún tipo de discapacidad y que estos parti-cipaban en conjunto con sus grupos de pares en todaslas actividades educativas propias de cada institucióny establecimiento. Esta situación evidencia cómo loseducadores de párvulos, de manera espontánea y devoluntad propia, ingresaban a estos niños, consideran-do además su condición de vulnerabilidad y, por ende,la necesidad de otorgarles un espacio educativo enestas instituciones públicas y gratuitas.
A partir de estos antecedentes podría infe-
rirse que, de alguna manera, la formación como edu-cadores de párvulos desarrolla en ellos actitudes másabiertas a la atención y educación de la diversidad,mayor acogida, responsabilidad, y, tal vez, profesoresmás capacitados para otorgar educación inclusiva, encomparación a otros niveles educativos.
Considerando y adoptando el compromisocon los diferentes tratados, declaraciones, reunionesde organizaciones e instituciones mundiales, como lasya expuestas, en 1994, el Gobierno de Chile promulgala Ley 19.284 de Integración Social de las Personascon Discapacidad, ley que para hacerse efectiva entre-
ga una serie de normativas y orientaciones respectoa la temática, las cuales van dirigidas a los diferentesministerios y consejos, entre ellos el Ministerio deEducación de Chile (Mineduc). Con esta ley de pormedio se inician serias iniciativas para desarrollar laintegración a la educación común, estableciendo coor-dinación y apoyo con y desde las escuelas especiales,en conjunto con sus profesionales especialistas y re-gulares. Esta ley también crea el Fondo Nacional dela Discapacidad (Fonadis), organismo esencial para laentrega de aportes técnicos y económicos de apoyo aestas acciones.
Entre las diversas acciones desarrolladas des-de el ámbito de la Educación Parvularia y derivadas deestas legislaciones y políticas educativas, Junji diseña ylleva a cabo un Programa de Integración de Párvuloscon Necesidades Educativas Especiales (1995), el cualincluye estrategias de capacitación a las direcciones re-
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
6/10
85
gionales y sus equipos técnicos mediante un conveniodesarrollado entre Junji y Unesco; capacitaciones pre-senciales y contextualizadas a las diversas necesidadesde las regiones nacionales; entrega de orientaciones e
información práctica y teórica, mediante documenta-ciones mensuales con cobertura para todos sus es- tablecimientos y programas, tales como el Boletín ElNiño Especial; documentación teórica mensual a losequipos técnicos regionales; adaptaciones de infraes- tructura en coordinación y colaboración con la Aso-ciación Chilena de Segur idad; así como material didác- tico promotor de la utilización y participación inclusivade todos los niños, entre otras medidas.
También surgen cambios en los programas anivel de instituciones formadoras de Educadores dePárvulos, que se concretan con la incorporación a lasmallas curriculares de formación en la educación su-perior, universitaria y técnica, del diseño y creación dela asignatura de “Integración” y/o “Inclusión” –depen-diendo de los avances en la temática–, impartiéndoseen diferentes instituciones formadoras del país.
Al respecto se observa la necesidad de de-sarrollar programas con un claro énfasis educativo, yaque se detecta que en algunos de estos programasaparece una confusión en poner el énfasis en situacio-nes más bien médicas y remediales, que no van de lamano del objetivo de lograr inclusión en los centros
de educación parvularia, circunstancia que pone demaniesto la necesidad de mayor información, capaci- tación y experiencias en situaciones y prácticas educa- tivas incluyentes.
Estos antecedentes históricos y legales dancuenta del rol que ha venido desempeñando desdesus inicios la educación parvularia en Chile respecto ala problemática de la inclusión y apertura a la entregade procesos educativos para todos los párvulos y, enespecial, para aquellos que se han encontrado en si- tuaciones de vulnerabilidad de cualquier índole.
PROBLEMÁTICAS, NECESIDADES Y DESAFÍOSPARA EL NIVEL
La extensión del derecho de oportunidadesen sistemas educativos de calidad, sean estos formaleso no formales, no ha resultado una tarea fácil. Esto ha
quedado demostrado por los mínimos resultados ob-servados durante el seguimiento de los compromisosadoptados en el Marco de Acción de Educación paraTodos.
A nivel mundial, así como en Chile, existensectores en los cuales no se ha podido detener la cre-ciente desigualdad social que pone en riesgo el desa-rrollo de la población infantil, sobre todo en aquellosmás desprotegidos socialmente. La globalización, con todos sus avances, también ha provocado nuevas cla-ses de estados empobrecidos y desprovistos, que venobstaculizado su acceso a condiciones de vida equi- tativamente saludables y promotoras de un mejora-miento en su calidad de vida a la par y en conjuntocon toda su sociedad.
Dentro de los sistemas educativos, un factorimportante de exclusión ha sido la pobre calidad de laeducación y la ausencia de pertinencia de prácticas yprogramas educativos, pues dejan de lado la incidenciade factores claves para acceder a una educación consólidos procesos educativos de calidad en los apren-dizajes, como son los factores culturales, políticos,económicos y sociales. Esta desigualdad en las ofertaseducativas –ofertas que carecen de pertinencias cu-rriculares; con las que se discrimina mediante prácticasy actitudes enraizadas; con programasque tienden a la homogenización másque a la valoración de la heterogenei-
dad; con educadores que carecen deherramientas, capacitaciones y expe-riencias que los conviertan en un fac- tor clave de atención a la diversidad y,por ende, favorecedores de la inclu-sión– se constituye en un elementoobstaculizador para lograr una realeducación para todos mediante lacual se pueda responder a las distintasnecesidades de aprendizaje.
Entendiendo que los proce-sos de aprendizaje dependen de laactividad de los niños y de las ayudasproporcionadas por sus educadores,en el marco de una actividad conjuntaque se desarrolla en los procesos deenseñanza y aprendizaje (Coll, 2001),
"El concepto de
inclusión, sinduda, protegey entrega lasherramientas justas ynecesarias paralograr desde lainfancia entornoeducativos
abiertos a lasdiferencias ysingularidades dcada niño".
LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
7/10
DOCENCIA Nº 48 DICIEMBRE 20128686
R E F L E X I O N E S P E D A G Ó G I C A S
la educación implica ejercer inuen-cia educativa, proporcionando ayudasdesde el interior de los contextos deactividad conjunta, principalmente, por
parte de los educadores responsablesde guiar el proceso, pero también conla participación de los propios niñospara la mejora de los aprendizajes.
En tal sentido, las prácticas educa- tivas son consideradas efectivas en lamedida que se insertan en contextossocioculturalmente signicativos paraquienes participan del proceso. Estoscontextos deben promover la partici-pación de todos sus miembros, facili- tando la posibilidad de ejercer inuen-
cia educativa, la cual es siempre situada,ya que los procesos de aprendizaje sedan en contextos denidos y, a la vezdistribuidos, ya que en la participacióncon y entre los demás, el aprendizajese comparte y también se enriquece(Coll et al., 2001).
Por lo tanto, es posible detectarla importancia del rol del educadorcomo factor clave en el desarrollode prácticas más inclusivas en la edu-cación. Los enfoques educativos que
ellos adopten, sus creencias, actitudes yprejuicios resultan en la práctica poderosas inuenciasque inciden en que el desarrollo de procesos educa- tivos sea incluyente o bien segregador. Para el logrode la creación de contextos educativos inclusivos esnecesario contar con educadores que acepten, acojany valoren la diversidad y singularidad de cada uno desus niños, que respeten y consideren enriquecedorasla variedad de culturas de donde provienen, y entre-guen el necesario apoyo para el acceso al aprendizajede todos ellos.
Para estos propósitos se requiere que los
educadores sientan que cuentan con los apoyos ycondiciones para llevar a cabo estas prácticas de en-señanza. Asimismo, los educadores deben par ticipar yrecibir las ayudas necesarias para ir cuestionando suquehacer educativo y, en conjunto, ir buscando y lo-grando las mejores formas para facilitar el aprendizaje
de sus niños. La organización y estilos de dirección delos centros educativos deben estar al servicio de suscomunidades, investigando, desde su misma práctica,las políticas de enseñanza que son necesar ias de ir de-
sarrollando. Estas son problemáticas pendientes quese debieran subsanar.
La falta de tiempo para ponerse a pensar ycompartir experiencias entre educadores debe re-plantearse y, al mismo tiempo, valorarse las oportuni-dades de capacitación para el desarrollo de prácticasinclusivas, aspecto que debe ser considerado dentrode los planes y programas de las instituciones edu-cativas. Es necesario crear espacios donde el diálogocrítico y recíproco sean instancias en que los educa-dores se puedan sentir respaldados y admitir la res-
ponsabilidad de mejorar los aprendizajes, en especialde aquellos párvulos que más lo requieren.
Ainscow y Miles (2008) plantean que en elámbito de la educación inclusiva existen incertidum-bres, discusiones y contradicciones frente al conceptode inclusión, lo que puede llevar a errores y consti- tuirse en una problemática. Ellos realizan una catego-rización de cinco tipos de concepciones: la primera se
"La formacióncomo educadores
de párvulosdesarrolla en
ellos actitudesmás abiertas
a la atención yeducación dela diversidad,
mayor acogida yresponsabilidad,
y, tal vez,profesores máscapacitadospara otorgar
educacióninclusiva, en
comparacióna otros niveles
educativos".
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
8/10
87
relaciona directamente con la población de niños connecesidades educativas especiales asociadas a algún tipode discapacidad, los cuales seguirían recibiendo apoyosparticulares en contextos diferenciados e individuali-zados. La segunda dice relación con exclusiones discipli-narias, donde los educadores al solo mencionarles lapalabra inclusión maniestan un temor por tener que
recibir un número “desproporcionado” de párvulosconsiderados difíciles por el tipo de conducta o com-portamiento que maniestan. La tercera perspectiva
se reere a grupos vulnerables a la exclusión, los que seconstituirían por grupos tales como niños en custodiao hijos de comunidades complicadas a causa de suestructura social y económica.
Frente a estas tres categorías de inclusión
(niños con discapacidad, motivos disciplinarios y per- tenecientes a comunidades complicadas estructural-mente) los autores señalan que lo más probable esque no se requieran procesos educativos inclusivosdiferenciados según las características de cada uno deellos, sino más bien que necesiten procesos comunesde inclusión que se orienten justamente a partir deldenominador común que los hace ser excluyentes.
La cuarta categorización se relaciona con lapromoción de una escuela para todos, donde el énfasises puesto en aquellos niños que son considerados di-ferentes a la comunidad –que presenta una “normali-
dad homogénea”–, y no se jan en la transformaciónde esa escuela mediante la misma diversidad. La quintaperspectiva dice relación con la educación para todos,la que ha sido considerada especialmente por paísesdel sur, donde la educación no es gratuita ni obliga- toria, y el concepto de inclusión aparece de maneramás acotada, sin percibir que se caracteriza por unconcepto más amplio, pues valora la diferencia en elsistema educativo.
Finalmente, los autores señalan que estas cin-co perspectivas pueden ser complementarias, y que esnecesario investigar y llegar a una mayor denición de
lo que signica ser más inclusivo. Al respecto proponen tres principios orientadores: el primero se reere a laparticipación de los protagonistas en la identicaciónde necesidades curriculares, culturales y comunitarias.El segundo hace alusión a nuevas reestructuracionesde las culturas, políticas y prácticas de las propias es-cuelas para dar respuesta a la diversidadde niños de cada comunidad local. Y porúltimo proponen que aquellos niños vul-nerables a presiones exclusivas, se haganpresentes y activos partícipes a la par desus compañeros, y que no se asuman solocomo “alumnos con necesidades educati-
vas especiales”.
De estos antecedentes se puedeconcluir la necesidad de considerar la in-clusión como un proceso educativo queinvolucra a todos los niños pertenecien- tes a comunidades educativas –incluidassus familias– y centros que luchan con laconvicción de conseguir que todos alcan-cen aprendizajes de calidad y que tenganuna participación plena y equitativa en losprocesos educativos, así como en los pro-cesos evaluativos, alertando especialmen-
te sobre aquellos tipos de evaluación quesustentan prácticas excluyentes. Esto im-plica considerar a los centros educativosinclusivos como organismos dinámicos, enpermanente evolución y perfección, y quenunca llegan a un término o n.
"Loseducadoresdebenparticipar
y recibirlas ayudasnecesarias parair cuestionandosu quehacereducativo y,en conjunto,ir buscando ylogrando las
mejores formapara facilitar elaprendizaje desus niños".
LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
9/10
DOCENCIA Nº 48 DICIEMBRE 20128888
R E F L E X I O N E S P E D A G Ó G I C A S
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
La carrera de Educación Parvularia ha con- tado con sólidos principios y fundamentos que la han
dotado de herramientas para atender la diversidadque encontramos en la primera infancia. También lahan dotado del potencial para desarrollar una diversi-dad de programas educativos, que se han caracteriza-do por ser focalizados a las diferentes necesidades dela población parvularia en Chile . Sin embargo, esta for- taleza le ha dado un rol y responsabilidad por añadido,ya que incluso los propios educadores de párvulos, endeterminados casos, han debido realizar diferentes ac-ciones para lograr que aquellos niños con necesidadeseducativas especiales, y particularmente aquellos quepresentan algún tipo de discapacidad intelectual, lo-gren ser incluidos y por lo tanto, mantenidos en el sis- tema de educación regular posterior al de educaciónparvularia. Estas acciones generalmente se constituyenen tomar contacto con las escuelas de educación bá-
sica para apoyar y lograr la inclusiónde los párvulos, evitando que estossean derivados a otros tipos de esta-blecimientos como los de educaciónespecial. En estos casos el educadorgeneralmente debe dar a conocer la trayectoria del niño, sus logros, avan-ces, habilidades y capacidades queavalan mantenerlos en el sistema de
educación regular. No resulta ser un tema menor, elconsiderar que tal vez la inclusión apartir de los primeros meses de edadpuede constituirse en un factor queincide en favorecer en los educadoresde párvulos mayores posturas y acti- tudes de acogida que las que encon- tramos en aquellos profesores quedeben recibirlos en tramos de edadesmayores. Sin embargo, debería consi-derarse que estos niños ya llevan un
camino avanzado al provenir de pro-cesos educativos inclusivos y que, porende, cuentan con mayores oportuni-dades de permanecer en el sistema.
Otro aspecto relevante se relacionacon la cantidad de tareas burocráticas,
informativas y administrativas que requieren un valio-so tiempo de los educadores, lo cual muchas veces im-pide experimentar momentos de reexión sobre lasprácticas de enseñanza y aprendizajes que se desarro-
llan en cada centro. Es necesario seleccionar las reales,concretas y mínimas tareas al respecto, privilegiandolas necesidades educativas de inclusión, que requierende una mayor dedicación.
La reducción del número de párvulos porsala va también de la mano con la necesidad de laampliación de cobertura a sectores de mayor vulne-rabilidad. No es posible entregar una educación justa,equitativa y de calidad en salas donde la cantidad deniños impide y obstaculiza procesos de enseñanza yaprendizajes que se ajusten a las necesidades particu-lares de cada grupo y, en especial, de quienes requie-ren de procesos inclusivos.
El tema de los profesionales del nivel, tampo-co puede quedar ajeno. Dadas las características de laatención y cuidados que los niños pequeños requie-ren, los profesionales deben contar con una sólida for-mación técnica y profesional, que facilite procesos deaprendizaje potentes, inclusivos y de calidad. No cual-quiera puede asumir las responsabilidades de cuidadoy aprendizaje que implica la atención de este nivel.
Por otra parte , la evaluación de los párvulosdebe contar con un alto énfasis procesual, tal como ha
sido la característica del nivel. En consecuencia, debeser considerada como un momento de aprendizaje,de seguimiento y ajuste de las necesidades de ense-ñanza. Los indicadores de pruebas con un alto pesocuanticador, por el contrario, no logran ayudar a ele-var la calidad de oferta educativa, ni menos a consi-derar la inclusión como respuesta a las particulares yheterogéneas necesidades de los párvulos.
En la medida que los educadores de párvu-los se posesionen y tengan mayor presencia dentrodel sistema educativo chileno; sigan con los valores yrmes ideales que han caracterizado su formación; ac- túen con unidad demostrando una sólida identidad, y,nalmente, accedan a herramientas y capacitacionesacordes a los tiempos y a las necesidades geográcasy regionales, se podrán hacer cada vez más efectivas yreales las prácticas inclusivas de calidad para todos lospárvulos de nuestro país.
"No es posibleentregar una
educación justa,equitativa y de
calidad en salasdonde la cantidad
de niños impidey obstaculizaprocesos deenseñanza yaprendizajes
que se ajusten alas necesidadesparticulares de
cada grupo y,en especial, de
quienes requierende procesos
inclusivos".
-
8/20/2019 Art ''La Inclusión en La Ed Parvularia''
10/10
89
REFERENCIAS
Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All inclusive: where next? Prospects, 38(1),15-34.
Blanco, R. (2012a). Políticas y tendencias mundiales en torno a la atención y educación de laprimera infancia. Estudios Sociales, 120, 155-185.
Blanco, R. (2012b). Educación inclusiva y atención a la diversidad. En V. Peralta y L. Hernández(Coordinadoras). Antología de experiencias de la educación inicial iberoamericana (pp. 80-105).Madrid: OEI.
Coll, C. (2001). Constructivismo y educación: la concepción constructivista de la enseñanza y elaprendizaje. En C. Coll, J. Palacios & A. Marchesi (Eds.), Desarrollo Psicológico y Educación 2.Psicología de la Educación Escolar (pp.157-187). Madrid: Alianza.
Coll, C., Martín, E. & Onrubia, J. (2001). La evaluación del aprendizaje escolar: dimensiones
psicológicas, pedagógicas y sociales. En C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi, (Eds.), DesarrolloPsicológico y Educación 2. Psicología de la Educación Escolar (pp. 549-572). Madrid: Alianza.
Gor tázar, A. (1992). El profesor de apoyo en la escuela ordinaria. En C. Coll, J. Palacios & A. Marchesi(Eds.), Desarrollo Psicológico y Educación III. Necesidades educativas especiales y aprendizajeescolar (pp. 367-382). Madrid: Alianza.
Hegarty, S., Hodgson, A. & Clunies-Ross, L. (1988). Aprender juntos. La integración escolar. Madrid:Morata.
Jarque, J. M. (1985). La integración: Perspectiva histórica y situación actual. Revista Siglo Cero, 101,20-25.
Gobierno de Chile . (1994). Ley de Integración Social de las personas con discapacidad Nº19.284,Santiago de Chile.
Ministerio de Educación. (2008). Orientaciones para dar respuestas educativas a la diversidad y a lasnecesidades educativas especiales. Santiago de Chile: Mineduc.
Unesco. (1990). Conferencia Mundial de Educación para Todos, Jomtien, Tailandia. París: EdicionesUnesco.
Unesco. (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las necesidades educativasespeciales. Salamanca: Ediciones Unesco.
Unesco. (2000). Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisoscomunes. Paris: Ediciones Unesco.
Unesco. (2010). Conferencia Mundial sobre atención y educación de la primera infancia. Construirla riqueza de nuestras naciones. Paris: Ediciones Unesco. Recuperado de http://www.unesco.org/new/en/world-conference-on-ecce.
Van Steenlandt, D. (1991). La integración de niños discapacitados a la educación común. Santiago:Ocina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe (Orealc).
LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA