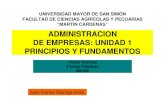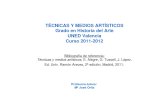Unidad 1
-
Upload
mariano-gaston-alvarez -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Unidad 1

Historia de la Filosofía III
Unidad 1 - Tema general: Enfoques filosóficos y teórico-sociales de lamodernidad cultural
Desarrollo
Uno de los temas más convocantes del pensamiento contemporáneo ha sido (y continúa siendo) el de la
modernidad y sus múltiples aspectos.
De hecho, “modernidad” es un término que integra una familia más amplia de nociones: por ejemplo, “lo
moderno”, “el modernismo”, “la modernización”, etc., de tal modo que en la sola enunciación de este
léxico plural se puede advertir la variedad de encuadres que están allí presentes.
La filosofía, el arte y la literatura, la sociología y la historia, etc. han incorporado desde tiempo atrás esa
idea abarcadora que comprende las diversas facetas consideradas y que supone un cierto corte temporal,
es decir, la existencia de un umbral que separa dos épocas. Hace varios siglos el corte sirvió para
distinguir entre Antiguos y Modernos. Nombres genéricos con los que se designaba, en el primer caso,
a los autores de la antigüedad clásica (griegos y latinos) que gozaban de un prestigio incuestionado y
que representaban modelos canónicos; en contraposición a la continuidad de esa tradición.
Modernos eran los literatos, pensadores y artistas de los siglos XVI y XVII cuyas técnicas de
composición o innovaciones científicas aparecían, para la época, como de igual o superior
dignidad a las realizaciones de los Antiguos, y sobre todo más ricas en elementos
contemporáneos, más adecuadas a los tiempos que se vivían.
”Moderno”
No era sólo un enunciado descriptivo, sino una asignación de valor, y si bien, mucho
después se introdujeron matices críticos que dejaban indeterminada la cualidad —
positiva o negativa, beneficiosa o nociva—de esa designación, de hecho el sedimento
más firme de la atribución de lo moderno era una valoración afirmativa, incluso
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 1/8

orgullosa y aún desafiante, con la que se impugnaba todo residuo pasatista, toda
rémora de una época afectada de caducidad.
La historia de la filosofía, a su vez, escandió la producción filosófica hacia la misma época mencionada,
fijando el momento inaugural emblemático del pensamiento moderno en la obra de Descartes.
Particularmente, en el “Discurso del método” de ese autor, donde el auto examen de la conciencia
cognoscente busca poner en claro las premisas más indudables de su operación.
Dado que esta dilucidación examina críticamente tanto las fuentes del error como el
modo de eludirlas, en un movimiento estratégico que hace coincidir la evidencia del yo
pensante con el punto de apoyo más sólido para iniciar la indagación de las entidades
naturales y sobrenaturales (Dios, el mundo, la extensión, etc.), el surgimiento de la
modernidad en la reflexión filosófica se identifica normalmente con el establecimiento
del yo, la conciencia, el sujeto como resortes autónomos y, por tanto, opuestos en
principio a cualquier instancia coactiva, autoritaria que limite su despliegue e impida su
libre juego.
Más adelante, esa conquista quedará consolidada con la argumentación kantiana, relativa a la edad
ilustrada como aquella que permite al hombre dejar atrás su anterior sujeción a normas externas, a un
saber no fundado en la propia razón, a pautas de conductas sólo legitimadas por la tradición y la
costumbre.
Las dos fórmulas célebres que encabezan el texto “¿Qué es la Ilustración?” —una, la que alude a la
“culpable incapacidad” del hombre aún no ilustrado; otra, la que fija, en consecuencia, un imperativo
irrenunciable: “¡atrévete a saber!”— articulan entre sí la idea de una modernidad entendida a la vez como
inevitabilidad histórica y como mandato ilimitado.
Así, el estar a la altura de los tiempos implica desatar las energías creativas del pensamiento y de la
acción y organizar un mundo que, al desechar los hábitos y rutinas heredados del pasado, busca su
propia legitimidad en el solo ejercicio de la razón.
La culminación institucional y política de este giro está dada por la significación de la época
de la Revolución Francesa, interpretada entusiásticamente por Hegel como la irrupción de
aquel momento, históricamente inédito, en el que finalmente el hombre “edifica la realidad
conforme al pensamiento”.
Precisamente, en la sucesión convencional de las épocas, la disciplina histórica identifica a
aquel gran acontecimiento —el período de la llamada Gran Revolución— con la culminación
de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea.
En esta sintética demarcación se advierte con fuerza esa percepción del prolongado imperio
de la modernidad, ya que lo que se entiende como “contemporáneo” no es sino la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 2/8

entronización, como marcos obvios, permanentes y activadores, de las pautas mentales, las
innovaciones jurídicas y las aperturas culturales a que dio origen la Revolución Francesa.
Ahora bien, es preciso advertir que esa fijación es emblemática, simbólica, y no prejuzga
sobre la efectiva instauración, en cada región del mundo, de lo que la dinámica social y —
como diría Hegel— “el pensamiento” promovieron a realidad en aquel momento; de hecho,
en la propia Francia es sinuosa y no recta la vía que lleva de la promesa de los ideales a su
vigencia, y lo mismo se puede aplicar, como pauta, en una escala mundial (pensemos
solamente en la efectiva concreción de los Derechos del Hombre)
Lo que importa en este contexto es la flexión, semántica e histórica, de la noción de
“modernidad”. Ya que justamente ese déficit indicado, el del margen de postergación que
afecta a los contenidos de la modernidad en su incorporación a instituciones, costumbres y
marcos mentales, es lo que dará lugar a una noción -satélite que señala el decurso temporal
que media entre la pauta ideal y la concreción real de la modernidad. Esta otra noción es la
que manejan en particular los sociólogos, pero cuyo sentido también se extiende al lenguaje
común:la de “modernización”.
Al situar los componentes de la modernidad en un continuo que marca los grados sucesivos
de efectivización de lo que ahora, en un léxico más técnico, se entenderá por “moderno”,
queda abierta una investigación posible de sus asimetrías, de los avances observados en una
variable y los retrasos advertibles en otra, cuestión importante para apreciar la eventual
asincronía de una forma de modernidad respecto de otra.
La modernidad económica no implica la modernidad política y menos aún la modernidad
cultural. Cada uno de esos niveles está afectado de una dinámica propia que desmiente la
posibilidad ideal de un paralelismo congruente entre todas las progresivas adquisiciones de
elementos modernos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 3/8

Desarrollo - 2
De todos modos, para fijar los componentes de ese modelo ideal, es oportuno recordar estas “variables”
(dimensiones cuya variación puede ser medida cuantitativamente).
Una sociedad moderna es aquella que, progresivamente, va incorporando las siguientes
transiciones:
a. el mayor peso de la producción para el mercado sobre la producción para la subsistencia
b. el predominio de la industria sobre la agricultura y del capital industrial sobre el capital agrario
y el capital comercial
c. el mayor dinamismo de la burguesía industrial en el conjunto de los sectores burgueses
d. la afirmación social y el protagonismo político de la burguesía y las clases medias
e. el reclutamiento burgués del personal estatal y de las elites políticas y culturales
f. la declinación de la nobleza y de las dinastías monárquicas en cuanto fuentes de legitimidad y
prestigio. Y otros indicadores concomitantes.
La sociología de la modernización se ocupa de estudiar la congruencia de los desarrollos respectivos de
tales variables. Ahora bien, en cuanto a la modernidad cultural, el modo en que esa sociología la toma en
cuenta tiene un sesgo particularmente cuantitativista, en concordancia con las otras dimensiones
consideradas: tasas de alfabetización, de escolaridad, de afiliación a asociaciones secundarias; cantidad
de periódicos, bibliotecas y museos, etc. De estos indicadores está necesariamente ausente una
apreciación del tipo de experiencia emergente que suscita la cultura naciente asentada, entre otros
ámbitos significativos, en las aglomeraciones urbanas. De allí la importancia y la singularidad de las
indagaciones filosóficas y sociológicas que ofrece Georg Simmel hacia 1900 tomando como terreno de
observación la gran ciudad, que para él es tácitamente Berlín.
Pero antes de considerar las ideas de Simmel sobre la metrópolis, hay que recapitular los datos de una
problemática muy arraigada en el medio intelectual alemán de la que surgen los elementos para apreciar
la fuerte idea de cultura que está asociada en Simmel a sus consideraciones sobre los alcances de la
modernidad cultural.
En la problemática aludida confluyen varios de los elementos presentados hasta ahora.
El marco general lo suministra el desarrollo histórico que tuvo Alemania desde la misma
época en que otros grandes países europeos se incorporaban de lleno a la modernidad: a
diferencia de esos últimos —Francia e Inglaterra son los ejemplos eminentes—, Alemania era
una nación dispersa, carente de Estado y dividida en unas cuarenta entidades políticas, con
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 4/8

aduanas entre ellas que impedían la formación de un mercado nacional y de cuerpos
representativos del conjunto de la población alemana.
El impulso modernizador que suscitaron en Alemania las invasiones napoleónicas —y su
secuela reformista— fue sólo parcial (y en gran medida revertido posteriormente), de modo
que, sin inscribirse Alemania en la estela de las dos grandes revoluciones de fines del siglo
XVIII —la política francesa y la económica inglesa— la llamada “revolución industrial”—,
quedó consolidado hacia esa época lo que una vasta bibliografía llamará, muy pronto: el
retraso alemán.
Ahora bien, lo que se advertía como disparidad de desarrollo y que singularizaba a Alemania
respecto al gran caudal europeo de avance de la modernidad, podía ser aprehendido
básicamente de dos maneras: como tarea por realizar (para compensar el retraso) o como
baluarte por defender, en virtud de la premisa de que si la corriente civilizatoria no
encontraba en Alemania condiciones favorables, tanto mejor, ya que esa corriente traía
gérmenes corruptores de los que era imprescindible preservar a la nación alemana. En
definitiva, esta última actitud suponía una valoración positiva de los modos de vida, formas
de asociación y tradiciones comunitarias que correspondían a un tipo de sociedad aún no
afectado por las dislocaciones y recomposiciones que trae consigo el desarrollo económico y
sus secuelas sociales.
La afirmación de lo propio (alemán) frente a lo externo e invasor (el dinamismo anglo
francés), hecha bajo el doble supuesto de que el “progreso” no es uniformemente beneficioso
y que la tradición es una reserva de valores humanos, cristalizó finalmente en la dicotomía
Civilización / cultura, donde el primer término compendiaba tanto las adquisiciones
tecnológicas como el espíritu utilitarista que se instalaba en la sociedad moderna y, el
segundo término, indicaba el tesoro de hábitos de vida y valores espirituales que se veía
amenazado allí donde la Civilización desplegaba su influjo. El texto de Norbert Elías traza la
génesis más amplia de la dicotomía y señala, sobre todo, la transición del corte social al
corte político en la distribución de connotaciones de cada uno de los términos contrapuestos.
En un primer momento, la “cultura” distingue los ideales humanistas y populares de la
pequeña burguesía culta (maestros, funcionarios, filósofos, poetas) frente a la “civilización”
cortesana impregnada de modelos franceses (en el teatro, la literatura, la sociabilidad).
Posteriormente, la Kultur es ya un patrimonio nacional alemán frente a la Zivilisation del
occidente europeo: algunos singularizarán a Francia como término opuesto a “lo alemán”, así
lo hará el escritor Thomas Mann al fin de la Gran Guerra. Otros tomarán a Inglaterra como
paradigma odioso e incompatible con los valores prusianos (es el caso del filósofo y publicista
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 5/8

Oswald Spengler en los mismos años).
Precisamente la Gran Guerra del 14-18 popularizó, en la conciencia pública, esa oposición
inconciliable: los alemanes alegaban estar defendiendo con las armas la Kultur, frente a la
materialista y corrupta Zivilisation de los Aliados. Una incisiva literatura panfletaria se
expandió en ese momento y un aspecto de ella fue la apelación instrumental a la noción de
cultura como caracterizadora de la elevación de miras y de la nobleza de los ideales que los
ejércitos alemanes buscaban proteger contra la civilización utilitaria y las instituciones
decadentes (es decir, la democracia parlamentaria) que caracterizaban a Francia e
Inglaterra.
De todos modos, para fijar la contraposición en cuestión, nada mejor que mencionar, por
último, la distribución de atributos que establece, como propia del uso de la lengua alemana,
un diccionario de ese origen, el Grosse Brockhaus de 1928-35:
Civilización Cultura
Caracteres externos Atributos internos
Artificialmente construido (fabricación) Naturalmente desarrollado (crecimiento)
Lo mecánico Lo orgánico
Instrucción (entrenamiento) Educación (cultivación)
Los medios Los fines
La lectura, en líneas horizontales, de este cuadro indica el carácter marcado de las oposiciones entre los
atributos respectivos de lo que los alemanes entienden por Civilización y por Cultura. Al mismo tiempo, la
lectura por columnas verticales señala la congruencia interna de cada demarcación.
Si consideramos, en este último sentido, la noción de Cultura, podemos apreciar la consonancia vitalista
que surge de la coordinación de los componentes enumerados. En particular, se vuelve patente la
figuración naturalista de la educación, asimilada al crecimiento orgánico de unas aptitudes humanas cuyo
pleno desenvolvimiento se identifica con los fines: la cultura es entendida como finalidad, no como
instrumento. Esa plenitud adjudicada a la cultura es vista como un fin en sí mismo y como la culminación
de un desarrollo humano.
Que los productos culturales estén destinados, por su propia índole, a enriquecer ese
desarrollo y que la frustración de esa misión plantea una instancia problemática en la
relación entre el hombre y el mundo de los símbolos, será una de las temáticas
características de la reflexión de Simmel.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 6/8

Georg Simmel. 1858-1918
Filósofo, sociólogo, esteta, crítico cultural alemán. Fue un notable analista de la modernidad cultural del
900 en un sentido particular cuya originalidad (que actualmente se celebra en el marco de las
indagaciones sobre la vigencia y límites de la modernidad y del modernismo) sirvió de inspiración para
otros estudiosos posteriores de los mismos fenómenos. Algunos integran los temas siguientes del
programa: Georg Lukács, Siegfried Kracauer, Walter Benjamín, Theodor W. Adorno.
Tanto el recorte de aspectos, objetos y transiciones de esa modernidad como el modo de analizarlos y la
forma de integrarlos en una meditación aguda de sus características constituyen el aporte singular de
Simmel a la comprensión de esos fenómenos.
Su exposición discursiva no fue la del tratado sistemático —tan propia de los académicos
alemanes—, sino la del ensayo fluido, abierto a desarrollos múltiples e insinuante en su
captación de relaciones sorprendentes, de derivaciones audaces, de síntesis expresivas e
impactantes. El centro de esas elaboraciones es la representación de la experiencia y, en
particular, de la experiencia de las articulaciones emergentes de la vida moderna, tal como
ésta se difunde en la gran ciudad. Simmel fue,entre otras cosas, un teórico de la metrópolis,
lo que significa que puso de relieve las alteraciones no sólo sociológicas y económicas, sino
sobre todo psicológicasy caracterológicas que promueve la vida en la metrópolis en cuanto
diferente y contrastante con la de las ciudades de mediana dimensión y, con mayor razón, la
de los pueblos de provincia.
Su tesis más abarcativa afirma que la metrópolis impulsa en sus habitantes el predominio del
entendimiento sobre la sensibilidad: el ejercicio de la facultad intelectual, abstractiva,
generalizante, es impuesto por la necesidad de adaptación a que obligan las múltiples
solicitaciones de los diversos círculos de actividad entre los que se mueve el habitante de las
grandes ciudades, el urbanita. Ese ejercicio supone un acrecentamiento de la conciencia y,
con él, el despliegue de dispositivos racionales de acción, entre ellos el del intercambio,
igualmente marcado por el carácter abstracto, objetivo, susceptible de equiparación y, en el
límite, indiferente a los objetos intercambiados. Esos son justamente los atributos del dinero,
cuyas premisas y dinámica de movimiento tiene en la gran ciudad su hogar privilegiado.
Publicó en 1900 una Filosofíadeldinero cuyo último capítulo describía no sólo las analogías
de ese medio de cambio con los procedimientos de la inteligencia (es decir: la indiferencia
hacia lo concreto, cualitativo, particularizado y la retención de lo cuantitativo, abstracto y
general), sino que también avanzaba en una consideración más amplia de los desemboques
de la modernidad cultural. Planteó, sobre todo, una distinción entre las manifestaciones de la
cultura que, en la época moderna, se expanden al máximo: la diferenciación entre los
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 7/8

aspectos objetivos y los subjetivos de la cultura, o más sucintamente, lo que distingue a la
cultura objetiva de la cultura subjetiva. Esta última es aquella que antes encontramos
opuesta a la “civilización”, ya que lo mecánico, fabricado y externo puede serútil para la
vida, pero sólo como un medio, es deciralgo carente de los atributos de un valor superior.
Ahora vemos a Simmel interesado en resguardar el valor eminente de la cultura, pero a
partir de una distribución de su modo de existencia:las obras de cultura que se encarnan en
esferas ideales como la ciencia, la técnica, el derecho, el arte, etc. son, en cuanto resultados
objetivados de una creación humana, “cultura objetiva”; su aprovechamiento por el
individuo, su integración en una vida humana a partir de la asimilación concreta que efectúa
el hombre de los contenidos de la cultura objetiva es lo que define el objetivo último y
primordial de esas esferas ideales: la “cultura subjetiva”.
Ahora bien, lo que observa Simmel es la creciente separación que la modernidad establece
entre las dos formas de cultura, y esto de dos maneras igualmente perjudiciales: por un
lado, la prodigiosa riqueza y multiplicación de los contenidos de la cultura objetiva son ya, en
virtud de esa plétora, inalcanzables para el individuo corriente en el lapso de una vida.Por
otro lado, y esto es peor, cada una de esas esferas ha ido adquiriendo, en virtud de sus
propiedades formales, una autonomía que la aleja de la intervención del hombre.El ejemplo
característico es el que brinda la división del trabajo, con su segmentación de procesos y
especialidades que no tienen ya, como en épocas anteriores, el correlato de las habilidades
del artesano, que concibe y concluye su obra y se refleja en ella.Ahora, el obrero está
constreñido a realizar trabajos segmentarios, parciales, en tanto la obra terminada,
compuesta de diferentes partes, no encuentra ante sí a un productor que , como el antiguo
artesano, reconozca el carácter individual de su propio esfuerzo.En términos generales, la
lógica de cada esfera (la congruencia formal de las normas en el derecho o los principios de
eficacia en la técnica, por ejemplo) se despliega desde sus propios supuestos y, aunque sin
duda derivan de iniciativas humanas, la huella de éstas se pierde y, peor aún, ya no parece
posible controlar cada una de esas lógicas.Esta transferencia de capacidades humanas a
poderes inhumanos, esta posibilidad perdida de reasunción de lo propio (similar a lo que en
otros lenguajes se llama “alienación”) es lo que Simmel entiende como “tragedia de la
cultura”.
Las obras culturales se han alejado de sus productores, sin posibilidad de recuperación: ese es el sentido
de lo trágico. Simmel, con todo, retiene un ámbito como reservorio de la compenetración del producto
cultural con su productor: es el arte, aún no afectado por la división del trabajo. Este último reducto, que
preserva la posibilidad de una cultura individualizada, personal, es también aquél que inspiró a Simmel
muchos de sus trabajos (tiene estudios sobre Rembrandt, Rodin, Miguel Angel, etc.) y, a la vez, aquél de
donde provino, en su momento, el reconocimiento y el interés por su obra de pensador, mucho más que
de sus colegas filósofos o sociólogos.
Textos de la Unidad I
Norbert Elías: El proceso de la civilización (fragmento).
Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: Cultura y civilización.
Georg Simmel: La metrópolis y la vida mental.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNTREF VIRTUAL
| Historia de la Filosofía III 8/8