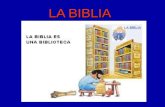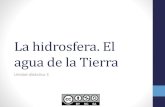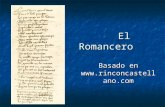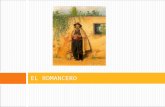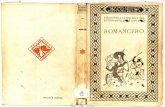UD 3 EL ROMANCERO
description
Transcript of UD 3 EL ROMANCERO
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
1
1. DEFINICIÓN ROMANCE /ROMANCERO
Al principio de la Edad Media se llamaba romance a toda lengua vulgar derivada del
latín para distinguirla de éste. Después pasó a designar a las obras traducidas del latín a
la lengua vulgar (romanear), y de ahí, a cualquier obra escrita en lengua común.
En el siglo XV encontramos la palabra romance referida a un determinado tipo de
poesía. En el siglo XVI, Juan de Valdés en su aparece la palabra “romance”con dos
significados : el poema y la lengua románica.
En el siglo XVI se usó el término “romancero” para designar la colección de romances,
y éste es el significado qu utilizamos nosotros para referirnos al conjunto de todos los
romances.
En la wikipedia también se nos explica qué el romance e incluso podemos acceder via
internet a romances cantadeos, por ejemplo romances cantados/del valle de Campoo o
de “tecnosaga”, donde este último ofrece romances de tradición oral con música y
donde podemos escuchar el del cantautor José Antonio Alonso “El país de los
líquenes”. De hecho muchas canciones de la actualidad conservan esa estructura
romance octosilábica para ser recordada con mayor facilidad (escuchad Melendi, la
oreja de Van Gogh, Sueño de Morfeo para reconocerla).
De lo que no cabe duda es que los romances son poemas orales, cantados y
tradicionales. El que aparezcan en textos escritos se debe a que has sigo recolectados
para su conservación. Se transmiten de viva voz acompañados con música y perduran
porque son memorizados y recreados por genes distintas a lo largo del tiempo.
No hay unb texto fijo de un determinado romance, sino que cada no lo canta a su modo,
conservando la unidad mínima del tema, pero variando la manera de decirlo (métrica,
rima, música, etc).
Estaba el señor don Gato, canción infantil y romance, es una versión antigua recogida
en Extremadura, donde se encuentran en otras versiones palabras sinónimas distintas
pero que no cambian el sentido del conjunto.
CLASIFICACIÓN DE LOS ROMANCES
Podemos distinguir los romances desde dos puntos de vista, cronológico y temático:
desde el punto de vista cronológico se establece la distinción entre el Romancero Viejo,
conjunto de romances tradicionales de tema medieval, y el Romancero Nuevo,
constituido por el conjunto de romances escritos por los poetas cultos de los siglos XVI
y XVII.
Aunque para un estudio más profundo de los romances cabe distinguirlos por su
temática. Los poemas que recoge el romancero son de temática muy variada, aunque
Teresa Shaw han agrupado en conjuntos que tratan el mismo asunto: épico-nacionales,
épico-caballerescos históricos-noticieros, moriscos, novelescos y de tema bíblico.
o Épico-nacionales:Se relacionan con las gestas que narran la formación de la
nación castellana. Se pueden agrupar, a su vez, en ciclos, según el héroe al que
se refieran: Don Rodrigom Bernardo del carpio, Fernán Gonzáles, los infantes
de Lara, el Cid,…
o Épico-caballerescos: provienen en su mayoría de los cantares de gesta
franceses, como los carolingios, en torno a la corte de Carlomagno. También se
incluyen los poemas del ciclo bretón, es decir, las leyendas del rey Arturo y los
caballeros de la Mesa Redonda.
Comentario [bc1]: Este romance se canta al corro estando los niños cogidos de
la mano. Al terminar cada estrofa, uno de los niños se vuelve de espaldas y sigue
girando el corro en esta posición. Al final
de cada estrofa otro niño se gira de espaldas hasta que todos los niños están mirando
hacia afuera. Entonces empieza a girarse
mirando hacia el centro hasta terminar el romance. El romance se incluye al final de
la unidad junto con Dónde vas Alfonso XII.
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
2
o históricos-noticieros, cuentan los acontecimientos más relevantes según se van
sucediendo en los distintos reinados, y tienen muchas veces la intención de
propagar las diversas versiones de un mismo hecho, según los bandos. Entre
éstos destacan los referidos al reinado de Pedro I de Castilla (1334-1369),
llamdo por unos el Cruel y por otros el Justiciero.
o Histórico-fronterizos, que narran las historias de la lucha en la frontera entre
los reinos cristiano y musulmán en los tiempos de la Reconquista.os, que narr
o Moriscos: pertenecen al Romancero nuevo, pero en muchos de ellos se dio un
proceso de tradicionalización, es decir, se difundieron oralmente. Estos
romances se vinculan a los fronterizos de la Reconquista, aunque adoptan
muchas veces el punto de vista del árabe y se caracterizan por la idealización del
mundo musulmán y por el tono emotivo de las situaciones.
o Novelescos, narran aventuras inventadas y con temas diversos. Algunos, como
los de engaños o los de cautivos, están tomados del folclore europeo; pero
predominan los de amor (amor infiel o desdichado, la malcasada, el adulterio…).
o Tema bíblico y clásico. Narran historias de la antigüedad tomadas de la Biblia o
de la mitología grecolatina.
LA MÉTRICA DE LOS ROMANCES
Se pueden distinguir varios tipos de métrica que nos indican la época en que se
compusieron. Unos han heredado de los cantares de gesta estar constituidos por tiradas
monorrimas de dieciséis sílabas y separadas por una cesura. Posteriormente, hacia el
siglo XIV se detecta una tendencia hacia la irregularidad, con el predominio de los
hemistiquios de ocho sílabas. Menéndez Pidal afirma que esta tendencia se extrema en
los romances, pues de esta manera se adquiere una mayor musicalidad.
El romance, según Shaw, dejó de recitarse como las gestas y pasó a anotarse con un
ritmo musical apto para el canto y la danza. Por lo que poetas, músicos y cantores
profesionales eliminaron en el siglo XV las irregularidades apartándose de esta manera
cada vez más de las gestas, hasta que los romances empezaron a copiarse y escribirse
directamente en versos breves (octosilábicos) donde solamente rimaban los pares.
En resumen, que la métrica antigua es de versos largos de dieciséis sílabas y
monorrimos; y la métrica moderna del romance queda en versos octosilábicos donde los
pares riman y los impares quedan sueltos.
Con objeto de regularizar la rima se produce una práctica arcaizante denominada –e
paragógica, y muy utilizada en las gestas. Consiste en añadir una –e al final de los
versos agudos (mar/mare, pan/pane, dar/dare…).para arreglar algunas rimas. La –e
paragógica es una –e etimológica que indica la antigüedad y la popularidad de un
romance.
Este sistema de rimas es una continuación del usado por los cantares de gesta. La –e
asonántica tenía su justificación en el origen etimológico de la lengua, en los siglos X y
XI del castellano, cuando la é final latina no había desaparecido. Entonces era habitual
decir: pane, servere, señore, ciudade … porque parecían más doctos. Y sellegó hasta el
puento de lo que se llaman formas ultracorrectas.
Pero en los siglos siguientes, hasta el XIII, se dio la tendencia contraria, probablemente
por influencia francesa, y en la forma elegante de hablar se tendía a suprimir la –e en
muchas palabras del idioma (par, fuert, infant, delant, noch, etc)
Comentario [bc2]: Siglos XII-XIII
Comentario [bc3]: En términos que ni en latín llevaban la –e final, se mal
corregían agregándoles esa vocal, supuestamente más culta.
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
3
En el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio impulsó la restitución de la –e final con la
intención de regularizar la ortografía.
La –e paragógica es una –e etimólogica que indica la antigüedad y la popularidad de
un romance. Por esos en los romances más modernos se utilizaba a veces como una
forma arcaizante para imitar lo que se consideraba un rasgo del estilo popular.
Por lo que respecta a la música del romance, éste se aparta de la épica. Por lo general el
romance antiguo no tiene estribillo, aunque se observará en algún caso como en el
romance Pérdida de Alhama: “Ay de mi Alhama!. Este estribillo se hizo famoso y se
utilizaba como una exclamación en el habla corriente.
El estribillo en el ámbito culto
Los músicos cortesanos de finales del siglo XV solían añadir un estribillo al romance
cada cierto número de versos para adaptarlo a la melodía musical. Se trataba de un
artificio tomado de la poesía lírica (y muy frecuente en las canciones populares).
Algo parecido encontramos en el romance sobre la pérdida de Alhama (1482), ciudad
del reino de Granada. El estribillo en este caso expresa el lamento del rey moro (¡Ay de
mi Alhama!).
Durante el s. XVI algunos poetas cultos también escribían romances con estribillo para
darles tono popular. Así Góngora repite en uno de sus romances: “¡Qué se nos va la
Pascua, mozas/que se nos va la Pascua!”, cada ocho versos.
Y en el siglo XX tenemos magníficos ejemplos de García Lorca, como el romance
Baladilla de los tres ríos, cuyo estribillo dice: “Ay amor/que se fue por el aire”.
Fuera del ámbito culto es difícil descubrir romances antiguos con estribillo. En la
tradición oral moderna es más frecuente, pero a veces un mismo estribillo seive para
distintos romances, y en otras, el estribillo cambia de una versión a otra.
Por lo general, el estribillo se adapta a la medida de ocho síbabas y a la rima del
romance, pero no a su contenido. Suelen ser sílabas insignificantes o sonidos
onomatopéyicos como el miarramiau, miau, miau de “Estaba el señor don Gato”.
ESTRUCTURA
La estructura es otro de los aspectos formales del romance que nos ayuda a
identificarlo. Según Menéndez Pidal, gran estudioso del Romancero, los romances
construyen su relato según cómo narren la historia: si nos la cuentan entera, se trata
de un romance-cuento; o bien sólo un momento del relato, romance-escena. A esta
clasificación cabe añadir el romance-diálogo.
La diferencia entre el romance-cuento y el romance-escena está en que el primero
presenta la historia completa (aunque sólo se trate de un suceso), con nudo,
desenlace y alusión a los antecedentes. Este tipo de estructura presenta una historia
completa con antecedentes, nudo y desenlace, que no exige una extensión
derterminada, ya que se puede contar un hecho en pocos versos como por ejemplo,
“Cata Francia, Montesinos”(23 v.) o en muchos versos, como en el romance épico
“Ya se salen de Castilla”(297 v.). Y la historia completa puede relatarse en distintos
romances, todos ellos relatan las aventuras y desventuras del personaje.
En el romance-escena, la fragmentación es mucho más acusada y, como su nombre
indica, sólo se presenta una escena, un momento, sin ningún tipo de introducción o
desenlace. Es raro encontrar romances-cuento entre los tradicionales, debido al
proceso de selección que éstos han sufrido a lo largo de su pervivencia en la
tradición oral; por eso, los romances-cuento suelen ser romances completados
tardíamente.
Comentario [bc4]: Los romances que se cantan con estribillo, elemento
perteneciente a la lírica, no se hallan en la
épica española.
Comentario [bc5]: Bibl. www. Canciones populares, se incluyen al final de
la unidad.
Comentario [bc6]: objeto de nuestro estudio como ejemplo de romance épico-caballeresco sobre materia de Francia
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
4
Como ejemplo de romance-cuento tenemos dos versiones de El prisionero (una
larga y otra abreviada).
Si en los romances-cuento se narra una historia completa, en los romances-escena se
presenta un momento de ella; se trata siempre de una situación clave, sin referencia
a elementos externos, que es ofrecida al oyente, o al lector, como si se realizara en el
presente. La concentración del realato es máxima.
Los romances escena pueden ser narrados en tercera persona con la inclusión del
diálogo entre los personajes, como ocurre normalmente en los romances-cuento.
Por último, los romances-diálogo son los que tienen un estilo enteramente dramático
y están construidos sólo con el diálogo. En estos casos presenciamos de una forma
directa el encuentro o enfrentamiento entre los personajes. La escena gira en torno
al enfrentamiento verbal de personajes y al contraste de ideas, lo que la hace más
atractiva.Un ejemplo de ello lo tenemos en La dama y el pastor, en el que cada
elemento del paisaje o de la descrición de los personajes, al igual que sus actitudes,
se nos revela a través del diálogo que ambos mantienen.
El fragmentarismo es la característica más original de los romances-escena.
Consiste en la presentación de la escena como si fuera un episodio desprendido de
un relato más amplio. Podemos encontrar fragmentarismo inicial o final. En el
inicial a veces se introduce la escena con una breve narración que nos explica los
antecedentes. Sin embargo, lo más frecuente es oír al personaje desde el primer
verso sin saber nada de él (recordemos Quejas de doña Lambra: “-Yo me estaba en
Barbadillo/ en esa mi heredad”). El fragmentarismo final deja en suspense la escena
y obliga al oyente a imaginar el desenlace. Sobre este tipo de fragmentarismo
tenemos muestra en el Romance del conde Arañadlos. La versión más popular nos
deja en suspense sobre la naturaleza del marinero y su cantar.
LENGUA
Otro de los aspectos formales a analizar es la lengua de los romances. jRecordemos
que se trata de una poesía de transmisión oral: una mayoría de personas interviene
en su difusión y la modifica recreándola de nuevo en cad acto de habla. El uso
habitual de ciertas fórmulas y modos de repetición, el empleo peculiar de los
tiempos verbales y el recurso a un vocabulario siempre sugerente crea una manera
especial de decir, que caracteriza el romance y facilita la memorización.
Fórmulas, repeticiones, uso de tiempos verbales, vocabulario.
Fórmulas lingüísticas (introductorias, repetición, uso de tiempos verbales y
vocabulario)
Las fórmulas son grupos de palabra que se repiten de forma similar en situaciones
análogas. Se ha comprobado que uno de cada diez versos de los romances antiguos
es una fórmula, lo que da idea de su importancia. Aparecen en todo tipo de
romances, pero son más abundantes en los de ciclo carolingio.
Fórmulas lingüísticas INTRODUCTORIAS
De narración:
Abundan las que señalan el lugar de la acción:
“Por los campos de Jerez”,
“En los reinos de León”.
Y las que presentan al personaje:
Comentario [bc7]: Será estudiado en clase de manera individual y se realizará un
comentario de texto más completo,
incluyendo un análisis de la lengua.
Comentario [bc8]: Romance de tipología novelesca
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
5
“Estábase la condesa”,
“Don Rodrigo Rey de España”.
De diálogo:
“Allí habló el conde Arnaldos, /bien oiréis lo qué dirá”,
“Respondióle el marinero, /tal respuesta le fue a dar”
“estas palabras dixera”.
De acción:
“Ya se parte el buen Cid”,
“Vuelve riendas al caballo”,
“Luego va descabalgar”,
“Tantos mata de los moros”,
“A cazar va el caballero”.
Aluden al tiempo:
Hacen referencia a las fiestas religiosas o paganas, y a hechos naturales:
“la mañana de san Juan”,
“Media noche era por filo/ los gallos quieren cantar”,
“otro día de mañana”,
“Antes de los treinta días”.
De Saludo:
“Norabuena estéis, mi tío/ _ mi sobrino, vien vengáis”,
“MantengavosDios, buen rey”,
“-Bien venido seas, el moro. /_ Buena sea tu venida”.
De Maldición:
Las más frecuentes de este grupo aparecen en el romance carolingio “En los campos de
Alventosa”:
“Maldiciendo iba el vino, / maldiciendo iba el pan”,
maldiciendo iba la mujer/ que tan solo un hijo pare”.
En romances de otro tipo encontramos estas:
“Maldito seas, Rodrigo”,
“Reventar debía la madre/ que a su hijo no esperaba”,
“_Mal hora vengáis, maestre”.
De Caracterización: son epítetos aplicados a personajes:
“Buen caballero probado”,
“ la flor de la morería”,
“ la triste reina de Nápoles”,
“el de la barba vellida”,
“el buen conde”.
De Actualización: denominadas por Menéndez Pidal de estilo intuitivo.
Son típicas de la poesía de transmisión oral, por lo que aparecen también en las
canciones épicas. Son las destinadas a llamar la atención del oyente, presentándole
los hechos como si ocurrieran delante de él. Y, de este modo, el romance presenta ante
nuestros ojos la acción siempre actual, y nos hace partícipes de ella, como si fuéramos
sus personajes o testigos.
Inicio del relato:
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
6
-Habitualmente por el narrador: maneja el relato desde el principio y en ocasiones se
declara cercano al hecho, lo que da mayor realismo al relato. En la mayoría de los casos,
el narrador se dirige al oyente para hacerle partícipe del diálogo:
“allí habló Baldovinos, /bien oiréis lo que dirá”
o de los sentimientos del personaje:
“Cuando el conde esto oyera /ved cuál podía estar!
También señala proximidad de la acción:
“ya comienzan los franceses”
“Helo, helo por do viene”
Y por último, también hace eco de los sentimientos del oyente exponiéndolos con
alguna exclamación:
“¡Quien hubiese tal ventura”
“Ay Dios, qué buen caballero7fue don Rodrigo de Lara”
-En algunos romances: en 1ª persona, el personaje parece dirigirse a nosotros:
“ En los tiempos que me vi”
“Yo me estando en Giromena”
“De la luna tengo queja”
-Otras: el hablante se dirige al protagonista con una apelación directa y de este modo,
todo el que canta el romance se siente narrador.
“Cuan traidor eres, Marquillos!
Buen alcalde de Cañete, /mal consejo habéis tomado”
También puede hacerse un apóstrofe o apelación al lugar en que se desarrolla la acción
(la personificación del lugar llama la atención enseguida):
“Alora la bien cercada/ tú que estás en par del río!
“Río Verde, río Verde,/ más negro vas que la tinta”
En general, la repetición de las fórmulas llama la atención del oyente que puede así
recordar mejor el poema y volverlo a cantar.
REPETICIÓN
La repetición es otra manera de facilitar la transmisión oral del romance. Su uso es tan
frecuente que se puede hablar de ella como de un procedimiento para construir
romances. A diferencia de las fórmulas, apenas aparece en los cantares épicos, sin
embargo es fundamental en la lírica popular.
Se distinguen tres tipos de repetición: fónica, semántica y sintáctica.
La repetición fónica consiste en la aparición del mismo grupo de sonidos en uno o más
versos, en forma de aliteración:
“todas visten un vestido, / todas calzan un calzar”.
La repetición semántica o repetición de palabras y/o conceptos semejantes:
“mentides, el rey, mentides”
“-Alburquerque, Alburquerque”
do la yegua pone el pie, Babieca pone la pata”
“triste estaba y muy penosa”
“más alegre y placentero”
También debemos distinguir la respuesta-calco y el paralelismo dentro de la repetición
semántica. Según Mercedes Díaz Roig se añade una forma de repetición un poco más
complicada, aunque de fácil reconocimiento, se trata de la respuesta-calco: donde un
personaje interviene en el diálogo y otro, después de repetir lo que aquél ha dicho,
negándolo, afirma algo distinto:
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
7
-Yo te daré mis tres hijas
y mi mujer por esclava.
-Yo no quiero tus tres hijas,
ni tu mujer por esclava,
que quiero que cuando mueras,
a mí me entregues el alma.
Este tipo de repetición es muy frecuente. Marca un ritmo lento que detiene el relato y
aumenta la tensión.
El paralelismo es una forma de repetición típica de la lírica tradicional, que también
aparece en el romancero. Consiste en la sucesión de dos versos iguales con una pequeña
modificación al final del verso, que puede ser sinonímica, antonímica o de inversión
verbal.
Sinonímica: las palabras finales significan lo mismo: “¿Dónde vas loba maldita?/ ¿Dónde vas loba malvada?”
Antonímica: cuando las palabras finales son de significado opuesto: “-Qué culpa tienen los viejos/ ¿Qué culpa tienen los niños?”
Con inversión verbal: “Dime tú, la niña blanca/ dime tú, la blanca niña”
Repetición sintáctica
Se dice que existe repetición sintáctica entre versos cuando poseen la misma estructura
oracional. Es muy frecuente en el Romancero la repetición sintáctica entre tres versos
con la aparición de un cuarto verso diferente y puede presentarse también en forma de
paralelismo:
“Las ciento hilaban oro,
las ciento tejen cendal,
las ciento tañen instrumentos
para doña Alda hogar”
La repetición sintáctica muestra monotonía frente un fuerte contraste con el verso final
que mantiene el interés del lector. También es otro modo de facilitar el canto y la
memorización en los romances modernos de la tradición oral.
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
8
El señor don Gato
Estaba el señor Don Gato
sentadito en su tejado
marramiau, miau, miau,
sentadito en su tejado.
Ha recibido una carta
por si quiere ser casado,
marramiau, miau, miau, miau,
por si quiere ser casado.
Con una gatita blanca
sobrina de un gato pardo,
marramiau, miau, miau, miau,
sobrina de un gato pardo.
El gato por ir a verla
se ha caído del tejado,
marramiau, miau, miau, miau,
se ha caído del tejado.
Se ha roto seis costillas
el espinazo y el rabo,
marramiau, miau, miau, miau,
el espinazo y el rabo.
Ya lo llevan a enterrar
por la calle del pescado,
marramiau, miau, miau, miau,
por la calle del pescado.
Al olor de las sardinas
el gato ha resucitado,
marramiau, miau, miau, miau,
el gato ha resucitado.
Por eso dice la gente
siete vidas tiene un gato,
marramiau, miau, miau, miau,
siete vidas tiene un gato.
Dónde vas, Alfonso XII
Dónde vas, Alfonso XII,
dónde vas triste de tí? Voy en busca de Mercedes
que hace tiempo no la ví.
Ya Mercedes está muerta,
muerta está, que yo la ví,
Apuntes de Literatura 20010/11
UD 3. SIGLO XV: EL ROMANCERO
9
cuatro duques la llevaban
por las calles de Madrid.
Su carita era de cera
y sus manos, de marfil,
y el velo que la cubría,
de color carmesí.
Sandalias bordadas de oro
llevaba en sus lindos pies,
que se las bordó la infanta,
la infanta doña Isabel.
El manto que la envolvía
era rico terciopelo
y en letras de oro decía:
"Ha muerto cara de cielo"
Los faroles de las calles
con gasas negras están,
porque se ha muerto Mercedes
y luto quieren llevar Los caballos de Palacio
ya no quieren pasear,
porque se ha muerto Mercedes
y luto quieren llevar. Ya murió la flor de Mayo,
ya murió la flor de Abril,
ya murió la blanca rosa,
rosa de todo Madrid.
SUGERENCIAS DE JUEGO
Este romance se canta al corro estando los niños cogidos de la mano. Al terminar
cada estrofa, uno de los niños se vuelve de espaldas y sigue girando el corro en
esta posición. Al final de cada estrofa otro niño se gira de espaldas hasta que todos
los niños están mirando hacia afuera. Entonces empieza a girarse mirando hacia el centro hasta terminar el romance.