Regimen de Prestaciones Sociales
-
Upload
franciscastro -
Category
Documents
-
view
24 -
download
4
description
Transcript of Regimen de Prestaciones Sociales
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA DERECHO LABORAL Y ADMINISTRACION DEL TRABAJO
TITULO DEL TEMA
LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER SCIENTIARUM EN DERECHO LABORAL Y ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, MENCION DERECHO DEL TRABAJO PRESENTADO POR LA ABOGADO:
MONTILLA GARCIA, MARTHA COROMOTO
TUTOR: Dra. MARIA GOVEA DE GUERRERO
Maracaibo, Julio de 2.008
2
LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Abog. MARTHA COROMOTO MONTILLA GARCIA.
Cédula de Identidad N° V- 7.972.225
La Concepción, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia.
Dirección Electrónica: [email protected]
Teléfonos: 0414/ 6409771 0416/ 7829270 0262/ 2432539
__________________
Firma
TUTOR: Dra. MARIA GOVEA DE GUERRERO. ____________
Firma
3
LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Abog. MARTHA COROMOTO MONTILLA GARCIA.
Cédula de Identidad N° V- 7.972.225
La Concepción, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia.
Dirección Electrónica: [email protected]
Teléfonos: 0414/ 6409771 0416/ 7829270 0262/ 2432539
__________________
Firma
OBSERVACIONES: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Evaluador: ____________________________ Cédula del Evaluador ___________________
____________ Firma
Maracaibo, Julio de 2008
4
DEDICATORIA
A Dios por ser presencia permanente en mí, y por
permitirme este logro en mi vida profesional.
A mi Padre, pilar fundamental de mi educación.
A mi Madre, que desde el cielo ha guiado mis caminos.
A todos aquellos que de una u otra forma me han
acompañado en este camino.
5
AGRADECIMIENTO
A la Universidad del Zulia, por abrirme las puertas una
vez más para mi crecimiento personal y profesional.
A la Dra. María Govea de Guerrero por compartir sus
conocimientos y su disposición de colaborar en la
culminación de esta etapa de formación y crecimiento
profesional.
6
Montilla García, Martha Coromoto. “La Seguridad Social en el Marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Trabajo de Grado presentado para optar al Titulo de Magister Scientiarum en Derecho Laboral y Administración del Trabajo, Mención Derecho del Trabajo. Maracaibo, Venezuela, 2008. 164 p.
RESUMEN
El presente trabajo ambiciona analizar la Seguridad Social, desde el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que la reconoce en su artículo 86 como un derecho humano fundamental para todas las personas, independientemente de su condición social o capacidad económica para contribuir a su financiamiento. A través de ella el Estado se obliga a garantizar este derecho mediante la creación y desarrollo de un Sistemas de Seguridad Social, considerado como un servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en diversas contingencias de enfermedad o accidentes sea cualquiera su origen, magnitud y costo. Igualmente se hace un recorrido por todo lo que ha sido el Seguro Social y las Políticas Sociales implementadas por el Gobierno para ayudar a la población más necesitada y en situaciones difíciles. La actual investigación pretende contribuir y servir de guía a otras instituciones educativas y estudiantes dedicados al estudio forense de la seguridad social. Para ello, se ha revisado una gran cantidad de informes, artículos, tesis, textos legales, entre otros, relacionados con el objeto de este trabajo.
PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, POLÍTICA SOCIAL Dirección Electrónica: [email protected]
7
Montilla García, Martha Coromoto. “La Seguridad Social en el Marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Trabajo de Grado presentado para optar al Titulo de Magister Scientiarum en Derecho Laboral y Administración del Trabajo, Mención Derecho del Trabajo. Maracaibo, Venezuela, 2008. 164 p.
ABSTRACT
The present work seeks to analyze the Social Security, from the frame of the Constitution of the Bolivariana Republic of Venezuela of 1999, recognizes that it in its article 86 like a fundamental human right for all the people, independent of its social condition or economic capacity to contribute to its financing. Through her the State is commited to guarantee this right by means of the creation and development of Social Security systems, considered like a public service of non lucrative character, that guarantees the health and assures protection in diverse contingencies disease or accidents are any their origin, magnitude and cost. . Also a route by everything is made what it has been the Social Insurance and the Social Policies implemented by the Government to help the needed population more and in difficult situations. The present investigation tries to contribute and to serve as guide to other educative institutions and students dedicated to the forensic study of the social security. For it, a great amount of information, legal articles has been reviewed, theses, texts, among others, related with the intention of this work.
KEY WORDS: SOCIAL SECURITY, HEALHT, SOCIAL POLITICS. Dirección Electrónica: [email protected]
8
INDICE GENERAL
Pp
DEDICATORIA AGRADECIMIENTO RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCION ……………………………………………………………………………..10 CAPITULO I. EL PROBLEMA 1. Planteamiento y Formalidad del Problema ………………………………………….… 14 2. Objetivos de la Investigación …………………………………………………………......23 2.1. Objetivo General ……………………………………………………………………... 23 2.2. Objetivos Específicos ……………………………………………………………...... 23 3. Justificación de la Investigación …………………………………………………………. 23 4. Delimitación ………………………………………………………………………...…….... 25 4.1. Espacio Geográfico ………………………………………………………...………... 25 4.2. Tiempo…………………………………………………………………………………. 25 4.3. Área de Estudio ………………………………………………………………………. 25 CAPITULO II. MARCO TEORICO 1. Antecedentes de la Investigación ……………………………………………………...... 27 2. Definición de Términos Básicos ……………………………………………...……….…. 32 3. Noción de la Seguridad Social ……………………………………………...…….……... 35 4. Rango Constitucional de la Seguridad Social en Venezuela …………………..…...... 39
4.1. Características de la nueva Seguridad Social bajo los lineamientos de la Constitución de 1999 ……………………………… 44 4.2. Significado de la Seguridad Social en Venezuela……………………..………… 48
5. La Seguridad Social y sus Sistemas de Seguridad Social……………..…………….. 53 5.1. Seguridad Social ………………………………………………………………..…… 53 5.2. Sistema de Seguridad Social Integral ……………………………………….…..…58 5.3. Principios que Rigen la Seguridad Social en Venezuela ……………………….. 60 5.4. Magnificencia de los Sistemas de Seguridad Social………………………….…. 63
9
5.4.1. Sistema de Salud …………………………………..…………………………... 70 5.4.2. Sistema de Previsión Social…………..……………… ………………………..76
5.4.2.1. Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas. …………………… 76 5.4.2.2. Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas. ………………………… 79 5.4.2.3. Régimen Prestacional de Empleo…………………………………… 84 5.4.2.4. Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo…….... 87
5.4.3. Sistema de Vivienda y Hábitat…………………………………………….…... 90 6. Seguro Social Obligatorio ..….……………………………………………………….…... 93 6.1. Contingencias amparadas por el Seguro Social Obligatorio…………………… 97 6.1.1. Prestaciones en Dinero por Enfermedad Común o Incapacidad ………..99 6.1.2. Prestaciones en Dinero por Vejez………………………………………….100 6.1.3. Prestaciones en Dinero por Sobreviviente……………………………… 101 6.1.4. Prestaciones en Dinero por Matrimonio …………………………………..103 6.1.5. Prestación en Asistencia Médica …………………………………………. 103 6.2. Liquidación del Seguro Social Obligatorio en Venezuela ….……………….… 104 6.3. Renacimiento de los Seguro Sociales …….……………………………………. 106 7. Rol de las Políticas Sociales…………………..….………………………………………108 7.1. Nueva Concepción de las Políticas Sociales de Seguridad Social …………. 111 8. Cuadro de la Categoría de Análisis…………………………………………………….. 116 CAPITULO III. MARCO METODOLOGICO 1. Tipo de Investigación………………………………………………………………….…. 119 2. Diseño de la Investigación ……………………………………………………………… 120 3. Población………………………………………………………………………….…….… 120 4. Unidades de Análisis………………………………………………………………….…. 121 5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos…………………………….….… 123 6. Procedimiento de la Investigación………………………………………….……….…. 124 CAPITULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ……………………………………………… 125 CONCLUSIONES…………………………… ………………………………….…...… ….147 RECOMENDACIONES………………………………………………………………………151 REFERENCIAS DOCUMENTALES ……………………………………………………….156 BIBLIOGRAFIA……………………………………………….……………………….……. 159
10
INTRODUCCIÓN
Quienes son capaces de renunciar a la libertad
esencial a cambio de una pequeña seguridad
transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de
la seguridad. Benjamin Franklin (1706-1790)
Como seres humanos, durante todo el desarrollo de nuestra vida estamos expuestos a
una serie riesgo individualizados que amenazan nuestra salud y el progreso en la
sociedad como personas, por causas imputables a las carencias de medios técnicos y
económicos necesarios para hacerles frente a las contingencias o fatalidades sociales.
Históricamente los riesgos han estado presentes en la vida del hombre, y la seguridad
social surge como un proyecto auténtico que culmina con la evolución de los diversos
seguros sociales.
El reconocimiento constitucional de la seguridad social lo ubica dentro del capitulo de
los derechos sociales, exigiendo un autentico disfrute para los ciudadanos de una
acción positiva del Estado que debe intervenir para poner en funcionamiento los
instrumentos adecuados por su carácter programático.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela introdujo una necesaria
reforma al diseño de un modelo de Seguridad Social ambicioso, lo que hace una
exigencia mayor para desarrollar todo un articulado que adecue el sistema de seguridad
social a las previsiones constitucionales.
La obligatoria reforma a la estructura organizacional del sistema de seguridad social
venezolano lo define como un conjunto de sistemas pensiónales, cada uno de ellos
integrados por diversas contingencias que están orientadas a atender programas y
11
prestaciones contemplados en el sistema de seguridad social, regulado en leyes
especiales.
Los sistemas de pensiones de la seguridad social, es un tema álgido para los actores
políticos – sociales, por ello se hace imperiosa la participación de profesionales probos
y doctos en la materia de tal forma que coadyuven el desarrollo de un completo sistema
de seguridad social que englobe todos los regimenes pensiónales y sus diversas
contingencias, elevando su carácter asistencial y contributivo.
El análisis de los regimenes pensiónales que conforman el sistema de seguridad social
no puede apartar de un todo la política social implementada por el Estado, por que
estas interactúan entre sí, en las disposiciones que protegen la salud, el trabajo, la
educación, la vivienda, entre otros.
El objetivo del presente trabajo es analizar la Seguridad Social en el Marco de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para determinar un sistema de
seguridad integral que permita a los diversos sectores de la población contar con un
sistema real de protección social, y para ello se ha estructurado en tres Capítulos.
El Capitulo I se titula EL PROBLEMA, y es contenido de una exposición acerca del
objeto de estudio, es decir del planteamiento y formalidad del problema acerca del
carácter constitucional de la seguridad social y su mayor vinculación como expresión
más viable al seguro social. A lo que se complementan los objetivos de la investigación;
la justificación e importancia de la misma y la delimitación tanto espacial como temática
y temporal.
El Capitulo II se denomina MARCO TEORICO, y en el mismo se exponen los
antecedentes de la investigación, la definición de términos básicos, la noción de la
seguridad social. Asimismo se complementa con el rango Constitucional de la
Seguridad Social en Venezuela.
12
Se desarrolla la Seguridad Social y sus Sistemas de Seguridad Social, con breve
explicación de los principios que la rigen, así como el desarrollo del sistema de salud,
sistema de previsión social y sus respectivos Regimenes Prestacionales; y el sistema
de vivienda y hábitat.
También se estudia el emblemático caso del Seguro Social Obligatorio, sus regimenes
prestacional y contigencial, su liquidación y renacimiento.
Se hace un breve estudio del rol de las políticas sociales y su nueva concepción dentro
de la seguridad social, que debe tener como finalidad capacitar, preparar y garantizar la
salud, el trabajo, la educación, la seguridad social, la vivienda, entre otros.
El Capitulo III corresponde al MARCO METODOLOGICO, y en el mismo se exponen de
manera breve, pero concisa todo lo inherente al tipo de método, diseño de
investigación, así como los aspectos relacionados con la población, unidades de
análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el procedimiento de la
investigación.
El Capitulo IV contempla los Resultados de la Investigación, en la cual se corroboran
que el estudio de la investigación permitió alcanzar los objetivos trazados.
Por último se aplica al trabajo las conclusiones y recomendaciones en atención a los
resultados obtenidos.
14
CAPITULO I. EL PROBLEMA 1. PLANTEAMIENTO Y FORMALIDAD DEL PROBLEMA
El vocablo seguridad social se ha vinculado al desarrollo de políticas y medidas
destinadas a cubrir las necesidades de los trabajadores asalariados del sector
estructurado u organizado. Sin embargo, un concepto amplio de protección social debe
incluir una amplia variedad de intervenciones a fin de asegurar que la población disfrute
de un nivel de vida razonable.
El concepto de protección social representa un marco de amparo generalizado para
todos los habitantes, sean cuales fueran sus antecedentes en materia de cotizaciones o
de empleo. Simboliza el requisito de un criterio integrado para encarar las necesidades
sociales.
La Seguridad Social adquiere rango constitucional por vez primera en Venezuela en
1947, en su artículo 52, y en la Constitución de 1961 en el Artículo 94, donde su
fundamento doctrinario era la solidaridad como principio jurídico y la inversión del
Estado a través del gasto social.
Aún cuando, se le dio rango constitucional no logró establecer un sistema de seguridad
social que se considerase integral, por el contrario trajo en sí una multiplicidad de
instituciones que brindaron descoordinadamente protección a sectores de la población,
donde encontramos algunos segmentos con duplicidad en la protección hasta otros que
están totalmente desprotegidos al lado de una prolija cantidad de leyes, reglamentos,
decretos o convenios colectivos que norman la protección social.
15
La seguridad social en nuestro país, tuvo su origen en la Ley del Trabajo del año 1936,
dando paso a la Ley del Seguro Social del año 1940, constituyéndose como institución
en el año de 1944, estableciéndose como la expresión más viable de seguridad, pero
que a su vez la identificamos con la crisis general de la seguridad social.
La crisis del Seguro Social en Venezuela marca la pauta del proceso de reforma. Los
problemas de liquidez del Estado, aunados a la mala gestión pública, dieron paso a su
colapso definitivo, lo cual se tradujo en constantes protestas de los ancianos con el
petitorio de ajuste a sus pensiones, así como de otros sectores sociales. Aunado a esto,
los fondos previstos para la seguridad social en Venezuela no fueron utilizados en su
oportunidad para potenciar al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), sino
para otros planes que concluyeron en costear corrupción y clientelismo político.
El Seguro Social inicia sus labores, poniendo en funcionamiento los servicios para la
cobertura de riesgos de enfermedades, maternidad, accidentes y patologías por
accidente. Posteriormente en el año de 1966 se promulga una nueva Ley del Seguro
Social, instituyendo los seguros de Enfermedades, Maternidad, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales en el seguro de asistencia médica; se amplían los
beneficios además de asistencia médica integral, se establece las prestaciones a largo
plazo (pensiones) por conceptos de invalidez, incapacidad parcial, vejez y
sobrevivientes, asignaciones por nupcias y funerarias.
Se establece dos regímenes, el parcial que se refiere solo a prestaciones a largo plazo
y el general que además de prestaciones a largo plazo, incluye asistencia médica y crea
el Fondo de Pensiones y el Seguro Facultativo. En 1989 se pone en funcionamiento el
Seguro de Paro Forzoso, mediante el cual se amplía la cobertura , en lo que respecta a
Prestaciones en Dinero, a los trabajadores y familiares; modificándose posteriormente
para ampliar la cobertura e incrementar el porcentaje del beneficio y la cotización.
El Seguro Social y los regimenes pensiónales vinculados a él como la forma más
generalizada de seguridad social, excluye a importantes sectores de la población,
16
porque solo está presente para un segmento especifico de la población como lo es la
fuerza de trabajo activa del sector formal y sus familiares.
Sectores representativos de la vida nacional a partir de los años 90 comenzaron a
preocuparse sobre la importancia y relevancia de la seguridad social, en la cual se dejó
al descubierto la inexistencia de un sistema integral de seguridad social concebido
sistemáticamente en sus aspectos actuarial y financiero para garantizar a toda la
población una protección suficiente contra los riesgos a los que se halla expuesta.
En el año 1997 se da la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, hecho que facilita un
primer acuerdo en materia de seguridad social. La entrada en vigencia de la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral de ese mismo año, aun cuando se
hicieron esfuerzos para incorporarle elementos diferenciadores e innovadores respecto
de los modelos tomados como referencia, no presentó cambios significativos, sino la
repetición e influencia de un modelo de protección social que, nacido en la dictadura
chilena, es asumido como propio por la corriente económica neoliberal e impuesto como
condición a los pueblos que acuden en solicitud de ayuda económica ante los
organismos financieros multilaterales.
El diálogo planteado entre los actores políticos – social (empleadores-trabajadores-
Estado) produjeron un documento que orientó la reforma en seis direcciones: sistema
de pensiones, subsistema de salud, subsistema de paro forzoso, subsistema de política
habitacional, subsistema de formación profesional y subsistema de recreación. Esta
propuesta de reforma presentó un sistema complejo y disperso con muchas dificultades
para su implementación debido al gran volumen de instituciones burocráticas que
deberían funcionar en conjunto con el sistema, lo cual, requería de una gran
transparencia gerencial que parecía dudosa en los aquellos momentos.
La carencia de un liderazgo claro en el sector de la seguridad, permitió y fomentó la
proliferación de instituciones encargadas de ejecutar las tareas del sistema de
seguridad social en distintos componentes. Este hecho se tradujo en una estructura
compleja y desigual en la que el privilegio a la discriminación se produce en el plano
contributivo, como en el de las prestaciones efectivamente recibidas, lo que explica la
17
presencia de una gran cantidad de personas de alta vulnerabilidad que están al margen
del sistema.
La multiplicidad de organismos, ideas, propuestas y normas destinadas a la asistencia
social, y lo más grave aún, la descoordinación entre ellos, hacen perder efectivamente
su acción en esta materia tan compleja.
A finales de 1998, el gobierno y el congreso saliente aprobaron un paquete de leyes de
seguridad social de tendencia privatizadora, que recibió enérgicas criticas por parte de
los nuevos factores de poder quienes desconocieron los anteriores acuerdos
producidos por actores laborales, y que posteriormente, con la aprobación de la nueva
constitución, iniciarían un nuevo marco conceptual en términos de un modelo ideológico
distinto, basado en el cuestionamiento de la privatización de la seguridad social en el
país y la reivindicación de su carácter estadista.
Nuevamente se presenta la solución estadista como el remedio a la ineficacia e
ineficiencia de la seguridad social, y se pretende demostrar que la capitalización
prevista en ese modelo neoliberal, así como otras medidas del mismo corte,
significaban enormes perjuicios para los trabajadores.
Dentro del marco de la delicada situación económica, financiera y social que atravesaba
el país en 1999, y frente al liderazgo de otro actor político administrando al Ejecutivo
Nacional, se da la reforma Constitucional de 1999, que aportó una nueva visión de
Estado, donde cambia el paradigma de seguridad social, partiendo de la necesidad de
todos los habitantes del territorio nacional de contar con un sistema de protección social
concebido como un derecho social - humano fundamental, cónsono con la dinámica de
los tiempos actuales. Esta nueva visión está consagrada en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, artículo 86, que propone evitar la coordinación
anárquica e incoordinada de dispositivos legales, reglamentarios y convencionales.
18
Artículo 86: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.”
Las reformas propuestas que se plasmaron en los denominados subsistemas fueron
revisadas y reformadas a fin de garantizar que el Estado desempeñase su papel de
proteger a los trabajadores, pero las mismas fueron objeto de criticas por parte del
sector empresarial estableciendo que "Una reforma de la Ley de Seguridad Social
pondría en peligro al plan de ajuste fiscal que se plantea el Ejecutivo, pues si pretende
mantener vivo al Seguro Social, habría que buscar recursos adicionales para financiar
el incremento del déficit que arrastra ese instituto, que asciende al 2 % del Producto
Interno Bruto” (El Nacional; 17/02/1999, pág. E2)
Se comenzó a ofertar al país un proyecto de reforma de su actual sistema de seguridad
social, que ha sido objeto de una serie de observaciones, el cual tiene ciertas
similitudes con el aprobado por la administración del Dr. Rafael Caldera, pero que
intenta mantener estructuras que, técnica y financieramente, se consideraban agotadas.
La visión de la seguridad social establecida en la Carta Magna tiene su fundamento en
el principio de la solidaridad, ya que toda persona tiene derecho a la seguridad social
sin discriminación alguna y a ser beneficiada en los alcances, términos y condiciones
19
que fijan las respectivas leyes especiales; sin que la ausencia de capacidad contributiva
de las personas las excluye de los beneficios que les corresponden por las prestaciones
del Sistema de Seguridad Social.
La solidaridad como principio está basado en la justicia, que tuvo su origen como
producto histórico compensatorio que el Estado europeo creó para sus habitantes, una
vez culminada la segunda guerra mundial y que consistió en reconocer el esfuerzo que
los individuos habían dado con sus vidas durante la confrontación bélica. A este
principio se le agregaron otros de igual importancia para nutrir los servicios de salud,
siendo esta netamente de orden público.
Los servicios de salud deben prestarse bajo los principios de la subsidiaridad, la
universalidad, la integridad, la igualdad y la unidad que resultaron ser los componentes
fundamentales de la seguridad social que se diseñaron, en función de la solidaridad
cuyo objetivo es el de contribuir a la cohesión social para proporcionar una sensación
de seguridad, a fin de hacerle saber la población que cuenta con los servicios en el
momento que se requieran. La solidaridad ha sido el núcleo de todos los sistemas de
seguridad social que se han establecido en distintas épocas, y que de manera muy
particular Venezuela, logró conservar este principio como elemento orientador de sus
políticas sociales.
Aun cuando dos de los principios fundamentales de la seguridad social corresponden a
la universalidad y a la igualdad, esta solo abarca un grupo determinado de la sociedad
que está de una u otra forma bajo dependencia laboral. Este tipo de seguridad se
denomina seguridad laboral, que esta referida a las condiciones bajo las que se trabaja
deben ser seguras. La seguridad laboral esta referida a las condiciones bajo las cuales
se trabaja y que estas no supongan una amenaza para la salud y seguridad del
trabajador y al mismo tiempo se alcance la calidad de un trabajo.
El país a partir del año 1998 comenzó su recorrido por una serie de transformaciones
económicas que lo condujeron al desarrollo de una cadena de iniciativas y a la creación
de programas sociales cuyo objetivo está orientado a mitigar las exigencias constantes
20
de una población carente de recursos económicos, que durante largos años se ha visto
oprimida por políticas efectivas de seguridad y estabilidad laboral que obligatoriamente
lo conllevan a la seguridad social; en base a esto ha implementado las misiones como
programas populares que distan mucho de convertirse en verdaderos programas
sociales de seguridad.
Sin duda es el resultado de las ingentes inversiones públicas desde 2002-2003, aunque
la génesis de esta nueva “salud” se encuentra en los primeros años del proceso político
nacionalista conocido popularmente como “revolución bolivariana”.
La conformación de un nuevo sistema de salud, constituye uno de los segmentos
socioeconómicos de mayor incidencia social por su valor cuantitativo en el índice de
desarrollo humano.
Debemos tener claro que los sistemas de seguridad social son para las sociedades que
desean proteger a los ciudadanos que pasan por todas las etapas de la vida,
comenzando desde su nacimiento hasta la muerte, como un derecho fundamental de
todos, y que se debe preservar en el tiempo. En este sentido, la Organización
Internacional del Trabajo en el año 2002, en su trabajo “La seguridad social un nuevo
consenso” sostiene:
“La seguridad social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de toda la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crea cohesión social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social. Forma parte indispensable de la política social de los gobiernos y es una herramienta importante para evitar y aliviar la pobreza. A través de la solidaridad nacional y la distribución justa de la carga, puede contribuir a la dignidad humana, a la equidad y a la justicia social. También es importante para la integración política, la participación de los ciudadanos y el desarrollo de la democracia”. (OIT, 2002:2)
La proyección de la nueva “salud revolucionaria” presentada por el gobierno de turno,
se apoya en las misiones de Barrio Adentro I y II, Milagro, Madres del Barrio, Mercal,
21
Negra Hipólita, Hábitat, Guacaipuro, Identidad, Cultura, Ciencia, Vuelvan Caras, Sucre,
Robinsón I y II, Ribas, Piar, Zamora, Árbol, Miranda, José Gregorio Hernández, entre
otras.
Cabe destacar que la Misión de Bario Adentro, se perfiló como uno de los programas
sociales de mayor trascendencia en la reciente historia nacional, si es medido por sus
efectos territoriales en salubridad masiva, debido a la movilización social que ésta trajo
en si. Como programa social en pleno desarrollo, vive atrapado en la dialéctica del
impacto de lo nuevo, que por eso mismo es frágil, bajo el peso muerto de lo tradicional.
Sería inconcebible el triunfo de Barrio Adentro, sin la profunda movilización política
registrada en Venezuela desde 1998, especialmente cuando esta acción de masas
adquirió carácter revolucionaria en 2002. En esa medida Barrio Adentro y la nueva
salud venezolana constituye una conquista social del partido de gobierno.
Los efectos positivos de las misiones, específicamente la de Barrio Adentro, impactó en
forma inmediata sobre todos los segmentos de la población, en esa perspectiva su
acción tiene alcance territorial. Ha servido para ayudar a sostener la estabilidad,
enlazando el equilibrio sanitario ambiental (relación individuo—ciudad—naturaleza), la
reducción en las tasas de morbilidad y mortalidad, la estabilidad en el empleo
productivo y el estado de felicidad individual y social.
El Gobierno Nacional en su afán de desarrollar el precepto constitucional de la
Seguridad Social, somete a varias reforma al Sistema de Seguridad Social
correspondiendo la última al 28 de Diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial
Nº 5.867, que además de mantener la estructura organizativa de los sistemas
prestacionales y de ratificar el derecho que tiene toda persona a la salud, vino a incluir
nuevas contingencias que se encontraban disgregadas en normas laborales vigentes
pero que no estaban plenamente garantizadas. Entre tales contingencias podemos
mencionar las prestaciones por paternidad, viudedad, orfandad, entre otras, como bien
las podemos determinar en el artículo 17 de la citada Ley.
22
Artículo 17: “Contingencias amparadas por el sistema: El Sistema de Seguridad Social garantiza el derecho a la salud y las prestaciones por: maternidad, paternidad, enfermedades y accidentes cualquiera sea su origen, magnitud y duración, discapacidad, necesidades especiales, pérdida involuntaria del empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda y hábitat, recreación, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social que determine la ley. El alcance y desarrollo progresivo de los regímenes prestacionales contemplados en esta Ley se regulará por las leyes específicas relativas a dichos regímenes. En dichas leyes se establecerán las condiciones bajo las cuales los sistemas y regímenes prestacionales otorgarán protección especial a las personas discapacitadas, indígenas, y a cualquier otra categoría de personas que por su situación particular así lo ameriten y a las amas de casa que carezcan de protección económica personal, familiar o social en general.
Por otro lado, hablar de Seguridad Social y sus regimenes pensiónales conlleva un
financiamiento que puede resultar el más costoso para el país, que el que pueda
representar la creación de un nuevo esquema provisional, si vemos a las misiones
como provisionales. El financiamiento de la seguridad social es solidario, unitario y
participativo y está constituido por las contribuciones y aportes de los beneficiarios,
empleadores y del Estado.
En consecuencia ante la problemática de índole diversa que presentan las instituciones
de Seguridad Social, pero que el denominador común corresponde al financiamiento y
tipo de gestión administrativa, que a su vez conducen a los desequilibrios e
insuficiencias financieras que tienen su origen en múltiples causas, las cuales se
sintetizan en una relación no proporcional entre los ingresos y los egresos, cabe
formularse las siguientes interrogantes relacionadas con el tema de investigación las
cuales se describen de manera siguiente:
¿Que es la Seguridad Social y Seguridad?
¿Qué es un sistema de Seguridad Social Integral?
¿Qué relación existe entre la salud y la seguridad laboral?
¿Que es el Seguro Social y los regimenes de contingencias?
23
¿En que consisten los principios de solidaridad, equidad y universalidad?
¿Cuál es el verdadero rol de la Política Social de seguridad?
¿Cómo se financia y administran los recursos económicos de la seguridad social?
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. OBJETIVO GENERAL:
Analizar la Seguridad Social en el Marco de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, para determinar un sistema de seguridad integral que permita a los
diversos sectores de la población contar con un sistema real de protección social.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Explicar la Seguridad Social en su origen, naturaleza, marco conceptual, cobertura y
financiamiento partiendo de su rango Constitucional.
• Definir que es un Sistema de Seguridad Social Integral.
• Explicar que es el Seguro Social Obligatorio y sus Regimenes Contingencial
• Describir el complejo ámbito de la Política Social en materia de Seguridad Social.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A través de esta investigación se trata de colocar una herramienta positiva en manos de
todos las personas que dirigen, administran o que de una u otra forma unen sus
24
esfuerzos y conocimientos para alcanzar el desarrollo de la seguridad social, que sin
lugar a dudas es una de las más fuertes inclinaciones que poseen todos los seres
humanos, una actitud generalizada y profunda que tiene sus raíces en las exigencias de
la supervivencia biológica.
La Seguridad Social tiene relevancia socio – político – económico, porque a través de la
reforma constitucional de 1999, trajo una serie de modificaciones importantes a los
instrumentos legales redistributivos y de intermediación financiera al Estado dentro de
los cuales se revisaron los diseños de programas de protección social y se definen sus
grupos beneficiarios, así como aquellos que lo financian a través de contribuciones y/o
impuestos obligatorios, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y superar las fallas
que actualmente presenta el sistema.
La importancia de poder contar con un nuevo régimen de seguridad social no es asunto
del presente. Se trata más bien de la confección de un conjunto de estructuras
administrativas, que tienen que prefigurar el tipo de sociedad que deseamos para las
futuras generaciones. Este nuevo sistema tiene que estar sustentado en criterios
técnicos pero con un alto contenido social y de equidad.
Por otra parte, la Seguridad Social vista desde el nuevo marco Constitucional, nos
permite hacer una evaluación de las necesidades de la protección social de toda la
población, la determinación de los objetivos de esa protección a nivel nacional; un
examen del papel y su repercusión en la satisfacción de las necesidades y una
evaluación actuarial de los regimenes existentes.
Al mismo tiempo esta investigación va servir de guía para otras instituciones educativas
y estudiantes dedicados al estudio forense de la seguridad social.
A partir de la reforma constitucional de 1999, son pocos los aportes que sobre la
materia a tratar existen, no se han desarrollado estudios suficientes que permitan definir
el nuevo esquema de la seguridad social bajo la visión de los actores políticos de turno
25
en el gobierno, igualmente no se han desarrollado suficientes criticas objetivas que
conduzcan a establecer un sistema real, efectivo y eficaz en el tema de la seguridad.
En el progreso del trabajo, veremos que la Seguridad Social en Venezuela la podemos
dividir en tres etapas de desarrollo político social, dependiendo de los actores políticos
de turno.
No se pretende con este trabajo, comparar las estrategias de seguridad social
implementadas por el actual gobierno con otros países, lo que se trata es de revisar
nuestro propios sistemas y determinar si realmente nos están conduciendo a una
verdadera y efectiva política de seguridad social.
Convencida estoy que el nuevo marco de la Seguridad Social será un elemento central,
toda vez que en la Venezuela de las generaciones actuales y futuras, el centro de
atención debe constituirlo el hombre en su plenitud social y su bienestar. Por
consiguiente, la acción de gobierno deberá tener como norte tutelar el bienestar y la
calidad de vida de todos los habitantes del territorio nacional.
Esta investigación propone establecer un guía de estudio en lo acertado a la Seguridad
Social dentro del nuevo contexto Constitucional.
4. DELIMITACIÓN
4.1. ESPACIO GEOGRÁFICO: La presente investigación se llevará a efecto en la
Ciudad de Maracaibo Estado Zulia, el cual abarcará un tema de interés nacional.
4.2. TIEMPO: El tiempo estimado para la realización y presentación del presente
proyecto de Trabajo de Postgrado es de Siete (07) meses, contados a partir del mes de
Enero 2008 hasta el mes de Julio 2008, ambos inclusive.
4.3. AREA DE ESTUDIO: DERECHO LABORAL – SEGURIDAD SOCIAL
27
CAPITULO II. MARCO TEORICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION El 15 de Febrero de 1819, Simón Bolívar durante el discurso de Angostura dijo: “El
sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”,
constituyéndose en el principal precursor de la política de la seguridad social en
América Latina.
Durante años se han estudiado los análisis que sobre los sistemas de seguridad social
se han originado en países latinoamericanos, así como las diferentes respuestas
propositivas que la sociedad civil y el sindicalismo de las regiones han generado frente
a las transformaciones y reformas que se han concretado.
La discusión global de esta área temática involucra tanto al conjunto de los países en
desarrollo como algunos industrializados. Varios han sido los análisis comparativos y
estadísticos de países como Chile, Ecuador, México, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Venezuela, aunque esta última en un menor grado.
No es un secreto, que América Latina ha construido y desarrollado los sistemas de
seguridad social bajo la influencia de dos grandes concepciones: la primera establecida
por Bismarck en el siglo XIX, basada en el sistema originario de los seguros sociales de
carácter profesional obligatorio, y la segunda creada por Beveridge (1944), durante la
segunda guerra mundial fundada en el sistema de la seguridad social. Ambas
concepciones diferentes ideológicamente y adversas entre si, han evolucionado con un
amplio sentido de convergencia e influencia, y se han erigido en respuesta a las
exigencias sociales que impone la humanidad a los Estados con el propósito de lograr
28
coberturas de atención contra los riesgos de los individuos y de su familia. (Barrios, L. y
Camejo, A.J.; 2005).
Es una realidad indiscutible que los sistemas de seguridad social, y particularmente, los
sistemas de pensiones han enfrentado una situación crítica en la mayoría de los países
de América Latina. Tal situación se debe a múltiples causas: aumento del empleo
informal y de la pobreza, crisis financiera del Estado, deficiencias burocráticas, crisis en
su propio financiamiento; pero sin duda, una de las principales causas es el fuerte
aumento de la esperanza de vida de los habitantes, lo que determina la proporción de
contribuyentes activos con relación a los pensionados. (Esignia Jaime; 1998).
Para Esignia, la crisis que afecta los sistemas de seguridad social y los regimenes
pensiónales latinoamericanos, así como la necesaria reforma de éstos, se han
convertido en temas prioritarios de la agenda político – social de la mayoría de los
países y de los gobiernos de cada región. Los sistemas de pensiones son
especialmente sensibles tanto a la transición demográfica como a la situación laboral de
la población protegida. (Esignia Jaime; 1998).
Las reformas de la seguridad social en América Latina implican modificaciones de
importantes instrumentos redistributivos y de intermediación financiera del Estado. En
ellas se revisan los diseños de programas de protección social y se definen sus grupos
beneficiarios, así como aquellos que lo financian a través de contribuciones y/o
impuestos obligatorios.
El estudio de la Seguridad Social en Venezuela, nos remite de forma obligatoria al
análisis del contexto Constitucional. Hoy es un momento irrebatible para abordar el
tema de la seguridad social y del sistema pensional en nuestro país, debido al nuevo
enfoque que le ha dado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
donde han operado cambios significativos en el sistema y en los regimenes, pero muy
débil al momento de afrontar los problemas estructurales que lo afectan. La mayor falla
de esta debilidad se puede vincular a la práctica las políticas sociales que han tenido
mayor fuerza, porque se han implementado operativos y programas asistenciales
29
principalmente dirigido a resolver los problemas inmediatos de los sectores más
humildes.
La Constitución de 1999, define al país como un Estado Social de Derecho, por que se
traza como objetivo la búsqueda de la justicia social, que lo lleva a intervenir en la
actividad económica y social como Estado prestacional, por tal motivo puso especial
énfasis en lo referente a los derechos sociales, que aun cuando estaban consagrados
en la Constitución de 1961, ésta los enfocaba de forma más general. Se presenta en
materia social como una Constitución integradora sin ningún tipo de discriminación de
género y condición económica, da una inclusión de toda persona al derecho de
seguridad social en una gran variedad de contingencias que no estaban previstas en la
Constitución derogada.
La Seguridad Social se caracteriza como servicio no lucrativo, lo que determina que la
falta de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su
protección. Deja entrever esta característica que aún cuando las personas no hayan
contribuido en la creación de ningún fondo social previsto en los sistemas de seguridad,
tendrán derecho a recibir los beneficios plasmados en el artículo 86 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
El rumbo que fijó la Constitución de 1999 a la Seguridad Social, es considerada por
Goizueta, como una norma de contenido bastante ambicioso y con algunas
ambigüedades, que deben ser comprendidas en el contexto bajo la cual se aprobó la
norma por la Asamblea Nacional Constituyente, porque prevé la creación de un sistema
de seguridad social que le garantice a toda persona la salud y que a su vez le garantice
la protección en las contingencias que en la misma se señalan con carácter enunciativo.
(Goizueta, Napoleón; 2002).
El sistema de seguridad social venezolano está compuesto por instituciones del sector
público y privado encargadas de la prestación de servicios en las áreas que comprende
la Salud (prevención, curación, rehabilitación y hasta catastrófica), Previsión Social; y
Vivienda y Hábitat, que en la práctica no cuentan con suficientes recursos económicos,
30
objetivos y estrategias vinculadas que garanticen un sistema de seguridad social
integral.
El gobierno actual lo ha planteado como un componente fundamental de la agenda
política – social – económica, involucrando planes o políticas sociales como parte del
sistema de seguridad social, las cuales ha convertido en un poderoso instrumento de
transformación, a partir de la movilización de los recursos del Estado, y de la fuerza, y el
poder del pueblo pero que no pueden ser concebidos como un sistema integral de
seguridad social.
Dentro de los programas sociales de salud encontramos una excesiva centralización de
los presupuestos y decisiones, insuficiencia de recursos humanos, falta de criterios
técnicos de selección de personal, escasa articulación de los servicios de salud,
incongruencia entre la definición teórica de la organización y la práctica organizacional,
falta de confiabilidad en los programas, entre otras.
Diversos autores se han dedicado a estudiar la Seguridad Social en Venezuela, desde
varias ópticas, considerada antes de la reforma Constitucional y desde la creación y
desarrollo de los subsistemas de la Seguridad Social en el año 1997, pasando por sus
variadas reformas, incluida la del año 2002.
También existen otros autores que consideran que la Seguridad Social debe estudiarse
antes y después del origen de los Seguros Sociales, tal es el caso de Absalón Méndez
quien opina que antes de los Seguros Sociales, en Venezuela se disponía de una red
institucional de protección social muy frágil, apoyada sobre las bases de una
concepción asistencialista pública combinada con sentimientos benéficos caritativos y
con una incipiente noción de derechos sociales. Siguiendo su exposición, igualmente
considera que como país tenemos, en mayor o menor grado, los factores objetivos y
subjetivos, que dieron origen a la “crisis” de la seguridad social, y que obligaron la
reforma. (Méndez, Absalón; 2003)
31
Por su parte el catedrático Carlos Sabino, expone que la seguridad social ha recaído,
en gran parte sobre las empresas, distorsionado aún más el verdadero concepto de
seguridad social. Esta se consideró, primero, como responsabilidad casi exclusiva del
Estado y luego del Estado y los empleadores. Dejando al trabajador al margen,
justificando la decisión en el entendido de que era la parte más débil de la relación, pero
a su vez subordinándolo de hecho a un papel pasivo, como si fuera un menor de edad
jurídico incapaz de actuar por sí mismo y que sólo podía expresarse muy
indirectamente a través de las politizadas y burocratizadas centrales obreras. (Carlos
Sabino, Carlos; 1997).
En el mismo orden de ideas, el profesor Arismendi determinó que “La seguridad social
lleva implícita la utilización del contrato de seguro para cubrir las coberturas derivadas
de los riesgos (en principio laborales), con el añadido que la afiliación al sistema es
obligatorio y trabajadores y patronos deben proveer las contribuciones para financiar el
costo de las primas, sin que ello obste para que el Estado pueda ayudar a su sostén, en
resguardo de los altos intereses objeto de protección”. (Arismendi, 2002b).
Luís Eduardo Díaz, por su parte sostuvo en el XI Encuentro del Grupo de Exbecarios
Bolonia-Castilla-La Mancha-Turín efectuado en el año 2002, que “A finales del siglo
XIX, la seguridad social se concibió como un instrumento de intervención estatal,
aunque con un radio de acción limitado a los seguros sociales, hasta que en la década
de los 40 se transforma en palanca de promoción del bienestar, proveyendo un ingreso
calculado según las rentas anteriores y nunca inferior a un mínimo”. (Díaz, Luís; 2003).
No podemos olvidar que en los países latinoamericanos, dentro de los cuales
Venezuela figura, se han visto plegados a un conjunto de acontecimientos producto de
las crisis económicas que los han obligado a realizar serios ajustes estructurales y
legales que los llevase a redefinir los sistemas de la seguridad social sin apartarse del
concepto de Seguro Social.
Cabe destacar que por su parte, Maria Fernández, argumenta que a partir de 1997
debido a una serie de ajustes estructurales que se comenzaron a aplicar en el país y
32
aunado a la reforma laboral, en la cual hubo un gran cambio en el sistema prestacional
forzaron la reforma al Sistema de Seguridad Social que “giró en torno a la creación de
un régimen de pensiones basado en la capitalización individual, y fue sólo hasta
septiembre del año 2001 cuando la tendencia se revirtió, planteándose el
mantenimiento de un sistema solidario, concretamente una combinación de
capitalización colectiva y reparto, administrado por el Estado, en el que la capitalización
individual para el financiamiento de prestaciones de largo plazo tiene carácter
complementario y voluntario”. (Fernández, Maria E.; 2002)
2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS La palabra Seguridad encierra la idea genérica de excepción de peligro, daño o mal y
afirma las de confianza y garantía; y la palabra Social refiere a todos aquellos
problemas y restricciones que sufren los trabajadores, pero que también engloba o
subsume a todos aquellos logros y reivindicaciones obtenidas respecto de las
condiciones de trabajo, además, debemos sumar las inquietudes y necesidades
sociales, es decir, teniendo en cuenta a la sociedad como un todo orgánico,
independiente del acceso o no a un puesto de trabajo. (Osorio, Manuel; Diccionario de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 695).
El término seguridad social, se utilizará en sentido amplio, abarcando: los seguros
sociales y las contingencias (vejez – invalidez - sobrevivientes, enfermedad -
maternidad y desempleo), la atención a la salud pública (incluyendo los sistemas
nacionales de salud), y la asistencia social.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social es “la
protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas
públicas contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de
la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo,
33
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de
ayuda a las familias con hijos”. (OIT, 1984, pág. 3)
Esta definición es acogida por todos los países latinoamericanos, sobre la cual han
desarrollado los estudios los tratadistas de la materia.
Por su parte, nuestra legislación vigente define el Sistema de Seguridad Social como el
conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales, que se complementan
entre sí e interdependientes destinados a atender las contingencias objeto de la
protección de dicho sistema. (LOSSS 2007; art. 5).
No podemos dejar de precisar que el Sistema de Seguridad Social tiene como
componente el Sistema Prestacional, que es aquel que agrupa a uno o más regimenes
prestacionales.
Asimismo, siguiendo nuestra legislación definimos como Régimen Prestacional “el
conjunto de normas que regulan las prestaciones con las cuales se atienden las
contingencias, carácter, cuantía, duración y requisitos de acceso; las instituciones que
las otorgarán y gestionarán, así como su financiamiento y funcionamiento”. (LOSSS
2007; art. 7).
Otro de los términos a definir es Seguridad Integral que tiene como fin proteger a los
habitantes de la República, de las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o
no de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial,
invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda
ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas de la vida familiar y las
necesidades de vivienda, recreación que tiene todo ser humano. (LOSSSI, 1997, art. 1).
El Sistema de Seguridad Social Integral comprende un conjunto de regimenes que
fueron organizados en subsistemas de protección social, en forma orgánica,
interrelacionados e interdependientes, establecidos como un servicio público de
afiliación obligatoria para cada trabajador y de carácter contributivo, pero no lucrativo.
34
En el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se
establece que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social como servicio público
de carácter no lucrativo que garantice la salud y la protección ante las contingencias,
artículo además enmarcado dentro del Capítulo referente a los derechos sociales y de
las familias.
Los artículos 83, 84 y 85 establecen el derecho a la salud y la creación de un sistema
público nacional de salud integrado al sistema de seguridad social, y en base a ello es
que se enrumban los objetivos del Sistema de Seguridad Social.
No podemos dejar de precisar que el término salud, fue definido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en la constitución de 1946, no solo a la ausencia de
enfermedades y afecciones, sino al completo estado de bienestar físico, mental, social y
en armonía con el medio ambiente, esta última fue agregada en el año 1992 cuando se
amplio el concepto, y así a sido concebido por nuestro legislador al consagrar en el
articulo 2 de la Ley Orgánica de Salud, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.579 de
fecha 11 de noviembre de 1998, “Se entiende por salud no sólo la ausencia de
enfermedades sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental”. Y
en los términos Constitucionales también es acogido como un derecho social
fundamental, donde el Estado es el garante de la tutela del mismo por ser éste de
interés para toda la colectividad.
Hemos señalado que el gobierno como representante del Estado, en su afán de
desarrollar su agenda política – social – económica en materia de seguridad social, ha
implementado una serie de planes o políticas sociales, que no pueden ni deben ser
concebidos como sistema de seguridad social integral. En este sentido es importante
determinar que se entiende por política social, y la definición que se considera la más
ajustada, es la que Carlos Sabino determina “como el conjunto de acciones
desarrolladas por el Estado, a cualquiera de sus niveles, encaminadas a incrementar el
bienestar de la población y a resolver lo que en un momento dado se definan como
problemas sociales”. (Sabino, Carlos; 1996)
35
3. NOCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En el año de 1883, en Alemania se instituye por vez primera el régimen de seguridad
social, debido a la presión sindical que nace con al impronta de la Solidaridad Social
que beneficiaba a todos por igual sin importar el aporte que a cada una de las partes
correspondiera. En el año de 1889, se crea el seguro de invalidez y vejez, aplicándose
inicialmente a las enfermedades y luego a los accidentes de trabajo, pero solo
beneficiaba a los asalariados y su afiliación era obligatoria, su financiamiento y
administración estaba compuesto por el Estado, Trabajadores y Empleadores. La
experiencia comienza a expandirse progresiva y paulatinamente por Europa.
En 1906 en Francia los trabajadores reivindican el derecho a la seguridad social,
cuando suscriben la Carta de Amiens. En 1911 se implanta el seguro de desempleo en
Inglaterra. En 1917 México consagra en su Constitución este derecho, convirtiéndose
en la carta de los derechos de los trabajadores. En ese mismo año el Estado Soviético
comienza a implantar las políticas de seguridad social.
En 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) a través de la
Declaración XII del Tratado de Versalles, lo que significó la consolidación de las
políticas sociales para proteger a los trabajadores ante todo tipo de riesgo. Esta
Organización se constituyó en una gran autoridad internacional en materia de
Seguridad Social, ha redactado más de 20 Convenios los cuales han sido suscrito y
ratificados por varios países europeos y americanos y otras tantas recomendaciones
sobre la materia, constituyéndose en una fuente de consulta permanente. (www.ilo.org).
En 1927 la Organización Internacional del Trabajo auspicia en Bélgica, para que se
constituya la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).
En 1935 es cuando se implanta en Estados Unidos el primer Sistema de Seguridad
Social para la vejez, la supervivencia y el paro forzoso, pero se aplica realmente es en
el año de 1938, año este en que también es implantado en Nueva Zelanda. En 1941 la
36
Carta del Atlántico establece entre sus objetivos el progreso económico y la seguridad
social.
En 1942 la Declaración de Santiago de Chile se estableció que cada “país debe crear,
mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y físico de sus generaciones activas,
preparar el camino a las generaciones venideras y sostener a las generaciones
eliminadas de la vida productiva. Este es el sentido de la Seguridad Social: una
economía auténtica y racional de los recursos y valores humanos”. En ese mismo año
él ingles William Beveridge desarrollo un plan integral de seguridad social que tuvo gran
repercusión en los demás países. (Romero, Rodolfo; UTAL)
En 1944 la Declaración de Filadelfia, que sustenta una Seguridad Social Integral,
promueve inmediatamente la Recomendación número 67 de la OIT sobre "La
Seguridad Social de los Medios de Vida" como componente esencial de la Seguridad
Social Integral. En 1948 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su
artículo 22 consagra como un derecho esencial a la Seguridad Social estableciendo:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".
En 1951 aparece la Carta Social Europea donde se consagra la Seguridad Social como
política fundamental, y se constituye la Organización Iberoamericana de la Seguridad
Social que trabaja sobre un proyecto de Código Iberoamericano sobre Seguridad
Social. En 1952 la OIT en su Conferencia anual el 28 de junio de 1952, acuerda el
Convenio 102 que establece la norma mínima para el nivel de las prestaciones de la
seguridad social y las condiciones para poder acceder a las mismas. Comprende las
nueve ramas principales de la seguridad social, es decir, asistencia médica,
enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
familia, maternidad, invalidez, y prestaciones de sobrevivientes.
37
El 19 de Marzo de 1963, se constituyó el Centro Interamericano de Estudios de
Seguridad Social (CIESS) como órgano de Docencia y Capacitación de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS). Pero en la década de los 80, se inició una
ola de privatización de la seguridad social, tomando como modelo la aplicada en Chile
por el entonces presidente Pinochet, que como hoy en día sabemos solo beneficiaba a
los que aportaban mayor ingreso, convirtiendo la seguridad social en la actividad
comercial lucrativa de la salud y la pensión de la población. Esta situación fue
rechazada por Movimientos de Trabajadores que lo consideraron como una
confiscación de la propiedad privada el despojo de sus ahorros para constituir los
Fondos de Administración de Pensiones.
En 1993 se promulga en Colombia la Ley 100 recreando el Sistema de Seguridad
Social, pero desmejorando los Derechos y Beneficios de los Trabajadores. El 08 de
Diciembre de 1995 se aprueba en México la nueva Ley de Seguro Social que entró en
vigencia el 01 de Julio de 1997. Argentina, Perú, El Salvador, Venezuela y otros países
pusieron en marcha la privatización de los sistemas de Seguridad Social. Uruguay por
el contrario ensayo un modelo mixto, que combinan un programa público reformado con
un programa de capitalización plena, que puede ser público o privado, o una
combinación de ambos.
Contrario del propósito neoliberal de privatizar todos los sistemas de Seguridad Social,
se dieron iniciativas importantes para preservar su carácter de Servicio Público y
conservar la responsabilidad de toda la sociedad y del Estado en la articulación de
Políticas de Seguridad Social, dando origen así a la Carta Social Europea, la Carta
Social Andina y del MERCOSUR, varios Acuerdos de carácter bilateral y multilateral.
En Diciembre de 1994, el Protocolo de Ouro Preto que redefine la organicidad del
MERCOSUR, estableció que el Sub Grupo de Trabajo número 10 es el responsable de
asumir los Asuntos Laborales, de Empleo y Seguridad Social. En 1996 se actualiza el
Convenio de Seguridad Social Argentino – Chileno de 1972.
38
El año de 1997 fue de significativo avance para la seguridad social ya que surgieron
acuerdos bilaterales y multilaterales debido a procesos de integración, la Central
Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) lanza una propuesta de Seguridad Social
Integral participada y solidaria. Se firma el Acuerdo Multilateral sobre Seguridad Social
del MERCOSUR, expresando en su artículo 2: "Los derechos de Seguridad Social se
reconocerán a los trabajadores que presten o hayan prestado servicios en cualquiera de
los Estados Parte, reconociéndose, así como a sus familiares y asimilados los mismos
derechos y estando sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales de dichos
Estados Partes con respecto a los específicamente mencionados en el presente
Acuerdo" (Romero, Rodolfo; UTAL)
El XI Congreso de la Central Latinoamericana de Trabajadores -CLAT-, reunido del 08
al 14 de noviembre en la ciudad de México en el año de 1998 acordó: "Rechazar el
modelo de Seguridad Social privatizador que sólo busca fortalecer los mercados de
capitales a través de inversiones forzadas de los trabajadores, elimina o reduce
sensiblemente la responsabilidad o rol regulador del Estado, los trabajadores no
participan en la administración de sus propios recursos y los derechos adquiridos
pierden su vigencia y validez legal..." (Romero, Rodolfo; UTAL)
En Venezuela en el año 1999, se da la reforma a la Constitución Nacional de 1961,
incluyéndose el artículo 86 que establece: "La Seguridad Social como servicio público
de carácter no lucrativo" motivando una decisión del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que transmitió al gobierno venezolano que no podía aportar su
cooperación financiera y técnico si no privatizaba la Seguridad Social.
Durante los años de 1999 y 2000, se aprobó en el Sistema Andino de Integración el
Protocolo Modificatorio del Convenio Simón Rodríguez que trata sobre Política Social y
Seguridad Social. Se estableció el acuerdo de propender a la extensión de los
beneficios fundamentales de la Seguridad Social a los trabajadores de los diferentes
países miembros. Se revisaron las decisiones 113 y 148 sobre Instrumento Andino de
Seguridad Social y Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad Social, se
incorporaron a los trabajadores de la economía informal a la Seguridad Social.
39
El 15 de Marzo de 2000 se firmó un Convenio entre la Caja Costarricense de Seguridad
Social y la Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos, por el cual se
acuerda extender la aplicación de los Seguros Sociales en forma de cotización colectiva
para grupos organizados, rigiéndose para todos los efectos por los alcances del
Reglamento del Seguro Voluntario.
4. RANGO CONSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA
Venezuela entró tardíamente a desarrollar todo un andamiaje de seguridad social como
un cuerpo jurídicamente organizado, por tal razón encontramos que en nuestras leyes,
las incipientes manifestaciones relacionadas con la prevención, surgen en la Ley de
Minas (Código de Minas) de 1909, con las primeras normas de Higiene y Seguridad
Industriales determinando la duración de la jornada laboral. (Jornada de 12 horas de
trabajo).
En 1917 se promulga la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos, en la que se
asienta como beneficio social la disminución de la jornada laboral. (Jornada de 8 ½
horas y descanso obligatorio).
Se puede decir que el año 1936 marcó un importante hito en atención a la seguridad
social, porque se funda el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, cuyo antecesor fue
el Ministerio de Sanidad, Agricultura y Cría; que concentró sus primeros esfuerzos en el
saneamiento ambiental y la medicina preventiva, así como a la erradicación de otras
enfermedades endémicas que para la época devastaban gran parte de la población,
organizando condiciones mínimas de higiene. En ese mismo año se aprueba la Ley de
Trabajo, que contempla la creación del Seguro Social Obligatorio, y es en 1940 cuando
se dicta la primera Ley del Seguro Social, cuya aplicación tuvo lugar a partir de 1944.
La promulgación de la Constitución de la República de Venezuela del año 1947, es la
primera en incluir en su cuerpo normativo la seguridad social, dándole a partir de ese
momento rango constitucional. El Artículo 52 de la Constitución consagraba en términos
40
generales el derecho de todos los ciudadanos a la seguridad social así como la
obligación del Estado de crear un sistema de Seguridad Social, en los siguientes
términos:
Artículo 52 “Los habitantes de la República tienen el derecho de vivir protegidos contra los riesgos de carácter social que puedan afectarlos y contra la necesidad que de ello se derive. El Estado establecerá en forma progresiva un sistema amplio y eficiente de Seguridad Social y fomentará la construcción de viviendas baratas destinadas a las clases económicamente débiles”.
Posteriormente, la reforma Constitucional de 1961, determinaba de manera más
definida el derecho a la seguridad social, reiterando la obligación del Estado de
disponer una estructura organizativa del sistema de Seguridad Social, enunciando
conjuntamente, las contingencias a amparar por el mismo, entre ellas, el desempleo. El
Artículo 94 disponía lo siguiente:
Artículo 94: “En forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social tendiente a proteger a todos los habitantes de la República contra los infortunios del trabajo, enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y cualquiera otros riesgos que puedan ser objeto de previsión social, así como contra las cargas derivadas de la vida familiar. Quienes carezcan de medios económicos y no estén en condiciones de procurárselos tendrán derecho a la asistencia social mientras sean incorporados al sistema de seguridad social”.
El sistema de seguridad social en nuestro país comenzó a mostrar debilidades, lo que
llevó a la adopción de medidas que hoy lucen como antecedentes de la reforma de la
seguridad social.
Entre estas medidas tenemos las siguientes: Enmienda Constitucional Nº 2
(Constitución Nacional de 1961), orientada a establecer un régimen general y único de
41
jubilaciones y pensiones para el funcionariado público; Estatuto y Ley del Estatuto sobre
el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la
Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios (1985-1986), dictada con
el propósito de poner fin a la multiplicidad – heterogeneidad de regímenes jubilatorios y
pensiónales en el sector público; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (1987),
promulgada para ordenar y regular las instituciones públicas prestadoras de servicios
de salud bajo una concepción integradora, unificadora y de aplicación nacional.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente Laboral (1986), cuyo
objeto era la creación de un régimen protectivo de la salud del trabajador en su medio
laboral; la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales
(1993), cuyo propósito fue la creación de un régimen propio de seguridad social para
este sector profesional; Ley del Seguro Social (1966), en la que se amplio
considerablemente el campo de aplicación contingencial de los seguros sociales, al
incorporar las prestaciones dinerarias de largo plazo (pensiones).
Existen otras medidas que tienen propósitos interventores y reestructuradores de
instituciones preexistentes, tal es el caso de las reestructuraciones a las que ha estado
sometido el Seguro Social, carentes de impacto en el marco institucional de lo que se
ha denominar sistema de seguridad social.
Las fallas, deficiencias y debilidades observadas en el sistema que se pretendieron
superar con dichas medidas unificadoras, se incrementaron considerablemente a tal
punto que el número de regímenes de jubilaciones y pensiones en el sector público se
desconocía e, igualmente, el número de regímenes de salud.
Ante tal situación, la necesidad de encarar una reforma de la seguridad social en
Venezuela era inaplazable. Esta necesidad fue reforzada por factores internos y
externos, ligados o no, con el problema diagnosticado, el cual sirvió de excusa para
que, movida por intereses distintos al mejoramiento de la seguridad social, se impulsara
lo que en su momento se denominara “reforma social”, concebida como parte
importante de los programas de ajuste y equilibrio macro-económico impulsados por el
42
liberalismo, acuñados por los organismos multilaterales de apoyo financiero, que en el
país encontraron expresión concreta en el programa de ajuste (1989) y en la Ley
Orgánica del Trabajo (1990).
La vigente Constitución de 1999, en el Título III, Capítulo V, De los Derechos Sociales y
de las Familias, hace una enunciación más amplia de las contingencias que debe cubrir
el sistema, incluyendo la pérdida del empleo, entendida como cesantía y el desempleo,
como la situación de aquellos que estando aptos y disponibles para el trabajo no logran
o no han logrado insertarse en el mercado de trabajo. Justamente, el artículo 86
dispone:
Artículo 86: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas e indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección...”
En un llamativo análisis que a la Constitución le hace el profesor Goizueta, refiere que
la misma ha seguido la tendencia generalizada de la Constitución de Querétaro México
de 1917, en el sentido de darle rango constitucional a una serie de principios básicos
que recoge el Derecho del Trabajo, pero con la salvedad que varios de estos amplían
su contenido y yo agregaría que hasta su alcance, presentando interesantes
innovaciones. (Goizueta, Napoleón; 2002)
El año 2000 fue un año marcado para Venezuela por constituyentes, en la cual se
desarrollaron especies de foros o asambleas sectoriales para sentar las bases sobre
diversos aspectos contemplados en la Constitución, y por supuesto el derecho a la
43
seguridad social no podía estar ausente de esta discusión, y es entonces cuando el
gobierno crea e instala una Comisión Especial para que configure un Sistema de
Seguridad Social Integral. El informe que esta comisión presentó como resultado de sus
estudios no fue aprobado por diversas razones, entre las cuales podemos decir el
carácter de inconstitucional que le dio el gabinete sectorial social del gobierno.
El rechazado informe se remitió a la Asamblea Nacional para su consideración, pero ya
ésta contaba con varios proyectos de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
presentados por diversos sectores representativos del país, los mismos fueron
sometidos a análisis por parte de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral,
concluyendo, que se requería un cambio total en sus orientaciones por no coincidir con
los lineamientos establecidos en el texto constitucional. Esto causó que se designara
una Comisión Técnica-Asesora para que examinara los proyectos presentados y, de ser
necesario, elaborar un proyecto nuevo apegado a las disposiciones constitucionales
sobre la materia.
En el año 2001 la Comisión Técnica-Asesora preparó y presentó a consideración de la
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral un Proyecto de Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social, el cual contó con la aprobación de dicha Comisión
Permanente y de la Cámara Plena, en primera discusión, con observaciones que
obligaron a su revisión total.
Este proyecto de ley fue aprobado en primera discusión, y recogía las inclinaciones del
Presidente de la República por el llamado “modelo uruguayo” o “modelo mixto”,
particularmente en pensiones, el cual contempla la combinación de la solidaridad con la
individualización del ahorro previsional, que da la entrada a la participación del sector
privado a la administración de los recursos de la seguridad social, y que fue
considerado por algunos sectores parlamentarios como una violación abierta a los
dictados constitucional. (Méndez, Absalón; 2003)
44
El Sistema de Seguridad Social determinado en el Proyecto de Ley, aprobado en
primera discusión, se constituyó con cinco (5) Regímenes Prestacionales: Salud;
Dinerario; Empleo; Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Trabajo; y, Vivienda.
Este Proyecto de Ley, rechazado, en la práctica, debido a las observaciones hechas por
los legisladores en la oportunidad de su primera discusión, comienza una etapa de
consulta muy limitada con algunos sectores del país. Sistematizadas las observaciones
recibidas, la Comisión Técnica-Asesora elabora y discute más de treinta (30) versiones
del Proyecto que será sometido a segunda discusión de la Asamblea. La versión final,
manteniendo varias disposiciones de la aprobada en primera discusión e incorporando
otras, muy significativas, recibe la aceptación de la Comisión Permanente de Desarrollo
Social Integral, es presentada para su segunda discusión a la Cámara Plena, recibiendo
la sanción aprobatoria el 06/12/2002. (Méndez, Absalón; 2003)
4.1. CARACTERISTICAS DE LA NUEVA SEGURIDAD SOCIAL BAJO LOS LINEMIENTOS DE LA CONSTITUCION DE 1999 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra la seguridad social
como un derecho fundamental, tal como se encuentra contenido en el Artículo 86
resaltando las importantes características sobre los cuales desplegará el sistema de
seguridad social.
Artículo 86: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones
45
obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.”
Partiendo de la base constitucional podemos identificar las principales características de
la seguridad social:
a. La seguridad social es un derecho humano fundamental, entendida este como
aquellos derechos reconocidos por ordenamientos jurídicos consagrados en la gran
mayoría de los casos en la normativa constitucional, en cuanto a sus derechos
positivistas que gozan al menos en principio, de un sistema de garantías reconocidos
por las normas jurídicas. No podemos olvidarnos que los derechos humanos en su
clasificación y desarrollo histórico son considerados de Segunda Generación, que
tuvieron su origen por las luchas sociales de fines del siglo XIX.
b. Ámbito de Aplicación Personal. Toda persona tiene derecho a la seguridad social,
independientemente de su capacidad económica para contribuir a su financiamiento. Se
presenta sin ningún tipo de discriminación, por que el sujeto activo del derecho es
cualquier habitante venezolano o extranjero que este residenciado legalmente en la
República.
c. El Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad del derecho a la seguridad
social, mediante la creación de un Sistema de Seguridad Social, regulado por una Ley
Orgánica Especial. Sigue asumiendo el carácter protector del Estado.
d. La seguridad social es un servicio público de carácter no lucrativo. Las normas que lo
regulan son de orden público, no renunciable ni alterable entre las partes.
46
e. Los recursos de la seguridad social, así como sus rendimientos y excedentes, no
podrán ser aplicados a fines distintos a los de su cometido original: protección social de
la población afiliada y fines sociales del Estado. Para ello el Estado ha creado una
compleja estructura organizativa y funcional, integrada por organismos y entes de
carácter público, con atribuciones rectoras, fiscalizadoras, supervisoras, recaudatorias y
de gestión, es la encargada de garantizar a las personas el cumplimiento de los
beneficios prometidos.
f. El Sistema de Seguridad Social debe amparar a las personas sujetas a su campo de
aplicación ante las contingencias de: enfermedad o accidente cualquiera sea su origen,
magnitud y costo; maternidad, paternidad; discapacidad total (invalidez); discapacidad
parcial; desempleo; vejez; muerte; riesgos laborales; viudedad; cargas familiares;
necesidades especiales; y, cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social.
En este sentido debemos obligatoriamente señalar que a la Ley Orgánica del Sistema
de Seguridad Social del año 2002, varios autores la han denominado como la nueva
concepción de la reforma de la seguridad social en Venezuela, porque entre otras cosas
encuadró y ordenó en sistemas y regímenes prestacionales en tres sistema principales
a saber: Sistema Prestacional de Salud, Sistema Prestacional de Previsión Social, y, el
Sistema Prestacional de Vivienda y Hábitat.
g. El Sistema de Seguridad Social debe ser universal, integral, de financiamiento
solidario, unitario, eficiente, participativo y de contribuciones directas o indirectas.
h. Los remanentes netos de capital destinados a la salud, la educación y la seguridad
social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios.
Con esta nueva caracterización que da la Constitución de 1999 a la Seguridad Social,
deja claro que la misma recae de manera directa en manos del Estado y con poca
participación de entes del sector privado, quienes podrán intervenir de manera
complementaria a través de convenios, pero sin que ello implique administración por
parte de éstos.
47
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial
Nº 36.860 del 30/12/1999, puede considerarse vanguardista porque asume el tema de
los derechos humanos y se evidencia en la forma como concibe el derecho a la
seguridad social.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en estricto acatamiento de la
disposición constitucional, determina que es el Sistema de Seguridad Social y, lo
precisa, en su artículo 5, así:
Artículo 5: “A los fines de esta Ley, se entiende por Sistema de Seguridad Social el conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales, complementarios entre sí e interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho Sistema”.
Los sistemas y regímenes prestacionales a que hace referencia la mencionada Ley, son
los encargados de brindar las prestaciones prometidas a la población con derecho,
quedan regulados por leyes especiales, las cuales en los actuales momentos se
encuentran desarrolladas más de un cincuenta por ciento (50%), y el resto se encuentra
en desarrollo legislativo, por decirlo así.
La Seguridad Social ya esta puesta en marcha en lo que respecta a legislación y a
fecha actual se encuentra sancionadas las siguientes:
* Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), de fecha 28/12/2007 (G.O Nº
5.867). Reforma. Promulgada en fecha 30/12/2002 (G.O. N°37.600) Vigente.
* Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Promulgada el 09/05/2005.
Reimpresa el 08-06-05 (G.O Nº 38.204). Vigente.
48
* Ley del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reforma de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Promulgada el 26-
07-2005 (G.O. Nº 38.236) Vigente.
* Ley de Servicios Sociales. Regula el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al
Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas. Promulgada el 12/09/2005. (G.O. Nº
38.270). Vigente.
* Ley de Empleo. Regula el Régimen Prestacional de Empleo. Promulgada el
27/09/2005 (G.O. 38.281). Vigente.
* Ley de Salud. Regula el Régimen Prestacional de Salud. Ley aprobada en 1ª
Discusión. Se encuentra en 2ª Discusión.
* Ley de Pensiones. Regula el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras
Asignaciones Económicas. Anteproyecto elaborado, pero sin fecha prevista para el
inicio de su discusión.
4.2. SIGNIFICADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA Hemos indicado en el punto &2 lo que se entiende a nivel conceptual por seguridad
social, partiendo del significación mundialmente aceptada, y no es otro que el
desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ha sido acogido
y ratificado en convenios internacionales por nuestra nación.
El primer convenio internacional desarrollado por la Organización Internacional del
Trabajo, referente a la seguridad social que Venezuela acogió y ratificó el 05/11/1982 es
el referido a la norma mínima, como sigue:
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) – “Establece la norma mínima para el nivel de las prestaciones de la seguridad social y las condiciones para poder acceder a las mismas. Comprende las
49
nueve ramas principales de la seguridad social, es decir, asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, familia, maternidad, invalidez, y prestaciones de sobrevivientes. Para garantizar que el Convenio pueda aplicarse cualesquiera sean las circunstancias nacionales, el Convenio ofrece a los Estados la posibilidad de ratificación del Convenio, aceptando al menos tres de las nueve ramas, y posteriormente acatando las obligaciones derivadas de otras ramas, con lo que se permite alcanzar progresivamente todos los objetivos establecidos en el Convenio. El nivel de prestaciones mínimas puede determinarse en relación con el nivel salarial del país de que se trate. Pueden preverse asimismo excepciones temporales para aquellos países cuya economía y cuyos servicios médicos estén insuficientemente desarrollados, permitiéndoles, de este modo, restringir el ámbito de aplicación del Convenio y la cobertura de las prestaciones otorgadas.”
Las normas sobre seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo prevén
diversos tipos de cobertura de seguridad social, con arreglo a los diferentes sistemas
económicos y a las diferentes etapas de desarrollo, y ofrecen una amplia gama de
opciones y de cláusulas de flexibilidad que permiten que el objetivo de cobertura
universal pueda alcanzarse gradualmente. (OIT: Seguridad social: un nuevo consenso.
Ginebra, 2001).
En el año 2001, en una Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo,
consideró que la situación de globalización que se está viviendo en el mundo, ha
expuesto más a las personas a mayores riesgos económicos globales, lo que ha dado
paso a una progresiva concienciación respecto al hecho que el desarrollo de una buena
política de protección social nacional de amplia base puede consolidarse como la base
de muchos de los efectos sociales negativos de las crisis económicas. En esa misma
oportunidad los gobiernos, los empleadores y los trabajadores solicitaron a la
Organización Internacional de Trabajo la mejora de la cobertura de la seguridad social y
su ampliación a todos los que necesitaran esa protección. (OIT: Seguridad social: un
nuevo consenso. Ginebra, 2001).
Aunado al concepto determinado por la Organización Internacional del Trabajo,
podemos también considerar por seguridad social, a los fines del presente trabajo y
siguiendo a Absalón Méndez, como aquella referida a una sociedad determinada, como
50
es el caso venezolano, el conjunto de instituciones, programas y servicios, contributivos
directos y no contributivos directos, creado por la sociedad, para velar,
fundamentalmente, por tres hechos causantes de estados de necesidad en las
personas, a saber: la pérdida de la salud como consecuencia de enfermedad o
accidente cualquiera sea su origen; la pérdida o reducción de los medios de vida
(ingresos económicos) como consecuencia de la muerte, discapacidad, jubilación y
vejez; y, la pérdida del empleo por causas no atribuibles al trabajador. (Méndez
Absalon: 2003)
También podemos decir que la Seguridad Social es entendida como el conjunto de
medidas previsivas que conducen a garantizar las condiciones mínimas de comodidad,
salud, educación y recreación necesarias al civilizado y las providencias en contra de
una serie de riesgos inherentes a la vida moderna, tales como el desempleo, la
enfermedad profesional o de otro origen, la invalidez total o parcial, la ancianidad, la
educación de los niños, los derivados de la muerte del jefe de la familia.
En Venezuela, a lo largo del tiempo, se fue conformando el sistema de seguridad social
mediante la creación de modalidades diversas de protección social bajo el amparo de
las distintas fuentes legales, reglamentarias, administrativas y convencionales
productoras de normas regulatorias de los distintos regímenes protectivos.
Inicialmente la configuración del sistema de seguridad social en nuestro país, lo
constituyeron cuatro (4) regímenes de protección a saber:
* De salud, tanto en su parte asistencial como en la asegurativa; creó la red sanitaria
nacional y los regímenes de atención médica.
* El jubilatorio y pensional del funcionariado público con sus variantes sectoriales;
instituyó el reconocimiento del tiempo de servicio público mediante un acto jubilatorio
que tiene como atributos, por una parte, el cese de la función pública; y, por la otra, el
otorgamiento y percepción de un pago periódico y vitalicio (pensión) sustitutivo, total o
parcialmente, del salario o remuneración recibido.
51
*El régimen de seguridad social de los miembros de la Fuerza Armada Nacional;
configura un régimen propio y especial de los miembros de la Fuerza Armada.
* El régimen de los seguros sociales instituyen, de manera progresiva, la protección a
las contingencias establecidas como mínimas en el Convenio 102 (año 1952) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluye las prestaciones por enfermedad y
accidente, con un campo de aplicación limitado a los trabajadores sometidos a relación
de dependencia o subordinación.
Otras prestaciones o regímenes prestacionales, no menos importantes están
relacionadas con recreación y atención por necesidades especiales, cargas familiares,
que generalmente son ampliados, por la convención colectiva y, por la política de
asistencia social que el Estado impulsa.
Por otra parte cabe destacar que Venezuela en su interés de establecer y desarrollar
todo un sistema de seguridad social para sus habitantes ha suscrito y ratificado otra
serie de convenios con la Organización Internacional del Trabajo, entre los cuales
podemos mencionar:
Convenio N° 2 de 1919: Relativo al Desempleo, ratificado el 20/11/1944 y publicado en
la Gaceta Oficial N° 118 Extraordinaria de fecha 04/01/1945. Establece que los
gobiernos deben suministrar la información relativa a las medidas tomadas o en
proyectos destinadas a luchar contra el desempleo. Debe establecer agencias de
colocación pública y gratuita.
Convenio N° 3 de 1919: Sobre la Protección de la Maternidad, ratificado el 20/11/1944 y
publicado en la Gaceta Oficial Nº 118 Extraordinario del 04/01/1945: La mujer no
deberá trabajar seis semanas antes ni seis semanas después del parto, recibiendo
además las prestaciones monetarias y asistencia médica correspondientes. Igualmente,
tendrá derecho a los descansos para lactancia.
52
Convenio N° 88 de 1948: Sobre el Servicio del Empleo. Ratificación registrada el
16/11/1964; Gaceta Oficial Nº 27.516 del 14/08/1964: Los gobiernos deben mantener o
garantizar el mantenimiento de un servicio público y gratuito del empleo, el cual debe
consistir en un sistema nacional de oficinas de empleo, sujeto al control de una
autoridad nacional.
Convenio N° 103 de 1952: Sobre la Protección de la Maternidad (Revisado),
Ratificación registrada el 10/08/1982; Gaceta Oficial Nº 2.850 Extraordinario del
27/08/1981: Se mejoran ostensiblemente las garantías establecidas en el Convenio Nº
3 (1919). Toda mujer tiene derecho a un descanso de maternidad, que deberá tener
una duración de doce semanas, por lo menos, parte de las cuales será tomada
obligatoriamente después del parto, pero en ningún caso menor a las seis semanas.
Este convenio no está en vigencia ya que debió ser denunciado en 1985, en virtud de
que al momento de su ratificación el Gobierno no se acogió a la excepción
expresamente permitida en el artículo 7 del mismo sobre las categorías de trabajos a
las que puede no aplicárseles el convenio, siendo que en ese entonces nuestra
legislación no permitía el cumplimiento amplio de dicho instrumento. En ese sentido, se
mantiene la vigencia del Convenio Nº 3.
Convenio N° 128 de 1967: Sobre las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes.
Ratificación registrada el 01/12/1983; Gaceta Oficial Nº 3.169 Extraordinario del
11/05/1983: Los gobiernos se obligan a aplicar, salvo algunas excepciones, las
disposiciones relativas a prestaciones de invalidez, vejez y/o sobrevivientes, cálculo de
los pagos periódicos, y conservación de los derechos en curso de adquisición respecto
de las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y sobrevivientes.
Convenio N° 130 de 1969: Sobre Asistencia Médica y Prestaciones Monetarias de
Enfermedad. Ratificación registrada el 10/08/1982; Gaceta Oficial Nº 2.250
Extraordinario del 27/08/1981: Los gobiernos deberán aumentar el número de personas
protegidas, ampliar los servicios de asistencia médica que se proporcionen y extender
la duración de las prestaciones monetarias de enfermedad. Se prevén algunas
excepciones de aplicación.
53
También ha suscrito tratados internacionales fundamentales en materia de seguridad
social que se han concentrado en los siguientes: Declaración Universal de Derechos
Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño.
5. LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 5.1. LA SEGURIDAD SOCIAL
El Diccionario de la lengua española define la Seguridad como la calidad de lo que es o
está seguro. También lo define como la certeza o garantía de que algo va a cumplirse;
tener la seguridad de que se va a sanar.
Si aplicamos esta definición a la Seguridad Social, podemos decir que esta referida aun
conjunto de organismos, servicios e instalaciones dependientes del Estado que cubren
algunas necesidades de la población, como la sanidad, las pensiones, los subsidios,
entre otros.
La Seguridad Social en Venezuela desde sus orígenes e implementación vivió una
especie de letargo jurídico-político que se puede atribuir a la situación económica
imperante en el país a finales de los años ochenta principio de los noventa, cuando
comienza a sacudirse de manera enérgica. Este despertar de la Seguridad Social
podemos decir que pasó por tres procesos de reforma.
El primer proceso, coincidió con las turbulencias políticas sociales que caracterizaron el
periodo de gobierno de Carlos A. Pérez. Durante este tiempo se acoge al pensamiento
neoliberal para la seguridad social, en el sentido de impulsar más la participación de
entes privados con sentido de mercado, con la finalidad de sustituir el papel interventor
del Estado. Es así, como en los lineamientos para el desarrollo económico y social que
etiquetaron como la “Gran Venezuela” y el “Gran Viraje” se incorpora el tema de la
54
reforma de la seguridad social, orientada a copiar fórmulas reformistas aplicadas en
otros países (Chile, 1981), en perfecta armonía con el programa de ajuste fiscal o
equilibrio macro-económico.
En esta propuesta, se enfatiza en la necesidad de un gobierno de eficiencia social, lo
que sirve de base para definir una política social del Estado que se asienta sobre cuatro
(4) pilares básicos: la coordinación de las políticas económicas y sociales; el gasto
social como inversión; la eficacia del gasto social; y, la participación ciudadana. Estos
pilares teóricos sustentan, también, curiosamente, sin mayores modificaciones, la
política social del gobierno actual del Presidente, Comandante Hugo Rafael Chávez
Frías.
Bajo el esquema de la política social expuesto, el gobierno nacional declara abierto el
proceso de reforma laboral y de la seguridad social con acciones a corto, mediano y
largo plazo.
Entre las acciones de corto plazo, podemos mencionar: la transformación del Ministerio
del Trabajo en un Ministerio de Desarrollo Social; la reestructuración del Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (INCE), para convertirlo en una empresa mixta; y,
la reestructuración y rescate del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),
con miras a la instauración de un efectivo Sistema Nacional de Seguridad Social,
mediante el mecanismo de la concertación entre el sector público, los empresarios y los
trabajadores, las contingencias de paro forzoso, las políticas de empleo, Inager, Incret.
Como acciones a mediano y largo plazo, se asume, previa presentación de una carta de
intención al Fondo Monetario Internacional (FMI, 1989), los compromisos siguientes:
fortalecimiento del ahorro interno (excusa para crear los fondos privados de pensiones);
promoción de la entrada del capital extranjero (mundialización del capital);
diversificación de la economía; y, la concertación social (nueva denominación del
policlásismo social).
55
La aplicación total o parcial, de estas medidas trajo consigo la liberación de precios
acompañado de un conjunto de programas sociales complementarios para paliar su
impacto en la economía familiar; eliminación o reducción de la política de subsidios;
incremento de las tasas de interés; reducción del gasto público aplicado a lo social,
concretamente en educación y salud; intervención del IVSS por la gerencia petrolera;
políticas de concertación en las áreas de empleo, salario, costo de la vida y seguridad
social, a los fines de llevar a cabo la reforma laboral y de la seguridad social, que se
materializó con la promulgación de Ley Orgánica del Trabajo de 1990, principalmente
en los artículos 37 y 39 de dicha Ley, dando origen a la institución de “prestación de
antigüedad”, y de la “indemnización de antigüedad”, constitutivas de las “prestaciones
sociales laborales”.
La propuesta de reformar la seguridad social fracasó, pero la ley Orgánica del Trabajo
promulgada en 1990 y vigente a partir del 01/05/1991, sembró en su artículo 128 la
semilla de la reforma social, ya que se constituyó en el punto de apoyo para que el
sector empleador privado, y principalmente sectores sindicales e individuales hicieran
las propuestas de cambios, transformaciones y reformas en las instituciones sociales y
laborales existentes en el país.
El segundo proceso de reforma de la Seguridad Social corresponde al periodo de
gobierno de Rafaél Caldera en 1993, quien designó una Comisión Presidencial de
carácter técnico, no representativa de intereses sectarios, con la encomienda de
evaluar las diferentes propuestas relacionadas con la reforma del régimen de
prestaciones sociales y de la seguridad social.
Aún cuando el cometido de esa Comisión no era elaborar nuevas propuestas de leyes a
las ya presentadas por distintos sectores laborales, empresariales y personas a título
individual, y que en su mayoría se pronunciaban a favor de un cambio en el régimen de
prestaciones sociales y de la eliminación de los seguros sociales como institución
garante de la seguridad social de los venezolanos, se vio obligada a presentar dos
nuevas propuestas; una referente a la modificación del régimen de prestaciones
sociales; y otra, de la reforma de la seguridad social, que incluía la eliminación del
56
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, precedido de la intervención más nefasta
vivida por esta institución previsional.
Como resultado del informe definitivo que presentó la Comisión en 1996 y que el
gobierno asumió como política oficial, fue sancionada en 1997 dando paso a la nueva
Ley Orgánica del Trabajo que modificó sustantivamente el viejo régimen de
prestaciones sociales por concepto de antigüedad y cesantía, y la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social Integral de fecha 31/12/1997, que da inicio la reforma de
la seguridad social, y el artículo 128 contenido en la LOT, abre la puerta a la reforma de
la institucionalidad en materia de seguridad social, al establecer que: “... mediante Ley
especial se determinará el régimen de creación, funcionamiento y supervisión de los
Fondos de Prestaciones de Antigüedad o de otros sistemas de ahorro y previsión, que
se desarrollen en ejecución del sistema de seguridad social integral”.
A finales del año 1998, el Ejecutivo Nacional mediante Ley Especial Habilitante,
completa el desarrollo legislativo a la reforma de la seguridad social, desarrollando para
ello mediante la figura de Decreto con Rango y Fuerza de Ley los Subsistemas
siguientes: Decreto- Ley que regula el Subsistema de Salud, el cual incluye el Régimen
de Prevención y Riesgos en el Trabajo; Decreto- Ley que regula el Subsistema de
Pensiones, Decreto- Ley que regula el Subsistema de Paro Forzoso y Formación
Profesional, Decreto- Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional,
Decreto- Ley que regula la liquidación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS).
La reforma a la Seguridad Social y el desarrollo de los Subsistemas dictados por
Decretos-Ley materializó las propuestas neoliberales, ya que en materia laboral daba
una flexibilización a los términos de la relación laboral y, en lo que respectaba a la
seguridad social, transfería parte de la carga financiera a los trabajadores,
mercantilizaba la previsión social, fortalecía el individualismo, y le restaba al Estado
responsabilidad sobre las prestaciones sociales y su obligación como garante del
derecho a la seguridad social.
57
El tercer y actual proceso de reforma de la Seguridad Social comenzó en 1998 bajo el
mandato del actual gobierno de Hugo R. Chávez F., quien condenó todo el marco legal
de lo que fue la reforma dejada por su antecesor, por neoliberal y por tal razón tales
leyes no serian aplicadas. Posteriormente, mediante una Ley Habilitante que le aprobó
el extinto Congreso Nacional, en la cual le autorizaba a dictar medidas extraordinarias
en materia económica y financiera y que incorporo el tema de la seguridad social,
promulgó bajo la figura del Decreto con Rango y Fuerza de Ley, el Decreto-Ley
Orgánica de la Administración Central (1999).
Este Decreto-Ley Orgánica de la Administración Central (1999) estableció una
modificación de competencias de los órganos ministeriales, el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, convertido en Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hoy, Ministerio
del Poder Popular para la Salud, que asumió plenamente la competencia en materia de
salud bajo concepción distinta a la conferida a la misma materia en la Ley Orgánica de
Seguridad Social Integral (1997) y en la Ley Especial que regulaba el Subsistema de
Salud (1998).
Dicha Ley Orgánica de la Administración Central, tuvo algunos efectos negativos, al
momento de sancionar la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, pues al tratar
de desarrollar aspectos relativos a la participación social en esta última Ley, la primera
se convirtió en camisa de fuerza.
En el mismo año 1999, se reforma parcialmente la Ley Orgánica de Seguridad Social
Integral, que consistió en diferir la entrada en vigencia y aplicación de la liquidación del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de los Decretos que regulaban los
Subsistemas de Salud, con algunas modalidades sustantivas; el de Pensiones; Paro
Forzoso y Formación Profesional (cambia su titulo a Paro Forzoso y Capacitación
Laboral); y, Vivienda y Política Habitacional. La imposibilidad legislativa para derogar
todo el andamiaje jurídico de la seguridad social, conlleva a diferir en cinco (5)
oportunidades la entrada en vigencia, hasta el 30/12/2002, cuando, al promulgarse la
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) queda, completamente,
derogado.
58
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social sancionada 30/12/2002 y publicada
en Gaceta Oficial Nº 37.600 fue objeto de reforma parcial el 28/12/2007, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 5.867, tal reforma consistió en ratificar que el Ejecutivo Nacional es el
responsable de desarrollar el plan de implementación de la institucionalidad del Sistema
de Seguridad Social y que tiene las más amplias facultades para reglamentar todas las
disposiciones legales necesarias para la transición hacia el nuevo sistema de seguridad
social; y a través de la modificación del articulo 129 oxigenar al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales, en su proceso de reorganización y reestructuración.
La vigente Ley del Sistema de Seguridad Social determina su estructura sólo a los fines
organizativos, indicando que estará integrado por los sistemas prestacionales
siguientes: Salud, Previsión Social y Vivienda y Hábitat. A su vez cada sistema
prestacional brindaría protección a diversas contingencias, a saber:
a) Sistema Prestacional de Salud: El Sistema Prestacional de Salud tendrá a su cargo
el Régimen Prestacional de Salud mediante el desarrollo del Sistema Público Nacional
de Salud.
b) Sistema Prestacional de Previsión Social: El Sistema Prestacional de Previsión
Social tendrá a su cargo los regímenes prestacionales siguientes: Servicios Sociales al
Adulto o Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas; Empleo, Pensiones y Otras
Asignaciones Económicas; y Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) Sistema Prestacional de Vivienda y Hábitat: El Sistema Prestacional de Vivienda y
Hábitat tendrá a su cargo el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
5.2. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
Muchas han sido las definiciones que se han dado sobre Seguridad Social, pero la
conceptualización más acogida por países americanos, latinoamericanos y europeos es
la dictada por la Organización Internacional del Trabajo:
59
“la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una
serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que
de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de
sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y
también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las
familias con hijos”.
Partiendo de la definición de la Organización Internacional del Trabajo y tomando el
contenido del Articulo 3 de la derogada Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
Integral de 1997, podemos decir que un Sistema de Seguridad Social Integral
comprende un conjunto orgánico, interrelacionado e interdependiente de regímenes de
protección social, organizado en subsistemas, que tienen carácter de servicio público de
afiliación obligatoria para todo ser humano sea trabajador o no, y de carácter
contributivo, pero no lucrativo.
El Sistema de Seguridad Social Integral se constituye como un mecanismo que integra
las diferentes formas de protección del bienestar material y de las necesidades sociales
comunes a la población, frente a contingencias tales como desempleo, invalidez, vejez,
muerte y riesgos profesionales.
La Seguridad Social Integral tiene como fin proteger a los habitantes de la República, tal
como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los
términos y condiciones que fije las leyes que recojan los subsistemas o regimenes de
seguridad social, ante las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de
trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez,
vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto
de previsión social, así como de las cargas derivadas de la vida familiar y las
necesidades de vivienda, recreación, formación profesional y cualquier otro tipo de
necesidad de similar naturaleza.
60
5.3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, a diferencia de la
Constitución Nacional de 1961, fijó los principios que rigen la Seguridad Social en su
artículo 86:
“…El Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad de este derecho,
creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento
solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas e
indirectas…”
Estos principios, igualmente son recogidos en total acatamiento en la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social en su artículo 8 destacándose: universal, integral,
eficiente, de financiamiento solidario, unitario y participativo, de contribuciones directas
e indirectas, gestión eficaz, oportuna y en equilibrio financiero y actuarial.
Nos detendremos en cada uno de los principios, y tomaremos como referencia la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral de 1997 desarrollados en su artículo
4, explicados de seguida:
a. Universal: Etimológicamente la palabra universal proviene del latín universales, y
entre sus significados adjetivos podemos decir que significa “Que comprende o es
común a todos en su especie, sin excepción de ninguno” (Diccionario de la Lengua
Española. Vigésima Segunda Edición).
Es la garantía de protección para todas las personas amparadas por la Constitución y la
Ley, que debe aplicárseles a todos por igual sin ninguna discriminación y en todas las
etapas de la vida.
61
El carácter universal asumido como principio, también expresa que todos tienen
derechos a acceder y recibir los servicios para la salud, sin discriminación de ninguna
naturaleza. El acatamiento a este principio va a depender de la capacidad financiera de
todo el sistema, el cual a su vez, depende de la solidez de la totalidad de la economía
de la nación, por lo contrario, no existirán recursos suficientes en la sociedad para
financiar el sistema. También va a depender de los mecanismos escogidos por la
sociedad para garantizar que todos los individuos se afilien.
b. Integral: Es la garantía de cobertura de todas las necesidades previsionales
amparadas en esta Ley.
c. Financiamiento Solidario: Históricamente, en seguridad social la palabra solidaridad
proviene del sustantivo latín soliditas, que expresa la realidad homogénea de algo
físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza.
Por otro lado tenemos que la teología cristiana adoptó por primera vez el término
solidaritas, aplicado a la comunidad de todos los hombres, iguales todos por ser hijos
de Dios, y vinculados estrechamente en sociedad. Por tanto, el concepto de solidaridad,
para la teología, está estrechamente vinculado con el de fraternidad de todos los
hombres; una fraternidad que les impulsa buscar el bien de todas las personas, por el
hecho mismo de que todos son iguales en dignidad gracias a la realidad de la filiación
divina.
La Solidaridad constituye la garantía de protección a los menos favorecidos en base a
la participación de todos los contribuyentes al sistema. El Financiamiento Solidario no
es más que la contribución de los recursos deben ser distribuidos de acuerdo a la
capacidad económica de los que cotizan.
d. Unitario: Es la articulación de políticas, instituciones, procedimientos y prestaciones,
a fin de alcanzar el objeto de la Ley.
62
e. Eficiente: Es la mejor utilización de los recursos disponibles, para que los beneficios
que ésta Ley asegura sean prestados en forma oportuna, adecuada y suficiente.
f. Participativo: Es el fortalecimiento del rol protagónico de todos los actores sociales,
públicos y privados, involucrados en el Sistema de Seguridad Social Integral.
g. Contribuciones Directas e Indirectas: Las contribuciones a los sistemas puede
provenir de las cotizaciones de los afiliados, de los aportes fiscales del Estado, los
intereses, rentas, derechos y cualquier otro producto proveniente de su patrimonio e
inversiones; las contribuciones indirectas que se establezcan; cualquier otro ingreso o
fuente de financiamiento.
h. Autofinanciamiento: Es el funcionamiento del sistema en equilibrio financiero y
actuarialmente sostenible.
Doctrinalmente existe una clasificación de los principios que rigen la seguridad social,
que se agrupan en Bismarkianos (integralidad, universalidad, obligatoriedad, solidaridad
y equidad); y Neoliberales (libre elección, eficiencia y calidad).
En atención a los principios determinados doctrinalmente, es obligatorio para nosotros
determinar el significado de equidad y calidad.
Así tenemos que el Principio de Equidad consiste en la ausencia de cualquier barrera a
la afiliación de un individuo al sistema de seguridad social. Para que el sistema de
seguridad social sea equitativo, el principal determinante para el acceso a servicios
debe ser la necesidad del servicio, o sea, el estado de salud de los individuos. Para
garantizar la equidad, debe eliminarse el efecto de barrera que tiene el ingreso de los
individuos sobre la afiliación, y la práctica por parte de algunas aseguradoras de evitar
la afiliación de los individuos con mayor riesgo de utilizar servicios (llamada selección
adversa). La segunda condición para hacer efectiva la equidad es asegurando que los
contenidos de los paquetes de servicios cubiertos deben responder a las necesidades
de servicios de la población afiliada.
63
Por su parte, el Principio de Calidad está referido al servicio que la seguridad social
debe brindar, y un servicio de alta calidad es aquel que ofrece el mayor beneficio para
los individuos, con un mínimo riesgo, dados unos recursos para lo cual deberá observar
criterios de integridad, personalización, continuidad, suficiencia, oportunidad y
adecuación a las normas administrativas y prácticas profesionales.
Para que se cumpla el principio de calidad se requiere de un sistema de seguimiento y
medición de la calidad que permita a los legisladores, reguladores, compradores, y
usuarios conocer la calidad de los servicios que se ofrecen.
5.4. MAGNIFICENCIA DE LOS SUBSISTEMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Como señalamos anteriormente, de las reformas propuestas en el año 1997, surge
como un todo organizado la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral,
dando paso a cinco subsistemas específicos, que aún cuando poseerían su autonomía
trabajarían coordinadamente. Se somete a un régimen de transición y transformación
los regimenes de Pensiones, Jubilaciones y Salud; se sujeta al nuevo sistema la Ley de
Política Habitacional; y por último se somete también transición el Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales, el cual prevé su liquidación antes del 31 de Diciembre de
1999, fecha en la cual quedaría derogada la Ley del Seguro Social Obligatorio y su
Reglamento. Más adelante, trataremos el emblemático caso del Seguro Social
Obligatorio.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral de 1997, determinó la
conformación de los subsistemas.
Articulo 14: Subsistemas. El Sistema de Seguridad Social Integral lo conforman los siguientes subsistemas que, sin perjuicio de su autonomía, actuarán coordinadamente: a) Subsistema de Pensiones; b) Subsistema de Salud; c) Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral; d) Subsistema de Vivienda y Política Habitacional; y e) Subsistema de Recreación.
64
El 30/12/2002 aparece publicada en Gaceta Oficial N° 37.600 la reforma de La Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), la cual contiene en el articulo 17
las contingencias amparadas por el sistema, estableciendo en su único aparte las
condiciones bajo las cuales se regulará los distintos Regímenes Prestacionales
previstos en esta Ley,
“…se establecerán las condiciones bajo las cuales los sistemas y regímenes prestacionales otorgarán protección especial a las personas discapacitadas, indígenas, y a cualquier otra categoría de personas que por su situación particular así lo ameriten y a las amas de casa que carezcan de protección económica personal, familiar o social en general.”
En esta reforma vemos algo interesante, ya no hablamos de los cinco (5) subsistemas
que se habían previsto en la Ley de 1997, sino que surge una nueva estructura
organizativa y funcional del sistema de seguridad, donde solo pasa a estar conformado
por tres (3) sistemas prestacionales, pero solo en lo que respecta a los fines
organizativos. Así tenemos, el artículo 19 que indica:
“El Sistema de Seguridad Social, sólo a los fines organizativos, estará integrado por los sistemas prestacionales siguientes: Salud, Previsión Social y Vivienda y Hábitat. Cada uno de los sistemas prestacionales tendrá a su cargo los regímenes prestacionales mediante los cuales se brindará protección ante las contingencias amparadas por el Sistema de Seguridad Social. La organización de los regímenes prestacionales procurará, en atención a su complejidad y cobertura, la aplicación de esquemas descentralizados, desconcentrados, de coordinación e intersectorialidad.”
La última reforma parcial al Sistema de Seguridad Social corresponde al 28 de
Diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.867, mantiene la estructura
organizativa de los sistemas prestacionales, ratifica el derecho que tiene toda persona
a la salud y conserva las contingencias que se encontraban disgregadas en normas
laborales vigentes pero que no estaban plenamente garantizadas. Entre tales
65
contingencias podemos mencionar las prestaciones por paternidad, viudedad,
orfandad, entre otras, como bien las podemos determinar en el artículo 17 de la citada
Ley.
Articulo 17: “Contingencias amparadas por el sistema. El Sistema de Seguridad Social garantiza el derecho a la salud y las prestaciones por: maternidad, paternidad, enfermedades y accidentes cualquiera sea su origen, magnitud y duración, discapacidad, necesidades especiales, pérdida involuntaria del empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda y hábitat, recreación, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social que determine la ley. El alcance y desarrollo progresivo de los regímenes prestacionales contemplados en esta Ley se regulará por las leyes específicas relativas a dichos regímenes. En dichas leyes se establecerán las condiciones bajo las cuales los sistemas y regímenes prestacionales otorgarán protección especial a las personas discapacitadas, indígenas, y a cualquier otra categoría de personas que por su situación particular así lo ameriten y a las amas de casa que carezcan de protección económica personal, familiar o social en general.”
En cuanto al financiamiento general del Sistema de Seguridad Social tiene su origen en
diversas fuentes: fiscales, cotizaciones, aportes, remanentes netos de capital y otras; la
obligatoriedad de la contribución directa para algunas categorías de personas, aquellas
con capacidad económica, no impide que la cobertura del Sistema alcance a otras
personas carentes de dicha capacidad económica para contribuir directamente.
También encontramos una compleja estructura organizativa y funcional, integrada por
organismos y entes de carácter público, con atribuciones rectoras, fiscalizadoras,
supervisoras, recaudatorias y de gestión, es la encargada de garantizar a las personas
el cumplimiento de los beneficios prometidos.
Por último, tenemos el establecimiento de un conjunto de instituciones: “Defensoría del
Derecho de la Seguridad Social”, “Jurisdicción Especial” y “Procedimientos
Administrativos Breves” que, conjuntamente con las modalidades de participación
66
ciudadana, crea condiciones óptimas para la defensa del derecho a la seguridad social
y el control social de la gestión general del Sistema.
La nueva institucionalidad del Sistema de Seguridad Social comprende un conjunto de
órganos, algunos creados y otros pendientes de creación o transformación entre los que
cabe citar los siguientes:
* Rectoría del Sistema (Órgano Rector, creación pendiente).
Este órgano es el responsable de la formulación, seguimiento y evaluación de las
políticas y estrategias en materia de seguridad social, así como establecer la instancia
de coordinación con los órganos y entes públicos vinculados directa o indirectamente
con los diferentes regimenes prestacionales, a fin de preservar la interacción operativa y
financiera del sistema.
* Superintendencia del Sistema de Seguridad Social (creación pendiente).
Se constituye como un instituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Su finalidad está orientada a fiscalizar, supervisar y controlar los recursos
financieros de los regimenes prestacionales que integran el Sistema de Seguridad
Social.
* Tesorería del Sistema de Seguridad Social (creación pendiente).
Se constituye como un instituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, que estará exenta de todo impuesto,
tasa, arancel o contribución nacional, gozando de inmunidad fiscal con respecto a los
tributos que establezcan los estados, los distritos metropolitanos y los municipios. Su
finalidad está orientada a la recaudación, distribución e inversión de los recursos
financieros del Sistema de Seguridad Social, con el objeto de garantizar la sustentación
parafiscal y la operatividad del mismo.
* Sistema de Información del Sistema de Seguridad Social (creación pendiente).
El Ejecutivo Nacional establecerá el registro único obligatorio e identificación de todas
las personas y para la afiliación de aquellas que deben cotizar obligatoriamente al
67
financiamiento del sistema de seguridad social. Dentro de la obligación de registrarse
en este sistema de información quedan comprendidos todos los trabajadores, sean
funcionarios, empleados u obreros del sector público y del sector privado. En el sector
público se incluyen los empleados, sea cualquiera su naturaleza, y obreros al servicio
de la Administración Pública tanto nacional, estadal y municipal; así como los de los
órganos centralizados y descentralizados, cualquiera sea su naturaleza jurídica.
* Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (creado).
Se constituye como un instituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, con autonomía financiera,
organizativa, administrativa y funcional; y gozará de las prerrogativas, privilegios y
exenciones de orden fiscal, tributario y procesal. Esta entidad tendrá a su cargo las
funciones de administración, distribución e inversión de los recursos que provengan de
cualquier fuente, para ser aplicados en la consecución de los objetivos que se
establecieron en la respectiva Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
* Sistema Público Nacional de Salud (parcialmente creado).
Viene a integrar todas las estructuras, órganos, programas y servicios que se sostengan
total o parcialmente con recursos fiscales o parafiscales, de manera descentralizada,
intergubernamental, intersectorial y participativa en lo que respecta a la dirección y
ejecución de la política de salud.
* Instituto Nacional de Servicios Sociales (creado).
La creación de este Instituto se dio con la finalidad de adecuar a una nueva estructura
administrativa el extinto Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, que se había
creado en el año de 1978. Entre sus competencias está el ejecutar los lineamientos,
políticas, planes y estrategias en materia de servicios sociales de atención y asistencia
a las personas protegidas por la Ley de Seguridad Social.
*Instituto Nacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas (creación
pendiente).
68
Este instituto tiene como finalidad garantizarle a la población sujeta a este campo
pensional, las prestaciones en dinero que establece la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social y la Ley que regule el sistema.
* Instituto Nacional de Empleo (creación pendiente).
Es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto e
independiente del Fisco Nacional. Tiene como objeto la gestión del Régimen
Prestacional de Empleo y el componente de capacitación e inserción laboral de las
personas con discapacidad amparadas por el Régimen Prestacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, así como establecer la coordinación funcional intergubernamental
descentralizada y sistémica con órganos y entes públicos, e instituciones privadas,
empresariales, laborales y de la comunidad organizada para la prestación de los
servicios de atención al desempleo.
* Instituto Nacional de Previsión, Salud y Seguridad Laborales (creado).
Es un Instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente
del Fisco Nacional. Este Instituto tiene como finalidad garantizar a la población sujeta al
campo de este régimen prestacional, las prestaciones y el cumplimiento del objeto que
le determina la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Entre sus competencias está el
ejecutar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, proponer los
lineamientos del componente de salud, seguridad y condiciones de medio ambiente de
trabajo del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejercer funciones de
inspección de condiciones de seguridad y salud en el trabajo; entre otras.
* Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (creado).
Es un Instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente
del Fisco Nacional. Este Instituto tiene como finalidad garantizar a la población sujeta al
campo de este régimen prestacional la gestión directa de su infraestructura y
programas; y la asociación o intermediación con servicios turísticos – recreativos del
sector público, privado o mixto.
69
* Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (creado).
Tiene un rol estratégico de establecimiento de políticas públicas en los ámbitos
nacional, regional y municipal, y de líneas maestras para el desarrollo del Sistema
Nacional de Vivienda y Hábitat, de seguimiento y monitoreo de la ejecución
programática, física financiera, así como la coordinación de todas las instancias
organizativas y territoriales.
* Fondos de los Regímenes Prestacionales (creación pendiente).
Está constituido por patrimonios públicos sin personalidad jurídica que no dará lugar a
estructuras organizativas ni burocráticas. Cada régimen prestacional del sistema de
seguridad social creará uno o varios fondos de recursos para su financiamiento. La
administración de tales fondos está sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social, en las leyes de los regimenes prestacionales, y a las
políticas y demás orientaciones que dicte la rectoría del sistema.
*Comisión Técnica de Transición de los Regímenes de Pensiones y Jubilaciones
Preexistentes (creado).
Tiene a su cargo la planificación y dirección del proceso de transición de los regimenes
jubilatorios y pensiónales preexistentes al nuevo sistema.
* Defensoría de la Seguridad Social (creado).
Creada en fecha 27 de Enero de 2003 por la Defensoría del Pueblo mediante
Resolución Nº DP-2008-020, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.623 de fecha 3 de
Febrero de 2008. Entre sus competencias destaca el promover acciones tendientes a
velar porque en las dependencias y organismos públicos y privados se garantice la
protección consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de
los derechos a la salud y a la seguridad social. Igualmente fomenta el intercambio con
los entes públicos y privados cuyas actividades están vinculadas a la salud y seguridad
social.
* Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social (creación pendiente).
70
La creación de esta Jurisdicción Especial está dirigida a dirimir las controversias que se
susciten con ocasión de las relaciones jurídicas que deriven de la aplicación de la Ley
del Sistema de Seguridad Social y demás leyes sobre la materia.
* Estatuto Especial del Funcionario de la Seguridad Social (creación pendiente).
A este estatuto estarán sujetos los funcionarios y empleados a cargo de todos los entes
creados por el Sistema de Seguridad Social. Este estatuto creará y regulará la carrera
de los funcionarios, a los fines de garantizar su desarrollo profesional, así como
también sus deberes en la relación laboral que entraña el servicio público básico y
esencial de la seguridad social. El Estado estimulará la formación de profesionales y
técnicos en materia de seguridad social, para lo cual se fortalecerán las instituciones y
los programas relacionados con la materia de seguridad social, y procurará la
optimización del desarrollo, selección y remuneración de los recursos humanos para su
funcionamiento.
Para comprender mejor el significado o rol que desempeñan sistemas prestacionales,
pasemos de seguida a analizarlos de forma individualizada.
5.4.1. SISTEMA DE SALUD. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, mantuvo el rango
constitucional que a la salud se le había otorgado en la Constitución de 1961 en su
articulo 76, pero la asume como un derecho social fundamental y a su vez, el mandato
de la construcción de un Sistema Público Nacional que este integrado al sistema de
seguridad social. Dicho mandato se consagró en el artículo 84.
Artículo 84: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionara un sistema publico nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social….”
71
La propia Constitución define en su articulo 83 en que consiste el derecho a la salud,
expresándolo como un derecho social fundamental de toda persona por que forma parte
del derecho a la vida, y que es obligación del Estado garantizarlo a través de la
promoción y desarrollo de políticas que estén orientadas a elevar la calidad de vida, el
bienestar colectiva y el acceso al servicio.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela N° 37.600, de fecha 30/12/2002, posteriormente reformada
parcialmente el 28/12/2007 publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
N° 5.867, desarrolla en su Titulo III, Capitulo I el Régimen Prestacional de Salud en
acatamiento del mandato Constitucional.
El objeto principal del Régimen Prestacional de Salud es garantizar el derecho a la
salud como parte del derecho a la vida en función del interés publico, en todos los
ámbitos de la acción sanitaria dentro del territorio, nacional, pero para el cumplimiento
de su objeto, el Régimen debe estar en consonancia con los Principios del Sistema
Público Nacional. (LOSSS art. 52)
Este régimen prestacional acoge el principio universal ya que garantiza la protección a
la salud para todas las personas, dentro del territorio nacional sin discriminación alguna.
El hecho que la persona no aparezca registrada o identificada en el Sistema de
Información de la Seguridad Social no será motivo para impedir el acceso al Sistema
Público Nacional de Salud, más sin embargo, no lo exime de la afiliación y cotización al
sistema.
Por otro lado, tenemos que dicho sistema está integrado por dos componentes, el
primero, que es el componente de seguridad social de salud del Régimen Prestacional
de Salud; y el segundo componente de restitución de salud del Régimen Prestacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se gestionaran a través del Sistema Público
Nacional de Salud, que a su vez estará encargado de desarrollar una acción
intergubernamental, intersectorial y participativa, mediante políticas, estructuras y
acciones dirigidas hacia la universalidad, la equidad y la promoción de la salud y la
72
calidad de vida, abarcando la protección de la salud desde sus determinantes sociales,
la rehabilitación, la educación y prevención de enfermedades y accidentes y la
oportunidad, integralidad y calidad de las prestaciones. (LOSSS art. 52)
Hacemos un paréntesis aquí, para resaltar lo señalado por la jurisprudencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que estableció en sentencia del 30 de
mayo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, lo que ha de
entenderse por calidad de vida en sentido estricto, en los siguientes términos:
"(...) la calidad de vida es el producto de la satisfacción progresiva y concreta
de los derechos y garantías constitucionales que protegen a la sociedad
como ente colectivo, como cuerpo que trata de convivir en paz y armonía, sin
estar sometida a manipulaciones o acciones que generen violencia o
malestar colectivo, por lo que ella, en sentido estricto no es el producto de
derechos individuales como los contenidos puntualmente en el Capítulo de
los Derechos Humanos, sino del desenvolvimiento de disposiciones
constitucionales referidas a la sociedad en general, como lo son -sólo a título
enunciativo- los artículos 83 y 84 que garantizan el derecho a la salud (...)"
Dispone la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en su articulo 54, que
Sistema Público Nacional de Salud integra todas las estructuras, órganos, programas y
servicios que se sostengan total o parcialmente con recursos fiscales o parafiscales, de
manera descentralizada, intergubernamental, intersectorial y participativa en lo que
respecta a la dirección y ejecución de la política de salud. Esta integración abarca
Gobernaciones y Alcaldías Municipales quienes en un lapso de diez (10) años podrán
incorporarse progresivamente a dicho Sistema, tal como lo dispone el artículo 125 de la
Ley.
La integración de los diversos regimenes especiales de salud al Sistema Público
Nacional de Salud se realizará de manera progresiva, pero hasta tanto esta integración
73
se complemente, deberán registrarse e indicar al Sistema el nivel de la red de atención
que sustituye, concurre o complementa, la cobertura poblacional, el financiamiento y el
tipo de servicio predeterminado, así como las implicaciones financieras para el Fisco.
En tal sentido, Bernardoni ha señalado que “dicha integración esta siendo interpretada
por el gobierno, en el sentido de revertir el proceso de descentralización de los
hospitales y demás instituciones de salud”. (Bernardoni: 2004).
Es de acotar que por regimenes especiales de salud, entendemos a todas las
prestaciones, servicios y modelos de aseguramiento que las personas reciban ya sea a
través de su entidad empleadora, organización sindical o gremial ó cualquier otra
modalidad organizativa, con fundamento en bases legales, o convencionales como un
servicio propio de salud, bien sea a través de un instituto de previsión administrado por
el propio organismo o contratado con una persona jurídica de derecho público o privado
y que reciba financiamiento por parte del fisco: (LOSSS 2007; art. 126).
Como hemos señalado la seguridad social a la salud es un derecho fundamental de
todo ser humano, y aun cuando la Ley determina que para garantizar tal derecho se
integraran todas las estructuras que de una u otra forma dependan del Estado, los
entes privados que brindan asistencia a la salud, también pueden dar la atención en los
términos previstos en la norma, pero de una forma limitada, ya que ésta solo se
circunscribe a lo necesario para garantizar la vida de las personas, porque la obligación
y la garantía del derecho a la salud sigue en cabeza del Estado sin que pueda
trasladarse a los particulares.
Por tal razón, es oportuno señalar la Sentencia Nº 2935, dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13/12/2004, en el caso Clínica
Vista Alegre C.A., en la que se señalo a la función de los entes privados como
coadyuvantes del Estado en la obligación de garantizar el derecho a la salud, e indicó lo
siguiente:
74
“… el Estado debe promover y desarrollar todas las políticas encaminadas a
elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, por
ello, el derecho a la salud constituye uno de los pilares fundamentales del
Estado Social de Derecho”
“En un Estado Social de Derecho y de Justicia, signado por la
responsabilidad social, que corresponde no sólo a la sociedad civil (articulo
236 Constitucional), sino a la iniciativa privada conjuntamente con el Estado
(articulo 299 eiusdem), o al Poder Ciudadano (articulo 274 de la
Constitución), o a la sociedad en la promoción del proceso de educación
ciudadana, los que colaboran con el cumplimiento de las prestaciones
indeterminadas o generales del Estado para con sus ciudadanos (derecho a
la salud, educación, vivienda, etc.) deben ser protegidos por el Estado, a fin
de evitar su desaparición o paralización, con el daño social….”
En lo que respecta al financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud, la misma
tiene rango constitucional consagrado en el artículo 85, cuando establece que el
financiamiento es obligación del Estado que integrará los recursos fiscales y las
cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social y cualquier otra fuente de
financiamiento que determine la ley. Siguiendo la directriz dada por la máxima norma, la
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en su articulo 56 nos amplia cuales son
los recursos que comprenden el financiamiento.
Artículo 56: El Sistema Público Nacional de Salud integrará a través del órgano o ente que determine la Ley que regula el Régimen Prestacional de Salud, los recursos fiscales y parafiscales representados por las cotizaciones obligatorias del Sistema de Seguridad Social correspondientes a salud, los remanentes netos de capital destinados a salud y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley.
75
A fin de cumplir con el mandato Constitucional, el propio Estado es el obligado a
garantizar el presupuesto que permita cumplir con los objetivos para el desarrollo de
una buena política de salud, que debe ser coordinada con universidades y centros de
investigación y es el llamado a regular las instituciones públicas y privadas que trabajen
la salud.
Por su parte, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en su articulo 56 nos
indica que el financiamiento del Régimen Prestacional de Salud lo integran los recursos
fiscales y parafiscales representados por las cotizaciones obligatorias del sistema de
Seguridad Social, así como los remanentes netos de capital destinados a salud y
cualquier otra fuente de financiamiento que la ley llegue a determinar, como por ejemplo
aportes privados.
Éste Régimen Prestacional de Salud está bajo la rectoría del Ministerio del Poder
Popular para la Salud que es el competente en esta materia, y su gestión se realizará a
través del Sistema Publico Nacional de Salud.
El Régimen Prestacional de Salud, da un enfoque substancialmente diferente al
Subsistema de Salud determinado en el Sistema de Seguridad Social Integral de 1997,
y que fue desarrollado en la Ley respectiva sancionada el 26/10/1999 publicada en
Gaceta Oficial N° 5.398. Dicha Ley desarrollaba los términos previstos en la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral en cuanto a principios, derechos y
obligaciones de los sujetos que intervendrían en la regulación, intervención, dirección,
financiamiento, supervisión, aseguramiento y utilización de los servicios que
garantizarían la atención médica integral y la atención de la enfermedad profesional y
accidentes de trabajo, así como todo lo concerniente a las prestaciones dinerarias del
Subsistema de Salud.
En consonancia con el sistema prestacional de salud tenemos la Ley Orgánica de Salud
de fecha 17/09/1998 publicada en la Gaceta Oficial N° 5.263, que dentro de su
articulado define que por salud debe entenderse no solo la ausencia de enfermedades,
sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental; y que la garantía
76
de ese derecho está dada en cumplimiento de los principios de universalidad,
participación, complementariedad, coordinación y calidad.
5.4.2. SISTEMA DE PREVISION SOCIAL. El Sistema de Previsión Social agrupa varios regimenes prestacionales que se integran
y complementan entre si e independientes, que están destinados a atender las
contingencias amparadas en el Sistema de Seguridad Social.
Algunos de estos servicios o contingencias han sido regulados por leyes y otras aún se
encuentran en mora legislativa.
Entre los regimenes que agrupa el Sistema de Previsión Social podemos señalar el
Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de
Personas, Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas;
Régimen Prestacional de Empleo; Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, tal como lo establece el Articulo 21 de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social vigente.
5.4.2.1. Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas. Este Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de
Personas se creó con el objeto de garantizarles a este grupo de personas atención
integral, a fin de mejorar y mantener su calidad y bienestar social bajo el principio de
respeto a la dignidad humana, en total consenso a lo ordenado en la Constitución en su
artículo 80, cuando estipula:
Artículo 80: “El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar la dignidad humana, su autonomía y
77
le garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida….”
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social no define quien es Adulto Mayor, ni
que edades estarían comprendidas para ser incluidas en este régimen prestacional,
pero hace excepción a las asignaciones económicas y a los menores de sesenta años,
sin indicar hasta que punto de la minoridad debe alcanzar.
Para definir y regular el Régimen Prestacional, remite a la Ley de Servicios Sociales de
fecha 12/09/2005 publicada en Gaceta Oficial Nº 38.270, determinando en su artículo 3,
el ámbito de aplicación del régimen prestacional de forma siguiente:
“… ampara a todos los venezolanos y venezolanas de sesenta o más años de edad y a los extranjeros y extranjeras de igual edad, siempre que residan legalmente en el país. Ampara igualmente a los venezolanos y venezolanas y a los extranjeros y extranjeras con residencia legal en el país, menores de sesenta años de edad, en estado de necesidad, no amparadas por otras leyes, instituciones y programas, destinados a brindar igual o semejantes prestaciones a las contempladas en la presente Ley. Los extranjeros y extranjeras de tránsito en el país y que se encuentren en las situaciones antes señaladas, serán atendidos de acuerdo a los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.”
Entonces con base a lo señalado anteriormente, se define como Adulto Mayor a toda
persona natural con edad igual o mayor a sesenta años; y cuando refiere a los menores
de sesenta años los define como aquellos que tengan ausencia de capacidad
contributiva para cotizar y que se encuentren en estado de necesidad; y que no estén
amparadas legalmente por leyes instituciones y programas.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en el artículo 59 determina cuales
son las prestaciones, programas y servicios que comprende, que podemos clasificar en
dos grupos. El primer grupo referido única y exclusivamente al Adulto Mayor, que
78
comprende las asignaciones económicas permanentes o no, para los adultos o adultas
mayores con ausencia de capacidad contributiva; participación en actividades laborales
acordes con la edad y estado de salud; atención domiciliaria de apoyo y colaboración a
los adultos o adultas mayores que así lo requieran; turismo y recreación al adulto o
adulta mayor; y, atención institucional que garantice alojamiento, vestido, cuidados
médicos y alimentación a los adultos o adultas mayores.
El segundo grupo, aplicaría para “otras categorías de personas” que comprendería las
asignaciones para personas con necesidades especiales y cargas derivadas de la vida
familiar. Y lo referente a cualquier otro tipo de programa o servicio social que resulte
pertinente de acuerdo con la ley respectiva, comprendería de forma general ambos
grupos.
En este sentido Marjorie Acevedo, señala que “… las contingencias para adulto mayor
abarcaría un número mayor de prestaciones, dada, la necesidad de protección especial
para estas personas que han llegado a una edad avanzada que permitiría su
recuperación activa a la sociedad y la prestación para esa otra categoría de personas
estaría circunscrita a asignaciones de origen pecuniario o no pecuniario que resulte
pertinente de acuerdo a la Ley.” (Acevedo, Marjorie: 2006)
Asimismo, tenemos que este régimen prestacional debe estar sustentado en una
política nacional de protección de la población definida como Adulto Mayor, y por tal
razón deben integrarse y coordinarse todas las instituciones públicas nacionales,
estadales y municipales que ejecuten programas de atención a los adultos o adultas
mayores y otras categorías de personas, a los fines de estructurar un régimen
prestacional uniforme, cuya gestión se realizará a través del Instituto Nacional de
Geriatría y Gerontología (INAGER), que está bajo la rectoría del Ministerio del Poder
Popular para la Salud, pero que también puede involucrar otros ministerios.
En cuanto al financiamiento del mismo, éste será financiado con recursos fiscales y los
remanentes netos del capital, mediante la progresiva unificación de las asignaciones
79
presupuestarias existentes en los diversos órganos y entes, y el diseño de mecanismos
impositivos para este fin. (LOSSS. art. 61)
5.4.2.2. Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.
Este Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas se creó
con el objeto de garantizar a las personas contribuyentes, las prestaciones dinerarias
que les correspondan, de acuerdo con las contingencias amparadas por este Régimen
y conforme a los términos, condiciones y alcances previstos en la Ley.
De conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social dicho régimen comprende las prestaciones:
Artículo 64: 1. Pensiones de vejez o jubilación, discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente, gran discapacidad, viudedad y orfandad. 2. Indemnizaciones por ausencia laboral debido a enfermedades o accidentes de origen común, maternidad y paternidad. 3. Asignaciones por cargas derivadas de la vida familiar. 4. Los subsidios que establezca la ley que regula este Régimen Prestacional.
La Ley no define el ámbito de aplicación del régimen prestacional, lo que si determina el
régimen señalado anteriormente, pero en el Anteproyecto de la Ley Régimen
Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas que actualmente discute
la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional y
Comisión Técnica Asesora, lo define en el contenido del articulo 3, en el que comprende
a todos los venezolanos residentes en el territorio de la República, a los extranjeros
residenciados legalmente en el territorio y a los venezolanos residenciados en el
exterior que cumplan con el requisito de afiliación y demás obligaciones que establezca
la Ley.
80
A modo de ilustración podemos señalar que el Anteproyecto mencionado, prevé un
régimen especial de afiliación a un grupo de personas que no habían sido consideradas
en anteriores normativas, por no contar con capacidad económica, y lo incluye en su
artículo 4 de forma siguiente:
“Las personas discapacitadas, indígenas, campesinas, trabajadores ocasionales, domésticos y las amas de casa, si cuentan con capacidad económica para contribuir al financiamiento del Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas deberán afiliarse a este Régimen; en caso contrario, deberán hacerlo al Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras categorías de personas. El Reglamento de la presente Ley establecerá la forma de afiliación, los requisitos, modalidades de cotización, definición de los beneficios y cualquier otro aspecto o condición necesario para que las personas señaladas dispongan de un régimen de protección especial adaptado a sus características como grupo social.”
Retomando el punto de las prestaciones que garantiza este régimen prestacional
señalaremos, que la cobertura de las pensiones de vejez o jubilación será de
financiamiento solidario y de cotizaciones obligatorias, para las personas con o sin
relación laboral de dependencia, compuesto por una pensión de beneficios definidos, de
aseguramiento colectivo bajo el régimen financiero de prima media general y sobre una
base contributiva de uno a diez salarios mínimos urbanos. Correspondiendo al Estado a
través de la Tesorería de la Seguridad Social la administración del fondo de pensiones
de vejez. Asimismo, cualquier persona podrá afiliarse voluntariamente a planes
complementarios de pensiones de vejez bajo administración del sector privado, público
o mixto regulado por el Estado (LOSSS, art. 65)
La Constitución de 1999, asume como un derecho fundamental de los ancianos, que las
prestaciones por concepto de pensiones y jubilaciones que a estos les sean otorgadas
mediante el sistema de seguridad social, no podrá ser inferior al monto del salario
mínimo urbano estipulado por el gobierno. (CRBV; art. 80).
81
La Sala Constitucional en el tema de la seguridad social y la jubilación estableció en la
Sentencia Nº 165, Expediente Nº 05-0243 de fecha 02/03/2005, que:
“…la jubilación se incluye en el derecho constitucional a la seguridad social
que reconoce el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela -artículo 94 y artículo 2 de la Enmienda N° 2 de la Constitución de
1961-, como pensión de vejez que le corresponde a la persona que cumplió
con los requisitos de edad y años de servicios para que sea acreedora de tal
beneficio de orden social, pues su espíritu es, precisamente, garantizar la
calidad de vida del trabajador o funcionario público una vez que es jubilado.
En ese sentido, la Sala ha considerado que la pensión de jubilación, por
definición, debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que
percibió el beneficiario de la misma, toda vez que no puede desconocer el
valor de derecho social que tiene en su esencia, pues éste sólo se obtiene
luego de que una persona dedique su vida útil al servicio de un empleador; lo
cual conjugado con la edad -la cual coincide con el declive de esa vida útil-,
hace que el beneficio de la jubilación se configure como un logro a la
dedicación que se prestó durante años. Así, se ha entendido que el objetivo
de la jubilación es que su acreedor -que cesó en sus labores diarias de
trabajo- mantenga la misma o una mayor calidad de vida a la que tenía,
producto de los ingresos que ahora provienen de la pensión por este
concepto (Cfr. Sentencia de esta Sala del 11 de diciembre de 2003, caso:
´Hugo Romero Quintero´). Lo anterior evidencia que la jubilación -como
acertadamente afirma la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, en la sentencia objeto de revisión- ´(?) si bien se origina en el ámbito
de la relación laboral, es considerado como un derecho social enmarcado
dentro de la Constitución y desarrollado por las leyes, que puede ser objeto
de regulación por parte del Estado, regulación tendiente a garantizar la
protección e integridad del individuo que lo ostenta..”
82
En cuanto al Financiamiento de las pensiones de vejez o jubilaciones, la misma será
financiada con las contribuciones de los empleadores, empleadoras, trabajadores,
trabajadoras y, de los trabajadores y trabajadoras no dependientes con ayuda eventual
del Estado en los casos en que sea procedente, conforme a lo establecido en la ley que
regule el Régimen Prestacional. Igualmente la Ley, da la oportunidad a aquellas
personas que no estén vinculadas a alguna actividad laboral, pero que cuenten con
capacidad contributiva, podrán afiliarse al Sistema de Seguridad Social y cotizarán los
aportes correspondientes al patrono y al trabajador y, en consecuencia, serán
beneficiarios a la pensión de vejez. (LOSSS, art. 66)
Por otro lado tenemos, que lo respecto al financiamiento de Pensiones e
indemnizaciones por discapacidad parcial o total permanente y gran discapacidad, las
pensiones por viudedad, orfandad causadas con ocasión del fallecimiento de un
afiliado, afiliada, o pensionado o pensionada y las indemnizaciones por ausencia laboral
causadas por discapacidad temporal, todas ellas debido a enfermedad o accidente de
origen común además de las causadas por maternidad y paternidad, serán financiadas
con las cotizaciones de empleadores, empleadoras, trabajadores, y trabajadoras en los
términos, condiciones y alcances que establezca la ley que regule el Régimen
Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas. (LOSSS, art. 67)
En el análisis de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, efectuado por
Marjorie Acevedo, estipula que dicha ley abandona el término incapacidad para dar
paso al término discapacidad, por ser este más amplio y menos discriminatorio, en el
sentido que este sustituiría al utilizado por la Ley del Seguro Social en cuanto a la
determinación y definición de discapacidad total permanente, gran discapacidad, que
son necesarias para establecer las indemnizaciones que correspondan. (Acevedo,
Marjorie: 2006)
La Constitución de 1999, determinó como derecho social fundamental que toda persona
que presentare discapacidad o necesidades especiales, tiene el derecho al ejercicio
pleno y autónomo de sus capacidades, así como su inclusión en la vida familiar y
comunitaria. Por tal razón el Estado les garantizará el respeto a su dignidad humana
83
mediante la equiparación de igualdades y condiciones, dentro de las cuales se incluye
la seguridad social. (CRBV; art. 81)
En el mismo orden de ideas, a este tipo de pensiones pueden acogerse los trabajadores
o las trabajadoras no dependientes pero que reciban subsidios para el pago de
cotizaciones, indemnizaciones y prestaciones en dinero que serán financiadas con
cotizaciones del afiliado o afiliada y aportes eventuales del Estado, en los casos que lo
ameriten, conforme a los términos, condiciones y alcances que establezca la Ley que
regule el Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas.
Determinando que a los solos efectos de las cotizaciones y de las indemnizaciones
correspondientes a los trabajadores o las trabajadoras no dependientes, no se hará
distinción entre las enfermedades y accidentes de origen común u ocupacional.
En lo referido a las indemnizaciones por ausencia laboral debido a enfermedades o
accidentes de origen común, maternidad y paternidad, varios textos legales recogen en
su articulado la definición de los mismos y su forma indemnizatoria, como es el caso de
enfermedades y accidentes de trabajo regulados en la Ley Orgánica del Trabajo y Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, y en cuanto a la
Maternidad la Ley Orgánica prevé su protección. Donde existe un vacío legal es en la
determinación del como se dará la protección integral a la paternidad, que en mi
particular opinión debería consistir en licencia acordadas al padre, que igualmente
debería estar regulada en la Ley Orgánica del Trabajo.
Podemos decir que una de las tantas tendencias de la Constitución es lograr una
paridad entre los sexos, y éste Régimen busca complementar esa directriz igualando
las oportunidades, derechos y deberes de hombres y mujeres en todos los ámbitos de
la sociedad, y que van a depender de las capacidades personales de cada ser humano.
En tal sentido la Constitución de 1999 consagra como un derecho social fundamental
que tanto la maternidad como la paternidad deben ser protegidas de forma integral,
independientemente del estado civil de la madre o del padre. Asumiendo el Estado la
obligación de garantizar la asistencia y la protección integral a la maternidad desde el
84
momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio. (CRBV; art.
76).
Dentro de las asignaciones por cargas derivadas de la vida familiar podemos considerar
las asignaciones por gastos funerarios, asignaciones por nacimiento por hijos,
asignaciones para el cuidado de miembros de familia con necesidades especiales,
cuyo objeto, campo de aplicación, estructura organizativa y financiamiento están por
definirse en ley, y que deberían ser cónsonos con los lineamientos establecidos para los
anteriores regímenes.
Por último tenemos, los subsidios que establezca la ley que regula este Régimen
Prestacional, los mismos los podríamos identificar como los aportes o asignaciones
presupuestarias mensuales del Estado, intereses que produzcan las inversiones del
Fondo, remanentes netos del capital de la seguridad social y cualquier otro ingreso que
se determine por Ley.
5.4.2.3. Régimen Prestacional de Empleo.
El Régimen Prestacional de Empleo tiene por objeto garantizar la atención integral a la
fuerza de trabajo ante las contingencias de la pérdida involuntaria del empleo y de
desempleo, mediante prestaciones dinerarias y no dinerarias y también a través de
políticas, programas y servicios de intermediación, asesoría, información y orientación
laboral y la facilitación de la capacitación para la inserción al mercado de trabajo, así
como la coordinación de políticas y programas de capacitación y generación de empleo
con órganos y entes nacionales, regionales y locales de carácter público y privado,
conforme a los términos, condiciones y alcances establecidos en la ley que regule el
Régimen Prestacional de Empleo. (LOSSS, art. 81)
El ámbito de aplicación está dirigido a la fuerza de trabajo ante la pérdida involuntaria
del empleo, en situación de desempleo, y con discapacidad como consecuencia de
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Cuando la ley utiliza el término “fuerza
de trabajo” se refiere a todas aquellas personas que estén aptos para desempeñar la
85
capacidad laboral, la cual debe ser a partir de los catorce (14) años cumplidos, tal como
lo determina la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 247.
La entrada en vigencia de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, publicada en
Gaceta Oficial Nº 38.281, de fecha 27 de Septiembre de 2005, que está vigente,
desarrolló el Régimen Prestacional de Empleo establecido en la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social sancionada en el año 2002.
El objeto de la Ley es novedosamente ampliado, porque no solo regula la atención
integral de todos los sujetos que se encuentren en situación de desempleo, los que se
encuentren aptos para desempeñar un empleo, y que hayan cumplido con el régimen
de cotización estipulado en la Ley, sino que a su vez establece la creación del Instituto
Nacional de Empleo, que será el órgano de gestión que a su vez estará encargado
establecer la coordinación funcional intergubernamental, descentralizada y sistémica
con órganos y entes públicos, e instituciones privadas, empresariales, laborales y de la
comunidad organizada para la prestación de los servicios de atención al desempleado,
no obstante dicho instituto estará adscrito al Ministerio con competencia en la materia,
que es este caso corresponde al Ministerio para el Poder Popular del Trabajo.
Uno de los objetivos primordiales que ha establecido este Régimen Prestacional es el
de articular de manera estratégica un plan nacional de empleo que permita la inserción
y el acceso a una ocupación productiva de calidad a todas las personas que se
encuentren en situación de desempleo.
El financiamiento del Régimen Prestacional de Empleo lo integran los recursos fiscales,
las cotizaciones obligatorias del Sistema de Seguridad Social, los remanentes netos de
capital de la Seguridad Social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la
ley que regule el Régimen Prestacional de Empleo. Pero para el caso de los accidentes
o enfermedades ocupacionales se financiará la capacitación y reinserción laboral de la
persona con discapacidad con las cotizaciones patronales previstos para tal fin, en el
Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las indemnizaciones en
86
dinero que prevé la Ley serán pagadas por la Tesorería de Seguridad Social; a cargo de
los fondos de este Régimen.
Cabe reseñar que la Ley del Seguro Social de 1966 preveía la contingencia de Paro
Forzoso y fue reglamentada tal contingencia por vez primera en el año 1989. La
contingencia del Seguro de Paro Forzoso se estableció para ofrecer protección
temporal a los obreros y empleados, tanto del sector público como privado, a
contratados a tiempo indeterminado, y que llegasen a terminar la relación laboral por
cualquier causa, siempre que permanecieran aptos para ejecutar otro trabajo y
estuviesen disponibles. Pero para optar a esta contingencia debían estar asegurados
por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que hubiesen cumplido con una
serie de requisitos contemplados en el mencionado Reglamento.
El Reglamento de Contingencia de Seguro de Paro Forzoso, fue objeto de reforma en
1993, presentando cambios significativos que ampliaba el ámbito de beneficiados, en
este sentido, ofreció protección temporal a los obreros y empleados, tanto del sector
público como privado que prestaran sus servicios en virtud de un contrato o relación de
trabajo cualquiera que fuera su duración y el monto del salario devengado. De igual
forma refería a los sujetos excluidos del amparo del seguro de paro forzoso en los
casos que ya estuviesen gozando de otro sistema de pensiones, determina que se
entiende por trabajadores temporeros, se elimina de la exclusión a los trabajadores a
domicilio pero a su vez se consideran excluido del beneficio a los trabajadores que
renuncien a sus puestos de trabajo.
La misma, presentó un aumento en el porcentaje de la indemnización referido a las
semanas a cancelar que se incrementa de un cincuenta por ciento (50%) a un sesenta
(60%) que resultaba de promediar el salario de referencia semanal utilizado para
calcular las cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante las
ultimas cincuenta (50) semanas. Se incluye dentro de los beneficios un bono de
transporte, el cual se pagaría por mensualidades vencidas durante el periodo que el
trabajador cesante percibiere el pago de la indemnización.
87
La entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral de
1997, dio paso al Subsistema de Paro Forzoso. El 22 de octubre de 1999 se publica en
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.392, extraordinario, el desarrollo de
este subsistema, definiéndolo como un régimen obligatorio y solidario, pero la
administración de los entes prestadores de servicios para la capacitación e
intermediación laboral, podrán ser públicos, privados o mixtos.
El Subsistema de Paro Forzoso estableció dentro de su objeto amparar temporalmente
al afiliado que, cumpliendo con los requisitos previstos en Ley y quedaran cesantes, se
les garantizarían los mecanismos necesarios que le facilitaran su reinserción en el
mercado de trabajo.
Se continúa considerando beneficiarios de este subsistema a los ya determinados en la
Contingencia de Seguro de Paro Forzoso y se incluyen los trabajadores al servicio de
empresas, entes o establecimientos del sector público o privado, que presten sus
servicios bajo una relación de dependencia por tiempo determinado, indeterminado o
para una obra determinada, en el ámbito urbano o rural; así como también los
funcionarios o empleados públicos; los aprendices que mantengan una relación de
trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 de la Ley Orgánica del
Trabajo; los trabajadores domésticos, trabajadores a domicilio, deportistas
profesionales, trabajadores rurales y aquellos trabajadores sujetos a regímenes
especiales que sean susceptibles de protección a través de este Sistema.
5.4.2.4. Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto la
promoción del trabajo seguro y saludable; el control de las condiciones y medio
ambiente de trabajo, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, la promoción e incentivo del desarrollo de programas de recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, y el fomento de la construcción,
dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura recreativa de las áreas
naturales destinadas a sus efectos y la atención integral de los trabajadores ante la
88
ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y de sus
descendientes cuando por causas relacionadas con el trabajo nacieren con patologías
que generen necesidades especiales.
La Constitución de la República Bolivariana en el aparte in fine del artículo 87, le dio
rango constitucional a la Seguridad, Higiene y Ambiente, estableciendo que el patrono
es el obligado a garantízale tales condiciones a sus trabajadores con la finalidad de
brindarles un trabajo en condiciones adecuadas. Tales condiciones lleva implícita la
Salud en el Trabajo.
Cabe destacar que la Ley Orgánica del Trabajo define que debemos entender por
accidente de trabajo en su artículo 561:
“Se entiende por accidentes de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales, permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Será igualmente considerada como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias.”
Igualmente en su artículo 562 define que se entiende por enfermedad profesional,
“Se entiende por enfermedad profesional un estado patológico contraído con ocasión del trabajo o por exposición al ambiente en que el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado por la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, condiciones económicas o meteorológicas, factores psicológicos o emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, temporales o permanentes. El Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley o mediante Resolución especial podrá ampliar esta enumeración.”
Para alcanzar los objetivos plasmados en la ley, estos se efectuaran mediante
prestaciones dinerarias y no dinerarias, políticas, programas, servicios de
intermediación, asesoría, información y orientación laboral y la capacitación para
89
inserción y reinserción al mercado de trabajo; desarrollados por este régimen o por
aquellos que establezcan la Ley respectiva y la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
El Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ampara y garantiza a
todos los trabajadores dependientes afiliados al Sistema de Seguridad Social, las
prestaciones contempladas en este Régimen.
Lo referente a la financiación de este régimen, debemos decir que respecto al control de
las condiciones y medio ambiente de trabajo, la prevención de los accidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales, será financiado mediante cotizaciones obligatorias a
cargo del empleador o empleadora que serán determinadas en función de los niveles de
peligrosidad de los procesos productivos conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; y en lo concerniente a los
programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, las
cotizaciones serán financiadas con recursos fiscales.
Lo atinente a la promoción e incentivo para el desarrollo de programas de recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social para los afiliados y beneficiarios
del Sistema de Seguridad Social Integral, los mismos deberán ser definidos por una ley
especial que definirá los lineamientos y establecerá las normas para desarrollar en
forma directa o mediante acuerdos con entidades públicas o privadas, tales programas
de recreación, así como el fomento de la construcción, dotación, mantenimiento y
protección de la infraestructura recreacional.
La rectoría de este régimen prestacional está bajo la competencia del Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de
Prevención, Salud, y Seguridad Laboral a través del cual se gestionará todo lo relativo a
salud y seguridad del trabajo, que ya se encuentra en funcionamiento con la
promulgación de la respectiva Ley en el 2005. En cuanto a la gestión de lo concerniente
a la recreación de los trabajadores corresponderá al Instituto Nacional de Capacitación
90
y Recreación de los Trabajadores, en coordinación con los órganos de la administración
pública correspondientes.
5.4.3. SISTEMA DE VIVIENDA Y HABITAT.
El derecho a la vivienda ha sido consagrado por la Constitución de 1999 en su artículo
82, como un derecho social fundamental, determinando que toda persona tiene derecho
a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales
que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y
comunitarias.
La Constitución de 1961 en su articulo 73, hace mención de la vivienda no como un
derecho sino como un componente que debe tener la familia, la cual recibe protección
del Estado, quien deberá protegerla y brindarle todos los medios conducentes para que
estas adquieran una vivienda cómoda e higiénica. Cónsono con este artículo
constitucional surge la Ley de Política Habitacional de de 1989 reformada luego en
1993, dicha Ley mediante la acción concurrente de los sectores públicos y privados,
persigue satisfacer la necesidad de vivienda existente en el país.
A partir de esa fecha, es cuando el Estado comienza a tomar conciencia de la
necesidad de establecer políticas que regulen el sistema de vivienda, y la asume como
una responsabilidad prioritaria pero no exclusiva. Con la promulgación de la Ley de
Política Habitacional de 1993, se sientan las bases para definir una política habitacional,
que debería ser coordinada, supervisada y evaluada por el entonces Consejo Nacional
de la Vivienda. Se establece el ahorro habitacional con carácter obligatorio para todos
los obreros, empleados y patronos del sector público y privado.
La entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral de
1997, creó el Subsistema de Vivienda, cuyo objeto era brindar facilidades a los afiliados
y a los beneficiarios del sistema, para el acceso a una vivienda digna y adecuada, que
dispusiera de servicios urbanísticos básicos, además de estimular y apoyar la
participación individual y comunitaria en la solución de los problemas habitacionales.
91
A los efectos de desarrollar los principios que en la materia refería el mencionado
subsistema, en 1998 se dicta el Decreto con Rango y Fuerza de Ley que regula el
Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, y para ser beneficiario de la asistencia
habitacional era necesario afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral a través del
Servicio de Registro e Información de la Seguridad Social Integral. Este Subsistema de
Vivienda lo constituían dos regimenes, el primero, Ahorro Habitacional (Fondo Mutual
Habitacional) cuya administración de recursos estaba a cargo de instituciones públicas,
privadas o mixtas, autorizada por la ley especial que regule el subsistema; y el segundo
constituido por, Aportes del Sector Público.
La nueva Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, crea el Régimen Prestacional
de Vivienda y Hábitat, acoge en su objeto el derecho constitucional consagrado cuando
lo determina en su articulo 100, en el entendido de:
Articulo 100: “… garantizar el derecho a la vivienda y hábitat dignos, y estará orientado a la satisfacción progresiva del derecho humano a la vivienda, que privilegie el acceso y seguridad de la tenencia de la tierra, así como la adquisición, construcción, liberación, sustitución, restitución, reparación y remodelación de la vivienda, servicios básicos esenciales, urbanismo, habitabilidad, medios que permitan la propiedad de una vivienda para las familias de escasos recursos, en correspondencia con la cultura de las comunidades y crear las condiciones para garantizar los derechos contemplados sobre esta materia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
Surgen como novedosos los tres elementos característicos del Régimen Prestacional
de Vivienda y Hábitat como lo es intersectorial, descentralizado y desconcentrado todo
a fin de garantizar el derecho a la vivienda en los términos delineados en el objeto.
El derecho a adherirse al ámbito del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat se
garantiza a todas las personas dentro del territorio nacional, quienes podrán acceder a
las políticas, planes, programas, proyectos y acciones que el Estado desarrolle, pero
92
tendrán prioridad aquellas familias de escasos recursos y otros sujetos considerados
de atención especial.
Para regular la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vivienda y hábitat
establecida en la Constitución y creada en la Ley del Sistema de Seguridad Social, es
publicada en Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08/06/2005 la Ley de Régimen
Prestacional y Hábitat.
Bajo el nuevo concepto de este sistema el Estado se erige como el principal protector,
quien a través de políticas integrales coordinadas, normas operativas e instrumentos y
en conjunto con la participación protagónica de las personas y las comunidades
organizadas, instituciones públicas, privadas o mixtas, garantizan su unidad de acción.
El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat será financiado con los aportes fiscales,
los remanentes netos de capital destinados a la seguridad social y los aportes
parafiscales de empleadores, empleadoras, trabajadores dependientes y trabajadoras
dependientes y demás afiliados, para garantizar el acceso a una vivienda a las
personas de escasos recursos y a quienes tengan capacidad de amortizar créditos con
o sin garantía hipotecaria. Este sistema prohíbe expresamente el financiamiento de
vivienda bajo la modalidad del refinanciamiento de intereses dobles indexados con los
recursos previstos en esta Ley y la ley que regule el Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat. (LOSSS, art. 104).
El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, contempla la conformación de
diferentes fondos, así como los incentivos, subsidios, aportes fiscales y cotizaciones,
que serán administrados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, adscrito al
Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat.
La rectoría del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, está a cargo del Ministerio
del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, y de conformidad a la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat definió que el Sistema Nacional de Vivienda y
Hábitat está estructurado en tres conjuntos; el sector público, el sector privado y el
93
sector de los usuarios, y a través de ellos se diseñaran, coordinará, planificará, seguirá,
investigará, supervisará, controlará y evaluará la formulación y ejecución de las políticas
públicas, planes y programas integrales en vivienda y hábitat, en concordancia con los
órganos y entes nacionales, estadales y municipales en el contexto del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación.
6. SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
Países de América Latina como México, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y
Venezuela han mantenido y desarrollado sistemas de seguridad social a pesar de los
problemas surgidos como consecuencia de los cambios del régimen político y de las
orientaciones económicas y sociales. Se han establecido convenios bilaterales, entre
algunos países Europeos y la mayoría de los países de América Latina, para el
reconocimiento mutuo de los derechos y de las prestaciones.
La primera forma que se facilitó de Seguro Social fue la mutualidad o seguro mutuo, en
la cuál los asegurados venían a ser sus propios aseguradores, ya que contribuían
proporcionalmente a las pérdidas producidas como consecuencia de los peligros que
eran objeto. Esto hizo que los grupos de individuos pertenecientes a una misma
comunidad, profesión o actividad, se reunieran contribuyendo con pequeños aportes a
la formación de fondos suficientes para cubrir pérdidas que uno o varios pudieran
padecer. Dicho principio de distribución entre personas o patrimonios de las
consecuencias y perjuicios de un suceso, constituye la esencia del Seguro Social.
Para la Real Academia de la Lengua Española, los Seguros Sociales no son más que
las tasas, generalmente con carácter obligatorio en muchos estados, que se imponen
para amparar al individuo que trabaja contra los riesgos cuya realización puede
eventualmente privarlo de su capacidad productiva y por ende de los medios de
subsistencia propios y de su familia. Estos seguros son distintos según las capas
sociales a que se apliquen, revistiendo mayor importancia a las masas asalariadas;
fungiendo como un contrato aleatorio, pues será indemnizado sólo en los casos en que
94
el riesgo se presente. (Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda
Edición 2002).
El Seguro Social lo constituye todos y cada uno de los sistemas previsionales y
económicos que cubren los riesgos a que se encuentran sometidas ciertas personas,
principalmente los trabajadores, a fin de mitigar al menos, o de reparar siendo factible,
los daños, perjuicios y desgracias de que puedan ser víctimas involuntarias, o sin mala
fe en todo caso. Cuándo los riesgos y todas las contingencias personales, familiares y
económicas se agrupan en un solo régimen de aseguración, entonces el Seguro Social
es aquel que ampara cualquier eventualidad adversa para el asegurado. (Cabanellas,
Guillermo; Diccionario de Derecho Usual).
Otra reseña extraída de la Enciclopedia de Multimedia Encarta (2002) respecto al
Seguro Social nos expresa, y citamos: “Sistema de seguros dirigido por el Gobierno que
proporciona recursos financieros y servicios médicos a las personas impedidas por
enfermedad o por accidente. Los sistemas de seguridad social existen en muchos
países, en especial en Europa Occidental y América Latina.”
Cabe destacar que la primera Ley del Seguro Social de Venezuela se aprobó en el año
de 1940, y en 1944 se crea el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, bajo los
Gobiernos de Eleazar López Contreras y de Isaías Medina Angarita. La incorporación
de estas leyes agregó a Venezuela a la modernidad previsional.
Antes de la creación de la Ley del Seguro Social, en Venezuela se disponía de una red
institucional de protección muy débil, confortada por una concepción asistencialista
pública en combinación con sentimientos benéficos – caritativos y una incipiente noción
de los derechos sociales. Tales red de asistencia médica y salud pública se
conformaban por instituciones de caridad, beneficencia y filantropía, públicas y
privadas, y un naciente previsionismo social limitado a importantes sectores del
funcionariado público, civil y militar (montepíos, jubilaciones y pensiones). (Méndez,
Absalón; 2003).
95
Debido a la escasa industrialización que existía en Venezuela para la época de los 40,
lo pequeño del sector laboral asalariado, la precariedad de los movimientos
organizativos de los trabajadores, la falta de conciencia clasista y de cultura provisional,
los seguros sociales surgieron con grandes debilidades tanto en el campo de aplicación
personal como de contingencias. Inicialmente sus alcances solo se limitaban a las
poblaciones asalariadas circunscritas a los territorios del Distrito Federal y Distrito Sucre
del Estado Miranda, y a las contingencias de perdida de la salud por enfermedad o
accidente.
En Venezuela ocurren una serie de cambios a partir de 1936, donde la economía del
país sufre una transformación debido a la explotación petrolera y su vinculación
internacional, lo que repercute de forma inmediata en los seguros sociales, lo que obliga
a ampliar su cobertura territorial, personal y contigencial.
Desde el inicio de 1967 la Ley del Seguro Social se convierte en el principal y más
importante instrumento de protección social de la población venezolana, particularmente
del sector obrero, asalariado pertenecientes al desarrollo industrial, pero siempre
acompañado de otras formas de protección social no seguristas que previamente
habían sido alcanzadas por otros sectores laborales del país (funcionarios públicos,
militares, educadores), con capacidad organizativa e influencia en la toma de decisiones
en ciertos centros de poder.
A partir de 1967 hasta la década de los 80 la protección o previsión social surge como
causa y consecuencia del Estado Social y Democrático de Derecho en Venezuela, o
como se le denominó “Estado de Bienestar” garantizador de prestaciones a través de la
puesta en marcha de una política social del estado de largo alcance y orientada a
resolver los graves problemas de exclusión e indefensión social.
Durante este periodo se consolida el marco institucional del bienestar social
venezolano, mejora la calidad de vida de amplio sectores de la población, pero lo más
destacado es que se extiende el previsionismo social a sectores excluidos por normas
jurídicas del ámbito de aplicación de los seguros sociales a través de la práctica político
96
- social reivindicadora, cuestión que vino a facilitar la aparición de una extensa y diversa
red de regimenes protectivos en salud y de jubilaciones y pensiones, en especial para el
funcionariado del sector público, distintos a los ya contemplados por el sistema de
seguros sociales y totalmente diferenciados entre si, entre contributivos y no
contributivos, todos a cargo del Estado y financiados de forma total o parcial con
recursos fiscales.
La crisis económica o la deuda externa del decenio a finales de los 80, que arropó a la
mayoría de los países de Latinoamérica, en la cual nos incluimos, contribuyó
considerablemente al deterioro y crisis de los seguros sociales, aunque estos ya
precedentemente venían padeciendo de problemas serios en los países con los
sistemas más antiguos. Los programas de ajuste estructural provocaron severos costos
sociales y agravaron la crisis de los seguros sociales en Venezuela.
Los países precursores en introducir los regimenes pensiónales a su seguridad social,
fueron Chile y Uruguay en la década de los 20, mientras que posteriormente en los
años 30 se les unió Brasil. En la década de los 60 es cuando se ponen en marcha tanto
en Colombia como en Venezuela.
Los primeros grupos de individuos que se vieron cubiertos por los regimenes
pensiónales fueron los militares y los funcionarios del sector público, posteriormente se
le unieron grupos selectos de la sociedad tales como la banca, transporte, y otros
sectores estratégicos, y posteriormente los obreros organizados. El sector rural e
informal fueron los últimos en unirse y ser beneficiados por los regimenes sociales, por
cuanto tenían un poder limitado de presión sobre el Estado, en comparación con los
otros grupos sociales. La clase social privilegiada inicialmente, debido a su gran poder
de presión lograron una protección generosa y a la medida de sus riesgos específicos,
dieron origen a un gran número de regimenes especiales que contaban con sus propias
instituciones administrativas y fuentes de financiación.
El sector rural e informal son los más desprotegidos legalmente de los regimenes
pensiónales, a pesar de su gran importancia numérica, económica y social, en casi
97
todos los países, incluyendo a Venezuela, pero esto es debido al limitado grado de
organización y movilización, y por la naturaleza misma de su situación laboral. A estos
grupos se han incluido los trabajadores por cuenta propia.
El país ha experimentado, en los últimos 20 años, una creciente informalidad de la
fuerza laboral que no ha permitido transformar el mercado laboral, permitiendo mayor
flexibilización, como efecto de la globalización y la creciente competencia mundial.
En todos los países donde existe la institución de los regimenes pensiónales,
incluyendo a Venezuela, tiene tres fuentes principales de financiamiento: primero las
cotizaciones del asegurado y sus patronos; segundo, las contribuciones del gobierno
(como patrono por medio de impuestos especiales o como subsidios); y tercero,
ingresos por conceptos de inversiones.
6.1. Contingencias amparadas por el Seguro Social Obligatorio El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es una Institución pública, cuya razón
de ser es brindar protección de la Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las
contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez,
muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, de manera oportuna y con calidad de
excelencia en el servicio prestado, en atención al marco legal.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) bajo la inspiración de la justicia
social y de la equidad, garantiza el cumplimiento de los principios y normas de la
Seguridad Social a todos los habitantes del país, de manera oportuna y con calidad de
excelencia en los servicios prestados.
La Institución del Seguro Social se presenta bajo dos tipos de regímenes; el obligatorio
y facultativo. Están obligados a inscribirse en el Seguro Social Obligatorio, toda persona
natural o jurídica que utilice los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un
contrato o relación de trabajo, independientemente de si es por tiempo determinado o
indeterminado, con tal que el trabajador tenga carácter permanente. Mientras que el
98
facultativo solo es extensivo para los trabajadores no dependientes y para las mujeres
no trabajadoras con ocasión a la maternidad.
La afiliación facultativa al seguro social también se puede dar por continuidad, porque
es posible que los trabajadores asegurados al régimen del Seguro Social obligatorio,
una vez que terminen su relación de trabajo, continúen afiliados en forma voluntaria y
personal, sin contar con el aporte del patrono.
Para ello, se requiere que tengan acreditadas como mínimo, doscientas cincuenta (250)
cotizaciones semanales en los últimos diez (10) años de trabajo. Igualmente se requiere
que la solicitud la efectúe dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que deje
de estar obligado.
Para el caso que se de la continuidad facultativa, se determinará el salario base de la
cotización, tomando en consideración el salario que haya cotizado el trabajador en las
últimas cien (100) semanas. El monto será tanto su parte de cotización como la que
hubiere correspondido al patrono, de acuerdo a los beneficios solicitados, es decir, se
puede afiliar al régimen general de asistencia médica y prestaciones en dinero; o sólo al
régimen parcial de prestaciones en dinero para cubrir las contingencias de invalidez,
incapacidad parcial, vejez, sobrevivientes y nupcias.
El pago de las cotizaciones se hará mensualmente. El atraso en el pago por más de
seis (6) meses, se sanciona con la pérdida del derecho a continuar afiliado al Seguro
Social. El asegurado facultativamente puede solicitar al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales información acerca del número de cotizaciones que tenga acreditadas
en su cuenta individual, en lapsos no menores de seis (6) meses.
En cuanto al Seguro Social Obligatorio este otorga prestaciones en dinero y asistencia
médica. Las prestaciones en dinero se causan por incapacidad temporal (enfermedad),
invalidez o incapacidad parcial, vejez, muerte del trabajador y matrimonio; y la
asistencia médica se brinda en los casos de enfermedad común o profesional.
99
6.1.1. Prestaciones en Dinero por Enfermedad común o incapacidad.
El Seguro Social cubre el riesgo de enfermedad común o la incapacidad que se derive
de un accidente. Las prestaciones en dinero se pagan desde el cuarto día de
incapacidad hasta un máximo de cincuenta y dos semanas consecutivas, siempre que
la incapacidad sea certificada por el médico tratante del asegurado y que esté al
servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Excepcionalmente se puede
extender el lapso de incapacidad después de las cincuenta y dos (52) semanas en los
casos que el médico lo considere conveniente para la recuperación del paciente.
Para obtener este beneficio no se exige ningún requisito, salvo el de estar asegurado.
El monto de la indemnización diaria será el equivalente a los dos tercios (2/3) del
promedio del salario. Para calcular el promedio se sumarán los salarios semanales
sobre los cuales se hubiere cotizado o recibido prestaciones en dinero. El total se
dividirá entre el número de semanas habidas en dicho periodo. El cociente resultante se
dividirá entre siete (7) para obtener el salario promedio diario.
Durante el periodo de hospitalización, el asegurado tendrá derecho a recibir esta
indemnización diaria, pero su monto es sólo la mitad de la indemnización
correspondiente. Se pierde el derecho a la indemnización diaria cuando el médico
certifique que ha cesado la causa de la incapacidad; cuando la incapacidad sea
originada por hechos voluntarios del beneficiario; cuando el enfermo rehúse someterse
a las prescripciones médicas; y cuando no observare el reposo ordenado por el médico.
El asegurado que sufra un accidente, una enfermedad, puede quedar inválido o reducir
su capacidad para el trabajo y el Seguro Social le brinda en esos casos una pensión
mensual. Para tener derecho a la pensión de invalidez se requiere:
1. Que el asegurado quede con una incapacidad para el trabajo mayor de dos tercios
(2/3), en forma presumiblemente permanente.
2. Que tenga acreditadas no menos de cien (100) cotizaciones semanales en los tres
últimos años anteriores al inicio del estado de invalidez.
3. Un mínimo de doscientos cincuenta (250) semanas cotizadas.
100
En caso que el asegurado sea menor de 35 años se reducirá el requisito de semanas
cotizadas, a razón de veinte (20) cotizaciones por cada año que le falte para cumplir
esa edad.
En los casos que la invalidez provenga de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, no se exigirá el requisito de cotizaciones.
Cuando el asegurado no quede inválido sino con una incapacidad mayor de veinticinco
por ciento (25%) y no supere a los dos tercios (2/3), tendrá derecho a una pensión,
siempre que dicha invalidez derive de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional. El monto de esta pensión será igual al resultado de aplicar el porcentaje de
incapacidad atribuido al caso, a la pensión que le habría correspondido en caso de
haberse incapacitado totalmente.
Cuando la incapacidad parcial sea mayor de un 5% pero menor de un 25% de la
capacidad para el trabajo, el asegurado tiene derecho a una indemnización única. El
monto de esta indemnización será igual al resultado de aplicar el porcentaje de
incapacidad atribuido, al valor de tres (3) anualidades de la pensión que le habría
correspondido por incapacidad total. Esta indemnización única también se paga al
asegurado que se incapacite parcialmente a causa de un accidente común.
6.1.2. Prestaciones en Dinero por Vejez. Tienen derecho a la pensión por vejez los asegurados que hayan cumplido sesenta (60)
años en caso de los varones, o cincuenta y cinco (55) años en casos de las mujeres,
siempre que tengan acreditados un mínimo de setecientas cincuenta (750) semanas co-
tizadas. Esta pensión es vitalicia y se comienza a pagar desde la fecha de la solicitud.
En los casos que el asegurado reúna los requisitos de la edad pero no tenga acredita-
das el número de semanas requeridas (750), puede optar por esperar reunir ese
mínimo de semanas o solicitar una indemnización única equivalente al 10% de la suma
de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas, ésta
101
indemnización se descontará si el asegurado llegare posteriormente a obtener una
pensión por vejez.
Como medida excepcional el 06 de febrero de 2006 el Ejecutivo Nacional emitió el
Decreto N° 4269 publicado en la Gaceta Oficial N° 38.377 del 10/02/226, que se
enmarca dentro del contexto pensiones de vejez, el cual establece que los adultos
mayores de 60 años de sexo masculino y las adultas mayores de 55 años de sexo
femenino serían incluidos en las nóminas de la pensión de seguros sociales, dándoles
las posibilidad de poder continuar pagando las cotizaciones al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales a fin de obtener el derecho de disfrutar de una pensión de vejez.
En dicho decreto se establecieron tres supuestos, que el beneficiario tuviese la edad
correspondiente y que tuviera acreditada las setecientas cincuenta (750) cotizaciones
establecidas por Ley; que tuviera la edad y que hubiese acreditado setecientas (700)
cotizaciones sin haber alcanzado el minio establecido en la Ley, en este caso el Estado
asumiría el aporte correspondiente hasta completar el número de cotizaciones
restantes; y por último que teniendo la edad y no hubiesen alcanzado acreditar al
menos setecientas (700) cotizaciones, y manifestaran su voluntad de completar las
setecientas cincuenta (750) cotizaciones establecidas en la Ley pero que además no
hubiese percibido otro tipo de indemnización previstas en la Ley del Seguro Social.
6.1.3. Prestaciones en Dinero por Sobreviviente. Para obtener las Prestaciones o Pensión de Sobrevivientes se requiere que el
asegurado fallecido tenga acreditadas no menos de setecientas cincuenta (750)
cotizaciones semanales, o tenga los requisitos para hacerse acreedor de una pensión
de invalidez o haya fallecido a causa de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
En caso de accidente común sea o no derivado de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, el trabajador debe estar asegurado, para que pueda generar el derecho. El
monto de la pensión será un porcentaje de la pensión que le hubiere correspondido al
102
asegurado por invalidez o por vejez, si fuere el caso. Si el causante es un beneficiario
de pensión, la pensión de sobrevivientes será un porcentaje de ella. Se paga desde el
día siguiente al fallecimiento del causante.
Son beneficiarios de la pensión los hijos solteros del causante hasta que cumpla 14
años de edad o 18 si estudian regularmente. Si son incapacitados, disfrutan la pensión
mientras subsista ese estado. También es beneficiaria la viuda con hijos del causante
menor de 14 años o de 18 años si cursan estudios regulares.
Si no hubiere viuda, tiene derecho la concubina que tenga hijos menores del causante y
que compruebe que ha vivido a sus expensas por lo menos durante los últimos dos
años anteriores a la muerte del causante; la viuda sin hijos del causante que sea mayor
de cuarenta y cinco años. Si no hubiere viuda, de esa misma edad, la concubina con
más de dos años de vida en común; y por último el esposo de sesenta (60) años o invá-
lido de cualquier edad siempre que dependa del otro cónyuge.
Si el asegurado fallece sin reunir los requisitos para obtener la pensión de
sobrevivientes, los familiares tienen derecho a una indemnización equivalente al 10%
de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas.
En caso de la viuda o concubina menor de cuarenta y cinco (45) años sin derecho a
pensión, será beneficiaria de una indemnización única equivalente a la suma de dos
anualidades de la pensión que le hubiere correspondido. Cuando el asegurado no tenga
familiares de los señalados en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social Obligatorio,
tienen derecho a una indemnización única en orden excluyente los hermanos menores
de 14 años; la madre o el padre. Siempre que prueben que hayan vivido a expensas del
causante.
La asignación por muerte de un asegurado o de un pensionado del Seguro Social, hace
nacer el derecho de solicitar la asignación correspondiente para cubrir los gastos de
entierro. Esta cantidad se le paga a la persona que pruebe haberlos cancelado.
103
6.1.4. Prestaciones en Dinero por Matrimonio. El Régimen del Seguro Social tiene previsto una asignación única por matrimonio, pero
requiere que el asegurado tenga acreditado no menos de cien (100) cotizaciones
semanales en los últimos tres (3) años precedentes a la fecha del matrimonio.
La viuda o concubina del causante, que por haber contraído matrimonio haya dejado de
percibir pensión de sobreviviente, también tiene derecho a una asignación única de dos
(2) anualidades de la pensión que le fue otorgada.
Si por el contrario la perdida de la pensión provino de haber establecido vida
concubinaria tendrá igualmente derecho a una asignación única siempre que contraiga
matrimonio antes de haber transcurrido tres (3) meses contados a partir desde la fecha
de la resolución que estableció la perdida de aquella.
6.1.5. Prestaciones en Asistencia Médica. La asistencia médica se brinda a todos los asegurados y a los familiares inscritos en el
régimen, sin exigir cotizaciones previas. Comprende la consulta externa, la
hospitalización y emergencia, la asistencia odontológica y el suministro de las
medicinas. Se extiende la prestación de asistencia médica, a los pensionados por vejez,
invalidez, incapacidad parcial y a los familiares calificados que vivan a sus expensas.
Esta prestación sólo se suministra en los lugares o sitios que el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales tenga las instalaciones para consulta externa u hospitalización.
En caso de maternidad, la asistencia médica comprende los cuidados prenatales,
asistencia obstétrica y cuidados postnatales. Tienen derecho a ella, la asegurada o pen-
sionada, la cónyuge o concubina del asegurado.
104
6.2. Liquidación del Seguro Social Obligatorio en Venezuela El Seguro Social Obligatorio en Venezuela, era la institución bandera que brindaba
protección a los trabajadores en el contexto de los principios de la Organización
Internacional del Trabajo, pero a partir de los años 70, ésta sufren un importante
retroceso producto de la mala administración debido a la excesiva participación del
Estado, de los sindicatos, y de los gremios profesionales adscritos.
Debido a los problemas de liquidez que comenzó a presentar el Estado, sumados a la
mala gestión pública, dieron paso a la crisis del Seguro Social llevándolo a su colapso
definitivo, situación esta que marcó la pauta para el proceso de reforma. La crisis
presentada se manifestó mediante las constantes protestas de ancianos con el petitorio
de ajuste a sus pensiones, así como de otros sectores sociales. También fueron
detonantes del derrumbe del seguro social el hecho que, los fondos previstos para la
seguridad social no fueron utilizados en su oportunidad para potenciar al Instituto
Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), sino para otros planes que concluyeron en
costear corrupción y clientelismo político.
Sainz Muñoz señaló, que el aspecto colapsado que presentó el Seguro Social fue
debido a la mala gerencia, corrupción, excesiva partidización, exceso de sindicatos y
gremios profesionales que sofocaron la institución, aunado al hecho que el Estado hizo
uso de los recursos económicos convirtiéndolo en caja chica, y una morosidad
permanente e institucionalizada tanto del sector público como del sector privado. (Sainz
Muñoz; 1999).
Como hemos señalado anteriormente, la seguridad social pasó por tres procesos
políticos, y las propuestas políticas de reforma se catalogaron de “neoliberales”. Entre
las propuestas de reforma se pretende liquidar al Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales, para dar paso a los cinco subsistemas creados en la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social Integral del año 1997, que intentó desaparecer el
monopolio administrativo de los recursos de la seguridad social por parte del Estado,
105
dejando ver claramente la tendencia a la privatización y la mercantilización de la salud
de los trabajadores, las pensiones y el paro forzoso, así como también la recreación.
Ha señalado Luís Díaz, que la propuesta de liquidación al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales no tiene antecedentes en otras legislaciones, porque el solo hecho de
borrar y sustituir funciones asegurativas, médicas, de recaudación y administración,
solo pueden hacerse con gobiernos populares y con un alto grado de consenso. (Díaz,
Luís; 2003).
Una de las primeras prioridades que se fijó al inicio del mandato presidencial de Hugo
Chávez, fue la de tratar de salvar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
porque como apuntó Sainz Muñoz, era posible recuperarlo si se instituían medidas
dacronianas de saneamiento administrativo, gerencia técnica y eliminación de los vicios
y prácticas corruptas que condujeron a su colapso. Como se puede observar no era una
tarea fácil, pero la salida inmediata que tenia el gobierno era posponer su liquidación
mediante la reforma de las leyes que comprendían la seguridad social. (Sainz Muñoz;
1999).
Surge así, la primera derogatoria del Decreto que regula la liquidación del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) establecida en la Ley Orgánica del Sistema
de Seguridad Social Integral del año 1997, y que la misma quedaba derogada a partir
del 1º de Enero del año 2000. Tal derogatoria fue publicada en la Gaceta Oficial Nº
5.398 Extraordinario de fecha 26/10/1999.
Ese mismo decreto da vacatio legis hasta 1º de Enero del año 2001 a los subsistemas
de Salud y Pensiones, periodo en el cual el Estado instrumentaría las acciones referidas
a estos subsistemas, en el marco de las decisiones adoptadas por la Asamblea
Nacional Constituyente.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social publicada en Gaceta Oficial Nº
37.600 de fecha 30/12/2002, en la disposición transitoria contemplada en el artículo
106
130, determina la vigencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante el
periodo de transición al nuevo sistema de seguridad social.
Este nuevo alto a la liquidación del Seguro Social, nos indica que si es factible salvarlo y
evitar que la seguridad social quede en manos del sector privado mediante la actitud
“neoliberal” de privatización y poder dar nuevamente paso a la esencia de los principios
de la Organización Internacional del Trabajo específicamente al Convenio 102, que es
parte fundamental de este estudio.
6.3. Renacimiento de los Seguros Sociales.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social publicada en Gaceta Oficial Nº
37.600 de fecha 30/12/2002, en su artículo 129 nos indica el proceso de sustitución
progresiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
“El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales será transformado progresivamente por la nueva institucionalidad del Sistema de Seguridad Social desarrollada en la presente Ley. A tales efectos, los órganos y entes del Sistema de Seguridad Social siguiendo las pautas del plan de implantación de la nueva institucionalidad dispuesto en el artículo 117 de esta Ley, asumirán las competencias y atribuciones que les correspondan de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en las leyes de los regímenes prestacionales, garantizando la transferencia de competencia y recursos financieros.
La rectoría del Sistema de Seguridad Social determinará la fecha de culminación del proceso de transferencia de dichas competencias y recursos financieros.
El Ejecutivo Nacional garantizará durante el período de transición a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cumplimiento de las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, mientras la nueva institucionalidad contemplada en las leyes de los regímenes prestacionaIes, no esté en funcionamiento.”
107
La Reforma Parcial de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social publicada en
Gaceta Oficial N° 5.867 de fecha 28/12/2007, modifica el artículo supra señalado, pero
el mismo lo que persigue es darle más fuerza a la vigencia del Instituto. El gobierno ha
dejado entrever que su voluntad no es eliminar dicho instituto, sino por el contrario
busca fortalecerlo y que forme parte primordial del sistema de salud.
Actualmente la dirección y administración del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales, mientras dura la transición hacia la institucionalidad del Sistema de Seguridad
Social, está a cargo de una Junta Directiva, cuyo Presidente o Presidenta es el órgano
de ejecución y ejerce la representación jurídica del Instituto.
La Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales está integrada por
tres miembros principales y sus respectivos suplentes, quienes son designados o
designadas y removidos o removidas por el Presidente o Presidenta de la República.
Dicha Junta Directiva es la facultada para cumplir las atribuciones conferidas al Consejo
Directivo por la Ley del Seguro Social.
Lo que respecta al cálculo de las cotizaciones del Seguro Social Obligatorio se hará
tomando como referencia los ingresos mensuales que devengue el afiliado, hasta un
límite máximo equivalente a cinco salarios mínimos urbanos vigentes, unidad de medida
que se aplicará a las cotizaciones establecidas en la Ley del Seguro Social. Esta
modalidad de cálculo derogó a lo establecido en el artículo 674 de la Ley Orgánica del
Trabajo en lo que al cálculo de las contribuciones y cotizaciones de la seguridad social
se refiere.
En la actualidad el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se encuentra en un
proceso de adecuación de su estructura y sistemas a fines de atender las necesidades
por la población trabajadora.
108
7. ROL DE LAS POLITICAS SOCIALES
El Estado Venezolano a raíz de la reforma Constitucional dio inicio a una serie de
cambios políticos en el ámbito social, económico e institucional con la finalidad de
asegurar a toda la población un nivel mínimo de satisfacción de las necesidades
básicas fundamentando las mismas en la equidad.
Hemos determinado, siguiendo a Carlos Sabino, que las Políticas Sociales son “el
conjunto de acciones desarrolladas por el Estado, a cualquiera de sus niveles,
encaminadas a incrementar el bienestar de la población y a resolver lo que en un
momento dado se definan como problemas sociales”. (Sabino, Carlos; 1996). Estas
como tal, no deben proponerse alterar las relaciones sociales existentes, sino estimular
las energías latentes en los habitantes del país, para que estos obtengan por si mismos,
mejores condiciones de vida.
De igual forma podemos entender que la Política Social o Políticas Sociales son
Políticas Públicas “diseñadas por el Estado con la finalidad de satisfacer las
necesidades sociales de los diferentes grupos que integran la nación, especialmente los
menos favorecidos, mediante el gasto de cierta cantidad de recursos”. (Fernández,
María E.; 1997).
Las Políticas Sociales han sido concebidas como un gasto del Estado, dirigidas a
ciertas metas específicas en ciertas áreas consideradas tradicionalmente como social
que son: salud, educación, seguridad social y vivienda, las cuales han recibido atención
por parte del Estado, desde principios del siglo XX de una manera más o menos
estructurada, a través de diversos programas. (Machado, Clemy; 2003).
Diversas han sido las definiciones de política social, partiendo de diferentes posiciones
y tomando en cuenta sus objetivos, extensión y límites; en atención a ello las
agrupamos en dos. Primero están las definiciones que la limitan a los programas de
bienestar social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. En tal
sentido, la política social hace referencia a un conjunto de medidas que contribuyen al
109
mejoramiento de una situación determinada, por lo tanto son políticas transitorias y sus
objetivos son los de aminorar o de regular los embates de las políticas económicas. En
otras palabras, la política social tiene que ver con las fallas de la política económica, es
de carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual. (Maingon, Thaís;
2004).
Un segundo concepto considera que la función principal de la política social es la
reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los
recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas
actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y
vivienda de la población, y también aquéllas que afectan, en general, la redistribución y
distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social. (Maingon,
Thaís; 2004).
En Venezuela se han implementado Políticas Sociales aproximadamente desde los
años 60, aún cuando durante el periodo presidencial de Eleazar López Contreras, se
comenzó a implementar los primeros programas inclinados a mejorar las condiciones de
vida de la población. Estos primeros programas se manifestaron a través de obras de
saneamiento y salubridad.
Con el transcurrir de los años y los cambios de gobiernos en el país, éstas políticas
sociales se han desarrollado de dos maneras; la primera se ha implementado a través
de transferencias susidios directos e indirectos, y por inversión social.
De tal forma, las Políticas Sociales que se han desarrollado mediante transferencias o
subsidios directos e indirectos, comprende “el otorgamiento de recursos a los sectores
más necesitados con el objeto de redistribuir riquezas y finalmente mejorar las
condiciones o estándares de la vida de la población.” (Fernández, Maria E.; 1997).
En segunda lugar, tales Políticas Sociales se han desarrollado mediante la inversión
social, esta actividad es reservada exclusivamente al Estado, por cuanto a través de
sus condiciones económicas y sociales, concentra sus esfuerzos para mejorar y
110
desarrollar servicios públicos de salud, sanitario, educacional, vivienda, entre otros,
mediante la construcción de infraestructura adecuada y prestación de servicio acorde,
cuya finalidad es mejorar la calidad de vida y elevar los niveles de bienestar de las
comunidades.
La Constitución de 1961, definía la política social como un derecho universal, y al
Estado como el garante del mismo y responsable de su formulación y ejecución. En tal
sentido fue concebida como un conjunto de acciones, programas y planes sectoriales e
intersectoriales, definidos bajo el modelo de inversión social. Su principal objetivo era el
de proporcionar los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la
economía, y ello incluyó a las políticas dirigidas a los sectores salud, vivienda,
seguridad social y educación. (Maingon, Thaís; 2004).
A partir de la reforma Constitucional que coincide con el mandato presidencial actual, se
implementa una serie de estrategias políticas, cuya finalidad es atacar la inequidad
existente en las políticas sociales vigente en el país. Es así, como se desarrolla
paralelamente una política social de apoyo a la red social del Estado, cuyo fin está
dirigido a garantizar a los ciudadanos los derechos sociales que estaban consagrados
en la constitución de 1961, y que en la Constitución de 1999 fueron asumidos como un
derecho fundamental, y los mismos habían sido vulnerados durante varios años.
Las Políticas Sociales de apoyo implementadas inicialmente, consistieron en un sistema
de información e identidad, protección integral a la infancia a través de guarderías
infantiles populares, expansión del preescolar y brindar apoyo a la red de atención
materna infantil, programa de dotación de medicamentos. Igualmente se impone un
cese a la exclusión escolar mediante la implementación de servicios sociales para
retener al alumno en la escuela y servicios para la masificación de la educación media,
programas de alimentación escolar, dotación de útiles, reinserción escolar, programas
de apoyo pedagógico, doble turno para el tercer nivel de básica, becas estudiantiles,
transporte escolar, capacitación juvenil, becas trabajo, así como la incorporación del
joven a la vida productiva mediante la educación para el trabajo.
111
Además se desarrolló una política social de auxilio para las víctimas de exclusión,
tomando en cuenta a la población en transición, subsidio a la población en pobreza
extrema, poblaciones en situación de alto riesgo, poblaciones fronterizas y especiales.
Dentro de estos programas también podemos mencionar la capacitación laboral para la
transición productiva, sistemas de bolsa de trabajo para adultos mayores jefes de
hogar, subsidio alimentario o reparto de alimentos, programas de atención a población
irregular, programas de atención a población en territorios especiales.
Varios de los programas creados no han podido desarrollarse, debido a la falta de
voluntad gubernamental, ya que los mismos conllevan en si una carga económica
importante que debe ser aportada por el Estado. Venezuela es un país que se ha
caracterizado por tener una economía rentista dependiente del incremento de los
precios del petróleo, que este gobierno ha logrado mantener alto, pero que ha estado
plegado de corrupción e ineficiencia en sus viejas y nuevas estructuras.
Si nos preguntáramos sobre el impacto de los programas sociales en el seno de la
economía, no tendríamos la respuesta correcta, por cuanto no se han hecho las
debidas mediciones cuánticas, y por tal razón no hay resultados médibles.
Evidentemente que hay un impacto y consideramos que muy importante a nivel de
sectores de la población que por primera vez participan en la movilidad económica, no
como simples trabajadores que devengan un salario o que cotizan para el seguro social,
sino participantes del campo productivo y social, con su propio protagonismo y bajo su
propio interés. (Febles F., Rafael; 2005)
7.1. Nueva Concepción de las Políticas Sociales de Seguridad Social
Hemos dicho que las Políticas Sociales del Estado Venezolano han estado orientadas
hacia el principio de la universalidad, en el sentido de dar el acceso y disfrute de
derechos que se enmarcan dentro de principios Constitucionales, implementando
mecanismos que permitan garantizar la participación social protagónica;
corresponsabilidad en las relaciones Estado y Sociedad; inclusión social y superación
112
de las brechas de inequidad; promoción de la calidad de vida; y, construcción de
ciudadanía.
El disfrute de los derechos sociales no es un obsequio del Estado para su ciudadanía,
sino el resultado del esfuerzo mancomunado entre las comunidades organizadas en
concierto con sus gobernantes. El Estado está obligado a facilitar a las comunidades, la
información sobre lo que hace, para que estas se comprometan a través de su
participación en la definición de las políticas, en la cogestión y en la contraloría social.
A finales de la década de los ochenta, se crearon y activaron programas sociales
dirigíos a cubrir diferentes áreas y necesidades. Estos programas fueron concebidos en
su origen como acciones de carácter compensatorio y transitorio, con la expectativa que
un crecimiento económico a largo plazo contribuyese a superar la desigualdad. Surgen
así programas que comprenden desde becas alimentarías para niños en edad escolar y
hogares de cuidado diario hasta los macroprogramas dirigidos a la lucha contra la
pobreza, entre otros. Con los mismos se pretendía que los sectores de más bajos
ingresos no desmejorasen sus condiciones materiales de vida a consecuencia de los
ajustes macroeconómicos, consecuentemente no hubo esfuerzo alguno por formular
una política social progresiva, redistributiva ni de carácter universal.
Las políticas sociales de esa época expresaron un retroceso comparadas con las
instrumentadas en las décadas anteriores ya que se restringió el carácter universalista
de las mismas, que había sido concebida hasta finales de los años setenta como un
derecho de todos los ciudadanos.
La década de los noventa se caracterizó por una redefinición de la política social, las
evidencias demuestran que ésta y su concepción siguieron el curso definido en la
década anterior. Frente al incremento de la escasez de recursos, la política social fue
reducida a planes específicos centrados en el combate directo a la pobreza, y destaca
el énfasis expreso del Estado en la legitimación de la estrategia de la focalización como
criterio para lograr una mayor eficiencia del gasto social y una mejor identificación de
los sectores más pobres y necesitados de protección, los que en definitiva se
113
convertirían en los beneficiarios de los diferentes programas sociales. (Maingon, Thaís;
2004).
Con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna de 1999, se fijaron los
lineamientos políticos, jurídicos, sociales e institucionales principales para iniciar la
estructuración y construcción de un nuevo proyecto nacional. Se define al sistema
político como democrático-participativo y protagónico; los derechos sociales se amplían
a nuevas áreas de la vida social y se incorporan nuevos sujetos; la función social del
Estado se redefine y se establece que será éste el que ejercerá el rol principal en
cuanto a la garantía de los derechos sociales; y se introduce el principio de la
corresponsabilidad de las familias y de la sociedad con igual obligación de cumplir
deberes para asegurar cabalmente el ejercicio de estos derechos. (Maingon, Thaís;
2004).
Según esta concepción, la política social debe tener como finalidad capacitar, preparar
y garantizar la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social, la vivienda. En fin,
construir una ciudadanía de contenido social fundamentada en la universalidad de los
derechos sociales, esenciales para elevar la calidad de vida, y en el reconocimiento de
los sujetos de estos derechos sin ningún tipo de discriminación.
El Gobierno diseña su Agenda Social que giraría en torno a cinco líneas de acción:
atención materno infantil, hábitat, desplazados, empleo productivo, y participación
social. La instrumentación de los programas sociales seguiría cinco puntos estratégicos
y uno de emergencia: familia, hábitat y vivienda, ingreso, emergencias naturales y
sociales, inclusión social, y Plan Bolívar 2000; desarrollando cada uno su agenda
propia.
El Ejecutivo se encarga de crear una nueva plataforma para el relanzamiento de la
nueva concepción de política social, que abarque los derechos sociales consagrados
constitucionalmente. Ante este nuevo enfoque creó y desarrolló el Plan Bolívar 2000
que lo definió como un plan cívico-militar, donde la fuerza armada entra en contacto
directo con las comunidades mas necesitadas.
114
El Plan Bolívar 2000 comprendía un conjunto de actividades definidas como de
asistencia pública, que incluyeron acciones de mejoramiento, recuperación y
construcción de viviendas, de infraestructura educativa, de atención ambulatoria en
salud, reorganización del sistema de salud pública con énfasis en la atención primaria,
apoyada en la organización comunitaria de la población, y un programa de empleo
rápido, así como acciones de beneficencia en las comunidades de pobreza crítica y
extrema, que incluyen suministros gratuitos de alimentos y de implementos básicos,
entre otras acciones similares.
El Plan sigue las prácticas del ejercicio de una política social asistencial y focalizada en
los más pobres y excluidos, con el fin de paliar sus necesidades más urgentes. Para
ello el Ejecutivo creó el Fondo Único Social (FUS), y el fin explícito de este organismo
era aumentar la eficiencia en la ejecución y cobertura de los programas sociales
existentes, especialmente los destinados a alimentación, educación, nutrición y salud,
para así estar en condiciones de eliminar la gran desarticulación institucional que
reinaba en el sector social. Fue el primer intento dirigido a ordenar la política social.
Otro de los programas de política social corresponde al nuevo Proyecto Educativo
Nacional, orientado a construir cultura de participación ciudadana y solidaridad social a
través de la vinculación de los contenidos programáticos con la vida cotidiana. Una de
sus herramientas fundamentales, pero no la única, para estar en condiciones de
alcanzar ese objetivo, fue la creación de las escuelas bolivarianas. Este Plan contiene
otros programas o misiones que tienen como objetivos generales democratizar la
educación, proporcionando a la población venezolana acceso y participación a un
sistema educativo sin exclusión y de calidad, que facilite su incorporación al trabajo
productivo nacional. (Maingon, Thaís; 2004).
Dentro de la nueva Agenda de Política Social diseñada por el gobierno se incluían todos
los nuevos programas sociales que anunció públicamente el presidente Chávez, como
son los programas dirigidos a la atención a los niños de la calle (programa Niños de la
Patria), a la población de la tercera edad desasistida (Atención integral al anciano), a los
desempleados, a los indígenas, entre otros. Para el segundo semestre de 2004, el
115
Gobierno implementó la Agenda Bolivariana de Coyuntura y Desarrollo Endógeno
dirigido al sector social, abarcando las áreas de salud (dotación de centros asistenciales
y en específico para los hospitales) y educación (construcción de escuelas
bolivarianas), también se prevén recursos para el sector vivienda. (El Universal, 12-08-
03 y Tal Cual, 4-08-03).
El Estado se ha trazado una política social integral, fundamentada en la universalización
y equidad de los derechos sociales, para garantizar el acceso a la educación, la
prosecución de los estudios, la extensión de la cobertura, llevar adelante acciones
dirigidas a la articulación del sistema educativo con el sistema de promoción de bienes
y servicios, atención a los no escolarizados, y erradicación del analfabetismo; garantizar
el derecho a la salud, promoverla privilegiando la calidad de vida y la superación de las
iniquidades, crear un sistema público nacional de salud; desarrollar un sistema de
seguridad social que rompa los esquemas laboristas, con pensiones universales y
solidarias; consolidar un sistema nacional de vivienda; garantizar niveles de seguridad
ciudadana y jurídica, enfrentar los actuales índices de criminalidad; acceso pleno a la
cultura, fortalecer el deporte, información veraz y oportuna; recreación, y el pleno
disfrute de un ambiente sano, entre otros. (Maingon, Thaís; 2004).
Dentro de las nuevas orientaciones de política social se redefine el sentido de los
derechos sociales amparados bajo el nuevo marco constitucional, principalmente al que
respecta el derecho a la salud ya no se considera solamente una obligación asistencial
del Estado, sino un derecho social vinculado a las políticas de calidad de vida y de
pleno ejercicio por los ciudadanos en todas sus dimensiones.
Los cambios en la Política Social comprende los programas sociales y las misiones,
desarrollados en el marco de los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo
Económico Social de la Nación (2001-2007), el Plan Estratégico Social (2001), y el Plan
Bolívar 2000 (1999), los cuales han incluido la salud, pensiones y educación, cuyos
objetivos están dirigidos a mejorar las condiciones de vida, promover el acceso a
empleos bien remunerados y la promoción del progreso social.
116
El diseño de cada misión se inserta dependiendo de sus objetivos y estrategias, en uno
o más de los cinco equilibrios o Programa Social del Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación; estos son los equilibrios económico, social, político, territorial, e
internacional. El Gobierno asume las misiones como un sistema social de inclusión
fundamentado en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, al hacer uso de la educación y el trabajo para impulsar el desarrollo pleno
de los ciudadanos.
2. CUADRO DE LA CATEGORIA DE ANALISIS La variable está representada por la parte observable del fenómeno en estudio, ella
constituye las condiciones, cualidades, características y otros aspectos del objeto
investigado elevados al plano conceptual.
La variable objeto de este estudio es la Seguridad Social en el marco de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido sus aspectos y dimensiones de la variable que permitirán su análisis,
estarán determinados por mecanismos y condiciones establecidos en instrumentos
legales.
A continuación se presenta el cuadro de la categoría de análisis.
119
CAPITULO III. MARCO METODOLOGICO 1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:
La presente investigación pretende alcanzar una visión general del tema en estudio, ya
que el tema escogido, a raíz de la reforma constitucional ha sido poco estudiado y no
existe sobre el mismo un discernimiento tal que permita formular hipótesis precisas. Se
han implantado programas sociales nuevos que aún no comprendemos sobre que
bases teóricas existentes se fundamentan.
La modalidad a utilizar en la presente investigación es de tipo documental, por cuanto
se recopilará, analizará e interpretará la información contenida en fuentes documentales
tales como libros, revistas científicos, jurisprudencias, legislaciones, medios electrónicos
y todos aquellos soportes que contengan una información registrada sobre el tema.
“La investigación documental constituye un proceso de búsqueda, selección,
lectura, registro, organización, descripción, análisis e interpretación de datos
extraídos de fuentes documentales existentes, en torno a un problema, con el
fin de encontrar repuestas a interrogantes planteadas en cualquier área de
conocimiento humano” (Nava, 2004).
En consonancia con los objetivos internos de la investigación, la misma será de carácter
descriptiva con base a la información registrada se analizaran y caracterizaran los
conceptos, legislaciones e instituciones jurídicas objeto de la investigación.
“La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los
fenómenos.
120
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su
característica fundamental es la de presentarnos una interpretación
correcta.” (Tamayo, 1993).
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. El diseño de esta investigación hace referencia a la estrategia establecida para alcanzar
la información requerida para el logro de los objetivos planteados, es decir, que permita
al investigador tener claridad sobre lo que debe hacer y como debe hacerlo.
El diseño a emplear en la investigación es de tipo no experimental debido a que no se
manipularan las variables ni sus efectos, por el contrario, en la investigación se
observaran y analizaran las situaciones ya existentes.
La investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación
deliberada de variables y en todos los fenómenos en su ambiente natural para después
analizarlos. (Hernández, Fernández y otros, 2003).
3. POBLACION
La investigación realizada es de tipo documental, por lo tanto, la población está
conformada principalmente por documentos, tal como lo señala Hortensia Nava (2004)
“Si se va a realizar una investigación de tipo jurídico-documental, se debe
tomar en cuenta que las fuentes están constituidas por documentos en
sentido amplio, allí se encuentran las ideas y principios que se van analizar,
en este caso la población estará constituida por los autores, sus documentos
y por las ideas registradas en algún soporte de información (libro, revista,
videos, Internet, CD ROM, diskette).”
121
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo,
Ley Orgánica de Sistema de Seguridad Social, Ley Orgánica de Salud, Ley de Servicios
Sociales, Ley del Régimen Prestacional de Empleo, Ley Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat, Ley Orgánica del Seguro Social, entre otras. Así como también, los
textos y artículos de diversos autores referentes al tema y jurisprudencia de los
tribunales de la republica, conforman la población de esta investigaron.
4. UNIDAD DE ANALISIS
La unidad de análisis de la investigación esta conformada por las fuentes documentales
especificas, las cuales a su vez conforman la población. Por cuanto, la presente
investigación es de tipo documental, se utilizan fuentes secundarias, las cuales son
informaciones que han sido obtenidas por otros investigadores pero que nos permiten
explicar, analizar y alcanzar los objetivos de nuestra investigación.
En esta investigación la unidad de análisis esta conformada por el Derecho a la
Seguridad Social consagrada en el articulo 86 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, los sistemas de seguridad social y la cobertura de sus
contingencias contempladas en los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social y la Ley de Seguro Social.
Con base a los autores consultados, tenemos como parte de la unidad de análisis los
siguientes trabajos:
* ALARCON CARACUEL, Manuel R. y GONZALEZ ORTEGA, Santiago. Compendio de
Seguridad Social. Segunda Edición 1987.
* ALFONZO GUZMAN, Rafael J. Nueva didáctica del Derecho del Trabajo Adaptada a
la Constitución de 1999 y a la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. Duodécima
Edición. Caracas 2001.
122
* BARRIOS, L. Y CAMEJO, A.J. (2005) "El Proceso de Reforma de la Seguridad Social
en Venezuela: Una Visión desde El Movimiento Sindical Venezolano (CTV)" en
Observatorio de la Economía Latinoamericana Número 48
* BERNARDONI, Maria. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Temas de
Tendencias en el Siglo XXI. Caracas Venezuela 2004.
* DIAZ, Luís Eduardo. XI Encuentro del Grupo de Exbecarios Bolonia-Castilla-La
Mancha-Turín 23-25 de septiembre de 2002¹: Informe Nacional. Seguridad Social.
Gaceta Laboral, abr. 2003, vol.9, no.1.
* ESIGNIA, JAIME Y DÍAZ ROLANDO. “La Seguridad Social, en América Latina:
¿Reforma o Liquidación? Primera Edición 1997. Caracas Venezuela
* FERNANDEZ, MARÍA EUGENIA. La Reforma de la Seguridad Social en Venezuela.
Cuadernos del Cendes, set. 2002, vol.19, no.51.
* GOIZUETA H, Napoleón. Aspectos laborales en la Constitución Bolivariana de
Venezuela y normas concordantes con la legislación del trabajo. Gaceta Laboral, ago.
2002, vol.8, no.2.
* MÉNDEZ CEGARRA, Absalón. Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social,
Presentación. Cuadernos de Seguridad Social, colección: Reforma de la Seguridad
Social en Venezuela, 2003, nº 9, Caracas, Universidad Central de Venezuela
* MÉNDEZ CEGARRA, Absalón. “El Zigzagueante Camino Segurista de la Reforma en
Venezuela”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Volumen 9 Nº 003,
septiembre diciembre, 2003. Universidad Central de Venezuela. Caracas Venezuela.
* SABINO, CARLOS A. Concepciones y Tendencias en la Definición de Políticas
Sociales. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales Dr. Rodolfo Quintero.
Universidad Central de Venezuela. N° 1/96. Caracas Venezuela. 1996.
123
* SAINZ MUÑOZ, Carlos. Los Derechos de los Trabajadores y la Constituyente.
Caracas, Julio 1999.
* SAINZ MUÑOZ, Carlos. Los Trabajadores y la Constitución Bolivariana. Caracas,
Diciembre 1999.
* ZAMBRANO, Freddy. Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Tomo I,
Segunda Edición, 2006.
5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS En base a la naturaleza del presente trabajo, fueron seleccionadas aquellas técnicas
que mejor se adecuan al cumplimiento de los objetivos de la investigación, así como
también, a la perspectiva de análisis de la misma.
La técnica mas pertinente, por tratase de una investigación documental de carácter
jurídico es la técnica del fichaje, también conocida como técnica de registro documental,
debido a que permite anotar teorías, propuestas, ideas, definiciones, llevando aun
registro de la misma, que facilita la organización y el manejo de la información obtenida.
La técnica de fichaje, a su vez contempla como técnica auxiliar para la recolección y
análisis están conformados por distintas fuentes documentales.
Otra técnica utilizada con carácter de auxiliar, es la hermenéutica jurídica, debido a que
se interpretaran diversos textos jurídicos, entendiendo por esta “La ciencia que
interpreta los textos escritos y fija su verdadero sentido. Aún referida primeramente a la
exégesis bíblica, se relaciona con mas frecuencia a la interpretación jurídica. Es el arte
ciencia de interpretar los textos legales”. (Cabanellas, 1979).
Respecto a lo señalado anteriormente, tenemos la opinión de Hortensia Nava (2004)
especialista en el área de la investigación jurídica quien indica lo siguiente:
124
“En relación con la observación documental, y con la interpretación jurídica, ya
sostuvimos que las consideramos como medio auxiliar de la técnica de registro
documental (o técnica del fichaje), por cuanto a través de ellas el investigador
aprehende de los datos contenidos en las fuentes documentales, en forma gramatical,
histórica, lógica y sistemática”.
6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION. Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación se realizaron los
siguientes pasos:
* Se hizo la selección del tema a investigar.
* Planteamiento y Formulación del Problema.
* Se Seleccionaron las técnicas mas adecuadas de recolección de información.
* Se procedió al fichaje de la información, lo cual permitió la recolección, la organización
y clasificación de la misma, obtenida de los textos, leyes y demás documentos
utilizados.
* Se procedió al análisis e interpretación de la información existente.
* Elaboración y presentación del presente proyecto para ser sometido a la
consideración y revisión del Comité Académico de Derecho Laboral y Administración
del Trabajo.
126
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Una vez concluida todas las fases de la presente investigación, corroboraremos que el
estudio permitió alcanzar los objetivos propuestos. Es por ello que basándonos en la
fundamentación teórica planteada en correspondencia con los resultados obtenidos
emitimos a continuación las conclusiones de la investigación.
Derivados del Primer Objetivo Específico: Explicar la Seguridad Social en su origen,
naturaleza, marco conceptual, cobertura y financiamiento partiendo de su rango
Constitucional.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asumió a la Seguridad Social
como un Derecho Humano Fundamental, tomando como base la conformación de un
sistema previsional que debe ser universal, integral, solidario, unitario, eficiente y
participativo. Es por ello, que el derecho a la seguridad social es considerado como uno
de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, en concordancia con
la Declaración de Filadelfia, aprobada por la Organización Internacional del Trabajo en
1944.
La Constitución no define por sí misma las nociones que plasman los principios que
conforman el sistema de seguridad social. Pero la norma de base nos suministra el
contexto, el marco y el ámbito donde estas ideas deben moverse, y descartan otros
escenarios hermenéuticos alternativos.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
se creó un modelo de Seguridad Social, adoptando leyes constitutivas de un seguro
nacional con creación de un servicio público, así como integrar la cobertura de los
riesgos profesionales a un régimen de seguridad social.
127
La organización de la Seguridad Social, se visualiza con carácter de servicio público
que recupera las cotizaciones aportadas con carácter obligatorio de los asalariados, las
cuales representan la principal fuente de financiación.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, revela que su campo de aplicación
es subjetivo, porque están comprendidas todas las personas que residen legalmente en
el territorio de la República, sean estas nacionales o no, sin discriminación de ninguna
naturaleza.
La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda
persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de
necesidad. Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada
nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este
objetivo.
La Ley define el estado de necesidad a toda desprotección económica, personal,
familiar o social, del sujeto protegido, merecedoras de protección temporal o
permanente.
El concepto de protección social representa un marco de amparo generalizado para
todos los habitantes, sean cuales fueran sus antecedentes en materia de cotizaciones o
de empleo. Simboliza el requisito de un criterio integrado para encarar las necesidades
sociales.
La Ley Orgánica de Seguridad Social, se redactó con la finalidad de corregir en la
medida de lo posible las grandes deficiencias que en materia de salud presenta nuestro
país, sin embargo su gran complejidad lo hace poco menos que inviable.
En cuanto a las contingencias que ampara y la forma como se prescribe su protección,
la Ley repite el cuadro contingencial establecido en el artículo 86 de la Constitución y lo
ordena en sistemas y regimenes Prestacionales: Sistema Prestacional de Salud, el cual
tendrá a su cargo el Régimen Prestacional de Salud; Sistema Prestacional de Previsión
128
Social se encarga de los regimenes Prestacionales siguientes: Servicios Sociales de
Adulto Mayor y otras categorías de Personas; Empleo; Pensiones y Otras Asignaciones
Económicas; y Seguridad y Salud en el Trabajo; y el Sistema Prestacional de Vivienda y
Hábitat, el cual tendrá a su cargo el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
Las contingencias amparadas por el Sistema de Seguridad Social son aquellas
vinculadas con el derecho a la salud y las prestaciones por maternidad; paternidad;
enfermedades y accidentes cualquiera sea su origen, magnitud y duración;
discapacidad; necesidades especiales; pérdida involuntaria del empleo; desempleo;
vejez; viudedad; orfandad; vivienda y hábitat; recreación; cargas derivadas de la vida
familiar y cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social que determine la
ley.
Los riesgos que cubre la seguridad social, incluyen por lo general los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales reconocidas en un listado integrado al marco
legal, cuya obligación general de previsión está a cargo de previsión.
La Seguridad Social abarca la asistencia médica y las prestaciones familiares y
proporcionan seguridad de ingreso en caso de las contingencias previstas legalmente,
pero no siempre es necesario ni tampoco en muchos casos factibles, disponer de la
misma gama de prestaciones de la seguridad social para todas las categorías de
personas.
No obstante, como hemos podido constatar los sistemas de seguridad social
evolucionan con el tiempo y pueden ser cada vez mas amplios en lo que respecta a
categoría de personas y tipos de prestaciones en la medida que lo permitan las
circunstancias nacionales.
Donde haya una capacidad limitada para financiar la seguridad social, ya sea mediante
impuestos generales o las cotizaciones, y en especial cuando no hay un empleador que
pague parte de la cotización, debería darse prioridad a las necesidades que los grupos
consideren más apremiantes.
129
El sistema de Seguridad Social presenta una compleja estructura organizativa y
funcional, integrada por organismos y entes de carácter público, con atribuciones
rectoras, fiscalizadoras, supervisoras, recaudatorias y de gestión, es la encargada de
garantizar a las personas el cumplimiento de los beneficios prometidos.
Desde el punto de vista operativo, crea una gran cantidad de instituciones, pues ordena
crear un ente rector para cada régimen prestacional, más una Tesorería de la
Seguridad Social, una Superintendencia que fungirá como Organismo Contralor; y un
ente rector nacional, dando además plazos para todas estas creaciones, como es el
lapso de seis meses a partir de que comience a entrar en vigencia la Ley.
Desde el punto de vista financiero, es sumamente difícil poner en práctica este
instrumento legal porque la crisis económica actual, combinada con los costos de
protección social que prevé la ley Marco, amenazará el equilibrio fiscal del sistema, al
estimular la informatización de un gran número de empresas medianas y pequeñas, y
mermar así el número de cotizantes.
Presenta algunas inconsistencias como el establecimiento de topes salariales mínimos
y máximos de cotización al Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat vigente de
forma transitoria, la cual no los contempla y la supresión de crear entes administradores
de pensiones de carácter privado.
Es de hacer notar que en forma positiva, esta ley aborda íntegramente el tema de la
Seguridad Social con un apego estricto a las líneas maestras trazadas por la
Constitución Nacional, establecimiento claro de los roles y las funciones de cada una de
la instituciones que integraran el nuevo esquema, inclusión de un aparte donde se
contempla la creación del Servicio Social del Adulto que cumplirá las mismas funciones
de INAGER, extiende además los beneficios propios del Sistema hacia personas que no
tiene capacidad de Cotización y otorgamiento de un gran protagonismo al Estado en
materia de supervisión y control.
130
El esquema financiero plasmado en el marco legal, no ataca las dificultades en el área
social y no incluye los principios de transparencia, eficacia y equilibrio fiscal. La Ley
comprende la creación de un sistema público de salud que abarca la integración de
todos los centros de salud y un modelo de pensiones de aseguramiento colectivo, que
es similar al régimen de reparto, es decir que todos los aportes van a un pote.
Podemos decir que el Financiamiento del Sistema de Seguridad Social, tiene su origen
en diversas fuentes: fiscales, cotizaciones, aportes, remanentes netos de capital y otras;
la obligatoriedad de la contribución directa para algunas categorías de personas,
aquellas con capacidad económica, no impide que la cobertura del Sistema alcance a
otras personas carentes de dicha capacidad económica para contribuir directamente.
Finalmente podemos decir que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social,
mantiene un apego estricto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
pero que para su completa aplicación, aún falta desarrollo legislativo y una serie de
actos administrativos que permitan crear y poner en marcha definitiva la
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social.
La entrada en vigencia de la Ley es un gran avance de la Seguridad Social en
Venezuela, independientemente si se está o no de acuerdo con el contenido de la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social, por que no deja duda que nos alejamos de
la tendencia que justificaba la necesidad de la reforma de la seguridad social para
cercenar el principio de solidaridad que le sustenta, precarizar aún más el empleo,
profundizar la exclusión social y ponerla al servicio de intereses lucrativos.
La modernización del régimen de la seguridad social representa un importante salto
cualitativo en la institucionalización del mecanismo de protección y bienestar de los
trabajadores y en general de la población venezolana.
Igualmente, la creación de fondos de pensiones constituye uno de los más importantes
mecanismos de promoción de flujo masivos de ahorro interno para el financiamiento de
la actividad productiva.
131
La creación de los fondos de pensiones canaliza el ahorro interno público y privado,
cumpliendo al mismo tiempo la función social de previsión para los trabajadores y
constituyéndose en fuente de fondos económicos y rentables para el desarrollo
económico del país.
El sistema de pensión obligatorio debe asegurar unos niveles de prestaciones
adecuados y garantizar la solidaridad nacional. Por otro lado los regimenes
complementarios y otros planes de pensiones negociados más adaptados a las
circunstancias y a la capacidad contributiva de los diferentes grupos de la fuerza laboral
puede ser un valioso suplemento pero, en la mayoría de los casos, no pueden sustituir
a los regimenes obligatorios de pensiones.
El concepto de salud plasmado en el sistema de seguridad social rompe con el
tradicional e intenta ir más allá de los servicios de atención de enfermedades. Se
concibe la promoción de la calidad de vida como el desarrollo de intervenciones que se
orienten a la transformación de las determinantes y causalidades económicas, sociales,
culturales y geográficas, que influyen el proceso salud – enfermedad. Se construye
partiendo de que la salud es el indicador de la síntesis de los resultados del desarrollo
económico y social.
La salud por ser una necesidad humana y un derecho fundamental, tiene que ser
considerada como un bien de interés publico garantizada por el Estado y la sociedad en
forma conjunta, donde lo público integra lo privado; e igualmente promover la salud
como desarrollo, de las capacidades para el ejercicio de la autonomía de los individuos
y del colectivo, incluyendo las políticas y acciones educativas para la calidad de vida, la
protección de la vida, la prevención de enfermedades, la asistencia curativa en tiempos
oportunos y adecuados, y el acceso universal a los servicios básicos.
La Seguridad Social ha jugado un papel positivo en el proceso de cambio, las mejoras
de condiciones de vida y el aumento de la productividad de las empresas y las
economías.
132
Ha fomentado la cohesión social y la productividad laboral, ya que ha contribuido al
mantenimiento de la buena salud de la fuerza de trabajo, ha facilitado el retiro de los
trabajadores de más edad y ha aumentado la capacidad de los trabajadores de
adaptarse a los cambios. Los sindicatos han dicho que el mayor de los deseos de los
ciudadanos es el fortalecimiento de la seguridad social y de que las medidas en este
sentido no obstaculicen el crecimiento económico.
Derivados del Segundo Objetivo Específico: Definir que es un Sistema de Seguridad
Social Integral.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es garantista y recoge en su
artículo 86 todos los elementos que un sistema de previsión social debe tener, además
como servicio público y obligación del Estado.
El Sistema de Seguridad Social Integral no solo es entendida por el conjunto de
elementos previsivos que la conforman, sino también por que el mismo es extensiva a
todos los venezolanos, abarca todos los ámbitos de protección social, en la cual todos
debemos participar en su financiamiento, aunque la no contribución no implica la
exclusión, es único sin sistemas paralelos, entre otras cosas más.
Bajo el enfoque de la Seguridad Social Integral, todos los venezolanos sin excepción,
tienen la garantía de salud, vivienda, vejez, empleo, y desempleo, viudedad, maternidad
y paternidad.
No existe un modelo único de seguridad social integral, es por ello que en Venezuela
debe determinar a través de la combinación de regimenes de acuerdo a sus principios
básicos, que es lo que debe tener todo sistema de seguridad social.
En un sistema de seguridad social integral no se trata de de asumir uno u otro modelo
de sistema, de capitalización individual, contributivo o mixto, sino más bien se debe
133
intentar planear criterios que permitan orientar propuestas o diseños de sistemas de
seguridad social acordes con las características particulares de nuestra realidad social.
Para ello es indispensable entre otras cosas, la aplicación de políticas tendientes a
disminuir los índices de pobreza, ya que una población en proceso de deterioro, ningún
sistema que se diseñe podrá cubrir los costos que ello implica. Es por ello que el
empleo juega un papel fundamental en el proceso de reversión de la pobreza, pues
provee de un ingreso a la persona o a su grupo familiar para su sustento y satisfacción
a las necesidades materiales de existencias.
La generación de empleo debe tener las características de estabilidad, es decir
permanencia en los puestos de trabajo, y formalidad bajo la relación de dependencia,
pues bajo el enfoque contributivo patrono / trabajador, se debe sustentar todo sistema
de seguridad social, con un sentido de apropiación del sistema por parte de los actores
mismos.
En un sistema de seguridad social integral deben participar todos los sectores
involucrados, trabajadores y sus organizaciones, empleadores y sus órganos de
representación, Estado, sociedad civil, entre otros, en la definición de la política de
seguridad social y del sistema o los sistemas a ser implementados. Igualmente se debe
establecer un equilibrio entre lo público y lo privado para la administración de la
Seguridad Social.
Asimismo, se debe mantener un buen dialogo social como elemento de permanencia en
la resolución de conflictos y ajustes al sistema de seguridad social, donde se incorpore
a los sindicatos, organizaciones de los empleadores, el Estado, organizaciones de la
sociedad civil, sectores excluidos, como los desempleados organizados, entre otros.
La contribución del Estado en un Sistema de Seguridad Social Integral no es limitativa,
por el contrario, tiene un carácter relevante la forma de cómo redistribuir la riqueza del
país, no obstante dicha contribución no debe estar supeditada a la política o a la
134
manipulación de la seguridad social de acuerdo a las necesidades partidistas. Debe
hacerse con absoluto respeto a los beneficios del sistema.
Otro de los grandes avances que ha dado la seguridad social integral dentro del marco
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la previsión
prestacional para la población excluida del sistema, tales como trabajadores informales,
amas de casa, ancianos estudiantes, niños, etc.; y no en forma de dadivas sino como el
ejercicio de un deber y goce de un derecho por parte de los beneficiarios, de manera
que dispongan de una seguridad social que garantice su salud y bienestar en su vida
social. No debe haber exclusión, entendida como la posibilidad de ejercer los derechos
sociales.
Diversos análisis al sistema de seguridad social integral que se ha implementado en
Venezuela, han arrojado como resultado que su ineficiencia e ineficacia convergen
alrededor de la mala administración, y por tal razón, se debe prestar especial atención
en la misma, reduciendo la burocracia que hace ineficiente el sistema, eliminando la
corrupción, automatizando los procesos, invirtiendo en infraestructura a nivel nacional
para la prestación de los servicios.
Los costos de mantenimiento y funcionamiento de un Sistema de Seguridad Social
Integral son cada vez más elevados, considerando que la población beneficiaria va en
aumento. Ello se ha traducido en una mayor participación del Estado como ente
financiador, obedeciendo, sobre todo, a las presiones sociales que demandan sus
derechos adquiridos.
Uno de los problemas que presenta el Sistema se Seguridad Social Integral es que su
rigidez determina en gran parte la conducta de los beneficiarios al fijar cierta edad para
el retiro, cierta proporción de aportes y otras reglas relativas a la distribución de los
beneficios entre los miembros del grupo familiar, entonces los sistemas terminan
promoviendo ciertas conductas específicas por parte de los asegurados.
135
Un aspecto importante a incluir dentro de un buen Sistema de Seguridad Social Integral,
es la imprescindible protección que hay que ofrecer a los asegurados contra el efecto
erosionador de la inflación; la necesidad de prever con toda seriedad los efectos
actuariales que pueden tener, a largo plazo, los cambios demográficos de la población;
y la necesidad imperiosa de que haya una administración limpia y eficiente de los
fondos que van creando los asegurados.
Es necesario que lo fondos destinados a la seguridad social integral, independiente del
modelo que se implemente, ya sea la gestión privada, administración Estadal o sistema
mixto, siempre resultará fundamental que dichos fondos mantengan la independencia,
es decir, que los mismos no pasen a integrar las partidas del prepuesto corriente del
sector público, para que puedan así ser auditados con el mayor rigor. Esta es la única
garantía que puede dársele a la persona que ya no posee las energías para procurarse
su sustento ni la capacidad civil y política para defender sus intereses.
Del estudio de este trabajo, hemos podido constatar que no existe un modelo único e
idóneo de seguridad social, ya que la seguridad social crece y evoluciona con el tiempo,
dando paso así a regimenes de asistencia social, regimenes universales, regimenes de
seguro social y sistemas públicos o privados.
Cada sociedad debe elegir cual es la mejor forma de garantizar la seguridad de
ingresos y el acceso a la asistencia médica. Esta elección reflejara sus valores sociales
y culturales, su historia, sus instituciones y su nivel de desarrollo económico.
El Estado tiene como función prioritaria promover, facilitar y extender la cobertura de la
seguridad social, y por tal razón todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos
principios básicos y especialmente las prestaciones deberían ser seguras y no
discriminatorias; los regimenes deberían administrarse de forma sana y transparente,
con costos administrativos bajos que sean factibles y una fuerte participación de los
interlocutores sociales.
136
La confianza pública en los sistemas de seguridad social es un factor clave para su
éxito, y para que exista esa confianza es esencial una buena gobernanza.
La Seguridad Social Integral se fomenta y se basa en los principios de la igualdad de
género. Esto significa no solo trato igualitario para hombres y mujeres en situaciones
iguales o similares, sino también medidas para garantizar la igualdad de hecho para las
mujeres.
Dado el enorme aumento de participación de la mujer en la fuerza laboral, y el
cambiante papel de hombres y mujeres, los sistemas de seguridad social
originariamente basados en el modelo del varón como sostén de la familia,
corresponden cada vez menos a las necesidades de muchas sociedades.
Derivados del Tercer Objetivo Específico: Explicar que es el Seguro Social
Obligatorio y sus Regimenes Contingencial.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es una Institución pública, cuya razón
de ser es brindar protección de la Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las
contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez,
muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, de manera oportuna y con calidad de
excelencia en el servicio prestado, en atención al marco legal.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales bajo la inspiración de la justicia social y
de la equidad, garantiza el cumplimiento de los principios y normas de la Seguridad
Social a todos los habitantes del país, de manera oportuna y con calidad de excelencia
en los servicios prestados.
El Sistema de Seguridad Social Integral de 1997 le dio al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales, la atribución de gerenciar el proceso de transición con base en esta
137
Ley y en las leyes que regulaban los Subsistemas, con fundamento en las normas de la
Ley del Seguro Social de 1991.
Los hospitales y ambulatorios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales iban a
ser transferidos preferentemente a entes públicos regionales o municipales, o a entes
públicos nacionales, en el plazo, modalidad y condiciones que se indicaba en la Ley
Especial del Subsistema de Salud.
Las leyes especiales de los Subsistemas de Pensiones y de Salud establecieron los
lapsos, modalidades de transición y transformación de otros regímenes de pensiones,
jubilaciones y de salud del sector público, a fin de que el Sistema de Seguridad Social
fuese Uniforme.
Los gastos de operación o de funcionamiento del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales serían financiados fundamentalmente por el Fisco Nacional. Los Recursos
provenientes de las cotizaciones no podrían ser empleados al financiamiento del
Instituto.
Las obligaciones con los pensionados se harían con cargo a una partida del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Los créditos correspondientes serían transferidos al respectivo Fondo Fiduciario que
indicaba la ley de sistema de seguridad social integral, según el contrato de fideicomiso
suscrito con el Fondo de Inversiones de Venezuela con el objeto de administrar los
recursos y efectuar los pagos.
Para la atención de salud de los pensionados se transferirá al Fondo de Asistencia
Médica o al Fondo Solidario de Salud, una cuota no inferior al 6,25% de las pensiones
pagadas.
Se ordenaba la realización de un censo de jubilados y pensionados al servicio de la
Administración Central y entes de Administración Descentralizada de Estados y
138
Municipios así como del poder Judicial, de los Poderes Legislativos y demás ramas del
Poder Público.
Las leyes especiales de los Subsistema de pensiones y de salud establecían los lapsos,
modalidades de transición y transformación de otros regímenes de pensiones y
jubilaciones y de salud del sector público.
Con la eliminación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se buscaba
trasladar sus funciones al sistema de seguridad social, adaptándose estructuralmente al
diseño concertado por la llamada comisión tripartita, el cual no afectaba la autonomía
de los fondos y la recaudación, pero creaba nuevas oportunidades de inversión.
Con la Ley Marco de la Seguridad Social de 1997 se estableció como solución
homologar las pensiones al salario mínimo, situación que a la presente fecha ya se ha
cumplido; e igualmente se introdujo directivas de racionalización que fueran suficientes
para resolver el problema del inadecuado financiamiento y el bajo nivel de las
prestaciones y la dependencia a la asistencia social.
El Gobierno ha sido consciente de que la actividad de previsión no es suficiente ni
alcanzable por todos y que los regimenes contractuales que ofrecen las empresas son
limitados, ha planificado fondos solidarios en salud y pensiones para que respondan
satisfactoriamente a la demanda de la población.
El renacimiento del Seguro Social Obligatorio es una señal contundente que ha dado el
Gobierno, de que las pensiones públicas proveerán una suma de recursos sin perder de
vista los deseos de los afiliados de mejorar su pensión o ampliar su cobertura en salud,
concentrándose el Estado en corregir las desigualdades y desventajas de los sectores
mas débiles de la sociedad sin recurrir a la solución drástica y socialmente inaceptable
de reducir las prestaciones.
Las actuales pensiones del Seguro Social aún no son adecuadas ni pagadas a tiempo,
no hay pensionados ricos en este sector. Favorablemente, muchos trabajadores con
139
bajos salarios en poco tiempo han aumentado sus ingresos, ahora salariales, sobre los
cuales se calcula la nueva seguridad social.
La solidaridad y el compromiso que ella encierra abogan por un mayor grado de
igualdad y unas prestaciones de seguridad menos exiguas.
Es fundamental que el vigente sistema de seguridad social se supervise, porque el
sistema público de pensiones perdió credibilidad, y que se pongan en funcionamiento
los sistemas de información y contralor previstos en la respectiva ley para evitar el
fraude y dispersión de los fondos, y se haga un buen uso de los montos acumulados en
los fondos respectivos.
En los actuales momentos solo un pequeño grupo de la población está afiliado y cotiza
al Seguro Social Obligatorio, beneficiándose con ellos parte importante del grupo
familiar. No obstante, queda por fuera del mismo una gran cantidad de trabajadores del
sector formal y del sector informal, lo cual representa un alto porcentaje de la masa
trabajadora, sin afiliación al Seguro Social Obligatorio y por tanto, no cuenta con las
prestaciones de enfermedad, maternidad, vejez, entre otros. Ello trae como
consecuencia, que un alto índice de la población no esté afiliada y goce de la protección
del Seguro Social Obligatorio.
Parte de la crisis del Seguro Social Obligatorio se podría explicar, en virtud de que la
población trabajadora ocupada que cotiza al sistema y por tanto lo mantiene, es muy
baja, siendo muchos los beneficiarios del mismo.
Otra de las limitaciones que se presentan es que el Seguro Social Obligatorio es sólo
para trabajadores formales, relación bajo dependencia de un patrono.
El porcentaje de la población asegurada por el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales con respecto a la población total del país es muy bajo, sobre todo si se toma
en consideración que este es el único sistema de protección social público con el que
cuentan los ciudadanos para garantizar su vejez.
140
Además de ello, se puede ver, que a partir del año 1993, un porcentaje decreciente de
afiliación se estancó en el año 1999. En tal sentido, el impacto que tiene el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales dentro de la política de seguridad social del
Estado, es muy limitada, dado su baja cobertura.
Otro de los elementos que se podría discutir en este campo son las prestaciones que
otorga y su nivel de suficiencia para satisfacer la contingencia de las personas que la
padecen.
El Indicador Población asegurada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
con respecto a la población económicamente activa se mide con una periodicidad
anual, con una cobertura nacional y tiene por objeto, determinar el grado de cobertura
del Sistema Seguridad Social en referencia a la población económicamente activa
(PEA).
Este indicador se define como la participación de la población asegurada por el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, con respecto a la población económicamente
activa expresada en tanto por ciento. En tal sentido, es preocupante observar cómo en
el período reflejado de 11 años, la población asegurada ha bajado en un 13.2%, lo que
evidencia en todo caso el crecimiento del sector informal, además del alto porcentaje de
trabajadores ubicados en el sector formal, evasores de sus obligaciones con el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Históricamente predominó el Seguro Social como la institución de seguridad social más
importante del país. Por ello, la seguridad social en Venezuela se implementa sobre
todo a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual se centra en las
relaciones de trabajo formales, bajo dependencia o subordinación, quedando excluidos
los trabajadores formales evasores de la seguridad social y los trabajadores informales,
quienes no tienen la obligación de inscribirse y cotizar al sistema.
Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sólo se ha afiliado el 27.9% de la
población económicamente activa ocupada, por lo que este reducido grupo de
141
trabajadores, financia la totalidad del sistema. Queda el restante 72.1% evasores o no
inscritos que no cotizan ni reciben prestación alguna del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales.
Si nos referimos a la población total del país, solamente el 9.3% está cubierta por las
prestaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, siendo que el restante
91.7% restante carece de un sistema de seguridad social público. De esta manera, el
impacto que tiene el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dentro del Sistema
de Seguridad Social en el país es muy limitado, no sólo por el grupo poblacional que
abarca, sino también por la calidad y oportunidad de las prestaciones.
Derivados del Cuarto Objetivo Específico: Describir el complejo ámbito de la Política
Social en materia de Seguridad Social.
Las Políticas Sociales es el instrumento de acción que tiene el gobierno como
imperativo ético y político, para responder a las necesidades sociales alcanzando la
equidad como nuevo orden de justicia social. Este cambio de orientación, establece un
patrón distinto de valores de un nuevo sujeto y objeto de transformación social y nuevas
capacidades transformadoras de acción: la valoración, la defensa de la calidad de vida
de todos los habitantes del territorio venezolano, como resultado de la universalización
de los derechos sociales, garantizando la equidad de acceso a recursos, a medios de
atención y a condiciones materiales y de bienestar, hecho tangible a través de acciones
integrales, constantes y sistémicas que respondan a las necesidades sociales de
grupos humanos y territorios sociales, según sus diferentes formas de expresión y
exigencias en la realidad.
La política social no puede partir de una lógica redistributiva que conciba a la sociedad
como el campo de un enfrentamiento entre sectores opuestos, ni es esa la forma en
que se organiza de hecho la sociedad, ni pueden lograrse así, resultados concretos y
positivos.
142
No se puede concebir la política social del país como el producto de las decisiones
administrativas del grupo de personas que transitoriamente se encuentran en el poder.
Una política social constructiva debe abandonar los intentos de redistribuir la riqueza
que lo que ha hecho es empobrecer a la población, exceptuando a aquellos encargados
de redistribuirla, sin olvidar que su papel fundamental es crear condiciones para que los
destinatarios de la misma actúen libremente. Es por ello que debe lograrse una
adecuada prestación de los servicios básicos, considerar que el actual esquema de la
seguridad social, le prevé a los afiliados un autentico derecho a escoger las
modalidades que más le favorezcan.
La política social educativa promovida debe estar en conjunción con el sector privado,
concentrado en la capacitación para el trabajo y en la incorporación de los jóvenes al
mercado laboral.
El mandato Constitucional sobre las políticas sociales indica que debemos conducir al
país hacia la maximización del bienestar colectivo, que se exprese en la ampliación de
la democracia, mayor seguridad social, crecientes fuentes de trabajo, alto valor
agregado nacional, mejor nivel de vida para la población y mayor soberanía del país.
Tales resultados deben garantizar, la solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia
y equidad del crecimiento económico, que se traducirá en una justa distribución de
riqueza nacional, generada por una planificación de carácter estratégico, que
democráticamente incorpore la participación colectiva mediante la consulta abierta.
El equilibrio de la política social está dirigido a alcanzar y profundizar el desarrollo
humano, mediante la ampliación de las opciones de las personas, el ofrecimiento de
mayores y mejores oportunidades efectivas de salud, educación, empleo de ingresos,
de organización social y de seguridad ciudadana.
La política social del Estado venezolano está orientada hacia la universalidad en el
acceso y disfrute de derechos se enmarca dentro de principios y mecanismos que
143
garantizan: Participación social protagónica, Corresponsabilidad en las relaciones
Estado y Sociedad, Inclusión social y superación de las brechas de inequidad,
Promoción de la calidad de vida, Construcción de ciudadanía.
El disfrute de los derechos sociales no es una dádiva del Estado para su ciudadanía,
sino el resultado del esfuerzo mancomunado entre las comunidades organizadas en
concierto con sus gobernantes. Facilitar la información sobre lo que hace el Estado se
convierte en un insumo de primera necesidad para las comunidades comprometidas en
la realización de sus deberes y derechos de participación en la definición de estas
políticas, en la cogestión y en la contraloría social.
El Gobierno Nacional ha asumido la lucha por la superación de las profundas y amplias
desigualdades sociales, no como acciones benéficas y asistenciales, para curar las
heridas de los excluidos del mercado, sino como objetivos sociales, y económicos
contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como
condiciones para alcanzar la ciudadanía, porque incluye además de los derechos
políticos, los derechos económicos y sociales de la población.
De la misma manera, asume que la lucha contra las desigualdades y la pobreza tendrá
en cuenta la eficiencia económica, pero no subordinada a sus restricciones, por lo cual
la política social, será parte de un conjunto más amplio, conformado por las estrategias
de desarrollo de los sectores productivos, la reconstrucción y fortalecimiento de las
instituciones públicas, el desarrollo regional, la obtención de saldos favorables en los
capitales de corto plazo, el incremento de la proporción de las inversiones productivas
sobre las financieras y la construcción de un sólido sector de la economía social.
En el mismo orden de ideas, se impulsa la reducción de la pobreza y de las
desigualdades sociales como una estrategia para conferirle legitimidad a la democracia
y profundizarla y para aumentar la eficiencia económica, porque la profundización de los
procesos democráticos, requiere necesariamente una reducción significativa de la
pobreza y de las desigualdades sociales.
144
El aumento de la productividad laboral está vinculada con la disminución sustantiva de
la pobreza y de las desigualdades sociales, que inciden favorablemente en los
incrementos de la cohesión e integración social; ella será viable motivado a la
subutilización de las capacidades de producción en el que se encuentra el sector
productivo y por los menores costos relativos de los bienes de capital.
También ha previsto la Constitución en materia de política social, poner en marcha una
amplia política de incentivos fiscales que restablezcan y mejoren la tasa de acumulación
del sector privado. Pero el apoyo del Estado, consistirá en subsidios, acceso a créditos
preferenciales, apoyo masivo para investigación y desarrollo, beneficios tributarios entre
otros, los cuales son selectivos y temporales.
Dicho apoyo tiene como contrapartida, un mejoramiento de la eficiencia relativa con
respecto al mercado nacional e internacional y disposición a la reestructuración de los
mecanismos de remuneración a los asalariados y democratización interna de los activos
productivos.
El Estado enfrenta un aspecto crítico de la pobreza, con la estrategia de atención
integral para la promoción de la salud y la prestación de los servicios educativos
fundamentales. Sin embargo, por las particularidades individuales y contextuales que
asume la pobreza, se realizan intervenciones dirigidas a los individuos y se ejecutan
programas que actúan sobre el contexto sociocultural y económico de los espacios
locales y regionales en que residen los pobres.
Conquistar la equidad social dentro de las políticas sociales daría otra dimensión
política al rol del Estado y de la Sociedad. La garantía de los derechos sociales en
forma equitativa tiene sustento en la restitución y el fortalecimiento de lo público como
espacio de apropiación por, del y para él interés colectivo, e instrumento de poder
ciudadano, preservado por el Estado como su obligación instranferible e irrenunciable.
Las Políticas Públicas Sociales es una tarea compartida entre Estado y Sociedad,
actuando de manera corresponsable en cualquier proceso que resguarde la legítima
145
relevancia de interés colectivo, sobre toda acción que contribuya a crear las
capacidades, medios y condiciones para asegurar el ejercicio pleno de derechos a todo
los venezolanos.
Los principales lineamientos de la política social en materia educacional, se materializan
en acceso, permanencia y prosecución, con base a la respuesta de las necesidades
sociales para garantizar condiciones de universalidad con equidad.
Por su parte, el concepto de salud parte de un enfoque social, que la concibe como un
derecho humano fundamental y universal; y una necesidad vital para las personas. Su
protección y defensa representa la conquista de la calidad de vida.
La idea de desarrollar un Sistema Público Nacional de Salud, único, descentralizado,
intergubernamental, intersectorial y participativo, supone el rescate del carácter público
de la salud y postula la integración de todos los entes públicos prestadores de servicios,
cuyo objetivo es garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud de
forma universal y equitativa.
Uno de los grandes desafíos que tiene la política social en materia de salud es lograr la
universalidad con equidad, ya que supone reconocer que todos tienen derecho a que se
les satisfaga las necesidades más urgentes.
En materia de vivienda y hábitat el Estado está dado a promover la atención prioritaria a
la población con necesidades sociales no satisfechas y a las políticas de
desconcentración territorial. Así como también hace el intento de facilitar el acceso a la
vivienda propia a través de la creación de mecanismos de acceso al financiamiento. Se
inclina a fortalecer el sistema de descentralización y desconcentración del sistema de
vivienda.
Quizás uno de los aspectos más importantes que retoma el discurso de lo social
durante estos últimos años, lo constituye la revalorización de la participación de la
sociedad como condición para la existencia de una política social eficiente, eficaz y
146
equitativa. Es decir, la idea de que la instrumentación de la política social tiene un
carácter público y requiere de control social.
Sin embargo, y aunque la mayoría de las intervenciones sociales del Estado han estado
dirigidas hacia el combate contra la pobreza y su eventual reducción, hasta hoy en día
esto no ha dado sus frutos. Tal vez se deba a que en la práctica se está entendiendo a
la política social de forma restringida como un conjunto de programas y de servicios de
bienestar social que le son suministrados a la población más necesitada, y desde esta
perspectiva se le concibe como una política pública residual y asistencial.
Hay que dar máxima prioridad a las políticas e iniciativas que aporten seguridad social,
a aquellas personas que no estén cubiertas en los sistemas vigentes. Para los casos en
que la cobertura no se pueda proporcionar inmediatamente a esos grupos, podrían
introducirse seguros u otras medidas como la asistencia social, y posteriormente
extenderse e integrarse en el sistema de seguridad social cuando se haya demostrado
la utilidad de las prestaciones y resulte económicamente viable.
147
CONCLUSIONES
Venezuela, desde hace más de 15 años comenzó a percatarse que la Seguridad Social
constituía un tema de interés nacional, y de allí comenzaron a surgir y a experimentarse
modelos de seguridad social, conllevando a una serie de reformas legales.
Los años 1997-1998 estuvieron marcados por importantes reformas legal laborista y
segurista, que modificaron sustantivamente las instituciones del Derecho del Trabajo y
del Derecho de la Seguridad Social. Pero a partir del año 1999 con un proyecto político
completamente opuesto al gobierno predecesor, las leyes de seguridad social de los
años 97-98 fueron derogadas por la vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social.
Esta Ley tiene su base en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. Efectuado un análisis a la legislación derogada dejó ver la fuerte
tendencia a la privatización del esquema protectivo segurista, con énfasis en la
responsabilidad individual; por su parte, un análisis de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social vigente, indica que se ha recobrado el sentimiento solidario como
base de la protección social, pero con inclinación estatizante absoluta.
Con la reforma Constitucional de 1999, se trata de implementar un sistema de
Seguridad Social acorde con los tiempos y con lo establecido en las diferentes
normativas legales y Tratados Internacionales, pero la realidad económica actual hace
muy difícil ésta implementación, convirtiéndose los sistemas de Seguridad Social en
una preocupación latente para el país, ya que destina a este fin más del 25 % de su
producto interior bruto, para tratar de hacerle frente a estos gastos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con total apego a la creencia
de la igualdad del hombre e inspirada en la noción de Derechos Humanos, que busca la
148
finalidad de que cada individuo encuentre en la comunidad los medios necesarios para
su pleno desarrollo, impone al Estado la obligación de asumir un rol activo en la
protección de los derechos sociales que conlleva la seguridad social, debiendo adecuar
sus normas e instituciones, que le vinculan con los supuestos del Estado neoliberal, que
fue introducido precisamente en nuestro ordenamiento jurídico como parte de una
determinada concepción ideológica que ya no guarda relación con las características de
la sociedad, la economía, la cultura y la tecnología en el mundo contemporáneo, y que
tampoco protege adecuadamente los derechos de las personas.
La Seguridad Social, viene de la mano con la Legislación Laboral cuyo objetivo principal
es la Justicia Social, el fin de la Ley del Seguro Social, es la Protección al trabajador y lo
que está atrás de él, que es la "Familia" célula de nuestra sociedad, de la cual saldrán
las futuras generaciones, aparte de resarcir de alguna manera lo que el trabajador
aporta con el producto de su trabajo a la misma. El Seguro Social comenzó a transitar el camino de la recuperación a nivel de la salud,
afiliación y prestaciones en dinero. Se presenta con una imagen de transparencia con el
lanzamiento de su portal de servicios del Instituto venezolano de los Seguros Sociales
indicando su proceso de transformación hacia la modernización para atacar múltiples
problemas y acometer nuevos retos, así como controlar los niveles de corrupción.
Para bien o para mal, la cognición de la legislación segurista es otra; y con la
implementación del nuevo sistema de seguridad social ha surgido una gran conciencia
organizativa y participativa que modifica radicalmente el esquema de los actores
políticos, económicos, laborales y sociales tradicionales.
En cuanto a las Políticas o Programas Públicos Sociales, la intervención del Estado en
ella, sigue haciendo un uso político de la pobreza a través de los discursos populistas
de la llamada democracia representativa y el discurso neopopulista donde se hacen
promesas de cambios asociados a un proyecto de democracia participativa y
protagónica, se convierte en un desafío esperanzador en un contexto de desconfianza e
incertidumbre generalizada.
149
La política social actual muestra fallas en cuanto a la capacidad institucional diseñada
para su ejecución administrativa y al logro de una articulación integral con el conjunto
de las políticas públicas, por lo que presenta dificultades caracterizadas por la
ineficiencia y la ineficacia en ofrecer respuestas a las diferentes demandas sociales de
grandes sectores de la población.
La complejidad de la cuestión social requiere de un esfuerzo mayor que va más allá de
la definición y construcción de una nueva institucionalidad social sostenida en nuevos
principios, el cual constituye un avance importante dirigido hacia la construcción de una
concepción de política social integral en donde se rechaza abiertamente el
asistencialismo y la focalización, y se rescata la visión universal y pública de una
política social para todos los ciudadanos y no solamente para los pobres.
Sin embargo, estaremos transitando el camino del fracaso de continuar con la visión
según la cual la formulación de la política social privilegia lo asistencial, y con la
percepción de que los recursos públicos son un subsidio destinado a los más
necesitados.
El actual gobierno mediante sus discursos ha ganado adeptos en materia de gestión
social, que le ha contribuido a preservar significados niveles de apoyo. La estrategia de
integrar la política económica y la política social, como medio de hacerle frente a la
pobreza y a la exclusión a través de una inversión que haga énfasis en la inversión de
capital humano y la potenciación del capital social que favorezca el empoderamiento de
los sectores populares.
Pero a pesar de todas las estrategias establecidas y desarrolladas por el actual
gobierno, no ha sido atacada en su raíz originaria el problema de la Seguridad Social
integral que cubra la asistencia asegurativa de contingencias y la asistencial preventiva,
contrariamente, se siguen librando estrategias de programas sociales identificadas
como Misiones, que han sido aceptadas pasivamente por aquellos sectores más
vulnerables de la población, quienes después de más de una década de aplicación de
150
ese tipo de política social la han asumido como un derecho al cual no están dispuestos
a renunciar.
Mientras no se asuma el verdadero rol de la Seguridad Social que haga efectiva una
real inserción de la población sin ningún tipo de limitaciones ni discriminación, y se
permita la integración total de los programas sociales a través de sus misiones, no
podemos hablar de una Seguridad Social integral concebida en el marco de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente reflexionemos, si en verdad algún día los actores políticos entenderán lo
que quiso decir Simón Bolívar, cuando se refirió que “El sistema de gobierno más
perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de
seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.
151
RECOMENDACIONES
Recomendaciones Seguridad Social
La Seguridad Social en materia de prevención y protección debe adoptar mecanismos
integrales y eficaces de prevención.
Dentro de la evaluación de la Seguridad Social se debe seguir insistiendo en superar
los problemas administrativos y las dificultades burocráticas que afectan su
implementación, desarrollo y aplicabilidad. Por al razón, debería insistirse sobre el tema
para ponerlo como punto álgido de la agenda política, y de tal forma abrir nuevos
espacios de dialogo para construir un consenso, que nos conlleve a un modelo de
seguridad social que sea viable institucional, financiera y políticamente acorde con las
expectativas de la población y con las disponibilidades de los recursos que las hagan
viables sostenibles en el tiempo.
Por otro lado, debemos señalar que aún cuando se ha logrado un desarrollo legislativo
en esta materia y la ratificación de importantes convenios y tratados internacionales,
seguimos padeciendo de una verdadera, real y efectiva seguridad social.
El complejo aparataje institucional diseñado para ejecutar la seguridad social tiene su
gran debilidad en los recursos administrativos y funcionales, porque cierra las puertas a
la participación activa de agentes privados. Como una de las medidas para tratar de
superar tal situación debería comenzar a hacerse un balance de los costos beneficios
alcanzados a la fecha y se propicie un acuerdo beneficioso para la sociedad venezolana
con la participación de entes privados, apartándose de una concepción ideológica
política.
El modelo de seguridad social establecido en el texto constitucional por ser de corte
fiscalista, universal y gratuito no es sostenible sin generar graves consecuencias
152
fiscales y presupuestarias a la nación, de suerte la bonanza petrolera que vive el país a
impedido que las contradicciones que subyacen en el modelo de seguridad social que
promueve la actual administración afloren y se conviertan en conflictos sociales
abiertos.
Recomendaciones Seguridad Social Integral.
La Seguridad Social integra en todo su ámbito al seguro social, la asistencia social, las
prestaciones que se financian con los ingresos generales del Estado, las asignaciones
familiares y las cajas de previsión.
Un sistema de Seguridad Social Integral podría corregir las deficiencias que presentan
las políticas públicas vinculadas al área de la seguridad social y establecer una
organización rectora que atienda su funcionamiento y financiamiento garantizando la
eficiencia organizativa, económica y actuarial.
La gran mayoría de la población venezolana no tienen una noción clara acerca de la
seguridad social integral, y por tal razón desconocen e ignoran su importancia, es por
ello que debería crearse un mecanismo de información claro y preciso sobre la finalidad
y contenido de la seguridad social.
Se podría decir que uno de los grandes errores que ha influido en el desarrollo de un
sistema de seguridad social integral, es haberla dividido en sectores: sector público y
sector privado.
La seguridad social comprende un conjunto de regimenes de protección social que
ampara a todas las personas que por una u otra causa se hagan acreedoras del
beneficio o pensión respectiva. Pero ese conjunto de regimenes de protección social,
suelen amparar a determinados grupos de trabajadores, presentándose como
discriminativas y excluyentes, dependiendo si estos provienen del sector público o del
sector privado.
153
Para lograr el objetivo definitivo de la seguridad social integral debe comprendérsele
como un todo para su real y efectivo desarrollo, complementando las voluntades del
Estado con el sector privado.
La seguridad social integral, tanto para el sector público como para el sector privado,
marca una gran diferencia entre las diversas categorías de trabajadores, gremios, y
otros grupos de personas, dejando segregado a otro numeroso grupo de personas que
no pueden estar amparadas por el conjunto de regimenes de protección social, por que
el diseño de la normativa no lo permite.
Otro de los grandes problemas que presenta la seguridad social integral, es que su
desarrollo ha estado sujeto a una serie de copias maduradas de otros modelos
seguristas implementados en países europeos y latinoamericanos, en los cuales los
sistemas de seguridad social integral han funcionado plena o medianamente,
dependiendo de las condiciones socio – político – económico que presentan que son
totalmente distintas a las imperantes en Venezuela.
Recomendaciones Seguro Social Obligatorio y sus Regimenes Contingencial.
Aún cuando el Seguro Social ha implementado un sistema de información público de los
servicios que ofrece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como la
cuenta individual de trabajadores, consultas de pensiones, estados de cuentas de las
empresas, entre otros, a través de su pagina WEB, debería también suministrar la
información acerca del numero de empresas afiliadas, y las que efectivamente están
cotizando, así como el numero de nuevos trabajadores y familiares incorporados al
seguro social obligatorio.
Debería haber un pronunciamiento sobre la cotización de paro forzoso, ya que en
diciembre de 2002, la ley que regulaba la contingencia quedó derogada, dejando un
vacío en cuanto al cobro de tal cotización y las mismas se continúan recabando,
154
aunado al hecho que la obligatoriedad de la solvencia de tal cotización es exigida para
tramitar divisas a las empresas por ante CADIVI.
Por contar el Seguro Social con una amplia base de datos sobre los cotizantes y
beneficiarios, podría este asumir el rol del Servicio de Información de la Seguridad
social previsto en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, para así evitar el
montaje de este aparato burocrático y duplicación de información, para que no acarree
un costo económico mayor.
Al Seguro Social también podría adosársele las funciones de la Tesorería del Sistema
igualmente previsto en Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, precisamente
por su rol de información, aunado al hecho que el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales cumple las funciones de determinación, liquidación, recaudación de las
cotizaciones, inscripción de patronos y trabajadores.
El Seguro Social debería contemplar la capitalización individual voluntaria sin
dependencia laboral para las personas que alcancen la mayoría de edad, fijándoles un
mínimo al monto de la cotización semanal independiente del salario mínimo nacional.
Asimismo, se deben aprovechar toda la infraestructura, recursos tecnológicos y
humanos con los que cuenta el seguro social para el funcionamiento de la seguridad
social.
A pesar de todas las adversidades a la que ha estado sometido el Seguro Social en los
últimos 15 años, este puede seguir considerándose como el instrumento consistente,
bien estructurado y mejor redactado en organización de cobertura y base fundamental
de la seguridad social más viable en nuestro país.
155
Recomendaciones Política Social en materia de Seguridad Social.
Venezuela está viviendo una época de prosperidad económica sin precedentes y
cuenta adicionalmente con una red de apoyo internacional de instituciones dedicadas a
reducir la pobreza, pero a pesar de ello sigue coexistiendo la situación de desigualdad y
marginalidad intensificándose cada día más entre ciertos grupos y poblaciones.
El contexto de la nueva relación Estado – Sociedad que se da bajo los lineamientos de
la vigente Constitución, abrió las puertas para que la sociedad se haga participe de las
decisiones de política social, y es por ello que se hace imprescindible la necesidad de
fortalecer todos los procesos que conlleven a la Seguridad Social integral, promoviendo
la equidad, la sustentabilidad y la seguridad humana.
Existen aún muchos vacíos de la participación de la sociedad en la práctica de las
políticas y programas sociales, y las mismas no se plasman dentro del discurso que
sobre las mismas se han pregonado durante el paso de los diverso gobiernos, se sigue
presentado la exclusión social, que en algunos casos se ven señalados por el tinte
político.
Se requiere mayor voluntad política para superar los retos, que imponen las políticas y
programas sociales que deben tener una aplicación real, que rebasen el discurso
político, que se promueva el ejercicio y disfrute de los derechos sociales para que
produzcan un impacto positivo sobre la reducción de la pobreza.
Las políticas sociales no deberán ser implementadas o adoptadas como única medida
para suplir las carencias y que promuevan ampliamente la participación social.
La cobertura de las políticas sociales de seguridad debería estar relacionada a los
ciudadanos y no a la política o ideología de gobierno; no obstante debe brindarse mayor
prioridad en materia de vivienda, trabajo, salud y educación para eliminar la
vulnerabilidad entre grupos sociales, para tratar de disminuir la brecha de estratos
sociales con mayor capacidad económica.
156
INDICE DE REFERENCIA DOCUMENTALES
Acevedo Galindo, Marjorie. Análisis de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Revista de Derecho N° 1 Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela 2006. Arismendi, León. (2002b) La reforma de la seguridad social en Venezuela Apuntes para el debate. Caracas Barrios, L. y Camejo, A.J. (2005) "El Proceso de Reforma de la Seguridad Social en Venezuela: Una Visión desde El Movimiento Sindical Venezolano (CTV)" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Número 48 Bernardoni, Maria. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Temas de Tendencias en el Siglo XXI. Caracas Venezuela 2004 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Díaz, Luís Eduardo. XI Encuentro del Grupo de Exbecarios Bolonia-Castilla-La Mancha-Turín 23-25 de septiembre de 2002: Informe Nacional. Seguridad Social. GL, abr. 2003, vol.9, no.1, p.100-149. ISSN 1315-8597 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio, Pág. 695 El Nacional, 17-02-99. Pág. E2 El Universal, 12-08-03 Tal Cual, 4-08-03).
Esignia, Jaime. El Debate sobre la Seguridad Social en América Latina la Posición del Sindicalismo. Revista Nueva Sociedad N° 155. Mayo-Junio 1998 pp.54-64 Febles Fajard, Rafael. Impacto de los Programas Sociales y Misiones en la Economía.
Articulo de Opinión publicado el 17/06/2005. www.minci.gov.ve
Fernández, María Eugenia. La reforma de la seguridad social en Venezuela. Cuadernos del Cendes, set. 2002, vol.19, no.51, p.159-191. ISSN 1012-2508 Fernández, María Eugenia (1997). Asistencia y Política Social (1936-1996). Gaceta Laboral. Junio 1997 Vol. 3. N° 1. p.23-44. ISSN 1315-8597.
157
Goizueta H., Napoleón. Aspectos laborales en la Constitución Bolivariana de Venezuela y normas concordantes con la legislación del trabajo. Gaceta Laboral, ago. 2002, vol.8, no.2, p.251-282. ISSN 1315-8597 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, Articulo 1. G.O. Extraordinaria N° 5.199. 30/12/1997 Machado de Acedo, Clemy. Política y Programas Sociales (1989-2002). Gaceta Laboral, ago. 2003, vol.9, no.2, p.165-189. ISSN 1315-8597 Maingon, Thais. Política Social en Venezuela: 1999-2003. Cuadernos del Cendes, abr. 2004, vol.21, no.55, p.49-75. ISSN 1012-2508 Méndez Cegarra, Absalón. Tres momentos en el proceso de reforma de la seguridad social en Venezuela. Análisis Revista Observatorio Venezolano de la Seguridad Social 2003. Méndez Cegarra, Absalón, Absalón. “El Zigzagueante Camino Segurista de la Reforma en Venezuela”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Volumen 9 Nº 003, septiembre diciembre, 2003. Universidad Central de Venezuela. Caracas Venezuela. Nava, Hortensia (2004). La Investigación Jurídica ¿Cómo se elabora el proyecto? Maracaibo Venezuela 2da Edición. Ed. Ediluz OIT, 1984, Pág. 3. Organización Internacional del Trabajo. Origen e Historia. Pág web: www.ilo.org Organización Internacional del Trabajo (2002). Seguridad social un nuevo consenso social. Ginebra. R. Hernández Sampieri, C; Fernández Collado, P 2003. Metodología de la Investigación. McGraw Hill. México. MX. 2003. 705 p.
Romero, Rodolfo. Seguridad Social: Su Evolución Histórica. Universidad de los Trabajadores en América Latina “Emilio Masperro” (http://www.utal.org/segsocial/5.htm). Sabino, Carlos A.. Concepciones y Tendencias en la Definición de Políticas Sociales. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales Dr. Rodolfo Quintero. Universidad Central de Venezuela. N° 1/96. Caracas Venezuela. 1996. Sabino, Carlos. “La Seguridad Social en Venezuela: Un Cambio Imprescindible”. Caracas, 18-4-97 Sainz Muñoz, Carlos. El Constitucionalismo Social de la República Bolivariana de Venezuela Ponencia presentada al IV Congreso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Revista Observatorio Venezolano de la Seguridad Social.
158
Sainz Muñoz, Carlos. Los Derechos de los Trabajadores y la Constituyente. Caracas, Julio 1999. Sainz Muñoz, Carlos. Los Trabajadores y la Constitución Bolivariana. Caracas, Diciembre 1999 Tal Cual, 4-08-03.
Tamayo y Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. Segunda Edición Reimpreso 1993
159
BIBLIOGRAFIA
Acevedo Galindo, Marjorie. Análisis de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Revista de Derecho N° 1 Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela 2006. Anteproyecto de la Ley el Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas. Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional y Comisión Técnica Asesora. Arismendi, León. (2002b) La reforma de la seguridad social en Venezuela Apuntes para el debate. Caracas. Barrios, L. y Camejo, A.J. (2005) "El Proceso de Reforma de la Seguridad Social en Venezuela: Una Visión desde El Movimiento Sindical Venezolano (CTV)" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Número 48. Bernardoni, Maria. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Temas de Tendencias en el Siglo XXI. Caracas Venezuela 2004. Bernardoni, Maria. XVI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. Gaceta Laboral, 2007, vol.13, no.3, p.401-436. ISSN 1315-8597 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. 2001. Coloquio: Seguridad Social en América Latina y el Caribe, UTAL-Venezuela, 18 al 24 de mayo de 2003. Conferencia Interamericana de Seguridad Social (2002): “Problemas de financiación y opciones de solución. Informe sobre la Seguridad Social en América 2002”. Confederación de Trabajadores de Venezuela (2002a). La reforma de la seguridad social. Caracas. CTV Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial, Nº 36.860, del 30/12/1999. Constitución de la República de Venezuela 1961. Gaceta Oficial N° 3.251 Extraordinaria, del 12/09/1983. Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición 2002.
160
Díaz, Luís (2001). “Comentarios sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social”. En: Revista Gaceta Laboral. Maracaibo. Universidad del Zulia. Ediciones Astro Data. Volumen 7. No. 3. Díaz, Luís Eduardo. XI Encuentro del Grupo de Exbecarios Bolonia-Castilla-La Mancha-Turín 23-25 de septiembre de 2002: Informe Nacional. Seguridad Social. Gaceta Laboral, abr. 2003, vol.9, no.1, p.100-149. ISSN 1315-8597 Díaz, Luís Eduardo. Lecciones de la experiencia previsional latinoamericana. Cuadernos del Cendes, mayo 2002, vol.19, no.50, p.79-103. ISSN 1012-2508 El Nacional; 17/02/1999, pág. E2 Enciclopedia Multimedia Encarta. 2002 Esignia, Jaime y Díaz Rolando. “La Seguridad Social, en América Latina: ¿Reforma o Liquidación? Primera Edición 1997. Caracas Venezuela. Esignia, Jaime. El Debate sobre la Seguridad Social en América Latina la Posición del Sindicalismo. Revista Nueva Sociedad N° 155. Mayo-Junio 1998 pp.54-64 Febles Fajard, Rafael. Impacto de los Programas Sociales y Misiones en la Economia. Articulo de Opinión publicado el 17/06/2005. www.minci.gov.ve Fernández, María Eugenia. (2003). Comentarios a Ley Orgánica de Seguridad Social. Gaceta Laboral. Vol. 9. N. °2. Cielda. Maracaibo. Fernández, María Eugenia. (1997). Asistencia y Política Social (1936-1996). Gaceta Laboral. Junio 1997 Vol. 3. N° 1. p.23-44. ISSN 1315-8597. Fernández, María Eugenia, Salazar Borrego, Neiza, Díaz, Luís Eduardo et al. XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Gaceta Laboral, ago. 2003, vol.9, no.2, p.247-280. ISSN 1315-8597. Fernández, María Eugenia. La reforma de la seguridad social en Venezuela. Cuadernos del Cendes, set. 2002, vol.19, no.51, p.159-191. ISSN 1012-2508 Goizueta H, Napoleón. Aspectos laborales en la Constitución Bolivariana de Venezuela y normas concordantes con la legislación del trabajo. Gaceta Laboral, ago. 2002, vol.8, no.2, p.251-282. ISSN 1315-8597 González Marín, Pedro. La Seguridad Social: La Reforma Incierta. Informe Social 9 2003. Venezuela Suplemento 2004. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, pag. 57 – 68. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Informe Social 9 – 2003 Venezuela. Suplemento 2004.
161
Lara García, María Julia (2002): “La Seguridad Social en América Latina y el Caribe: Una asignatura pendiente en el siglo XXI”, Seminario-IV Congreso Organización y Acción de los Trabajadores Jubilados y Pensionados, UTAL-Venezuela, 29 de septiembre al 5 de octubre de 2002. Ley Orgánica del Trabajo (1997): República de Venezuela, Gaceta Oficial Nº 5.152, Extraordinario del 10-6-1997. Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral (1997): República de Venezuela, Gaceta Oficial, Nº 3.199, Extraordinario del 30-12-1997. Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2002): República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial, nº 37.600, del 30-12-2002. Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), de fecha 28/12/2007 (G.O Nº 5.867). Reforma. Promulgada en fecha 30/12/2002 (G.O. N°37.600) Vigente. Ley Orgánica de Salud. G.O. 5.263, de 17/09/1998. Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Promulgada el 09/05/2005. Reimpresa el 08-06-05 (G.O Nº 38.204). Ley del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Promulgada el 26-07-2005 (G.O. Nº 38.236). Ley de Servicios Sociales. Regula el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas. Promulgada el 12/09/2005. (G.O. Nº 38.270). Ley de Empleo. Regula el Régimen Prestacional de Empleo. Promulgada el 27/09/2005 (G.O. 38.281). Ley de Salud. Regula el Régimen Prestacional de Salud. Ley aprobada en 1ª Discusión. Se encuentra en 2ª Discusión. Ley de Pensiones. Regula el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas. Anteproyecto elaborado, pero sin fecha prevista para el inicio de su discusión. Ley del Seguro Social. G.O N° 4.322, de 03/10/1991; G.O. N° 5.398, de 26/10/1999; G.O. N° 37.600, de 30/12/2002. G.O. N° 38.377, de 10/02/2006. Machado de Acedo, Clemy. Política y Programas Sociales (1989-2002). Gaceta Laboral, ago. 2003, vol.9, no.2, p.165-189. ISSN 1315-8597 Maingon, Thais. Política Social en Venezuela: 1999-2003. Cuadernos del Cendes, abr. 2004, vol.21, no.55, p.49-75. ISSN 1012-2508
162
Martínez, Agustina Yadira. La Constitución venezolana como instrumento para la construcción de la ciudadanía. Revista de Ciencias Sociales, abr. 2006, vol.12, no.1, p.21-35. ISSN 1315-9518 Méndez Cegarra, Absalón (2003): “Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, Presentación”, Cuadernos de Seguridad Social, colección: Reforma de la Seguridad Social en Venezuela, nº 9, Caracas, Universidad Central de Venezuela Méndez Cegarra, Absalón. (2006) El derecho a la Seguridad Social en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2006a/ Méndez Cegarra, Absalón. Tres momentos en el proceso de reforma de la seguridad social en Venezuela. Análisis Revista Observatorio Venezolano de la Seguridad Social 2003 Méndez Cegarra, Absalón. “El Zigzagueante Camino Segurista de la Reforma en Venezuela”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Volumen 9 Nº 003, septiembre diciembre, 2003. Universidad Central de Venezuela. Caracas Venezuela Mesa Lago, C. (2001). La revolución de las pensiones en América Latina: Comparaciones y desempeño. Nuevo milenio: La política social, el urgente desafío de América Latina. CIESS. México. Mesa Lago, C. (2000). Desarrollo social, reforma del Estado y de la seguridad social, al umbral del siglo XXI. CLAD. México. Mesa Lago, C. (1998). La reforma estructural de pensiones en América Latina: Tipología, comprobación de presupuestos y enseñanzas. Pensiones en América Latina: Dos décadas de reforma. Lima. Nava, Hortensia (2004). La Investigación Jurídica ¿Cómo se elabora el proyecto? Maracaibo Venezuela 2da Edición. Ed. Ediluz. Nava, Hortensia; Finol, Teresita; y Álvarez Teresita. (2007). Manual para la elaboración y presentación de trabajos. Organización Internacional del Trabajo. Seguridad social un nuevo consenso social. Ginebra. Primera Edición 2002. ISBN 92-2-312624-X Organización Internacional del Trabajo (2002). Seguridad social un nuevo consenso social. OIT. Ginebra. Organización Internacional del trabajo (OIT). Introducción a la Seguridad Social. Mimeo, Ginebra 1984 Organización Internacional del Trabajo. Origen e Historia. www.ilo.org
163
Osorio, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. PANORAMA; 13/04/2008, pág. 2-2 PANORAMA; 17/04/2008, pág. 1-7 PANORAMA; 06/05/2008, pág. 2-3 Pérez Lugo, Jorge Ernesto. La necesaria reforma de los Sistemas de Salud en América Latina. Gaceta Laboral, ene. 2007, vol.13, no.1, p.43-57. ISSN 1315-8597 Pérez Lugo, Jorge Ernesto, Bentacourt, José de los Santos y Suárez Villalobos, Pilar Katiuska. Descentralización y sistemas de salud en América Latina. Revista de Ciencias Sociales, abr. 2006, vol.12, no.1, p.36-45. ISSN 1315-9518 Programa de Desarrollo Social 2001 – 2007. Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007. R. Hernández Sampieri, C; Fernández Collado, P 2003. Metodología de la Investigación. McGraw Hill. México. MX. 2003. 705 p. Romero, Rodolfo. Seguridad Social: Su Evolución Histórica. Universidad de los Trabajadores en América Latina “Emilio Masperro” (http://www.utal.org/segsocial/5.htm) Sabino, Carlos A. 1991. La Seguridad Social en Venezuela. CEDICE. Ed. Panapo. Caracas Sabino, Carlos A.. Concepciones y Tendencias en la Definición de Políticas Sociales. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales Dr. Rodolfo Quintero. Universidad Central de Venezuela. N° 1/96. Caracas Venezuela. 1996 Sabino, Carlos. “La Seguridad Social en Venezuela: Un Cambio Imprescindible”. Caracas, 18-4-97 Sainz Muñoz, Carlos. El Constitucionalismo Social de la República Bolivariana de Venezuela Ponencia presentada al IV Congreso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Revista Observatorio Venezolano de la Seguridad Social Sainz Muñoz, Carlos. Los Derechos de los Trabajadores y la Constituyente. Caracas, Julio 1999. Sainz Muñoz, Carlos. Los Trabajadores y la Constitución Bolivariana. Caracas, Diciembre 1999 Tal Cual, 4-08-03
164
Tamayo y Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. Segunda Edición Reimpreso 1993 Uzcátegui Díaz, Rafael (1978): Seguridad Social. Síntesis bibliográfica, Caracas, Universidad Central de Venezuela Zambrano, Freddy. Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Tomo I, Segunda Edición, 2006 Zambrano, Freddy. Compendio de Leyes de la Seguridad Social en Venezuela. Editorial Atenea 2007. Referencias en Internet www.mintra.gov.ve www.asambleanacional.gov.ve www.minci.gov.ve www.ilo.org www.msds.gov.ve www.mvh.gov.ve www.tsj.gov.ve www.ivss.gov.ve




































































































































































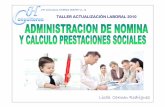


















![Prestaciones sociales[1][1]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/556fb559d8b42a12138b5028/prestaciones-sociales11.jpg)