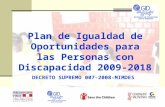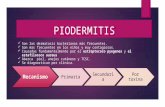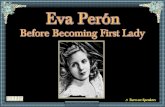Publicación LUNA - Semanario Nuestro Tiempo ... · dice la identidad de las aves representadas ......
Transcript of Publicación LUNA - Semanario Nuestro Tiempo ... · dice la identidad de las aves representadas ......
Cré
dito
/ Mig
uel A
lvar
ado.
LUNAP u b l i c a c i ó n
d e a r t e , c u l t u r a y s o c i e d a dLA
S e g u n d a S e m a n a E n e . 2 0 1 4 N o . 1 3 2
222
Un importante corpus de códices realizado hace más de 450 años, que hace referencia a la tributación del Valle de Tlaquiltenango, hoy
Morelos, fue identifi cado en su totalidad por la especialista Laura Hinojosa, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de un cotejo de los fragmentos de este acervo, dispersos entre México y Estados Unidos.
La investigación de este acervo, compuesto por 15 códices fragmentados en 345 piezas que se localizan en el ex Convento de Tlaquil-tenango, así como en la Biblioteca del Museo de Historia Natural de Nueva York, forma par-te del libro Quince códices en la memoria de un convento, presentado recientemente por la restauradora.
La experta del Centro INAH Morelos resaltó que los códices, elaborados entre 1525 a 1569, son de gran relevancia pues en el es-tado sólo existen otros dos: el de Moctezuma y el del Marquesado del Valle. Además los realizados en Tlaquiltenango fueron pegados a los frisos del claustro bajo del convento, un hecho poco común.
“Esta situación se debió probablemente a que los frailes franciscanos querían proteger el legado indígena o bien intentaban escon-derlo, porque estos documentos ponían de manifi esto que los encargados del convento también eran benefi ciarios del tributo de los pueblos vecinos”, indicó.
Los códices fueron divididos en 1911 cuando el ingeniero Juan Reina, dueño de las tierras en las que se encontraba el recinto, vendió 135 fragmentos por dos mil dólares al Museo de Historia Natural de Nueva York.
La experta comentó que los fragmentos que se encuentran en dicha ciudad están en bodega, pero están muy bien conservados en los cartones amarillos en los que fueron pegados con cola por el arqueólogo Herbert Spinden, quien los desprendió a petición del ingeniero Reina.
“Así que me di a la tarea de estudiar los fragmentos que están en NY y los adheridos en el claustro bajo. Realicé una especie de rompecabezas y al fi nal resultaron 15 códi-ces que fui identifi cando por el tipo de glifos y de representación de los tributos. También se tienen algunas genealogías y documentos escritos en náhuatl y español, y una serie de partituras con cantos en latín”, aseveró la restauradora.
Todos los códices fueron hechos en papel amate y papel europeo con pictografías en negro, rojo y azul, sin variaciones de tonali-dad. Estos documentos los elaboraron indí-genas que muestran los tributos que entrega-ban. “Encontramos glosas en las que se dice lo que pagaron a los representantes del tem-plo, al Marqués del Valle o a los encomende-ros, aunque no hay muchas cosas escritas”.
Laura Hinojosa explicó que el Códice 1 está formado por cuatro genealogías. “Sólo una de ellas se conserva completa y las otras tres son apenas un fragmento. La forma y com-posición en que fueron realizadas las fi guras tienen carácter prehispánico: los cuerpos se presentan sentados de perfi l volteando hacia el lado izquierdo y todos tienen el mismo tipo de rasgos. Además, la mayor parte de las fi -guras masculinas tiene asociado un elemento que puede ser el nombre de la persona o del pueblo al que pertenecía”.
En tanto que los códices 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14 y 15 son de tributos y contienen pictogra-fías, en las cuales se observan personajes, tipos de productos tributados, símbolos ca-lendáricos, símbolos toponímicos y antropo-nímicos.
Los códices de tributos con pictografías y escritura latina en náhuatl y español son los números 5, 6, 9 y 10. El códice 12 trata de posibles censos y pago de tributos por servi-cios, con pictogramas y algunos fragmentos con escritura en náhuatl.
La especialista señaló que en los diferentes
códices de Tlaquiltenango se pueden ver los productos que tributaban los indígenas de la re-gión en el siglo XVI, como son monedas, man-tas, aves, maíz, leña y servicios personales.
Otros géneros que tributaban los indios de la región eran las mantas. Tlaquiltenango era una zona económicamente importante en el periodo prehispánico y siguió siéndolo en el periodo colonial, por la producción de algo-dón y otros bienes agrícolas.
“Las mantas están representadas en el Có-dice 8 y son de cuatro tipos. Las lisas, que se encuentran en mayor cantidad, son las lla-madas quachtli y se utilizaban como moneda, siendo azules o blancas”, dijo la especialista.
Los indios también entregaban otates, caña, hierba para los caballos y algunos animales como aves de corral. “Por las pictografías, podrían tratarse de gallinas comunes, galli-nas de castilla o guajolotes. En uno de los fragmentos del códice 10 está escrita la palabra “guajolote”, por lo que en este có-dice la identidad de las aves representadas parece clara”.
En el códice 9 se tienen glosas en náhuatl, las cuales al hacer la traducción al español revelan que los guajolotes eran entregados por los principales del pueblo a los encarga-dos del templo. Sin embargo, en otro frag-mento está escrita la palabra “marqués” y el nombre de Juan, por lo que es posible que estas aves también hayan sido entregadas al Marqués del Valle.
En los códices de Tlaquiltenango aparecen varios símbolos calendáricos asociados a las fechas en que se pagaban los tributos, las cuales se basaban en las fi estas indígenas.
En cuanto a los sujetos que caracterizan a los tributarios –agregó la investigadora, están re-presentados por cabezas humanas de perfi l que personifi can a individuos masculinos de edad madura, con peinado corto, sin ador-nos, por lo que se presume que eran gente común o macehuales.
* De su producción poética se destacan Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del solo, Gotán, Sefiní o Cólera Buey, así como Los poemas de Sidney West, Traducciones, Fábulas, Relaciones, Hechos y relaciones o Si tan dulcemente. Escribe Exilio en colaboración con Os-valdo Bayer. Citas y comentarios, Hacia el sur, Composiciones, Carta a mi madre y País que fue será, forman parte de su obra.
y guerrilleroLa Haine
El poeta de 83 años, murió en la ciu-dad de México el 14 de enero del 2014 debido a un síndrome mielo-displásico. Fue hijo de emigrantes
judíos ucranios y ejerció diversos ofi cios antes de dedicarse al periodismo. Por su actividad profesional y política vivió en el exilio entre 1975 y 1988, residiendo alter-nativamente en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México, donde murió.
En 1968, durante la dictadura militar auto-denominada Revolución Argentina (1966-1973), Gelman se integró a la organización guerrillera recién formada Fuerzas Arma-das Revolucionarias (FAR), de orienta-ción guevarista, que realizaban acciones militares y políticas contra ese régimen. A fi nes de 1973 pasó a integrar la organiza-ción guerrillera Montoneros, de orientación peronista socialdemócrata, a raíz de su fusión con las FAR.
Esa organización apoyó a los gobiernos peronistas de Cámpora (1973), muy pro-gresista y del cual participaron, y el del pro-pio Perón (1973-1974), pero continuó con las acciones armadas, como por ejemplo el ajusticiamiento del sindicalista José Ig-nacio Rucci para obligar a Perón a cumplir las promesas que hiciera en el exilio a la Juventud Peronista. Finalmente decidió su retorno a la clandestinidad, ante la imposi-bilidad de participar en igualdad de condi-ciones en el movimiento peronista. En todo
ese período Gelman dirigió el periódico de la organización 'Noticias' y desempeñó un papel relevante en la acción cultural y de comunicación de Montoneros.
En 1975 Montoneros lo envió al exterior para hacer relaciones públicas y denunciar internacionalmente la violación de dere-chos humanos en la Argentina, durante el gobierno de Isabel Perón (1974-1976). En esa misión se encontraba cuando se pro-dujo el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 que inició la dictadura militar (1976-1983), e impuso un régimen de terrorismo de estado que causó la desaparición de 30.000 personas. Salvo una breve entrada clandestina a la Argentina en 1976, Gel-man permaneció exiliado trabajando como traductor de la Unesco.
Las gestiones de Gelman lograron el primer repudio publicado en 1976 en el diario 'Le Monde' a la dictadura argentina realizado por varios jefes de gobierno y de la oposi-ción europeos, entre ellos François Mitte-rrand de Francia y Olof Palme de Suecia. En 1977 adhirió al recientemente creado Movimiento Peronista Montonero, otro de los intentos de la dirección de Montoneros por aparentar que seguían siendo fuertes, cuando sólo lo eran en el exilio. Ya con gra-ves disidencias con su orientación, en 1979 lo abandonó por estar en desacuerdo con el verticalismo militarista de la organización y con las negociaciones que su dirección
había entablado en Francia con el miembro de la Junta Militar Almirante Emilio Massera, uno de los más sanguinarios y responsable de miles de desapariciones.
Esto ocurría al mismo tiempo que la di-rección enviaba militantes de vuelta a la Argentina en el marco de lo que deno-minaron Contraofensiva, de resultados desastrosos. Gelman expuso sus argu-mentos en una carta dirigida a su amigo Rodolfo Puigross y en un artículo publica-do en 'Le Monde' en febrero de 1979. A raíz de ello Montoneros acusó a Gelman de traición y lo condenó a muerte.
El 24 de agosto de 1976 su hijo Marcelo fue secuestrado por los militares en Buenos Ai-res, junto a su esposa María Claudia García Iruretagoyena, ambos también militantes de la organización guerrillera Montoneros. Ella tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. La pareja fue llevada al centro clan-destino de detención “Automotores Orletti”, una sede del Plan Cóndor.
Los restos de Marcelo fueron encontrados en 1989. De María Claudia se supo que fue trasladada por ofi ciales de la Fuerza Aérea uruguaya al local del Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevi-deo. María Claudia y su hija recién nacida Macarena estuvieron juntas hasta aproxi-madamente diciembre de 1976 en esa dependencia. Los represores dejaron el 14
de enero de 1977 a la beba en una cesta en la puerta de la casa de la familia del ex policía Ángel Tauriño. Después de años de búsqueda, su abuelo Juan Gelman la encontró en los primeros meses de 2000.
En 1997 ganó el Premio Nacional de Poe-sía en Argentina; el Juan Rulfo en 2000; en 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde; en 2005 los premios Iberoamericano Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía. En 2007 ganó el Premio Cervantes.
En su juventud colaboró en el periódico 'Rojo y negro', de las FARC. Fue uno de los fundadores del grupo de poetas "El pan duro" y fue secretario de redacción de 'Crisis', revista política argentina; director del suplemento cultural de 'La Opinión', periódico seudo-izquierdista que terminó apoyando a la dictadura, y jefe de redac-ción de 'Noticias', diario de Montoneros.
De su producción poética se destacan Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del solo, Gotán, Sefi -ní o Cólera Buey, así como Los poemas de Sidney West, Traducciones, Fábulas, Relaciones, Hechos y relaciones o Si tan dulcemente. Escribe Exilio en colaboración con Osvaldo Bayer. Citas y comentarios, Hacia el sur, Composiciones, Carta a mi madre y País que fue será, forman parte de su obra.
444
* En la Sala Daniel Mont, un es-pacio de ángulos irregulares en la
parte superior del museo, la artista dispuso una suerte de árbol cuyas ramas son conformadas por figuri-
llas humanas realizadas en distintas culturas. Su origen es singular: las
piezas pertenecen a una colección que resguarda la UNAM.
Christian Gómez/ UNAM
Justo al centro de la sala principal del Museo Ex-perimental El Eco, un ojo de dios, conocido amu-leto de la cultura huichola, llena el espacio con sus cuatro metros de altura. La fi gura, un tejido
de lana teñida, recibe al espectador en una muestra que entrelaza rituales de distintos tipos con el de la pro-ducción artística. Así lo ha concebido la artista Claudia Fernández en Árbol cósmico.
Durante los primeros cinco años de la vida de los niños, los padres huicholes elaboran ojos de dios como una forma de proteger a sus hijos. Al fi nal de ese periodo, las fi guras integran un "árbol cósmico" que es llevado al mar como ofrenda. De esa manera, el enorme ojo de dios de la sala principal del museo integra con las otras piezas de la muestra un gran árbol cósmico.
"Son tres piezas que en algunos puntos se relacionan, aunque en otros no. Cada una tiene su índole y perso-nalidad. Una es un ojo de dios enorme que tiene como referencia el ojo de dios huichol. Me interesó saber qué implica para ellos el ojo, pero por otro lado tiene relación con la geometría, con la arquitectura, con la obra de Mathias Goeritz (quien concibió El Eco), con la abstracción, el color y el símbolo, algo que puede ser también muy individual. Es como un ente contempla-tivo que para cada persona puede signifi car distintas cosas", explicó la artista en entrevista.
Partió de la cosmogonía huichola, sí, pero en el espacio del museo el objeto le permitió levantar otros cuestio-namientos. "Este objeto es como un tótem, pero que también signifi ca para algunas culturas una ventana al universo: los cinco puntos cardinales, porque no ponen cuatro sino cinco, que es el centro. (...) Por eso se llama así la exposición. Éste es un ojo, pero si juntamos otros tal vez se crea un árbol".
Por otra parte, en la Sala Daniel Mont, un espacio de ángulos irregulares en la parte superior del museo, la artista dispuso una suerte de árbol cuyas ramas son conformadas por fi gurillas humanas realizadas en distintas culturas. Su origen es singular: las piezas pertenecen a una colección que resguarda la UNAM. Reunidas para una olimpiada cultural en 1968, en la que se haría una gran exposición con piezas origina-rias de distintos países, fi nalmente quedaron sin uso pues la muestra nunca se realizó por los confl ictos en aquel año. Como las piezas no fueron reclamadas por las embajadas, quedaron a resguardo de esta casa de estudios. La curadora Paola Santoscoy, directora de El Eco, sugirió trabajar con dicho acervo.
"De repente empecé a ver que había muchas fi guras humanas de muchas culturas hechas de diversos ma-teriales y cada una tiene su energía, vida. Pensé en traerlas para que vieran al público. Estos objetos están ahí guardados y olvidados como el arte popular. Los huicholes no nos necesitan, pero hay otras culturas que necesitan del comercio, y quedan en animación sus-pendida, así debería llamarse la pieza, pero es también un árbol de la vida. Como los que todas las culturas del mundo tienen, de una manera u otra".
Una tercera pieza es un tecorral en el patio del museo.
Un corral de piedras encimadas. Una forma primigenia de la arquitectura. Para realizarla, se consiguieron pie-dras del campo. En una muestra que aborda el tema de los orígenes, los cuestionamientos se ocupan también de las formas. Durante la inauguración de la muestra, dentro del corral se realizó una fogata.
"Como es un espacio arquitectónico, también me gustó hacer algo en relación a la arquitectura emocional de Mathias Goeritz. Entonces pensé en cuál es la arqui-tectura primigenia, después de la cueva, que es la pri-mera. El amontonamiento de piedras, la tierra compac-tada. Me gustó hacer un cuadro que tiene que ver con las ventanas, también muy a la Luis Barragán. El ojo de dios es un rombo, un cuadro girado", contó.
Un lugar para encontrarse
"En la muestra hay muchas relaciones con el origen y lo ritual, y eso tiene que ver con el espíritu. De la piedra llegas al espíritu y lo ritual. Hay muchas rela-ciones, tal vez pequeñas, que hacen un todo y cada quien lo percibe diferente. Todas las piezas tienen el vuelco hacia el arte y a partir del arte, que es como una nueva visión de lo que ya existe".
Las obras son un lugar donde se cruzan diversos referentes: vienen de un proceso ritual, pero que ne-cesariamente están determinadas por situarse en un espacio artístico.
"Yo no veo tan separado el arte de lo ritual. Siempre ha sido eso desde el acto de crear y tener una disci-plina, eso también un rito personal. Hay arquetipos, iconos, fórmulas que para todos signifi can. Ahí entra la abstracción que signifi ca algo muy primitivo para to-dos. Igual que el color. Igual que los olores, los gritos, cosas muy básicas. La abstracción es tan sofi sticada como básica. Ahí puedes comunicarte con otros por-que hay cosas que para otros son más bellas o más feas. Y para otros buenas o malas, les dicen o no, pero la abstracción del color a todos nos llega. Es una ventana al universo. A muchos universos".
De la misma manera, la confección de la muestra se realizó como un ritual íntimo. El ojo de dios lo realizó con su madre, quien sabe tejer y teñir lana; el tecorral, con su padre, que es arquitecto y vive en el campo. Todo en un lugar que ha señalado "un mito con una arquitectura capciosa". La muestra es, en sí misma, un tejido.
* Árbol cósmico de Claudia Fernández se exhibe en el Museo Experimental El Eco hasta el 16 febrero de 2014. Martes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs. Sullivan 43 Colonia San Rafael Delegación. Cuauhtémoc, Méxi-co D.F. (Frente al parque del Monumento a la Madre). Entrada libre. Mayor información: www.eleco.unam.mx.
555
La cuadratura
* En el 2005 cada enganchador o “buen samaritano” controlaba a 7 niños en promedio, que le ge-neraban entre todos unos 700 pesos diarios. Hoy la cuota dia-ria ha subido casi al doble. El DIF estatal asegura que hay 90 niños trabajando a pesar de que las au-toridades municipales de pronto niegan su presencia, como lo hizo sistemáticamente la ex alcaldesa priista María Elena Barrera.
Miguel Alvarado
del TaoSe asomó a la ventana y no vio nada. Estaba llo-
viendo y la calle apenas era la mancha pétrea refl ejada en el cristal. Habían pagado el pasaje, ocho pesos cada uno, para recorrer de punta a punta aquella ruta luego de trabajar en un cru-
cero por 8 horas. A él le fue bien. A su amigo no, porque no se había aguantado la sed y compró dos refrescos. Dos. A trece peses cada uno. No iba a entregar buenas cuentas pero como su enganchador es buena onda no está preocupado. Los niños son parte de un sistema de subempleados que mueve una industria en la que casi nadie piensa. El control comercial de calles y cruceros es una de las empresas informales más redituables de Tolu-ca. Allí, en la calle se calcula que trabajan unos 100 niños, más los que los acompañan, otro tanto igual, aunque no desempeñan labor alguna, sólo están de apoyo y apren-den, aunque son pequeños y el destino de la mayoría no siempre se cumple en esta ciudad.
Un estudio realizado en el 2006 por Jaciel Montoya señala que la actividad más desarrollada por los niños de la calle es la venta de chicles, con 34 por ciento del total ocupa-cional, seguido por limpiar parabrisas, con 24 por ciento. Según Montoya, la mayoría de los niños proviene de mu-nicipios rurales y permanece hasta 5 años en la misma situación. Crecen pero sólo cambia su denominación. Se vuelve adultos, comerciantes informales o, en el peor de los casos, delincuentes.
Los dos niños en el camión observan el pegote de Stereo Joya y preguntan qué es aquello. Mientras uno se cambia el suéter y se pone ropa limpia que saca de una maleta porque su mamá lo recogerá en la bajada, el otro le dice que es una tienda de grabadoras y luego se suelta riendo. Mira a la cámara y pregunta que si la foto es para saber cómo son.
- No. Son para saber cómo soy yo.
- ¿Y cómo eres?
- Pues como ustedes, ahorita como ustedes.
- ¿Y luego?
- No sé. Tampoco me interesa. ¿A ti?
- No, no sé, no entiendo, pero eso qué. Hay muchas cosas que me interesan, pero nomás que termine de trabajar. No me gusta la escuela pero en la calle aprendo un chingo de madres. Nosotros no pasamos hambres ni fríos porque nuestros papás nos dan cobijas y comida y el que nos cui-da nos da más comida después. Si se le olvida, podemos comprar cosas, como hoy- dice el más grande mientras es observado por su amigo. Se llaman Jorge y El Chava. Así se dicen. Uno tiene 12 años y el otro dice que siete. Uno lleva 120 pesos y el otro 70, lo que ganaron en la jornada. Las cosas casi siempre resultan así.
El estudio de Montoya, realizado para la colección Pape-les de Población, de la UAEM, dice que en el 2005 cada enganchador o “buen samaritano” controlaba a 7 niños en promedio, que le generaban entre todos unos 700 pe-sos diarios. Hoy la cuota diaria ha subido casi al doble. El DIF estatal asegura que hay 90 niños trabajando a pesar de que las autoridades municipales de pronto niegan su presencia, como lo hizo sistemáticamente la ex alcaldesa priista María Elena Barrera.
Cuadras adelante sube otro niño al camión. Apenas son las cinco de la tarde y la jornada para él ha terminado. Tiene 6 años y viste una chamarra café y gorra contra el frío. Trae una caja de chicles, que intenta vender entre los pasajeros sin ninguna suerte. Luego se sienta y se
permite ver la ciudad por la ventana. Él es otro de los que deben llegar con sus familias para entregar dinero y los productos sobrantes. Los niños saben qué hacen, dónde están, cómo los utilizan y conocen el valor de las mone-das. Para ellos el viaje de regreso es una sucesión de imágenes, ventanas que les permiten acceso o los corre a madrazos. Es lo mismo las puertas de un parque que las entrañas de una ofi cina donde un contador hace los nú-meros diarios. Esa ventana, la del contador, es la opción educativa en la que uno cree que se prepara pero accede, de manera casi automática y sin sentir, a obligaciones la-borales, sociales, hacendarias, casi todas inútiles. Allí se refuerzan los estereotipos del Mickey Mouse que todos llevamos dentro pero también, en contadas ocasiones, se vislumbra la antítesis, murallas de fuego donde arden oscuros ratones de orejas rojas, a la izquierda. Al fi nal, un día, uno entiende que es lo mismo, que no merecen ni el reojo los extremos perversos. Al fi nal las marchas contra los gobiernos se parecen demasiado a victorias futboleras celebradas en El Ángel, en la fuente del Águila. De las re-voluciones ni hablar. Los pobres no las hacen pero las eje-cutan y de cualquier manera el mundo sigue su marcha. Los honores para los muertos y las gestas –los gestos, más bien- para los vivos son remedos oscurísimos que laberintean en compactas programaciones al servicio de alguien, tan malo como Dios, tan humano como el Diablo.
Pero mejor que estudien porque la calle no es un buen lugar y en todo caso las ofi cinas, los cubículos al menos no son peligrosos. No tanto, aunque de todas maneras la cárcel, el barrote invisible del mundo acristalado de la pro-ducción, sirve lo mismo para adentro que para afuera. La diferencia, si la hay, deberá descubrirla el niño, el alumno, el profesional o quien se siente detrás de un innecesario escaparate a contar dinero, facturar para otros o para sí, de nueve de la mañana a diez de la noche, con una hora para comer y baño con toallitas de papel marrón.
Detrás de la ventana ocurre todo. Cuadrado Tao, giratoria suerte, mutación invariable, intrascendencia de la mayor importancia. La muerte a la vuelta de la esquina, en una caja de chicles o gotas que arrugan la lluvia a las cuatro de la noche, es respuesta que a todos cuestiona.
Parada ahí, esperando porque sí, en el lugar que le co-rresponde desde siempre la mujer se envuelve en su rebozo y se une al mundo que no la quiere o necesita, pasa por un lado y se pierde en dos movimiento de ma-nos, como una cuenta por pagar. La ancianidad es niñez alrevesada, quizás peor porque no hay vuelta atrás. Peor cuando hay que estar bajo la lluvia, detrás del cristal, por fuera, siempre por fuera, fuego lúgubre atornillado en la mandíbula inferior.
La vuelta es una casa de paredes enormes por donde pasa el tren, aullido a las cinco de la mañana y las 10 de la noche, religiosamente, que pasa, como la misa, inalte-rable en su trayectoria, que lleva o eso parece, a vivos y muertos por igual.
La ventana asoma al jardín en un disturbio de bárbaros vegetales, como si cayeran en cuenta de la epifanía ma-tinal, asunción del barrio que conserva hasta la basura para sobrevivir otro día. Toluca y sus ventanas es la mis-ma madre aleatoria, matlazincas engallados arrastrando su fru-frú, acodados en pupitres no aptos para clases donde se enseña inglés como lengua madre y mántricos padresnuestros o santísimas vírgenes. La pobreza extre-ma no paga impuestos pero tiene celador, a veces dios o su digital refl ejo en televisión.
Y es que el fracaso sabe a jugo de naranja, a dos re-frescos de trece pesos más tapita plástica con premio incluido.
66
Eva Castañeda Barrera
6
Eva Castañeda Barrera
La perspectivadel gato
* Hay en la poesía de Croizer una marcada tendencia a lo narrativo, sus
poemas son también historias que dan cuenta de los recuerdos y al mismo
tiempo son reflexiones irónicas, otras mordaces, de la nostalgia por el pasado. Pero lo que interesa es cómo reconstru-
ye estos recuerdos a través de un len-guaje poético, la estrategia seguida es
la misma: descripciones cuya base es el lenguaje coloquial y a partir de esto, la
inserción de imágenes precisas
La perspectiva del gato es una antología cuyo motivo principal no es lo gatuno. La autora, la canadiense Lorna Croizer, toma como pretexto la habilidad felina de penetrar de manera aguda en todo lo que mira: “a los
ojos del gato, todo al gato pertenece”. Carmen Leñe-ro traduce los poemas y escribe el prólogo que bien da cuenta de la hechura del libro. El volumen inclu-ye un CD con poemas musicalizados por Leñero y textos leídos por la autora. Seis secciones componen el libro, cada una es inaugurada por epígrafes alu-sivos al felino, sin embargo, los poemas se bifurcan por tópicos diversos. Es importante destacar que la clasifi cación temática la realizó Carmen Leñero con base en poemas breves que sirvieron como el eje conductor de cada una de las secciones: fundación y origen, poemas que exaltan las emociones perturba-doras, poemas epigramáticos, poemas alusivos a lo dramático y poemas a los ángeles; son los temas que agrupan los textos.
La tradición poética en la que se inserta La perspecti-va del gato es la canadiense, por ello la exaltación al paisaje y la fauna es cosa común. Croizer escribe con sencillez sobre la vida en los campos de Canadá: “de viento y cielo,/ de árboles chaparros/ que recitan su ro-sario de pérdidas/ afuera de su ventana/ En otra parte, sin duda, alguien dibuja/ tuzas y ratones de la nada.” En la mayoría de los poemas encontramos la presen-cia de la naturaleza, se vuelve revitalizante encontrar-se con la magnifi cencia de los paisajes retratados. Es por decirlo de algún modo, una poesía orgánica. La forma en la que este aspecto es poetizado resulta por lo demás efi caz, pues la sencillez del lenguaje logra traer al texto la vitalidad de la naturaleza. La autora no echa mano de metáforas o tropos complicados; las imágenes más poderosas residen en la fuerza de las descripciones: “El gato crea el mundo/ al toque de su pata / al leve rasguño del bigote”.
El poemario es rico en matices. No cabe hablar de un solo tono poético, pues los textos van de la mirada acuciosa sobre lo silvestre a lo más habitual y por ello humano. Poeta de viaje enuncia los recuerdos evo-cados por la voz lírica: “Yo soy aquella con quien co-giste/ a lo largo del continente,/ a veces en el asiento trasero/ de tu Ford Fairlane,/ a veces en el sótano/ de tus amigos”. Hay en la poesía de Croizer una marca-
da tendencia a lo narrativo, sus poemas son también historias que dan cuenta de los recuerdos y al mismo tiempo son refl exiones irónicas, otras mordaces, de la nostalgia por el pasado. Pero lo que interesa es cómo reconstruye estos recuerdos a través de un lenguaje poético, la estrategia seguida es la misma: descripciones cuya base es el lenguaje coloquial y a partir de esto, la inserción de imágenes precisas: “Fue mi padre quien disparó a los perros/ caballos o lo que fuera, de los vecinos/ La bala golpeó en mi corazón – Ah, muerte-/ pero no pude dejar mi cuerpo/ Algunas puertas no se cerrarán./ Rancio aliento del sótano a tus espaldas.” Esta narratividad exacerbada es la constante de muchos poemas, aunque lo rele-vante es que la trasciende para llevarla al terreno de lo poético.
La perspectiva del gato es como arriba lo señalé, una edición bilingüe, por ello no puedo dejar de mencio-nar la labor tan rigurosa que realizó Carmen Leñero en la traducción de los poemas. En el prólogo explica los avatares que hubo de sortear para llevar a buen término el libro. En principio, las difi cultades con el léxico concerniente a “la fauna y fl ora, el paisaje y los fenómenos climáticos propios de Canadá”, ya que en muchos casos son especies que en México resultan desconocidas. Me parece importante mencionarlo pues ello nos da una idea de lo que en el libro en-contraremos, es decir, una poética que nos presen-ta paisajes bellísimos y no sólo eso, pues hay en la poesía de Lorna Croizer una resignifi cación de los escenarios, una reinvención de las historias mediante una poesía transparente. El poema Irse de casa es tal vez uno de los más emblemáticos del libro por-que condensa todas las características que antes he mencionado: “Cuando Louis Armstrong dejó Nueva Orleans para ir a Chicago,/ respondiendo al llamado de King Oliver, su madre/ le preparó un sándwich de trucha; no habló con nadie/ en el tren, aunque pudo tocar su trompeta y ser oído”. La perspectiva del gato es un libro que bien vale la pena leer, en tanto da cuenta de una poesía sólida, además de que sirve como muestra de una de las vetas de la actual poesía canadiense.
* Lorna CroizerTraducción, prólogo y canciones Carmen Leñero.Trilce Ediciones, México, 2009.
77
* Muchos años antes de que el analista de la Seguridad Nacional, Edward Snowden, se robara centenares de miles de archivos secretos del gobierno norteamericano y los sacara a la luz pública, un grupo de ocho personas, activistas por las libertades civiles de este país, forzaron su entrada en una de las ofi-cina del FBI en Media, Penns-ylvania, y se robaron miles de documentos secretos.
Lázaro Fariñas/ Rebelión
El mismo día del triunfo de la Revolución Cubana, pero 64 años antes, nació en Washington, D.C. uno de los hombres más tenebrosos, y sin dudas, más po-derosos de los Estados Unidos de América: J. Edgar
Hoover, el hombre que más poder ha llegado a tener en este país. Fue uno de los fundadores del Buró de Investigaciones en 1919, el cual, años después, en 1935, cambió su nombre para el actual Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. A Hoover le tenían miedo, lo mismo los con-gresistas, que los presidentes, los religiosos, que los ateos, los demócratas, como también los republicanos, los disidentes del sistema, así como los conspiradores contra el mismo. Era un hombre implacable que no temía usar cualquier tipo de mé-todo para conseguir información o para intimidar o chantajear a cualquier político, periodista o empresario que se le cruzara en el camino.
El presidente Truman llegó una vez a afi rmar que Mr. Hoover había convertido el FBI en su policía secreta particular y fue aún más lejos al decir: "nosotros no queremos una Gestapo o una policía secreta. El FBI va en esa dirección. Están jugan-do con escándalos sexuales y con franca extorsión. J. Edgar Hoover daría su ojo derecho por coger el poder, y todos los congresistas y senadores le temen". Hay que imaginarse el grado de poder que llegó a tener este caballero para que el presidente del país hiciera afi rmaciones como las anteriores. Hoover, lo mismo grababa una conversación telefónica que fi l-maba un encuentro amoroso, su ansiedad era poseer informa-ción, información que luego utilizaba a su conveniencia. Fue el director del FBI hasta su muerte en 1972, y no hubo, en todo esos años, ningún Presidente que tuviera el valor de destituirlo de su cargo. Me imagino que, si a alguno de esos presidentes le hubiera pasado por su cabeza retirarlo de Director, ya Hoo-ver habría tenido preparada la carpeta de la vida privada de dicho presidente encima de su escritorio.
Aunque se sabía de las tácticas que utilizaba, nadie se atrevía a denunciarlo por temor a las represalias. Ejercía su abuso del poder sobre el más simple ciudadano hasta el más alto dirigente político. Al hombre no se le escapaba nadie y aunque siempre se ha afi rmado que esta es la "tierra de la libertad", esa afi rmación hay que ponerla en entredicho después de sa-berse que aquí nadie está exento de ser vigilado por alguna agencia de inteligencia.
Muchos años antes de que el analista de la Seguridad Na-
cional, Edward Snowden, se robara centenares de miles de archivos secretos del gobierno norteamericano y los sacara a la luz pública, un grupo de ocho personas, activistas por las libertades civiles de este país, forzaron su entrada en una de las ofi cina del FBI en Media, Pennsylvania, y se robaron miles de documentos secretos, los cuales fueron enviados a dife-rentes medios de comunicación para que fueran publicados. Los activistas, cansados de los abusos perpetrados contra los ciudadanos por la agencia federal, decidieron llevar a cabo la acción, sabiendo que iban a ir con sus huesos a la cárcel si eran sorprendidos en el hecho o si eran descubiertos tiempo más tarde. Pero ni una cosa ni la otra; nunca se llegó a saber la identidad de los implicados, hasta hace unos días en la que algunos de ellos le ofrecieron una entrevista al periódico New York Time, casi en vísperas de que salga publicado un libro de una periodista del Washington Post que fue una de las que recibió, en aquella época, 1971, parte de los documentos ro-bados.
Así es que las cadenas vienen de lejos, y que todo eso que llaman libertades civiles siempre han tenido su límite en este país que se vanagloria de ser cuna de la democracia. Como dice el dicho, aquí se puede juagar con la cadena, pero no con el mono. Nadie niega que, a pesar de las trampas en las urnas, aquí hay elecciones para presidente cada 4 años y para congresistas cada dos y seis. Nadie duda que, aunque los dos defi enden lo mismo, aquí existen dos partidos políticos mayo-ritarios y que entre los dos se reparten el puesto en la Casa Blanca. Bien se podría decir que son las alas de la misma águila. Tampoco hay que dudar que el sistema eco nómico, político y social implantado en esta nación no es cambiable por vía electoral y que el que se atreva a conspirar para cambiarlo por la fuerza, termina como las famosas Panteras Negras y los movimientos anti guerra en la época de Vietnam.
Aquí se puede cambiar un acento por allá o una coma por acá, pero el documento se queda íntegro. As í ha sido por más de doscientos años y así seguirá siendo por muchos más, con Hoover o sin Hoover, con Snowden o sin él. Mientras, se se-guirá proclamando a todos los vientos que USA es el faro de la libertad.
* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.