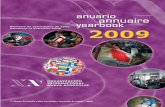Presentación Pág. 3 Pág. 5 - cedinci.org compilada.pdf · a partir de la experiencia del...
Transcript of Presentación Pág. 3 Pág. 5 - cedinci.org compilada.pdf · a partir de la experiencia del...


Presentación Pág. 3
Editorial:
Para una política de archivo. Reflexiones a partir de la experiencia del Ce.D.In.C.I Pág. 5
Intervenciones
Ricardo Piglia, Ernesto Guevara, el último lector Pág. 13
Perry Anderson, La era de EJH Pág. 33
DossierRevisionismo histórico anti-antifascista y políticas de la memoria
Bruno Groppo, Revisionismo histórico y cambio de paradigmas en Italia y Alemania. Pág. 47
Enzo Traverso, La “desaparición”. Los historiadores alemanes y el fascismo Pág. 61
DossierEl marxismo de Germán Avé-Lallemant y la experiencia del periódico El Obrero (1890-1892)
Horacio Tarcus, ¿Un marxismo sin sujeto? El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 1890 Pág. 71
Ricardo H. Martínez Mazzola, Campeones del proletariado. El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina Pág. 91
Israel Lotersztain. De coimeros, marxistas y privatizaciones en el siglo XIX. El Obrero y la crisis del ‘90 Pág. 111
Notas de investigación
Ana Longoni y Daniela Lucena, De cómo el “júbilo creador” se trastocó en “desfachatez”. El pasaje de Maldonado y los concretos por el Partido Comunista. 1945-1948 Pág. 117
Índice

Guillermina Georgieff, La cuestión nacional en el marxismo:una historia de encuentros y desencuentros Pág. 129
Gabriel Rot, Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación Pág. 137
Vania Markarian, Los exiliados uruguayos y los derechos humanos: ¿un lenguaje de denuncia o un programa emancipatorio? Pág. 161
Documentos inéditos
Guillermo David, A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada Pág. 169
Diego Ruiz y Cristina Rossi, Siqueiros y la Argentina. Un documento inédito Pág. 191
Cristina Rossi, La respuesta olvidada de Berni a una encuesta francesa Pág. 195
Vida del Ce.D.In.C.I.
El patrimonio cultural del Ce.D.In.C.I. Una visita guiada Pág. 203
Grupos de investigación Pág. 215
II Jornadas de Historia de la Izquierda: un balance Pág. 219
Reseñas críticas
Roberto Pittaluga: A propósito de J. Suriano, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires. 1890-1910Laura Ehrlich: A propósito de C. Gilman, Entre la pluma y el fusilFernando López Trujillo: A propósito de R. Zibechi, Genealogía de la revuelta, y Situaciones, Hipótesis 891Vera de la Fuente: A propósito de DuhaldePérez, De Taco Ralo a la Alternativa IndependienteDaniel Paradeda: A propósito de E. Torres, El Cordobazo organizadoClara Bressano: A propósito de G. Vommaro, La Calle, el diario de casi todosMartín Albornoz: A propósito de M. Iñiguez, Esbozo de una Enciclopedia histórica del anarquismo españolInés Yujnovsky: A propósito de Marcos López, Sub-realismo criollo. Pág. 223
Í n d i c e2

P r e s e n t a c i ó n
3
Este cuarto número de Políticas de la Memoria implica un relanzamien-to de la publicación que inicialmente se postuló como el medio de comu-nicación con los socios y amigos del Ce.D.In.C.I. A lo largo de este año,esa función de contacto cotidiano a fin de anunciar nuestras actividades,inauguraciones, charlas, donaciones y otras novedades, se desplazó alBoletín Electrónico que editamos en forma mensual.
Repensamos Políticas de la Memoria, en cambio, como un anuario deinvestigación que dé cuenta de distintos avances en la historiografía dela izquierda mundial y argentina. Un espacio de intervención crítica enlos debates actuales de las izquierdas y en torno a las políticas de archi-vo, preservación y memoria. Un lugar, también, para proponer un balan-ce de los desafíos con los que se topa un proyecto de autogestión comoel nuestro, que apuesta a recuperar sentidos de lo público que aparecíannegados o vacíos: el de constituir una red colectiva de esfuerzos en posde preservar los documentos de todas las tradiciones políticas, sociales,culturales subalternas; el de recrear la confianza en la práctica del lega-do; el de impedir la privatización o destrucción de las fuentes (escritas,visuales, orales) en riesgo... A todo ello se refiere en extenso el editorialde este número, que postula una política de archivo a partir de la expe-riencia del Ce.D.In.C.I., que ya lleva siete años.
Abre el cuerpo del número un sugerente texto de Ricardo Piglia, quese publica aquí por primera vez: se trata de la conferencia que el escri-tor brindó en el Ce.D.In.C.I. sobre Ernesto Guevara. Lo sigue un polémi-co artículo de Perry Anderson sobre la autobiografía de Eric Hobsbawm,

que tradujimos especialmente, lo mismo que el primer dossier, que reú-ne dos recientes trabajos del ítalo-francés Bruno Groppo y del italianoEnzo Traverso sobre revisionismo histórico europeo.
En un segundo dossier, tres abordajes a una experiencia fundante dela izquierda argentina a fines del siglo XIX, la del periódico El Obrero,hasta hoy desatendida por la imposibilidad de consultar la colección (dis-ponible ahora en microfilms en nuestro Centro). La nota de Horacio Tar-cus (adelanto de su tesis doctoral en la UNLP sobre la recepción de lasideas socialistas y marxistas en Argentina), la de Ricardo Martínez Maz-zola y la de Israel Lotersztain plantean distintas dimensiones de un casoapasionante.
El anuario se completa con avances de distintas investigaciones. AnaLongoni y Daniela Lucena documentan el poco conocido pasaje de To-más Maldonado y los artistas concretos por el Partido Comunista en ladécada del ’40. Guillermina Georgioff y Vania Markarian presentan sín-tesis de sus respectivas tesis doctorales sobre la cuestión nacional en laizquierda argentina de los años sesenta, la primera, y la segunda, acer-ca de la metamorfosis del léxico de la izquierda uruguaya a partir de laexperiencia del exilio. Gabriel Rot, por su parte, adelanta un nuevo capí-tulo de la historia de las organizaciones armadas argentinas, esta vezsobre las FAL.
Entre los documentos inéditos que damos a conocer, profusamenteanotados y comentados, destacan un conjunto de veintisiete cartas de yal filósofo Carlos Astrada. También, un escrito de David Alfaro Siqueiroscon instrucciones precisas sobre su mural “Ejercicio plástico” (obra rea-lizada en Buenos Aires en 1933) y el desentierro de una olvidada res-puesta del pintor Antonio Berni a la revista francesa Commune.
La siguiente sección da cuenta de distintos aspectos de la actividad delCe.D.In.C.I. (una descripción de su sede, de su acervo y de los criteriosde ordenamiento y catalogación a los que recurrimos, una presentaciónde sus grupos de investigación). Cierra el número un conjunto de reseñascríticas sobre libros aparecidos en el último tiempo relativos al pasado yal presente de los movimientos emancipatorios.
Sólo resta invitar a nuestros lectores a acercarse al Ce.D.In.C.I., a con-tribuir de alguna de las muchas maneras posibles al sostenimiento deesta iniciativa, y a hacernos llegar sus propuestas y colaboraciones pa-ra esta publicación.
P r e s e n t a c i ó n4

E d i t o r i a l 5
Ochenta y seis años nos separan de la cita que sirve como epígrafe. Sin embar-go, el diagnóstico que se hacía desde la revista de José Ingenieros no se hamodificado. Y es que el subdesarrollo argentino no se limita al terreno económi-co: en el plano de la preservación de nuestro patrimonio cultural somos tambiénun país perfectamente subdesarrollado. John Holloway ha insistido con razónen que en un mundo globalizado, ya no importa tanto para evaluar la prosperi-dad de un país cuánto produce cada economía nacional, sino cuánto capitalproducido globalmente es capaz de atraer y retener cada Estado en su territo-rio. De la misma manera, en el terreno del patrimonio cultural, no importa tantoel capital simbólico que hemos sido capaces de producir nacionalmente: lo de-cisivo es nuestra capacidad de valorizarlo como tal y, por ende, de generar lascondiciones para preservarlo y socializarlo.
Los avatares de nuestro patrimonio bibliográfico, hemerográfico y archivísticoson una prueba flagrante de esta afirmación. Es algo sabido que el estado denuestras bibliotecas, hemerotecas y archivos públicos es calamitoso, resultadode un proceso donde se han combinado de la peor manera factores tan diver-sos como la ausencia de políticas archivísticas, falta de presupuesto, negligen-cia burocrática, discontinuidad institucional, corrupción, etc. Cuando no existenpolíticas públicas activas para preservar dicho patrimonio, se plantean tres op-ciones: permanece en manos privadas, o es adquirido por coleccionistas priva-dos, o bien es vendido a archivos o universidades del exterior.
En el primer caso, muchos archivos de personalidades de la cultura y la polí-tica argentina son celosamente resguardados por sus descendientes como pro-
Para una política de archivo.Reflexiones a partir de la experiencia delCe.D.In.C.I.
“La historia cultural y política de nuestro país duerme en archivos
familiares... La poca preocupación ambiente y el celo de los
poseedores de los archivos hacen que informaciones interesantísimas,
que podrían prestar eficaz ayuda a historiadores y sociólogos, se
esterilicen restando fuentes preciosas a la investigación científica.
Nuestra historia (...) no puede, pues, ser escrita.”
(Revista de Filosofía, a. III, nº 3, Buenos Aires, mayo de 1917)

E d i t o r i a l6
piedad familiar: el espíritu de legado desaparece, pues los herederos no tienenconfianza en la capacidad de las instituciones públicas para resguardarlo y dis-ponerlo a la consulta. El sentimiento de los donantes es, cuando se trata de lasgrandes bibliotecas públicas, que el patrimonio va a desaparecer entre los en-granajes de una insondable estructura burocrática; o bien, cuando se trata deinstitutos de una escala menor, que va a ser apoderado por la facción que locontrola. Esto es: las grandes instituciones no ofrecen garantías de preserva-ción; las pequeñas, de acceso público.
En el mercado de las revistas y los papeles argentinos, la principal demandaproviene de los coleccionistas privados y de las universidades del exterior. Enel primer caso, el patrimonio queda vedado a la consulta pública; en el segun-do, sólo es accesible a los argentinos que puedan viajar. El universitario esta-dounidense, europeo, mexicano o brasileño tiene a su alcance extraordinariasbibliotecas y archivos, pudiendo consagrarles todo su tiempo y sus energías; elinvestigador argentino que se propone trabajar con este tipo de patrimonio sa-be que el 50% de sus energías estarán destinadas a la búsqueda de sus fuen-tes, debiendo peregrinar por múltiples bibliotecas públicas, archivos privados ylibrerías de viejo. A menudo debe comprar sus fuentes, convirtiéndose en unatesorador privado. Y así como el coleccionista es un investigador principiante,insensiblemente el investigador argentino deviene un coleccionista amateur. In-cluso ha llegado a suceder que los investigadores rivalicen, no por el rigor o laoriginalidad de sus interpretaciones, sino por la posesión de sus “propias” fuen-tes. Su mayor orgullo es estampar, a pie de página, esta manifestación de nues-tro subdesarrollo cultural: “Original en el archivo del autor”.
Respecto al drenaje patrimonial hacia el extranjero, no sólo se van dólares o“cerebros”, sino también libros, revistas, cartas, manuscritos... Así como los egip-tólogos se ven obligados a estudiar en los museos de Londres y de París, los in-vestigadores de la historia y el pensamiento argentinos sólo pueden consultar in-valorables fuentes de nuestra cultura acudiendo a ciudades como Ámsterdam,Torino o Berlín. Por ejemplo, la hemeroteca y el archivo que sobre anarquismoargentino dispone el Instituto de Investigación Social de Ámsterdam, son máscompletos que cualquiera de los existentes en la Argentina. Aquí estos testimo-nios de nuestra historia apenas sobreviven, en colecciones no siempre comple-tas, en algunas bibliotecas anarquistas. En Holanda, a pesar del nazismo, se pre-servaron estos documentos —que en muchos casos tienen más de cien años—y que hacen a los primeros tiempos de la memoria obrera argentina.
Hay bibliotecas y archivos enteros que, por distintas vías y variados motivos,fueron saliendo del país. La primigenia biblioteca, la hemeroteca y el archivo delPartido Comunista Argentino fueron embarcados rumbo a Moscú en 1930, po-cos días después del golpe militar de septiembre. La biblioteca monumental delsociólogo Ernesto Quesada está en el Instituto Iberoamericano de Berlín; la bi-blioteca y el archivo del filósofo Rodolfo Mondolfo, que sus descendientes do-naron a la Asociación Dante Alighieri, partió sin embargo hace algunos años aItalia; la biblioteca y el archivo del historiador Luis Sommi fue trasladada a algúnlugar de Moscú; el archivo de Victoria Ocampo puede consultarse en la Univer-sidad de Harvard... Hoy corre riesgo de partir al exterior el archivo de Macedo-nio Fernández.
Entiéndase bien: no hay en este diagnóstico ningún afán nacionalista contrala política archivística de norteamericanos, holandeses o franceses. El interés

de estos países por nuestra producción cultural no puede ser, para nosotros, si-no motivo de orgullo; y su capacidad de preservarlo, causa de tranquilidad. Elproblema radica aquí, en nuestro país: en la ausencia de instituciones públicasinteresadas en preservar este patrimonio; y en la falta de una cultura cívica quelas acompañe.
Se objetará que, en el marco de la presente crisis argentina, no hay presu-puesto de las bibliotecas y archivos públicos que permita competir con los pre-cios que ofertan coleccionistas privados o universidades del exterior. Sin embar-go, el problema es más profundo que el meramente presupuestario. Es, insisti-mos, un problema de subdesarrollo cultural. Porque si las instituciones públicasvisualizaran el valor de este patrimonio, podrían, por ejemplo, generar la con-fianza necesaria para restablecer el espíritu de legado, y enriquecerse no sólomediante compras sino también a través de donaciones. Los recursos alterna-tivos podrían ser muchos, pero sólo una conciencia y una voluntad colectivasque asuman, con espíritu benjaminiano, aquello de que “el patrimonio está enpeligro”, podrán generar un nuevo pacto entre donantes y donatarios, coleccio-nistas e investigadores, instituciones locales y del extranjero, con el objetivo defrenar la enajenación y la privatización de nuestro patrimonio archivístico.
Esta reflexión crítica se funda en la experiencia concreta de que, con recur-sos más que modestos, se puede hacer mucho: lo demuestra, desde hace sieteaños, la creación y puesta en marcha del Centro de Documentación e Investi-gación de la Cultura de Izquierdas, el Ce.D.In.C.I.
El tema de los archivos vinculados a los movimientos y expresiones de lossectores subalternos en la Argentina parece ser parte de esa constelación deparadojas que este país exhibe: en este caso, la vitalidad de esos movimientospopulares, que se ha manifestado a lo largo de un siglo —en su significativo pe-so social, activismo político, capacidad organizativa e institucional y riqueza cul-tural, desde el movimiento anarquista a fines del siglo pasado y comienzos delactual hasta la “nueva izquierda” de los años 70—, no encontraba, hasta haceunos tres o cuatro años, una expresión proporcional a su importancia no sólo enel terreno de los estudios históricos o políticos a ellos dedicados —como si sushilos de continuidad con el presente se hubieran interrumpido—, sino que tam-poco contaba con la dotación mínima de material documental reunido en tornoa esas experiencias y a la vez disponible para la producción e investigación pú-blicas. Desde luego, la discontinuidad institucional que ha sufrido la Argentinadurante décadas, agravada por el terrorismo de Estado desplegado por el últi-mo régimen militar, explica parcialmente esta situación.
De tal forma, para quienes pensamos que esa agitada trayectoria de los mo-vimientos populares argentinos, y de las corrientes ideológico-políticas que as-piraron a la vez a expresarlos y orientarlos, sigue constituyendo un gran estímu-lo intelectual y político, se nos venían presentando un conjunto de obstáculos.Uno de estos obstáculos era el del acceso a las fuentes gráficas, orales o fílmi-cas, o a las publicaciones políticas, sindicales y culturales vinculadas a las lu-chas sociales en el país. La debilidad o directamente la carencia de políticas pú-blicas consistentes orientadas a la protección del patrimonio histórico-cultural —lo que de por sí ya es toda una política de (des)memoria— se manifiesta, entreotros terrenos, en la inexistencia de hemerotecas o archivos públicos mediana-mente nutridos; situación además agravada en el caso de la historia de los mo-vimientos populares o de las izquierdas en la Argentina.
E d i t o r i a l 7

E d i t o r i a l8
Construir un archivo que reuniera, recuperara y preservara el patrimonio his-tórico-cultural de las clases subalternas se constituía así en una tarea absoluta-mente necesaria. Entendemos esta tarea de recuperación en dos dimensiones:se trata, por un lado, de recuperar aquellos materiales documentales que correnriesgo de perderse, o incluso que ya se creían definitivamente perdidos (y queen un sentido lo estuvieron durante bastante tiempo). Pero, por otro lado, esarecuperación no podía detenerse en el hecho de reunir el material y preservar-lo adecuadamente del paso del tiempo. La misma recuperación tiene una di-mensión política e intelectual que debe proyectarse más allá del ámbito físicoen el que se depositan los documentos, que tiene que avanzar más allá de eseprimer paso que es su domiciliación, su localización: este ir más allá es, en al-gunos casos, devolver a esos documentos su sentido público, y en otros, otor-gárselo, es decir producir una relocalización más allá de su domiciliación en unespacio de reflexión que posibilitara su interpretación y apropiación colectivas—aunque es preciso decir que algunos casos, como los documentos produci-dos por la fuerzas de seguridad en y sobre los campos de detención durante ladictadura, merecen una discusión específica, y probablemente todo un períodode transición hasta que puedan ser plenamente públicos. Ese carácter públicorequiere de una institución que lo habilite, pero no sólo: requiere también que lainstitución despliegue una política activa para que todas y todos los que esténinteresados puedan hacer algo con el archivo, y en un sentido aparentementeparadójico, “desarchiven” lo archivado.
Por eso sabíamos, cuando allá por 1997 discutíamos cómo llevar adelante es-te proyecto (con más deseos y voluntad que con claridad respecto de su porve-nir), que realizábamos una apuesta política e intelectual, apuesta que se renue-va todos los días. Cuando en abril de 1998 inauguramos el Ce.D.In.C.I., el dia-rio Clarín sacó una pequeñísima nota titulada “Archivo Rojo”, en la que decíaque finalmente, tras el fin de la izquierda, sus documentos descansaban tran-quilos a la espera del investigador curioso. Se evidenciaba así el riesgo que co-rría una iniciativa como la nuestra: la de transformar la mayor documentaciónreunida en nuestro país sobre la historia de las izquierdas argentinas en el ac-ta de su defunción. A pesar de los cientos de publicaciones políticas y cultura-les que se creían definitivamente perdidas y que por medio de esta iniciativa ha-bíamos recuperado, el peligro era —y en gran medida siempre sigue estandopresente— hacer del Ce.D.In.C.I. una institución-museo. Y si consideramos queen la cultura posmoderna está fuertemente instalada esta tendencia, como la hallamado Andreas Huyssen, a la museificación de la memoria, el riesgo es aúnmayor. La vieja izquierda, además, tiene un sentido corporativo de la memoria:anarquistas, socialistas y comunistas, por ejemplo, han sobrevivido a las crisis(y se han sobrevivido a sí mismos) sobre la base de este culto de las glorias desu propio pasado y de todos los rituales y ceremonias que ello conlleva. Aclara-mos: no estamos en contra del culto a las glorias del pasado, salvo cuando nohacen sino encubrir las miserias del presente. Y es así que anarquistas, socia-listas y comunistas sobreviven como depositarios y cancerberos de su memo-ria, aspirando a administrar y regular monopólicamente las publicaciones quejalonaron su historia. Aunque las tengan repetidas cien veces, su voluntad cor-porativa no es socializarlas, distribuir las copias en otros archivos y bibliotecaspara reducir cien veces el riesgo de que se pierdan, sino guardarlas cien veces,esto es, matarlas cien veces.
Conjurar esta tendencia implícita en un archivo a constituirse en una institu-

E d i t o r i a l 9
ción-autoridad que mientras regula el acceso a los documentos a la par los tie-ne “depositados”, nos obliga permanentemente a redoblar la apuesta inicial,manteniendo y extendiendo la disposición ético-política que estuvo en sus orí-genes. En este sentido, la apertura del Ce.D.In.C.I. permitió, por un lado, queuna gran cantidad de investigadores (e incluimos entre éstos tanto a quienes sedesempeñan profesionalmente como a quienes lo hacen en forma no profesio-nal, desde ex militantes hasta hijos de militantes setentistas que quieren saberqué planteaban las organizaciones —a veces pequeñísimas— en las que suspadres participaron) accedieran a documentos hasta entonces privados (priva-dos por los partidos en algunos casos, y en otros por esas práctica profesionallamentablemente extendida en la que incurren todavía muchos investigadoresque hacen de las fuentes que han reunido su acervo personal). Por otro lado,nos parece que el mismo Ce.D.In.C.I. es parte de una nueva avidez por reexa-minar el pasado de esa franja de la cultura argentina y mundial. Así hemos sidopartícipes del renacimiento de una forma de transmisión de memoria que casise había extinguido en nuestro país, cual es la del legado: es gratificante y alen-tador ver cómo viejos militantes se acercan al Ce.D.In.C.I. para que esos mate-riales (muchos o pocos, no importa) sean parte de esta reapropiación y recons-titución de una cultura política y de la construcción de la memoria. En igual sen-tido, muchos investigadores que durante años reunieron trabajosamente mate-riales para sus producciones los traen hoy para que formen parte de este archi-vo. Desde la inauguración, el acervo inicial creció sustancialmente, a través dealgunas compras, pero fundamentalmente por donaciones, a razón de unas 100por año (entre pequeñas, medianas y grandes). Estas donaciones tienen un cla-ro sentido político: la de su uso público, sin condicionamientos.
Ahora bien, muchos de estos materiales no fueron fuentes documentales has-ta que se incorporaron al archivo, esto es hasta que alguien (en el caso de lasdonaciones, una combinación entre el donante y la institución receptora) convir-tiera los restos en fuentes. El archivar tiene esa capacidad de significación delos restos, pero para hacerlo no basta acopiarlos sino también identificarlos. Aveces esta tarea es simple, otras, las más, sumamente compleja. Este tipo derestitución de identidades a los papeles (que es una primera restitución de luga-res en la historia para sus impulsores), requiere la formalización de un conoci-miento muy específico que, como el mismo archivo, se sitúa en una tensión: porun lado están las normativas bibliotecológicas, que dicen cómo catalogar, cómodar un orden; por otro lado, están las trayectorias históricas de quienes editaronesos materiales, sus inscripciones particulares en las tramas políticas y socia-les. Estos dos principios de orden no siempre son compatibles; de allí que nues-tros catálogos estén matrizados por esta doble influencia. Una tensión parecidaa la que constituye al Ce.D.In.C.I., que debe permanentemente incrementar sucapacidad profesional para afrontar la tarea emprendida, y al mismo tiempoconjugar dicha capacidad con determinadas formas de organización, coopera-ción e inscripción en la trama cultural tendientes a construir redes y espaciossignados por perspectivas emancipatorias.
En esta tensión constitutiva, el Ce.D.In.C.I. era y es una apuesta en variossentidos. Primero, apuesta basada en una confianza: que la construcción de lamemoria en nuestro país sólo puede ser obra de una multitud de esfuerzos quegesten espacios comunes de intercambio y reflexión. Las posibilidades de ex-pandir esta apropiación de la documentación reunida por parte de los sujetos esuno de los aspectos centrales de la actividad de nuestro centro: desde la micro-

E d i t o r i a l10
filmación de publicaciones cuyo deterioro hacía ya casi imposible su manipula-ción física hasta la edición de fuentes en soporte digital, pasando por la organi-zación de las Jornadas de Historia de las Izquierdas (las primeras en el 2000 ylas segundas en el 2002), o la publicación de esta misma revista de investiga-ción, para citar algunos ejemplos. Formas de promover la producción intelectualque son también aspectos de una pluralidad de actividades que pretenden im-pedir la musealización del archivo.
Segundo, apuesta en otro sentido (vinculado estrechamente al anterior): elCe.D.In.C.I. es una iniciativa político-cultural que pretende formar parte de la re-novación y la reconstitución de una cultura de izquierdas. Sus formas de ges-tión tienen así también una dimensión política. De esta forma, las característi-cas autogestionarias, autónomas y colectivas sobre las que se sostiene el Ce-.D.In.C.I. son parte de la formación de una política de archivo que posibilite laproducción crítica de memoria. No es casual que iniciativas como la nuestra osimilares no hayan sido acogidas o retenidas por las instituciones públicas es-tatales, por ejemplo, por las universitarias, incluso más allá de la mayor o me-nor disposición de sus circunstanciales autoridades, y aún cuando muchos delos profesores de la Universidad colaboran activamente con nuestra institucióno protagonizan esfuerzos semejantes.
Así, parecería que la independencia, la autonomía son características constitu-tivas para la generación de espacios verdaderamente democráticos y colectivosde producción y reflexión, de intercambio y colaboración, de construcción colecti-va de una política de archivo. Aún recorridos por las tensiones mencionadas, cree-mos que son estos colectivos, vinculados a través de redes formales e informalesde cooperación y apoyo mutuo, los que tienen la capacidad de gestar un vínculopositivo entre archivo y memoria, al producir una memoria que por medio de ladisposición a la más amplia intervención de los distintos sujetos, genere las con-diciones para la reconsideración permanente de la memoria y la historia.
Comisión DirectivaGraciela Karababikian, Ana Longoni
Roberto Pittaluga, Gabriel Rot, Horacio Tarcus

Intervenciones


Ernesto Guevara, el último lector
R i c a r d o P i g l i a

Me gustaría empezar con una cita de John Berger, el es-critor inglés, que escribió un texto muy lúcido sobreGuevara en el momento de su muerte. “El mundo es in-soportable pero las luchas lo han hecho saber”, diceBerger. Y la trayectoria de Guevara tiende a plantear es-ta cuestión; a veces no importa si las luchas triunfan,siempre que hagan saber que el mundo es insoportable.
He estado trabajando sobre Guevara últimamente yhe dado un seminario sobre Guevara en la Universidad,y hablando con Horacio1, le propuse empezar a discutiralgunas hipótesis que surgieron del trabajo en ese se-minario. Se trataba de trabajar sobre Guevara en uncontexto más ligado a ciertos temas que me preocupandesde hace mucho: básicamente las relaciones entrepolítica y literatura, entre tradiciones políticas y tradicio-nes literarias. Y en ese contexto me pareció que era po-sible discutir la figura de Guevara en relación con cier-tas tradiciones de la cultura argentina.
Por otro lado, el título de la charla remite secretamen-te a un texto de Carl Schmitt sobre Hamlet, que segura-mente alguno de ustedes ya conoce, que se llama Ham-let o Hécuba. La irrupción del tiempo en el drama, quees un texto sobre la tragedia y sus relaciones con la po-lítica. Y ahí, al pasar, Schmitt señala que las tres figurasemblemáticas de la cultura moderna son lectores. Lasgrandes figuras simbólicas de la tradición cultural, dice,
Don Quijote, Fausto y Hamlet son hombres que leen, yese acto de leer en distintos momentos los constituye.Y deja esa hipótesis ahí y se dedica, como sabemos, aestudiar en Hamlet la presencia o mejor la irrupción delpresente y de la política en la tradición de una clásicatragedia de venganza.
Me pareció que esa observación de Schmitt era unaclave para intentar construir una historia de la represen-tación de la figura del lector. De hecho, parece más fá-cil –al menos es más común– hacer una historia de lalectura que una historia del lector y de lo que lo rodeaen el acto de leer.
En principio, podríamos pensar que la figura del lec-tor, entendido el lector con los sentidos múltiples quetiene, por supuesto, como descifrador, como intérprete,ha sido muchas veces una sinécdoque o una alegoríadel intelectual. Y nosotros podríamos entonces imagi-nar que esta figura del sujeto que lee, forma parte decierto repertorio de construcción de la figura del intelec-tual en el sentido moderno. No sólo como letrado, sinocomo alguien que se enfrenta con el mundo en una re-lación que en principio está mediada por un tipo espe-cífico de desciframiento. La lectura funciona como unmodelo general de construcción del sentido.
Podemos remontar esa historia a la observación deSan Agustín que se asombra al ver a San Ambrosio leer
Los viajes a lo largo de la vida deGuevara, sus fotos, escritos y libros, lasmetamorfosis y las persistencias, losencuentros y las definiciones que éstosdesencadenaron, sirven de puntos departida a una serie de reflexiones delescritor Ricardo Piglia sobre el lugar dela lectura en la vida del Che, sobre laconfiguración de la experiencia (política,vital) de su generación, sobre ciertastradiciones de la cultura argentina. Este texto, que aquí se publica porprimera vez, transcribe la conferenciabrindada en el Ce.D.In.C.I., el 10 denoviembre de 2000.

en silencio. Borges se ha referido a esa escena, la prime-ra vez que alguien ve a alguien que lee en silencio. Hay al-go extraño en esa imagen de alguien que lee. Y la clavees que el sujeto se ha aislado, esta abstraído, parece cor-tado de lo real. Hay muchísimos rastros de la extrañezaque produce la figura de alguien que lee. Hamlet entra le-yendo un libro inmediatamente después de la aparicióndel fantasma de su padre, y verlo leer es percibido comoalgo extraño, como un signo de melancolía, un síntomade perturbación. Desde luego, es clásica la relación entrelectura y locura, entre lectura y perdida de la realidad. Haycierto desajuste que, paradójicamente, la lectura vendríaa expresar. Un contraste con las exigencias de la decisiónpara retomar algunos de los conceptos de Schmitt, lasexigencias prácticas, digamos, y ese momento de distan-cia, de soledad, una forma de repliegue, un acto de aisla-miento, el sujeto se pierde, indeciso, en la red de los sig-nos. La indecisión del intelectual es siempre la incerti-dumbre de la interpretación, las múltiples posibilidadesde la lectura. Hay una tensión entre el acto de leer y la ac-ción política. Cierta oposición implícita entre lectura y de-cisión, entre lectura y vida práctica.
Y el acto de dejar de leer, o mejor, de ser alejado de lalectura, la interrupción de la lectura, la irrupción de larealidad, es un tropo, y se encuentra narrado en mu-chos textos. “El sur” de Borges, es un ejemplo. Dahl-mann que lee en el tren las Mil y una noches hasta quelo distrae la llanura, lo distrae la realidad y se deja sim-plemente vivir. Y luego Dahlmann que recurre a la lectu-ra para aislarse y protegerse y se refugia nuevamente enel volumen de las Mil y una noches hasta que es saca-do de su aislamiento por los parroquianos del almacénque lo hostigan y lo desafían. O la inversa, el que lee pa-ra entender la realidad, para encontrarle un sentido apartir de lo que lee y que por eso paga un precio. Po-dríamos pensar, si seguimos con Borges, en Lönnrot,en “La muerte y la brújula”. Lönnrot descifra la realidadexclusivamente a partir de lo que lee. En Borges mu-chas veces la lectura lleva a la muerte. En todo caso ale-ja de la vida y la sustituye imaginariamente. “Pocas co-sas he vivido y muchas he leído”, como escribe Borgesmelancólicamente. Esa tensión entre la lectura y la ex-periencia, entre la lectura y la vida está muy presente enesta historia que buscamos construir. Al mismo tiempo,muchas veces lo que se ha leído es el filtro que permi-te darle sentido a la experiencia; la lectura es un espejode la experiencia, la define, le da forma.
Hay un momento en la vida de Ernesto Guevara queme parece que condensa esto que estamos diciendo yes la escena –sobre la que también Cortázar ha llamado
la atención–, en la que, herido, pensando que muere,cuando es sorprendido el pequeño grupo de desembar-co del Granma, Guevara recuerda un relato que ha leí-do. Escribe Guevara, en los Pasajes de la guerra revolu-cionaria: “inmediatamente me puse a pensar en la me-jor manera de morir en ese minuto en el que parecía to-do perdido. Recordé un viejo cuento de Jack London,donde el protagonista apoyado en el tronco de un árbolse dispone a acabar con dignidad su vida, al sabersecondenado a muerte, por congelación, en las zonas he-ladas de Alaska. Es la única imagen que recuerdo.”
Recuerda un cuento de London, “To Build a Fire”(“Hacer un fuego”) del libro Farther North, los cuentosdel Yukon. En ese cuento aparece el mundo de la aven-tura, el mundo de la exigencia extrema, la soledad de lamuerte, los detalles mínimos que producen la tragedia.
Hay una suerte de cristalización en el recuerdo de esaescena: Guevara encuentra en el personaje de London elmodelo de cómo se debe morir. Se trata de un momen-to de gran condensación. “Voy a morir como el persona-je de una ficción que he leído”. No estamos lejos del Qui-jote que busca en las ficciones que ha leído el modelo dela vida que quiere vivir. Y ya sabemos que Guevara cita aCervantes en la carta de despedida a sus padres (“Otravez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante,vuelvo al camino con mi adarga al brazo”). No se trata-ría aquí sólo del quijotismo en el sentido clásico (el idea-lista que enfrenta lo real), sino del quijotismo como unmodo de ligar la lectura y la vida, la ficción como un mo-delo de la experiencia. La vida se completa con un sen-tido que se toma de lo que se ha leído en una ficción.
Me pareció que en esa imagen que Guevara convocaen el momento en el que imagina que va a morir hayuna condensación de lo que busca un lector de ficcio-nes: es alguien que en lo novelístico encuentra un mo-delo para su propia vida y encuentra en una escena leí-da en una ficción un modelo ético, un modelo de con-ducta, la forma pura de la experiencia.
Un tipo de construcción del sentido, de construcciónde la experiencia, que ya no se trasmite oralmente co-mo pensaba Benjamin en su texto “El narrador”. No esun sujeto real que ha vivido y que le cuenta a otro direc-tamente su experiencia, es la lectura la que modela ytrasmite la experiencia, en soledad. Si el narrador es elque trasmite el sentido de la experiencia, el lector es elque busca el sentido de la experiencia perdida.
Sartre lo ha dicho bien en ¿Para qué sirve la literatu-ra?: “¿Por qué se leen novelas? Hay algo que falta en lavida de la persona que lee, y esto es lo que busca en el
R i c a r d o P i g l i a 15


libro. El sentido es evidentemente el sentido de su vida,de esa vida que para todo el mundo está mal hecha, malvivida, explotada, alienada, engañada, mistificada, peroacerca de la cual, al mismo tiempo, quienes la viven sa-ben bien que podría ser otra cosa”. Una tensión pre-po-lítica en la busca del sentido. Y a la vez podríamos de-cir que Guevara ha llegado hasta ahí porque ha resueltoese dilema. De hecho, ha llegado hasta ahí también por-que ha vivido su vida a partir de cierto modelo de expe-riencia que ha leído y que busca repetir y realizar.
Roger Chartier ha señalado que hay que separar la ac-tividad de lectura del texto propiamente dicho y empe-zar a pensar en modos de leer. Y Chartier señala que haydeterminados textos que definen el registro de lecturade una época, como es el ejemplo de la lectura religio-sa. Toda lectura se asimilaba al modelo de lectura de laBiblia, y el tipo de relación de creencia que tenía el su-jeto con el texto que leía definía el espacio general de lalectura, era el modelo implícito, digamos así, de cual-quier lectura. Y después –y esto nos acerca inmediata-mente a Guevara– Chartier plantea que después de lalectura religiosa es la lectura de novelas la que define unespacio de identificación cultural y un modo de leerotros textos que no son novelas y tiende a pensar queesta concepción de la lectura que se generaliza a partirde la lectura de novelas, tiene la particularidad de co-nectar la lectura de la novela con el mundo de los afec-tos y con el mundo de la experiencia del que lee.
En un sentido mas general se ha referido a la mismacuestión Lionel Gossman en Between History and Lite-rature cuando señala que la lectura literaria ha sustitui-do a la enseñanza religiosa en la construcción de unaética personal. La lectura literaria como aprendizaje deuna moral, dice Gossman, sustituye a la religión
El hecho de que Guevara haya registrado los efectosy el recuerdo de una lectura para sostenerse ante la in-minencia de la muerte, me hizo pensar que era posibleseguir una serie de situaciones de lectura no sólo ima-ginadas en los textos, sino que era posible pasar estasescenas de lectura a la historia propiamente dicha. In-mediatamente me acordé de Osip Mandelstam, el poetaruso que muere en un campo de concentración en laépoca de Stalin, y los que lo han visto por ultima vez, lorecuerdan frente a una fogata, en Siberia, en medio dela desolación, rodeado de un grupo de prisioneros, ves-tidos con harapos, helados, que escuchan a Mandels-tam que les habla de Virgilio. Recuerda su lectura deVirgilio, y esa es la ultima imagen del poeta. Persiste ahíla idea de que hay algo que debe ser preservado, algoque la lectura ha acumulado como experiencia social.
No se trataría de la exhibición de la cultura, sino, a la in-versa, de la cultura como resto, como ruina, comoejemplo extremo de la desposesión. Lo que podríamosllamar una lectura en situación de peligro.
Y en esa línea, aparecieron algunas situaciones en lacultura argentina que me parece que podrían ayudarnosa entender esta serie que reaparece en la escena deGuevara recordando una lectura. Una que ustedes re-cordarán es la que cuenta Mansilla en las Causeriescuando está sentado abajo de un árbol, leyendo El Con-trato Social, de Rousseau, y viene su padre, el Gral. Lu-cio Mansilla, el héroe de la Vuelta de Obligado, y le di-ce, año 1846: “Mi amigo, cuando uno es sobrino de DonJuan Manuel de Rosas no lee El contrato social si ha dequedar en este país, o se va de él si quiere leerlo conprovecho”. [Risas]2 Extraordinario, ¿no? Extraordinario.Y el padre envía a Mansilla a dar lo que podríamos lla-mar la vuelta al mundo, el primer gran viaje, pero deMansilla. De ahí sale el primer libro de Mansilla que esDe Adén a Suez, como resultado de que, al verlo leer ElContrato Social, el padre le dice “te tenés que ir de acá”.
Hay otra escena notable que es la muerte de Moreno,está contada por Rafael Arrieta en La ciudad y los libros:“Mientras se alejaba de la patria naciente y su hogar in-defenso, Mariano Moreno, enfermo y nostálgico, sepropuso evitar el ocio de la travesía, traduciendo del in-glés la obra del Abate Barthélemy The Travels of Ana-charsis the Younger, in Greece, cuya última edición enseis volúmenes era de 1806. Pero aún suprimida la ex-tensa introducción (dice Arrieta), el traductor argentinono logró siquiera asentar el pie en suelo de Beocia. Por-que Mariano Moreno murió el 4 de marzo al amanecermientras traducía el libro.” La idea de alguien que mue-re mientras está traduciendo, es notable. Es bien argen-tina la escena, alguien que por otro lado es Mariano Mo-reno, el revolucionario, que quizá ha sido envenenado yque, enfermo, lee, traduce...
Después hay una serie de escena militares, no ya liga-das a la muerte, sino a la guerra porque Guevara recuer-da a Jack London en medio de la batalla, en la pausaque sigue a la emboscada. Hay, entonces, una serie deescenas que también pueden ayudarnos a construir esahistoria. Una es la del General Paz cuando cae prisione-ro de Estanislao López, la escena que se ha vuelto clá-sica del caballo boleado, el general a la europea que caeen manos de los bárbaros, de los gauchos. Y entoncesahí sucede también algo extraordinario. Esto lo cuentaJosé Luis Busaniche: “Habiendo pedido el prisionero al-go para leer, el secretario de Estanislao López le facilitóel Comentario de la Guerra de las Galias de Julio César”.
R i c a r d o P i g l i a 17

Esta escena también me parece maravillosa porquepor lo menos pone en cuestión la frontera donde estánlos bárbaros. Si Estanislao López le hace mandar el Co-mentario de la Guerra de las Galias a Paz, francamente,tenemos que aceptar que... [risas] algo pasa.
Y hay una situación simétrica, creo, en la extraordina-ria historia del Coronel Baigorria que abandona la civili-zación, se va a vivir a las tolderías y se pasa a los indiosy a quien los pampas –hacia 1860– le traen luego de unsaqueo en las poblaciones del oeste, de un malón, unejemplar ya sin tapas de Facundo de Sarmiento. Y Bai-gorria, el cautivo voluntario, anda con ese libro y lo leesolo, junto a las fogatas, en el desierto, como un signode la vida que ha perdido.
Se condensan tramas múltiples en esas situaciones.Podríamos descifrar ahí redes de toda la cultura argen-tina del siglo XIX. Y relaciones variadas que se anudanen esos contrastes.
Son situaciones de lecturas extremas, digamos, lec-turas fuera de lugar, en [circunstancias] de extravío, demuerte, podríamos decir, o donde acosa la amenaza deuna destrucción. La lectura se opone a un mundo hos-til, como los restos o los recuerdos de otra vida.
Habría, en este sentido, dos caminos. Por un lado es-ta idea del lector como una suerte de condensación dela figura del intelectual, de la función intelectual, diga-mos, una historia muy fluida que se fija en ciertas esce-nas, una suerte de prehistoria con sus ruinas y sus hue-llas. Y por otro lado, el acto de leer, el registro de lapráctica misma y sus efectos, ciertas escenas de lectu-ra, narradas, vistas al sesgo, fijadas y a la vez disueltasen la historia, casi como un detalle al margen, un indi-cio en el sentido de Ginzburg.
Y en ese marco una pregunta: ¿qué leen los políti-cos?, o mejor ¿qué han leído? (si es que han leído); ysus derivaciones: ¿cómo influyen las lecturas en susconcepciones y en su práctica? Cierta tradición argenti-na, que se podría reconstruir, a partir de la imagen deMoreno, que persiste en leer, en traducir, en alta mar,cerca de la muerte.
No se trata, vuelvo a decir, de la exhibición de cultura,o no nos interesa ese aspecto. Para nosotros, estas es-cenas de lectura serían más bien el vestigio de una prác-tica social, un sujeto visto en el momento de leer, ligadoa un contexto concreto, a una escena material, digamos.Se trata de la huella –un poco borrosa– de un uso delsentido que remite a las relaciones entre los libros y lavida, entre las armas y las letras, entre lectura y realidad.
Guevara aparece para mí en este sentido como el úl-timo lector (los políticos actuales sólo leen los discur-sos que les escriben sus escribas y a lo sumo leen losperiódicos). Me parece que Guevara está en la vieja tra-dición, ha mantenido una relación con la lectura queacompaña toda su vida. Y sobre eso quería conversarcon ustedes.
Maneras de leer
Hay una foto que seguramente ustedes han visto, ex-traordinaria, en la que Guevara está en Bolivia, subido aun árbol, mejor dicho, leyendo arriba de un árbol, enmedio de la desolación y la experiencia terrible de laguerrilla perseguida. Se sube a un árbol para aislarse unpoco y está ahí, leyendo.
En principio, la lectura como un refugio es algo queGuevara vive como contradictorio, y que lo acompañadurante toda su experiencia. En el diario de la guerrillaen el Congo, del que se venían publicando algunosfragmentos, y ahora salió el libro, que se llama Pasajesde la guerra revolucionaria: Congo, al analizar la derro-ta, escribe: “El hecho de que me escape para leer, hu-yendo así de los problemas cotidianos, tendía a alejar-me del contacto con los hombres, sin contar que hayciertos aspectos de mi carácter que no hacen fácil el in-timar”.
La distancia, el aislamiento, el corte, aparecen meta-forizados en el que se abstrae para leer. La soledad y ladistancia del lector. Y eso se ve como contradictorio conla experiencia política, una suerte de lastre que viene delpasado, ligado al carácter, al modo de ser. Y hay distin-tos lugares donde Guevara se refiere a la capacidad quetenía Fidel Castro para acercarse a la gente y establecerinmediatamente relaciones fluidas, y su [propia] ten-dencia en cambio a aislarse, separarse, construyéndoseun espacio aparte. Hay una tensión entre la vida socialy algo propio y privado, una tensión diría yo, entre loque es la vida política y la vida personal. Y la lectura esla metáfora de esa diferencia.
Esto que nosotros vemos en distintos momentos yaes notado en la época de Sierra Maestra. En alguno delos testimonios sobre la experiencia de la guerra de li-beración en Cuba, se dice (hablando del Che): “Lectorinfatigable, abría un libro cuando hacíamos un altomientras que todos nosotros muertos de cansancio ce-rrábamos los ojos y tratábamos de dormir”.
Ernesto Guevara, el último lector18

Más allá de la tendencia a mitificarlo, veo ahí una di-ferencia. [La lectura persiste como] el resto del pasado,en medio de una experiencia de acción pura, de despo-sesión y violencia, en la guerrilla, en el monte.
Guevara lee para modelar la experiencia, lee en el inte-rior de la experiencia, como una pausa, como un restodiurno de su vida anterior. Incluso es interrumpido por laacción, como quien se despierta: la primera vez que en-tran en combate en Bolivia, Guevara está tendido en suhamaca y lee. Se trata del primer combate, una embos-cada que Guevara ha organizado con gran inteligenciapara comenzar las operaciones de un modo espectacu-lar, porque ya el ejército anda rastreando el lugar y,mientras espera, tendido en su hamaca, lee.
Y esta oposición se hace todavía más extrema, se ha-ce más visible, si pensamos en la figura sedentaria dellector [en contraste con la del] guerrillero que marcha.La movilidad constante y la lectura como punto fijo enGuevara.
“Característica fundamental de una guerrilla es lamovilidad, lo que le permite estar, en pocos minutos, le-jos del teatro específico de la acción y en pocas horaslejos de la región de la misma, si fuera necesario; que lepermite cambiar constantemente de frente y evitar cual-quier tipo de cerco” escribe Guevara en 1961 en La gue-rra de guerrillas. La pulsión territorial, la idea de un pun-to fijo, acecha siempre. A la inversa de la experienciapolítica clásica, el acumular y tener algo propio suponeel riesgo inmediato. Regis Debray cuenta cuando cae elprimer punto de anclaje en Bolivia, la micro zona propia:la ilusión de un lugar fijo [aparece] para Guevara asocia-da con una biblioteca. “Tiempo antes se había hechouna pequeña biblioteca, escondida en una gruta, al ladode las reservas de víveres y del puesto emisor”, descri-be en Alabados sean nuestros señores.
La marcha supone además la liviandad, la ligereza, larapidez. Hay que desprenderse de todo el lastre paramarchar, estar liviano y marchar. Pero Guevara mantie-ne un punto de anclaje, cierta pesadez. En Bolivia ya sinfuerzas llevaba libros al hombro. Fíjense que cuando esdetenido en Bolivia, cuando es capturado, después de laodisea que conocemos, una odisea que supone la nece-sidad de moverse incesantemente y de huir del cerco, [apesar de ello] lo único que conserva (porque ha perdi-do todo, no tiene ni zapatos), es un portafolio de cuero,pesadísimo que tiene atado al cinturón, en su costadoderecho, donde guarda su diario de campaña y sus li-bros. Todos se desprenden de aquello que dificulta lamarcha y la fuga, pero Guevara sigue todavía conser-
vando (yo creo que es lo único que conserva) los libros,que pesan, claro, y son lo contrario de la ligereza queexige la marcha.
El ejemplo antagónico y simétrico en este sentido esdesde luego Gramsci, un lector extraordinario, el polí-tico separado de la vida social por la cárcel, que se con-vierte en el mayor lector de su época. Un lector único.Gramsci en prisión lee todo el tiempo, lee lo que pue-de, lo que logra filtrarse en las cárceles de Mussolini.Está todo el tiempo pidiendo libros y de esa lecturacontinua (“leo por lo menos un libro por día”, diceGramsci) de ese hombre solo, inmóvil, aislado, en lacelda, nos quedan los Cuadernos de la cárcel, que soncomentarios extraordinarios de esas lecturas. Lee folle-tines, revistas fascistas, publicaciones católicas, los li-bros que encuentra en la biblioteca de la cárcel y losque deja pasar la censura, y [de todos ellos] extraeconsecuencias notables. Gramsci construye la nociónde hegemonía, de consenso, de bloque histórico, decultura nacional-popular, desde ese lugar sedentario,inmóvil, encerrado.
Y obviamente la teoría de la toma del poder en Gue-vara (si es que eso existe) es antagónica con la deGramsci. Puro movimiento en la acción pero fijeza enlas concepciones políticas, nada de matices. Sólo esfluida la marcha de la guerrilla y luego todo está defini-do de entrada y no cambia. No hay nada que trasmitiren Guevara, salvo su ejemplo que obviamente es in-transferible.
La teoría del foco y la teoría de la hegemonía: no debehaber nada más antagónico. Como no debe haber nadamás antagónico que la imagen de Guevara leyendo en laspausas de la marcha continua de la guerrilla, y Gramscileyendo encerrado en su celda, en la cárcel fascista.
En verdad, para Guevara, antes que la construcciónde un sujeto revolucionario, de un sujeto colectivo (enel sentido que esto tiene para Gramsci) se trata de cons-truir una nueva subjetividad, un sujeto nuevo en senti-do literal (uno por uno) y ponerse él mismo como ejem-plo de esa construcción.
En la historia de Guevara hay distintos ritmos, meta-morfosis, cambios bruscos, transformaciones, perohay también persistencia, una continuidad. Una serie delarga duración recorre toda su vida a pesar de las mu-taciones: la serie de la lectura. La continuidad está ahí,todo lo demás es desprendimiento y metamorfosis. Pe-ro ese nudo, el de un hombre que lee, persiste desde elprincipio hasta el final.
R i c a r d o P i g l i a 19

Esa serie de larga duración se remonta a la infancia,y está ligada al otro dato de identidad del Che Guevara:el asma. La madre es quien le enseña a leer porque nopuede ir a la escuela y ese aprendizaje privado está ob-viamente ligado a la enfermedad. A partir de ahí se con-vierte en un lector voraz. Y hay testimonios múltiples.“Estaba loco por la lectura” dice su hermano Roberto.“Se encerraba en el baño para leer”.
La lectura como práctica iniciática fundamental, aldecir de Michel De Certeau, [funciona] como modelo detoda iniciación. En este caso, el asma y la lectura estánligados al origen. Hace pensar en Proust, que justamen-te ha narrado muy bien lo que es esta relación, un cru-ce, una diferencia que define ciertas lecturas en la infan-cia, cierto modo de leer. Basta recordar la primera pagi-na del texto de Proust Sobre la lectura: “Quizá no haydías de nuestra infancia tan plenamente vividos, comoaquellos que creímos haber dejado sin vivir, aquellosque pasamos con nuestro libro predilecto”. La vida leí-da y la vida vivida. Las vidas plenas de la lectura.
La lectura, entonces, lo acompaña desde la niñez igualque el asma. Signos de identidad, signos de diferencia.En un sentido fuerte, porque ya se ha hecho notar que lossenos frontales abultados que vienen del esfuerzo porrespirar, definen el rostro de Guevara. Son un signo queno puede disfrazarse. En sus fotos de revolucionarioclandestino es fácil reconocerlo si uno le mira la frente.
Y a la vez, cierta dependencia física, que se materiali-za en un objeto que hay llevar siempre. “El inhalador esmás importante para mí que el fusil”, le escribe a sumadre desde Cuba en su primera carta. El inhalador pa-ra respirar y los libros para leer. Dos ritmos cotidianos,la respiración cortada del asmático, la marcha cortadapor la lectura, la escansión pausada del que lee, estánligados entre sí. Eso es lo persistente: una identidad dela que no puede (y no quiere) desprenderse. La marchay la respiración. La lectura y la soledad.
La lectura ligada a cierta soledad en medio de la redsocial, una diferencia que persiste. “Durante estas ho-ras últimas en el Congo me sentí solo como nunca lohabía estado, ni en Cuba, ni en ninguna otra parte de miperegrinar por el mundo. Podría decir: nunca como hoyhabía sentido hasta qué punto, qué solitario era mi ca-mino”. La lectura es la metáfora de ese camino solita-rio. Es el contenido de esa soledad y su efecto.
Desde luego, como Guevara lee, también escribe. Omejor, porque lee, escribe. Sus primeros escritos sonnotas de lectura de 1945. Ese año empieza un cuader-no manuscrito de 165 hojas por orden alfabético donde
Ernesto Guevara, el último lector20

ordena sus lecturas. Se han encontrado siete cuadernosescritos a lo largo de diez años Y en este sentido hay otraserie larga que acompaña toda la vida de Guevara y es lade la escritura. Escribe sobre sí mismo y sobre lo quelee, es decir, escribe un diario. Un tipo de escritura muydefinida, que es la escritura privada, el registro personalde la experiencia. Empieza con un diario de lecturas y si-gue con el diario que fija la experiencia misma, que per-mite leer luego su propia vida como la de otro y reescri-birla. Si se detiene para leer, también se detiene para es-cribir, al final de la jornada, a la noche, cansado, para fi-jar lo que ha vivido (o leído). Entre 1945 y 1967 siempreescribe un diario: escribe los diarios de los viajes que ha-ce de joven, cuando va por América, escribe los diariosde la campaña de Sierra Maestra, escribe los diarios dela campaña del Congo, y por supuesto, escribe el diarioen Bolivia. Desde muy joven, encuentra un sistema deescritura que consiste en que toma notas inmediatas pa-ra fijar la experiencia y después escribir un relato a par-tir de las notas que ha tomado en el diario.
La inmediatez de la experiencia y el momento de la ela-boración. Guevara tiene clara, de entrada, la diferencia:“El personaje que escribió estas notas murió al pisar denuevo tierra argentina, el que las ordena y la pule (yo),no soy yo”, escribe en el inicio de Mi primer gran viaje.
En ese sentido, el Diario en Bolivia es excepcional por-que no hubo reescritura, igual que las notas que se hanpublicado, por ejemplo las notas que tomó en su primerviaje por la Argentina en 1950 y que su padre publicó ensu libro Mi hijo el Che: “En mi casa de la calle Arenaleshace poco tiempo descubrí por casualidad dentro de uncajón que contenía libros viejos, unas libretas escritaspor Ernesto. (…). El interés de estos escritos reside enque puede decirse que con ellos comenzó Ernesto a de-jar asentados sus pensamientos y sus observaciones enun diario, costumbre que conservó siempre”.
Y al llegar a este punto, hay que hacer notar la cartaque Guevara le escribe a Ernesto Sábato después deltriunfo de la revolución donde le recuerda que en 1948leyó deslumbrado Uno y el Universo, y le dice Guevara:“En aquel tiempo yo pensaba que ser un escritor era elmáximo título al que se podía aspirar”. Subrayo estaidea de que había en el joven Guevara el proyecto, la as-piración de ser un escritor (y esto explica, desde luego,su decisión de escribir sus experiencias).
Podríamos decir que esa voluntad de ser escritor, paradecirlo con Passolini, esa actitud previa a la obra, esemodo de mirar el mundo para registrarlo por escrito, per-siste, entreverada con su experiencia de médico y con su
progresiva –y distante– politización hasta el encuentrocon Fidel Castro en mayo de 1955 y su decisión de unir-se a la guerrilla, cuando se transforma, sin diluirse.
De hecho, en un sentido, el político triunfa donde fra-casa el escritor, y Guevara tiene clara esa tensión. Porun lado se define varias veces como un poeta fracasadopero por otro lado se piensa como alguien que constru-ye su vida como un artista: “Una voluntad que he puli-do con la delectación de artista sostendrá unas piernasfláccidas y unos pulmones cansados”.
De Rieff ha trabajado la figura del político que surge en-tre las ruinas del escritor. El escritor fracasado que rena-ce como político intransigente, casi como el no-político,o al menos el político que está solo (si me permiten eloxímoron) y hace política primero sobre sí mismo y so-bre su vida y se constituye como ejemplo. Y aquí la rela-ción, antes que con Gramsci, es por supuesto conTrotsky, el héroe trágico, “el profeta desarmado”, como lollamo Isaac Deutscher. Hay en Trotsky una nostalgia porla literatura parecida: “Desde mi juventud, más exacta-mente desde mi niñez, había soñado con ser escritor” di-ce Trotsky al final de Mi Vida, su excelente autobiografía.Y Hans Mayer, por su parte, en su libro sobre la tradicióndel outsider, ha visto a Trotsky como el escritor fracasa-do y, por lo tanto, segun Mayer, el político “irreal”, opues-to a Stalin, el anti-intelectual, el político práctico.
Salir al camino
Y, entonces, nosotros empezamos a pensar en la expe-riencia de Guevara, el joven que quiere ser escritor, queen 1950 empieza a viajar, sale al camino, a ese viaje queconsiste en construir la experiencia para luego escribir-la. En esa mezcla de ir al camino y escribir un diario, unaescritura autobiográfica, inmediata, yo lo veo a Guevarajoven en relación con la beat generation norteamerica-na, que son sus contemporáneos y están haciendo lomismo que él, escritores como Jack Kerouac, en On theRoad, el manifiesto de una nueva vanguardia, la idea deunir el arte y la vida, buscar la experiencia. Experienciavivida y escritura inmediata, casi escritura automática. Ala vez, los jóvenes escritores norteamericanos, en lugarde pensar a Europa como modelo del lugar al que hayque ir, al que generaciones de intelectuales han queridoir, se van al camino, a buscar la experiencia en América.
Se trata de convertirse en escritor fuera del circuito dela literatura. Sólo los libros y la vida. Ir a la vida (con li-bros en la mochila) y volver para escribir (si se puede
R i c a r d o P i g l i a 21

volver). Guevara practica esa busca de la experienciapura y de ese modo busca la literatura y encuentra lapolítica (y la guerra).
Estamos en la época del compromiso y del realismosocial, pero aquí se define otra idea de lo que es ser unescritor o formarse como escritor. Hay que partir de unaexperiencia alternativa a la sociedad (y a la sociedad li-teraria en primer lugar). Ya sabemos, es el modelo nor-teamericano: “he sido lavacopas, marinero, vagabundo,fotógrafo ambulante, periodista de ocasión”. Ser escri-tor es tener ese fondo de experiencia sobre el que seapoya y se define la forma y el estilo. Escribir y viajar, yencontrar una nueva forma de hacer literatura, un nue-vo modo de narrar la experiencia.
Se trata de otro tipo de viajeros. Quiero decir, de uncontexto que ha redefinido el viaje y el lugar del viajero.La tensión entre el turista y el aventurero de la que ha-bla Paul Bowles (tambien él ligado a la beat generation)en el comienzo de El cielo protector.
Por su lado, Ernest Mandel ha escrito en su libro Cri-men delicioso, sobre la novela policial: “Evelyn Waughuna vez hizo notar que los verdaderos libros de viajes pa-saron de moda antes de la segunda guerra mundial. Elverdadero significado de este pronunciamiento snob fueque los viajes internacionales que hacía la elite de admi-nistradores imperiales, banqueros, ingenieros de minas,diplomáticos y ricos ociosos (con el ocasional aventure-ro militar, amante del arte, estudiante universitario o ven-dedor internacional al margen de la sociedad) quedabanrelegados gracias al turismo de las clases medias bajas,así que los libros de viajes tenían que tomar en cuenta aeste nuevo y más amplio mercado. La guía de viajes Mi-chelin ha ocupado el lugar del Baedeker clásico”.
El Guevara que va al camino y escribe un diario no sepuede obviamente asimilar ni al turista ni al viajero en elsentido clásico. Se trata antes que nada de un intento dedefinir cierta identidad; el sujeto se construye en el via-je; no me parece que se trate tampoco de la busca deuna raíz latinoamericana o de una esencia telúrica, en elsentido en que en esos años Murena o Kusch comien-zan a plantearse esa cuestión, sino que el que está ha-ciendo la experiencia de reconversión de su propio sis-tema de educación tradicional, es el sujeto que viaja pa-ra transformarse en otro.
“Me doy cuenta de que ha madurado en mí algo quehace tiempo crecía dentro del bullicio ciudadano: el odioa la civilización, la burda imagen de gente moviéndosecomo locos al compás de ese ruido tremendo”, escribeGuevara en 1952.
Condensa ciertos rasgos comunes de esa cultura deépoca, el tipo de modificación que se está produciendoen los años ‘50 en las formas de vida y en los modelossociales, que viene de la beat generation y llega hasta elhippismo y la cultura del rock. Paradójicamente (o notan paradójicamente), Guevara se ha convertido tam-bién en un ícono de esa cultura rebelde y contestataria.Esa cultura supone grupos alternativos y marginalesque exhiben su cualidad anticapitialista en su vida coti-diana, en su defensa de la libertad, en su modo de ves-tir, en su relación con el dinero y el trabajo, la construc-ción de una imagen personal, de cierto disfraz, diga-mos, que une al marginal y al joven rebelde, y muestrasu rechazo de la sociedad. La fuga, el corte, el rechazo.Actuar por reacción y, en ese movimiento, construir unsujeto diferente
En el caso de la beat generation, que está en el origende esa transformación en las formas de vida, la idea bá-sica es despojarse totalmente de cualquier atributo quepueda quedar identificado con las formas convenciona-les de sociabilidad. Algo que es incluso antagónico a lanoción de clases, que implica una especie de nueva for-ma de pertenencia social. La juventud, la libertad, elcambio de lugar, como identidad social. Una nueva for-ma de sociabilidad ha nacido. Se manifiesta, básica-mente, en el modo de vestirse, en cierta defensa de lamarginalidad social, en el desplazamiento continuo, quepor supuesto también están [presentes] en el Guevarade esos años.
En este sentido es conocido el modo que tenía Gueva-ra de vestirse para verse siempre desarreglado, ciertoexhibicionismo del rechazo de las normas. Sabemos quelo llamaban “El Chancho”, y hay una serie de historiasque circulan entre todos sus compañeros, muy diverti-das, sobre su desaliño deliberado, [como las que cuen-tan] que tenía una camisa que se cambiaba cada quincedías, que una vez en México paró un calzoncillo [risas].Hay un testimonio de una muchacha con la que él tieneuna historia, una muchacha de clase alta, de Córdoba,Cristina Ferreira. Dice: “Su desparpajo en la vestimentanos daba risa, y al mismo tiempo un poco de vergüenza.No se sacaba de encima una camisa de nylon transpa-rente que ya estaba tirando al gris por el uso”.
Me [parece] que ahí uno podría ver un nuevo [dandis-mo] o ver alguien que está tratando de construirse unafigura que rechaza totalmente las formas convenciona-les, lo que debe entenderse como la imagen aceptadasocialmente. Basta ver las fotos de Guevara a lo largo desu vida, de qué manera aparece vestido. Habría que ha-cer un análisis de ese aspecto en las fotos. Los borce-
Ernesto Guevara, el último lector22

guíes abiertos, desabrochados, en su época de minis-tro, o un broche de colgar ropa [olvidado] en los panta-lones, son indicios, rasgos mínimos. Se trata de laconstrucción de una imagen. Entonces, esta idea deldesparpajo en su apariencia personal me parece que es-tá presente en Guevara todo el tiempo.
¿Por qué? Creo que esto está ligado al momento enque se cristaliza la idea de algo que está entre las clasesy entre las jerarquías sociales, un modo horizontal deconstrucción de la identidad, la juventud como unasuerte de identidad, la cultura pop que surge en ese mo-mento y luego se difunde y se universaliza. Recuerdoaquella frase de Sartre que nos intrigaba siempre. Decíaa propósito de Paul Nizan: los jóvenes obreros no tienenadolescencia, no tienen juventud. Pasan directamentede la niñez a ser hombres. Aquí lo que vemos surgir apartir de la beat generation es la juventud como emble-ma, cierto modelo del cual la juventud sería una con-densación. El sujeto fuera de la producción, que no hallegado aún, que no ha quedado atrapado por la lógicade la producción. Y el Che queda en cierto sentido fija-do a ese emblema.
La relación de Guevara con el dinero está en esa lí-nea, se define desde el comienzo y es extraordinario enese sentido que haya llegado a director del Banco Na-cional en Cuba. Siempre lejos del dinero, viviendo deuna economía personal precaria, fuera de lo social, nun-ca tiene nada, nunca acumula nada (sólo libros). “Ten-go doscientos de sueldo y casa, de modo que mis gas-tos son en comer y comprar libros con que distraerme”,le escribe el 21 de enero de 1947 a su padre, en una desus primeras cartas conocidas. No tener dinero, no te-ner propiedades, no poseer nada, ser pato, como diceGuevara. Ganarse la vida a desgano, en los márgenes,en los intersticios, sin lugar fijo, sin empleo fijo. Por eselado se entiende su fascinación por los linyeras que re-corre los diarios de juventud, su identificación inclusocon esa figura: “Ya no éramos más que dos linyeras,con el mono a cuestas y con toda la mugre del caminocondensada en los mamelucos, resabios de nuestraaristocrática condición”, dice en Mi primer viaje. El mar-ginado esencial, el que está voluntariamente afuera dela circulación social, fuera del dinero y del mundo deltrabajo, el que está en la vía. El vago, que es otro modoque tiene Guevara en esa época de definirse a sí mismo.El vagabundo, el que vaga, el nómade y el que rechazalas normas de integración. Pero también el que divaga,el que sólo tiene como propiedad un uso libre del len-guaje, la capacidad de conversar y de contar historiasincluso como modo de vida, las historias intrigantes de
su exclusión y de su experiencia en el camino. Ya en laprimera de sus notas de viaje, en 1950 (incluidas en Mihijo, el Che) escribe: “En el [palabra ilegible] ya narradome encontré con un linyera que hacía la siesta debajo deuna alcantarilla y que se despertó con el bochinche. Ini-ciamos una conversación y en cuanto se enteró que eraestudiante se encariñó conmigo. Sacó un termo sucio yme preparó un mate cocido con azúcar como para en-dulzar a una solterona. Después de mucho charlar ycontarnos una serie de peripecias...”, etc. La marginali-dad es una condición del lenguaje, de un uso particulardel lenguaje. Y son siempre los linyeras aquellos conlos cuales Guevara encuentra una interlocución másfluida y más interesante.
Entre nos
El otro elemento que quería señalar y que está presenteen esta prehistoria de Guevara es justamente el tipo deuso del lenguaje. Tenemos que recordar que lo que loidentifica es un modismo lingüístico ligado a la tradiciónpopular. Es llamado “el Che”, porque su manera de uti-lizar la lengua marca de una manera muy directa ciertaidentidad. Y esto en distintos sentidos, por un lado eluso del che que lo diferencia dentro de América latina ylo identifica como un argentino. El Che a veces lo exa-gera para llamar la atención y lograr que lo reciban y lodejen hospedarse, porque sabe el valor de esa diferen-cia lingüística. Y a la vez el Che [funciona] como unaidentidad de larga duración y quizá su única seña argen-tina de identidad, porque en todo lo demás Guevara fun-ciona con una identidad no-nacional, el extranjero per-petuo, siempre fuera de lugar.
Y ese uso a la vez coloquial y argentino de la lengua,como marca de identidad, se nota inmediatamente ensu escritura que es muy directa siempre, muy oral, na-da retórica, tanto en sus cartas personales y en sus dia-rios como en sus materiales políticos. Esta idea de queescribe en la lengua en la que habla, sin nada de la re-tórica que suele circular en la palabra política –y en la iz-quierda, básicamente–, en Guevara está clara desde elprincipio, y me parece que esto termina por ser el ele-mento que le da nombre, termina por ser el signo quelo identifica. El “Che” como sinécdoque perfecta. Hayalgo deliberado ahí, otra vez una seña de identidadconstruida y no recibida, inventada, casi una máscara.La carta final a Fidel Castro esta firmada sencillamente“Che” y así firmaba los billetes de banco, el dinero enCuba tenía como prueba de autenticidad la firma “Che”.
R i c a r d o P i g l i a 23

(No creo que exista otro ejemplo igual en toda la histo-ria de la economía mundial, alguien que autentifica elvalor del dinero con un seudónimo.)
Al mismo tiempo ese uso libre y desenfadado de lalengua es una marca de cierta tradición de clase. En es-to Guevara se parece a Mansilla y a Victoria Ocampo ya María Rosa Oliver (que es otro ejemplo magnífico deesa prosa deliberadamente argentina y coloquial). Esarelación no tiene nada que ver con la hiper-corrección tí-pica en el lenguaje de la clase media a la que se refiereLabov, ni con los restos múltiples que constituyen lalengua escrita de las clases populares (como es el casode Arlt o de Armando Discépolo o incluso en las letrasde tango). Quiero decir, cierta libertad y cierto desenfa-do en el uso del lenguaje que son una prueba de con-fianza en su lugar social (como su modo de vestirse osu relación con el dinero). Esa lengua hablada es unalengua de clase que funciona como modelo de lengua li-teraria. Escribe como habla, lo que no es nada comúnen la literatura argentina de esa época. El túnel de Sába-to, de 1948, para referirnos a un libro que muy posible-mente Guevara había leído y admirado cuando fue pu-blicado, está escrito de “tú”, es decir, lejos del voseo ar-gentino, en una lengua que responde a los modelos es-tabilizados y escolares de la lengua literaria. Y ese es eltono dominante en la literatura argentina de esos años(basta pensar en Mallea o en Murena). Pero ese no esel caso de Guevara. No hace literatura, o mejor: hace li-teratura de otra manera, sin ninguna afectación (o conuna afectación diferente, en todo caso). Habría que de-cir que escribe como habla su clase y en eso, vuelvo adecirlo, se parece a Mansilla (y no sólo en eso).
Hay que decir además que como político usa ese mis-mo lenguaje directo, seco, irónico, y a diferencia de Fi-del Castro, nada retórico ni efectista. Frases cortas, en-trada personal en el discurso, el uso frecuente de la na-rración y la experiencia vivida como forma de argumen-tación, cierta intimidad en el uso público del lenguaje.Por eso Guevara no es un gran orador en el sentido clá-sico, está más ligado a la carta, a la narración personal,a la comunicación entre dos (“entre nos”, como diría–de nuevo– Mansilla), a la conversación entre amigos,a las formas privadas del lenguaje, para decirlo así. In-cluso [hasta] como orador político parece un escritor dediarios. Basta con analizar el comienzo de sus discursospúblicos, su modo de entrar en confianza.
Entonces, ¿qué camino es el que elige para hacer laexperiencia? El modo en que se viste, el tipo de relacióncon el dinero y con el lenguaje son datos, indicios, queme parece importante marcar porque son a la vez per-
sonales y de época. Este sería un primer contexto paradiscutir a Guevara o para pensar cómo es que ErnestoGuevara de la Serna se convierte en el Che Guevara, omejor, cómo es que Guevara encuentra la política y quéclase de política encuentra. Digamos que Guevara prac-tica cierto dandismo de la experiencia y en ese viaje–como veremos enseguida– encuentra la política.
Metamorfosis
Hay varias metamorfosis en la vida de Guevara, y esasmutaciones bruscas son un signo de su personalidad.Tiene varias vidas, como él mismo dice en otro sentido(“de las siete me quedan cinco”). Tiene, diría, varias vi-das simultaneas, la del viajero, la del escritor, la del mé-dico, la del aventurero, la del testigo, la del crítico so-cial. Y todas se condensan y cristalizan, por fin, en suexperiencia de guerrero, de guerrillero, de condottieri(como él mismo dice). Esa historia de sus transforma-ciones encuentra el primer punto de viraje en el viaje de1952 cuando va hacia Bolivia y la política latinoamerica-na empieza a incorporarse a la experiencia del viaje. Elprimer objetivo de este viaje es la experiencia misma, yen ese sentido lo poníamos en la gran tradición de loque supone romper con un mundo cerrado, libresco,salir a la vida y establecer una noción de experienciaque sea el fundamento a partir del cual se legitima loque se escribe. Pero, en el caso de Guevara, este cami-no hacia América latina lo lleva hacia la política. Descu-bre el mundo político, o cierta mirada sobre el mundopolítico. Como sabemos, va hacia Bolivia, después aGuatemala y por fin a México y en el proceso, en ese cir-cuito, la politización se va haciendo cada vez más nítida.¿Qué tipo de politización? En principio, una politizaciónexterna, casi de observador que registra matices y rea-lidades diversas.
Una característica de este tipo de viaje, ajeno al dine-ro y al turismo, es la convivencia con la pobreza. Sartrelo decía bien: el color local, lo que llamamos color locales la pobreza y la vida de las clases populares. De mo-do que el viaje es también un recorrido por ciertas figu-ras sociales: desde el linyera (como vimos) el desclasa-do, el marginal hasta los mineros bolivianos, los cam-pesinos guatemaltecos y los indios mexicanos, pasan-do por los enfermos, los leprosos, que son estacionesen su camino.
Los registros del diario acompañan ese descubri-miento de la diferencia pura. Del marginado como ante-
Ernesto Guevara, el último lector24

cedente de la víctima social. El otro social, la figura pu-ra de ese viaje, es en principio el otro como paciente ycomo víctima. Ese es el primer descubrimiento. No setrata de la figura del marginal que elige ese lugar, sinode la víctima que ha sido acorralada y explotada, y ensu dolencia expresa una injusticia y un crimen. Hay unatensión entre el marginado y el enfermo que terminapor construir la figura de la víctima social que debe sersocorrida. Es decir, alguien que ha sido marginado,obligado con violencia a vivir una vida sin salida. El mé-dico mira lo social y descifra su sentido: “La grandezade la planta minera está basada sobre los 10 mil cadá-veres que contiene el cementerio más los miles que ha-brán muerto victimas de neumoconiosis y sus enferme-dades agregadas” (Carta a Tita Infante, mayo de 1952).
El viaje se convierte en una experiencia médico-socialque confirma lo que se ha leído o, mejor aún, que exigeun cambio en el registro de las lecturas para descifrarel sentido de los síntomas.
Entonces, está el viaje errático, sin punto fijo, del quesale al camino y busca la experiencia pura y encuentrala realidad social, pero a la vez están las lecturas, unasenda paralela, que se entrevera [con la primera]. Elmarxismo empieza a ser un punto de llegada. Una desus primeras referencias al marxismo aparece en unacarta a Tita Infante, su compañera en la Facultad de Me-dicina, que milita en el PC argentino. Aparece como unaironía frente a la imposibilidad de explicar su condiciónindecisa, de explicar, al menos, sus idas y venidas. Lue-go de contarle a Tita Infante cómo fue hacia Miramar,en la costa argentina, cuando había partido hacia Boli-via, escribe: “Observé qué claro queda el hecho paradó-jico de que vaya al norte por el sur, a la luz del materia-lismo histórico” (Lima, mayo de 1952).
Guevara ha leído marxismo, y en sus cuadernos de1945 ya hay registro de esas lecturas (en ese año apa-recen notas sobre El Manifiesto Comunista). Pero mu-chos han leído marxismo, sin por eso convertirse enGuevara, es decir, sin tomar las armas y volverse gue-rrilleros. Falta un paso, más bien habría que decir unpunto de viraje, que le permite a este joven –cuyo des-tino parece ser el PC, ser un médico del PC, quizá, co-mo tantos otros– convertirse en una suerte de modelomundial de lo que es un revolucionario. Y ese paso, meparece, se construye con la unión de esas lecturas y esaexperiencia flotante (si me permiten llamarla así). Ir alsur cuando se pretende ir al norte. Básicamente, la pul-sión del viajero, del aventurero, y sobre todo la situa-ción del que ha dejado atrás las fronteras y la pertenen-cia nacional. Ha quedado sin territorio, sin pertenencia,
R i c a r d o P i g l i a 25

sin localización. Hay una forma sin territorio, o en todocaso no-nacional, de la política. Un expatriado volunta-rio, un desterrado, un viajero que está de paso y se po-litiza y no tiene inserción. En esto también es la antíte-sis de Gramsci, el pensador de lo nacional-popular, delas tradiciones locales, de la localización de las relacio-nes de fuerza como condición de la política.
Y esta inversión es una característica que define lapolítica de Guevara: sin fronteras, sin enclave nacional,en Cuba, en Angola, en Bolivia. Y también su aspiraciónsecreta, de larguísima duración, casi un horizonte impo-sible, utópico: encontrar un lugar propio, regresar a laArgentina como guerrillero desde el norte, desde Boli-via, con una columna de guerrilleros, repetir allí la inva-sión de Castro a Cuba pero ampliada y sin tener encuenta las condiciones políticas, haciendo depender laintervención [exclusivamente] de su fuerza propia, de laformación de su grupo, y no de las relaciones concretasy del análisis de la situación del enemigo, digamos así,las fracturas, las posibles alianzas. Ese sueño del gue-rrero que vuelve es su forma particular de pensar en elregreso a la patria. Todos hablan de esa ilusión para ex-plicar su decisión de llevar la guerrilla a Bolivia. Se ins-tala en un país ajeno para construir una zona liberada,una retaguardia desde la cual entrar por fin en su pro-pio espacio.
No hay nunca lugar fijo, no hay territorio, sólo la mar-cha, el movimiento continuo de la guerrilla, esa es suestrategia y así define la política de un modo absoluta-mente novedoso y personal (más allá de sus conse-cuencias). Todo depende de la decisión de convertircualquier situación en propicia, sin que importen lascondiciones reales.
Me parece que eso está ligado al modo en que en-cuentra la política o, digamos mejor, encuentra –sincambiar su estilo– la inserción política. Y por eso decía[al comienzo] que son muy significativas sus cartas delos días anteriores a conocer a Fidel Castro y sumarse ala expedición del Granma. Son cartas a su madre, a Ti-ta Infante, a su padre, que muestran que sus proyectosen ese momento, poco antes de encontrarse en julio de1955 con Castro, siguen siendo abiertos. Está disponi-ble, empieza a pensar que debe ir por fin a Europa, co-nocer Francia, luego ir a la India (como le dice en unacarta de marzo de 1955 a su padre) o también imaginaa veces seguir desde México hacia el norte, incluso ir aEstados Unidos, llegar hasta Alaska. Hay –como siem-pre en Guevara– cierta imprevisibilidad, cierta disponi-bilidad y cierto azar en sus decisiones, nada nunca esmuy fijo. “Me avisaron que me pagaban con diez días de
antelación (se refiere a un dinero que le debían en Mé-xico por su trabajo de periodista durante los JuegosOlímpicos) e inmediatamente me fui a buscar un barcoque salía para España. (…) Ya tengo programado que-darme aquí hasta el 1º de setiembre para agarrar un bar-co para donde caiga”, le escribe a su madre el 17 de ju-nio de 1955 (esto es, un mes antes de conocer a FidelCastro). Y cierra diciendo: “tenés que largarte a París yallí nos juntamos”.
Entonces, también habría un aspecto que es intere-sante discutir, en relación a los procesos de politizaciónde los intelectuales, para plantear una hipótesis sobreesta cuestión. En muchos casos la política aparece comoun efecto de la búsqueda de experiencia, del intento deescapar de un mundo cerrado. Lo que está primero es elintento de romper con cierto tipo de ritual social, concierto experiencia estereotipada, escapar –como diceGuevara– de todo lo que molesta: “Además sería hipó-crita que me pusiera como ejemplo pues yo lo único quehice fue huir de todo lo que me molestaba” (Carta a TitaInfante, 29 noviembre de 1954). Busca vivir otra vida, yla política surge como resultado de ese proceso: hay unatensión entre un mundo que se siente clausurado y lapolítica como corte tajante y paso a otra realidad.
Me parece que Guevara va descubriendo la política enel proceso de cierre de la experiencia. No es la políticala que está primero, sino que la política es el resultadode su intento de descubrir una experiencia que lo saquede su lugar de origen, del espacio en que se mueve, delmundo familiar, de la vida de un estudiante de izquierdaen Buenos Aires, incluso de la vida de un joven médicoque quiere ser escritor y vacila.
Un encuentro
Su viaje tiene itinerarios paralelos, redes múltiples. Sonseries, mapas que se superponen y nada está muy defi-nido. Hay varios viajes simultáneos: el viaje literario, elviaje político, el viaje médico. Será la política y no la li-teratura la que terminará articulando esos mundos pa-ralelos pero para eso hace falta el encuentro con la pa-labra de Fidel Castro.
Me parece que en este punto podríamos ver la dife-rencia que hay entre ciertas experiencias en el siglo XIXy ciertos espacios de la política en el siglo XX. Habitual-mente en el siglo XIX la política es el punto de partidaque genera el viaje y la escritura, mientras que lo quenosotros vemos en el caso de Guevara –y también en el
Ernesto Guevara, el último lector26

de Walsh, un escritor de la misma generación; inclusonacieron en el mismo año, son casos simétricos– escierta ideología literaria que lo empuja a la política y a laacción, tratando de escapar de cierto lugar estructura-do, estereotipado, de lo que se entiende por un intelec-tual, de lo que se entiende por un escritor, la política yla historia aparecen como un punto de fuga, como unlugar de corte y de transformación. Y si ustedes leen losdiarios de Guevara de esos años y el modo en que, enel prólogo a Operación masacre, Walsh sintetiza su ex-periencia, van a encontrar algo parecido. Walsh, el jovenperiodista que en 1956 está pensando en la literaturafantástica, en el ajedrez, en escribir una novela, de pron-to es arrastrado por azar a una acción que lo saca de esecírculo cerrado y lo lleva hacia la historia y la política. Eldiario de Walsh de los años 1967 a 1970 reproduce lamisma disyuntiva [que vive Guevara]. Ahora Walsh esun escritor reconocido, todos esperan su novela, ha he-cho un trato con su editor, Jorge Álvarez, que le paga unsueldo para que termine su libro. Está escribiendo esanovela que no termina de funcionar y tiene la sensaciónde que está perdiendo el tiempo, de que eso es inútil,improductivo, y es de pronto la política la que resuelveel dilema, aparece como un escape, un modo un pocoazaroso de pasar a la acción. Y Walsh se va a dirigir elperiódico de la CGT de los Argentinos, y de hecho aban-dona la literatura, abandona esa novela que todo elmundo espera que escriba y se convierte paulatinamen-te –también Walsh– en un combatiente. (Y es notableque su último relato, “Un oscuro día de justicia”, escri-to en 1967, haya sido propuesto por Walsh como unaalegoría de la figura del Che Guevara.)
Me parece que esto forma parte de una tradición lite-raria: cómo salir de la biblioteca, cómo pasar a la vida,cómo entrar en acción, cómo ir a la experiencia, cómosalir del mundo libresco, cómo cortar con la lectura entanto lugar de encierro. Y en esto de salir de la bibliote-ca e ir a la vida, la política aparece a veces como el lu-gar que dispara esa posibilidad. El síntoma Dahlmann,que ya no es la acción como encuentro con el otro, conel bárbaro, sino la acción como encuentro con el com-pañero, con la víctima social, con los desposeídos.
La prehistoria de esa relación, de ese pasaje, en el ca-so de Walsh es la figura del periodista que descubre ca-si sin querer la injusticia y la dimensión social: un grupode obreros peronistas de la Resistencia han sido fusila-dos, algunos han sobrevivido y quieren dar testimonio.En el caso de Guevara es la experiencia del médico laque articula cierta relación con lo social, la intención deayudar al que sufre, hacerse cargo de él, socorrerlo. Ha-
bría que estudiar –en el caso de Walsh– la tensión clási-ca entre el periodista y el político, entre el cronista de loshechos y el hombre de acción. Ahí encuentro una tradi-ción muy significativa, que Walsh condensa y define.
Como decía, en el caso de Guevara es la figura delmédico la que me parece importante como espacio in-termedio, como lugar de pasaje. El viaje está pautadopor la visita a los leprosarios. Hay imágenes y escenasnotables que Guevara registra: “En realidad fue éste unode los espectáculos más interesantes que vimos hastaahora: un acordeonista que no tenía dedos en la manoderecha y los reemplazaba por unos palitos que se ata-ba a la muñeca, y el cantor era ciego, y casi todos configuras monstruosas provocadas por la forma nerviosade la enfermedad, muy común en las zonas, a lo que seagregaba las luces de los faroles y linternas sobre el río”(Carta a su madre, Bogotá, 6 de julio de 1952). A la vezahí está el reconocimiento de las figuras extremas, delos restos de la sociedad, de la víctima social.
Desde luego, no se trata del médico del positivismo,del modelo de científico que revela los males de la so-ciedad, sus enfermedades, como una gran metáfora dela visión de las clases dominantes de los conflictos so-ciales, y especialmente de las luchas de las clases po-pulares vistas como enfermedad que debe ser erradicaa partir del diagnóstico neutral y apolítico del que sabesobre los síntomas y su cura. Se trata, en cambio, delmédico como figura del compromiso y la comprensión,del que socorre y salva.
En este sentido hay una acotación de Richard Sen-net que es interesante. Sennet, al analizar la novela deMalraux Los conquistadores sobre la Revolución Chi-na, hace notar la relación entre el revolucionario pro-fesional y los médicos: “Hong, el joven revolucionario,igual que estos jóvenes médicos que han hecho alardede una singular clase de fuerza: el poder de aislarsedel mundo que los rodea, haciéndose distantes y a lavez solidarios, definiéndose de un modo rígido. Estaautodefinición inimitable les confiere un arma podero-sísima contra el mundo exterior. Anulan un intercam-bio flexible de ideas entre ellos y los hombres que losrodean y con ello adquieren cierta inmunidad ante eldolor y los acontecimientos conflictivos y confusosque de otro modo los desconcertarían y tal vez losaplastarían”. Sennet llama a este movimiento la identi-dad purificada. Estar separado y a la vez ir hacia ahí.La distancia [aparece] como forma de relación, quepermite estar emocionalmente siempre un poco afue-ra, para ser eficaz.
R i c a r d o P i g l i a 27

Hay una foto de Guevara joven, siendo estudiante demedicina, que es extraordinaria. Se ve un cadáver des-nudo con el cuerpo abierto en la mesa de disección y ungrupo de estudiante de medicina, con delantal blanco,todos serios, un poco impresionados. Entre ellos, Gue-vara es el único que se ríe, una sonrisa abierta, diverti-da. La relación distanciada con la muerte está ahí cris-talizada, su ironía de siempre, la distancia.
Me parece que Guevara encuentra la política en esteproceso. Un joven médico, que secretamente quiere serescritor, que sale al camino como muchos de su gene-ración, un joven anticonvencional, que va a la aventuray en el camino encuentra a los marginales, a los enfer-mos, y luego a las víctimas sociales, y por fin a los exi-liados políticos. Una travesía por las figuras sociales deAmérica Latina. Un viaje por los bordes de la historia,del linyera al exiliado político, digamos así.
Al mismo tiempo hay que ver qué relaciones tiene Gue-vara con el marxismo, cómo se forma, qué relacionesmantiene con el Partido Comunista, pero de todos modoshay un momento en el que se aparta, como decíamos, dela experiencia posible de un joven marxista en esos años,se aleja de la cultura obrera de los partidos comunistas yva hacia una práctica extrema, directamente a la guerra,casi sin pasos previos. Una práctica de aislamiento, asce-
tismo, sacrificio, salvación, que es la guerrilla (o en todocaso su concepción de la guerrilla), a la que, como sabe-mos, entra como médico para convertirse rápidamenteen combatiente. Y eso sucede en el primer combate,cuando tiene que elegir entre una caja de medicamentosy la caja de balas, y por supuesto se lleva la caja de ba-las. Esa historia microscópica, un detalle mínimo, un mi-to de origen, que Guevara cuenta con gran maestría,usando su extraordinaria capacidad narrativa para fijar elsentido en una pequeña situación concreta.
Entra como médico y sale como guerrillero, y seconstituye en el modelo mismo del guerrillero. PorqueGuevara no es sólo un guerrillero político en el sentidoclásico, un guerrillero que usa la guerrilla como una tác-tica, como Mao Tse Tung o como Ho Chi Minh, [queconciben] la lucha anticolonial como motor de la luchairregular, porque eso es lo que está en el origen de laLarga Marcha de Mao Tse Tung y de las luchas de Giapy de los vietnamitas, e incluso por supuesto de los ar-gelinos en ese momento, o de la propia experiencia cu-bana en la lucha contra Batista.
En cambio, Guevara se convierte en el guerrilleroesencial, digamos, el que ve la vida en la guerrilla co-mo el ejemplo puro de la construcción de una nuevasubjetividad.
Ernesto Guevara, el último lector28

El momento clave y un poco azaroso, el momentoque es extraordinario como metamorfosis, se da –comodijimos– en julio de 1955 cuando encuentra a Fidel Cas-tro en México. Para esto, como ya sabemos, Guevara haentrado en relaciones en Guatemala y en México consectores de exilados de América latina, básicamente através de Hilda Gadea que es militante del Partido Co-munista peruano. Gadea lo pone en conexión con la po-lítica práctica.
Lo cierto, como hemos visto, es que en ese momen-to él está leyendo marxismo. Hay todo un debate sobresi cuando llega a México ya es un hombre del PartidoComunista o no lo es, [evidente en] el intento de las bio-grafías oficiales de politizarlo de entrada para explicar elpasaje y la conversión –porque es una conversión– ydarle una conciencia plena, una identidad única. Aunque–como digo– si uno lee las cartas de Guevara en esemomento, no encuentra la decisión, sino más bien la in-certidumbre. Lo que importa es que en julio de 1955,Guevara está en disponibilidad, esperando que la expe-riencia llegue, no sabe muy bien lo que va a hacer, yaparece Fidel Castro. Entonces tenemos uno de losgrandes momentos en la dramatización histórica enAmérica latina, porque Fidel lo encuentra a las ocho dela noche, y lo deja a las cinco de la mañana convertidoen Che Guevara. Ha quedado capturado por el carismay la convicción política de Castro. Ustedes pueden lla-marla como quieran, porque tenemos una experienciade casi cincuenta años de conocer su retórica, esa cer-tidumbre absoluta de tener razón y de ser la voz de lahistoria que definen a Fidel Castro, que ha fascinado atantos escritores, a tantos Hamlet, ¿no?, deslumbradospor el político, por el uso del lenguaje del político, su ca-pacidad para construir y definir la realidad. La novela la-tinoamericana ha dado pruebas de esa fascinación porla palabra absoluta del poder. El otoño del patriarca deGarcía Márquez, por ejemplo, parece ahora, muchosaños después, una alegoría de Fidel Castro que enveje-ce perpetuándose en el poder. En Yo, el Supremo, deRoa Bastos, ese yo único, la enunciación absoluta, elpoder verbal, demagógico, de convencimiento, paranoi-co, como ustedes lo quieran llamar, que tiene Fidel Cas-tro. Un sentido de la oportunidad en el discurso que esúnico, siempre la situación está de su lado, siempre di-ce que tiene razón y que la historia lo absolverá. Y Cas-tro, el Castro que viene de Moncada, encontró a este jo-ven argentino con toda esta prehistoria de aventurero,rebelde, de médico preocupado por lo social, de posibleescritor y posible marxista, y lo convence de que formeparte de ese proyecto increíble de invadir Cuba, en una
pequeña lancha, y luchar en la sierra para derrocar a Ba-tista. De hecho, como sabemos, la figura de Castro seconvierte inmediatamente para Guevara en un punto dereferencia esencial. Esa conversación que dura toda lanoche es un punto de viraje, una conversión. Podemospensar a Guevara como un marxista y seguramente loera, pero eso no termina de explicar su decisión de su-marse a la expedición. Se trata de un salto cualitativo,para decirlo así.
En el marco de esa busca de la experiencia es la polí-tica la que lo está esperando. Entonces, Guevara hace laexperiencia del Granma, al principio como médico de laexpedición pero rápidamente se convierte en un comba-tiente, y al poco tiempo es ya el Comandante Guevara.
Me parece que hay otro momento de cristalización, entoda esta construcción de un sujeto, de Guevara comoemblema, que también está ligado a la palabra de Cas-tro. En septiembre de 1957, Fidel Castro lo designa co-mandante. Están pasando lista, redefiniendo las funcio-nes, y cuando llegan a Guevara, un poco sorpresiva-mente Castro dice “Comandante”. Lo convierte en elComandante Guevara, y le da la estrella. Y a partir deentonces aparece el emblema de la estrella de cincopuntas asociada a la figura del Che Guevara, de la quese ha dicho que ha sido la única imagen capaz de com-petir con la hoz y el martillo o la rosa del socialismo eu-ropeo. Esa nueva figura que Guevara parece encarnarcomo nadie, que está cristalizada en su imagen. La al-ternativa encarnada en él, el guerrillero heroico. Unanueva ética, una nueva subjetividad.
Una ética
Poco después, entre agosto y octubre de 1958, Gueva-ra vive –y narra mientras vive– la primera experiencia delo que podríamos llamar el ascetismo guerrillero, la ca-pacidad de sacrificio, y me parece que de ahí saca unaconclusión que lo va a marcar en toda su experiencia fu-tura. En esa fecha, es el comandante de la Octava Co-lumna, de 140 hombres, y recorre medio país, va desdeSierra Maestra hasta la Provincia de Las Villas, en unacaminata dificultosísima, con el sistema clásico de es-conderse y escapar, y marchar incesantemente. Ante ladificultad del avance, Guevara escribe en su diario un he-cho que después no aparece en la reescritura de los Pa-sajes de la Guerra Revolucionaria. Dice: “La tropa estáquebrantada moralmente, famélica, los pies ensangren-tados y tan hinchados que ya no entran en lo que les res-
R i c a r d o P i g l i a 29

ta de calzado. Están a punto de derrumbarse. Sólo en lasprofundidades de sus órbitas aparece una débil y minús-cula luz que brilla en medio de la desolación”.
Extraordinaria imagen; parece un apunte de Tolstoi, ya la vez se encuentra allí algo que se repetirá luego, y enBolivia se condensa de un modo nítido: el sacrificio y elexceso, la ruptura del límite como condición de la sub-jetividad política. Esta imagen anticipa la experiencia enBolivia, pero concluye de otra manera, y toda la diferen-cia está en la diferencia de condiciones políticas en Cu-ba, la debilidad de Batista, la crisis de la hegemonía quedecide la política, como diría Gramsci. Pero Guevara pa-rece borrar las condiciones políticas específicas paraquedarse con el momento de la decisión pura comocondición de la política.
Están ahí, hambrientos, los guerrilleros en el monte,tratando de avanzar de cualquier modo, y Guevara dice:“Sólo al imperio de insultos, ruegos y exabruptos de to-do tipo podía hacer caminar a esa gente exhausta”.
Él está con ellos, en la misma situación que ellos, ex-hausto, pero a la vez está afuera, los impulsa y los guía.(“Los jefes deben constantemente ofrecer el ejemplo deuna vida cristalina y sacrificada”, escribe en 1961 en Laguerra de guerrillas.)
Entonces me parece que ahí aparece por primera vezesta idea de la construcción de una ética del sacrificiocon el modelo de la guerrilla, la construcción de unasubjetividad nueva. Me parece que es esto lo que le haquedado como condición de la victoria y de la forma-ción de un cuadro político.
No sé hasta dónde podemos integrar esta idea en elmarco de la tradición del marxismo. La mejor tradicióndel marxismo está en la ética de Brecht, Me-ti. El librode las mutaciones. Se trata de una ética de las clasessubalternas, [que implica] negociar, romper la negocia-ción, hacer alianzas, abrir el juego, cerrarlo. Gramsci,obviamente, podría ser otro ejemplo de esa estrategiade acumulación. Partimos de la distinción entre amigoy enemigo como condición de la política, pero esa opo-sición es muy fluida, y se modifica según la coyuntura.La noción de enemigo es la clave: cuáles son las fisurasdel enemigo, cómo podemos fragmentarlo y con quién,cómo construir el consenso, cuáles son las relacionesde fuerza y la conciencia posible.
Podría decirse que Guevara piensa al revés: primerodecide la táctica y luego adapta las condiciones a esatáctica. Define quién es el amigo, con quién construye elnúcleo guerrillero, cómo se prepara un guerrillero (y
esa es base de su libro La guerra de guerrillas). Gueva-ra tiende a pensar al grupo propio, más que en términosde clase, casi como una secta, un círculo de iniciados,del que debe estar excluida cualquier ambigüedad. Enese sentido, su política tiende a ver al enemigo como ungrupo homogéneo y sin matices, y a los amigos comoun grupo siempre en transformación, que corre el ries-go de abdicar, de transformarse en enemigo, o de sercaptado o infiltrado por el enemigo. Entrevé en el grupode amigos la figura encubierta del enemigo, lo que vagenerar esa tradición terrible del guevarismo que se varepetir casi en todas las experiencias posteriores, de lavigilancia continua, la tendencia a descubrir al traidor enel débil, en el que vacila en el interior del propio grupo.Guevara mismo hace una anotación sobre esto en Laguerra de guerrillas: “En la jerga de nuestra guerrilleros,en la guerra pasada, se llamaba ‘cara de cerdo’ a la ca-ra de angustia que presentaba algún amedrentado”.
Esa noción del amigo como el que potencialmente pue-de desertar y traicionar es el resultado extremo de la pro-pia teoría, y ya sabemos cuáles han sido las consecuen-cias. El ejemplo más conocido quizá es el fusilamiento deRoque Dalton en El Salvador por sus propios compañe-ros, pero hay muchos otros ejemplos, incluso en la pri-mera guerrilla argentina, el EGP de Masetti, auspiciadopor el Che, [que se desarrolla] en la provincia de Salta enla época del presidente Illia, y que termina con fusila-mientos absurdos a quienes se considera débiles ideoló-gicamente y potenciales enemigos dentro del grupo.
La política se vuelve una práctica hacia el interior delpropio grupo, [a través de] la desconfianza, las acusa-ciones, las medidas disciplinarias. No hay nunca políti-ca de alianzas. En todo caso la posibilidad de las alian-zas está definida por la desconfianza y la sombra de latraición. En este sentido hay dos momentos centralesen la experiencia de Guevara, uno al comienzo y otro alfinal [de su vida política]. El primero, en su primera ex-periencia de lucha en Cuba. En el texto donde Guevaranarra su bautismo de fuego, en Alegría del Pío, cuandodesembarcan del Granma, culpa a un traidor del ataquedel ejército que casi le cuesta la vida: “No necesitaronlos guardias [de Batista] el auxilio de pesquisas indirec-tas, pues nuestro guía, según nos enteramos años des-pués, fue el autor principal de la traición, llevándoloshasta nosotros”. Esta es su primera experiencia de lu-cha en Cuba y lo mismo al final, en la última anotacióndel Diario en Bolivia, cuando registra el encuentro ines-perado con la vieja campesina que está “pastoreandosus chivas” y para que no los delate tienen que sobor-narla: “A las 17.30, Inti, Aníbal y Pablito fueron a la ca-
Ernesto Guevara, el último lector30

sa de la vieja que tiene una hija postrada y medio ena-na; se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fue-ra a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzasde que cumpla, a pesar de sus promesas”.
La categoría básica de la política para Schmitt (ytambién para Mao Tse Tung), la distinción entre amigoy enemigo, se disuelve para Guevara, el enemigo es fi-jo y está definido. La categoría del amigo es más flui-da y ahí se aplica la política. Los amigos se dividensiempre potencialmente en amigos y enemigos. Y laúnica garantía de que esta categoría de amigo persis-ta es el sacrificio absoluto y la muerte. Porque, para-dójicamente, esta experiencia de aislamiento, de rigor,de vigilancia y sacrificio personal, tiene como resulta-do, según Guevara, la construcción de una conciencianueva. El mejor es el más fiel y el más sacrificado.Plantea una relación –que no esta probada– entre as-cetismo y conciencia política. El sacrificio y la intran-sigencia no garantizan la eficacia, y la vigilancia no sedebe confundir con la política, porque si se confundehemos pasado a una práctica de control. La guerrillafunciona como un estado microscópico que vive siem-pre en estado de excepción.
Básicamente, es un sistema para formar sujetos polí-ticos capaces de reproducir esa estructura. Porque elrevés, la contrarréplica de la traición –obviamente– es elheroísmo absoluto. La garantía de que no habrá traiciónes la fidelidad total y la muerte. Pobres de los pueblosque necesitan héroes, decía Brecht. Y aquí, en esta mi-crosociedad [que es la guerrilla], se trata de producirautomáticamente al sujeto como héroe, una construc-ción directa, sin pasos previos.
En cada uno de los enfrentamientos, Guevara formaun pelotón de vanguardia, una especie de pelotón suici-da que es el que enfrenta en las primeras escaramuzasal grupo que lo está hostigando. [Sobre esta práctica]Guevara dice en su diario de la época de Sierra Maestra:“Es un ejemplo de moral revolucionaria, porque ahí so-lamente iban voluntarios escogidos. Sin embargo, cadavez que un hombre moría, y eso ocurría en cada com-bate, al hacerse la designación del nuevo aspirante, losdesechados realizaban escenas de dolor que llegabanhasta el llanto. Es curioso ver a los curtidos y noblesguerreros mostrando su juventud en el despecho deuna lágrima, pero por no tener el honor de estar en elprimer lugar de combate y de muerte”. Podría decirseque aquí hay un exceso en la representación de la fide-lidad, una exhibición de lo contrario puro de “la cara decerdo” del amilanado.
La experiencia que Guevara hace en Cuba le va a ser-vir como modelo para definir la experiencia de la guerri-lla, sea donde sea que se vaya a realizar. En un sentidopodríamos decir que el triunfo de la revolución cubanaes un acontecimiento absolutamente extraordinario.Históricamente es una experiencia milagrosa. De ella,después, él infiere una hipótesis política general, queaplica en cualquier situación. Podríamos decir que enesta primera experiencia de lo que es la lucha política,Guevara extrae algunas hipótesis sobre las cuales va aforjar sobre todo ciertos modelos de construcción de lasubjetividad y de una nueva ética.
Define, inmediatamente después de terminada la ex-periencia en Cuba, las características del guerrillero, laidea del pequeño grupo que funciona por fuera de la so-ciedad, y que es capaz de afrontar cualquier situación.Una especie de grupo de elite absoluto, que producemensajes y acciones, y al mismo tiempo parece vivir enel futuro. Son sujetos capaces de pasar por una expe-riencia que los convierte (para Guevara) en el modelo delo que debe ser el futuro.
Uno de los índices notables aquí es la metafórica cris-tiana del sacrificio que acompaña este tipo de construc-ción política. El propio Guevara dice en la primera pagi-na de La guerra de guerrillas: “El guerrillero como ele-mento consciente de la vanguardia popular debe teneruna conducta moral que lo acredite como verdadero sa-cerdote de la reforma que pretende. A la austeridad obli-gada por difíciles condiciones de la guerra debe sumarla austeridad nacida de un rígido autocontrol que impi-da un solo exceso, un solo desliz, en ocasión en que lascircunstancias pudieran permitirlo”. El soldado guerri-llero “debe ser un asceta” (el énfasis es mío).
Entonces, el modelo de la ética que se busca es elmodelo del cristianismo primitivo. Me parece que ahíaparecen algunos elementos que quizá nos permitanpensar qué tipo de noción de política, qué concepciónde la política está implícita en esta idea de un pequeñogrupo capaz de producir una revolución en condicionesabsolutamente adversas.
Por ejemplo, cuando va al Congo es imposible imaginarcondiciones objetivas peores que esas: no habla la lengua,la gente con la que tiene que trabajar tiene supersticionesmúltiples y nociones de cómo debe ser un guerrero queGuevara nunca puede terminar de entender...
Y lo mismo [le ocurre] en Bolivia, aunque allí podría-mos notar mayor verosimilitud respecto a la posibilidad[de triunfo de la revolución]. Pero apenas llega com-prende lo que está pasando, y empieza a imaginar que
R i c a r d o P i g l i a 31

lo que va a pasar es que van a funcionar como una es-pecie de grupo que sobrevive hasta fortalecerse, paracrear sujetos nuevos casi por descarte. Hay una mate-mática fatídica, digamos: “De mil, cien; de cien, diez; dediez, tres”. De mil combatientes sacamos cien, de ciencombatientes sacamos diez, de diez combatientes saca-mos tres, y esos son los revolucionarios.
Ahora, por supuesto que Guevara no propone nadaque no haga él mismo. No es un burócrata, no manda alos demás a hacer lo que él dice. Él lo hace. Esta es unadiferencia esencial, la diferencia que lo ha convertido enlo que es. El que paga con su vida la fidelidad con lo quepiensa. Es similar a la experiencia de los anarquistas desiglo XIX, que tenían como Guevara una cosa muy ad-mirable, cuando en su vida personal realizan lo que es-peran que sea la sociedad futura. Viven la vida personalcomo imaginan que tiene que ser la sociedad en la quequieren vivir. No hacen una escisión entre lo que es suvida y la sociedad a la que aspiran. Tratan de reproducirla sociedad futura en su experiencia personal. Vivenmodestamente, reparten lo que tienen, se sacrifican, de-finen una nueva relación con el cuerpo, una nueva mo-ral sexual, un tipo de alimentación. Se proponen comoejemplo de una nueva forma de vida.
Se trata de una experiencia extrema, en todo sentido.Y si volvemos a la noción de experiencia en el sentidode “El narrador” de Benjamin, podríamos decir queGuevara es la experiencia misma y a la vez la soledad in-transferible de la experiencia. Es el que quema su vidaen la llama de la experiencia, y hace de la política y dela guerra el centro de esa construcción. Y lo que propo-ne como ejemplo, lo que trasmite como experiencia, essu propia vida.
Paralelamente persiste en Guevara lo que he llamadola figura del lector. El que está aislado, el sedentario enmedio de la marcha de la historia, contrapuesto al polí-tico. El lector como el que persevera, sosegado, en eldesciframiento de los signos. ¿Y qué tipo de lector eseste? El que construye el sentido en el aislamiento y en lasoledad. Fuera de cualquier contexto, diría, en medio decualquier situación, por la fuerza de su propia determina-ción. Intransigente, pedagogo de sí mismo y de todos,que no pierde nunca la convicción absoluta de la verdadque ha descifrado. Una figura extrema del intelectual co-mo representante puro de la construcción del sentido (ode cierto modo de construir el sentido, en todo caso).
Y en el final de Guevara, las dos figuras se unen otravez, porque están juntas desde el comienzo. Yo termi-naría con un momento que casi funciona como una ale-
goría: cuando va a ser asesinado, ustedes lo saben,Guevara pasa la noche previa en la escuelita de La Hi-guera. La única que tiene con él una actitud caritativa esla maestra del lugar, que se llama Julia Cortés, que va yle lleva de comer algo que está cocinando la madre, unplato de guiso. Cuando entra, está el Che Guevara tira-do, herido, en el piso del aula. Entonces –y en un senti-do esto es lo último que dice Guevara, sus ultimas pa-labras, digamos–, cuando entra, Guevara le muestra a lamaestra una frase que está escrita en la pizarra y le di-ce que está mal escrita, que tiene un error. Él, con suénfasis en la perfección, [...] le dice, “No, le falta elacento”. Hace esta pequeña recomendación a la maes-tra. La pedagogía siempre, hasta el último momento.
La frase [escrita en la pizarra de la escuelita de La Hi-guera] es Yo sé leer. Que sea esa la frase, que al final desu vida lo último que vea sea una frase que tiene que vercon la lectura, es como un oráculo, una cristalizacióncasi perfecta.
Murió con dignidad, como el personaje de London. Omejor, murió con dignidad, como un personaje de unanovela de educación perdida en la historia.
[Desgrabación: Guadalupe Rodríguez
Edición a cargo de Laura Ehrlich y Ana Longoni ]
1 Se refiere a Horacio Tarcus.
2 Las palabras entre corchetes reponen partes de la conferencia quese escuchan mal en la grabación aunque pueden arriesgarse co-mo probables (con excepción de las risas, incontrastables), oagregados a fin de aclarar la versión escrita de la trascripción oral.Los corchetes con puntos suspensivos señalan palabras o frasesininteligibles en la desgrabación. [N. de E.]
Las fotos que ilustran esta nota son de autor anónimo, fuerontomadas de diversas publicaciones y corresponden a su época deestudiante, la campaña en el Congo y la campaña en Bolivia.
Ernesto Guevara, el último lector32

La era de EJH
P e r r y A n d e r s o n
Clement Moreau

Con la agudeza crítica que locaracteriza, el actual editor en jefe dela New Left Review realiza unapenetrante lectura de lo que denomina“el quinto volumen” de una misma obraininterrumpida. Años Interesantes. Unavida en el siglo XX, (Buenos Aires,Crítica, 2003), las memorias de EricHobsbawm son así presentadas comoel último eslabón, en un registro máspersonal, de la saga que parecíaculminar con La era de los extremos.Igualmente atento a la calidad literariacomo a la endeblez de laargumentación política, un incisivoPerry Anderson se interna en el textoen busca del interlocutor implícito alque rendiría tributo la necesidad delgran historiador británico de explicar elsignificado de su vida comunista.Búsqueda que se va hilvanando apartir del reconocimiento de las zonassorprendentemente silenciadas en laobra (y lo que por ello se revela), nomenos que con la oportuna discusiónde las opciones políticas queencontraron a estos dos intelectualesbritánicos en proyectos divergentes alinterior del campo de debate marxista.

¿Quiénes serían más aptos que los historiadores parapracticar la autobiografía? Entrenados para examinar alpasado con una mirada imparcial, alertas a las peculia-ridades del contexto y los artificios de la narrativa, apa-recerían como los candidatos ideales para la difícil tareade la autodescripción de una vida. Sin embargo, y extra-ñamente, han sido los filósofos quienes han sobresali-do en el género, por no decir que lo han inventado. Enprincipio, la autobiografía es la más íntimamente parti-cular de todas las formas de escritura, mientras que lafilosofía es la más abstracta e impersonal. Deberían sercomo el agua y el aceite. Pero fueron San Agustín yRousseau quienes nos han dejado sus confesiones per-sonales y sexuales y Descartes quien nos ha legado laprimera “historia de mi mente”. En los tiempos moder-nos, Mill y Nietzsche, Collingwood y Russell, Sartre yQuine, todos han dejado registros de sí mismos muchomás memorables que cualquier cosa escrita sobre ellos.El número de historiadores que han producido autobio-grafías de cierto nivel, por otro lado, es remarcablemen-te escaso. En el siglo XIX, las memorias de Guizot y Toc-queville, muy poco consultadas en nuestros días, son deinterés principalmente en tanto testimonios de evasiónpolítica. Más cercano, el Marc Bloch póstumo de 1940,con su mezcla de reporte personal e interpelación gene-ral, es un conmovedor documento, pero demasiado cir-cunscripto como para ofrecer más que unos pocos mo-mentos de auto-revelación. Más recientemente, tenemosel excéntrico camafeo de Richard Cobb y las causeriesde A.J.P. Taylor, de las cuales él mismo ha dicho queeran evidencia de que se había apartado de las temáticashistóricas. En suma, en el género para el cual pareceríaestar bien diseñada, la habilidad de los historiadores haproducido, quizá, sólo dos clásicos: el magnífico retratode Gibbon a fines del siglo XVIII y el fantástico Wunder-kammer de Henry Adams a principios del XX.
Eric Hobsbawm se ha sumado a este campo general-mente decepcionante con un trabajo que él nos invita aleer como si se tratara del “Lado B” de La Era de los Ex-tremos, su magnífica historia del siglo XX: “las expe-riencias de un individuo no ilustran la historia mundial,pero la historia mundial configura esa experiencia”, ylas opciones de vida que le ofreció. Publicado a los 85años, por su energía y su agudeza Años interesantespudo haber sido escrita a los 40. Sus cualidades sontantas, de hecho, que es casi imposible leerlo sin sen-tirse retrotraído a su trabajo de historiador: tantas sonlas perspectivas que se ofrecen, casual o deliberada-mente, de eso que Hobsbawm concibe como una uni-dad. Estamos lidiando con una suerte de quinto volu-
men, en un registro más personal, de un proyecto inin-terrumpido. Este volumen puede ser llamado, sencilla-mente, “La era de EJH”.
Como tal, ofrece una autobiografía compuesta de trespartes distintas. La primera, que cubre los primerosaños del autor hasta su llegada a la universidad, tienemuchas virtudes como para ser considerada una de lasmás delicadas piezas que este reconocido estilista hayaescrito jamás. Con delicadeza y prudencia, e incluso concierto tenso candor, Hobsbawm nos lleva desde su ac-cidental nacimiento en Alejandría hasta su precaria in-fancia en la Viena de postguerra; su breve pero exaltadaadolescencia en la Berlín de Weimar; su huida del nazis-mo hacia Inglaterra y su final llegada a Cambridge, enlas vísperas de la Guerra Civil Española. Partiendo delos retratos de sus padres –un desafortunado inglés yuna frágil austríaca que murieron cuando Eric tenía 14años– se va dibujando el trasfondo psicológico de undescendiente de judíos por ambas partes, que vivió sujuventud en la ciudad más antisemita de Europa. Él ex-plica el tipo de lealtad a sus orígenes familiares queaprendió de su madre, y su actual “falta de obligaciónemocional respecto del pequeño, militarista, cultural-mente decepcionante y políticamente agresivo Estado-nación que requiere mi solidaridad en función de basesraciales”.1
Mudado a Berlín, donde un tío (del lado inglés) esta-ba trabajando en la industria del cine, Hobsbawm des-cribe su descubrimiento del comunismo a los 15 años,en un tradicional Gymnasium prusiano, con Hitler a laspuertas del poder. Deben haber muy pocas evocacionestan vívidas de la atmósfera eléctrica de la izquierda re-volucionaria en Alemania durante aquellos meses. Noes extraño que los recuerdos de los destellos finales delcondenado Partido Comunista Alemán en medio delcrepúsculo de Berlín puedan haberlo marcado más quelos días inmóviles del Londres durante el Gobierno Na-cional. De su posterior experiencia en St. MarylebondGrammar School escribe con afectado buen humor(“Tomé tantos exámenes como helados”). En la compo-sición de estos escenarios en contraste, la inteligenciadel historiador está siempre funcionando, ubicando losaccidentes de una vida individual en un cruce de ten-dencias en un espacio y tiempo gráficamente delinea-dos. La imagen que emerge, con considerable habili-dad, es la de un muchacho que contrasta con las imá-genes del hombre: solitario, inicialmente inclinado a lanaturaleza más que a la política, algo abstraído e intros-pectivo, gradualmente más confiado en sus cualidades.El tono del autorretrato con el cual él sintetiza su ado-
P e r r y A n d e r s o n 35

lescencia contiene algo de lo que el horóscopo de Ke-pler hubiera dicho de él:
“Eric John Ernest Hobsbawm, de dieciocho años ymedio, rubio, de estatura elevada, desgarbado, pocoagraciado, de rasgos angulosos, rápido para cazar lascosas, con un considerable aunque superficial bagajede conocimiento general y un montón de ideas origina-les, generales y teóricas. Un incorregible aficionado atomar poses, lo cual es a la vez peligroso y efectivo,mientras se convence a sí mismo de creer en ellas... Notiene sentido de la moral, es totalmente egoísta. Algu-nos lo encuentran extremadamente desagradable, otrosagradable, aunque otros (la mayoría) solamente ridícu-lo. Es vanidoso y engreído. Ama profundamente la na-turaleza. Y se está olvidando del idioma alemán.”
Así termina la primera parte de Años interesantes. Des-de un punto de vista literario, bien podría haber paradoacá. Hubiéramos tenido algo cercano a aquellas obrasmaestras de los desplazamientos calmos, movilizantes yprovocativas en igual medida, como las que nos han de-jado Constant o Sartre: viajes a la edad de la razón, o dela pasión, que nos llevan justo hasta ese umbral. Si estepensamiento no es incongruente es porque, antes quepreparar el camino para un retrato del historiador comoun hombre joven, el pasaje citado arriba más bien cierrala puerta a futuras exploraciones por el estilo del “perso-naje”. Profundamente sentida, la imaginativa recreacióndel joven que alguna vez fue da paso a otra clase de em-presa. Nunca más vislumbraremos el mismo paisaje in-terior. Sin dar cuenta de un cambio de marcha, el próxi-mo capítulo nos lleva a la segunda parte de Años intere-santes, que cubre la membresía de Hobsbawm en el Par-tido Comunista Británico (PCB) desde finales de los ’30hasta su disolución al principio de los ’90. Aquí cuentasus tiempos en Cambridge, en el cenit de su comunismoestudiantil; su parate durante la guerra por ser sospecho-so ante las autoridades; su crecimiento como miembrodel partido y su semi-marginalidad como académico du-rante la Guerra Fría; sus reacciones ante la crisis en la quese sumió el movimiento comunista tras las revelacionesde Kruschev y la revuelta húngara de 1956; las razonesde su permanencia en el PCB después que la mayoría desus compañeros historiadores marxistas se hubieran idoy su convencimiento de que su opción era mucho másfructífera que la de ellos; cómo eventualmente colaboró,en su propia mirada, en salvar al Partido Laborista, inclu-so cuando el PCB se estaba hundiendo.
Estos capítulos marcan una completa alteración en elregistro. La diferencia empieza desde la mismísima pri-mera página, en la cual –antes incluso de intentar des-cribir su propia experiencia en Cambridge– Hobsbawmse siente obligado a explicar cuán mínimo era su acuer-do con Burguess y Maclean, Philby y Blunt, y todosaquellos que precedieron su época en la universidad.2
Honorablemente, agrega que si más adelante se le hu-biera pedido llevar adelante el mismo tipo de misión3 élhubiera accedido. Pero permanece una sensación de in-comodidad, como si otra clase de lector estuviera hur-gando en el trasfondo de la narrativa. La descripción deCambridge que sigue ofrece ricas anécdotas del arcaís-mo de los tutores y de las instituciones, y también delas características y motivaciones de los estudiantes ra-dicalizados. Puntualizando que la izquierda, en su picomás alto, no contaba sino con el 5% de los estudiantesde grado, de los cuales el contingente comunista no re-presentaba más que un 10%, Hobsbawm asegura que,de todas maneras, la influencia informal del PCB eramás extensa, como producto de su enérgica campañade búsqueda de compromiso con el éxito académico ydel optimismo de sus prometedores activistas. La esce-na, presentada de esa manera, es convincente peroesencialmente genérica. Muy poco se dice del senderopersonal de Hobsbawm a través de ella: absolutamentenada de su desarrollo intelectual, virtualmente nada desu vida emocional, escasamente un fresco de sus ideaspolíticas. El pronombre persistente es, ahora, el anóni-mo e impersonal “nosotros”. La primera persona delsingular se reserva para momentos menos cargados,como cuando es reseñado un cursus más convencional:“Mi último período de clases, mayo-junio de 1939, fuemuy bueno. Edité Granta, fui elegido miembro de losApóstoles y obtuve una matrícula de honor en el Tripos,que también me dio la posibilidad de una beca en elKing’s College”.4
Lo engañoso de la supresión de una subjetividad pue-de ser visto desde el curioso desplazamiento de episo-dios decisivos de la vida del autor en esta fase hacia ca-pítulos mucho más adelante, separados por cientos depáginas del raconto de estos años de estudiante. Haciael final de su capítulo sobre Cambridge se cuentan unasvacaciones de verano pasadas en París, trabajando conJames Klugmann para una organización de masas delComintern, y la futura historiadora Margot Heinermannes casualmente mencionada. Del primero, Hobsbawmremarca: “¿Qué sabíamos de él? Prácticamente nada”;de la segunda, dice simplemente: “posiblemente ella tu-vo más influencia sobre mí que cualquier otra persona
La era de EJH 36

que haya conocido”, y después de este tributo, ella noaparece más. No es hasta que uno alcanza un conjuntode concluyentes reminiscencias de las diferentes partesdel mundo visitadas por Hobsbawm, bien al final del li-bro, que –bajo la preeminencia objetiva de Francia y Es-paña– uno comienza a encontrar el sentido que se des-liza en torno a los sentimientos privados que permane-cían detrás de tan lacónicas frases.
Pero nada en su relato de Cambridge es comparablea la pasión que denota su descripción del Día de la To-ma de la Bastilla en el primer año del Frente Popular,cuando él condujo por una París en festejos un camiónde un equipo de documentalistas del Partido SocialistaFrancés –“Fue uno de esos extraños días en los que mimente estaba en piloto automático. Sólo sentí y experi-menté”– y luego bebieron y bailaron hasta el amanecer:una situación muy diferente a la marcha fúnebre en Ber-lín. Hubiera sido extraño que esas estadías en París, tra-bajando como traductor en lo que era el centro neurál-gico de todas las redes del Comintern en Europa, nosignificaran para él más que las reuniones del partido enel Club Socialista de Cambridge. Quizá por alguna aso-ciación inconsciente, en esta otra locación él incluso–en una memoria de otra manera rigurosamente silen-ciosa en algunos aspectos– confía su iniciación sexual,“en una cama rodeada de espejos”, en un burdel cercadel boulevard Sébastopol. Antes, al aventurarse en unaentrada ilegal a España apenas comenzada la Guerra Ci-vil, en el mismo momento que John Conford se enrola-ba en Barcelona, ¿consideró tomar las armas por la Re-pública?5 Nuevamente, la página en la que se interrogaretrospectivamente sobre esa posible encrucijada tieneuna enigmática profundidad y una belleza que nos parafrente a la monótona historia inglesa. Lo perdido –y de-liberadamente advertido– es un intento de juntar esoselementos dispersos de una juventud revolucionariacon cualquier síntesis interior. Tanto como prosigue lanarrativa, el costo de la creciente externalidad es la dis-persión.
Cronológicamente, después de Cambridge viene laguerra: una experiencia relativamente vacía para Hobs-bawm, como cuenta con legítima amargura. La Oficinade Guerra lo confinó a un remoto regimiento hasta quefue enviado a Singapur y después a actividades admi-nistrativas en los Cuerpos de Educación, posiblementetanto porque venía de Austria como porque era comu-nista. Pero desde ese período con los Ingenieros apren-dió a apreciar de primera mano las cualidades tradicio-nales de los trabajadores ingleses, sobre quienes se for-mó una “permanente, si no exasperante admiración”, el
comienzo de una simpatía imaginativa que ha marcadotodo lo que, desde allí, ha escrito sobre las clases popu-lares. La agudísima inseguridad económica, de vez encuando cercana a la penuria, de su propio pasado enViena, lo habría acercado a la experiencia proletaria mu-cho más que a otros intelectuales de su generación.También fue durante la guerra que se casó por primeravez con una compañera comunista, funcionaria, acercade quien dice casi nada. Una vez que, tardíamente, fuedesmovilizado, comenzó a trabajar como historiador ypronto consiguió un puesto en Birkbeck. Aunque se en-contró ante lo que podría haber sido una brillante carre-ra –después de un comienzo con buenos augurios en elKing’s College–, ésta se desvió de su curso natural porla Guerra Fría, cuando a los comunistas se les congelócualquier tipo de ascenso. Hobsbawm explica, muy dig-namente, las heridas que le causó el hecho de no poderacceder a puestos permanentes, de acuerdo a las ex-pectativas que se había creado en Cambridge.
Pero leyendo entre líneas, su recuento de ese desvíoen su carrera encierra algunos misterios. Él mismo re-vela que no sólo formó parte de la reconstitución de losApóstoles –un grupito de iniciados, si es que alguna vezexistió uno– después de la guerra, sino que incluso ac-tuó como organizador de esa sociedad, y continuó re-clutando estudiantes de grado hasta mediados de los‘50. ¿Hubo alguna relación entre ese rol y la beca que lefue asignada en King’s College en 1949, no antes peroen los inicios de la Guerra Fría, o el trámite por el cualle fue concedida una pensión completa cuando su ma-trimonio se rompió? Un indicio de que debe haber mu-cho más en esta historia que lo que aparece sugerido esdado por una ausencia enigmática: el nombre de NoelAnnan, compañero y luego presbítero de King’s College,un amigo íntimo, que no figura en el relato.
Si en principio este tipo de cuestiones tiene lugar enalgunas autobiografías, son de escasa relevancia en lasde otro tipo. La mayor significación del tratamiento quehace Hobsbawm de esos años es política. Tres capítu-los sustanciales están dedicados a qué significaba sercomunista en esa época, fuera o dentro del poder; a quéproblemas se enfrentaron los comunistas británicos porla evolución del sistema soviético durante la GuerraFría; y cómo la desestalinización detonó en el PCB y lodejó como a uno de los pocos intelectuales que perma-necieron en el partido. Permanentemente, vuelve a lapregunta de por qué se quedó hasta el mismísimo final.El efecto de esas vastas reflexiones es ambiguo. Miran-do la opción por el comunismo desde un nivel muy ge-neral, desde la Revolución Rusa hasta el fin de la guerra,
P e r r y A n d e r s o n 37

La era de EJH 38
Frans Masereel

Hobsbawm ofrece una elocuente defensa e ilustraciónde qué significaba para aquellos que lo hicieron, alter-nando la observación social con los ejemplos individua-les, ya fueran heroicos o mediocres. Su énfasis se posaen un ethos de obediencia desinteresada y “sentidopráctico” –“eficiencia en los negocios”, como él mismolo dice– en tanto sello real de la Tercera Internacional:
“Los partidos comunistas no eran para románticos.Por el contrario, estaban hechos para la organización yla rutina... El secreto del partido leninista no residía ensoñar con erigirse sobre barricadas ni aún en la teoríamarxista. Puede sintetizarse en dos frases: ‘las decisio-nes deben ser verificadas’ y ‘disciplina del Partido’. Laseducción del partido estaba en que allí las cosas se ha-cían, mientras en otros no sucedía lo mismo.”
Históricamente, debe ser dicho, esta imagen se pre-senta como extrañamente desequilibrada. Un movi-miento que contó con revolucionarios como Serge oTrotsky, Roy o Mariátegui, Sneevliet o Sorge, ¿no erapara románticos? ¿Por qué razón fue Mao, nos guste ono, una figura tanto o más importante en el comunismoque muchos de los leales funcionarios o militantes eu-ropeos a quienes se nos presenta aquí? En otro lugar,incluso, Hobsbawm se define a sí mismo como “román-tico”. La realidad es que la contraposición de barricadasy teoría, al eficientismo y el “hacer” constituye una re-tórica ex post facto que, como mucho, indica algo de laimagen de los estalinizados partidos comunistas euro-peos tras 1926, en los cuales el mismo Hobsbawm fueformado, pero no captura nada de sus ambigüedades.El culto a la rutina y al “sentido práctico”, como se ex-presa aquí, fue con frecuencia sólo otra forma de ro-manticismo, y de ninguna manera la más efectiva. Afor-tunadamente, el mismo Hobsbawm pareciera desdecir-se de sus afirmaciones, como pone en claro su acalora-do retrato del revolucionario austríaco Franz Marek, lapieza central moral de sus reflexiones sobre el “ser co-munista”.
¿Qué hay de sus propias convicciones como indivi-duo, no ya en el período del Comintern, disuelto en1943, sino en el del Cominform, fundado por Zhdanoven 1947 para hacer frente a la Guerra Fría? No es fácilde decir. En parte, porque Años interesantes evita cual-quier cronología meticulosa de la discusión de su pro-pio comunismo. Su reflexión general sobre la experien-cia comunista, que se extiende más o menos desde Le-nin hasta Gorbachov, se ubica inmediatamente despuésde sus recuerdos de Cambridge, antes incluso que laguerra. Cuando vuelve a ese tema en su historia perso-nal, es para evocar la actitud de los intelectuales del
PCB ante los desarrollos del Cominform que los preo-cupaban: el apartamiento de Tito, los ensayos de Kos-tov, Rajk y Slansky. Aquí también la referencia es insis-tentemente colectiva: “¿qué pensábamos?”; “ningunode nosotros creía que”; “claramente subestimamos”;“la gente como yo”; “también reconocíamos”.
Sabemos poco de las opiniones personales de Hobs-bawm, más allá del hecho que era escéptico de que Ba-sil Davidson pudiera haber sido un agente británico alia-do con Rajk desde que su carrera había comenzado aresentirse con la Guerra Fría. No hay pistas sobre suopinión de los Procesos de Moscú, que destruyeron alos viejos bolcheviques y sentaron la pauta para su con-tinuación en Budapest, Sofía y Praga después de la gue-rra. Nunca hace referencia a lectura alguna de la abun-dante literatura en torno a esos sucesos. El núcleo delrelato es que los comunistas británicos, o al menos losintelectuales del partido, no creyeron las versiones ofi-ciales. No es lo mismo que decir que eran una sarta dementiras, desde el momento que versiones no oficialestambién circulaban. Cuando Kruschev finalmente des-cubrió los fundamentos del grotesco edificio de confe-siones en las cámaras de torturas de Stalin, Hobsbawmsubraya el shock que esas revelaciones –conteniendo,por supuesto, poco que no fuera ampliamente conoci-do– causaron en el movimiento comunista internacio-nal. “La razón”, escribe, “es obvia. No se nos había di-cho la verdad sobre algo que tenía que afectar la mismanaturaleza de nuestra creencia comunista”. Incluso si,una vez más, el pronombre deja un margen de ambi-güedad, la implicación debe ser que Hobsbawm mismohabía continuado, de alguna manera, creyendo en el ho-nor de Stalin. ¿En qué modo? La construcción de la na-rrativa nos hace difícil suponerlo. Es claro que, sin com-probarlo aunque sea críticamente con fuentes indepen-dientes, estaba esperando que una voz de autoridad dis-tribuyera la verdad. A todas luces, el militante y el his-toriador constituían identidades separadas.
La crisis que el discurso de Kruschev hizo estallar enel PCB en abril de 1956 –a lo cual se le sumó, a los po-cos meses, la revuelta húngara– es descripta por Hobs-bawm con una imagen de agitada emoción. “Por másde un año, los comunistas británicos vivieron en la cor-nisa del equivalente político de un colapso nervioso co-lectivo”. El Grupo de Historiadores del Partido, del cualHobsbawm era director, se convirtió en el epicentro dela oposición al oficialismo y virtualmente todos susmiembros, con excepción de Hobsbawm, habían dejadoel partido en el verano de 1957. ¿Por qué él se quedó?Ofrece dos respuestas y una apostilla. “No ingresé al
P e r r y A n d e r s o n 39

comunismo como un joven británico en Inglaterra, sinocomo un centroeuropeo durante el colapso de la Repú-blica de Weimar. Y entré cuando ser un comunista noera sólo pelear contra el fascismo, sino también por larevolución mundial. Todavía pertenezco al coletazo deaquella primera generación de comunistas, de ésos pa-ra quienes la Revolución de Octubre era el punto de re-ferencia central en el universo político”. Fue por eso, es-cribe, que “para alguien que se unió al movimiento don-de y cuando yo lo hice, fue simplemente más difícilromper con el partido que para aquéllos que llegarondespués y en otros lugares”.
Ésta es seguramente la mera verdad biográfica, bienargumentada. Pero si tanto la emergencia como la es-peranza que lo llevaron al movimiento comunista fueronmás intensas que las típicas de sus contemporáneos in-gleses, es menos claro que el contraste cronológicopueda haber sido más significativo que el geográfico,como parecería sugerir. ¿La Revolución de Octubre fueperiférica para Christopher Hill, quien se unió al partidoa mediados de los ‘30, aprendió ruso –mientras Hobs-bawm cuenta que nunca lo hizo– y escribió un libro so-bre Lenin? De todas maneras, justificando la que para élconstituye la mayor diferencia, de tiempo más que deespacio, Hobsbawm ofrece otro rasgo ilustrativo de símismo. “Políticamente”, dice, al haberse sumado alPartido Comunista en 1936, pertenece a la era del Fren-te Popular, comprometido en una alianza entre capital ytrabajo, que ha determinado su pensamiento estratégi-co hasta el día de hoy; “emocionalmente”, sin embargo,como un muchachito converso en la Berlín de 1932 per-maneció atado a la agenda revolucionaria original delbolchevismo. Esta es una dicotomía que tiene más deun efecto en el conjunto de su trabajo.
Incluso si ésas fueron las razones por las cualesHobsbawm permaneció en el Partido Comunista des-pués de 1956, uno podría haber esperado que se inclu-yeran algunas aseveraciones políticas más ordinarias.Después de todo, la desestalinización no se frenó eseaño. Con la derrota de Malenkov y Molotov en el veranode 1957, Kruschev continuó más vigorosamente queantes en la URSS. Los campos de concentración fueronvaciados, los estándares de vida mejoraron, el debateintelectual se reavivó, la solidaridad se extendió al últi-mo capítulo de la revolución mundial en el Caribe. En elXXII Congreso del Partido, en 1961, se discutieron lí-neas tendientes a “limpiar” el pasado. Tales desarrollospersuadieron a muchos comunistas desconcertados en1956 de que la Revolución de Octubre, aún con zigzags,estaba siendo gradualmente redimida más que definiti-
vamente abandonada. Sería sorprendente que Hobs-bawm nunca haya pensado en estos argumentos, per-fectamente entendibles. Pero si lo hizo, aquí no hay ras-tro. Como en todo su tratamiento de la experiencia co-munista, no hay en absoluto alguna discusión sobre lahistoria política del período, en stricto sensu. En cam-bio, concluye las razones por las cuales se quedó en elpartido apelando a una “emoción privada: el orgullo”,explicando que si se hubiera ido hubieran mejorado lasperspectivas de su carrera, pero justamente por esa ra-zón se quedó, para “probarme a mí mismo que se po-día triunfar siendo un comunista conocido –más allá delo que signifique ‘triunfar’– y que eso no tenía por quéser un obstáculo”.
Hobsbawm llama a esta mezcla de lealtad y ambiciónuna forma de egoísmo, a la cual no defiende. La mayo-ría de la gente vería en ello la evidencia de una excep-cional integridad y fuerza de carácter: un coraje para to-mar posiciones impopulares, mucho más sorprenden-tes en alguien para quien el éxito era algo que importa-ba muchísimo. Años Interesantes da cuenta de las dife-rentes formas –podríamos tomar este paréntesis insus-tancial como un gesto propiciatorio– que el éxito haasumido: un espectro mundial de lectores en múltiplesidiomas, cátedras simultáneas en tres países, gradoshonorarios ad libitum, infinitas entrevistas y audiencias,homenajes desde estrados. Y todavía hay otras que sonomitidas: los lectores ingleses pensarán en la Compañíade Honor, a la que pertenece junto con los Lords Tebbit,Hurd y Howe. Muy rápido en el recorrido por su vidaHobsbawm explica que ha aceptado “al menos algunode los signos de público reconocimiento” que lo han he-cho un “miembro del establishment cultural británico”porque nada le hubiera dado más felicidad a su madreen sus últimos años, añadiendo, con una segura sonri-sa en sus labios, que diciendo esto “no sería más ho-nesto o deshonesto que Sir Isaiah Berlin quien acos-tumbraba disculparse por haber aceptado su título decaballero diciendo que lo había aceptado sólo por darlefelicidad a su madre.”
Los grandes hombres tienen debilidades por las cua-les deben ser perdonados, incluso un ocasional error deapreciación sobre dónde reside su grandeza o qué pue-de disminuirla. En Gran Bretaña, la incapacidad de re-sistir a las adulaciones oficiales es algo tan común en-tre los académicos eminentes –los historiadores se des-tacan especialmente entre ellos– como alguna vez lo fueentre los agentes africanos del tráfico de esclavos. En elcaso de Hobsbawm, el interés no reside en disociaciónalguna, sino en la conexión entre la lealtad política y el
La era de EJH 40

acomodamiento social. Quizá porque permaneció tanleal a una causa aborrecida, su entrada en un mundo deaceptación parece haber adquirido mayor valor. Parasus adentros, cada paso hacia adelante en uno podríahaber implicado perder en el otro. Psicológicamente,esos intrincados vaivenes son comunes. Pero tienen al-gún costo. En el corazón de Años Interesantes hay unesfuerzo sostenido por explicar el significado de una vi-da comunista. Pero, ¿explicárselo a quién?
Si hay algo penoso en esta repetida y nerviosa bús-queda desafortunada es porque –no consistentemente,y sin embargo demasiado seguido como para consolar:desde la primera nota sobre los espías de Cambridge,hasta la última satisfacción de que Health y Heseltinehubieran adornado Marxism Today– el inconfeso desti-natario es como si fuera un orden establecido al cual elrelato de uno mismo se debiera en intercambio. Ésta pa-rece ser la lógica de la ausencia de una profunda discu-sión política, o cualquier real compromiso intelectualcon los problemas que surcaron la trayectoria del co-munismo europeo, lo cual conforma la característicainesperada de estas páginas. “Ahora debe ser obvio”,escribe de la Revolución Rusa, que “la equivocación es-tuvo construida en esta empresa desde el principio”. Noofrece razón alguna para una conclusión tan terminan-te, al menos no desde su insistencia sobre el “sentidopráctico” de la tradición estalinista. Pero, si esa equivo-cación es tan autoevidente para el lector que tiene enmente, ¿por qué molestarse en explicarla? Para hacereso se hubiera requerido otro estilo de orientación y unconjunto de referencias distinto, empezando por algu-nos nombres e ideas clarividentes –Kautsky, Luxembur-go, Trotsky– que esta memoria elige evitar.
Sin embargo, después de que todas estas adverten-cias y reparos son hechos, la elegía de Hobsbawm a latradición política a la cual dedicó su vida tiene una dig-nidad y una pasión que deben provocar el respeto decualquiera. Su tratamiento de las tradiciones de otros esmucho menos convincente. Aquí, la falta de generosi-dad desfigura demasiados juicios. El problema empiezaen el mismo momento en el que busca explicar por quéno se fue del partido en 1956. Antes de dar cuenta delas razones biográficas de su decisión, y como si fuerauna introducción necesaria para justificarse a sí mismo,comienza por despreciar a aquellos que tomaron la op-ción contraria. Un perfil de Raphael Samuel –“esa vehe-mente figura vagabunda, la negación absoluta de la efi-ciencia ejecutiva y administrativa”– lo dedica principal-mente a censurar su “proyecto desatinado” de poner uncafé en Londres, y lamenta su propia indulgencia en ese
“emprendimiento lunático” con una desmesura sin pro-porciones. Leyendo eso, uno no puede adivinar que Sa-muel, después de seis años en el PCB, produjo una an-tropología política del partido, The Lost World of BritishComunism, cuyos logros hacen que las remembranzasde Hobsbawm, quien permaneció ocho veces más detiempo en el partido, parezcan esqueléticas. De EdwardThompson se nos hace entender que carecía de “impul-so constructivo” y que después de escribir The Makingof the English Working Class –“el trabajo de un genio”,si bien “extremadamente estrecho en el período queabarca”– perdió esencialmente su tiempo, con una “cri-minal” desviación de energías en disputas teóricas másque en investigación empírica, contra lo cual Hobs-bawm lo precavió. Thompson se hubiera sorprendidode encontrarse descripto como “inseguro” en estas pá-ginas. Sin dudas esto puede decirse de cualquier serhumano. Pero podemos estar casi seguros que en estecaso hubiera pensado que le adjudica un rasgo propiodel mismo Hobsbawm. “En términos prácticos”, conti-núa Hobsbawm, las varias Nuevas Izquierdas que emer-gieron tras la crisis de 1956 carecieron de importancia.Peores fueron los estudiantes radicales de Norteaméri-ca o Europa en los ‘60 –para quienes su generación“permanecería extraña”– responsables no sólo de “untorpe intento de hacer una clase de revolución, sinotambién de la efectiva ratificación de otra: una que abo-lía la política tradicional y, al final, la política de la iz-quierda tradicional”. Con respecto a la “ultraizquierdaen y fuera de Sudamérica (todos los intentos guevaris-tas de llevar adelante insurrecciones guerrilleras fueronuna gran equivocación)”, inspirada por la RevoluciónCubana, “no entendieron ni quisieron entender qué po-dría haber llevado a los campesinos latinoamericanos atomar las armas”, a diferencia de las FARC en Colombiao Sendero Luminoso en Perú.
Casi ninguno de los ítems de esta retrospectiva resis-te una investigación cuidadosa. La Nueva Izquierda delos últimos ‘50 se dedicó a la Campaña por el DesarmeNuclear, pero ahí no se agotaron sus objetivos y fuebastante más importante que el no reconstruido PCB.Los movimientos estudiantiles en Europa y EstadosUnidos no sólo, como recuerda el mismo Hobsbawm enun momento “olvidadizo”, ayudaron a deslegitimar losgobiernos de De Gaulle y Nixon, sino –como Hobs-bawm no reconoce– fueron críticos con la Guerra deVietman y dieron que hablar tanto o más que la mayo-ría de las movilizaciones de la clase obrera en Francia eItalia durante la segunda postguerra. En América Latina,la única revolución triunfante, en Nicaragua, no sólo fue
P e r r y A n d e r s o n 41

inspirada sino directamente asistida por Cuba. Con res-pecto a Perú y Colombia, Hobsbawm nos dice que nopodría menos que dar la bienvenida al desmantelamien-to de Sendero Luminoso por Fujimori. ¿Esperará lomismo de Uribe respecto a las FARC?
En contraposición a esos ejercicios de futilidad,Hobsbawm da cuenta de otra y –a sus ojos– más fruc-tífera experiencia de comienzos de los ‘80. Esa fue lacampaña que entabló, desde las páginas de MarxismToday, para rescatar al Partido Laborista de los riesgosde Bennery. Aquí, la legitimación del orgullo y la fataldesilusión son llamativamente silenciados. Antes de lacaída del gobierno de Callaghan, Hobsbawm remarcacorrectamente que el sindicalismo militante de los ’70,más allá de sus éxitos en las huelgas industriales, noestaba acompañado por la expansión de la organizacióny fuerza de la clase obrera; y después de la llegada alpoder de Thatcher, la captura de la debilitada máquinaLaborista por la Izquierda no sería suficiente para dete-ner y vencer al nuevo conservadurismo. Pero las con-clusiones que saca de estas observaciones correctasson extremadamente estrechas y simples: esencialmen-te, que la tarea primordial era asegurar la restauración,a cualquier costo, de un liderazgo “moderado” capaz deatraer los votos de la clase media –a pesar del hechoobvio de que fue, precisamente, el agotamiento de esaclase tradicional de Laborismo, demostrado fatal y final-mente en los ‘60 y ‘70, lo que condujo al ascenso de laizquierda en primer lugar.
Hobsbawm cuenta con gusto, pero sobreestimándo-lo, su propio rol en la protesta mediática que remató aBenn y puso a la lastimosa figura de Kinnock en ejerci-cio. Desde el momento que el conjunto de Fleet Street,desde el Sun y el Mirror hasta el Guardian y el Tele-graph, estaba clamando por la cabeza de Benn, es du-doso cuánta diferencia puede haber hecho su compro-miso personal. Nos asegura que una vez que Kinnockhabía conducido las purgas necesarias del Partido, “sufuturo estaba asegurado”. Sin embargo, una vez queThatcher estaba fuera de lugar, el nuevo líder mostró serun fiasco en las elecciones de 1992. “No estoy solo”,escribe melancólicamente Hobsbawm, “en recordaraquella noche de elecciones como la más triste y deses-perada de mi experiencia política”. Tanto como marzode 1933. Tal “inflación” es una medida de la pérdida delcontacto con la realidad que su cruzada por “salvar alPartido Laborista” –el viejo eslogan de Gaitskell desem-polvado otra vez– parece haber inducido temporaria-mente al historiador. Pero, por supuesto, lejos de habersido salvado, en el sentido que él quería, fue transfor-
mado internamente a tal punto de convertirse en lo queél mismo ahora llama “Thatcher con pantalones”.
Remarcando que, desde su operación de rescate delPartido, no existe más una izquierda Laborista, pareceincapaz de reconocer que precisamente ésa fue una delas condiciones para el ascenso del Blairismo, que aho-ra deplora. Es lo suficientemente obvio que, en una es-cala menor, Marxism Today –periodísticamente viva,pero sin capacidad de resistencia política e intelectual(que desapareció en 1991, con el Partido que la sostu-vo)– jugó el papel de aprendiz de jugador, papel no me-nor en la preparación de un culto de Thatcher comomodelo de un gobierno radical, del que luego se apo-deró el Nuevo Laborismo. Hobsbawm termina por la-mentarse que el régimen de Blair “nos llevó afuera dela política real”, y tristemente cita la admonición haciaél de un incondicional de Marxism Today ahora encara-mado en Downing Street, cuya crítica no es suficiente,ya que el Nuevo Laborismo “debe operar en una eco-nomía de mercado y llenar sus requerimientos”. A locual, lo único que Hobsbawm puede responder es: “escierto”, añadiendo a tan humilde minimalismo una úni-ca protesta sobre que el liderazgo tiene, todavía, una feexcesiva en la ideología neoliberal. Este episodio no estodo Hobsbawm, de ninguna manera. Pero muestra so-lamente en qué se había convertido ese costado de suexperiencia que él dice que ha guiado siempre su pen-samiento estratégico. El Frente Popular pudo algunavez despertar a las masas a la vida política y movilizarun entusiasmo genuino pero, incluso en su punto cúl-mine, en Francia y España durante los ‘30, careció decualquier cálculo realista de poder y terminó en desas-tre. La transferencia de su carga de ilusiones sentimen-tales a las condiciones de posguerra, donde nunca hu-bo cualquier movilización comparable detrás, tuvo re-sultados más banales: la desconcertada eyección de unPartido Comunista tras otro de los gobiernos continen-tales durante 1946-47, el inútil pedido de CompromisoHistórico en la Italia de los ’70, finalmente –frías ceni-zas de las brillantes esperanzas de 1936– el desespera-do intento por recomponer el mosaico del Laborismoen los ‘80.
El último tercio de Años Interesantes cambia el regis-tro nuevamente, abandonando cualquier secuencia na-rrativa por las observaciones profesionales y los viajesde Hobsbawm. Aquí el ritmo se detiene y el libro se tor-na más convencional, aunque la misma inteligenciaaguda relampaguea incluso a través de prolongacionesaduladoras. Da un buen relato de la emergencia de lahistoria social analítica asociada a los Annales y Past
La era de EJH 42

and Present, a expensas de las anteriores narrativas po-líticas, arrepintiéndose de su retroceso con el giro cul-tural de los ‘80. Los historiadores que iniciaron el mo-vimiento son descriptos como “modernizadores”: untérmino demasiado vago y burocrático, algo apartadode sus otras connotaciones (“las principales vías pordonde el tren de la historiografía habría de rodar habíansido construidas”) para tener algún uso teórico. AquíHobsbawm se “vende” poco. Para ver cuán original hasido su propio pensamiento sobre el estudio del pasado–más que el de Braudel, por quien dice haber estado, dealguna manera, intimidado– se necesita ver su colec-ción Sobre la historia. Esta parte de Años Interesantesnos devuelve a la idea de lo poco que ofrece esta auto-biografía para comprender el compromiso de Hobs-bawm con el mundo de las ideas. Desde el comienzohasta el final, prácticamente no se menciona algunaobra del pensamiento que haya tenido, seriamente, al-guna influencia sobre él. De su marxismo, virtualmentelo único que nos dice es que leyó el Manifiesto comu-nista durante su secundaria en Berlín. Al señalar que laliteratura fue el sustituto de la filosofía en los años deformación, se vincula a sí mismo con otros historiado-res marxistas británicos en el hecho de haber llegado ala historia a partir de una inicial pasión por el arte. Pe-ro, más allá de decir que St. Marylebone GrammarSchool lo introdujo a las “sorprendentes maravillas dela poesía y la prosa inglesas”, no se nos informa de cuá-les fueron esas lecturas. Cuando llega a la política, soncitadas líneas de Brecht y Neruda, pero conceptualmen-te hay un blanco.
Tal vez esta abstención es nada más que un guiño aun público no interesado en esas cuestiones. Los viajesson otra cosa. El libro termina con las experiencias deHobsbawm en Francia, España, Italia, América Latina yEstados Unidos. De los primeros cuatro escribe conafecto sincero, pero sin ofrecer una mirada singular so-bre ellos. Confiesa, de hecho, que de diferentes mane-ras se ha sentido desconcertado o disgustado con cadauno, encontrando la política y la cultura de la Quinta Re-pública incongruente con la Francia de los ‘30 y ‘40; to-mado por sorpresa por la velocidad con la cual el capi-talismo ha transformado a España; sorprendido tam-bién por el éxito de Craxi y Berlusconi en Italia y por lacaída del movimiento comunista del cual se sintió muycercano; resignado a la ausencia de cualquier progresopolítico en América Latina, en medio de significativoscambios sociales. Por otra parte, estos capítulos estáncompuestos por agradables recuerdos de placeres yamistades en sociedades donde estuvo.
Los Estados Unidos, donde Hobsbawm estuvo mástiempo que en los otros países sumados, son otroasunto. A excepción de Manhattan, por su propio rela-to dice que aprendió más de ese país mediante una ex-ploración de la escena del jazz en los ‘60 que en unadocena de años de enseñanza estacional en los ‘80 y‘90. Éstos parecen haber reforzado –si eso fuera posi-ble– un sentido de distancia respecto a Estados Uni-dos, una antipatía sin la usual cuota de curiosidad. Másallá de lo impresionante de sus logros, escribe, la ine-quidad social y la parálisis política norteamericana, elindividualismo y la megalomanía constituyen rasgosque lo hacen sentirse feliz de pertenecer a otra cultura.La observación es un recordatorio de que el país quemás ha significado para Hobsbawm no figura en estaexaminación. Después de describir sus impresionesadolescentes, Años Interesantes –aunque contenga unbreve intermezzo sobre unas vacaciones en Gales–nunca retorna a Inglaterra. No es, ciertamente, un sig-no de indiferencia. Es claro para sus contemporáneosque, una vez en Cambridge, se sintió más británico delo que esperaba, patrióticos sentimientos que luego en-contraron su expresión en la fuerte defensa de la inte-gridad del Reino Unido y, tal vez, sentimientos mezcla-dos respecto a la Guerra de las Falklands. Su relacióncon su legalmente nativo, pero culturalmente adopta-do, país es un área complicada que deja a un costadoen su autorretrato.
Años Interesantes llega a su final con una magníficacoda sobre el 11 de septiembre y su explotación políti-ca –sobre todo, la “descarada desfachatez de presentarel establecimiento de un imperio global norteamericanocomo la reacción defensiva de una civilización frente ala expansión de los llamados horrores bárbaros, a me-nos que se destruya al ‘terrorismo internacional’”. Des-de una perspectiva histórica, observa, el nuevo imperioamericano será más peligroso que el inglés, ya que bus-ca un poder mucho más grande. Pero no cree que lle-gue a tanto. El capitalismo mismo, sugiere Hobsbawm,se está ganando nuevamente la desconfianza de los jó-venes, tanto como de vastas fuerzas de cambio socialque llevarán al mundo más allá de los horizontes cono-cidos. Definiéndose a sí mismo como un historiadorque se benefició con el hecho de no haber pertenecidoenteramente a ninguna comunidad, cuyo ideal es “unpájaro migrante, en casa en el ártico o en el trópico, so-brevolando medio globo”, llama a las nuevas generacio-nes a esquivar los fetiches de la identidad y a hacer cau-sa común con los pobres y los débiles. “No nos desar-memos, incluso en tiempos que no son satisfactorios.
P e r r y A n d e r s o n 43

La injusticia social todavía debe ser denunciada y com-batida. El mundo no será mejor por sí mismo”.
Para concluir, por todas las diferencias de registro entanto memoria, y las diversas reflexiones que sugiere, laimpresión más perdurable de estas páginas es la de lagrandeza de esta mente y la complejidad de la vida quereporta. Ellas son el adecuado complemento de sus lo-gros como historiador. Una brusca vitalidad que ha de-safiado los años.
[Traducción: Valeria Manzano, del artículo publicado enLondon Review of Books, Vol. 24 Nº 19, 3 de octubre del
2002 (www.lrb.co.uk/v24/n19/ande01_.html)./
Revisión técnica: Laura Ehrlich / Roberto Pittaluga]
1 La referencia, aquí, es Israel. Ver: Años interesantes..., p. 33. [N. de T.]
2 Estos cuatro personajes, a los cuales debería de agregarse el nom-bre de Cairncross, eran los “cinco pesos pesados” del movimientoestudiantil de Cambridge previo a la llegada de Hobsbawm. Ningu-no de ellos hizo pública su pertenencia al Partido Comunista y to-dos, al parecer, hicieron trabajos para el servicio secreto soviético,recibiendo luego el nombre de “espías” en un proceso emprendidoen su contra. Años interesantes... pp. 101-102 [N. de T.].
3 Esto es, el “espionaje” [N. de T.].
4 Hobsbawm describe así la entidad de la, por entonces, sociedadsecreta llamada “los Apóstoles”: “era y sigue siendo una pequeñacomunidad formada fundamentalmente por estudiantes o recién li-cenciados brillantes, en la que se entraba por cooptación y cuya fi-nalidad era leer y discutir los artículos escritos por sus miembrosen las reuniones celebradas semanalmente”. Años interesantes, p.178. El Tripos, por otro lado, es el examen final para obtener unaLicenciatura [N. de T.].
5 John Cornford fue un militante estudiantil comunista de Cambrid-ge que murió en la Guerra Civil Española a los 21 años [N. de T.] .
La era de EJH 44

Revisionismo histórico anti-antifascistay políticas de la memoria
Dossier
William Cropper

No es necesario volver a señalar las profundas e inescindibles conexionesentre la historia y la política; ambas son parte de los soportes desde los quese construye la memoria colectiva, y por tanto, elementos claves en laselección de lo que se recordará y lo que se olvidará. Tampoco es necesarioconstatar que el pasado del siglo XX se revela como central en las políticaspresentes. Una de las manifestaciones de esta centralidad es la crecienteexpansión de los estudios historiográficos revisionistas en Alemania e Italia,que desde la segunda mitad de la década de 1980, expresan, en primerlugar, la búsqueda por fundar una reconsideración de la historia del últimosiglo, y en particular de las responsabilidades que les corresponderían en lascatástrofes y los genocidios que son los signos distintivos de ese siglo, alfascismo y al comunismo. Gran parte de estas revisiones —que no se hancircunscripto a los ámbitos académicos sino que dilataron su campo deacción a los medios de comunicación masiva—, se han nutrido del climapolítico y cultural emergente tras la caída del muro. En ese marco, la tareade dotar de un nuevo sentido a “la era de los extremos” estuvo orientada porconsideraciones que buscaban suspender el peso del pasado de esasnaciones, a partir de una reinterpretación de las historias del fascismo italianoy del nazismo, originando amplios debates que trascendieron las fronteras deambos países.En los dos artículos que aquí traducimos, sus autores —Bruno Groppo yEnzo Traverso— recorren y analizan las argumentaciones de loshistoriadores revisionistas y exponen los ejes de las polémicas abiertas.En particular, Groppo —coautor de La imposibilidad del olvido— abordala temática a partir de dos figuras claves en estas controversias: elalemán Ernst Nolte y el italiano Renzo de Felice. Por su parte, Traverso—que viene de publicar La violencia nazi— retoma el interrogante de TimMason en relación con la “desaparición” del concepto de fascismo en lahistoriografía alemana, y advierte sobre los riesgos de esa pérdida comoun efecto perverso —pero evitable— de pensar la singularidad deAuschwitz.
Leemos estos dos artículos en su indudable actualidad para nuestropresente. Intervenciones como las que aquí reproducimos deben servir,en la Argentina, para abordar con profundidad el reciente pasado delterrorismo de Estado.

“Revisionismo”histórico y cambiode paradigmas enItalia y Alemania
B r u n o G r o p p o
P. Audivert

Releer la historia del siglo XX
Desde los años ochenta y, más particularmentedespués de 1989, han aparecido numerosos in-tentos de relectura de la historia del siglo veinte.Productos de su tiempo, están profundamentesignados por la coyuntura intelectual y política defines de siglo e implican a menudo una transfor-mación radical de los paradigmas historiográficoshasta entonces predominantes. La caída del Mu-ro de Berlín, acontecimiento que simboliza el finde los regímenes comunistas, marca también elfinal de una época, e incluso, según ciertos histo-riadores, el cierre del “siglo corto” que había co-menzado con la Primera Guerra mundial. Un ciclohistórico –el de la guerra fría, iniciado después dela Segunda Guerra Mundial, pero también, másgeneralmente, el del comunismo, que comienzaen 1917 con la Revolución de Octubre- parececoncluido, y es natural que pretenda hacerse unbalance así como interrogarse sobre su sentido.Esta exigencia se presenta como una necesidadtanto más imperiosa cuanto que la desaparicióndel “mundo de la cortina de hierro” ha acarreadotambién la de muchos de los puntos de referenciay de las certezas que lo caracterizaban. El nuevoperíodo histórico parece distinguirse sobre todopor la existencia de múltiples y profundas incerti-dumbres, como lo subraya, por ejemplo, FrançoisFuret en la conclusión de su libro Le passé d’uneillusion, cuando escribe: “La historia vuelve a serese túnel en que el hombre se lanza, a ciegas, sinsaber a dónde lo conducirán sus acciones, incier-to de su destino, desposeído de la ilusoria segu-ridad de una ciencia que dé cuenta de sus actospasados. Privado de Dios, el individuo democráti-co ve tambalearse sobre sus bases, en este finde siglo, a la diosa historia”1 El historiador italianoGiovanni Levi señala, por su parte, que “la trans-formación extraordinaria que ha engendrado lacaída del sistema soviético y el fin de la bipolari-dad, ha creado una expectativa, desorientada, derelectura de la historia, un interés de revisión que,en parte, carece de instrumentos de interpreta-ción nuevos pero que, en la misma medida, no harenunciado a la convicción de la autoridad cientí-fica de los historiadores.2 Nos volvemos hacia elpasado en busca de indicios para el porvenir. “Enel marco de la crisis de certidumbres ideológicasla historia es [...] vista como un instrumento de le-gitimación política y de invención de una tradición
que puede ser tranquilizador en cuanto al porve-nir”3 , escribe otro historiador, Claudio Pavone, apropósito de la dificultad que hay “para saldar lascuentas con el pasado y hacer proyectos para elfuturo”. Esta demanda social de certezas y de re-ferencias capaces de apuntalar una identidad co-lectiva no es nueva. A mediados de los añosochenta, por ejemplo, mientras que la Historikers-treit estaba en su apogeo en la República Fede-ral Alemana, Jürgen Kocka escribía: “Lo que seespera de la historia en el debate público no estanto que aporte esclarecimientos, que critiquedeterminadas evidencias o que contribuya a algu-na emancipación, sino más bien que nos ayudeen la búsqueda de una identidad, incluso queconcurra a la institución de un sentido. Un pasa-do al que suscribir, tal es el anhelo común: la his-toria como tradición apta para el reforzamiento dela identidad colectiva y la formación de un con-senso”4. La necesidad de certidumbres se ha he-cho todavía más patente después de 1989, perola historia en tanto que disciplina científica no pa-rece en condiciones de satisfacer tal exigencia,ya que ella también ha perdido muchas de suscertezas y se halla en el centro de múltiples de-safíos. Los debates historiográficos, donde lo queestá en juego es la interpretación del pasado (ypor lo tanto el sentido que ha de atribuirse a esteúltimo) se transforman frecuentemente en enfren-tamientos políticos e ideológicos: la historia de-viene entonces un campo de batalla donde todoslos golpes están permitidos. Los vencedores pro-visorios de esta disputa en torno a la utilizaciónpolítica del pasado son sobre todo los historiado-res de orientación liberal – conservadora. Comolo subraya Giovanni Levi, “el desarme ideológicono es generalizado: sólo una de las partes ha su-frido una pérdida de sentido. En esta situacióndesigual se difunde un nuevo uso político, indis-criminado, de la historia, que encuentra a los his-toriadores particularmente inseguros y sin defen-sa”5. Paradójicamente, “la guerra fría, concluida aescala planetaria, prácticamente parece habersetransferido al interior de la corporación de histo-riadores.”6 Esto es particularmente cierto para lahistoria del comunismo, un ámbito en el que sehan visto resurgir y afirmarse con un renovado vi-gor ciertas interpretaciones de naturaleza fuerte-mente ideológica, que se creían pertenecientes alclima exacerbado de los peores períodos de laguerra fría.7 En una serie de trabajos publicados
“Revisionismo” histórico y cambio de paradigmas en Italia y Alemania48

luego de 1989, un anticomunismo militante es eri-gido, como lo indica Enzo Traverso, en paradig-ma histórico y se convierte en la clave para inter-pretar el siglo XX.8
Ernst Nolte
Una revisión general de la historia del siglo XXestá en marcha, y la interpretación (o la reinter-pretación) del fenómeno comunista ocupa en ellaun lugar central. La revisión –¿es necesario re-cordarlo?- constituye la senda natural de la inves-tigación histórica: ésta progresa precisamente so-metiendo a crítica y “revisando”, a partir de nue-vas fuentes y/o de nuevos interrogantes, las hipó-tesis e interpretaciones anteriores. En este senti-do, toda historia es “revisionista”, puesto que ca-da nueva generación de historiadores relee el pa-sado a la luz de las preocupaciones e influenciasculturales que le son propias. Cualquier otra cosaconstituye, por el contrario, una operación históri-ca que reinterpreta el pasado sobre la base deparámetros esencialmente ideológicos.9 Este tipode revisionismo –que no debe confundirse con elnegacionismo– juega un rol particularmente im-portante en Alemania y en Italia: se distingue, en-tre otras cosas, por una cierta tendencia a relati-vizar o banalizar los aspectos criminales del na-zismo y del fascismo y por rehabilitar determina-dos aspectos de estos regímenes.10 El exponentemás importante de esta orientación es sin dudasel politólogo e historiador alemán Ernst Nolte, cu-yas tesis a menudo provocativas han suscitadoencarnizadas polémicas en la República FederalAlemana ya en los años ochenta, y las cuales hanestado en el centro de un vasto debate público (la“controversia de los historiadores” o Historikers-treit).11 En aquel momento, las tesis “revisionistas”de Nolte habían sido juzgadas poco sólidas des-de un punto de vista científico y rechazadas porla gran mayoría de los historiadores alemanesque estaban involucrados en el debate. En cam-bio, en la coyuntura política de los años noventa,mientras continuaban hallando muy poco créditoentre los especialistas del nazismo y de la Shoah,las tesis “revisionistas” encontraron un eco consi-derable en varios países, particularmente enFrancia (donde François Furet les abrió las puer-tas de la respetabilidad académica)12, y más aunen Italia.13 Una de las tesis más controvertidas esaquélla según la cual el exterminio de los Judíos
por los nazis habría sido una respuesta –exacer-bada y excesiva, pero comprensible- a la violen-cia y el terror instaurado en Rusia por los bolche-viques: el traumatismo causado en Alemania porla revolución bolchevique, en la que numerososjudíos habían jugado un papel activo, habría con-ducido a Hitler, por reacción defensiva frente a laamenaza de aniquilamiento representada por elcomunismo, a decidir el exterminio de los Judíos.El Gulag soviético sería entonces “el precedentelógico y fáctico de los crímenes nazis”, y existiríauna relación de causalidad entre el Gulag yAuschwitz.14 Se comprende fácilmente que afir-maciones de este género –como prueba de lascuales, hay que subrayar, el autor no aporta nin-guna evidencia decisiva- suscitaran fuertes reac-ciones en el seno de los historiadores alemanesy más en general de los especialistas en el nazis-mo y la Shoah, de los que la gran mayoría ha ten-dido a diferenciarse netamente de una interpreta-ción como ésa, considerada como una banaliza-ción de los crímenes nazis.15 La fragilidad de lasbases científicas sobre las que se apoyan talesproposiciones ha sido subrayada varias vecespor otros historiadores.16 Sin necesidad de insis-tir en este punto, bastará recordar que las fuen-tes del antisemitismo de Hitler son bien anterio-res a la revolución bolchevique en Rusia. Comoapunta Ian Kershaw, su antisemitismo no es unaconsecuencia de su antibolchevismo, sino quelo precede.17 Si el caso de Nolte merece unaatención particular es porque representa, en elseno de la comunidad científica, un ejemplo ex-tremo de revisionismo histórico que se entrega auna relectura esencialmente ideológica del pa-sado y que termina viendo en el nazismo unasuerte de mal menor con relación al mal absolu-to representado por el comunismo y, en todo ca-so, un producto de importación, cuyas raíces nose hallan en el Occidente liberal sino en la “bar-barie asiática”. Pero el caso del historiador ale-mán es igualmente importante porque ha jugadoel rol de precursor y porque la difusión de sus te-sis en los años noventa revela el cambio del cli-ma intelectual y político sobrevenido tras la caí-da del Muro. En la nueva coyuntura post 1989,sus ideas hallaron una acogida más favorable ehicieron camino, como lo demuestra por ejemploel número de traducciones de su obra en dife-rentes países.
B r u n o G r o p p o 49

Nolte representa, decíamos, un caso extremode revisionismo histórico, y algunas de sus ideashan encontrado resistencia incluso entre historia-dores que parten de su orientación general. Así,por ejemplo, François Furet formuló sus reservasfrente a la singular interpretación de la Shoah delhistoriador alemán,18 así como acerca de otrosaspectos importantes. El historiador francés con-sidera que la tesis, central en Nolte,19 según lacual el fascismo sería esencialmente una reac-ción al bolchevismo, “no explica sino una partedel fenómeno”,20 e insiste en “la autonomía políti-ca del fascismo con relación al bolchevismo” y,por tanto, en su “carácter endógeno” al interior dela cultura europea.21 Según Furet, fascismo y co-munismo son “las dos caras de una crisis agudade la democracia liberal, desencadenada con laguerra de 1914-1918”.22 En cuanto al exterminiode los Judíos por los nazis, el historiador francésadvierte a su interlocutor alemán que “Hitler no hatenido necesidad del precedente soviético de la li-quidación de los kulaks para proyectar, prever yrecomendar la liquidación de los Judíos”.23 Perosobre todo, Furet discute la idea de que existierauna relación de causa - efecto entre el Gulag yAuschwitz,24 así como la tesis de las “motivacio-nes racionales” que habrían inspirado al antisemi-tismo hitleriano.25 Aquél se rehusa igualmente, apropósito de la Shoah, a seguir a Nolte en el ca-mino de abrirles crédito a los negacionistas (queel alemán llama “revisionistas”) como Rassinier,Faurisson, Mattogno, cuyos argumentos debe-rían, según Nolte, ser tomados en serio ya que “elhistoriador sabe también que, en regla general,algunas de las tesis revisionistas han de terminarsiendo admitidas por el establishment o, al me-nos, introducidas en el análisis”.26
Las objeciones formuladas por Furet en su co-rrespondencia con Nolte arrojan luz sobre las di-ferencias significativas entre el historiador fran-cés, que se inscribe en una tradición liberal de-mocrática, y el historiador alemán, más influidopor el nacionalismo y por autores como MartinHeidegger o Carl Schmitt, que se sitúan en lasantípodas de tal tradición. En el caso de Nolte, lasinterpretaciones del nazismo y del comunismoestán estrechamente ligadas; el primero se expli-ca, en definitiva, como una reacción al segundo.Subrayaremos que el historiador alemán ha evo-lucionado mucho desde sus primeros trabajos im-
portantes de los años sesenta sobre los fascis-mos: varios aspectos de su primera interpretaciónhan sido abandonados, al tiempo que otros handevenido centrales.27 De ese modo, para el Nolterevisionista de los años ochenta y noventa, el fas-cismo es esencialmente una respuesta y unareacción al bolchevismo: en el origen de la violen-cia que ha caracterizado a los movimientos y re-gímenes fascistas estaría la violencia bolchevi-que. Es 1917, y no la Primera Guerra Mundial, lafecha que marcaría la ruptura decisiva y estaríaen el origen de una guerra civil europea, luegomundial.28 El concepto de guerra civil mundial ointernacional es utilizado también por otros histo-riadores como clave de lectura del siglo XX, peroen general en el marco de una perspectiva biendiferente de la de Nolte. Eric Hobsbawm, porejemplo, califica de “guerra civil ideológica a es-cala internacional” la confrontación que se esbo-za en los años treinta y que culmina en la Segun-da Guerra mundial, pero apunta: “en esa guerracivil el enfrentamiento fundamental no era el delcapitalismo con la revolución social comunista, si-no el de diferentes familias ideológicas: por un la-do los herederos de la Ilustración del siglo XVIII yde las grandes revoluciones, incluida, natural-mente, la revolución rusa; por el otro, sus opo-nentes. En resumen, la frontera no separaba alcapitalismo y al comunismo, sino lo que el sigloXIX habría llamado “progreso” y “reacción”, con lasalvedad de que esos términos ya no eran apro-piados”.29 En una perspectiva diferente, Dan Dinerretoma él también la idea de una guerra civil mun-dial y considera el enfrentamiento entre el princi-pio de libertad y el ideal de igualdad literalmenteentendida como el eje central para interpretar elsiglo XX, pero subraya que dos acontecimientosescapan a ese esquema: la alianza militar entrelos angloamericanos y los soviéticos contra laAlemania hitleriana, y por otra parte el exterminiode los Judíos por los nazis por razones biológi-cas. Estos dos acontecimientos “no se adecuan auna visión histórica basada en la idea de unaguerra civil planetaria entre valores e ideolo-gías”.30 Durante la segunda guerra mundial se en-frentan una visión biológica del mundo con unainterpretación social de la realidad. “Frente a lainterpretación en términos biológicos de la reali-dad social, puesta en práctica por la supremacíanacionalsocialista, los protagonistas del antago-nismo que antes había caracterizado al siglo XX
“Revisionismo” histórico y cambio de paradigmas en Italia y Alemania50

tendrán a bien suspender durante algún tiemposu rivalidad y oponerse a un fenómeno inconcilia-ble con la cultura de las Luces. Durante un cortoperíodo de menos de cuatro años, dos visionesdel mundo diametralmente opuestas se enfrenta-rán en los campos de batalla”.31 Para Diner, laguerra llevada a cabo por la Alemania nazi contrael bolchevismo fue una “guerra civil falsa” y enrealidad “una guerra basada en una ideología ra-cial que tenía como objetivos la sumisión y el ani-quilamiento”.32
Arno Mayer, otro autor bien alejado de las tesisde Nolte, ve en el período 1914-1945 una “guerrade los Treinta Años” moderna, en la que son con-frontadas dos visiones del mundo, pero que co-mienza precisamente en 1914, es decir con laguerra mundial, y no con la revolución rusa, éstatambién hija de esa guerra.33
Como lo subraya Enzo Traverso, la interpreta-ción que Nolte propone de la guerra civil inviertecompletamente la perspectiva histórica al situar aAlemania enteramente del lado de las víctimas,de modo que habría sido víctima de la amenazabolchevique, primero, y de una guerra de extermi-nio encabezada por la Unión Soviética y por losaliados, después.34 En efecto, el historiador con-servador no vacila en hablar de genocidio a pro-pósito de los bombardeos aliados a las ciudadesalemanas, y de “limpieza étnica” con relación a laexpulsión de las poblaciones alemanas instala-das al este de la línea Oder-Neisse, en los territo-rios que serían polacos al terminar la SegundaGuerra mundial.35 La guerra desencadenada en1941 contra la Unión Soviética es interpretadacomo una “guerra preventiva” –y, luego, en ciertamanera, como una guerra defensiva, perfecta-mente legítima- contra una agresión soviética in-minente. En este caso, Nolte no aporta tampocoelemento serio alguno en sostén de su tesis, lacual no ha encontrado apoyo entre la gran mayo-ría de los especialistas y ha sido refutada pun-tualmente.36
Al igual que otros historiadores conservadores,pero en una forma más extrema, Nolte ha tenidola preocupación de “normalizar”, por decirlo de al-gún modo, la historia alemana y de dar definitiva-mente vuelta la página del nazismo y de sus crí-menes: procurar que ese pasado termine verda-deramente de pasar y que la sombra de Ausch-witz no sobrevuele más a Alemania. El principal
obstáculo para esta “normalización” lo constituyeprecisamente la memoria de la Shoah. No se lopuede superar o evitar más que tratando de quitara ese acontecimiento del lugar central que ocupaen la historia del siglo XX y de presentarlo comouna masacre entre otras (e incluso enteramentemenos importante que otras). Si se adopta una vi-sión puramente aritmética de las cosas, puede es-timarse que las víctimas del estalinismo fueronmás numerosas que las del nazismo. El hecho deque las lógicas operantes en los dos sistemas to-talitarios hayan sido muy diferentes y que los cam-pos de concentración no fueran lo mismo que loscampos de exterminio (que, en tanto sitios desti-nados exclusivamente a la aniquilación, existieronsolamente en el sistema nazi) es juzgado de or-den secundario con respecto a las similitudes for-males. Por supuesto, no todos los “revisionistas”llegan necesariamente tan lejos como Nolte ni ad-hieren necesariamente a la tesis del “genocidiopreventivo”. No obstante, en su esquema interpre-tativo, la comparación, legítima, entre estalinismoy nazismo frecuentemente termina por tornarseen ventaja para el segundo, que aparece de algúnmodo como un mal menor con relación al mal ab-soluto representado por el estalinismo, o más ge-neralmente, por el comunismo.
Renzo De Felice
En Italia, el problema del fascismo y de su inter-pretación ocupa desde hace tiempo un lugar cen-tral en los debates historiográficos, pero no ha si-do nunca una simple cuestión historiográfica,destinada a ser debatida en el círculo restringidode los especialistas: por el contrario, aquél tuvosiempre implicancias políticas e identitarias im-portantes. El fascismo, en efecto, ha sido utiliza-do como una referencia negativa, y la Resistenciacomo otra positiva para la reconstrucción del sis-tema democrático y para la redefinición de laidentidad nacional luego de la guerra. El antifas-cismo, en tanto que denominador común de fuer-zas políticas con proyectos divergentes si noopuestos, había sido desde entonces un compo-nente esencial del consenso político sobre el cualhabía estado fundada la Italia republicana. Estasituación explica por qué el debate sobre el fas-cismo, el antifascismo y la Resistencia no ha re-vestido nunca, en Italia, una postura exclusiva-mente científica.
B r u n o G r o p p o 51

Victor Rebuffo

Los historiadores considerados como “revisio-nistas” tienen la tendencia a rechazar un concep-to general de fascismo, que se aplicara tanto alfascismo italiano como al nazismo o a otras expe-riencias europeas. En cambio, ponen el acento enlas diferencias entre el fascismo italiano y el nazis-mo así como en la naturaleza particular, “a la ita-liana”, del totalitarismo fascista. La comparacióncon el nazismo se convierte así en ventaja para elfascismo italiano, presentado a menudo como unrégimen desde luego no democrático pero que hatenido ciertamente numerosos aspectos positivos.Este camino es diferente de aquel que se observaen Alemania, donde los historiadores “revisionis-tas” se esfuerzan más bien por relativizar los crí-menes nazis al compararlos con los del régimenestalinista en la URSS. En los dos casos, sin em-bargo, se tiende a ignorar o a considerar secunda-rio lo que el fascismo italiano y el nazismo tienenen común y a olvidar que el primero sirvió de mo-delo, en muchos aspectos, al segundo. Es intere-sante señalar, por otro lado, que en su interpreta-ción del fascismo, los historiadores “revisionistas”adoptan una aproximación exactamente inversa ala que aplican al comunismo: mientras que ésteúltimo es considerado como un bloque, remisiblea “un modelo único e inmutable, que no conocedesarrollos nacionales ni autónomos”37, el fascis-mo, por el contrario, no existiría en tanto fenóme-no general, y sólo las diferencias son tomadas encuenta. Por otra parte, los historiadores que se re-conocen en la teoría del totalitarismo con frecuen-cia reniegan de considerar como totalitario al fas-cismo italiano, aunque este último se haya reivin-dicado como tal abierta y explícitamente: prefierenhablar de una totalitarismo “parcial”, “inacabado”,incluso “a la italiana”.38
Frente a las interpretaciones del fascismo italia-no que, al insistir en las diferencias con respectoal nazismo, terminan por componer una imagenrelativamente benévola del mismo, adecuada almito del “buen italiano”39, Philippe Burrin ha ob-servado que si, “según es evidente, los regíme-nes fascista y nazi no eran idénticos, no obstante“la cuestión pertinente a resolver es la de su pa-rentesco”. En efecto, haciendo a un lado las dife-rencias en el tema del racismo, “los dos regíme-nes compartían un proyecto político similar queapuntaba a la formación de una comunidad na-cional unitaria y conquistadora, ciegamente movi-
lizada detrás de un jefe absoluto. Un proyectoque, por su naturaleza y por los medios puestosen juego para su realización, habilita su califica-ción como regímenes totalitarios más que autori-tarios.40 Si utilizamos el concepto de totalitarismo,no se entiende, de hecho, por qué razones no de-beríamos aplicarlo a la Italia fascista. Se puedepreguntar además si no habría que renunciar almismo para la Alemania nazi, como lo sugeríaimplícitamente Ernst Fraenkel cuando subraya-ba, en 1941, la naturaleza dual del Estado nazi,en el seno del cual coexistían un sistema arbitra-rio (“el Estado discrecional”) basado en últimainstancia en la voluntad del Führer, y un sistemalegal (“el Estado normativo”, con la propiedadprivada, las leyes sobre los intercambios comer-ciales, los tribunales para hacer respetar los con-tratos, etc.), sin el cual el capitalismo privado nopodía funcionar.41
Por todo cuanto se refiere al fascismo italiano,el debate historiográfico –inseparable del debatepolítico- remite necesariamente a Renzo De Feli-ce, especialista reconocido en el tema y autor deuna monumental biografía de Mussolini.42 El his-toriador italiano, fallecido recientemente, ha re-chazado siempre considerarse como “revisionis-ta”. Al final de su vida declaraba, en una conver-sación con el filósofo Norberto Bobbio, que “si esverdad que existe un revisionismo alemán, en elsentido de un conjunto de reinterpretaciones dela historia ideológica del siglo XX, no existe, encontrapartida, un revisionismo italiano. Estudiar elfascismo no tiene nada de revisionista.43 Sin em-bargo, muchos de sus colegas, y no de los menosimportantes, estiman que existe sin lugar a dudasun revisionismo histórico en Italia y llegan inclusoa considerar a De Felice como uno de sus princi-pales inspiradores. Gianpasquale Santomassimorecuerda, por ejemplo, que “la implicación de DeFelice al interior del revisionismo fue afirmada enprimer lugar por los numerosos partidarios, histo-riadores y periodistas, que apelan a sus tesis. In-vocan a De Felice todos aquellos que en Italia sesitúan en la corriente revisionista, y por otro lado,cuando hoy se habla de revisionismo historiográ-fico se hace alusión sobre todo a la obra de Ren-zo De Felice y a las diferentes insinuaciones queaquélla ha esbozado”.44 El revisionismo de De Fe-lice se manifestaría esencialmente en su tenden-cia a “matizar o negar la dimensión internacional
B r u n o G r o p p o 53

del fenómeno fascista”, a “revalorizar positiva-mente determinados momentos y aspectos del ré-gimen fascista” (presentado como “modernizante”y “dotado de un sentido del Estado”), y a “asignaruna importancia más limitada al rol y al alcancedel antifascismo en la historia de Italia”.45
Las tesis de De Felice permanecen en el centrode un amplio debate y han ejercido una influenciaconsiderable sobre la opinión pública italiana, enparticular porque fueron largamente retomadasen los medios de comunicación y terminaron, deese modo, modelando el sentido común. De Feli-ce, por otra parte, nunca se ha privado de ciertasformulaciones provocativas. Basta con citar, amodo de ejemplo, esta afirmación –contenida enRosso e nero, libro-entrevista publicado poco an-tes de su muerte – a propósito del retorno al po-der de Mussolini bajo protección alemana en1943 en la parte de Italia ocupada por la Wehr-macht: “Mussolini retorna al poder para “ponerseal servicio de la patria”, ya que solamente de es-ta manera podía impedir a Hitler que transforma-ra Italia en una nueva Polonia, para hacer menosgravoso y trágico el régimen de ocupación.46 Unlector inadvertido podría suponer que hay ciertaironía en el retrato del dictador italiano que “acep-ta el proyecto de Hitler empujado por una motiva-ción patriótica: un verdadero “sacrificio” en nom-bre de la defensa de la Italia”.47 Se equivocaría: elhistoriador habla completamente en serio, y noparece ver ninguna contradicción entre esta afir-mación y el hecho de escribir, algunas páginasmás adelante, que “la creación de la Repúblicasocial italiana está en el origen de la guerra civilque ha ensangrentado al Norte “ocupado” y hacondicionado la futura historia de Italia.”48
El revisionismo italiano evita interrogarse sobrela responsabilidad del fascismo italiano en la de-portación y el exterminio de los judíos,49 de losque serían culpables exclusivamente los alema-nes,50 y prefiere atacar la centralidad de la Resis-tencia en la historia italiana. Después de haber ju-gado el papel de referencia identitaria y de mitofundador de la Italia republicana, la Resistenciaha terminado por ubicarse casi sobre el banquillode los acusados.51 En efecto, para determinadosperiodistas e historiadores, la participación de loscomunistas haría deslizar dudas sobre el carácterdemocrático de la Resistencia, así como del anti-fascismo en general.
Hablar de “debate historiográfico” a propósitode las discusiones en curso en Italia no es del to-do apropiado, ya que, frecuentemente, las inter-pretaciones propuestas para los adeptos de esterevisionismo no se basan en nuevas investigacio-nes o nuevas fuentes, sino que constituyen másbien el fruto de una relectura esencialmente ideo-lógica de enunciados ya conocidos. Tras la apari-ción de la obra de Claudio Pavone sobre la Resis-tencia, intitulada Una guerra civil,52 ninguna obracomparable, por la amplitud de la documentacióny la originalidad del análisis, ha visto la luz. Comolo señala Giorgio Rochat, “la reiteración de ata-ques contra la Resistencia que, de distintas ma-neras, ha caracterizado a la última década es pu-ramente política, sin el sostén de una revisión his-toriográfica auténtica, es decir, efectuada sobre labase de investigaciones serias y documenta-das”.53 Es sobre todo bajo la forma de artículos enla prensa, ensayos, emisiones de televisión, quees desarrollada una verdadera ofensiva revisio-nista. Se puede citar, por ejemplo, las intervencio-nes de Ernesto Galli della Loggia o de Sergio Ro-mano, quienes escriben regularmente como edi-torialistas en la prensa y juegan el rol de formado-res de opinión. En el prefacio de un libro de me-morias de dos italianos que habían participado enla guerra civil española, uno del lado franquista yel otro del lado republicano, Sergio Romano noha vacilado en justificar el levantamiento naciona-lista contra la República al presentarlo como unarespuesta al comunismo y a la violencia de los re-publicanos, ni en aprobar la elección de aquellosque marchaban al campo de batalla del lado fran-quista en una guerra que, según él, “había deja-do de ser una guerra entre fascismo y antifascis-mo para convertirse en una guerra entre fascismoy comunismo”.54 En este tipo de argumentación,el hecho de que en 1936 el comunismo en Espa-ña fuese un fenómeno absolutamente marginales ignorado, como si no tuviera ninguna impor-tancia: lo que cuenta, en efecto, no es la verdadhistórica, sino la reescritura ideológica de losacontecimientos. Se descubre así, siembre bajola pluma de Romano, que el general Franco noera fascista y que sus fechorías en España hansido de lejos menos graves que las de los dicta-dores comunistas en las “democracias populares”.Esta toma de posición, que ha suscitado un vivodebate en la prensa italiana, puede ser considera-da como representativa de la tendencia de cierto
“Revisionismo” histórico y cambio de paradigmas en Italia y Alemania54

revisionismo histórico italiano a rehabilitar el fas-cismo, o al menos algunos de sus aspectos, ennombre de la lucha contra el comunismo.55
En lo que concierne más específicamente a laResistencia, “los puntos sobre los cuales se foca-liza la polémica alcanzan el número de tres: la‘contaminación’ de la coalición antifascista por lapresencia del Partido Comunista, antifascista pe-ro no democrático, que revela imposible la ecua-ción antifascismo/democracia; el carácter insufi-cientemente representativo del movimiento de re-sistencia, ampliamente minoritario, tanto con res-pecto a su adversario fascista pero más bien enrelación con el conjunto de la sociedad italiana; elcarácter instrumental del pacto entre los partidosdel Comité de Liberación Nacional que apunta aresolver la crisis de 1943 en el marco de unaperspectiva de poder exclusivamente, garanti-zando las posiciones de privilegio de los partidosque lo han suscrito. Se esgrimen, como se ve,apreciaciones vinculadas entre sí que tienden anegar radicalmente la legitimidad republicana”.56
Otro tema destacado por los revisionistas italia-nos ha sido el de la “muerte de la patria”. A travésde esa fórmula –tomada de la obra De Profundis(1980) del escritor Salvatore Satta – se quiere in-dicar que el derrumbe de la Italia fascista el 8 deseptiembre de 1943 (cuando fuera proclamado elarmisticio, al cual los alemanes reaccionan inme-diatamente ocupando el país) habría infligido unaherida irreparable a la identidad nacional. Ernes-to Galli della Loggia ha desarrollado particular-mente, en un libro y en varias intervenciones pú-blicas, esta interpretación, uno de cuyos corola-rios consiste en considerar como responsablesde esta “muerte de la Patria” a los opositores alfascismo (por haber deseado la derrota de la Ita-lia fascista en la guerra) e incluso a la Resisten-cia, culpable ella también de haber atentado con-tra la identidad nacional.57 Se ha advertido, conjusta razón, que si alguna patria estaba muerta el8 de septiembre de 1943, era la patria fascista ymonárquica, la que estaba lanzada en la aventu-ra de la guerra, pero que esa fecha señalaba, porel contrario, el renacimiento de la patria liberal,democrática y antifascista.58 No es por azar quelos miembros de la Resistencia se definían a símismos como los “patriotas”. Pero es sobre todocontra el antifascismo que están concentradoslos ataques de los revisionistas italianos. “Como
si –señala Mario Isnenghi – mientras que en Ale-mania el pasado que no pasa es el nazismo, enItalia en cambio, paradójicamente, se discutía lomismo respecto del antifascismo”.59 No obstante,este tema supera ampliamente el marco italiano yestá ligado a la reinterpretación más general de lahistoria del comunismo que está siendo desarro-llada desde 1989. François Furet, por ejemplo,consagra en su libro Le passé d’une illusion doscapítulos enteros al antifascismo, que él conside-ra esencialmente como un producto de la estrate-gia comunista.60 Para Nolte, del mismo modo, elantifascismo no ha sido otra cosa que la másca-ra del totalitarismo estalinista. Tanto uno como elotro ignoran deliberadamente la existencia, al la-do del antifascismo comunista, de un antifascis-mo democrático (como por otra parte el de un an-tifascismo comunista hostil al estalinismo)
Conclusiones
Acabamos de pasar revista a algunas de las face-tas del “revisionismo” histórico en Alemania y enItalia. Más allá de la diversidad del fenómeno, seobservan ciertos rasgos comunes. En primer lu-gar, se agitan determinados intentos de reescribirla historia del siglo XX a partir de postuladosesencialmente ideológicos. Descartando todapretensión de neutralidad axiológica, aquéllos sepresentan como interpretaciones militantes, quetienen en común el hecho de considerar al comu-nismo como el mal absoluto del siglo. Algunas deestas interpretaciones salieron a la luz aún antesde 1989, pero la caída del comunismo les dio unimpulso y una fuerza nuevas, al proyectarlas alprimer plano de la escena mediática y política. Eleco obtenido por las tesis de Nolte en los añosnoventa es un síntoma de este cambio del climapolítico y cultural. Los debates desarrolladosconstituyen sólo parcialmente discusiones histo-riográficas en sentido estricto, entre especialis-tas, a partir de nuevas fuentes o de nuevos inte-rrogantes, en la medida en que involucran tam-bién problemas de la memoria colectiva y del usopúblico (y político) de la historia. En efecto, comolo señala Giovanni Levi, la memoria es tambiénella transformada, por un lado, al dilatarse hastaprovocar “una saturación que obstaculiza el juicioy la crítica”, y por el otro, al fragmentarse e indivi-dualizarse.61 “Es, por tanto, una memoria indivi-dualizada, llena de información, pero fragmenta-
B r u n o G r o p p o 55

da, la que los historiadores encuentran entre suslectores; una memoria que tiende a simplificar, aestereotipar, y que expresa una sociedad divididaque ha diluido toda significación compleja de lamemoria colectiva, o mejor dicho, que es sensiblea formas simplificadas de representación del pa-sado, hechas de slogans y de mitos vaciados decontenidos reales, pero que no son por ello me-nos poderosos o movilizantes o, por el contrario,menos paralizantes”.62
La utilización política del pasado también hacambiado. El uso didáctico de la historia parecesuperado. Enzo Collotti constata, en un artículoreciente, la “fragmentación del discurso histórico”y un cambio radical en la relación entre historio-grafía y política, como si, por parte de los hombrespolíticos, hubiera desaparecido todo interés en ex-traer de la experiencia histórica indicaciones parasu política.63 El autor ve desaparecer en la con-ciencia pública “toda atención por los criterios fun-damentales de la evaluación histórica”, al tiempoque se realiza “una transformación radical no sólode los paradigmas historiográficos sino tambiénde los parámetros de la conciencia histórica”.64 Aligual que Giovanni Levi, insiste en el rol central dela prensa y, sobre todo, de la televisión en la difu-sión de un revisionismo histórico que forja de aho-ra en más el sentido común sin que los historiado-res profesionales tengan la posibilidad de replicary de hacerse entender. En el mismo sentido, Gio-vanni De Luna constata que “los medios de comu-nicación masiva se filtran tan profundamente en lacomunidad científica que terminan constituyendoen adelante las infraestructuras de base, sustitu-yendo en ello a los circuitos académicos e institu-cionales”, lo que modifica profundamente el oficiomismo del historiador.65
El debate histórico transcurre cada vez más enlos periódicos y en la televisión, sitios de todaslas simplificaciones y todos los estereotipos. Esallí básicamente donde se practica el uso políticode la historia,66 pero bajo una forma particular,que ha sido bien analizada por Giovanni Levi:“Los revisionismos de hoy –escribe– no hanapuntado a revalorizar determinados movimien-tos o personalidades o determinados períodos,sino a devaluar el pasado. El argumento comúnha consistido en reflejar iguales y negativas a am-bas partes en conflicto. Al entablar una guerrajusta pero ambigua contra las lecturas maniqueasde la historia, se ha demostrado lo que había denegativo incluso en aquello que había parecido
innovador. No es revalorizando el nazismo queNolte ha defendido sus tesis, ni revalorizando elfascismo que se han señalado las violencias delos partisanos durante y después de la Resisten-cia. La imagen del pasado resultante no es la deuna interpretación invertida, sino la de una nivela-ción de posiciones, presentadas todas como ne-gativas. El pasado es cargado de oprobio.”67 Suconclusión es que “la historia es manipulada einstrumentalizada mientras que la voz de los his-toriadores deviene borrosa y lejana. Ni la memo-ria fragmentada, ni la escuela, ni los medios decomunicación de masas pueden considerar susprocedimientos lentos e inciertos.”68
Las observaciones arriba formuladas concier-nen principalmente a la situación italiana que, almomento actual, es probablemente la que mere-ce la mayor atención. La concentración de todoslos medios audiovisuales en las manos de un so-lo hombre, resultado de las últimas elecciones le-gislativas en Italia, dará seguramente un nuevoimpulso a este “revisionismo” histórico que va ca-mino de imponer –y que en parte ha impuesto ya,en el gran público- una nueva versión de la histo-ria de Italia. Pero los problemas que pueden ob-servarse a nivel macro en el caso italiano se re-conocen también en otras partes. El estado de in-certidumbre, la pérdida de puntos de referencia,la mutación de la relación entre el historiador y supúblico, la crisis de la historia evocada por Gio-vanni Levi, no son fenómenos solamente italia-nos. Se podría, de hecho, extender el discurso alas ciencias sociales en general, donde las incer-tidumbres prevalecen de ahora en más sobre lascertezas anteriores: como lo indica Jacques Re-vel, “los grandes paradigmas unificadores quehabían servido de arquitectura englobante a lasciencias sociales se han desplomado”.69 En estasituación, los historiadores no pueden proporcio-nar certidumbres completamente acabadas. Loque pueden y deben hacer es continuar la tareaevitando las simplificaciones y los extravíos ideo-lógicos. “Es tiempo de que los historiadores recu-peren el espacio que han abandonado, por culpade ellos mismos, a los ideólogos y a los polemis-tas de profesión.”70
[Traducción: Laura Ehrlich de Matériaux pourl’histoire de notre temps, nº 68, octubre-diciembre2002, publicación de la Bibliothèque de Docu-mentation Internationale Contemporaine (BDIC),Nanterre. ]
“Revisionismo” histórico y cambio de paradigmas en Italia y Alemania56

B r u n o G r o p p o 57
Dirk Kerst Koopmans

“Revisionismo” histórico y cambio de paradigmas en Italia y Alemania58
1 François Furet, Le passé d’une illusion. Essai su l’idéecommuniste au XXe siècle, París, R. Laffont-Calmann-Lévy, 1995, p. 808. [La traducción de la cita está tomadade la edición castellana : François Furet, El pasado de unailusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX. Mé-xico, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 570. N de T.]
2 Giovanni Levi, “Le passé lointain. Su l’usage politique del’histoire”, en François Hartog et Jacques Revel (dir.), Lesusages politiques du passé, París, Editions de la MSH,2001, p.26 [Excepto indicación en contrario, la traducciónde las citas es nuestra. N. de T.]
3 Claudio Pavone, “Negazionismi, rimozioni, revisionismi:storia o politica?”, en Enzo Collotti (dir.), Fascismo e anti-fascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni, Roma-Bari, La-terza, 2000, p.16
4 Jürgen Kocka, “Staline et Pol Pot ne doivent pas servir àrefouler Hitler. Les tentatives de certains historiens alle-mands de relativiser la monstruosité des crimes nazis”, inDevant l’histoire. Les documents de la controverse sur lasingularité de l’extermination des Juifs par le régime nazi,París, Les Éditions du Cerf, 1988, p. 109
5 G. Levi, op. cit., p. 26. Véase a propósito del uso políticode la historia, sobre todo en los medios de comunicación,el artículo de Marcello Flores en el mismo número de Ma-tériaux en que se publica el presente artículo.
6 C. Pavone, op. cit., p. 16. Pavone añade “sobre todo loshistoriadores italianos”
7 Típica de estas interpretaciones fuertemente ideológicas esla reducción de la historia del comunismo a la de una aven-tura criminal, como lo hace Stéphan Courtois en su introduc-ción al Livre noir du comuunisme. Crimes, terreur, répres-sion. París, Laffont, 1997 [Hay edición castellana: El libro ne-gro del comunismo, Barcelona, Planeta, 1998. N. de T.]
8 Enzo Traverso, “Acerca del anticomunismo. Una relecturade la historia del siglo XX según Nolte, Furet y Courtois”,en Pablo M. Dreizik (dir.), La memoria de las cenizas, Bue-nos Aires, Patrimonio Argentino, 2001, p.41
9 Domenico Losurdo, Il revisionismo storico. Problemi e miti,Roma – Bari, Laterza, 1997; Pier Paolo Poggio, Nazismo erevisionismo storico, Roma, Manifestolibri, 1997
10 Cfr. Gustavo Corni, “Historikerstreit e dintorni”, Passato ePresente, n. 16, 1988, p. 52
11 Los principales documentos de esta “controversia de loshistoriadores” (Historikerstreit) han sido traducidos al fran-cés con el título Devant l’histoire. Les documents de lacontrovers sur la singularité de l’extermination des Juifspar le régime nazi, París, Les Éditions du Cerf, 1988
12 La recepción de Nolte en Francia ha sido impulsada, con-tinuando el camino abierto por Furet y tras el éxito del Liv-re noir du communisme, por Stéphane Courtois, quien haprologado la traducción del libro de Nolte La guerre civileeuropéenne, 1917-1945, París, Editions des Syrtes, 2000[Hay edición castellana: Ernst Nolte, La guerra civil euro-pea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo, Méxi-co, Fondo de Cultura Económica, 1994. N. de T.]
13 Pier Paolo Poggio, “La ricezione di Nolte in Italia”, en E.Collotti (dir.), Fascismo e antifascismo, op. cit., pp. 377-413. Véase también Ibíd., Nazismo e revisionismo storico,op. cit.
14 “El ‘archipiélago Gulag’, ¿no es más original que Ausch-witz? El asesinato por un criterio de clase perpetrado porlos bolcheviques, ¿no es el precedente lógico y fáctico delasesinato por criterio de raza cometido por los nazis?”, es-cribe Nolte, para concluir que “existe verosímilmente entreellos [entre los dos tipos de asesinato, por razón biológicay por razón social] un lazo de causalidad”, Ernst Nolte, “Unpassé qui ne veut pas passer”, en Devant l’histoire, op. cit.,pp. 33-34. Cfr. también E. Nolte, La guerre civile européen-ne, op. cit.
15 Véase los textos de la Historikerstreit reunidos en Devantl’histoire, op. cit. George Mosse, por ejemplo, en una en-trevista del Corriere della Sera del 20 de febrero de 1987,ha juzgado “absurdo y antihistórico” el paralelismo entrelos campos de exterminio y el Gulag, paralelismo queapunta “a minimizar las responsabilidades de Alemania”, yha definido a Nolte como “un extremista aislado”. LorenzoCremonesi, “Hitler e Stalin: due massacri a confronto”.
16 Por ejemplo, Hans Ulrich Wehler, Entsorgung der deuts-chen Vergangenheit? Ein polemischer Esaay zum “Histori-kerstreit”, Munich, C. H. Beck, 1988
17 Ian Kershaw, Hitler, 1889 – 1936. Hybris, París, Flamma-rion, 1999, p. 239 [Hay edición castellana: Ian Kershaw, Hi-tler, 1889 - 1936, Barcelona, Península, 2002. N. de T.]
18 François Furet, Le passé d’une illusion. Essai sur l’idéecommuniste au XXe siècle, París, Robert Laffont – Cal-mann – Lévy, 1995, p. 195
19 Furet nota justamente que Nolte hace suya, en este punto,la interpretación marxista-leninista: “la definición del fascis-mo como movimiento reactivo a la revolución bolcheviquees fundamental en el análisis marxista-leninista como en lasuya”, François Furet, Ernst Nolte, Fascisme et communis-me, París, Hachette, 2000, p.64. [Hay edición castellana:Furet, F., Nolte, E., Fascismo y comunismo, México - Bue-nos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998. N. de T.]
20 Ibíd., p. 42. Furet apunta: “al asignar una significación nosólo cronológica sino causal a la anterioridad del bolche-vismo respecto del fascismo, usted se expone a la acusa-ción de querer disculpar, de alguna manera, al nazismo”.
21 F. Furet, E. Nolte, Fascisme et communisme, op. cit., p. 66y también p. 69. Para Furet, los orígenes del nazismo son“más antiguos y más específicamente alemanes que lahostilidad al bolchevismo”, p. 43
22 Ibíd., p. 62. Furet rechaza la interpretación de Nolte res-pecto de la Acción Francesa como movimiento de tipo fas-cista, y de Maurras como un precursor del fascismo. Mau-rras encarna, según Furet, la tradición contrarrevoluciona-ria francesa, pero por esta misma razón es “extraño al es-píritu del fascismo, que es revolucionario, orientado haciauna sociedad fraternal que está por construirse, y no a lamelancolía del mundo jerárquico”, p. 139

B r u n o G r o p p o 59
23 Ibíd., p. 70.
24 Ibíd., p. 42. Véase la repuesta de Nolte, que no se desta-ca por su claridad en la p. 53.
25 Ibíd., p. 42.
26 Ibíd., p. 89. Véase la respuesta de Furet en p. 111, donde,entre otros, emplea el término ‘negacionistas’ indicando:“yo prefiero este término a aquél de “revisionistas”, puestoque el saber histórico procede por revisiones constantesde interpretaciones anteriores”, p. 111.
27 Cfr. D. Losurdo, Il revisionismo storico. Problemi e miti, op.cit., pp. 199-205.
28 Sobre el concepto de guerra civil internacional, tal como esutilizado por Nolte, y sobre la influencia de Carl Schmitt enlas formulaciones del historiador alemán, véase particular-mente D. Losurdo, op. cit., cap. 3. Las tesis de Nolte sobrela guerra civil están formuladas principalmente en su obraLa guerre civile européenne; Id., Weltbürger-krieg 1917-1989?, 1990 (trad. italiana Dramma dialettico o tragedia?La guerra civile mondiale e altri saggi, Perugia, Settimo Si-gillo-Unisversity Press, 1994); Id., Gli anni della violenza.Un secolo di guerra civile ideologica, europea e mondiale,Milán, Rizzoli, 1995. Los años de publicación de las traduc-ciones italianas indican claramente que la influencia deNolte ha sido más temprana en Italia que en Francia.
29 Eric Hobsbawm, L’age des extremes. Le court XXe siècle1914-1991, Bruselas, Editions Complexe – LeMonde Di-plomatique, 1999, p. 197. [La traducción de la cita está to-mada de la edición castellana: Eric Hobsbawm, Historiadel siglo XX. 1914-1991, Barcelona, Crítica, 1995, p. 150.N. de T.]
30 Dan Diner, Raccontare il Novecento. Una storia politica,Milán, Garzanti, 2001 (edición original: Das Jahrhundertverstehen. Eine universalhistorische Deutung, Munich,Luchterhand, 1999), p. 51.
31 D. Diner, op. cit., pp. 51 y ss.
32 D. Diner, op. cit., p. 60.
33 Arno J. Mayer, La “Solution finale” dans l’Histoire, París, LaDécouverte, 1990, pp. 50-51.
34 E. Traverso, op. cit., p. 51. En el mismo sentido Saul Fried-länder, “A conflict of memories? The new German debatesabout the ‘Final Solution’” en Memory, History, and the Ex-termination of the Jews f Europe, Bloomington, IndianaUniversity Press, 1993, pp. 4-35.
35 E. Nolte, La guerre civile européenne, op. cit. pp. 542-543
36 Cfr. B. Pietrow, “Deutschland im Juni 1941: ein Opfer sow-jetischer Agression? Zur Kontroverse über die Präventiv-kriegsthese”, Geschichte und Gesellschaft, vol. 14, 1988,n. 1.
37 Gianpasquale Santomassimo, “Il ruolo di Renzo De Feli-ce”, en E. Collotti (dir.), Fascismo e antifascismo, op. cit, p.424.
38 Por ejemplo Renzo De Felice, Le fascisme: un totalitaris-
me à l’italianne?, París, Presses de la FNSP, 1988, con unprefacio de Pierre Milza.
39 Véase para ese tema, David Bidussa, Il mito del bravo ita-liano, Milán, Il Saggiatore, 1994.
40 Philippe Burrin, Fascisme, nazisme, autoritarisme, París,Seuil, 2000, pp. 12 y 13.
41 Ernst Fraenkel, The dual state: a contribution to the theoryof dictatorship, Nueva York, Oxford University Press, 1941.En el caso alemán también se podría entonces hablar, co-mo lo hacía Fraenkel, de un totalitarismo “inacabado”
42 En Francia ha sido poco traducido y su obra es por tantoconocida solamente de manera indirecta o por los especia-listas que leen italiano. Puede mencionarse, en este pun-to, que la mayoría de los autores italianos que intervienenen el debate en torno al fascismo y el antifascismo o el co-munismo –Claudio Pavone, Nicola Tranfaglia, Ernesto Ga-lli Della Loggia, Enzo Collotti, etc.- no han sido traducidosal francés. En Italia, por el contrario, se ha traducido rápi-damente a autores como Furet y Nolte.
43 Norberto Bobbio, Renzo De Felice, “La memoria divisa checi fa essere anomali”, diálogo tra N. B. e R. D. F., en Nor-berto Bobbio, Renzo De Felice, Gian Enrico Rusconi, Ita-liani, amici nemici, Milán, Reset, 1996, p.27.
44 G. Santomassimo, op. cit., pp. 418-419.
45 Ibíd., p. 420.
46 Renzo De Felice, Rosso e nero, a cura di Pasquale Ches-sia, Milán, Baldini & Castoldi, 1995, p. 114.
47 Ibíd., p. 114.
48 Ibíd., p. 109. No se comprende por qué De Felice pone en-tre comillas “ocupado”. El Norte estaba completamenteocupado por las tropas alemanas, a las cuales los solda-dos de la República Social Italiana, armados por los ale-manes, servían de reservistas en la lucha contra la Resis-tencia.
49 Cfr. Enzo Collotti, “Il razzismo negato”, en E. Collotti (dir.),Fascismo e antifascismo, op. cit., pp. 355-375. Este tema,al que De Felice había consagrado uno de sus primeros li-bros (Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Turín, Ei-naudi, 1961), ha sido objeto de importantes trabajos porMichele Sarfatti (Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’e-laborazione delle leggi del 1938, Turín, Zamorani, 1994; Gliebrei nell’Italia fascista. Vicende, identitá, persecuzione,Turín, Einaudi, 2000).
50 La tendencia a atribuir a los alemanes las responsabilida-des que son también del fascismo y, más ampliamente, delos italianos está muy presente en Italia. Vittorio Foa seña-la: “Los alemanes se han convertido, de este modo, en unagran fuente de tranquilidad para nuestra conciencia” (Vitto-rio Foa, Questo Novecento, Turín, Einaudi, 1996, p. 145).Foa apunta también, a propósito de la entrada de Italia enla guerra: “Aquéllos que justifican a Hitler lo presentan co-mo una simple réplica al bolchevismo y por tanto depen-diente de este último, aquéllos que justifican a Mussolini lopresentan como “diferente” de Hitler: aquél no era antise-

mita, no quería entrar en la guerra al lado de los alemanes,no entra más que para frenar a Hitler, para impedirle triun-far tan fácilmente. Luego se dirá que Mussolini entra en laguerra por sugerencia (o eventualmente por la orden) delos ingleses y los americanos” (p. 154).
51 Cfr. sobre este punto las reflexiones de Giorgio Rochat, “LaResistenza”, en E. Collotti (dir.), Fascismo e antifascismo,op. cit., pp. 273-292, en particular pp. 286-290.
52 Claudio Pavone, Una guerra civile 1943-1945. Saggio sto-rico sulla moralitá nella Resistenza, Turín, Bollati Boring-hieri, 1991.
53 G. Rochat, op. cit., p. 287.
54 Introducción de Sergio Romano a Nino Isaia e EdgardoSogno, Due fronti. La guerra di Spagna nei ricordi perso-nali di opposti combattenti di sessant’anni fa, Florencia, Li-beral Libri, 1998, p. XIII.
55 Cfr. también el comentario de Giovanni Levi sobre este epi-sodio en op. cit., pp. 27-28.
56 Massimo Legnani, “Resistenza e repubblica. Un dibattitoininterrotto”, Italia contemporanea, nº 213, diciembre de1998, p. 827. En esta puesta en tela de juicio de la Resis-tencia De Felice ha jugado un rol importante también porsu “rechazo a priori de toda la historiografía existente, liqui-dada en bloque como ‘vulgata resistencialista’ ”, G. Ro-chat, op. cit., p. 288.
57 Ernesto Galli della Loggia, La morte della patria, Roma –Bari, Laterza, 1996. Sobre este debate véase, sobre todo,Mario Isnenghi, “La polemica sull’8 settembre e le originidella Repubblica”, en E. Collotti (dir), Fascismo e antifas-cismo, cit., pp. 241-272.
58 Giorgio Rochat, “La Resistenza”, ibíd., pp. 291 y ss.
59 M. Isnenghi, op. cit., p. 270. Cfr. también Leonardo Rapo-ne, “Antifascismo e storia d’Italia”, ibíd., pp. 219-239.
60 Cfr. Sobre este punto Bruno Groppo, “Fascismes, antifas-cismes et communismes”, en Le siècle des communismes,París, Les Éditions de l’Atelier, 2000, pp. 499-511.
61 G. Levi, op. cit., p. 31.
62 G. Levi, op. cit., p. 33.
63 Enzo Collotti, “La banalizzazione della storia”, La rivista delManifesto, febrero 2001, p. 50.
64 Ibíd., p. 49.
65 Gïovanni De Luna, “Il presente come antistoria”, La rivistadel Manifesto, febrero 2001, p. 51.
66 Nicola Gallerano, L’uso pubblico della storia, Milán, Angeli,1995.
67 G. Levi, op. cit.
68 Ibíd.
69 Jacques Revel, “Histoire et sciencies sociales: une con-frontation instable”, en Passés recomposés, cit., p. 80. Cfr.también el número de Annales sobre “Histoire et sciences
sociales”, Annales E.S.C., vol. 44, nº 6, noviembre – di-ciembre 1989 y Roger Chartier, “Le temps des doutes”, LeMonde (Supplément “Pour comprendre l’histoire”), 18 demarzo 1993.
70 L. Rapone, op. cit., p. 238.
“Revisionismo” histórico y cambio de paradigmas en Italia y Alemania60

La «desaparición».Los historiadoresalemanes y elfascismo
E n z o Tr a v e r s o
Kras

Puesto que el problema del comparativismo his-tórico está en el centro de esta jornada de estu-dios,1 me gustaría evocar el recuerdo de un in-vestigador que en cierta forma lo ha encarnado:Timothy Mason. Una de sus últimas contribucio-nes, que data de 1988, se titula “¿Qué le ocurrióal «fascismo»?” y subraya una tendencia que seacentuó en el curso del siguiente decenio: la de-saparición del concepto de fascismo en la histo-riografía alemana.2 Quisiera centrar mi reflexiónsobre este tema.
Cuatro grandes debates han marcado las dosúltimas décadas: el Historikerstreit, en 1986-1987; la correspondencia entre Martin Broszat ySaul Friedländer, un año más tarde; la querella entorno del libro de Daniel J. Goldhagen sobre los“verdugos voluntarios de Hitler”, a mediados delos años noventa; finalmente las polémicas, estavez internas a la disciplina histórica y puramente“germano-alemanas”, suscitadas por el Histori-kertag de 1998.
En primer lugar, el Historikerstreit, en 1986-1987, desencadenado por las tesis de Ernst Nol-te sobre el pasado alemán “que no quiere pasar”.Su interpretación del nazismo como reacción a larevolución rusa de 1917 y sobre todo su visión deljudeicidio como “copia” de un “genocidio de cla-se” perpetrado por los bolcheviques en el cursode la guerra civil posterior a la revolución de Oc-tubre, han sido el objeto de polémicas bien cono-cidas. Nolte ha sido acusado, con justa razón, dehaber soslayado las raíces alemanas del nazismoal reducir sus crímenes a la categoría de deriva-dos, por cierto lamentables, de una lucha por lasupervivencia del amenazado Occidente, en elfondo, justificada. Jürgen Habermas ha sido elprincipal antagonista del historiador de Berlín, aquien ha tachado de haber hallado así una mane-ra cómoda de “liquidar los daños”, de “normalizar”el pasado y de disolver la responsabilidad históri-ca de los crímenes del nacional-socialismo.3
Un año más tarde tenía lugar, al amparo de losfolletines de la prensa diaria y de la pantalla de te-levisión, un debate metodológico destinado a te-ner un impacto muy fuerte en los medios de in-vestigación. Publicada casi simultáneamente enalemán y en inglés, la correspondencia entreMartin Broszat y Saul Friedländer abordó la espi-nosa cuestión de la posibilidad y de los límites deuna historización del nazismo, revelando a la vez
la fecundidad del diálogo y las diferencias deaproximación que derivaban de dos puntos devista distintos: el de un historiador alemán y el deun historiador judío.4 Subrayo esta diferencia, queconstituye uno de los aspectos centrales de sucorrespondencia, no con el fin de “etnizar” el de-bate, sino para recordar las diferentes perspecti-vas epistemológicas que subyacen a la “posición”del historiador (lo que Karl Mannheim habría lla-mado su Standort), es decir, a su inserción en uncontexto específico social, político, cultural, na-cional y de la memoria.
A mediados de los años noventa, la obra delpolitólogo norteamericano Daniel Goldhagen sus-cita, más allá de los medios universitarios, unvasto debate público sobre la relación de la socie-dad alemana con el régimen nazi y sobre el gra-do de implicación de los alemanes “corrientes” enla puesta en práctica de sus crímenes. Si la tesisde Goldhagen dirigida a presentar el genocidio ju-dío como una empresa colectiva, hasta como un“proyecto nacional” alemán, ha sido objeto de só-lidas críticas, cuando no de una verdadera demo-lición –en gran medida justificada- por la mayorparte de los historiadores, ha representado tam-bién un momento importante en la confrontaciónde la Alemania unificada con el pasado nazi y enla formación de una conciencia histórica, en par-ticular entre los jóvenes, en el centro de la cual seinscribe la memoria de Auschwitz.5
En 1998 el tradicional encuentro de los historia-dores alemanes, que tiene lugar cada dos años,ha estado marcado por debates muy intensos re-feridos al pasado de su disciplina. El compromi-so, incluso la adhesión abierta al régimen nazi deciertas figuras líderes de la historiografía de laposguerra como Werner Conze y Theodor Schie-der, los antiguos maestros de varios investigado-res que hoy dominan la disciplina, han sido obje-to de informes y de críticas muy severos.6 Estecongreso ha diseñado el perfil de una nueva ge-neración –en el sentido histórico y no simplemen-te cronológico del término, según la definición deMannheim– aparecida durante la última década(o incluso antes, como es el caso de uno de losportavoces de la oleada contestataria, Götz Aly,que sin embargo había sido marginado o exclui-do de la corporación de historiadores hasta en-tonces, al menos en el plano institucional).7 Encierta forma era inevitable que, después de haber
La «desaparición». Los historiadores alemanes y el fascismo*62

sido uno de los vectores privilegiados en la elabo-ración de una conciencia histórica y en el desa-rrollo de un vasto debate social sobre el uso pú-blico de la historia, la comunidad de historiadoresfuera llevada a volver su atención sobre su propioitinerario y a proceder, muy honesta y por lo tan-to también muy dolorosamente, a su propia auto-crítica. Hemos asistido a una identificación com-pleta del juez y del historiador, en un procesodonde los historiadores se erigieron en jueces desus ancestros y de su propia historia.8
Estas cuatro controversias presentan por ciertocaracterísticas profundamente diferentes: dosgrandes debates de la sociedad que han rebasa-do ampliamente las fronteras de una disciplinacientífica (el Historikerstreit y el affaire Goldha-gen), una reflexión metodológica sobre la inter-pretación de un pasado que se sustrae a los pro-cedimientos tradicionales de la historización (lacorrespondencia Broszat - Friedländer), finalmen-te una crisis de identidad interna a una comuni-dad intelectual. Bien miradas, sin embargo, lastres primeras controversias, que constituyen tam-bién la premisa y la base sobre la que se ha de-sarrollado la cuarta, giran alrededor de una mis-ma cuestión: la singularidad histórica del nazismoy de sus crímenes.9 El reconocimiento de estasingularidad es en lo sucesivo el postulado implí-cito de la mayoría de las investigaciones sobre elnazismo. No se trata aquí de volver a consideraresta singularidad, que admito por mi parte y queme parece una adquisición importante de la his-toriografía de estos últimos veinte años. Lo quequisiera subrayar, por el contrario, es su corola-rio, es decir, las consecuencias problemáticas, al-gunas veces inquietantes, que han acompañadoel desenvolvimiento de este reconocimiento. A lacabeza de esas derivaciones negativas habríaque registrar la desaparición –que evoqué al prin-cipio– del concepto de fascismo.
Se tiene la impresión, sobre esta cuestión cru-cial, que todos están alineados silenciosa pero fir-memente del lado de Karl Dietrich Bracher, el his-toriador liberal-conservador que siempre ha re-chazado esta noción con la mayor coherencia.Desde hace más de cuarenta años, Bracher opo-ne su visión “totalitaria” de la Alemania nazi a lasdiferentes teorías del fascismo, una categoríaque sólo designa en su opinión a la Italia de Mus-solini.10 Algunos de sus discípulos, como Hans-
Helmut Knütter, se rehúsan también a atribuir alfascismo el status de concepto (Begriff), redu-ciéndolo a una simple “consigna” (Schlag-wort), auna ideología y a una herramienta de propagan-da. Esta actitud no es novedosa.11 Lo que es nue-vo, por el contrario, es la adhesión a esta posiciónde los historiadores y de los politólogos proce-dentes de la izquierda, como por ejemplo Wolf-gang Kraushaar o Dan Diner. El primero ahoradefiende la idea de una antinomia conceptual en-tre el totalitarismo y el fascismo.12 El segundo hapublicado recientemente una ambiciosa e intere-sante tentativa de “comprensión” del siglo XX(Das Jahrhundert verstehen) en la cual no recurrecasi nunca a la noción de fascismo.13 El nacional-socialismo aparece en este libro como un fenó-meno exclusivamente alemán, completamentedistinto e independiente del fascismo italiano tan-to en su contenido como en su forma, imposiblede ser reducido a un fenómeno fascista de alcan-ce europeo. Son escasos los historiadores quecontinúan utilizando la noción de fascismo; la ma-yoría de ellos proceden de la escuela histórica dela antigua RDA, como Kurt Pätzold, o son “elec-trones libres” procedentes de la izquierda alema-na occidental, como Wolfgang Wippermann.14 Essignificativo constatar que la única obra hoy dis-ponible en Alemania sobre los fascismos sea tra-ducida del polaco: Schulen des Hasses, de JerzyW. Borejsza.15 Otro signo revelador de esta muta-ción en el paisaje intelectual es el abandono de lanoción de fascismo por uno de aquellos que máshabían contribuido a su difusión: Ernst Nolte. De-venido célebre, a comienzos de los años sesen-ta, gracias a un libro ambicioso y notable en elque interpretaba al fascismo como un fenómenoeuropeo del que analizaba tres variantes princi-pales –el régimen de Mussolini en Italia, el nacio-nal-socialismo alemán y la Acción Francesa–, hoyprefiere calificar al nacional-socialismo de totalita-rismo, del que ha intentado dar una explicación“histórico-genética”.16
Las razones de un eclipse
En el origen de este “ostracismo” conceptual–una ausencia que no es un olvido sino un ocul-tamiento consciente, un poco como la “carta ro-bada” de Edgar Allan Poe o la “desaparición” deGeorges Perec– hay seguramente muchos facto-res. Quisiera resaltar aquí al menos cuatro, liga-
E n z o Tr a v e r s o 63

La «desaparición». Los historiadores alemanes y el fascismo*64
José Planas Casas

dos tanto a la evolución intrínseca de la investiga-ción histórica como a una mutación del Zeitgeist, aun cambio del clima político y cultural de Alemania.
1. En el plano estrictamente científico, es evi-dente que las teorías clásicas del fascismo, lamayoría de las veces inspiradas en el marxismo,han mostrado todas ellas sus limitaciones. Difícil-mente podría satisfacer hoy una explicación delnazismo como expresión, conforme a la fórmulacanónica, de los sectores más agresivos del grancapital y del imperialismo alemán, o de la mismamanera, en términos más matizados, como resul-tado de una correlación de relaciones de fuerzasentre las clases. Los límites de tal lectura sondesde ahora reconocidos aunque –dicho sea depaso- las interpretaciones marxistas, poco fre-cuentes en nuestros días, sean generalmentemucho más ricas y complejas de lo que se pien-sa (los marxistas están entre los primeros en ha-ber hablado del fascismo en términos de totalita-rismo, de policracia, de carisma, de psicología demasas, etc.).17 Un simple y puro abandono de to-da dimensión de clase en el análisis del nazismocorre el riesgo además de conducir a un atollade-ro tan grande como una lectura en términos rigu-rosamente “clasistas”. Aunque nadie podría pre-tender seriamente que las cámaras de gas co-rrespondieron a un designio del capitalismo mo-nopolista alemán, la implicación de este último enel sistema concentracionario nazi es incontesta-ble, al igual que el sostén de las elites alemanasal régimen nazi prácticamente hasta el fin de laSegunda Guerra Mundial.
2. Por otra parte, la investigación ha echadoluz sobre las diferencias entre el fascismo italia-no y el nacional-socialismo, sobre todo en el pla-no de la ideología. El antisemitismo, que ocupaun lugar central en la visión del mundo y en lapolítica nazi, permanece ausente del fascismohasta 1938. Dicho de otro modo, es introducidosólo dieciséis años después de la llegada deMussolini al poder. De una manera más general,las matrices culturales del fascismo italiano (lapresencia en sus orígenes de un componente“de izquierda”), su exaltación del Estado “totalita-rio” (en lugar de la völkische Gemeinschaft) e in-cluso su definición del nacionalismo (más espiri-tualista que biológica) revelan diferencias tanprofundas con el nacional-socialismo que una vi-sión monolítica del fascismo como fenómeno ho-
mogéneo del que las variantes nacionales sóloserían superficiales y accesorias, aparece forzo-samente discutible.18
3. Si estas lagunas y limitaciones objetivas hanfavorecido una reconsideración del concepto defascismo, un factor poderoso que ha determinadosu eclipse es de naturaleza esencialmente políti-ca. La noción de fascismo era un dogma para laescuela histórica de la RDA, en un contexto en elque eran muy delgadas las fronteras entre la in-vestigación y la ideología, entre la interpretacióndel pasado y la apología del orden dominante.Después de la reunificación, esta noción ha desa-parecido siguiendo a la demolición, en el sentidoliteral del término, de la escuela histórica que ladefendía. Este proceso ha estado acompañadoen primer lugar por la reconsideración, y luego,por el rechazo radical de otra noción, la de antifas-cismo, en un país donde este último aparecía mu-cho más como una ideología de Estado que comola herencia de un movimiento de Resistencia. Es-te rechazo era tanto más fácil cuanto que sólo lahistoriografía de la RDA podía legítimamente con-siderarse como la heredera de una tradición anti-fascista; no así los historiadores alemanes occi-dentales que pertenecían a lo que actualmente escorriente denominar la “generación de la Hitlerju-gend” y todavía menos sus maestros que domina-ron la disciplina durante la “era Adenauer” y quehabían adherido con frecuencia al partido nazi an-tes de 1945. Allí hay una diferencia fundamentalcon la historiografía italiana, cuyas querellas ac-tuales tienden a la reevaluación del “paradigmaantifascista” sobre el que ella se reconstituyó des-pués de 1945. Pero esta descripción estaría in-completa sin otro elemento político. El conceptode fascismo, en la sociedad alemana occidentalde los años sesenta y setenta, designaba más elpresente que el pasado y servía para motivar la lu-cha contra las tendencias autoritarias de un siste-ma político que había nacido de las cenizas del IIIReich. Según la célebre fórmula de Adorno, el pe-ligro representado por las supervivencias del fas-cismo en la democracia era aún más grande quela amenaza de una recaída en el fascismo.19 Lasolidez de las instituciones democráticas alema-nas, de la que la reunificación ha sido una pruebadecisiva, ha mostrado el carácter anticuado y enadelante obsoleto de tal concepción.
4. Pero el elemento que sin duda ha contribui-
E n z o Tr a v e r s o 65

do más al abandono de la noción de fascismo enel seno de la historiografía alemana es la emer-gencia de una conciencia histórica fecundada porla memoria de Auschwitz. El fascismo aparececomo una categoría demasiado general paraaprehender Auschwitz; el carácter único del ex-terminio industrial de los judíos de Europa nopuede ser captado por un concepto que ha sidoaplicado también a la Italia de Mussolini, a la Es-paña de Franco, al Portugal de Salazar, a la Aus-tria de Dolfuss, a la Rumania de Antonescu, etc.La noción de fascismo, ha escrito Dan Diner conuna fórmula tajante, “no permite llegar al núcleode Auschwitz”.20 El eclipse del concepto de fascis-mo aparece así como el epílogo de un largo reco-rrido de la historiografía alemana que ha desem-bocado en una visión del pasado en cuyo centrose inscribe en lo sucesivo la Shoah, el “punto fijo”del sistema nazi, marcado por una irreductible“unicidad” (Einzigartigkeit).
Es legítimo entonces plantear un interrogante:la noción de totalitarismo, que ha conocido un re-nacimiento espectacular en el curso del últimodecenio, tanto en Alemania como en el resto deEuropa, ¿sería más apta para aprehender tal sin-gularidad? El desplazamiento del comparativismohistórico de la relación entre el fascismo italiano yel nazismo a la relación entre el nazismo y el co-munismo, ¿sería más esclarecedor para com-prender la naturaleza del régimen hitleriano y lasingularidad de sus crímenes? El paralelismo en-tre el “doble pasado totalitario” de Alemania, eldel III Reich y el de la RDA, aquél de un régimen–para retomar la fórmula de Étienne François-que ha acumulado una montaña de cadáveres yel de otro que ha acumulado una montaña de ex-pedientes,21 ¿llevaría a conclusiones de un valorheurístico mucho mayor? La duda me parecepermitida.
No se trata de discutir el valor de la noción detotalitarismo –a mi criterio limitado pero real– nide recusar la legitimidad de una comparación en-tre los crímenes del nazismo y los del estalinis-mo. Lo problemático es, por una parte, la inter-pretación del totalitarismo como categoría analíti-ca incompatible y alternativa a la de fascismo y,por otra parte, la atribución de una mayor enver-gadura epistemológica a la comparación entre elnazismo y el comunismo que a la del fascismo yel nazismo. No se trata tampoco de negar la sin-
gularidad histórica de los crímenes nazis, puestoque el exterminio industrial de los judíos de Euro-pa permanece como una característica exclusivadel nacional-socialismo. Pero si las cámaras degas no tienen equivalente fuera del III Reich, suspremisas históricas –el antisemitismo, el racismo,el antiiluminismo, la modernidad técnica e indus-trial– están ampliamente presentes, en grados deintensidad diferentes, en el conjunto del mundooccidental. A fortiori, la singularidad de los críme-nes del nazismo no excluye su pertenencia, a pe-sar de todas sus particularidades, a una familiapolítica más vasta, la de los fascismos europeos.Ahora bien, es precisamente esta hipótesis la queha conocido, desde el Historikerstreit hasta losdebates más recientes en torno del Libro negrodel comunismo –cuyo impacto en Alemania no hasido despreciable-, un eclipse casi total. Así he-mos asistido, a pesar de los logros incontestablesde la investigación, al retorno de un “consensoanti-totalitario” que suponía un a priori “anti-anti-fascista”, para retomar las palabras de JürgenHabermas a propósito de la Alemania anterior a1968.22
Consenso anti-totalitario y memoria de la Shoah
Para resumir, el eclipse del concepto de fascismodepende de la confluencia de dos tendencias: poruna parte este consenso antitotalitario liberal y“anti-antifascista”, por otra, la emergencia de unaconciencia histórica fundada sobre la memoria dela Shoah y sobre el reconocimiento de su singu-laridad. Es sorprendente constatar que estas ten-dencias han sido favorecidas por ciertas corrien-tes de la historiografía italiana, poderosamenteamplificadas por los medios de comunicación dela Península, que apuntan precisamente a reha-bilitar el fascismo y a criminalizar el antifascismoa partir del reconocimiento de un clivaje radicalentre el fascismo y el nazismo. El fascismo italia-no, afirmaba Renzo De Felice en una entrevistaque tuvo un gran impacto, queda fuera del “conode sombras del Holocausto”.23 Este fenómenoperverso –el reconocimiento de la singularidaddel judeicidio que actúa en Alemania como vectorde la formación de una conciencia histórica, y enItalia como pretexto para una rehabilitación delfascismo– es una fuente permanente de malen-
La «desaparición». Los historiadores alemanes y el fascismo*66

tendidos y de ambigüedades que ha profundiza-do más el foso que separa las dos historiografías.
Los riesgos que derivan de la instalación de ta-les tendencias son los que Martin Broszat habíadenunciado al comienzo de su correspondenciacon Saul Friedländer y de los que este último pa-rece reconocer actualmente, al menos en parte,su clarividencia: un “aislamiento” del pasado nazique impediría asir los vínculos con los otros fas-cismos europeos y, de un modo más general, conel modelo de civilización del mundo occidental.Asir estos vínculos no significa “normalizar” o re-habilitar al nazismo, más bien significa “desnor-malizar” nuestra civilización y reconsiderar la his-toria de Europa. Si existe un Sonderweg alemán,éste no explica los orígenes del nazismo sino suresultado.24 En otras palabras, la singularidad dela Alemania nazi depende de una síntesis, desco-nocida en otra parte, entre varios elementos –an-tisemitismo, fascismo, Estado totalitario, moderni-dad técnica, racismo, eugenesia, imperialismo,contrarrevolución, anticomunismo- aparecidos enel conjunto de Europa a fines del siglo XIX y de-sarrollados intensamente a escala continentalcon la Primera Guerra Mundial.
Este “aislamiento” corre el riesgo de distanciara la historiografía alemana de las principales co-rrientes de la investigación a nivel internacional,en la que generalmente es admitida la legitimidaddel concepto de fascismo como “tipo ideal”. Soninnumerables los historiadores que han hecho yhacen uso de él en los años recientes. Basta conpensar en George L. Mosse, James Gregor, Ro-ger Griffin, Robert Paxton, Stanley Payne y IanKershaw en el mundo anglosajón, en Zeev Stern-hell, Philippe Burrin y Pierre Milza en el mundofrancófono, en Enzo Collotti, Gustavo Corni y Ni-cola Tranfaglia en Italia. Más aún, el rechazo dela noción de fascismo (y, en consecuencia, delantifascismo) no hace más que replantear la eter-na cuestión de las relaciones entre historia y me-moria, en la medida en que profundiza un hiatoradical entre la historización actual del nacional-socialismo y la percepción que de él tenían suscontemporáneos, en el momento en que el fas-cismo, antes de ser una categoría analítica, eraun peligro contra el cual era indispensable batirsey el antifascismo, antes de convertirse en unaideología de Estado, constituía un ethos compar-tido de la Europa democrática (y, en ese contex-
to, de la cultura alemana en el exilio). He aquí al-gunas cuestiones que pienso que merecen serplanteadas.
[Traducción: María Inés Tato de Matériaux pourl’histoire de notre temps, nº 68, octubre-diciembre2002, publicación de la Bibliothèque de Docu-mentation Internationale Contemporaine (BDIC),Nanterre./
Revisión técnica: Laura Ehrlich]
1 Se trata de la jornada sobre el tema “Nazismo, fascismo,comunismo: debates y controversias historiográficas enAlemania y en Italia” desarrollada en la Maison d’Italie deParís el 29 de mayo de 2001, como parte del seminario“Territorio y militantes comunistas: aproximaciones plura-les y comparadas” (CHS du XXe siècle – Université Paris1 – CNRS) [N. de R.]
2 Tim Mason, “Whatever happened to «Fascism»?”, en: Na-zism, Fascism and the Working Class. Essays by Tim Ma-son, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp.323-331.
3 Ernst Nolte, “Vergangenheit, die nicht vergehen will”, y Jür-gen Habermas, “Ein Art Schadensabwicklung”, en Histori-kerstreit, Munich, Piper, 1987, pp. 39-47 y 62-76.
4 Martin Broszat, Saul Friedländer, “Sur l’historisation du na-tional-socialisme. Échange de lettres”, Bulletin trimestrielde la Fondation Auschwitz, 1990, nº 24, pp. 43-86. Cfr.también las contribuciones de Philippe Burrin y Saul Fried-länder sobre el tema en Vingtième Siècle, octubre-diciem-bre 1987, pp. 31-54.
5 Daniel J. Goldhagen, Les bourreaux volontaires de Hitler.Les Allemands ordinaires et l’ Holocauste, París, Seuil,1997. [Hay edición castellana: Daniel J. Goldhagen, Losverdugos voluntarios de Hitler, Madrid, Aguilar, 1997. N deR.] Véase sobre este tema Enzo Traverso, “La Shoah, leshistoriens et l’usage public de l’histoire”, L’Homme et la So-cieté, 1997/3, nº 125, pp. 17-26.
6 Véase Götz Aly, Macht, Geist, Wahn. Kontinuitäten deuts-chen Denkens, Berlín, 1997 (reed. Fischer, Fráncfort delMeno). Para un balance de conjunto, cfr. Marina Cattaruz-za, “Ordinary Men? Gli storici tedeschi durante il nazional-socialismo”, Contemporanea, 1999, II, nº 2, pp. 331-339.
7 Edouard Husson, Comprendre Hitler et la Shoah, París,Presses Universitaires de France, 2000, pp. 271-272.
8 Sobre esta cuestión, cfr. sobre todo Carlo Ginzburg, Le ju-ge et l’historien, París, Verdier, 1997. [Hay edición castella-
E n z o Tr a v e r s o 67

na: Carlo Ginzburg, El juez y el historiador. Acotaciones almargen del caso Sofri. Madrid, Anaya & Mario Muchnik,1993. N de R. ]
9 Enzo Traverso, “La singularité d’Auschwitz. Problèmes etdérives de la recherche historique”, en C. Coquio (ed.),Parler des camps, penser les génocides, París, Albin Mi-chel, 1999, pp. 128-140.
10 Karl-Dietrich Bracher, Zeitgeschichtliche Kontroversen. UmFaschismus, Totalitarismus, Demokratie, Munich, Piper,1976.
11 Hans-Helmut Knütter, Die Faschismus-Keule. Das letzteAufgebot der deutschen Linken, Fráncfort del Meno, Ulls-tein, 1993, p. 14.
12 Wolfgang Kraushaar, “Die auf dem linken Auge blinde Lin-ke. Antifaschismus und Totalitarismus”, Linke Geisterfah-rer. Denkanstösse für eine antitotalitäre Linke, Fráncfortdel Meno, Velag Neue Kritik, 2001, pp. 147-155.
13 Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen. Ein universalhisto-rische Deutung, Munich, Luchterhand, 1999.
14 Wolfgang Wippermann, Faschismustheorien. Die Entwic-klung der Diskussion von den Anfang bis heute, Darmstadt,Primus Verlag, 1995.
15 Jerzy W. Borejsza, Schulen des Hasses. FaschistischeSysteme in Europa, Fráncfort del Meno, Fischer, 1999.
16 Ernst Nolte, Le fascismo dans son époque, París, Julliard,1970; su interpretación “histórico- genética” del totalitaris-mo está presente en su correspondencia con François Fu-ret, Fascisme et communisme, París, Plon, 1998 [Hay edi-ción castellana: Furet, F., Nolte, E., Fascismo y comunis-mo, México - Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,1998]
17 Véase David Beetham (ed.), Marxists in face of fascism.Writings by Marxists on Fascism from the Inter-War Period,Manchester, Manchester University Press, 1983.
18 Enzo Traverso, “Le totalitarisme. Jalons pour l’histoire d’undébat”, Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat, París,Seuil, 2001, p. 27. [Hay edición castellana: El totalitarismo.Historia de un debate, Buenos Aires, EUDEBA/Rojas,2001. N de T.]
19 Theodor W. Adorno, “Que signifie: repenser le passé?”,Modèles critiques, París, Payot, 1984, pp. 97-98.
20 Dan Diner, “Antifaschistische Weltanschauung. Ein Nach-ruf”, Kreisläufe, Berlín, Berlin Verlag, 1995, p. 91.
21 Étienne François, “Révolution archivistique et reécriture del’histoire: l’Allemagne de l’Est”, en Henri Rousso (ed.), Na-zisme et stalinisme. Histoire et mémoire comparées, París-Bruselas, Complexe, 1999, p. 346. En realidad E. Françoisretoma una fórmula de Christian Meyer, ex presidente dela Asociación de historiadores alemanes.
22 Jürgen Habermas, “Conscience historique et identité post-traditionnelle”, Écrits politiques, París, Cerf, 1990, pp. 315-316.
23 Cfr. la entrevista a Renzo De Felice en Jader Jacobelli(ed), Il fascismo e gli storici oggi, Bari -Roma, Laterza,1988, p. 6. Para un paralelismo entre el enfoque de Noltey el de De Felice, cfr. Wolfgang Schieder, “Zeitgeschichtli-che Verschränkungen über Ernst Nolte und Renzo De Fe-lice”, Annali dell’Istituto italo-germanico di Trento, 1991,XVII, pp. 359-376.
24 George Steinmetz, “German exceptionalism and the ori-gins of Nazism: the career of a concept”, en I. Kershaw, M.Lewin (eds.), Stalinism and Nazism. Dictatorships in Com-parison, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p.257.
La «desaparición». Los historiadores alemanes y el fascismo*68

El marxismo de Germán Avé-Lallemanty la experiencia del periódico El Obrero (1890-1892)
Dossier
Sergio Sergi

El pensamiento del sabio alemánradicado en la Argentina Germán Avé-Lallemant y la experiencia de El Obrero(1890-1892), primer periódico marxistade la Argentina, son revisitados aquídesde diferentes perspectivas. Elhistoriador Horacio Tarcus (UBA-CeDInCI) aborda a Lallemant comoreceptor y difusor privilegiado delpensamiento de Marx en la Argentina del‘90, señalando al mismo tiempo lasaporías de un marxismo de corteobjetivista y evolucionista a la hora detraducirlo en acción política socialista.Por su parte, el sociólogo RicardoMartínez Mazzola (IIGG-FCS-UBA,CONICET) discute con lasinterpretaciones que han hecho de ElObrero un producto inalterado, fruto deun marxismo prístino, para aventurarseen el análisis de sus posiciones políticasespecíficas, sus transformaciones y susconflictos internos. Finalmente, elIngeniero Israel Lotersztain —que vienede concluir una tesis sobre la corrupciónbajo el gobierno de Juárez Celman en elmarco de la Maestría en Historia de laUniversidad Di Tella— parte de unadenuncia de El Obrero para analizar elcaso de la privatización de ObrasSanitarias.

¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemanty su recepción de Karl Marx en la década de 1890
H o r a c i o Ta r c u s

La recepción del marxismo por parte de GermánAvé-Lallemant marca un corte significativo con elsocialismo de corte lassalleano que campeó en elincipiente movimiento obrero argentino impulsa-do por los exiliados alemanes del Verein Vorwärtsen la década de 1880. Hasta fines de 1890 no só-lo en el semanario Vorwärts que editaba dichoclub alemán, sino en los dos Manifiestos que ha-bía lanzado el Comité Obrero Internacional, res-pectivamente en marzo y abril de 1890, convo-cando a los trabajadores de la Argentina a cele-brar por primera vez la jornada internacional delproletariado del 1° de Mayo, se sobreimprimía lanueva orientación de la socialdemocracia interna-cional (recién fundada en 1889) sobre el fondodel socialismo lassalleano que habían traído con-sigo los emigrados alemanes a Buenos Aires. Elprincipal responsable del semanario en aquellosaños así como de los manifiestos de 1890 habíasido uno de los animadores del Vorwärts, a quienel obrero emigrado alemán Augusto Kühn, unavez enrolado en el marxismo, reconocía méritosde pionero sin dejar de señalar los límites de susocialismo “pre-marxista”: “el único intelectualque al principio contamos entre nosotros, el litera-to suizo José Winiger, no era la persona que hu-biera podido sembrar ideas más claras sobre elsocialismo. Sin querer desconocerle los méritosadquiridos con la buena voluntad de que diopruebas abundantes, hay que decir, en honor a laverdad, que del socialismo tenía ideas bastanteconfusas. Testimonio de ello es el primer mani-fiesto del Comité Internacional, que es obra ex-clusiva de Winiger” (Kühn, 1916, 6: 102).
El introductor del “socialismo científico” en laArgentina, en cambio, no es un periodista o “lite-rato” —como escribe Kühn con apenas disimula-do desdén— sino un científico: más precisamen-te, un naturalista alemán que se ha radicado en laremota San Luis. Si bien se encuadra (como Wi-niger) en la doctrina de la socialdemocracia euro-pea, Lallemant introducirá entre obreros e intelec-tuales de la Argentina un socialismo marxista,científico, moderno, “a la altura de los tiempos”,con fuertes puntos de contacto con el que, desdeAlemania, desplegaba un Karl Kautsky.
Paradoja de paradojas, desde una lejana pro-vincia de un país de la periferia capitalista, un na-turalista alemán ha devenido afanoso lector de ElCapital de Karl Marx y un intenso difusor de esta
teoría elaborada por otro emigrado alemán, perodesde Inglaterra, cuna del capitalismo moderno.Lallemant busca en la obra de Marx claves paradescifrar el atraso argentino y sus perspectivasde desarrollo futuro, volcando los resultados desus estudios y reflexiones en diversos semana-rios porteños como el Vorwärts, El Obrero (1890-1892) y La Agricultura (1894-1899). Y si bien surol de difusor de Marx y el marxismo fue clave enla década de 1890, su colocación dentro delemergente campo socialista será conflictiva e in-cluso efímera. Sus temporadas en Buenos Aires,epicentro de la política nacional y cuna del prole-tariado moderno, serán siempre breves: Lalle-mant retornará una y otra vez a San Luis, cercade la naturaleza, lejos de la política, donde lo sor-prenderá la muerte, en plena labor, en 1910.
En las páginas que siguen exploraremos algu-nos temas de su trayectoria intelectual, intentan-do evaluar los alcances y límites de su marxismono sólo a través un análisis intrínseco de sus tex-tos sino considerando este lugar en tantos senti-dos excéntrico de Germán Avé-Lallemant.
Un sabio socialista en el desierto puntano
No es casual que el introductor del “socialismocientífico” entre los obreros e intelectuales de laArgentina de 1890 sea un naturalista. HermannAvé-Lallemant (Lübeck, 1835 ó 1836- San Luis,1910) no llegó a la Argentina con la generaciónde los emigrados del Verein Vorwärts a causa delas “leyes antisocialistas” de Bismarck, sino quin-ce años antes (hacia 1868), con la generación delos científicos germanos, que arribaban en la se-gunda mitad del siglo XIX contratados por el go-bierno o la universidad. El más destacado de to-dos ellos, Hermann Burmeister (1807-1892), dis-cípulo de Alexander Von Humboldt y amigo delpadre de Lallemant, habría convocado a la Ar-gentina y apadrinado al joven ingeniero en minas(García Costa, 1985; Ferrari, 1993).
Instalado en San Luis desde 1870, desplegódesde allí una labor polifacética como sabio natu-ralista, explorador, ingeniero, agrimensor, cartó-grafo, arqueólogo, educador y periodista. Forma-do en un medio protestante, se combinaban ensu persona una moral puritana, emprendedora,ascética, voluntarista, con la pasión del naturalis-
¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189072

ta por la ciencia (no la ciencia especulativa, sino“aplicada”). Extraña mezcla de sabio y de pio-neer, poseía el temple necesario para llevar ade-lante, empecinadamente, en medio del aislamien-to del desierto puntano, sus emprendimientos deprecursor, bregando contra la desidia de la buro-cracia provincial, la resistencia oscurantista delclero y la estrechez de miras del proyecto de paísde la élite oligárquica.
En 1882, redactó una Memoria descriptiva de laProvincia de San Luis para un concurso oficialque desestimó la obra. A pesar de los desintere-sados servicios —científicos, técnicos, económi-cos, culturales— que Lallemant prestaba a unpaís en formación, su “absoluta independencia detoda influencia oficial” —según propias pala-bras— le había jugado una mala pasada. Es quea pesar del carácter técnico del estudio —para elcual Lallemant ha debido recabar una ingentemasa de información hasta entonces dispersa alo largo de toda la provincia y producir otra canti-dad, elaborando incluso sus propias estadísti-cas—, vuelca por aquí y por allá opiniones y con-sejos para modernizar diversos aspectos de la vi-da económica y social de San Luis que segura-mente no fueron del agrado de los evaluadoresde la élite. Lallemant publica por su cuenta la Me-moria algunos años después, en 1888, antece-diéndola de una “Advertencia” en la que se hacevisible un cambio de registro: apelando a un léxi-co ostensiblemente marxista, nos explica que enlos seis años transcurridos desde que el texto fueredactado, la Argentina había avanzado en el “ca-mino del desarrollo de la organización capitalistade la producción”.
La “Advertencia” constituye, seguramente, elprimer escorzo de una interpretación marxista dela formación social argentina. Lallemant está glo-sando, desde la ciudad de San Luis, en el año1888, el célebre capítulo XXIV de El Capital, “Lallamada acumulación originaria”, donde Marx ex-plicaba cómo a través de la violencia extraeconó-mica se “abrió paso a la agricultura capitalista, seincorporó el capital a la tierra y se crearon loscontingentes de proletarios libres y privados demedios de vida que necesitaba la industria de lasciudades” (Marx, 1867/1946: 624). La apropia-ción de los bienes públicos y de las tierras comu-nales, así como la expropiación de los bieneseclesiásticos —había mostrado Marx— eran “la
base de esos dominios principescos que hoy po-see la oligarquía inglesa”, esto es, los landlords.“Los capitalistas burgueses favorecieron estaoperación, entre otras cosas, para convertir elsuelo en un artículo puramente comercial, exten-der la zona de las grandes explotaciones agríco-las, hacer que aumentase la afluencia a la ciudadde proletarios libres y necesitados del campo,etc. Además, la nueva aristocracia de la tierra erala aliada natural de la nueva bancocracia, de laalta finanza, que acababa de dejar el cascarón, yde los grandes manufactureros, atrincheradospor aquel entonces detrás del proteccionismo es-tatal” (Ibid.: 616).
Lallemant, sobre la base de su lectura de Marx,entiende que por entonces (1888) se ha consu-mado en la Argentina el momento de la “acumu-lación originaria”: “al fisco, a la comunidad, ya noqueda nada”, las tierras han sido apropiadas porlos landlords argentinos (la oligarquía), pero nocomo propiedad feudal sino como “capital cons-tante”. Según el ingeniero alemán que leía a Marxdesde la remota San Luis, la Argentina de la dé-cada de 1880 había ingresado a un segundo mo-mento: el de “la producción agrícola capitalistapor medio de la Bancocratia, la deuda pública sinlímites, el sistema proteccionista” que despojabade sus medios de vida y de producción a los másy generaba una extraordinaria acumulación demedios de producción en manos de unos pocos.Este sistema de producción traía como “su con-secuencia infalible” la división de la sociedad en-tre, de un lado, el “lauboring pauper”, esto es, elproletariado, y del otro, “la acumulación gigantes-ca de los medios de trabajo... en manos del capi-talista”. De un lado el capital variable, del otro, elcapital constante.
¿Cómo tomó contacto un ingeniero alemán,desde la ciudad de San Luis, con las obras deMarx y Engels? Fermín Chávez afirma que Lalle-mant arribó en 1868 a la Argentina luego de “par-ticipar en la lucha que el socialismo alemán enta-blara con Bismarck” (1993: 49) y García Costasostuvo que “la formación ideológica marxista deLallemant se había producido en Europa” (1985:33, n. 9). Ninguno respalda su afirmación enfuentes: se trata sin duda de conjeturas, ambaspoco plausibles. Para mediados de la década de1860 el socialismo estaba en sus albores en Ale-mania. El partido de los “eisenacheanos” (de Be-
H o r a c i o Ta r c u s 73

bel y de Liebknecht) recién se iba a fundar en1869, un año después que Lallemant arribara a laArgentina. El “marxismo” virtualmente no existíaentonces en tanto que “concepción materialistade la historia” o que “socialismo científico”, sinoque es construido como doctrina en gran medidapor Kautsky en la década de 1880, con el padri-nazgo de Engels (Andreucci, Haupt). Ahora bien,si no llegó a la Argentina como marxista, ¿habráformado parte el joven Lallemant, poco antes departir para el Brasil, del auditorio de las animadasconferencias de Ferdinand Lassalle que dieronorigen en 1863 a la ADAV (Allgemeiner deutscherArbeiterverein)? Es poco probable. Las primerasreferencias de Lallemant a conceptos socialistaso marxistas aparecen, como vimos, en 1888 y suprimera “profesión de fe” marxista data de 1890,en El Obrero. Como se ha señalado, no hay nin-gún testimonio escrito de sus ideas socialistas omarxistas entre 1868 y 1888, y resulta poco vero-símil una “hibernación” de las mismas durante 20años (Díaz, 1997: 131).1 En 1873, por ejemplo, suconcepción de la “civilización” no difiere de la deSarmiento y los hombres de la élite: “En el RíoQuinto vive en los fortines la guarnición. Salvoella no se ve ninguna casa. Lo que antes estabavivo lo mataron los indios con sus malones o loapresaron y lo llevaron a sus tolderías del sur.Los indios juegan un molesto rol en la seguridaddiaria argentina. Atacan con sus tacuaras a loswinca (cristianos), suben a las mujeres a los ca-ballos y huyen hacia el sur para entregar las mu-chachas y los animales a los caciques. El indio escobarde y artero, falso y pérfido... ¿Ofrecerle lamano al indio y cerrar contratos con ellos? La his-toria de las colonias españolas tiene casi 400años y dice claramente que no hay que hacerseilusiones y sueños, y también en el Río Quinto lacolonia alemana se expandirá y progresará, sóloproducirá seguridad el plomo y la pólvora”.2
No sólo no están presentes en éste y en losotros textos de estos años los términos que Lalle-mant incorpora a partir de 1888 —fuerzas pro-ductivas, relaciones de producción, clases socia-les, acumulación del capital, etc.—, sino que apartir de entonces su concepción de la formaciónde la Argentina moderna se invertirá: la acción“civilizadora” de la élite aparecerá entonces comoresultado de la expansión del capital y la concen-tración capitalista de las tierras, realizada a ex-
pensas de las comunidades aborígenes que sonconsideradas ahora como víctimas de este proce-so, antes que amenaza de “barbarie”.
Además, el contraste entre el tenor del texto dela Memoria descriptiva de la Provincia de SanLuis redactado en 1882 y el del prólogo “marxis-ta” de 1888, permite inferir que el encuentro deLallemant con Marx se produjo dentro de ese lus-tro. Esto es, coincide con la instalación del VereinVorwärts en la Argentina (enero de 1882) y su in-tensa difusión de literatura socialista y marxista(Klima, 1974), aunque no puede descartarse queLallemant mantuviese correspondencia directacon Alemania y hubiese recibido por esta vía in-dependiente obras de Marx y Engels.
Germán Avé-Lallemant y la experiencia delperiódico El Obrero
Cuando en abril de 1890 los miembros del Comi-té Internacional Obrero deciden, entre otras me-didas, “Editar un periódico para la defensa de laclase obrera”, acuden a ese sabio alemán. “Igno-rado de los militantes, y lejos de la Capital Fede-ral, había un intelectual que conocía a fondo lasteorías socialistas y que con interés creciente ob-servaba las tentativas de organización proletaria”(Kühn, 1916: 102). En efecto, Lallemant es un “ig-norado de los militantes”, pero para entonces seha transformado en el principal colaborador delsemanario Vorwärts: es prácticamente el únicoque firma sus notas, sea con su nombre o sus in-numerables seudónimos. Aborda en sus páginas,durante más de una década, los temas más va-riados: científicos, económicos, sociales, cultura-les, políticos, unas veces en un tenor más teóricoy abstracto, otras veces, en el tono más coloquialy descriptivo de un corresponsal. Es probableque se deban también a la iniciativa de Lallemantlos pocos artículos que este semanario socialde-mócrata de Buenos Aires de inspiración lassallea-na, consagrara a Marx y a Engels. A fines de ladécada de 1880 y principios de la década de1890 es probablemente la única persona en elpaís familiarizada con su obra.
El Obrero. Defensor de los intereses de la cla-se proletaria hizo su aparición el 12 de diciembrede 1890. Sobre el título se estampaba la divisadel Manifiesto: “Proletarios de todos los país,
¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189074

Uníos!”. El autor de la mayoría de los artículos si-gue siendo Lallemant, aún después de que aban-dona la dirección del periódico porque debe retor-nar a San Luis (febrero de 1891). Las notas, sal-vo excepciones (como algunas corresponsalías),no aparecen firmadas, pero sabemos que sus co-laboradores fueron Augusto Kühn, Domingo Ris-so (Italia, 1863- Mar del Plata, 1923), Carlos Mau-li (El Tirol, 1852- Buenos Aires, 1923), Pedro Bur-gos y Leoncio Bagés. El tipógrafo Esteban Jimé-nez (Málaga, 1869- Buenos Aires, 1929) se incor-poró en los últimos seis meses de vida del sema-nario, y lo relanzará en 1893.
Kühn lo destacó tempranamente: “Las teoríasde Marx tuvieron en este periódico su primera tri-buna” (Kühn, 1916, 5:125). Y, en efecto, ya en eleditorial del primer número, “Nuestro Programa”,se señala con toda claridad: “Venimos a presen-tarnos en la arena de la lucha de los partidos po-líticos de esta República como campeones delProletariado que acaba de desprenderse de lamasa no poseedora, para formar el núcleo de unanueva clase, que inspirada por la sublime doctri-na del Socialismo Científico moderno, cuyos teo-remas fundamentales son: la concepción mate-rialista de la Historia y la revelación del misteriode la producción capitalista por medio de la su-pervalía —los grandes descubrimientos de nues-tro inmortal maestro Carlos Marx—, acaba de to-mar posición frente al orden social vigente” (n° 1,12/12/1890: 1).
El editorial es obra, sin duda alguna, de Lalle-mant. Si bien comienza recuperando el discursoestablecido primero por el Vorwärts y luego por elComité Internacional Obrero acerca del CongresoObrero de París, la celebración del 1° de Mayo de1890 en el Prado Español y la lucha obrera por suemancipación, Lallemant lo re-escribe en térmi-nos del marxismo de la Segunda Internacional,introduciendo en el léxico político argentino con-ceptos que tendrán una larga historia: sistemacapitalista y acumulación del capital, clases so-ciales y lucha de clases, terratenientes, burgue-ses y proletarios, trabajo asalariado y plusvalor(que Lallemant traduce “supervalía”), etc.
El semanario —promete— será “un campeónde los intereses de la clase de los trabajadoresasalariados”. El Comité Internacional es presen-tado en términos de “centro de unión de todas lassociedades de obreros que, conscientes de la
magnitud de la misión que en la historia de la cul-tura humana está llamada a llevar la clase prole-taria, se coaligaron, animados por el espíritu desolidaridad más amplia, con el fin de prestarsemutuamente auxilios y robustecer la acción co-mún, por un lado para luchar en fila cerrada porel mejoramiento de las condiciones de existencia,o sea para mejorar en cuanto posible fuera lossalarios y disminuir las horas diarias de trabajo, ypor otro lado para contribuir a la gran obra de laemancipación de la clase obrera, y cuyo acto libe-rador lo comprende la misión histórica del Prole-tariado”(Ibid.).
El tono reivindicativo de los manifiestos obrerosde 1890 en pos de la jornada de trabajo de 8 ho-ras y el conjunto de la legislación obrera ha pasa-do en El Obrero, sin desaparecer, a un segundoplano: el nuevo discurso es el de una Filosofía dela Historia en la cual el Proletariado, en sintoníacon el marxismo de la Segunda internacional, alluchar por su emancipación social, ha de cumplirla “misión histórica” de emancipar a toda la socie-dad. La Ciencia no es concebida ya como el ma-nantial de la Verdad adonde podrán abrevar suconocimiento los obreros que han logrado reducirla jornada de trabajo, sino que es el garante últi-mo de la redención de la humanidad por el Prole-tariado, ahora que las condiciones histórico-ma-teriales han hecho que el socialismo, que hastaayer era necesariamente utópico, adquiera conMarx y Engels, un estatuto científico. En palabrasdel Editorial de Lallemant: “Queremos... ser pro-pagandistas de la sublime doctrina del socialismocientífico moderno, que enseña al proletario có-mo él está llamado a ser el poderoso agente, porcuya acción la Humanidad conquistará el máximogrado de libertad posible, haciéndose dueña de laNaturaleza, y en este sentido siempre levantare-mos la voz para gritarle a la clase de los obrerosy trabajadores asalariados: Proletarios de todoslos países, ¡uníos!” (Ibid.).
Dos aportes de Lallemant, presentes en esteeditorial programático y en toda la trayectoria deEl Obrero, serán la caracterización del sistemaeconómico-social argentino desde el prisma mar-xista (lo que Lenin, recuperando un concepto deMarx, definirá como “formación económico-so-cial”) y el análisis crítico de la coyuntura argenti-na —crisis y revolución del ‘90, políticas del go-bierno y de la oposición radical, etc.— congruen-
H o r a c i o Ta r c u s 75

¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189076

te con aquella caracterización y según las cate-gorías marxistas.
En relación al primer punto, Lallemant desple-gará la caracterización de la formación social ar-gentina que había avanzado en el prólogo a laMemoria descriptiva de la Provincia de San Luisy en los artículos del Vorwärts. Entiende que el te-rritorio de lo que es entonces la Argentina estuvodominado, durante casi cuatro siglos, desde laConquista hasta tiempo reciente, por una formade despotismo fundada en el trabajo servil o in-cluso esclavo de los indios. El “Caudillismo” era laforma política que correspondía a dicho modo deorganización y explotación del trabajo. La Revo-lución de 1810 abolió de derecho, pero no de he-cho, las formas serviles/esclavistas: sólo la pene-tración de la “civilización” a través del capital ex-tranjero viene a completar “por abajo” el trabajoque la Revolución de Mayo inició “por arriba”. LaConstitución Nacional de 1853, así como lasconstituciones provinciales, a pesar de su decla-rado liberalismo, no afectaron al caudillismo polí-tico, que alimentado por el “sistema de la políticaelectoral”, llegó a su expresión máxima bajo el“unicato” de Juárez Celman, que acababa de de-rrocar la Revolución de Julio del ’90.
“El capitalismo internacional en busca siemprede mercados nuevos para sus mercaderías, perode mercados solventes, ha mucho que se fijó enla feracidad y habitabilidad de estas comarcas.Fue él quien inició y llevó adelante la obra de ci-vilización aquí, echando sus capitales sobrantesa este país, tras de cuyos capitales han venido si-guiendo muchos miles de obreros y trabajadoresen busca del mercado en que podían vender sufuerza de trabajo.
Pero civilizar quiere decir organizar la produc-ción y el trabajo conforme con las leyes del capi-talismo, cuyas leyes surgen frente a cada indivi-duo como leyes compulsoras de la libre concu-rrencia, y realiza en el orden social, las institucio-nes del liberalismo democrático burgués, comoúnica organización social adecuada al máximodesarrollo posible de la libre concurrencia o com-petencia” (Ibid.).
En suma, Lallemant viene a decir que aunqueel excedente de capital en los países centralesviene en busca de inversión rentable en estas tie-rras, fértiles y habitables, su penetración en paí-
ses de la periferia capitalista como la Argentinaes, objetivamente, un motor de civilización, aun-que, por supuesto de civilización capitalista: elcapital extranjero disuelve las relaciones servileso esclavistas al mismo tiempo que introduce vín-culos mercantiles entre los hombres, compelién-dolos a aceptar las leyes de la compra y venta demercancías (por ejemplo, los indios desalojadosde sus tierras, los gauchos despojados de susmedios de vida y, finalmente los inmigrantes, sehan visto compelidos a vender su fuerza de traba-jo en el mercado, dando origen a un naciente sis-tema asalariado). La penetración de capitales ex-tranjeros promueve, en el orden político, institu-ciones democrático-liberales, las únicas “adecua-das” al capitalismo de libre competencia.
Sin embargo, si bien el capital extranjero está in-teresado en instaurar un régimen burgués puro,“se ha sabido valer de la oligarquía del caudillajepara sentar sus reales en el país, e inter este últi-mo bien remunerado, se portó obediente y dócil-mente, ambos marcharon de acuerdo”. Perocuando la oligarquía lleva su unicato estatista másallá de lo tolerable por la lógica del capital, vulne-rando la libre concurrencia, la sociedad entre am-bos se rompe y estalla la crisis: “resultó que la oli-garquía caudillera, abusando más y más del po-der del Estado para garantir a sus propios miem-bros de las consecuencias de la ley sobre librecompetencia que determinan las relaciones entrelos capitales individuales entre sí, infringió arbitra-riamente las leyes capitalistas, o sea de la socie-dad democrático burguesa, convirtiéndose el uni-cato incondicional en un absolutismo insufrible yabsurdo. Entonces el capital internacional le echóel guante al caudillaje y estalló la guerra” (Ibid.).
La Unión Cívica no sería sino un instrumento in-consciente del capitalismo internacional, que bus-ca instaurar el “régimen puro” de la dominaciónburguesa en la Argentina: “obedeciendo a la ac-ción civilizadora del capital se alzó la Unión Cívi-ca, levantando la bandera del régimen puro de lasociedad burguesa. Hemos visto cómo la revolu-ción de julio, la revolución burguesa por excelen-cia, esta última aunque desgraciada en la luchasobre las barricadas y mal dirigida, derribó el cau-dillaje en la primer campaña, y si esta último re-cuperó fuerzas de nuevo, sin embargo, ante laguerra implacable que le hace la Bolsa, guerrainspirada desde el gran cuartel general del capi-
H o r a c i o Ta r c u s 77

¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189078
talismo internacional en Lombardstreet de Lon-dres, tendrá que arrear bandera bien pronto defi-nitivamente. Comienza, pues, en este país la erade la dominación pura burguesa, hasta hoy clau-dicada por tradiciones caudilleras hispano-ameri-canas” (Ibid.).
Lallemant considera que esa revolución burgue-sa constituye un paso histórico progresivo en rela-ción al caudillismo precapitalista y preburgués, yse ampara para ello en el “materialismo dialécti-co”: “Esta era del régimen burgués puro importa síun gran progreso, y nosotros que confesamos laley fundamental el materialismo dialéctico, de quela historia de la humanidad es un desarrollo infini-to, en que, de un estado alcanzado se viene desa-rrollando el subsiguiente, y que sabemos que enel capitalismo y en la sociedad burguesa misma,ya se hallan en vigoroso proceso de desenvolvi-miento los gérmenes de la futura sociedad comu-nista, cuya realización es el objetivo final de nues-tros esfuerzos y deseos, nosotros aclamamos lanueva era con satisfacción” (Ibid.).
Este carácter “progresivo” del dominio burgués,sin embargo, era relativo a la historia y no debíahacer olvidar a los marxistas que inauguraba unanueva era de explotación del trabajo humano: “Pe-ro nosotros sabemos también que la historia no esotra cosa que la lucha de clases; que la era del ré-gimen de la burguesía pura no importa otra cosa,sino una crecida apropiación del trabajo no paga-do en forma de supervalía y la explotación más in-tensiva de la fuerza de trabajo de los obreros. ElCapitalista, al tiempo que paga la fuerza-trabajodel obrero con el valor real que como mercancíatiene en el mercado, extrae, no obstante, de ellamucho más valor de aquel que él ha dado en la for-ma de salario para adquirirla, y que esta superva-lía constituye la suma de valores de donde provie-ne la masa del capital siempre creciente, acumula-da en manos de las clases poseedoras” (Ibid.).
La Argentina no escapará a estas leyes históri-cas: antes bien, acaba de ingresar al terreno de lamoderna lucha de clases: “Con la era de la admi-nistración pura burguesa, los capitalistas trataránde hacer subir más la proporción de la supervalíarelativa, de aumentar el grado de explotación deltrabajo, tanto más como el país tiene que pagarenormes deudas en el exterior, que solamentepueden satisfacerse por los valores de la produc-ción. La clase de los verdaderos productores, la de
los obreros pues, tendrá ahora que defenderse deun modo tanto más enérgico contra las exigenciascrecientes del capitalismo, cuanto la burguesía esla absoluta dueña de los poderes del estado, sobretodo de la legislatura, y estará empeñada en echartodos los cargos e impuestos necesarios para laconservación de la autonomía nacional y provincialsobre los hombres del proletariado” (Ibid.).
Comparado con la prensa obrera socialista pre-marxista —desde El artesano de Victory y Suárez(1863) hasta Le Révolutionnaire de S. Pourille(1874-1876)—, ya el primer editorial de El Obrerocomportaba una innovación político-periodística eideológica extraordinarias: no sólo definía al nue-vo semanario como defensor de los intereses deuna clase obrera moderna (apenas en forma-ción), sino que vinculaba también la “misión his-tórica” del proletariado con la doctrina del “socia-lismo científico”, la caracterización de la forma-ción social argentina con el análisis de un hechoreciente —la crisis del ‘90 y la Revolución de Ju-lio—, abordado en un lenguaje novedoso y ensintonía con los temas de lo más avanzado delsocialismo europeo. Los números sucesivos noharán sino desarrollar este editorial programático.
El Marx de Lallemant
Lallemant no deja de transmitir su entusiasmo, encada página de El Obrero, por la obra de sumaestro, y particularmente por El Capital. Cual-quier tema abordado es una buena excusa pararecomendar su lectura a los obreros. En un retra-to que traza con motivo de un aniversario de sumuerte, en la portada de la edición de El Obrerodel 14 de marzo de 1883, bajo el título “CarlosMarx”, presenta ante todo la figura de un sabio,un economista, un científico, un filósofo. Es inte-resante constatar qué obras de Marx conoce en-tonces Lallemant: “Él [Marx] ha publicado ade-más: Manifiesto del Partido Comunista, junto conEngels en 1847 [sic: 1848]. El 18 de Brumaire, unbosquejo histórico-político dirigido en 1857 [sic:1852] contra Napoleón III. La Miseria de la Filoso-fía, contestación a la filosofía de la miseria de M.Proudhone, aparecido en 1847. Crítica de la Eco-nomía Política, aparecido en 1859. De su granobra, El Capital, una crítica de la economía políti-ca, apareció el primer tomo en 1867. El segundotomo fue publicado por Engels en 1885 y el terce-

ro debe probablemente publicarse dentro de po-cos meses. Además escribió Marx un folletito:Revelaciones sobre el juicio contra los comunis-tas de Cologne, en 1853”.
La referencia precisa sobre la inminente apari-ción del tercer volumen de El Capital es una pau-ta clara del grado de actualización de Lallemantcon la literatura marxista (Engels viene anuncian-do la edición del manuscrito de Marx hace años,pero recién podrá concluirlo en 1894). Es signifi-cativo que mientras la mayor parte de los socia-listas contemporáneos ingresaban a la doctrina através del Manifiesto Comunista, del Anti-Dühringde Engels o de La mujer y el socialismo de Bebel,Lallemant lo haga a través de esta obra comple-ja. Las citas de El Capital son incontables en ElObrero, en contraposición a citas aisladas de ElManifiesto Comunista o de la Crítica de la Econo-mía Política. Significativamente, Lallemant no ci-ta (ni siquiera incluye en su perfil de Marx) Laguerra civil en Francia, que según Hobsbawmconstituía, junto con el Manifiesto y El Capital, latrilogía de textos de Marx más difundidos y dispo-nibles al público antes de que Engels emprendie-ra un trabajo de reedición de obras agotadas deMarx (Hobsbawm, 1979/1980: 296).
Lallemant refiere en menor medida a Engels: ci-ta La situación de la clase obrera en Inglaterra, elAnti-Dühring y “Socialismo utópico y socialismocientífico”, glosada ampliamente en su retrato deMarx. En el último número de El Obrero (n° 88,24/9/1892: 1), en el artículo que titula “Historia dela cultura humana”, resume El Origen de la fami-lia, la propiedad privada y el Estado (1884), intro-duciendo al movimiento obrero argentino en laterminología de la antropología evolucionista deLewis Morgan.
También hace dos referencias a la Crítica delPrograma de Gotha de Marx, una en 1891, pocosmeses después de su aparición en Die Neue Zeit,y otra vez en 1895 en el Vorwärts, en una polémi-ca con el joven Ingenieros. Es muy probable quepara fines de la década de 1880 o inicios de la del1890 Lallemant ya esté suscripto a Die Neue Zeit,revista a la que envía sus “correspondencias”desde 1894. Esta colaboración regular ha permi-tido conjeturar a varios autores que Lallemantmantuvo una relación epistolar con Karl Kautsky,su director.
Se ha insistido reiteradamente en el carácter“marxista ortodoxo” de Lallemant. En gran medida,se trata de una construcción retrospectiva con vis-tas a ofrecer un marxismo genuino y originario, encontraposición explícita o implícita al “revisionis-mo” de Juan B. Justo (Ratzer, 1970; Paso, 1974;García Costa, 1985, etc.) o del joven José Ingenie-ros (Labastié, 1975). Sin duda, Lallemant es un“marxista ortodoxo” no porque lea a Marx mejor opeor que Justo e Ingenieros, sino en tanto y encuanto lee a Marx según el canon establecido en-tonces por la ortodoxia marxista alemana, cuyoportavoz era Kautsky. Además, si bien ortodoxos yrevisionistas leen a Marx desde su propio prisma,unos y otros se apoyan sobre una plataforma co-mún: la que brindan las concepciones evolucionis-tas en boga en las últimas tres décadas del sigloXIX. Después de todo, también Kautsky había lle-gado a Marx después de estudiar ciencias natura-les, previo paso por el darwinismo.
No se trata tampoco de que Lallemant fuese“kautskista”, pues uno y otro desarrollan sus res-pectivas obras en simultáneo. ¿Qué ha leído La-llemant de Kautsky a la hora de redactar El Obre-ro? En verdad, sus principales obras son poste-riores a 1892. Puede haber leído La doctrina eco-nómica de Carlos Marx (1886), pero sobre todolos artículos de Kautsky en Die Neue Zeit, dondetambién pudo conocer textos de figuras de la so-cialdemocracia europea como Bernstein, Bebel,Liebknecht, Rosa Luxemburg, Lenin, Hilferding,Plejánov, etc. En esta revista se desató el Berns-tein-Debatte, que seguramente siguió con aten-ción, y probablemente haya recibido y leído la ré-plica de Kautsky a Bernstein, pero apenas ha de-jado ligeras referencias indirectas al debate sobreel revisionismo (Lallemant, 1974). Desde luego,conoció y apreció La Cuestión Agraria deKautsky, que hizo traducir para La Agricultura(Díaz, 1997), pero la primera edición alemana deesta obra es de 1899 y Lallemant viene desarro-llando sus tesis sobre la “cuestión agraria” argen-tina a lo largo de toda la década de 1890.
Lallemant, lector de El Capital
El Capital no sólo ofrecía un estudio crítico del“régimen capitalista de producción” que tomaba aInglaterra, “el hogar clásico de este régimen”, co-mo modelo. Marx advertía al lector alemán en el
H o r a c i o Ta r c u s 79

Prólogo a la primera edición (1867) que las regio-nes menos desarrolladas industrialmente termi-narían, más tarde o más temprano, por sucumbira las leyes de la producción capitalista, imponién-dose en todo el globo “con férrea necesidad”: dete fabula narratur! La obra de Marx no sólo fueacogida por los socialistas del mundo capitalistadesarrollado, sino que interesó sobremanera alos del mundo periférico. Los populistas rusos,por ejemplo, la recibieron con beneplácito, perono dejaron de sentirse conmocionados por el ca-pítulo XXIV consagrado a “la llamada acumula-ción originaria” y no se demoraron en escribirle aMarx preguntándole si de su concepción debíadesprenderse que algún tipo de necesidad histó-rica obligaba al pueblo ruso a pasar por las hor-cas caudinas de la acumulación primitiva del ca-pital, con toda su secuela de violencia, miseria ycrisis social, para ingresar en la civilización mo-derna (Shanin, 1984/1990; Tarcus, 2000).
La lectura de El Capital ha conmocionado, sinduda, también a Lallemant. La obra de Marx le haproporcionado no sólo un modelo para compren-der la dinámica del capitalismo en Europa Occi-dental y los Estados Unidos, sino también parareprocesar veinte años de observaciones críticassobre el atraso argentino. Marx le advertía al lec-tor alemán en el Prólogo a la primera edición que“la realidad alemana es mucho peor todavía quela inglesa, pues falta el contrapeso de las leyesfabriles. En todos los demás campos, nuestropaís, como el resto del occidente de la Europacontinental, no sólo padece los males que entra-ña el desarrollo de la producción capitalista, sinotambién los que supone la falta de desarrollo.Junto con las miserias modernas, nos agobia to-da una serie de miserias heredadas, fruto de lasupervivencia de tipos de producción antiquísi-mos y ya caducos, con todo su séquito de relacio-nes políticas y sociales anacrónicas” (Marx,1867/1946, I: XIV). Lallemant no sólo es un “lec-tor alemán”, consciente del “atraso alemán”. Es,además, un alemán en América Latina, que cono-ce por partida doble, como alemán y como lati-noamericano, cómo se combinan de modo alar-mante las miserias que trae, “desde afuera”, eldesarrollo, con las que arrastra, “desde adentro”,el propio subdesarrollo (“la falta de desarrollo”),con “todo su séquito de relaciones políticas y so-ciales anacrónicas”.
La “ortodoxia marxista” también leyó a Marx, yconcretamente a su opera magna, en clave evo-lucionista. En palabras de Shanin, el evolucio-nismo constituía “el arquetipo intelectual deaquellos tiempos, tan prominente en los trabajosde Darwin como en la filosofía de Spencer, en elpositivismo de Comte y en el socialismo de Fou-rier y Saint-Simon. El evolucionismo, es esen-cialmente, una solución combinada a los proble-mas de la heterogeneidad y del cambio [...] Lafuerza de esta explicación reside en la acepta-ción del cambio como parte de la realidad. Sudebilidad principal es el determinismo optimistay unilineal usualmente implícito en ella: el pro-greso a través de los estadios significaba tam-bién un ascenso universal y necesario a unmundo más agradable para los humanos...”(Shanin, 1984/1990: 15).
Era inevitable que El Capital fuese leído desdeeste prisma por los hombres que —comoKautsky, o como Lallemant— se habían formadoen el paradigma cientificista y evolucionista. Marxaparecía ahora, no como el revolucionario de lostiempos de la Internacional (Tarcus, 2002), sinocomo un sabio, un científico capaz de ofrecer susaber a una causa de redención humana. El Ca-pital es leído, ante todo, como una obra científica,equiparable en ese sentido a El Origen de las es-pecies de Darwin. El riesgo de esta lectura en cla-ve cientificista —a la que se prestaba la propia in-sistencia de Marx en el carácter “científico” de suobra, cuyo objeto señalaba en el Prólogo de 1867no consistía tanto en las “contradicciones socia-les” como en “las leyes naturales de la produc-ción capitalista” que se imponían “con férrea ne-cesidad”— es que se desdibujase su tenor críti-co-político. La obra tardía de Engels reforzó estaorientación (Mondolfo, 1915/1956). Pero fueKautsky, finalmente, quien instituyó el marxismoortodoxo en términos de un monismo evolucionis-ta y naturalista (Salvadori, 1978/1980). De cual-quier modo, como ha señalado Andreucci, la vin-culación de Darwin, Spencer y Haeckel con Marx“estaba en el espíritu de los tiempos”(1979/1980). Pues bien: como veremos, Lalle-mant leyó El Capital en esta clave cientificista,naturalista y evolucionista, ya sea previamente in-fluido por Kautsky, ya sea por su propia formaciónde naturalista y por el peso que la ideología evo-lucionista había adquirido dentro de las élites ilus-
¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189080

tradas, en el mundo entero y, por supuesto, tam-bién en la Argentina (Terán, 2000).
El énfasis puesto por Marx en que el comunis-mo no era una idea exterior a realizarse en elmundo, ni un modelo ideal a ser aplicado, sinoque era un proceso intrínseco al orden capitalis-ta, había entusiasmado a Lallemant. Como mu-chos socialistas contemporáneos, el sabio natu-ralista de San Luis interpretó la concepción mate-rialista de la historia en una clave fuertementeevolucionista, donde cada etapa sucesiva repre-sentaba un momento necesario y progresivo enrelación al anterior: la historia humana como rea-lización del Progreso: “Marx, en su célebre obraEl Capital, ha demostrado que el método actualde producción se había desarrollado en el cursode la historia del género humano de los métodosanteriores, y que este método actual de produc-ción, el del capitalismo, era una fase lógica y ne-cesaria del grande proceso de transformaciónprogresista, que llevando a la humanidad de ungrado de cultura a otro superior, había llegado alactual de la Sociedad Burguesa, o sea, a la civili-zación moderna...” (“Las Uniones industriales ca-pitalistas”, EO n° 11, 7/3/1891, pp. 1-2).
En el mismo sentido, en el citado editorial delprimer número de El Obrero se leía: “Esta era delrégimen burgués puro importa sí un gran progre-so, y nosotros que confesamos la ley fundamen-tal del materialismo dialéctico, de que la historiade la humanidad es un desarrollo infinito, en que,de un estado alcanzado se viene desarrollando elsubsiguiente, y que sabemos que en el capitalis-mo y en la sociedad burguesa misma, ya se ha-llan en vigoroso proceso de desenvolvimiento losgérmenes de la futura sociedad comunista, cuyarealización es el objetivo final de nuestros esfuer-zos y deseos, nosotros aclamamos la nueva eracon satisfacción” (“Nuestro programa”, EO n° 1,12/12/1890: 1).
Asimismo, Lallemant leyó a Marx en clave cien-tífico-natural: el marxismo, el Socialismo científi-co, no sería para él otra cosa que un saber posi-tivo acerca de las leyes que rigen el movimientode la sociedad, saber que, en el plano del cono-cimiento, se correspondía con la realización “ob-jetiva” del socialismo en el seno el capitalismo:“Aunque nuestros enemigos lo niegan, el Socia-lismo es la idea predominante que hoy en día de-termina toda la marcha del Estado y de la Socie-
dad, de la civilización entera. Naturalmente queasí sucede, porque el Socialismo es el hijo de es-ta civilización, y la Democracia socialista es elproducto de condiciones reales existentes, la ex-presión de condiciones reales concretas, y ha for-mulado sus exigencias de un modo determinante-mente definido y positivo, fundadas sobre aque-llas condiciones reales existentes”. La Cienciaera, pues, el garante de la política: “Estamos ab-solutamente convencidos de la legalidad que laciencia otorga a nuestras aspiraciones” (“Nuestratáctica (continuación)”, EO n° 23, 1°/6/1891).
Sin embargo, el problema se presentaba cuan-do el conocimiento de la legalidad capitalista ter-minaba confundiéndose con su implícita acepta-ción en tanto proceso “objetivo y necesario”. Elextraordinario elogio de la modernidad capitalistacon que Marx abría el Manifiesto Comunista secomplementaba cabalmente con la crítica radicalque le seguía a continuación, y que develaba sucarácter contradictorio, violento, explotador y mis-tificador. La modernización capitalista adquiríaasí, una doble faz, a la vez revolucionaria y opre-sora. En cambio, como ya se ha indicado, el én-fasis puesto por Marx en presentar a El Capitalcomo el estudio de las “leyes naturales” que ri-gen la producción capitalista, el hincapié cientí-fico en equiparar leyes sociales con leyes natu-rales, facilitó la lectura de la opera magna deMarx en clave científico-positiva. Durante déca-das se olvidó que Marx consideraba a la Econo-mía Política como una ideología y El Capital fueleído como una obra de ciencia económica so-cialista antes que como una crítica de la Econo-mía Política en tanto que tal. Según Lallemant:“La economía política es la ciencia de las leyesgenerales del trabajo, o de la industria humana.El trabajador pues, ante todo otro ser humano,tiene un interés directo de estudiar esta cienciae imponerse de sus resultados, con el fin de lle-gar a darse cuenta conscientemente de su posi-ción, de su importancia, de sus derechos y de-beres en la sociedad y para con la especie hu-mana a que pertenece... El estudio de la econo-mía política se ha generalizado en los últimostiempos. Probablemente porque los hombreshan comprendido que esta ciencia les conduciráa la solución teórica de la magna cuestión deldía, de la Cuestión Social” (“La economía políti-ca”, en EO, n° 32, 8/8/1891).
H o r a c i o Ta r c u s 81

En ese sentido, fenómenos del capitalismo defin de siglo como los trusts, grandes uniones in-dustriales por rama a nivel nacional, con la conse-cuente ruina de los pequeños y medianos produc-tores era, aunque doloroso, un “progreso necesa-rio”: “Si bien estas Uniones tienen por resultado labrutal destrucción de la pequeña industria, las sa-ludamos como un progreso necesario del sistemamoderno de producción”. Ellas operaban, de he-cho, una “nacionalización de la industria” queequivalía enteramente a la “socialización de laproducción”. De modo que, concluye Lallemant:“estas Uniones son los más enérgicos agentes enel tiempo de propaganda de las teorías y del pro-pósito del Socialismo científico” (Ibid.).
Marx, exponiendo “La ley general de la acumu-lación Capitalista” (cap. XXIII de El Capital) habíaprevisto que el límite que alcanzaría el procesointrínseco de centralización del capital estaría da-do por la aglutinación de todos los capitales deuna misma rama industrial, en manos de un solocapitalista o una misma sociedad (Marx,1867/1946, I: 530-531). Engels agregaba una no-ta al pie de la 4ª edición alemana de 1890: “Losnovísimos trusts ingleses y norteamericanos as-piran ya a esto, puesto que tienden a unificar, porlo menos todas las grandes empresas de una ra-ma industrial, en una gran sociedad anónima conmonopolio efectivo” (Ibid.: 531 n.). Pero Engelsse limitaba aquí a una simple constatación histó-rica que confirmaría la previsión de Marx: difícil-mente puede ser interpretada como el reconoci-miento de una forma progresiva y superior de ca-pitalismo, que aproximaría a la humanidad al so-cialismo. Incluso su referencia al recurso mono-polista desacreditaba cualquier interpretación enese sentido.
Pero Lallemant, números más adelante, exten-derá el radio de las “instituciones penetradas delespíritu comunista y socialista” hasta incluir todaslas formas contemporáneas de propiedad estatal,incluso la economía alemana nacionalizada por elcanciller Bismarck: “Ya en la forma actual de mu-chas instituciones sociales y económicas vemosmás o menos realizados nuestros principios so-cialistas, así p. e. en la convención internacionalde correos, en los ferrocarriles de propiedad delEstado, etc., etc, y más y más va la idea comunis-ta apoderándose de los ánimos. La reforma so-cial, el imperialismo social alemán, el socialismo
de la pequeña burguesía, el socialismo católicodel Cardenal Canning, los trusts industriales, lasgrandes compañías de seguros y de aseguranzamutua, etc., etc. Todas estas instituciones pene-tradas del espíritu comunista y socialista” (“Nues-tra táctica”, EO n° 22, 24/5/1891).
Mientras Lallemant escribe estas líneas, Engelsprepara una nueva edición de su folleto “Socialis-mo utópico y socialismo científico” que aparece enAlemania en 1891. Vuelve aquí sobre lo que llamauna verdadera “rebelión de las fuerzas producti-vas, cada vez más imponentes, contra su calidadde capital, esta necesidad cada vez más imperio-sa de que se reconozca su carácter social”. Estaextraordinaria socialización de los medios de pro-ducción excede al capital individual e impone pri-mero la forma de grandes sociedades anónimas,luego la de los trusts e incluso su nacionalizacióncomo empresas del Estado, el que, llegado a uncierto punto, tiene que hacerse “cargo del mandode la producción”, en áreas como el correo, el te-légrafo y los ferrocarriles. ¿Es “progresivo históri-camente” este proceso en términos de Engels, co-mo lo es en Lallemant? En un aspecto, Engels pa-rece coincidir con el optimismo de Lallemant: enlos trusts, por ejemplo, “la libre concurrencia setrueca en monopolio y la producción sin plan de lasociedad capitalista capitula ante la producciónplaneada y organizada por la naciente sociedadsocialista” (Marx-Engels, 151-152).
Sin embargo, el autor de “Socialismo utópico ysocialismo científico” rechaza tajantemente cual-quier ilusión “socialista” sobre las nacionalizacio-nes por parte del Estado: “las fuerzas productivasno pierden su condición de capital al convertirseen propiedad de las sociedades anónimas y delos trusts o en propiedad del Estado... el Estadomoderno no es tampoco más que una organiza-ción creada por la sociedad burguesa para defen-der las condiciones exteriores generales del mo-do capitalista de producción contra los atentados,tanto de los obreros como de los capitalistas ais-lados. El Estado moderno, cualquiera que sea suforma, es una máquina esencialmente capitalista,es el Estado de los capitalistas, el capitalista co-lectivo ideal” (Ibid.: 153).
E incluso arremete contra lo que denomina“una especie de falso socialismo, que degeneraalguna que otra vez en un tipo especial de socia-lismo, sumiso y servil, que en todo acto de nacio-
¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189082

nalización, hasta en los dictados por Bismarck, veuna medida socialista. Si la nacionalización de laindustria del tabaco fuese socialismo —ironizaEngels—, habría que incluir entre los fundadoresdel socialismo a Napoleón y a Metternich” (Ibid.:152, n.).
Engels, en suma, tiende a plantear una dialéc-tica histórica “objetiva” del desarrollo capitalistaentre fuerzas productivas y relaciones de produc-ción articulada con una dialéctica “subjetiva” entérminos de luchas de clases, de sujetos históri-cos, de partidos y política. Kautsky, en el prólogoa un texto que pocos años después Lallemant ha-rá traducir para el semanario La Agricultura, daráuna vuelta de tuerca a la dialéctica histórica deEngels en un sentido positivo, objetivista, evolu-cionista e integracionista:
“Engels decía en su AntiDühring lo necio que esconsiderar como elemento del proceso dialécticouna negación destructiva. La evolución por la víade la negación no significa en modo alguno la ne-gación de todo lo existente; supone más bien lacontinuidad de aquello que está evolucionando...La evolución sólo es un progreso cuando no se li-mita a negar ni abolir, sino cuando también con-serva; cuando junto a lo existente que merezcadesaparecer, mantiene también lo que merececonservarse. La evolución consiste, pues, enacumular los progresos de las fases anteriores dela evolución. El desarrollo de los organismos nosólo se produce por adaptación sino también porherencia; las luchas de clases que hacen evolu-cionar, no sólo se orienta a la destrucción y la re-producción, sino también a la conquista y la con-servación de algo existente; el progreso de laciencia sería igualmente imposible sin la transmi-sión de sus resultados anteriores como sin su crí-tica; y el progreso del arte no nace de la origina-lidad del genio, rompiendo con todas las barrerasde lo tradicional, sino también de la comprensiónde las obras maestras de los predecesores”(Kautsky, 1899/1970: CIX).
Lallemant llegará aún más lejos. Es que el “pa-dre el marxismo argentino” es, podría decirse, un“marxista sin sujeto”, no sólo en el sentido de queel proletariado de la Federación Obrera es ape-nas una clase incipiente en la Argentina, sino entanto su concepción del marxismo tiende a acen-tuar el momento objetivo, positivo, de la dialécti-ca, en desmedro del subjetivo y negativo. Véase,
por ejemplo, cómo su entusiasmo por el desarro-llo de las fuerzas productivas y el avance del pro-ceso de socialización de la producción obnubilahasta tal punto la dimensión político-subjetiva dela dialéctica histórica, que tiende a presentar elsocialismo como algo inminente... en 1891:
“El socialismo es hijo del mismo capitalismo. Enla sociedad burguesa actual misma, se están de-sarrollando los gérmenes del socialismo. Así co-mo esta sociedad nació del orden social del tiem-po colonial español,... así está el socialismo na-ciendo ahora del orden social vigente y tiende ainstalar un orden perfeccionado muy elevado ysuperior al actual, un orden cuya idea fundamen-tal es la Solidaridad, el Mutualismo, la Comuni-dad los intereses de todos, la igualdad de la ac-ción, de desarrollo y ventajas de todos al trabajo,y el derecho igual de todos a la educación y a losproductos del trabajo. Y la sociedad socialista ocomunista está ya casi pronto para nacer; puededecirse que no falta más que romper la cáscaradel huevo... El proceso de desarrollo no lo ataja,no lo paraliza nadie... ¡El socialismo es absoluta-mente invencible!” (“El socialismo y la burguesíaargentina”, en EO n° 21, 16/5/1891).
Esta lógica parece llegar al paroxismo cuandoLallemant se entusiasma al recibir la noticia deléxito de una experiencia con energía eléctricarealizada en Frankfurt, Alemania. En un artículotitulado “Un grande triunfo del trabajo humano. Latransmisión de energía eléctrica, la aliada del so-cialismo” se complace en anunciar que ha con-cluido la era del vapor, identificada con el capita-lismo, y que ha comenzado la era de la electrici-dad, que será la del socialismo: “La nueva trans-misión de la corriente eléctrica es la poderosaaliada del socialismo a tal grado, que no pasaránni los 9 años restantes del siglo actual sin que sehaya instalado la sociedad socialista y la produc-ción colectivista. Acabóse la época del vapor, delhierro y del carbón. Acabóse con ella el capitalis-mo. Comenzó la época de la electricidad y delaluminio, y con ella la época de la sociedad socia-lista”(EO n° 41, 31/10/1891: 1).
Resuena en el aforismo de Lallemant aquellafrase del Marx de Miseria de la Filosofía, que pro-bablemente conociera a través de la traducciónespañola de J. Mesa: “El molino movido a brazonos da la sociedad de los señores feudales; almolino de vapor, la sociedad de los capitalistas
H o r a c i o Ta r c u s 83

industriales” (Marx, 1847/1970: 91). Tal como haseñalado E. P. Thompson, “este aforismo se hatomado como licencia para basar el determinismotecnológico: las fuerzas productivas ‘dan lugar a’una u otra sociedad” cuando en verdad formaparte de una argumentación mayor dirigida a re-futar el uso ahistórico que hacía Proudhon de lascategorías económicas, tal la de división del tra-bajo. Marx argumentaba, pues, que Proudhon “in-vertía” el proceso histórico al comenzar por la ca-tegoría “división del trabajo”, cuando en verdades la “máquina” la que históricamente “descubre”la división del trabajo y determina sus formas par-ticulares (Thompson, 1878/1981: 187). Pero sinduda, en la construcción del “marxismo”, el aforis-mo pervivió aislado como una fórmula que resu-mía el determinismo económico-tecnológico do-minante en el pensamiento de la Segunda Inter-nacional. Además, Miseria de la Filosofía pasabade la crítica de la “objetividad” de la economía po-lítica a la dimensión subjetiva, concluyendo con elcélebre análisis del proceso de formación de laclase obrera moderna (de la “clase en sí” a la“clase para sí”), dimensión ausente en la pers-pectiva de Lallemant.
El aforismo de Lallemant tiene, por otra parte,un eco en un proceso histórico posterior: el quepronunció Lenin en noviembre de 1920 a propó-sito del plan de electrificación de la URSS (GOS-PLAN): “el comunismo es el poder soviético másla electrificación del país”. Pero la situación en laArgentina de 1890 es exactamente la inversa a lade Lenin treinta años después: las esperanzasdel líder bolchevique venían dadas porque paraél la electrificación crearía las condiciones mate-riales que hasta entonces habían faltado en Ru-sia para la transición al socialismo, a pesar deque la toma del poder por la vía revolucionariahabía tenido lugar tres años antes...
Esta perspectiva “objetivista” lleva a Lallemanta adoptar, en años inmediatamente posteriores,una posición ante el fenómeno emergente del im-perialismo que, en principio, puede parecer para-dojal. Lallemant no sólo no ignora el carácter de-pendiente del capitalismo argentino, sino que pro-bablemente haya sido el primero en usar esta ca-tegoría en un sentido marxista en la Argentina.Por ejemplo, cuando analiza la crisis capitalistade 1883, señala críticamente “que nuestros gran-des terratenientes buscaban capital móvil, con
cuyo fin hicieron que el Estado contrajese gran-des empréstitos, los cuales han hecho del país untributario del capital inglés. Se enajenó la Nación.La independencia política nacida en 1816 se ven-dió, y resultó nuestra dependencia económica ac-tual” (“El carbón de piedra en la República Argen-tina”, en La Agricultura, 1894, transcripto en Fe-rrari, 1993: 128).
En un artículo que publica en Die Neue Zeit deKautsky, denominado precisamente “Imperialis-mo europeo en América del Sur”, Lallemant mos-traba con cifras el endeudamiento argentino enrelación a Inglaterra. Entendía que el nuevo im-perialismo económico era mucho más eficaz queel colonialismo: “Sin conquistas políticas, sin bar-cos ni cañones, el capital inglés exprime, pues,de la Argentina, en valor relativo, 17 veces másde lo que extrae a sus súbditos indios”. Lallemantno olvidaba la perspectiva de clase y señalabaque la crisis agravaba aún más la explotación ca-pitalista: “Es, pues, fácil de comprender que la ex-plotación del proletariado prácticamente no co-nozca límites, que cese la inmigración y que tomecada vez mayor incremento la emigración. Pobre-za y miseria crecen hasta el infinito. El país ya nosoporta la carga y se hunde bajo el peso del im-perialismo británico y de su propia administraciónirresponsable” (DNZ, t. I, 1902-1903, en Lalle-mant, 1974: 189)
En otro artículo en la misma revista, presentaasimismo un cuadro dramático de la penetracióndel capital estadounidense en Bolivia. Pero suconclusión, lejos de ser adversa al imperialismo,lo hace aparecer como “progresivo”: “no obstantetodas las protestas, es presumible que la banderaestrellada flameará pronto sobre una parte de es-te continente; los destinos de estas miserables re-públicas que son totalmente incapaces de gober-narse a sí mismas, serán entonces determinadaspor la Casa Blanca en Washington. Cuanto antesesto suceda tanto mejor, porque únicamente deesta manera es posible pensar que Sudaméricapueda alguna vez ser abierta a la cultura y a la ci-vilización” (“La política expansionista de EstadosUnidos en América Latina”, DNZ, I, 1902-1903,trascripto en Lallemant, 1974: 190 y ss.).
Lallemant adhiere al panamericanismo, como lohabía hecho años atrás, a propósito el conflicto li-mítrofe entre Chile y la Argentina: “A los adversa-rios del militarismo únicamente se les presenta
¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189084

H o r a c i o Ta r c u s 85
Dirk Kerst Koopmans

¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189086
una lejana esperanza: la posible intervención deEstados Unidos. El desarrollo liberal burgués deSudamérica, su liberación del sistema de violen-cia dominante de las oligarquías que todo lo ab-sorben, será posible únicamente cuando el pana-mericanismo extienda sus alas en este continen-te. La oligarquía es un enemigo a muerte del pa-namericanismo” (“Chile y la Argentina”, en DNZ, I,1895-1896, en Lallemant, 1974: 174-179).
Lallemant critica la violencia, la usura y los in-numerables sacrificios que para los pueblos re-presenta el imperialismo, pero lo considera en úl-tima instancia, “civilizador” y progresivo (Díaz,1997: 138-139). En verdad, no podría juzgarse aLallemant por desconocer el debate marxista so-bre el imperialismo, que nacía en Europa inme-diatamente después que moría Lallemant.3 La mi-rada del ingeniero germano-argentino sobre elimperialismo estaba inspirada, aquí también, enla concepción del “marxismo ortodoxo” hegemó-nico en la Segunda Internacional.
Replica aquí, seguramente sin conocerla enforma directa, la perspectiva planteada por Marxen los artículos del New York Daily Tribune a prin-cipios de la década de 1850 sobre la penetracióndel capital británico en la India, perspectiva quese había convertido, repitámoslo, en patrimoniodel marxismo de la Segunda Internacional. Marxintenta pensar el problema desde una dialécticadel progreso, articulando al mismo tiempo queuna condena moral del colonialismo inglés y desus efectos destructivos en la India, una justifica-ción histórica de la expansión capitalista en nom-bre del progreso. Marx no desconoce los horroresde la dominación occidental: “la miseria ocasiona-da en el Indostán por la dominación británica hasido de naturaleza muy distinta e infinitamentesuperior a todas las calamidades experimentadashasta entonces por el país”. Lejos de aportar un“progreso” social, la destrucción capitalista del te-jido social tradicional ha agravado las condicio-nes de vida de la población. Sin embargo, en úl-timo análisis, a pesar de sus crímenes, Inglaterraha sido “el instrumento inconsciente de la histo-ria” al introducir las fuerzas de producción capita-listas en la India y provocar una verdadera revo-lución social en el estado social (estancado) delAsia (Marx, 1853/1973: 24-30).
En un artículo ulterior, “Futuros resultados de ladominación británica en la India”, Marx explicita
su postura: la conquista inglesa de la India reve-la, de otro modo, “la profunda hipocresía y la bar-barie propias de la civilización burguesa”. Sin em-bargo, la célebre conclusión de este texto resumeperfectamente la grandeza y los límites de estaprimera forma de la dialéctica del progreso: “Y só-lo cuando una gran revolución social se apropiede las conquistas de la época burguesa, el mer-cado mundial y las modernas fuerzas producti-vas, sometiéndolos a control común de los pue-blos más avanzados, sólo entonces habrá dejadoel progreso humano de parecerse a ese horribleídolo pagano que sólo quería beber el néctar enel cráneo del sacrificado” (Ibid.: 71-77).
Como ha señalado Michael Löwy, Marx percibeclaramente la naturaleza contradictoria del pro-greso capitalista y no ignora en absoluto su cos-tado siniestro, su naturaleza de Moloch exigiendosacrificios humanos; pero él no cree menos en eldesarrollo burgués de las fuerzas productivas aescala mundial —promovido por una potencia in-dustrial como Inglaterra— y, en último análisis,históricamente progresista en la medida en queprepara el camino a la “gran revolución social”.Se hace aquí patente la impronta hegeliana, his-tórico-filosófica, de la concepción marxiana delprogreso: la “astucia de la razón” —una verdade-ra teodicea— permite explicar e integrar todoacontecimiento (aún los peores) en el movimien-to irreversible de la Historia hacia la Libertad. Es-ta forma de dialéctica cerrada —ya predetermina-da por un fin— parece considerar el desarrollo delas fuerzas productivas —impulsadas por lasgrandes metrópolis europeas— como idéntico alprogreso, en la medida en que él nos conducenecesariamente al socialismo (Löwy, 1996: 197).
El Prólogo de Marx a la Crítica de la EconomíaPolítica de 1959 parecía establecer una visiónprogresista y secuencial de modos de producciónsucesivos y El Capital, como se ha señalado, pa-recía confirmarlo, al mostrar cómo los “países in-dustrialmente más desarrollados no han más queponer por delante de los países menos progresi-vos el espejo de su propio porvenir” (El Capital,1867/1946, I: XIV). La puesta en cuestión de es-ta concepción histórico-filosófica fue llevada a ca-bo por el marxismo crítico a partir de la décadasde 1920 y 1930, de Lukács a Karl Korsch, deGramsci a Mariátegui, de Benjamin a Adorno. Re-tomando estas preocupaciones, investigadores

contemporáneos exhumaron nuevos textos y re-velaron los esfuerzos de Marx, tras la publicaciónde El Capital, por desautorizar las tentativas de“convertir mi esbozo histórico sobre los orígenesdel capitalismo en la Europa Occidental en unateoría filosófico-histórica sobre la trayectoria ge-neral a que se hallan sometidos fatalmente todoslos pueblos, cualesquiera que sean las circuns-tancias históricas que en ellos concurran”. Sumétodo, aclara el propio Marx, consiste en estu-diar en su especificidad los diferentes medios his-tóricos para luego compararlos entre sí, y no enla aplicación de la “clave universal de una teoríageneral de filosofía de la historia, cuya mayorventaja reside precisamente en el hecho de seruna teoría suprahistórica” (Marx, 1877-78/1980:63-65). Pero quizás el síntoma más evidente decierto desajuste existente entre la teoría históricatal como Marx la concebía y lo que comenzaba ainstitucionalizarse como Filosofía marxista de laHistoria, fue el malestar y el extrañamiento delpropio Marx ante los “marxistas” que creían serfieles a su maestro reduciendo la historia a un re-lato preconstituido de matriz economicista: “Todolo que sé es que yo no soy marxista”.
Ahora bien, en 1890 o en 1900, no sólo en elSan Luis de Lallemant sino en la Stuttgart deKautsky, en la Ginebra de Plejánov o en el SanPetersburgo de Lenin se ignoraban absolutamen-te estos esfuerzos de Marx por repensar su con-cepción de la historia a la luz de un desarrollo de-sigual y no lineal y expansivo del capitalismo (Tar-cus, 2000). Fue aquel razonamiento teleológico yeurocéntrico el que sirvió de base para la llama-da doctrina “marxista ortodoxa” de la Segunda In-ternacional, con su concepción determinista delsocialismo como resultado inevitable del desarro-llo de las fuerzas productivas (en contradiccióncreciente con las relaciones capitalistas de pro-ducción (Löwy, 1996: 199).
La apelación a la cientificidad, con todo, no es-taba necesariamente reñida con una concepciónmesiánica de la revolución. El propio Kautsky, ensu influyente comentario de Die Neue Zeit sobreel Programa de Erfurt, interpretaba el papel de lasocialdemocracia como una “iglesia combatiente”y el del socialismo como una “buena nueva” o un“nuevo evangelio”. El triunfo del socialismo apa-recía como inevitable: “Lo que no puede ser mo-tivo de duda para quien haya seguido el desarro-
llo económico y político de la sociedad moderna,especialmente durante el último siglo, es la nece-sidad de la victoria final del proletariado” (“DasErfurter Program”, DNZ, 1891, en Salvadori,1978/1980).
La semejanza con la perspectiva de Lallemantes enorme: “Es la fuerza inconsciente, que apare-ce en toda la historia del género humano comouna directriz, que determina el rumbo en que de-be evolucionar el desarrollo. Somos nosotros losobreros socialistas los primeros portadores cons-cientes de la idea progresista histórica. En estecarácter consiste nuestra absoluta invencibilidad.El Congreso argentino nos oirá, y aunque seoponga el infierno a ello, dictará la ley que solici-tamos (“Presentación de la Federación Obrera. Alhonorable Congreso (continuación)”, EO n° 9,21/2/1891).
Lallemant: ¿un marxismo sin sujeto?
Ell 7 de abril de 1894 aparecía el primer númerode La Vanguardia y como un eco directo de ElObrero, se subtitulaba “periódico socialista cientí-fico, defensor de la clase trabajadora”. En la por-tada, bajo el título de “Nuestros predecesores”,se le rendía homenaje a Lallemant y su periódico:“Debemos un recuerdo honroso a los que noshan precedido aquí en la propaganda socialista.El Obrero, semanario que apareció en diciembrede 1890, ha sido el primer periódico de la clasetrabajadora argentina. Fue órgano de la Federa-ción Obrera, y contribuyeron muy principalmentea sostenerlo los compañeros Lallemant y Kühn”(LV n° 1, 7/4/1894, p. 1).
Pocas semanas después, se publicaba unacarta de Lallemant al director de La Vanguardiabajo el título “Los obreros en la República Argen-tina. Una opinión digna de ser escuchada”. El co-pete indicaba: “El ciudadano Germán A. Lalle-mant, que ha sido uno de los iniciadores del movi-miento socialista entre nosotros como fundadorde El Obrero, a cuyo sostenimiento contribuyótanto con su inteligencia como con su dinero, yque ahora es asiduo colaborador del Vorwärts yde La Vanguardia, nos ha escrito una carta de lacual a continuación damos algunos párrafos. Ellosmuestran la conformidad de ideas que tiene connosotros en lo que se refiere a la necesidad deque también en este país los obreros socialistas
H o r a c i o Ta r c u s 87

entren en la lucha política” (LV n° 5, 5/5/1894: 1).
La prédica de El Obrero había dado, pues, susfrutos. Juan B. Justo lo reconocía como el primerprecedente de La Vanguardia. Un joven socialis-ta de la nueva generación como José Ingenieros,en su folleto “¿Qué es el socialismo?” (1895), re-cogía lo sembrado por Lallemant en El Obrero yLa Agricultura y lo citaba como una autoridadcientífica y ética a la hora de demostrar la perti-nencia de la “cuestión social” en la Argentina (In-gegnieros, 1895). En la asamblea del Partido So-cialista Obrero Argentino del 9 de febrero de 1896es elegido uno de los cinco candidatos socialistasa diputado para las elecciones parlamentarias deabril de 1896.
Sin embargo, Lallemant no reconocerá paterni-dad alguna con la generación socialista emergen-te. No dará continuidad a sus colaboraciones enLa Vanguardia más allá de estas jornadas inicia-les ni volverá a ocupar cargos en el Partido So-cialista. Asimismo, su crítica vitriólica al folleto deIngenieros en las páginas del Vorwärts, es un tes-timonio por demás elocuente de su distancia-miento: “los obreros —escribe Lallemant en1896— notan en el folleto del señor Ingenierosque a los estudiantes les falta mucho por apren-der” (trascripto en Reinhardt, 1974: 100). Paradó-jicamente, el ingeniero Lallemant se ampara en elcarácter obrero del semanario Vorwärts desde elcual escribe para construir un imaginario colecti-vo proletario e impugnar el socialismo “pequeño-burgués” de Ingenieros. Sin embargo, el joven In-genieros lidera entonces un grupo estudiantil (elCentro Socialista Universitario) que formará parteactiva del proceso de constitución del Partido So-cialista Obrero Internacional, mientras el VereinVorwärts aparece por momentos replegado a unafunción de integración cultural y social de la co-munidad alemana en la Argentina.4
A menudo se ha entendido su distanciamientodel socialismo argentino por sus diferencias conel socialismo “revisionista” de Justo. En efecto,en una corresponsalía de 1896 a Die Neue Zeit,aprueba en líneas generales la agitación socialis-ta del partido argentino “en el terreno práctico”,pero censura el eclecticismo de su política edito-rial, así como la política de traducciones de LaVanguardia, por la difusión de autores como Enri-co Ferri y Acchille Loria (“El movimiento obrero enla Argentina”, DNZ 1895-1896, en Lallemant,
1974: 167). En una corresponsalía de 1908, el dis-tanciamiento crítico ha aumentado: la acción delpartido, señala allí, difícilmente puede ser “mástranquila y cautelosa. Los jefes han pasado casisin excepción al campo de Turati... son ideólogosburgueses que no están dispuestos a cruzar undeterminado Rubicón” (Lallemant, 1974: 205).
Sin embargo, si vamos un poco más allá de lasenunciaciones doctrinarias y atendemos a la con-cepción que cada uno se había forjado del socia-lismo así como de la sociedad argentina y su lu-gar en el capitalismo internacional, se pone enevidencia que la oposición Justo/Lallemant esuna construcción en parte debida a Kühn, perosobre todo a los comunistas y sus epígonos (Pa-so, Ratzer, etc.). Es más: puede afirmarse queJusto es el discípulo cabal de Lallemant, aunqueéste no reconociese su paternidad político-inte-lectual. Es indudable que Justo no adscribía al“marxismo ortodoxo” al estilo de un Kautsky o unLallemant, considerando a Marx dentro de un uni-verso de autores socialistas compartido con unFerri o un Loria (Aricó, 1999). Esto no impide queambos adscriban a un socialismo con un fuerteénfasis cientificista, objetivista y evolucionista,defiendan como “civilizatoria” la expansión del ca-pitalismo, sostengan para la Argentina una políti-ca económica favorable al librecambio y esténanimados por la misma confianza en que el pro-greso —identificado con el desarrollo tecnológi-co— colocará al proletariado moderno en los um-brales del socialismo.
Y si alguno de los dos está más próximo a atis-bar una salida a este rígido paradigma, ése esJusto y no Lallemant. Es, precisamente, su rol deorganizador político y dirigente partidario —au-sente en Lallemant— el que lleva a Justo a argu-mentar brillantemente contra este paradigmacuando precisamente Enrico Ferri, en su célebreconferencia de 1908 en Buenos Aires, la vuelvecontra el Partido Socialista. La política ha enri-quecido y problematizado el socialismo objetivis-ta y evolucionista de Justo, pero esta es una di-mensión ausente —más allá de ciertos enuncia-dos generales— en Lallemant.
Las corresponsalías de Lallemant en Die NeueZeit se fundan, sin duda, en la complicidad doctri-naria (marxista “ortodoxa”) con Kautsky a expen-sas del “revisionismo”. Pero esta “ortodoxia” pagael precio oneroso del elitismo y el nacionalismo
¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189088

cuando busca asociar a los obreros inmigrantesalemanes con la cultura y la conciencia socialis-tas, en franco contraste con la imagen que cons-truye de “los obreros italianos y españoles, queforman la gran mayoría” del proletariado de la Ar-gentina, escasamente ilustrados y politizados.Lallemant sólo se asemeja a Kautsky en dichaidentidad doctrinaria; en verdad, no se ajusta a lafigura de un marxista clásico: responde más a laimagen de un “sabio” al estilo decimonónico quea la de un político socialista del nuevo siglo. Esacaso, como Kautsky, un teórico marxista, perocon la diferencia crucial de que el autor de Lacuestión agraria es el tutor doctrinario de un par-tido político de masas (el Partido Socialdemócra-ta Alemán), mientras Lallemant —salvo el brevelapso de colaboración con los socialistas argenti-nos— es un marxista sin sujeto. Tanto más lejosse situaba de la política, tanto más patente se ha-cía su socialismo objetivista. Un sabio devenidosocialista, un alemán en un país periférico, unmarxista sin proletariado, un Kautsky sin partido.
¿Era, pues, inevitable su ulterior distanciamien-to del socialismo argentino? En modo alguno: deestar animado por una voluntad política, pudo ju-gar su enorme prestigio político-intelectual ocu-pando, acaso, un lugar de maestro, como Engelslo fue respecto de Kautsky, Bernstein y tantosotros, cuestionando lo que entendía eran las fla-quezas de los jóvenes, pero también orientándo-los, aconsejándolos y promoviéndolos. Pudotransformar su autoridad intelectual y moral enautoridad política, como lo hizo Justo. E inclusoponer su prestigio político-intelectual al serviciode una línea interna anti-revisionista, al estilo deun Kautsky.
Pero esto implicaba, sin duda, su instalación enBuenos Aires, lanzándose de lleno al único terre-no que no había rastreado este explorador con-sumado: el de la política. Su recolocación impli-caba una (auto)transformación que Lallemant nosupo o no pudo hacer. Es así que aquel sabiogermano-argentino de carácter intempestivo,hosco y solitario como un Robinson en su SanLuis adoptiva, escogió en cambio el camino de la“crítica científica”, severa, inexorable... Es así queluego de colaborar en los primeros dos años de laexperiencia de La Vanguardia y de aceptar sucandidatura socialista a diputado, se automargi-nabade los que iban a poner en movimiento al
Partido Socialista argentino aquel hombre nota-ble que había dado lo mejor de sí para nutrir deuna doctrina emancipatoria al naciente proletaria-do argentino.
Referencias bibliográficas
- Andreucci, Franco (1980), “La difusión y vulgarización delmarxismo”, en Historia del marxismo, Barcelona, Brugue-ra, vol. 3.
- Aricó, José (1999), La hipótesis de Justo. Escritos sobre elsocialismo en América Latina, Buenos Aires, Sudamericana.
- Bauer, Alfredo (1989), La Asociación Vorwärts y la luchademocrática en la Argentina, Buenos Aires, Fundación F.Ebert/Legasa. Introducción de Emilio Corbière.
- Chávez, Fermín (1993), “Un marxista alemán en San Luis”,en Todo es Historia n° 310, mayo de 1993.
- Díaz, Hernán (1997), “Germán Avé Lallemant y los oríge-nes del socialismo argentino”, en En defensa del marxismon° 17, Buenos Aires, Julio de 1997.
- Ferrari, Roberto A. (1993), Germán Avé-Lallemant. Intro-ducción a la obra científica y técnica de Germán Avé Lalle-mant (c. 1869-1910), San Luis, Instituto Científico y Cultu-ral “El Diario”.
- García Costa, Víctor O. (1985), “Introducción” a: El Obre-ro: selección de textos, Buenos Aires, CEAL.
- Haupt, Georges (1979), “Marx y marxismo”, en Historia delmarxismo, Barcelona, Bruguera, vol. 2.
- Hobsbawm, Eric (1983) [1974], “La difusión del marxismo(1890-1905)”, en Marxismo e historia social, Puebla, UAP.
- Ingegnieros, José (c. 1927), “¿Qué es el socialismo?”,Buenos Aires, 1895. Citamos de la 2° ed: Buenos Aires,Los Pensadores, s/f.
- Klima, Jan (1974), “La Asociación bonaerense Vorwärts enlos años ochenta del siglo pasado”, en Ibero-AmericanaPragensia, a. VIII, Praga.
- Kühn, Augusto (1916), “Apuntes para la historia del movi-miento obrero socialista en la República Argentina”, enNuevos Tiempos. Revista de Buenos Aires, n° 1-6, BuenosAires.
- Labastié de Reinhardt, María Rosa (1975), “Una polémicapoco conocida. Germán Avé Lallemant-José Ingenieros(1895-1896)”, en Nuestra Historia n° 14, Buenos Aires,abril de 1975.
- Lallemant, Germán-Avé (1888), Memoria descriptiva deSan Luis. Presentada al Concurso de la Exposición Conti-
H o r a c i o Ta r c u s 89

nental de 1882, San Luis, Imprenta de “El Destino”, 1888.
——— La clase obrera y el nacimiento del marxismo en laArgentina (1974), Buenos Aires, Testimonios, sel. de textosde L. Paso.
- Löwy, Michael (1996), “La dialectique marxiste du progrèset l’enjeu actuel des mouvements sociaux”, en CongrèsMarx International. Cent ans de marxisme. Bilan Critique etprospectives, Paris, Actuel Marx Confrontation/PUF.
- Marx, Carlos (1847), Miseria de la filosofía, Buenos Aires,Signos, 1970.
———(1867, 1885, 1894), El Capital. Crítica de la Econo-mía Política (1946), México, FCE, 3 vols.
———(c. 1877), “Carta a la redacción de OtiéchestvienneZapiski”, en Marx/Engels, Escritos sobre Rusia. II. El por-venir de la comuna rural rusa, México, PyP, 1980.
- Mondolfo, Rodolfo (1915), El materialismo histórico en F.Engels y otros ensayos, Buenos Aires, Raigal, 1956.
- Paso, Leonardo (1974), Introducción a: La clase obrera yel nacimiento del marxismo en la Argentina, Buenos Aires,Testimonios.
- Ratzer, José (1970), Los marxistas argentinos del ‘90, Cór-doba, Pasado y Presente.
- Salvadori, Massimo (1978), “Kautsky entre ortodoxia y re-visionismo”, en Hobsbawm y otros (eds.), Historia del mar-xismo, Barcelona, Bruguera, vol. 4, 1980.
- Shanin, Teodor (ed.) (1984), El Marx tardío y la vía rusa.Marx y la periferia del capitalismo, Madrid, Revolución,1990.
- Tarcus, Horacio (2000), “¿Es el marxismo una Filosofía dela Historia? Marx, la teoría del progreso y la ‘cuestión ru-sa’”, en Realidad Económica, n° 174, Buenos Aires, agos-to/setiembre 2000.
- Terán, Oscar (2000), Vida intelectual en el Buenos Airesfin-de-siglo (1880-1910), Buenos Aires, FCE.
- Thompson, E. P. (1978), La formación histórica de la claseobrera, Barcelona, LAIA, 1981, 3 vols.
Publicaciones periódicas
- Vorwärts. Organ für die Interesen des arbeitenden Volkes(Buenos Aires, 1886-1901). Varios directores sucesivos.Colección microfilmada en la biblioteca Central de la UNLPy en el CeDInCI.
- El Obrero. Defensor de los intereses de la clase proletaria.Órgano de la Federación Obrera (Buenos Aires, 1890-1892). Dir.: Germán Avé-Lallemant, luego a cargo de Au-gusto Kühn. Colección microfilmada en la biblioteca Cen-tral de la UNLP y en el CeDInCI.
1 El tema no está agotado. Un rastreo exhaustivo de loscientos de artículos de Lallemant dispersos en una docenade publicaciones periódicas, especialmente el Vorwärts,quizás permita hallar referencias del propio autor a su au-tobiografía político-intelectual. Se ha señalado reiterada-mente que Lallemant mantuvo correspondencia con En-gels y con Kautsky. Hasta el presente no se ha hallado nin-guna de sus cartas en los archivos europeos que alberganlos Fondos de estas dos figuras, cartas que, de existir, sinduda arrojarían nueva luz sobre la recepción del marxismopor Lallemant.
2 “Aus der Pampa” en La Plata Monatsschift, 1873, trans-cripto y traducido en: Ferrari, 1993: 110-111
3 Por citar los primeros hitos de este debate: El Capital Fi-nanciero de R. Hilferding apareció en Viena en 1910, Laacumulación del capital de R. Luxemburg es de 1913 y elclásico folleto de Lenin, “El imperialismo, etapa superiordel capitalismo”, de 1915.
4 Cuando en abril de 1894 tres agrupamientos socialistas —Les Egaux, Fascio del Laboratori y la Agrupación Socialis-ta— constituyen el Partido Socialista Obrero Internacional,el Verein Vorwärts se abstiene de participar. Pocos mesesdespués, pidió su adhesión.
¿Un marxismo sin sujeto?El naturalista Germán Avé-Lallemant y su recepción de Karl Marx en la década de 189090

Campeones del proletariado.El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a
Frans Masserel

El periódico El Obrero y las posiciones y discur-sos que desde él se sostenían, en particular losde una figura como la de Germán Avé-Lallemant,han recibido más atención a fines de los años se-senta y principios de los setenta que en los añosrecientes. Las interpretaciones al respecto nosurgieron desde el campo historiográfico sinodesde el político, proviniendo de militantes queapelaron al antecedente del grupo de El Obreropara fundar sus posiciones en las luchas políticasde la hora.
El trabajo que con más detalle se ha concen-trado en el discurso y las posiciones políticassostenidas desde El Obrero, es sin duda el deRatzer (1969), quien reconstruye las posiciones“revolucionarias marxistas” del grupo nucleadoen torno a Lallemant, a los que denomina “mar-xistas argentinos del ‘90”, para contraponerlascon las “reformistas” que caracterizarían poste-riormente al Partido Socialista conducido porJuan B. Justo.1
Entre los trabajos más importantes se encuen-tra también el estudio inicial con que LeonardoPaso acompaña una compilación de artículos deLallemant, publicado en 1974, en el que este au-tor, vinculado a las posiciones del Partido Comu-nista, destacaba el componente anti-imperialista,el detallado análisis de las fuerzas sociales y dela realidad nacional, así como la preocupaciónpor la situación de los trabajadores rurales, delpensamiento del alemán.2 En sus trabajos acercade la historia de los partidos políticos, Paso (1983y 1988) vuelve sobre las posiciones de El Obreroanalizando las iniciativas que, desde el periódicoy al interior de la Federación, se daban paraconstituir un partido político. Al respecto, rechaza(1983: 377) la afirmación de Ratzer que vincula-ría la fundación del Partido Socialista con una po-lémica entre sectores revolucionarios y reformis-tas, mostrando el papel que en dicha fundacióntuvieron tanto Justo como Lallemant o Kühn.
En cambio, en el conjunto de los trabajos queen los últimos años tratan acerca del desarrollode las ideas y organizaciones socialistas en la Ar-gentina, las referencias al periódico El Obrero3
ocupan un lugar secundario, que contrasta con elcreciente interés en la historia y las organizacio-nes de izquierda. Esto se debe a que los trabajosque se han ocupado de los orígenes del PartidoSocialista, alejándose de la mirada fuertemente
negativa con la que se había caracterizado la po-lítica socialista desde el pensamiento de la iz-quierda nacional y la izquierda revolucionaria, sehan concentrado en el período posterior a la or-ganización del partido y en las ideas de Juan B.Justo. De todos modos, estos trabajos, aunqueno hacen del período previo su tema principal, alacentuar la radicalidad de la ruptura planteadapor Justo delinean otra lectura, más crítica, delperíodo anterior.
Esta lectura crítica es explícita en el trabajo se-ñero en esta tarea de recuperación del pensa-miento de Justo, “La hipótesis de Justo”, en don-de José Aricó (1999: 41), continuando con su es-fuerzo de reconstrucción de los avatares de la re-cepción e interpretación de las ideas marxistasen América Latina, subraya que la mayoría de losmarxistas en Latinoamérica fueron incapaces dever las cada vez más difíciles relaciones entre la“perspectiva palingenética” y la práctica de unpartido de masas. El marxismo fue adoptado co-mo una ideología del desarrollo en el marco deuna insuprimible lucha de clases en la que los so-cialistas eran el partido del progreso. En este jui-cio Aricó abarca aún a “socialistas lúcidos” comoLallemant, quien, aunque consciente de las difi-cultades para la acción socialista en el subconti-nente, habría sido incapaz de plantear propues-tas que vincularan socialismo y democracia, porlo que habría confiado la realización del socialis-mo a una futura resolución en manos de las fuer-zas de la historia.4
Del conjunto de trabajos que, siguiendo en par-te las ideas de Aricó, analizan diferentes aspec-tos del pensamiento de Justo destacaremos dosque explícitamente subrayan la diferencia con lasposiciones del grupo de El Obrero. El primero deellos es el de Juan Carlos Portantiero (1999: 17-18), para quien la inclusión de Justo marca unpunto de viraje en la historia del movimiento so-cialista argentino en lo referente a dos cuestio-nes: por un lado “su presencia abrió las puertaspara la incorporación de una camada importantede jóvenes de origen nativo”; por el otro, Justo,que no era estrictamente marxista, desplazó algrupo marxista ortodoxo, el grupo de Lallemant yEl Obrero, de la dirección del movimiento socia-lista al que intentó impulsar en una dirección máspragmática. El segundo trabajo es el de Geli yPrislei (1993), donde, a la lectura de Lallemant
Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina92

que valora a la Unión Cívica Radical como unafuerza que debe realizar la “revolución burguesa”reencauzando el proceso de modernización fre-nado por la “oligarquía caudillera”, se contraponela mirada de Justo, quien temía la ausencia deuna etapa burguesa clásica, que se explicaría porla eficacia de la manipulación deformante del po-der político sobre las desorganizadas fuerzasburguesas y democráticas; frente a esta situa-ción, Justo consideraba que la única fuerza quepodía tomar en sus manos las tareas democráti-cas y transformadoras era el propio Partido So-cialista, el que para ello debía transformarla eneje de una alianza de clases.
Si bien estos trabajos permiten hablar de unaprofunda cisura entre las líneas maestras de lapolítica del Partido Socialista con respecto a lassostenidas previamente por el grupo de El Obre-ro, ellos no avanzan en el análisis de las posicio-nes políticas específicas sostenidas por estegrupo, sus transformaciones y sus conflictos in-ternos. Este análisis tampoco ha sido emprendi-do, a pesar de la mayor atención prestada algrupo, por Ratzer, Paso o García Costa, a losque, la centralidad de los imperativos políticosde la hora, habría llevado a dos limitaciones (enambos casos, una excepción parcial la encon-tramos en Paso): en primer lugar, a colocar enun segundo plano las tensiones internas y lastransformaciones en el tiempo dando al discursosostenido desde el periódico una unidad y per-manencia inexistente; y en segundo lugar, a unaanacrónica identificación de la propia tradicióncon el marxismo mismo, desatendiendo la com-plejidad de los debates del movimiento socialis-ta internacional y su fundamental influencia enlas posiciones adoptadas por los socialistas ennuestro país.
En este trabajo nos proponemos avanzar en elanálisis de algunas de las líneas políticas funda-mentales sostenidas desde El Obrero: su con-cepción de las tendencias del desarrollo capita-lista, de las clases sociales y de la acción políti-ca, teniendo en cuenta sus modificaciones en eltiempo y la influencia de los debates del movi-miento socialista internacional. Nos proponemostambién, partiendo de estas transformaciones enla estrategia política, avanzar en la reconstruc-ción del proceso que tendría como resultado ladivisión del periódico y el surgimiento de los “her-
manos-enemigos”: El Obrero (segunda época) yEl Socialista.
El Obrero y la difusión del socialismo científico
Aunque El Obrero no es el primer periódico socia-lista de nuestro país5, su publicación constituyeun hito fundamental en la historia de esta tenden-cia, en primer lugar por el carácter institucionaldel mismo, que no era órgano de una sociedadde resistencia o de un club, sino de la nacienteFederación Obrera6 que se había propuesto nu-clear tanto a sociedades de resistencia como, enla “Sección Varia”, a militantes socialistas. Estecarácter ambiguo de la Federación se potenciaríaen el periódico, a la vez órgano de la Federacióny tribuna política de los socialistas. Esta segundadimensión se impondría, haciendo de El Obrero,junto con la “Sección Varia”, uno de los principa-les núcleos desde donde impulsar la construcciónde un Partido Socialista.
El segundo motivo por el cual la publicación deEl Obrero constituye un hito fundamental en lahistoria del socialismo en la Argentina, es su ad-hesión explícita al “socialismo científico” —es de-cir, a una concepción marxista del socialismo—cuyas categorías intentó emplear para analizar lasituación social y política local. Desde su primernúmero, los redactores de El Obrero se embarca-ron en un esfuerzo orientado a exponer y difundirlos postulados teóricos marxistas. Así, ya en elartículo que inaugura este número inicial, titulado“Nuestro Programa”, se sostiene:
“Venimos a presentarnos en la arena de lalucha de los partidos políticos en esta Repú-blica como campeones del Proletariado queacaba de desprenderse de la masa no po-seedora, para formar el núcleo de una nue-va clase que, inspirada por la sublime doctri-na del socialismo científico moderno, cuyosteoremas fundamentales son la concepciónmaterialista de la historia y la revelación delmisterio de la producción capitalista por me-dio de la supervalía (sic) —los grandes des-cubrimientos de nuestro inmortal maestroCarlos Marx—, acaba de tomar posiciónfrente al orden social vigente” (EO,12/12/1890).
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 93

En este párrafo encontramos algunas de lascuestiones fundamentales en las que se centrarála tarea propagandística de El Obrero: la concep-ción materialista de la historia, el vínculo del pro-letariado con otras clases y la necesidad de la ac-ción política; en cambio, no será un componentecentral de su prédica —tal vez por lo “abstracto”del tema— “la dilucidación del misterio capitalistaa través de la supervalía”. Con respecto a la pri-mera cuestión, es también en el número inicialque encontramos el artículo “La crisis económicay Financiera”, en el cual, partiendo de la nociónde que “las condiciones de la vida material sonlas que dominan al hombre, y (...) determinaránsiempre las costumbres, las instituciones socia-les, económicas, políticas, jurídicas, etc.”, se de-duce la Revolución del ´90 y la evolución futurade la política local de la situación económica y,más en particular, financiera.
A la certeza de poseer el instrumento precisode interpretación de la realidad, se aunaba laconfianza en las tendencias que se leían en dicharealidad; así, dirigiéndose a los compañeros quedesesperaban de la proximidad del cambio revo-lucionario, el periódico sostenía:
“Y sin embargo, si observamos atentamenteel desastroso rumbo que está tomando elmundo capitalista de hoy, la tremenda concen-tración acelerada que experimenta el capitalen manos de unos pocos individuos, la gene-ralización de la miseria en masas del pueblotrabajador, el crecimiento continuo del ejércitode reserva del trabajo, la ruina de los Estados,gracias a las deudas públicas, la rapidez conque las crisis industriales y comerciales se si-guen una tras otra, siempre en intervalos máscortos y de intensidad más pronunciada, en-tonces no puede caber duda de que pocos,muy pocos años nos separan de la gran revo-lución social... La próxima transformación ine-vitable de los ejércitos permanentes en mili-cias armadas, va a ser seguramente el primerpaso de la caída del sistema capitalista, y es-tá transformación está en la atmósfera, tieneque ser un hecho dentro de muy poco con ab-soluta necesidad fatalista” (EO, 17/1/1891).
El carácter determinado de las tendencias his-tóricas, del proceso de desarrollo “al que no loataja, no lo paraliza nadies (sic)”,7 colocaba en unlugar central la distancia del proletariado con res-
pecto al resto de las clases sociales, en particularde la pequeña burguesía. Por otro lado, la centra-lidad de la tarea educativa y organizativa orienta-da al momento revolucionario, llevaría a enfatizarla importancia de la lucha política y la necesidadde constituirse en partido para ello, así como laprioridad del partido así constituido sobre las for-mas de organización sindical.8
La crisis del ‘90. Hacendados, caudillos y gran capital
En el artículo-manifiesto que abría el primer nú-mero del periódico, se planteaba que en la Argen-tina había predominado desde su origen “el régi-men del caudillaje”, sistema que se apoyaba en elsistema de las encomiendas y la esclavitud, lasque, abolidas de derecho, permanecían sin em-bargo en las zonas menos “civilizadas” (en cursi-va en el original) en las que no tenía peso el ele-mento extranjero. La referencia al elemento ex-tranjero no era solamente —ni centralmente— ala población sino al capital, el que, en búsquedade nuevos mercados, estaba llevando adelante laobra civilizatoria, que implicaba tanto organizar laproducción de acuerdo a las leyes capitalistas co-mo realizar “en el orden social las institucionesdel liberalismo democrático burgués, como únicaorganización social adecuada al máximo desarro-llo de la libre competencia o concurrencia”. Estecapital inicialmente habría utilizado a la “oligar-quía del caudillismo” para ingresar al país, perocuando ésta última abusó del poder del Estado,violando las leyes de la competencia y de la so-ciedad democrática burguesa a través del “Unica-to”, debió declararle la guerra. Así, la Bolsa, se ar-gumentaba, se enfrentó al “gobierno caudillero” y“siguiendo la acción civilizadora del capital se al-zó la Unión Cívica, levantando la bandera del ré-gimen puro de la sociedad burguesa”. La llamadahoy Revolución del ´90, es vista así como “la re-volución de la burguesía argentina por excelen-cia” y, aunque se plantea que el caudillismo sehabría recuperado con Pellegrini, se confía en supronta rendición. El elemento central de este artí-culo programático está dado por el supuesto de lanecesaria correspondencia entre fuerzas socialesy régimen político, entre predominio de la produc-ción capitalista y realización del régimen demo-crático liberal. El capital, que es visto como la
Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina94

fuerza modernizadora en la estructura económicay social, es también la fuerza que impulsa, a tra-vés de la Unión Cívica, la democratización políti-ca: el “régimen burgués puro” es así saludado, yaque en él están los gérmenes “de la futura socie-dad comunista”.
En el mismo número inicial encontramos unartículo titulado “La crisis económica y financie-ra”, en el que se explica el alzamiento de laUnión Cívica como un movimiento de la peque-ña burguesía frente a la bancarrota desatadapor el caudillaje. La caracterización de la peque-ña burguesía y de la fuerza que, se considera, larepresenta, es menos halagüeña, pero más ex-plícita con respecto al vínculo con el capital ex-tranjero. La pequeña burguesía habría apoyadoesperanzada las ilusiones del progreso patrioproclamadas por el caudillismo hasta que, al veramenazada su posición, habría recordado a “lapatria en peligro” y los valores de justicia y liber-tad. Es así que esta clase, incapaz de ver sus in-tereses, levanta las banderas cívicas, que sonlas de la “República democrático burguesa”; cre-yendo salvar la patria acabará con el caudillis-mo, pero no impedirá la ejecución por parte delos acreedores que establecerán “un sindicatoejecutivo para la administración de la haciendapública, exactamente como los mismos capita-listas europeos lo hicieron en Egipto”. La plan-teada semejanza con la intervención británicaen Egipto es retomada en una nota en la “Revis-ta del Interior” donde, más allá del carácter iró-nico de la comparación, se percibe una apuestapor la simplificación y la progresiva transparen-cia de la dominación9, que hace preferir un go-bierno de clase frente a “los intermediarios la-drones” del caudillismo.10
La explicación más detallada de la estructurasocial argentina se encuentra en la serie de artí-culos titulada “Los elementos de la producción enla República Argentina”, que fue publicada en ElObrero entre enero y marzo de 1891. En ella, lue-go de exponer los conceptos fundamentales delanálisis marxista de la estructura del capitalismo,y explicar los principios de la división internacio-nal del trabajo que fundan la imposibilidad del de-sarrollo industrial de países como la Argentina, serealiza una descripción más detallada de la es-tructura social local. La fertilidad del suelo, sesostiene, es casi la única ventaja del país y es en
base a ella que debe orientarse el trabajo produc-tivo; el problema es que esa ventaja, que no esnatural sino resultado del trabajo social de gene-raciones, es apropiada por la clase de los terrate-nientes, los que, empleando la fuerza pública, sehan apropiado del uso del suelo. A continuaciónse analizan las características “retrógradas” de laclase de los estancieros, se distinguen las difíci-les relaciones que establecen con los puesteros ylos peones, y se identifica a la clase de los colo-nos y labriegos con la pequeña burguesía, con laque compartiría las ilusiones con respecto a lasposibilidades de la pequeña propiedad y la posi-bilidad de apelar al Estado en su defensa. Frentea ello, el pronóstico es claro: “semejante régimenindustrial agrícola supone la división de la tierra yel fraccionamiento de los demás medios de pro-ducción; supone pues un grado de desarrollo im-perfecto de la producción capitalista siendo sólocompatible con un estado restringido y mezquinode la producción y la sociedad.”. La pequeña pro-ducción es incapaz de competir con “el régimencapitalista de los cultivos en grande escala” quese va imponiendo a nivel internacional; por ello,se sostiene, “el sistema de explotación de nues-tra pequeña agricultura, apenas nacido, ya estácondenado a ser, y será en efecto muy luego, ani-quilado. La diminuta propiedad de los colonos ychacareros será convertida en propiedad colosalcapitalista, por medio de la dolorosa y terrible ex-plotación del pueblo trabajador”. La concentra-ción capitalista en la agricultura que, siguiendo laortodoxia de la Internacional, se suponía inevita-ble, daba por resultado la simplificación social.Así, se afirmaba:
“Los miembros de la clase de los pequeñosagricultores serán entonces naturalmenteechados a los rangos del proletariado y arrui-nados completamente. Esta ruina ha principia-do a realizarse ya, e irá consumiéndose rápi-damente... O el elemento extranjero se sobre-pone y reforma el país o la ejecución de losbanqueros europeos cambiará radicalmentelas condiciones económicas del país. De lamanera retrógrada como hoy se lleva adelan-te el proceso de producción no podemos con-tinuar” (21/2/1891).
Aunque la prognosis parece plantear una alter-nativa, un pequeño lugar para la acción políticaencarnada por los extranjeros, la probabilidad y
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 95

Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina96
Clement Moreau

las fuerzas de la historia vuelven a estar puestasen el papel del gran capital extranjero, el que detodos modos acabará con las formas retrógradasde la producción. La confianza en el papel pro-gresivo del capital internacional, el que realizaráel “régimen burgués puro”, reaparece en un artí-culo publicado en el nº 13:
“La clase burguesa se haya dividida aquí enBuenos Aires como ya hemos dicho varias ve-ces, en la clase alta high-life de los grandesestancieros, gran hacendados, que gobiernanel país en absoluto desde la independenciapor medio del caudillaje, de la pequeña bur-guesía, cuyos miembros son honrados por losde la clase alta con el sobrenombre de loscompadritos, y en los partidarios del capital in-ternacional, especialmente europeo” (EO,21/3/1891).
La crisis económica en curso es interpretadacomo “una verdadera revolución económica y so-cial, que ha de ser muy benéfica al país”; en ella,el papel fundamental lo tiene el capital internacio-nal “en cuya dependencia de facto nos hallamosdesde el primer empréstito contraído, y a la cualse ve arrastrada la pequeña burguesía”. Se esta-blece así una lucha entre el capital internacionaly la pequeña burguesía por un lado, y el caudilla-je político, instrumento de los terratenientes, porotro, lucha que, se confía, dará el triunfo a los pri-meros, instalando el “régimen burgués puro”, quelos intereses del capitalismo exigen. Es frente aesta sociedad burguesa que dará la lucha el pro-letariado.
La presión del capital internacional, sostiene elnº 24 de El Obrero (8/6/1891), sometía a los go-biernos aliados a los grandes hacendados —a losque, apelando al término acuñado en París, sedenominaba “rastaquouères”— a difíciles dile-mas, como el que introdujo el proyecto presenta-do por el diputado Morena proponiendo gravarlas haciendas. Los ingresos públicos, se sostie-ne, se basaban en el sistema de contribucionesdirectas que liberaba a los grandes hacendados,recargando a la clase media y proletaria. Se ex-plicaba que “rastaquouères” como Pellegrini, Ro-ca y López, mantendrían con gusto la política im-positiva sobre este sostén, pero “los que ya nadatenían nada o muy poco tienen no pueden pagar,aunque les azoten, y los capitalistas ingleses in-sisten con el pago de la deuda. Qué dilema! El
proyecto Morena es la manzana de la discordia ti-rada a la clase high life, y es el principio de laguerra civil que no tardará mucho en estallar.”Volvemos a encontrar aquí cierto papel progresi-vo de los capitales extranjeros los que, para po-der cobrar, necesitan del establecimiento de unsistema más “racional” de impuestos y que, paraobtenerlo, entablan la lucha con los hacendados.
El papel de la pequeña burguesía y la Unión Cívica Radical
Hemos visto que en las intervenciones del primernúmero de El Obrero la Revolución del ´90 espresentada como una revolución burguesa. Elmotor de la misma sería la tendencia expansivadel gran capital obstaculizado por los gobiernoscaudillistas asociados a los grandes hacendados.En esta lucha considerada necesaria y progresi-va, la pequeña burguesía habría puesto “las ma-nos y la sangre”: movida por la situación econó-mica y no por banderas de democracia, libertad yjusticia, este sector social se había sublevado ycreado a su campeón, la Unión Cívica, a la quecubrió con velos ideales. De todos modos, la ca-racterización no es del todo negativa: la Unión Cí-vica no realiza “la” justicia social o “la” revoluciónsocial, pero a través de “su” revolución, favoreceel establecimiento del imperio del capital y del “ré-gimen puro de la sociedad burguesa”, condiciónnecesaria para el futuro triunfo proletario.
Pero la mirada se hizo más negativa al hacersepública la postulación de Mitre como candidatode la Unión Cívica para las elecciones presiden-ciales de 1892. La pequeña burguesía no habríacumplido el papel de destruir “el caudillaje unidoen el rastaquouèrismo político”, y se habría deja-do “embaucar y ahorcar sin resistencia alguna”.La Unión Cívica habría defraudado la expectativade realizar la revolución burguesa, pasando a re-presentar a los terratenientes en forma más di-recta aún que el roquismo, al que se liga con laintermediación política.
Así, las primeras expectativas positivas conrespecto a la posibilidad de una revolución pe-queño-burguesa encabezada por la Unión Cívicafueron reemplazadas por duras críticas, y luegopor cierto desinterés con respecto a dicho sector.En un artículo publicado en el nº 4, titulado “La in-dustria nacional”, se explica que la pequeña bur-
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 97

guesía, a la que se identifica con “la clase media”,es el lacayo de los grandes hacendados. La exis-tencia de la pequeña burguesía es “la piedra an-gular sobre la que descansa el edificio del estadoburgués moderno”. El optimismo se basa en lastendencias históricas que marcarían la condenade esta clase media, llevando a la polarizaciónsocial, las que no pueden ser percibidas por lapequeña burguesía, que confía en salvarse consoluciones mágicas, como la de “levantar la in-dustria nacional”.
Estas críticas centradas en las ilusiones de lapequeña burguesía disminuyen en mayo de1891, momento en que se hacen más explícitaslas tensiones dentro de la Unión Cívica, y desdeEl Obrero se depositan mayores esperanzas enel papel revolucionario del ala “radical”. Así, en-contramos un análisis de esa “interna” en el quese contrapone a la figura de Mitre —al que seasocia con la clase de los hacendados high life—con las de Alem y Del Valle —quienes, se desta-ca, son empujados “por sus clientes, la pequeñaburguesía, a quienes la crisis va llevando sus ca-pitalitos y el hambre corriendo sobre los talones”,a oponerse a “los ladrones”— (16/5/1891). Estalínea es acentuada en el número siguiente del pe-riódico, donde se comenta un manifiesto de Alemque declara “que en ningún caso aceptará propo-siciones que habiliten a los representantes deloficialismo para continuar en punto alguno de larepública ‘el funesto régimen que hemos comba-tido y seguiremos combatiendo’” (24/5/1891); an-te ello, la posición de El Obrero es elogiosa, seaplaude el proceder de Alem y se caracteriza a laUnión Cívica como un partido democrático que,por lo tanto, “no puede pactar con Roca ni tampo-co con Mitre”.
A mediados de julio, siendo ya clara y pública ladivisión de la Unión Cívica y el surgimiento de laUnión Cívica Radical, el articulista no oculta susatisfacción: “Se separaron en fin definitivamentede la U.C. los sostenedores y clientes de la clasede los grandes hacendados y del caudillaje, bajola bandera de Mitre-Roca. Los demócratas bajoAlem, quedaron los fumados.” En esta ocasión elengaño no aparece como destino ineludible de lapequeña burguesía, sino como posibilidad de unaprendizaje, preguntándose si “¿al fin habráaprendido algo la pequeña burguesía en estacampaña vergonzosa? ¿O hallará otro traidor co-
mo Mitre otra vez?”. Esta duda reaparece al co-mentar el fracaso del pacto entre Mitre y Roca:
“Pero no nos entreguemos a ilusiones sobreel partido radical de la Unión Cívica tampoco.Los discursos de sus prohombres y el conteni-do de sus diarios (véase sobre todo un desen-cantador artículo del Dr. Irigoyen en El Argen-tino) revelan incontestablemente que la U.C.sigue navegando como siempre en las aguasde la pequeña burguesía, sin darse cuenta delo que alrededor de ella pasa. Los discursos ycontemplaciones publicados en ocasión de lacelebración de la revolución del Parque el 26de Julio, revelan como los compadritos no soncapaces de criticar, ni de avalorar en toda sumagnitud histórica los acontecimientos políti-cos y económicos contemporáneos, y que in-conscientemente se dejan llevar por las cir-cunstancias como la caña por el viento, ysiempre con las miradas de respecto (sic) hu-milde hacia la clase de los grandes hacenda-dos y con el aire de odio menospreciativo pa-ra con las masas del pueblo trabajador. ElCompadrito nunca aprende algo, pero sin sa-berlo está obrando obedientemente bajo el im-pulso de la tendencia histórica, que está em-pujando el mundo entero hacia la instalaciónde la Sociedad comunista irreversiblemente”(EO, 8/8/1891).
En el fragmento aparece claramente expresa-da la ambigüedad de la visión, no sólo sobre elradicalismo y dirigentes como Bernardo de Irigo-yen, sino también sobre la pequeña burguesía,con respecto a la cual se insiste en su “incons-ciencia”.
Si las críticas a la Unión Cívica habían disminui-do al anunciarse la escisión de los “radicales” —en cuyo papel revolucionario, que acabaría con elcaudillismo y los intereses de los terratenientes,se depositaban ciertas esperanzas—, la disipa-ción de esas ilusiones llevaría en un inicio a unacaracterización más negativa del radicalismo11, yluego a cierto desinterés por el papel de estafuerza. Las referencias al rol del radicalismo prác-ticamente desaparecen en los últimos númerosde El Obrero, en los que el análisis se planteamás directamente en términos de conflictos entre“Agrarios y Bolsistas-Financistas”12, conflicto que,además de aparecer como confrontación directaentre fuerzas sociales sin referencias a su media-
Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina98

ción política, se desdibuja el papel de la pequeñaburguesía con la que se identifica al radicalismo.
Pequeños burgueses y proletarios
Esta transformación en la mirada acerca del radi-calismo y la pequeña burguesía se vincula tam-bién con la adopción de una versión más estrictade la teoría de la simplificación social como con-dición de la revolución, que acentuaba la distan-cia entre el proletariado y la clase de los peque-ños propietarios. Estas posiciones coincidían conel programa que la Socialdemocracia alemana(SPD), el partido faro del movimiento socialistainternacional, había adoptado en el Congresoque, en el mes de octubre de 1891, había tenidolugar en Erfurt. El programa tendría gran influen-cia en el movimiento socialista internacional, y sucarácter “modélico” se haría sentir fuertementeen el grupo editor de El Obrero, formado funda-mentalmente por emigrados alemanes.13
El programa fue rápidamente traducido y publi-cado en El Obrero (12/12/1891), a menos de dosmeses de haber sido aprobado, pero aún antesde esto las posiciones en él adoptadas fueron re-cogidas en el periódico en dos artículos queacentuaban la distancia entre el proletariado y elresto de las fuerzas sociales. En el primero deellos, titulado “Pueblo y proletariado”(28/11/1891), se explica que la idea de “pueblo”dejó de tener importancia con la caída del abso-lutismo que dividía la sociedad entre pueblo y go-bierno. “Pueblo”, se afirma, pasó a ser una apela-ción de “los politicastros burgueses”, un conceptosin sentido ya que reúne a varias clases con inte-reses antagónicos. Si los Socialistas apelan al“pueblo”, explicaba el artículo, lo hacen en reem-plazo del proletariado comprendiendo por tal al“trabajador asalariado de la época capitalista”. Elproletariado es sólo una parte del pueblo y, se re-conocía, una minoría de la población que, aun-que creciente, aún estaba lejos de ser mayorita-ria, ya que muchos de los pequeños burgueses ylabradores no caían en el proletariado sino quepasaban a ser “buhoneros y pulperos” —aún pe-queño-burgueses—, o caían en el “atorrantismo”,calificación autóctona para el lumpenproletariado.La importancia del proletariado —se resaltabacon argumentos que seguían casi textualmente loafirmado en Erfurt—, no venía de su número sino
de su carácter absolutamente indispensable, y laconciencia de esa “indispensabilidad” era la queinspiraba al proletariado su energía, su valor, “lapersuasión de que en él se encarnan las grandesaspiraciones y elevados propósitos de la humani-dad entera”, y la certeza de que en su lucha esabsolutamente invencible.
En el número siguiente, El Obrero continuabaestas reflexiones con un artículo titulado “Demo-cracia y Proletariado” en el que se afirmaba quelas instituciones democráticas suponían “un ro-bustecimiento de todo el pueblo, no solamentedel proletariado, sino también de sus enemigos yopositores”. Si bien estas instituciones permitíanemprender la lucha donde antes era necesariosufrir pasivamente, ellas no llevaban por sí solasal triunfo. Éste, se afirmaba, era favorecido por ladivisión de los burgueses que luchaban entre sí,y por el “carácter ambiguo de la pequeña burgue-sía”, la que, según las condiciones momentáneasde la lucha “tan pronto se conduce de burgués,como se enfila al ejército proletario”. Esta clase,se afirmaba, suele ser políticamente decisiva yeliminar muchos obstáculos del camino del prole-tariado pero, se advertía, constituye un elementoinseguro y sólo el proletariado consciente de sumisión y el partido revolucionario podían conquis-tar el triunfo.
La confianza en las tendencias históricas y enla proximidad de la revolución llevaban a recha-zar la necesidad de una alianza con la pequeñaburguesía para realizar una revolución democrá-tica. Estas ideas fueron puestas de manifiesto enun artículo publicado a principios de enero de1892 en el que, tratando de la constitución del“Partido Reformista”, se declaraba simpatía y a lavez se criticaba lo limitado de su horizonte. Fren-te al carácter “nacionalista” de este programa secontrastaba la posición de “los Socialistas (quie-nes) fundamos nuestra esperanza para la realiza-ción de nuestras aspiraciones en la República Ar-gentina, sobre todo en el giro que tomarán lascuestiones económicas y políticas en Alemania,Francia e Inglaterra. Allí se halla el centro delmundo civilizado, y es allí donde se juega la suer-te de la humanidad entera”. Los procesos que allíse desarrollan, se explicaba, hacen que la “grancuestión” que ocupa a la humanidad ya no sea la“ cuestión democrática” sino la “cuestión social”.Así, la pequeña burguesía que siente ardores por
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 99

la resolución de la cuestión democrática llega tar-de ya que “antes que el partido reformista hayalogrado constituirse en partido fuerte y poderoso,la revolución social en Europa habrá barrido a laburguesía capitalista de la faz de la tierra, con to-das sus miserias, y sus democráticas hipocre-sías, también a la burguesía argentina, a la grancapitalista como a la de los compadritos”. Obser-vamos aquí un importante cambio con respectoal etapismo preponderante en los primeros artí-culos: la inminencia de la revolución socialista enEuropa torna anacrónica la realización de la re-volución burguesa que resolvería la cuestión de-mocrática. Los desajustes temporales del modode producción capitalista permitían pensar enuna revolución socialista que no pasara por laetapa de la “democracia burguesa pura”, con locual la importancia de la pequeña burguesía, ysu principal representante, la Unión Cívica Radi-cal, se desdibujaba. Un ejemplo de estas posi-ciones se encuentra en un artículo que, luego depasar revista a los fundamentos de las tenden-cias que llevan a la concentración de capitales ya lo infructuoso de los esfuerzos que por oponér-sele realizan el Estado o asociaciones de parti-culares, concluía: “No hay salvación para el pe-queño burgués industrial. El cimiento económicosobre el que se funda su existencia está socava-do, y el desarrollo económico lo hunde, lo arrojasin piedad a las filas del proletaria-do”(16/4/1892).
El artículo explicaba el motivo por el cual seproclamaba con alegría la tendencia al predomi-nio de los grandes capitales: a través de ella serealizaba la simplificación de la sociedad, se so-cavaba “la piedra angular” del Estado burguésmoderno, y se acercaba el día de la revolución.Sin embargo, explicaba otro artículo, aunque laconcentración de capital se haya realizado enuna escala avanzada “no llegó todavía al puntode hallarse la sociedad dividida definitivamenteen dos clases rigurosamente alejadas y opuestasla una a la otra, a saber, en una clase de propie-tarios capitalistas, y en una segunda clase de ex-propiados proletarios” (7/5/1892). A continuaciónse sostenía que la presencia de otros sectoressociales “una clase agraria o de grandes hacen-dados privilegiados, de la pequeña industria ma-nufacturera, de la agricultura por el sistema colo-nial y chacarero y de otras formas económicas y
sociales, prueban la conservación de tales restosdel orden feudal.”
Desde esta perspectiva el progreso histórico seidentifica absolutamente con la simplificación so-cial que lleva a la sociedad burguesa en estadopuro; de hecho, se continúa exponiendo, seríanlas propias clases dominantes las que, “obede-ciendo a sus instintos de conservación e impulsa-dos por el temor ante la clase oprimida de los pro-letarios, se ven obligadas a otorgar miles de con-cesiones a favor de la clase media, de la peque-ña burguesía, con el objeto de impedir el prontodesenlace definitivo de la guerra de clases, quetendrá lugar infaliblemente en el momento en quela clase media haya perdido su influencia prepon-derante en la evolución política y social”. Aunqueestos esfuerzos “diplomáticos y estratégicos” delas clases dominantes nada pueden ante el “cur-so natural” de la evolución económica, el proleta-riado debe tomarlos en cuenta y recordar quetanto “el capital grande y el chico, el gran hacen-dado y el grande industrial, tanto como el peque-ño patrón maestro de taller, son nuestros enemi-gos natos”. En base a estas posiciones es impo-sible pensar un vínculo positivo con la pequeñaburguesía o los chacareros, ambos enemigos delproletariado; el artículo concluye llamando a dis-tinguir cuál de ambos es el elemento productivo,y en base a ello emprender la acción como parti-do revolucionario. En sintonía con lo resuelto enel Congreso de Erfurt, las fuerzas del progreso seidentifican aquí claramente con las fuerzas quedespliega el capitalismo, y así con la lógica ex-pansiva del gran capital, la que no debe ser obs-taculizada por el proletariado en defensa de inte-reses condenados y reaccionarios como los de lapequeña burguesía.
La polémica con el Vorwarts y la división de El Obrero
La adopción de una versión más ortodoxamentemarxista también desató tensiones al interior delmovimiento socialista, en particular entre El Obre-ro y la asociación que había sido su principal im-pulsora: la Asociación Vorwärts. Así, en el nº 56(13/2/1892), se responde al periódico de la mis-ma, también llamado Vorwärts —que había califi-cado a los redactores de El Obrero como “fanáti-cos, utopistas y teoréticos”, reclamando para sí el
Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina100

R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 101
Frans Masereel

Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina102
calificativo de “hombres prácticos”— con una citade Marx para quien dichos “prácticos” serían “so-bresalientes en la estupidez humana”.
La polémica se acentúa en el mes de marzo, alpublicarse un artículo que reivindica al “compañe-ro Malorny”, quien estaba a cargo de las suscrip-ciones de El Obrero en la provincia de Santa Fe,quien, en un artículo en el Vorwärts, discute con“la teoría anti-federativa” que dicho club y dichoperiódico sostenían. Esta, decía el artículo de ElObrero, se basa en la “absurda doctrina” que de-fiende las “sociedades de resistencia aisladas yno socialistas que deben recomendarse aún a losobreros más estúpidos porque les traerían venta-jas materiales”. Frente a ello se enfatiza la impor-tancia de la propaganda socialista y la coordina-ción entre las sociedades de resistencia.
En el nº 61 (19/3/1892), El Obrero vuelve sobrela caracterización de lo “práctico”, asociándolo al“pequeño burgués” o “burguesito”, cuya filosofía,explica, es el individualismo y su única regla, “cí-nica y descarada”, el utilitarismo. El “hombrepráctico” es así igualado con el “filisteo”, con elpequeño burgués que es incapaz de comprenderlos problemas de su época y para quien sólo exis-te su negocio. Esta caracterización, concluye elartículo, vale no sólo para el pequeño burgués si-no “para el proletario ofuscado por las ideas de lapequeña burguesía en aquellos momentos enque posee más de lo que precisa en la vida”. Ve-mos así que los “hombres prácticos” con los quese identifica a los miembros del Vorwarts se aso-cian a la pequeña burguesía o a la aristocraciaobrera, sectores ambos rechazados por un socia-lismo que cada vez más se pretende marxista ydispuesto a interpelar al cuerpo principal del pro-letariado.
Semanas después se sienta posición respectoa si la clase obrera debe tener o no participaciónpolítica. Para hacerlo, se distingue entre la políti-ca parlamentaria, “juego de intrigas entre los par-tidos burgueses”, de la política propuesta por lossocialistas:
“Lo que comprendemos bajo la palabra polí-tica, es constituirnos independientemente delos partidos burgueses, en un partido aparte,un partido socialista proletario obrero, con elpropósito de defender y guardar los interesesde nuestra clase en el Estado y conquistar al
fin el poder, para poder realizar los fines enu-merados en nuestro programa. Si queremosobrar en consonancia con nuestro programa,tenemos que empeñarnos en la creación deuna fuerte Federación obrera de seccionesgremiales con carácter socialista, y en la cons-titución de un partido socialista obrero” (EO,16/4/1892).
El primer elemento destacado es la afirmacióndel espíritu de escisión de los trabajadores, la ne-cesidad de constituir “un partido aparte”, que de-fendería los intereses de clase al tiempo queafrontaría la conquista del poder, de modo que lacoincidencia entre las prácticas reformistas y losfines revolucionarios aparecen como no proble-máticas. El segundo elemento importante estaríadado por la declaración de la necesidad de dosorganizaciones: una federación gremial y un par-tido socialista, los que se dividirían las tareaseconómicas y políticas hasta el momento fusiona-das en la Federación Obrera.
La polémica con el Vorwärts se torna virulentaen los últimos números de El Obrero. Así, el nº 84(27/8/1892), presenta un duro artículo contra losanarquistas, “los peores enemigos de la claseobrera” a los que se considera “patrocinados porla prensa” que da publicidad a sus actividades,para después tener un pretexto para realizar per-secuciones dirigidas fundamentalmente a los so-cialistas. Prensa burguesa, policía y anarquismoforman, concluye el artículo, “la sacrosanta trini-dad” contra la que lucha el socialismo. En el mis-mo número se critica la publicidad que dan “losdiarios burgueses” a las fiestas dadas en socie-dades obreras, fundamentalmente de carácter ét-nico, entre las que se nombra al Verein Vorwärtsjunto a sociedades republicanas italianas y espa-ñolas. En éstas, la burguesía introduce a susmiembros que “gracias a los medios pecuniariosde que disponen, se apoderan de la dirección dela sociedad, o influyen de tal modo en su seno,que paulatinamente estas sociedades adoptantendencias burguesas muy pronunciadas.” Así ElObrero denuncia que el Vorwärts y las otras so-ciedades habrían perdido su carácter obrero, yestarían copadas por la burguesía que, plantea elartículo, ha aprendido esa táctica de los anarquis-tas asociados, nuevamente, con la policía y laprensa burguesa. Frente a esta labor de “traidorenvenenamiento de las sociedades obreras” por

parte del anarquismo, cuyo acabado ejemplo se-ría lo sucedido en el Vorwärts, “soi-disant socia-lista”, El Obrero declara permanecer en “la van-guardia, luchando contra el enemigo de la huma-nidad”.
En el nº 86 (10/9/1892) se discute con un artí-culo publicado en el periódico Vorwärts —queaconseja a la redacción de El Obrero “transfor-mar las ideas a la práctica”, tachando a la mismadirección como contraria a los intereses de ElObrero—, ante lo cual se repite que la reivindica-ción de “lo práctico”, idea ligada a lo individualis-ta y utilitario, no puede ser defendida por “indivi-duos que escriben para un periódico que se dicesocialista”, con lo que se plantea la duda de queel Vorwärts lo sea. Y es el final. El último númerode la primera época de El Obrero es el nº 88, pu-blicado el 24 de septiembre de 1892.
Federación o Partido
Cuando El Obrero vuelve a aparecer, el 4 de fe-brero de 1893, más allá de los esfuerzos pormantener la continuidad —que se manifiestan enla numeración correlativa y en el empleo de lasmismas consignas—, resulta evidente que es otroperiódico.14 A su cabeza está Gustavo Nohke, encuya zapatería se encuentra la dirección del pe-riódico, junto a Esteban Jiménez, dos de losmiembros del antiguo periódico que se habíanopuesto a la línea política que privilegiaba laconstrucción del partido sobre la continuidad dela Federación.
La continuidad de la Federación es defendidaardientemente en los pocos números del nuevoperiódico y la polémica con los partidarios deconstruir un partido llena las páginas, dejando po-co espacio para otras cuestiones. Así, entre el nº92 y el 95, se publica un largo artículo titulado“Federación y Partido” en el que se sienta posi-ción combatiendo “la peregrina idea de fundar unPartido cuando no hay terreno preparado”. Laconsideración acerca de los tiempos marca su ar-gumentación, la Federación trabaja por conse-guir, “hoy”, la mejora de las condiciones de vidadel proletariado, tarea para la cual éste debe per-manecer unido, de modo de llegar “mañana” al findeseado: la emancipación del proletariado y lasociedad comunista. En el presente lo fundamen-tal es dar unidad al proletariado, se afirma en dis-
cusión implícita con los que se alejan de la mayo-ría, para luego avanzar hacia la conquista del po-der político. La perspectiva de esta conquista, seexplica en el número siguiente, no desaparece,pero la necesidad de la lucha política no implicala necesidad inmediata del Partido, ya que mien-tras éste “se dedica únicamente a la lucha políti-ca, la Federación batalla tanto en el terreno eco-nómico como en el político”. El problema es quemientras que la lucha política llevada adelantepor el Partido implica “afiliados conscientes ins-truidos, que conozcan la justicia de la causa porellos defendida, la Federación sólo exige a susmiembros buena voluntad, deseo de mejorar suscondiciones de existencia y espíritu de solidari-dad”. Aunque, se reconoce, hay “un núcleo algorespetable de obreros conscientes y decididos”,éste núcleo no cuenta con “elementos suficientespara formar un Partido”; de esta forma, la tácticano puede pasar por la separación de ese grupode conscientes sino por la difusión de las ideassocialistas a través de la formación de socieda-des de resistencia que formen una gran Federa-ción, “la cual puede sustituir al Partido dando lu-gar a éste mañana”. En el presente prima la in-madurez de “la clase proletaria argentina”, situa-ción en la que el Partido, que necesariamente de-be basarse en la instrucción y la adhesión cons-ciente, sería sólo “un grupito de individuos sinmedios de acción”. En cambio, se explica, losobreros inconscientes pueden ser un elementopropicio para las sociedades de resistencia en sulucha económica ya que, aunque no tengan laconciencia de su derecho, “el instinto de conser-vación -que puede más en nosotros que todas lassensaciones y todos los pensamientos- les obligaa parar mientes sin quererlo en su estado socialy les inclina a unirse para resistir al explotador desu fuerza de trabajo”. La intensidad de los males,plantea el artículo acentuando un determinismoque permite colocar en un segundo plano la preo-cupación por la conciencia y los factores ideológi-cos —“obra en su ser a manera de reactivo yvuelven a la vida los corazones yertos por el indi-ferentismo”—, la violencia de la explotación capi-talista hace nacer “aún en los obreros más igno-rantes” el deseo de liberarse de ella. Se da asíuna “educación política negativa” en base a lacual los obreros no pueden aún formar parte delPartido Socialista, pero sí de una Federación deSociedades Gremiales.15
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 103

En el calor de la polémica los argumentos sehan ido radicalizando y el artículo concluye decla-rando, anticipando posiciones del “sindicalismo”,que “las sociedades gremiales serán la base dela futura Sociedad Socialista”. Estas anticipacio-nes también se dejan sentir en la afirmación deque “la Federación con fines económicos y políti-cos es el más firme baluarte del proletariado enlucha por su emancipación”. Esta noción reapare-ce en el artículo publicado en el mismo númeroque, pretendiendo dar fin a la polémica se titula“Punto Final”, y que reconstruye las causas de ladisolución de la Federación por parte de losmiembros de la “Sección Varia”, para concluirplanteando que aunque la Federación muriera“mañana se levantará con más bríos, para honray provecho de nuestra causa, la Unión general delos trabajadores de la República Argentina, cuyaconstitución apoyaremos con todos los medios anuestro alcance”. En esta formulación final la for-ma de la Federación no era planteada como unexpediente momentáneo en tanto no se dieranlas condiciones para constituir un partido, sinocomo la forma perfecta de organización que con-cluía siendo planteada en términos cercanos alos del “sindicalismo”.
Mientras tanto, la mayor parte de los redactoresdel antiguo El Obrero, identificados con los postu-lados de la socialdemocracia alemana que subra-yaba la centralidad de la lucha política y la conse-cuente necesidad de constituir un partido socialis-ta, comenzaron, a partir del 11 de marzo de 1892,a publicar El Socialista; bajo el nombre, un subtí-tulo aclaraba que el periódico era “Órgano delPartido Obrero” y no de la “Federación Obrera”,como manifestaban tanto el antiguo como el nue-vo El Obrero.
El primer número de El Socialista comenzabacon una afirmación de continuidad con el antiguoEl Obrero —sosteniendo “Volvemos nuevamentea la lucha”— y con una explicación de los motivosde la desaparición de ese periódico, la que era di-rigida al grupo opositor: no todos los que se dicensocialistas lo son, muchos “supuestos socialistas”no habían sido solidarios adeudando importantesrecursos. El artículo concluye afirmando que sólola propaganda de las teorías del “socialismo cien-tífico” —lo que deja implícito que no la participa-ción en asociaciones gremiales—, permitiría for-mar un proletariado consciente, por lo que el pe-
riódico dedicará todos sus esfuerzos a esta pro-paganda. Esta tarea es abordada a continuaciónen un artículo destinado a fundamentar la necesi-dad de que el proletariado argentino siga el ejem-plo de los “compañeros en Francia, Alemania eInglaterra” y se prepare para la revolución. Esta,se afirma, está muy cerca: el capitalismo está so-cavando sus propias posiciones, llevando al “de-rrumbe” del sistema. A continuación se expone enforma ortodoxa el modelo de polarización de lasociedad que, se sostiene, ha llegado a su límite.El artículo concluía, en una velada intervencióncon respecto a la herencia de El Obrero, afirman-do que quienes habían leído ese periódico cono-cían las tendencias e ideales que se propugna-ban desde El Socialista. La polémica reaparecíaen un diálogo en el que, a través de preguntas yrespuestas, se daban las razones de la escisiónexplicando que los miembros del “Partido Socia-lista Obrero” también eran favorables a la exis-tencia de una Federación Obrera, pero que se di-ferenciaban del grupo que ahora publicaba ElObrero porque proponían “separar la agitaciónpolítica por el momento en el seno de las socie-dades de resistencia, dejándoles en plena auto-nomía y contribuir con ellos para propagar la gue-rra de clases”. La distinción entre organismos po-líticos y gremiales, con la implícita prioridad delos primeros, posición que caracteriza tanto a lasocialdemocracia como a la posterior línea delPartido Socialista, era afirmada frente a posicio-nes que enfatizaban el papel de los organismosgremiales.
También en línea con los postulados de la so-cialdemocracia se discutía con la visión anarquis-ta de la revolución, afirmando que “la evolución delas cosas aumenta el poder influyente del socialis-mo sobre la sociedad existente hasta poder lan-zarse a la revolución con éxito seguro”. Los socia-listas científicos, explicaba siguiendo formulacio-nes canónicas, eran más “evolucionistas” que losutópicos y conspiradores, con los que se ligaba alanarquismo, por eso serían “más revolucionarioscuando el desarrollo de las cosas, o sea la evolu-ción, habrá llegado (sic) el momento en que la re-volución nacerá de la misma evolución”.16
Esta transformación, afirmaba el manifiesto pu-blicado el 1º de mayo de 1893 en el último núme-ro de El Socialista, se daba fundamentalmentepor medios pacíficos:
Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina104

“para eso no usaremos ni del puñal, del in-cendio, ni de la dinamita, solo usaremos de lasarmas que nos dio la civilización, la libertad deimprenta, la unión de los trabajadores, y el su-fragio universal, trinidad sacrosanta, credo so-cial que nos llevará a la conquista de las últi-mas posiciones burguesas. Iremos a los Muni-cipios, trabajadores a enseñarles la moral ad-ministrativa, iremos a la legislatura a enseñar-les a legislar con equidad e independencia, eiremos al Poder Ejecutivo de la Provincia y dela Nación a enseñarles como se cumplen yejecutan las leyes hechas por el pueblo repre-sentado en las Cámaras con legalidad y or-den” (ES, 1/5/1893).
En este párrafo vemos esbozado un programade acción política reformista el cual, de la mismaforma que sucedía en la socialdemocracia alema-na, no se contraponía a la idea de la necesidaddel momento revolucionario. Las tendencias de laevolución histórica darían el triunfo al proletaria-do, el cual, empleando las “armas de la civiliza-ción” iría conquistando los poderes públicos des-de los que se desencadenaría la obra de regene-ración social.
El manifiesto concluía afirmando “Por el PartidoSocialista Obrero, la Agrupación Socialista deBuenos Aires”. Era un reconocimiento de que elpartido aún no existía y que era necesario em-prender su formación. Esta tarea no sería em-prendida por El Socialista, que dejaba de salir enesa fecha, y tampoco sería criticada por El Obre-ro, cuyo último número había aparecido el día an-terior. En realidad, en sus últimos números, la po-lémica entre ambos había callado, y las críticasse habían concentrado en las posiciones anar-quistas.17 De hecho, de las reuniones para editarun nuevo periódico socialista en agosto de 1894participarían tanto Augusto Kühn, editor de El So-cialista, como Esteban Jiménez, uno se los prin-cipales redactores del segundo El Obrero así co-mo un joven médico, quien se convertiría en laprincipal figura del futuro Partido Socialista: JuanB. Justo. El nuevo periódico, que se denominaríaLa Vanguardia y comenzaría a publicarse en abrilde 1894, haría de la importancia de la participa-ción política y la necesidad de constituir un Parti-do Socialista, dos tópicos fundamentales de pro-paganda.18
Conclusiones
Como vimos, la posición predominante en ElObrero —y después en El Socialista— no se dis-tanciaba de la línea en ese momento predomi-nante en el movimiento socialista internacional,sostenida por la socialdemocracia alemana, y enparticular por su principal teórico, Karl Kautsky.En esta concepción la revolución era entendidacomo la coronación de tendencias evolutivas, lasque eran vistas como férreas leyes, que llevabanal fin de la pequeña propiedad, a la simplificacióny polarización social y, lo más importante, al cre-cimiento numérico, la homogeneización y organi-zación del proletariado. Estas tendencias orien-tadas a convertir al proletariado en clase domi-nante se coronarían con el acceso, no necesaria-mente violento, al control del Estado y los pode-res públicos, desde los que se llevaría adelantela reorganización de la sociedad. En esta pers-pectiva fuertemente determinista de la revoluciónno había lugar para una alianza con clases comola pequeña burguesía, a la que se considerabacondenada.
En el caso de El Obrero, estos supuestos deter-ministas se expresaron tanto en la asignación deun papel progresivo al gran capital extranjero, co-mo en la idea de un necesario desarrollo del ca-pitalismo agrario, opuesto tanto a los grandes ha-cendados como a los pequeños propietarios ychacareros. De esta forma —se confiaba— sedaría una simplificación que acabaría con los res-tos feudales, entre los que se ubicaba a los terra-tenientes, pero también a la pequeña burguesíaurbana y rural, instalándose un régimen burguéspuro contra el cual el proletariado daría su lucha.En este esquema la “simpatía” hacia la Unión Cí-vica Radical, fuerza a la que se considera repre-sentante de la pequeña burguesía, se explica porel papel, poco consciente, de esta fuerza en elcombate contra grandes hacendados y gobiernoscaudillistas. Pero, como para llevar adelante estelucha la pequeña burguesía contaba con el impul-so de la fuerza dinámica del gran capital extran-jero en su combate con los grandes terratenien-tes y los gobiernos caudillistas, no necesitaba delapoyo del proletariado. El carácter determinadodel proceso hacía así innecesarias las alianzaspolíticas. Como vimos, esta caracterización módi-camente positiva de la pequeña burguesía co-menzaría a debilitarse al afirmarse, en consonan-
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 105

Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina106
Frans Masereel

cia con las resoluciones de Erfurt, la confianza enun triunfo del proletariado en los países centrales,lo que permitiría saltar por sobre la “etapa demo-crática”. La tarea del proletariado, entonces, eraprepararse para ese día.
Referencias bibliográficas
- Aricó, José (1999): La hipótesis de Justo. Escritos sobre elsocialismo en América Latina, Buenos Aires,Sudamericana.
- García Costa, Victor (1985): “Introducción” a El Obrero:selección de textos, Buenos Aires, CEAL.
- Geli, Patricio y Prislei, Leticia (1993): “Una estrategiasocialista para el laberinto argentino. Apuntes sobre elpensamiento político de Juan B. Justo” en Entrepasados.Revista de Historia, a. III, n° 4-5, Buenos Aires.
- Falcón, Ricardo (1984): Los orígenes del movimientoobrero (1857-1899), Buenos Aires, CEAL.
- Kautsky, Karl (1978): La revolución social. El camino delpoder, México, Pasado y Presente.
- Paso, Leonardo (1974): “Introducción” a La clase obrera yel nacimiento del marxismo en la Argentina. Selección deArtículos de Germán Avé Lallemant, Buenos Aires, Anteo.
——— (1983): Historia de los partidos políticos en Argentina,Buenos Aires, Directa.
——— (1988): Origen histórico de los partidos políticos,Buenos Aires, CEAL.
- Portantiero, Juan Carlos (1999): Juan B. Justo. Un fun-dador de la Argentina moderna, Buenos Aires, FCE.
- Ratzer, José (1969): Los marxistas argentinos del ’90,Córdoba, Pasado y Presente.
Fuentes consultadas
- El Obrero, 1ª época. Números 1(12/12/1890) al 88(24/9/92). Disponible en el CeDInCI.
- El Obrero, 2ª época. Números 89(4/2/1893) al 98(30/4/93). Disponible en el CeDInCI.
- El Socialista. Números 1 (11/3/1893) al 6 (1/5/1893).Disponible en el CeDInCI.
1 Como plantea Aricó (1999) el trabajo presenta “una visiónfuertemente ideologizada y anacrónica de los términos deldebate en el interior del Partido Socialista”. Creemos que
este carácter anacrónico se explica por la polémica indi-recta que Ratzer sostenía, a través de este trabajo, con laconducción del Partido Comunista, planteando que así co-mo la línea marxista revolucionaria fundadora presente enlos orígenes del PS y silenciada luego, reapareció luego enla fundación del PC, esta línea (revolucionaria) nuevamen-te silenciada, estaba pronta a reaparecer. Esta lectura su-ponía, en primer lugar, la existencia de una línea atempo-ral que podría ser definida como “marxista revolucionaria”y en segundo lugar, que esta línea atemporal podía seridentificada con las posiciones del marxismo leninismo, loque hacía imposible comprender diferentes posiciones(por ejemplo, con respecto al papel del gran capital, la“cuestión agraria” o la política de alianzas) sostenidas des-de el grupo marxista que, obviamente, no partía de posi-ciones leninistas sino más bien de un determinismo econó-mico como el que en ese momento era impulsado por figu-ras como Kautsky.
2 En este estudio inicial, Paso discute con las posiciones deteóricos de la “izquierda nacional”, en especial con JuanJosé Hernández Arregui. Al planteo de éstos, que soste-nían que los “primeros marxistas” eran un grupo de extran-jeros que no habían logrado comprender la cuestión nacio-nal y que no se habrían interesado en la organización delos sectores populares del interior, tareas tomadas en susmanos por el yrigoyenismo y, sobre todo, posteriormentepor el peronismo, Paso responde subrayando las críticasde Lallemant al imperialismo inglés y germánico, y su preo-cupación por la situación de los trabajadores del interiordel país. Aunque Paso reconoce ciertos problemas en lacaracterización del papel del capital extranjero y de las po-sibilidades de desarrollo de la pequeña propiedad, su mi-rada concluye valorando las posiciones de Lallemant conrespecto a las del “reformismo” que posteriormente adop-tará el Partido Socialista.
3 Una excepción la encontramos en el estudio inicial con elque Víctor García Costa (1985) acompaña la publicaciónde una selección de artículos de El Obrero. Este trabajo,concentrado en los rasgos biográficos de Lallemant y supapel en el desarrollo de El Obrero, comparte los rasgospredominantes en el período previo: su carácter hagiográ-fico y los motivos de polémica política. Así, se enfatiza lafirme oposición al “revisionismo bernsteiniano” que habríateñido posteriormente al Partido Socialista, posición con lacual, en lo que considera su encarnación por la conducciónhistórica del Partido Socialista Democrático, García Costaestá discutiendo.
4 Sin embargo, Aricó encuentra un pensador socialista lati-noamericano que afrontó el desafío de construir un pensa-miento que entroncara al socialismo con las particularida-des de las sociedades latinoamericanas: Juan B. Justo,separado del grupo de socialdemócratas alemanes, por suesfuerzo por pensar al socialismo en continuidad con lasluchas populares argentinas y por su rechazo a la creenciaen la existencia de contradicciones que llevaran al capita-lismo al derrumbe ineluctable. En base a estas ideas, sos-tiene Aricó, Justo formuló una original propuesta de trans-formación socialista a la que denomina la “hipótesis deJusto”, la que se impuso gradualmente como estrategia
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 107

política socialista.
5 Falcón señala que en el período posterior a Caseros y pa-ralelamente al crecimiento de una capa de trabajadores li-gados al creciente mercado de consumo urbano, se cons-tituyen las primeras sociedades mutualistas y con ellos losprimeros diarios socialistas como El Proletario, publicadopor la comunidad negra y mulata, El Artesano, que profe-saba una ideología socialista, reformista y republicana. Enel desarrollo posterior de la prensa socialista tiene un rolfundamental el gremio de los tipógrafos, quienes no sólocrean la primera sociedad mutual y llevan adelante la pri-mera huelga, sino que, a través de sus Anales, periódicoenviado en 1870 al Consejo General de Londres, estable-cen los primeros contactos con la Asociación Internacionalde Trabajadores (Falcón, 1984).
6 La Federación Obrera nació como consecuencia del llama-do que el Congreso de Paris de 1889 realizó a los movi-mientos de diversos países para realizar actos el 1º de ma-yo en reclamo de la jornada de 8 horas. Siguiendo esto, elClub Vorwärts convocó el 30 de mayo de 1890 a una reu-nión organizativa en la que se decidió constituir una Fede-ración, publicar un periódico y enviar una petición al Con-greso Nacional. Finalmente, el acto fue convocado conjun-tamente por el Vorwarts, tres sociedades de resistencia yvarias asociaciones de extranjeros, y en él participaronjunto a los socialistas algunos anarquistas. Meses des-pués se reunieron y fundaron la Federación de los Traba-jadores de la Región Argentina que realizó su congreso en1891, donde adoptó un programa y formuló un pliego dereclamos para ser presentado al Poder Ejecutivo, al Con-greso, al Consejo Deliberante y a las legislaturas provin-ciales. Se decidió también, crear un periódico: El Obrero.
7 En ocasiones, el carácter determinado y fatal era presen-tado en formas más vinculadas a los postulados positivis-tas. Un ejemplo lo encontramos en el artículo titulado “Lamisión del proletariado”, en el que esta misión se funda-menta en tendencias evolutivas que, se sostiene, marcanun paralelo entre historia natural e historia social(2/1/1891).
8 En el texto que abre el primer número, se sostiene que ElObrero tiene como objetivo “defender en primer lugar el sa-lario para facilitar una existencia humana a los trabajado-res asalariados y (...) en segundo lugar, ser propagandis-tas de la sublime doctrina del socialismo científico, que en-seña al proletariado como él está llamado a ser el podero-so agente por cuya acción la humanidad conquistará elmáximo grado de libertad posible.” Se manifiestan aquí lasdos dimensiones, la de la lucha económica y la política, lainmediata y reivindicativa y la programática y orientada alfuturo, que entrarán en tensión posteriormente en la divi-sión entre los defensores de la Federación Obrera y losque propongan constituir un Partido Socialista.
9 Esta apuesta es explícitamente fundamentada en un artí-culo publicado en el nº 9, que versa sobre la petición pre-sentada al Congreso reclamando leyes de protección a lostrabajadores. En él se plantea que una vez que se instale“un régimen democrático puro en lugar del miserable cau-dillaje actual la legislatura se verá obligada a dictar las le-
yes que pedimos, no obstante de los esfuerzos que ensentido contrario harán nuestros enemigos más implaca-bles, los miembros de la clase de los grandes hacenda-dos”. El artículo concluye llamando a los proletarios a unir-se en una poderosa asociación para obligar a sus enemi-gos a reconocer sus derechos. Podemos observar aquíque las tendencias históricas llevan a la imposición del ré-gimen burgués puro y al debilitamiento del dominio de losgrandes hacendados, por lo que el reconocimiento del ca-rácter de “enemigos más implacables” de éstos, no lleva ala formulación de una estrategia de alianzas con otros sec-tores sociales, sino a enfatizar el fortalecimiento de los ór-ganos de clase.
10 En la sección “Revista del Interior” correspondiente al nº 4(EO, 17/1/1891) se reconstruye el manejo que Pellegrini ysu ministro de Hacienda hacen de la situación económica.Se pronostica que en base al curso económico fijado “va-mos a pasos agigantados a la ejecución por los banquerosingleses”. La evaluación es explícita: “¡Tanto mejor!”. En elnº 20 del periódico, publicado en mayo de 1891, un artícu-lo titulado “Nuestros amos”, comenta el descontento de losbanqueros ingleses por los atrasos en los pagos de la deu-da, y concluye reafirmando la perspectiva de una interven-ción directa ligada a los grandes capitales extranjeros: “Al-gún día vendrá en que Buenos Aires verá una nubecita enel horizonte, y ésta será la escuadra inglesa”.
11 Esta mirada sólo sería interrumpida por esporádicas inter-venciones que reivindicarían en términos morales a la figu-ra de Alem o al radicalismo puntano, con el cual Lallemanttenía lazos no sólo políticos sino también familiares.
12 En los últimos números de El Obrero la reconstrucción delconflicto al interior de las clases dominantes ocupa un lu-gar central. Así, en el nº 86 se contrapone a los “chacare-ros, hortelanos y verduleros (que) pagan un 90% de la ren-ta que da la tierra en contribuciones” con los grandes ha-cendados que “no quieren pagar contribuciones, como de-bían”. Se explica a continuación que “la Sociedad Rural, yla Nueva Liga Agraria, sociedades para la defensa de losintereses de los gran hacendados, se han fusionado pararesistir al recargo de la contribución directa con que lesamenaza el gobierno” forzado por los acreedores inglesesa aumentar los impuestos. En el número siguiente(17/9/1892) se comenta la “fusión” entre ambas organiza-ciones, después de la cual “La Liga Agraria pues es un par-tido poderosísimo. El partido de los bueyes gordos.¿Quién podrá luchar con ellos?”. La respuesta nuevamen-te no se encuentra en las filas de la pequeña burguesía oel mismo proletariado. “Quién? Los acreedores ingleses ylos próceres de la bolsa de efectos, la alta finanza, bienpronto tomarán posiciones para hacerles pagar a los bue-yes gordos su parte correspondiente de la deuda pública.Pues los hombres de la Bolsa forman un partido no menosfuerte que el de los grandes hacendados (...) Muy prontoveremos entablarse la guerra abierta entre los Agrarios ylos Bolsistas- Financistas con saña tenaz”. Observamosaquí la caracterización de las fuerzas sociales como parti-dos, las que, se espera confiando en la progresiva trans-parencia de las relaciones políticas, llevarán adelantepronto la guerra entre sí. En el número siguiente
Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina108

(24/9/1892) se cree asistir al comienzo de la guerra en uninforme del ministro de Hacienda, el señor Hansen, queplantea que el sistema proteccionista no es favorable parael país, que encarece los artículos de consumo y aumentala explotación de los obreros. Ante esto, la redacción delperiódico no sólo recuerda que ellos sostienen lo mismodesde hace dos años sino encuentra en ello una defensaexclusiva de los intereses agrarios: “Resulta a la vista queel S. Hansen es Agrariopuro. La clase de los grandes ha-cendados y sus intereses son aquellos que deben según élgozar, expresivamente de la protección del Estado. La in-dustria cría la explotación de los niños y el despotismo pa-tronal. El S. ministro quiere que solamente los gran-hacen-dados tengan el derecho de explotar y oprimir a sus peo-nes (...) Muy bien S. ministro! Los Agrarios le agradecerány sabrán tirar inmediatamente provecho de este informe,que contribuirá en grado superlativo para que se pronun-cien más los antagonismos entre los gran-hacendados ylos industriales capitalistas. Por primera vez que en la Ar-gentina una clase social, la que dispone del poder del Es-tado, declara la guerra tan franca y genuinamente a unaotra. Agrarios contra industriales! Conservativos contra li-berales! Nosotros los proletarios socialistas saludamoscon júbilo esta declaración de guerra.”
13 El Partido Socialdemócrata alemán había crecido fuerte-mente en la década de 1880 a pesar (o a causa de) las le-yes antisocialistas impulsadas por Bismarck. Durante esteperíodo el partido, en el que el sector encabezado por Be-bel y Liebknecht e identificado con el marxismo había ob-tenido el liderazgo, no había podido reunirse y modificar elambiguo programa adoptado en el Congreso de Gotha de1875. Una vez que estas leyes fueron levantadas -en1890-, el partido decidió cambiar dicho programa. En vis-tas a ello, Engels publica en 1891, en Die Neue Zeit el ór-gano de discusión dirigido por el principal teórico del parti-do Karl Kautsky, un texto conteniendo las críticas que Marxhabía formulado al viejo programa (la hoy famosa “Críticaal Programa de Gotha”). En los meses siguientes, Engels,Kautsky y Bernstein formulan los puntos principales delproyecto de programa, que es aprobado por el Congresode Erfurt en el mes de octubre de 1891; el texto del progra-ma y su explicación por parte de Kautsky constituirían laversión canónica de la política socialdemócrata hasta laGran Guerra. El programa estaba compuesto por una pri-mera parte de exposición doctrinaria en la que se plantea-ban las leyes de tendencia histórica del capitalismo queconducían necesariamente a la revolución proletaria —aunque no había referencias al carácter violento de la mis-ma—, y una segunda parte que incluía una amplia gamade reformas inmediatas de carácter económico, social ypolítico. De la parte teórica del programa se desprendíauna gran confianza en el carácter férreo de las leyes detendencia de la evolución del capitalismo, las que estabanllevando al crecimiento absoluto y relativo del proletariado,a su mayor homogeneidad (eliminando las tendencias par-ticularistas de la aristocracia obrera), las que por tanto ase-guraban el triunfo del Partido Socialdemócrata, el que só-lo debía educar al proletariado y mantenerlo unido. Seplanteaba así la actitud de espera confiada que sería sin-tetizada por Kautsky (1978: 211) en su “Catecismo”: “la so-
cialdemocracia es un partido revolucionario; no es un par-tido que hace revoluciones.” El triunfo socialista sólo po-dría provenir de una revolución, pero ésta no podía ser ini-ciada voluntariamente, sino que su momento estaba deter-minado por la necesidad histórica. El carácter determinadode las tendencias históricas colocaba en un lugar central ladistancia del proletariado con respecto al resto de las cla-ses sociales, en particular con respecto a la pequeña bur-guesía. Por otro lado, la centralidad de la tarea educativay organizativa orientada al momento revolucionario, lleva-ba a enfatizar la importancia de la lucha política y la nece-sidad de constituirse en partido para ello, así como la prio-ridad del partido así constituido sobre las formas de orga-nización sindical.
14 La discontinuidad se hace explícita en la reivindicación queen el nº 90 se hace del periódico Vorwärts, tan criticado enlos últimos números de la primera época, del que se elogiasu disciplina. El artículo recuerda que el Vorwärts habíaaportado en 1890 la mayor parte de los recursos necesa-rios para la fundación de El Obrero, planteando una vela-da crítica hacia los que posteriormente alejaron el periódi-co de la institución que lo apoyó. El artículo concluye ape-lando a la unidad y a la disciplina, llamando a respetar elvoto de las mayorías, el que se acusa no se respetó al di-solver la Federación y a convencerse de que “no basta sersocialistas... de pensamiento! Hay que serlo también, deobra”, en contraposición a la anterior prédica contra “loshombres prácticos” y la importancia de la teoría.
15 Encontramos aquí otra señal de discontinuidad con el an-tiguo El Obrero, ya que los argumentos empleados paraexplicar la imposibilidad de constituir un Partido y la nece-sidad de reforzar la Federación son similares a los que ha-bían sido ridiculizados desde el periódico en polémica conel Vorwarts (en el n° 60 antes comentado).
16 No existían, se explicaba, diferencias de principio entre elsocialismo revolucionario y el evolucionario, sino quemientras “el primero se contenta con esperar que venga elmomento oportuno en que el proletariado estará suficien-temente fuerte para lanzarse a la revolución social, entre-tanto que el segundo opina que mucho antes que de aquelmomento, el proletariado podrá hacer valer su influenciapara conseguir ciertas reformas que facilitarán la transfor-mación del modo de producción en el sentido como él loanhela, y acortaría el tiempo hasta la revolución notable-mente.” Frente a las “locuras revolucionarias que peroranlos anarquistas”, “griterías” que favorecían a la burguesía,se afirmaba la idea de que era la evolución —el desarrollocapitalista—, la que había creado al proletariado, y era és-ta evolución la que “tomará la forma de la revolución”, demodo que la producción capitalista se transforme en socia-lista.
17 En el anteúltimo número de El Obrero se publica una duracrítica a “los compañeros de la escuela anárquica”, en lacual se rechaza la idea de una espera del momento revo-lucionario, así como la de una reacción automática origina-da en la miseria, ideas que se planteaban en anteriores in-tervenciones. Frente a ello, se reivindica el uso de los de-rechos reconocidos en el orden burgués para desarrollar la
R i c a r d o H . M a r t í n e z M a z z o l a 109

fuerza que dará el triunfo al proletariado. Esta, se explica,es la táctica del Partido Socialista Obrero, el que aquí noaparece contrapuesto a la Federación.
18 Por otra parte, las diferencias no se disolvieron tan rápida-mente, por lo cual el club Vorwärts no participa de la fun-dación del Partido Socialista Obrero Internacional que, enabril de 1894, surge de la confluencia de la “AgrupaciónSocialista”, el club Les Egaux y el Fascio dei Lavoratori.Sin embargo, en 1895 el Vorwärts decidió incorporarse —lo mismo sucede con el Centro Socialista Universitario. Sulocal será la sede, en junio de 1896, del Congreso funda-dor del Partido Socialista Obrero Argentino.
Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina110
Walter Quirt

De coimeros, marxistas y privatizaciones en el siglo XIX.
El Obrero y lacrisis del ‘90
I s r a e l L o t e r s z t a i n
Albert Daenens

Los lectores del nº 29 (del 18 de julio de 1891)del primer periódico marxista argentino, el apa-sionante El Obrero, se deben haber sentido im-pactados con el titular que encabezaba uno desus principales artículos: “Jaque mate. El ex Pre-sidente Juárez Celman y su Ministro del InteriorEduardo Wilde denunciados por coimeros”. Y pe-se a que pasaron tantos años no podemos me-nos que meditar que, cuando Argentina debe re-negociar a comienzos del siglo XXI contratos y ta-rifas con las empresas privatizadas de serviciospúblicos de nuestro país, puede resultar muy ins-tructivo rememorar en base a El Obrero lo ocurri-do unos cien años atrás.
Y debemos comenzar por recordar que la de1990 no fue la primera ola privatizadora que la Ar-gentina debió soportar a lo largo de su historia: lallegada al poder de Miguel Juárez Celman casiexactamente un siglo antes, en 1886, trajo consi-go una actitud similar y basada en idénticos argu-mentos: que el Estado es un pésimo administra-dor, que el dinero de las ventas de los activos pú-blicos podría ayudar a cancelar la elevada deudaexterna, que el privado que se haría cargo delservicio sin duda lo brindaría con mucha mayorcalidad y en forma más eficiente, etc., etc. La si-militud de argumentaciones tan conocidas paranosotros realmente asombra y hasta abrumacuando se leen los diarios de la época, pero loque llama la atención con referencia a 1886 esque por entonces no existía ese clima de histeriaprivatizadora que invadió a las clases medias yaltas argentinas en 1990. Si bien algún ferrocarrilestatal funcionaba por aquellos años inadecuada-mente, otros, como el Ferrocarril Oeste, los tre-nes eran un ejemplo unánimemente reconocidode un excelente servicio, buen trato al pasajero,con las tarifas más bajas del mercado y constan-tes ganancias aportadas al tesoro provincial. Pe-ro lo que más llama retrospectivamente la aten-ción y más resistencias provocó en su momento,fue la privatización de las Obras Sanitarias de laCiudad de Buenos Aires. La opinión pública esta-ba masivamente en contra de la idea, las ObrasSanitarias (las primeras en Sudamérica) eran unaespecie de orgullo local. Es que proyectadas y di-rigidas en Argentina, avanzaban rápida y eficien-temente en su ejecución y funcionaban por de-más adecuadamente, las tarifas eran razonables,etc. El mismísimo Julio A. Roca, ex Presidente y
líder del oficialista PAN, se expresaba elocuente-mente en su correspondencia: “es un proyectodesgraciado. Yo aconsejé en contra pero no mehicieron caso. Las bullas y resistencias que sehan levantado me prueban que yo tenía razón. Aestar por estas teorías de que los gobiernos nosaben administrar llegaríamos a la supresión detodo gobierno por inútil y deberíamos poner ban-dera de remate a la Aduana, al Correo, al telégra-fo, a los puertos, a las oficinas de renta, al Ejérci-to, y a todo lo que constituye el ejercicio y los de-beres del poder...” (el subrayado es mío).
Pero, y por razones que analizaremos al finalde esta nota, contra todo lo que parecía sensato,fue imposible detener el ímpetu privatizador deJuárez Celman, quien envió al Congreso a sumejor colaborador y quizá por entonces el pole-mista argentino más brillante, el Ministro del Inte-rior Eduardo Wilde, quien tuvo ante sí la ímprobatarea de convencer a los legisladores para queaprobaran el proyecto. Y pese a su elocuencia ya la aplastante mayoría oficialista muchísimos di-putados se rebelaron (especialmente entre losporteños y bonaerenses) y el proyecto sólo pudoser aprobado por un escaso margen. La conce-sión por 45 años la recibió en junio de 1888 unaempresa inglesa subsidiaria de la Baring: TheBuenos Aires Supply and Drainage Co., a cambiode 21 millones de pesos oro. La casa bancaria secomprometió a suscribir el empréstito necesariopara el pago de esta suma en tres cuotas y paraproveer los fondos requeridos para la continua-ción de las obras.
La privatización fue un fracaso por muy diver-sas razones, no sólo locales sino también extran-jeras. En Londres, Lord Baring intentó una peli-grosa maniobra especulativa reteniendo por largotiempo los títulos antes de lanzarlos al mercado,esperando una suba que le produjera enormesbeneficios. Pero tuvo realmente mala suerte:cuando finalmente los puso a la venta, llegaban aLondres las primeras noticias de la crisis argenti-na que terminaría por estallar en 1890 (y cuyagravedad recuérdese que dio origen a la fallidaRevolución y a la apresurada salida de JuárezCelman del poder). Por ello, Lord Baring tan solopudo colocar un 35% de las acciones de la emi-sión y debió afrontar el resto con fondos propios.Esto, unido a la fuerte exposición de la tradicionalCasa Bancaria en títulos de nuestro país, la hizo
De coimeros, marxistas y privatizaciones en el siglo XIX. El Obrero y la crisis del ‘90112

I s r a e l L o t e r s z t a i n 113
tambalear fuertemente al producirse la debacleargentina, y tuvo que intervenir el Banco de Ingla-terra para salvarla, pero la tercera cuota paracompletar los 21 millones no pudo ser abonada.
En Buenos Aires, por otro lado, la actitud de lapoblación hacia el proyecto era pésima. Todosestaban convencidos de que se trataba de un gi-gantesco negociado, se negaban a aceptar laselevadas tarifas exigidas por la empresa (del mis-mo modo que ciento diez años más tarde, el con-cesionario pretendía cobrar en divisas frente a ladevaluación de la moneda local), se discutía lacalidad del servicio, las denuncias (entre otros,las que sistemáticamente aparecían en El Obre-ro) sobre la falta de salubridad del agua corrienteeran una constante, etc. Finalmente la concesióntuvo que ser rescindida y la administración Pelle-grini arribó en 1891 a un trabajoso acuerdo en talsentido con la empresa adjudicataria.
Pero también por entonces la Argentina estabaen default (y lo estaría técnicamente por otros 15años), y un arreglo con un país en default es ine-vitablemente muy poco satisfactorio y en particu-lar en este caso implicaba el pago en dudososbonos de largo plazo que, dada la delicada situa-ción de la Casa Baring, ponían en peligro toda lainversión de los que habían adquirido el 35% dela emisión. Estos accionistas, como era habitualen Londres por entonces, se reunieron furiosospara protestar y recibir explicaciónes en un localde la Bolsa londinense destinado a tal efecto, elWestminster Hall. El South American Journal, unperiódico de los “yuppies” de la época dedicado alos inversionistas en Sudamérica, envió a un cro-nista a la acalorada reunión. El número de mayode 1891 transcribe el informe de ese cronista, enletra pequeña y sin darle mayor trascendencia. Elreportero detallaba las distintas intervenciones delos participantes del debate y entre ellas la de untal Mr. Burstall, quien revisando las rendicionesde cuentas presentadas por los directivos de laempresa interrogó entre muchas otras cuestionesa su Presidente, el Honorable H.R. Grenfell (de-signado en el cargo por Lord Baring), si “las322.000 libras esterlinas pagadas a Mr. Celman yMr. Wilde podrían ser recuperadas”. La respues-ta del Honorable no fue, como pudiera esperarse,“¡Señor, no sé de qué me está Ud. hablando!” si-no infinitamente más sugestiva y teñida de la tancaracterística flema y humor inglés: “Creo que es
lo mismo que preguntar si el Rey James I devol-verá lo recibido por la concesión del New RiverCanal” (informemos que esta última devoluciónera altamente improbable ya que el Rey James I,hijo de María Estuardo y sucesor en el trono in-glés de Isabel I, había muerto tan solo unos 270años antes de los sucesos que aquí relatamos...).
Curiosamente parece que esta irónica respues-ta de Mr. Grenfell indignó, pero tan solo por su ig-norancia sobre el pasado británico, a la direccióndel South American Journal, quien la calificó en elsiguiente número de “Historical Blunder”, algo asícomo un disparate histórico. Y justificaban tanviolento calificativo relatando que el New RiverCanal, que atraviesa hasta el día de hoy desde elTámesis buena parte de Londres, fue una conce-sión por peaje otorgada por Isabel I a un tal HughMiddleton para construirlo. Este inició las obraspero resultaron más costosas de lo previsto y sequedó sin recursos para finalizarlas. A conse-cuencia de ello interesó al respecto al sucesor deIsabel, James I, quien aportó del tesoro real losfondos para terminar el Canal y comenzar a co-brar los beneficios derivados del tráfico a travésdel mismo. En consecuencia y tal como correcta-mente explicaba el periódico, James para nadafue un coimero sino un socio inversor, un accio-nista, que cobraba a medida que entraban las ga-nancias, y en tal carácter siguieron cobrando susherederos. En cambio, según el periódico, “Mr.Celman y Mr. Wilde” prefirieron tener su parte en“promt cash”, a sea estrictamente por adelantadoy en efectivo... Y señalaba el detalle obvio quetan sólo retiraron, no invirtieron.
El South American Journal, tal como señalára-mos, no le dio ninguna trascendencia al tema y lotrató tan solo como una curiosidad histórica. Evi-dentemente a nadie en Londres podían sorpren-derle por entonces sobornos en Sudamérica, pe-ro cuando finalmente un barco trajo algunos ejem-plares del periódico a Buenos Aires es de imagi-narse el escándalo que aquí se produjo. Como vi-mos nadie dudaba de que se trataba de un grannegociado, pero que el tema se manejara con tan-to desprecio en Europa no podía menos que herirel orgullo de las élites argentinas. El Obrero, en sulenguaje peculiar y combativo, lo señalaba conmucha sorna y particular elocuencia:

“La interpelación de Mr. Burstall importa unajugada de JAQUE al rey, a los miembros de laclase cuyos intereses defiende el partido go-bernante, clase mas diabólica que no pudierahaber inventado el seso del mismo Satanás..¿La liga oficialista Pellegrini, Roca, Mitre se-guirá garantizando la impunidad de los coime-ros y de los ladrones públicos? Es que si nolos defendieran terminarían por acusarse a símismos, pero si los siguen protegiendo piso-tean el honor del país y lo arrastran por el fan-go. De uno u otro modo están perdidos. JA-QUE y MATE, señores caudillos. Se acabó eljuego”.
Como sabemos los quizá ingenuos marxistasde entonces estaban muy equivocados y lamen-tablemente el juego estuvo lejos de acabarse.Los dirigentes políticos argentinos absorbieroncomo tantas otras veces el papelón y continuaronadelante con sus tropelías. El tema de las ObrasSanitarias empero siguió dando bastante que ha-blar en el futuro, resultando particularmente gra-ciosas las respuestas del South American Journala cartas de Juárez Celman pidiendo que se re-tractaran de la acusación de coimas. El ex presi-dente (y ex catedrático de Derecho en la Univer-sidad de Córdoba) le señalaba a sus redactoresque de no hacerlo los demandaría y que ellos ine-vitablemente perderían el juicio ya que, según lesexplicaba este prohombre del Derecho, “el sobor-no es siempre indemostrable, pues requeriría pa-ra comprobarlo el testimonio de quien pagó,quien a su vez con ello se autoincriminaría”. Conhumor británico la réplica no demoró: “En Argen-tina, Mr. Celman, quizá sea indemostrable un so-borno... Pero le aclaramos que aquí es diferente,se ha hecho muchas veces y los culpables estánen la cárcel...”. Otra repercusión curiosa y que lla-ma la atención es lo ocurrido con los títulos quecomo vimos debían saldar la deuda con los Ba-ring. Era tal el desprestigio de la operación queasumido el nuevo gobierno de Luis Sáenz Peña(extraño personaje que le dio más de un dolor decabeza a los acreedores argentinos) este habíaparalizado su entrega. La demora puso extrema-damente nerviosos a los banqueros ingleses y aquienes eran sus garantes ante el Banco de In-glaterra: la casa Rothschild, quienes no vacilaronen solicitar al gobierno inglés el envío de algunosbarcos de guerra para hacer entrar en razones alos incumplidores argentinos. La respuesta del li-
beral Primer Ministro Gladstone fue empero pordemás elocuente: “El gobierno de Su Majestadno intervendrá con las armas para beneficiar a lossúbditos que invirtieran imprudentemente en elextranjero”.
Y nos queda luego de tan sugestivas similitu-des históricas y a título de reflexión final analizarlos motivos de Juárez Celman para su política deprivatizaciones que, como vimos mas arriba, erabastante inexplicable en la época y tantas resis-tencias generó. Diversos historiadores de lasideas, de todo el espectro ideológico, desde laderecha a la extrema izquierda, atribuyen a laideología liberal del juarismo la motivación funda-mental de esta actitud. Y lo ilustran con los nume-rosos y floridos discursos y artículos de los juaris-tas, que tan a tono con la época los matizabancon reiteradas citas de Spencer y demás filósofosdel liberalismo y a la consiguiente necesidad deque el Estado interviniera lo menos posible en laeconomía. Los hechos que hemos descrito nospermiten, sin embargo, suponer que las motiva-ciones de la élite argentina de fines del siglo XIX(y no tan solo de entonces) probablemente tuvie-ran su origen en razones más pragmáticas, máscontundentes que las ideologías. En el caso delas Obras Sanitarias por ejemplo, quizá 322.000veces más contundentes.
De coimeros, marxistas y privatizaciones en el siglo XIX. El Obrero y la crisis del ‘90114
Dirk Kerst Koopmans

Notas de investigación


De cómo el “júbilo creador” se trastocó en“desfachatez”El pasaje de Maldonado y los concretospor el Partido Comunista. 1945-1948*
A n a L o n g o n i y D a n i e l a L u c e n a
Marina

Durante años cruciales del desarrollo de lavanguardia concreta en Buenos Aires (cuyo iniciopuede fijarse en la aparición de la revista Arturo enel verano de 1944), varios de sus integrantes,entre ellos Tomás Maldonado, se suman conentusiasmo al Partido Comunista Argentino (PCA),atribuyéndole a esta organización política –entreotras energías– la afirmación del “júbilo creador”que proclamaban los manifiestos concretos. Esteartículo reconstruye y documenta las peripecias deese vínculo –escasa o nulamente considerado porla historiografía del arte– que se prolongó por tresaños, implicó una serie de producciones,intervenciones y debates, derivó en la expulsión deMaldonado decidida por un tribunal partidario, ytuvo como triste corolario una nota en la prensapartidaria que entre otros apelativos tilda de“desfachatados” a los artistas concretos y madí.Se repone aquí el contexto internacional en queeste tránsito ocurre y se desentraña: el fin de laSegunda Guerra Mundial y los comienzos de laGuerra Fría, el recrudecimiento del dogma delrealismo socialista en la URSS entre 1946 y 1948,y las polémicas y purgas que ello desencadenó enotros partidos comunistas, particularmente en elitaliano (PCI), que influyó directamente en lasposiciones adoptadas por el propio Maldonado. Ana Longoni es coautora de los libros Del Di Tellaa Tucumán Arde (Buenos Aires, El cielo por asalto,2000) y De los poetas malditos al video-clip(Buenos Aires, Cántaro, 1998). Dirige el equipo deinvestigación “Artes plásticas e izquierdas en laArgentina del siglo XX”, del cual la sociólogaDaniela Lucena es integrante.

El júbilo creador
En el periódico Orientación –órgano oficial delPCA– el 19 de septiembre de 1945, en la páginaliteraria y artística, bajo el título “Artistas adhierenal comunismo” se lee el siguiente texto:
“Los artistas y escritores del Movimiento ArteConcreto se afilian al Partido Comunista: Porqueel Partido Comunista es una fuerza nacional alservicio del bienestar, la libertad y el desarrollocultural de nuestro pueblo; porque ha luchado ylucha a diario, abnegada e inteligentemente, con-tra las tendencias regresivas que envilecen laexistencia humana y traban su desenvolvimientofísico y espiritual; porque el pensamiento marxis-ta-leninista, que el PC practica, exalta la grande-za y la capacidad realizadora del hombre y niegalas ficciones que, en todos lo campos, lo humillany esterilizan, y, finalmente, porque el P. Comunis-ta afirma la fraternidad y el júbilo creador, amplíay densifica el espíritu, ensancha al infinito sus po-sibilidades inventivas y prefigura nuevas formasde sensibilidad y de vida.”
Firman la declaración, en orden alfabético, Ed-gar Bayley, Manuel Espinosa, Claudio Girola, Al-fredo Hlito, Tomás Maldonado y Aldo Prior. Estapertenencia –sostenida a lo largo de los años si-guientes– es paralela a una serie de intervencio-nes de los artistas concretos en el campo artísti-co (producción de obras, manifiestos y textos teó-ricos, muestras grupales e individuales, divisio-nes y reagrupamientos, la publicación de la revis-ta Arte Concreto-Invención).
Su participación en el PC asumió distintas for-mas, entre las cuales la más evidente es la cola-boración de los concretos en la prensa partidaria,en la que publican notas sobre arte, y desde don-de promocionan a través de avisos y comentariossus muestras.1 Esta estrategia de (auto)legitima-ción a través de la prensa partidaria puede leersecomo una respuesta frente al vacío y los ataquesvirulentos por parte de la crítica de arte (en me-dios especializados o masivos) ante las manifes-taciones del Arte Concreto.
Por otra parte, los artistas concretos aparecenagrupados en un bloque común junto a otros ar-tistas afiliados o simpatizantes del comunismo,que en el campo artístico estaban en una posi-ción distinta e incluso antagónica.2 Es el caso de
la declaración colectiva “¿Exposición de Arte Es-pañol Contemporáneo? Un manifiesto de artistasargentinos”, publicada el 3/12/1947 en Orienta-ción, que denuncia las exclusiones promovidaspor el franquismo:
“¿Dónde están Juan Gris y Pablo Picasso, porejemplo, que tanto contribuyeron a la renovaciónde la pintura en nuestro tiempo? ¿Dónde estántantos pintores que sostienen por el mundo, elprestigio de la pintura española? No están, desdeluego, en la muestra actual del Museo Nacionalde Bellas Artes de esta capital. Ellos, aunque hu-biesen quizá querido los organizadores, no po-drían estar en esta exposición oficial, porque larepudian. (...) El arte español de nuestros días sedesarrolla viva y plenamente como en las mejo-res épocas, pero quienes lo realizan no están re-presentados en esa exposición, y estos artistas aque nos referimos están repartidos por diversospaíses de Europa y América. (...) Faltan además,obras de los escultores Emiliano Barral y PérezMateos, muertos en la guerra civil española, endefensa de Madrid y de la democracia.
Firman, entre otros, esta declaración: Berni An-tonio, Caride Vicente, Brughetti Romualdo, Cas-tagnino Juan C., De Lorenzo Miguel, EspinosaManuel Oscar, Falcini Luis, Fernández Albino,Hlito Alfredo, Inga César, Juánez Horacio, LozzaRaúl, Maldonado Tomás, Pacenza Onofrio A., Pé-rez Penalba Alicia, Pellegrini Luis, Viladrich Wil-fredo, Fucks Saúl, Monsegur Raúl, etc.” (el subra-yado es nuestro).
Libertad de creación
Hasta los inicios de la posguerra, convivía eclécti-camente dentro del Partido Comunista una diver-sidad de propuestas estéticas, que iban del realis-mo a la abstracción. Como muestrario de estaapertura, en el mismo año 1946 en Orientación sereivindica a Wolf Bandwek porque “pinta la reali-dad tal cual es”, mientras otras notas dan cuentade la concepción “ampliada” del realismo que sepromueve entonces,3 e incluso se publica el textode Bayley “Sobre arte concreto”4 en el que expo-ne su programa artístico-político. Expresión de es-te eclecticismo, una iniciativa vinculada a la órbitapartidaria como el TEAP (Taller Escuela de ArtesPlásticas) dirigido por Cecilia Marcovich, postula“un nuevo realismo en el arte”, y promueve que
A n a L o n g o n i y D a n i e l a L u c e n a 119

“el punto de partida imprescindible debe ser el es-tudio de la ‘realidad objetiva’ (...) no como copia oimitación”. “El TEAP sigue el camino trazado porla gran tradición plástica, camino que ha sido re-descubierto y esclarecido por la revolución técni-ca cubista”. Se mixturan, entonces, realismo yabstracción, tradición y vanguardia.5
Como es evidente en esta publicación partida-ria, los concretos ocupan un lugar visible pero nohegemónico dentro de la plástica comunista. Lapresencia de otros artistas y estéticas es notoriatanto en las ilustraciones6 como en las notas de ysobre artistas.
¿Cómo convivían en las filas del PC proyectosenfrentados en el campo artístico como el del“nuevo realismo” berniano y el del arte concreto?Aún no era tiempo de la imposición de un dogmaestético único. La apertura a distintas estéticas esexplícita en la siguiente declaración (que aparecesin firma): “Defenderemos, por encima de todadiscrepancia estética, la libertad de expresión sinla cual es imposible la creación artística, y seña-laremos, en consecuencia, con rigor, todos aque-llos factores de perturbación que conspiren con-tra su libre desenvolvimiento”.7
En ese marco es que la participación de losconcretos fue aceptada o al menos tolerada porel PCA. En los artículos que publican los artistasconcretos en la prensa comunista no aparecensolicitudes o presiones para que se pronunciarana favor del realismo. Pero en cuanto a las produc-ciones visuales nunca se publicaron obras “con-cretas” en Orientación. El Partido demandaba deellos otro tipo de imágenes. Ya en 1944 se publi-can en Orientación ilustraciones figurativas he-chas a pedido para ilustrar notas específicas (es-critas por V. Codovilla y por R. Ghioldi, figurascentrales del PCA), firmadas por Juan Molenbergy Benicio Núñez. Ambos artistas concretos, sibien nunca se afiliaron al PC e incluso no firma-ron la adhesión ya citada de 1945, colaboraronde éste y otros modos con el Partido.
El mismo Maldonado firma dos fotomontajesrealizados puntualmente para ilustrar númerosespeciales de Orientación. El primero apareció el6/11/46, en un número extraordinario en homena-je a la Revolución de Octubre, ilustrando una no-ta de Ghioldi, titulada “La Unión Soviética, líderde la paz”. Consta de varias fotos recortadas (y
superpuestas) de hombres del pueblo, mujeres yniños marchando, saludando, sonriendo, portan-do banderas y de sus líderes dirigiéndose a lamultitud. El otro fotomontaje aparece el 8/01/47,en otro número extraordinario, esta vez dedicadoal 29º aniversario del PCA, y muestra escenasdel acto y de los líderes del PCA.
Molenberg recuerda que a Maldonado tambiénle fue encomendada la tarea de realizar en ungran mural un retrato figurativo de Ghioldi (de 4 o5 metros de altura), que decoró el escenario du-rante un acto realizado en el Luna Park. Estaobra magníficamente realizada por el artista –se-gún el testimonio de Molenberg– fue una de sus“últimas concesiones” al PC. Podría pensarseque no la concebían (ni el artista ni los solicitan-tes) como una “obra de arte”, sino más bien comoel pedido de una decoración (u “ornamentación”)para la que se recurría a la habilidad técnica, ar-tesanal, de Maldonado, puesta al servicio de lanecesidad de la gráfica política.
También debe decirse que a excepción de la yamencionada nota de Edgar Bayley que explicitael programa del arte concreto y su dimensión po-lítica, no aparecen ni en la gráfica ni en los demástextos sobre arte publicados en las publicacionespartidarias huellas inequívocas del programa delarte concreto.
Sin embargo, en el mismo período, los artícu-los publicados por los concretos en su propia re-vista hacen hincapié en la politicidad radical delprograma del arte concreto. Maldonado llega aafirmar que “el arte concreto será el arte socialis-ta del futuro”8 y que “munidos del materialismodialéctico que es la filosofía viva de Marx, En-gels, Lenin y Stalin, que confirmaba y confirmanuestras búsquedas, llegamos a formular unaestética materialista concreta”.9 Más tarde, eva-luará este ideario: “Nuestras ambiciones ibanbastante más allá del arte. [Nuestro movimiento]deseaba constituirse sobre todo en el elementoconductor de un programa de renovación de lacultura, de la vida cotidiana y de la sociedad ensu conjunto”.10 Los concretos concebían la activi-dad creadora en términos de una subversión dela avanzada, indisociablemente intelectual y po-lítica. La pregunta es si existía, incluso conside-rando el clima de apertura que aún reinaba, es-pacio para una radicalidad tan acendrada dentrodel Partido Comunista.
De cómo el “júbilo creador” se trastocó en “desfachatez”120

Las purgas rusas
Para poder responder esa cuestión, será necesa-rio reponer aquí, sintéticamente, la historia delvínculo entre el Estado soviético, el PCUS y losartistas, en particular los de vanguardia.
Los años inmediatamente posteriores al triunfode la revolución de octubre de 1917 vieron laeclosión de vanguardias en literatura, música, ar-tes visuales, cine, arquitectura, diseño y teoría.Desde el nuevo Estado socialista se reclamabaun arte vinculado a la revolución y con ese hori-zonte compartido convivieron tendencias diver-sas dispuestas a generar un arte nuevo para unanueva sociedad.
El movimiento concreto argentino se sintió in-terpelado por esta experiencia inédita de articula-ción entre vanguardia artística y política, en parti-cular por el constructivismo.11
A partir del entronizamiento de Stalin en el po-der, se empieza a definir una política del Partido(y del Estado) en materia estética. Pero aún en1925, una resolución del PCUS propicia la librecompetencia de escuelas y tendencias, sin queninguna fuera tendencia oficial o dominante. Re-cién entre 1932 y 1934 se consagra el realismosocialista “como el método creador soviético”.12
Sin embargo, “incluso después de que el Partidoadoptara una política para el arte, la estética ofi-cial permanecía relativamente poco sistematiza-da. (...) Fundamentalmente como resultado de undiscurso pronunciado durante la guerra fría en1947 por Zhdánov, Secretario del Comité Centraldel Partido Comunista (...) fueron realizados losesfuerzos oficiales más sustanciales para sentarlas bases de una estética stalinista completa”.13
A partir de entonces, se desataron purgas en elaparato cultural comunista (no sólo soviético) “afin de que los hechos culturales estuvieran en lí-nea con el nuevo espíritu nacionalista y la nuevapolítica exterior antiburguesa”.14 Los tópicos des-de los que defiende el realismo socialista (lo na-tural, la belleza, la verdad, la tradición clásica, loorgánico, el materialismo) lo enfrentan por oposi-ción a toda manifestación formalista (patológica,fea, falsa, idealista, inorgánica). Las vanguardiasson acusadas de formar parte de una élite antipo-pular, vinculada a las manifestaciones más deca-dentes de la burguesía occidental.
En defensa de Picasso (y de Stalin)
El 7/8/1946, en la página literaria y artística deOrientación aparece el siguiente anuncio: “Estapágina contará, a partir del presente número, conuna sección de artes plásticas (...) no sólo sobretodo lo que tenga atingencia con la plástica nacio-nal e internacional, sino también sobre el estadoactual de las investigaciones marxistas en tornoal delicado problema de la pintura social”.
En esa sección aparecieron dos artículos deMaldonado (hasta ahora nunca reeditados), am-bos centrados en la polémica suscitada en laURSS en torno a la figura de Picasso, afiliado alPartido Comunista tres años antes.
La nota “La Falange contra Picasso”, firmadapor T.M. (en Orientación, el 7 de agosto de 1946),responde a un ataque contra el artista cubista pu-blicado en el periódico falangista Arriba. Maldo-nado argumenta: “Esto de la ‘pintura por encargo’es una de las tantas patrañas que se han inven-tado para desprestigiar a la URSS. En la UniónSoviética no se ha obligado a ningún pintor a ha-cer lo que no era de su agrado. Los que trabaja-ron en la pintura de propaganda lo hicieron porpropia voluntad y porque así lo exigían sus con-vicciones estéticas; pero los que prefirieron otrotipo de actividad estética han sido igualmenterespetados y considerados”.
Un año después, Picasso vuelve a ser el centrode una gran polémica cuando en Pravda, vocerodel régimen soviético, se publica un editorial, el11/8/1947, que afirma que la Unión Soviética nopuede tolerar a los formalistas Picasso y Matisse,“adoradores de un arte burgués decadente”, que“contaminan el aire puro del arte soviético”.15
Este ataque repercute en el medio comunistaen diversas partes del mundo. Casi simultánea-mente, la nota traducida en Les Lettres Francai-ses, reaviva la polémica sobre el realismo y gene-ra defensas como las de Paul Eluard, quien publi-ca en esa misma revista, el 23 de octubre de1947, un artículo homenajeando al artista titulado“Picasso, bon maitre de la liberté”.16
Maldonado demuestra estar muy al tanto de és-tos y otros debates17 en el artículo publicado enOrientación el 19/11/1947: “Picasso, Matisse y lalibertad de expresión”. Allí critica a la prensa “me-gáfono del imperialismo”, que proclama que di-
A n a L o n g o n i y D a n i e l a L u c e n a 121

chos artistas han sido excomulgados de “los So-viets”, y que el régimen stalinista ha realizadouna nueva purga. Lejos de cuestionar las decla-raciones del Pravda, considera beneficiosa la po-lémica desatada; para él las últimas controver-sias no hacen más que demostrar la libertad deexpresión reinante en la URSS. Insiste: “En ver-dad, no hay una estética oficial del comunismo;no puede haberla. Hay, sí, una ética comunistaque el artista militante no puede de ningún mododesoír –no es posible ser comunista y cantar a ladesesperación, al nihilismo, al sueño o a los par-ques desolados–, pero no una estética”. Lo insó-lito de su planteo sea, quizá, que aquella éticaque un artista comunista no puede encarnar ha-ya sido caracterizada justamente mediante califi-cativos recurrentes (desesperación, nihilismo,etc.) en el ataque del realismo socialista a lasvanguardias.
La polémica Vittorini-Togliatti
En 1948 Maldonado viaja a Europa y es testigode la instancia final de los debates entre PalmiroTogliatti, dirigente indiscutido del PCI, y Elio Vitto-rini, reconocido escritor comunista, que derivó ensu alejamiento del partido. Durante su estadía, elartista argentino visita a Vittorini en varias oportu-nidades, asiste a sus conferencias, se involucracon la polémica que circulaba en las revistas. Re-construimos sintéticamente los trazos más sobre-salientes de esas discusiones y el contexto espe-cífico en el que se desarrollaron.
A causa de su destacado papel en la lucha con-tra el fascismo, el PCI era, junto al francés, el másinfluyente en la Europa no comunista tras la Segun-da Guerra. Su preponderancia entre intelectuales yartistas italianos fue muy notoria y persistió por dé-cadas, hasta que acontecimientos como la repre-sión a la revolución húngara provocó la renuncia demuchos (entre ellos, el escritor Ítalo Calvino).
En 1947 surgía un grupo de artistas abstractositalianos en torno a la revista Forma, cuyo progra-ma se establece en similares coordenadas al quevenían desarrollando los concretos en Buenos Ai-res. En su primer manifiesto (15/3/1947) explicitansu rechazo al realismo socialista, sin dejar de re-clamarse marxistas: “Nos proclamamos formalis-tas y marxistas, en la creencia de que los términosmarxismo y formalismo no son irreconciliables, es-
pecialmente hoy, cuando los elementos progresis-tas de nuestra sociedad deben mantener posicio-nes que sean revolucionarias y vanguardistas, sindeslizarse al error de un realismo conformista ygastado. Las más recientes manifestaciones deéste, en la pintura y la escultura, han demostradolo estrecho y limitado de su camino”.18
Unos meses antes (octubre de 1946) nueve ar-tistas –en su mayoría abstractos aunque tambiénlos había realistas– agrupados en Nuova Seces-sione Artística (luego denominado Fronte Nuovodelle Arti) plantean reemplazar “una estética de laforma por una dialéctica de la forma”.
Si bien el artista argentino podría haber sintoni-zado con esos planteos, lo que lo impactó duran-te aquel viaje y sigue recordando ahora, casi se-senta años después, fue la polémica entre Vittori-ni y Togliatti.19
Elio Vittorini era escritor de ficción y ensayo,20
reconocido militante comunista21, y en ese mo-mento director de la revista Il Politecnico22.
Palmiro Togliatti, otrora condiscípulo de Gramscien la Universidad de Turín, se convirtió en el diri-gente más importante del PCI durante la resisten-cia al fascismo y la posguerra, años en que supartido alcanzó cierta influencia de masas.
La polémica entre ambos comenzó cuando enel número 5/6 de Rinascita, publicación oficial so-bre política y cultura del PCI, dirigida por Togliatti,se publicó una nota crítica sobre Politécnico fir-mada por Mario Alicata. Vittorini le responde en IlPolitecnico nº 31/32 (julio-agosto 1946) a travésde una carta abierta titulada “Política y cultura”.Allí afirma “Mi amigo y compañero Mario Alicata,escritor que puedo considerar exponente oficialdel PCI, ha escrito negativamente sobre nuestroPolitecnico en Rinascita, revista que puede consi-derarse oficial del PCI. (…) Se ve en Politecnicoun órgano del Partido Comunista. Se excluye quealguien (Alicata) pueda tener sobre una ciertacuestión un parecer personal. Se excluye que uncomunista, yo mismo, pueda desarrollar una acti-vidad cultural que no esté sujeta al control políti-co del partido. Es esto lo que se presume que elPC habría intentado realizar, a través de Alicata,con Il Politecnico. El error principal, naturalmente,es considerar a Il Politecnico comunista por el he-cho de que su director sea comunista”.
De cómo el “júbilo creador” se trastocó en “desfachatez”122

A n a L o n g o n i y D a n i e l a L u c e n a 123

De cómo el “júbilo creador” se trastocó en “desfachatez”124
Esta defensa de la autonomía de la revista res-pecto de la línea partidaria fue respondida nadamenos que por Palmiro Togliatti en Rinascita (nº 10,octubre de 1946), a través de una extensa carta aVittorini titulada “La batalla de las ideas”. Allí criticael tono de su respuesta: “puede arribarse a un pun-to tal por el cual una revista comunista no podrá ex-presarse críticamente a propósito de una publica-ción cultural hecha por comunistas sin que se abrauna ridiculísima campaña sobre nuestra intoleran-cia y el sofocante control que nosotros pretendería-mos ejercitar sobre la actividad cultural”.
En el nº 35 de Il Politecnico (enero-marzo de1947) Vittorini vuelve a la carga con una largacarta a Togliatti titulada también “Política y cultu-ra”, en la que le señala “algunos problemas naci-dos en nuestro Partido o en torno a él que me pa-recen abiertos todavía a las soluciones más di-versas y por eso todavía sentidas, en torno anuestro partido, con incerteza, con incomodidad,o con desconfianza, con hipocresía, con aver-sión, con temor”.
El ida y vuelta de cartas entre el escritor y el di-rigente continúa, y a él se suman otros militan-tes,23 hasta el alejamiento de Vittorini del PCI en1948. La polémica gira en torno al cruce entre cul-tura y política, la posición de la política comunistafrente a la cultura de avanzada, qué concepcionesdel marxismo están en juego, y qué lugar debe de-sempeñar un intelectual dentro del Partido.
Dos estrategias
En esta discusión, según Michele Rago24, se en-frentan dos estrategias políticas: por un lado, Vit-torini encarnaría la de “frente único” antifascistaque había sostenido el PCI durante la guerra, y,por el otro, frente a la crisis de la posguerra, To-gliatti proponía “un movimiento que, desde la cul-tura, lograra articular la sociedad italiana entera”.El dirigente sostenía “la necesidad de contribuir ahacer revivir programáticamente en la pequeñaburguesía y la clase subalterna italiana la expe-riencia histórica de la revolución burguesa occi-dental vivida a partir del protestantismo, en tantoese momento implicó una avanzada democráticade la que Italia no había participado”. En cambio,Vittorini plantea la hipótesis de “una simbiosis di-námica ‘entre cierto desarrollo de la democraciaamericana y la gran conquista del socialismo’”25
que apunta hacia una plataforma unitaria proyec-tada en el pluralismo ideológico y no inmediata-mente caracterizada en dirección “socialista”.
Quedan delimitadas dos estrategias, que pue-den resumirse así: la democraticidad interna de lacultura en contraposición con la hipótesis de unacultura revolucionaria. En el contexto de un partidoque viraba a la perspectiva de una ruptura violen-ta, el “gradualismo radical” de Vittorini fue entendi-do como una manifestación de reformismo.26
La polémica Vittorini-Togliatti podría sintetizarseen algunos núcleos o ejes.
Primero, Vittorini defiende la autonomía de lacultura respecto de la política en estos términos:“Las dos actividades me parecen estrechamenteligadas. Pero es cierto que son dos actividades,no una sola; y cuando una de ellas es reducida(por razones internas o externas) a no tener el di-namismo que le es propio, y a desarrollarse y de-venir en el sentido de la otra, en el terreno de laotra, no se puede negar que deja un vacío en lahistoria”. La defensa del momento “autónomo” delarte (la defensa de la espontaneidad, el instintodel escritor) no se contradice con el empeño o lavoluntad de hacer de él un “poeta civil” o “patrió-tico”. En la confrontación crítica puede formarseel intelectual y devenir en un revolucionario.27
A su vez, Vittorini no deja de señalar la politici-dad de la cultura. Define la política como “culturaque se hace acción”.28 Y considera que “es indis-pensable, sin duda, que la cultura tenga una com-prensión también política de la realidad históricaen la cual se encuentra radicada; tanto cuanto esindispensable para la política sentir los problemassufridos por la cultura y estar preparada para ha-cerlos propios a medida que maduran, (...) peroesto no significa que la cultura deba identificarsecon la política”.29
Segundo, otra de las cuestiones en discusiónes el vínculo de los intelectuales con el corpus dela teoría marxista: dogma sagrado o materia viva,paradigma inquebrantable o flexible, ortodoxia oheterodoxia. Vittorini considera que “nuestro tra-bajo no puede ignorar el marxismo, porque nin-gún trabajo cultural puede ignorarlo. Pero es tra-bajo de marxistas y de no marxistas en conjunto,y el plano sobre el cual se desarrolla no puede,por eso, ser marxista”.30

Vittorini reivindica su origen obrero y no univer-sitario, su condición autodidacta (reconoce haberentrado al Partido sin haber leído ni una páginade Marx) y evita definirse como un “marxista”:“Para llamarme marxista deberé estar en situa-ción de aportar alguna cosa al marxismo (...), deser agua viva que fluye en el agua viva del mar-xismo”. En una entrevista postula que el marxis-mo “ha enseñado la necesidad del recurso colec-tivo para alcanzar la libertad individual”.31
Contra su poco ortodoxa versión del marxismo,el mismo Togliatti le responde, apelando a la citade autoridad del marxismo-leninismo: “Tú partesde Lenin, o sea de un titán del pensamiento y dela acción y por eso te metes en una camisa deonce varas porque ¿cómo se hace para confron-tar con su acción la modesta acción nuestra?”.32
Para Rago, quedan aquí enunciadas implícita-mente dos concepciones del marxismo: una que,simplificándose ideológicamente, intenta escon-der su propia debilidad y así la perpetúa, a la queVittorini le opone el marxismo dinámico de la ori-ginalidad teórica.33
Tercero, otro núcleo central de la discusión re-fiere a la posición que ocupa el intelectual y suactividad específica en relación con el Partido.Vittorini defiende la independencia de su proyec-to cultural (Politécnico) más allá de la filiación desu director (él mismo) al PCI, e impugna la inge-rencia partidaria sobre la revista.34 Togliatti res-ponde, frente a la demanda de autonomía del in-telectual, reivindicando la “libertad” del Partido deopinar sobre los asuntos culturales.35
Pero, ¿qué era lo que incomodaba al PartidoComunista en Il Politecnico? Togliatti escribe aVittorini: “Cuando surgió Il Politecnico, (…) nosparecía que debía ser útil una acción como la em-prendida”. Pero remarca su extrañeza ante laaparición de una “tendencia a una especie de‘cultura’ enciclopédica, donde una investigaciónabstracta de lo nuevo, de lo diverso, de lo sor-prendente, tomaba el lugar de la elección y de labúsqueda coherente con un objetivo, y la noticia,la información (quiero decir, con un feo términoperiodístico la ‘variedad’) dominaba el pensa-miento. Y es esto, y sólo esto, lo que hemos di-cho, recordando vuestro programa primitivo”.36
Para Vittorini, el diálogo con una “cultura enci-clopédica” y la búsqueda de lo nuevo no eran
desvíos sino un programa consciente: “desarro-llar su tarea en dos frentes: por un lado, la van-guardia, y por otro, el contacto con las masas, (...)a fin de lograr una divulgación que conserve en símisma una interrogación crítica”,37 la confronta-ción autónoma con la cultura burguesa másavanzada de su tiempo.
Vittorini se pregunta por qué “la cultura es ‘libre’en la sociedad burguesa”, y propone que “la cul-tura burguesa ha producido valores que la exce-den infinitamente. Comenzando por Marx. (...)Nuestro trabajo es ciertamente ése: encontrar có-mo salvar la totalidad de la cultura sin retardar elmovimiento de la historia. Por eso, si hay un peli-gro Proust, nuestro trabajo es encontrar el antído-to crítico respecto de Proust, que permitirá hacerpasar al capital humano todo lo que hay de posi-tivo en él. Y seguir así. (...) Y ved ya cómo los co-munistas en el mundo entero están con la van-guardia de la rebusca en cualquier parte dondese trate de valores no sujetos a mistificación.¿Qué comunista en tanto que comunista estaríacontra Picasso, contra Schoenberg? Pensad enel papel de esos poetas surrealistas yugoslavos ochecos en la vida pública de sus países. Desdeahora, todo lo que no es sujeto a mistificación, loscomunistas lo aceptan inmediatamente, sin críti-ca previa. Pero someten y deben someter a la crí-tica todo lo que es sujeto a mistificación”.38
Esta defensa de la cultura burguesa de avanza-da puede leerse en contrapunto con la afirmaciónfinal de la segunda carta de Vittorini a Togliatti, enla que se desliza una crítica a la oscilación del mo-delo cultural soviético: “Los escritores revolucio-narios que militan en nuestro Partido deberán re-futar la tendencia estética de la URSS”, por tratar-se de un camino hacia el socialismo “que no seráel modo de la construcción italiana o francesa”.
Rago señala, por otra parte, que no todos lospuntos de la polémica entre Togliatti y Vittorini seevidencian en la disputa escrita.39 En el debateoral fue contundente la posición del Partido –de-fendida por Emilio Sereni– respecto de la necesi-dad de un centralismo absoluto detrás del Esta-do-guía del campo socialista, la URSS. La impug-nación de las vanguardias formalistas es cohe-rente con el alineamiento de los PC tras el dogmaoficial soviético del realismo socialista.
A n a L o n g o n i y D a n i e l a L u c e n a 125

La polémica francesa
Aunque no podamos expandirnos aquí en estepunto, es necesario señalar que la polémica italia-na entre Vittorini y Togliatti se producía paralela yentrecruzadamente a las purgas en la URSS y tam-bién a uno de sus más inmediatos coletazos: losdebates que se llevaron a cabo en el PC francés.
Serge Guilbaut ubica justamente en 1948 el“cambio súbito en las páginas de Les LettresFrançaises, cuando la política artística del perió-dico pasó de manera radical del eclecticismo y laapertura, a una línea realista dura”.40 La imposi-ción de una estética única, encabezada por elpintor André Fougeron y el poeta otrora surrealis-ta Louis Aragón, encontró algunas resistencias.Roger Garaudy escribe (y su nota fue reproduci-da en Politécnico y comentada en Rinascita):“quien pretenda que nosotros (los comunistas)impongamos un uniforme o un rostro a nuestrospintores, a nuestros músicos o a los demás, es unnecio o un imbécil”. Aragón le responde en LesLettres Françaises (29/11/1946), alertando cruda-mente contra el “peligroso liberalismo artísticocontenido en sus tesis”. Las presiones fueronefectivas. En la misma revista (13/12/1946), Ga-raudy reconoce haber dado una respuesta “malformulada”: “la libertad sólo comienza a tener unsignificado cuando el hombre participa conscien-temente del movimiento progresivo de la historia”.O sea: del Partido Comunista.
Ecos argentinos
Las purgas soviéticas y las polémicas francesa eitaliana fueron seguidas de cerca por los comu-nistas argentinos. Dar cuenta de su amplia reper-cusión en las publicaciones del PCA (en las quese transcribieron fragmentos, se glosaron y secomentaron) merece un capítulo aparte. Sólomencionaremos aquí que la revista Expresión(que apareciera entre 1946 y 1947 dirigida porHéctor Agosti) dedica un espacio sostenido a re-señarlas. En el nº 3 (febrero de 1947) resume:“realismo, formalismo, arte puro, el arte por el ar-te, la ‘libertad del escritor’, literatura ‘comprometi-da’ y otros conceptos por el estilo son el motivode acaloradas disputas en los medios artísticosfranceses”.
También a Orientación, llega la polémica italia-na: traduce el reportaje a Vittorini publicado en
Les Lettres Françaises. Una “Nota de la Redac-ción” informa que el italiano “recientemente, enun viaje a Francia, tuvo ocasión de discutir larga-mente acerca de problemas relacionados con lasuerte de la cultura en esta hora del mundo. Losescritores franceses Jean Gratien y Edgar Morinrecogieron sus palabras en una larga entrevista(...). Estos conceptos de Vittorini suscitaron algu-nas respuestas polémicas en los medios intelec-tuales comunistas de Francia e Italia”.
Dando cuenta del tono cada vez más excluyen-te que estaba adoptando la discusión europea,que de alguna manera preconiza el de su versiónlocal, el 28/4 aparece también en Orientación unanota titulada “El partido comunista y los intelec-tuales”, firmada por Pietro Sechia (director deUnitá): “ciertas obras contribuyen a difundir el es-cepticismo, el pesimismo, la corrupción: contribu-yen a desarmar y a debilitar las fuerzas democrá-ticas y progresistas. (...) En el momento en que lalucha se convierte en elemento decisivo para elporvenir de las fuerzas populares, la tendenciadel intelectual a aislarse, a encerrarse en sí mis-mo, a engañarse pensando que el experimento ola búsqueda individual de la ‘verdad’ es el caminojusto, se convierte en deserción”.41
Un retorno convulsionado
Maldonado vuelve a la Argentina a mediados de1948 trayendo consigo, entre otras muchas co-sas, información del debate italiano. A poco dellegar pone en discusión los términos de la posi-ción de Vittorini42 en agosto de ese año, en unaprolongada reunión plenaria de intelectuales co-munistas convocada por Ghioldi, justamente parapromover un canon estético realista único entrelos artistas comunistas y denunciar a las formasmodernistas por propagar “el irracionalismo, elantihumanismo, la reacción”.
La resolución de las diferencias se precipitó. Ladirección partidaria pidió la sanción de Maldonadoa través de un tribunal de disciplina interno. Enca-bezada por la artista Alicia Pérez Penalba, esta co-misión define la expulsión del artista.43 Junto a élse alejan Hlito, Bayley y otros artistas concretos.
Como corolario, el 29 de septiembre de esemismo año aparece en Orientación una nota fir-mada por Julio Notta, en la que se ataca dura-mente a los concretos y a los madí. El autor cali-fica la exposición que se estaba realizando en un
De cómo el “júbilo creador” se trastocó en “desfachatez”126

local de la calle Florida como una “lamentable far-sa”, e incluso se pregunta si esos trabajos fueronrealizados por “alumnos de una escuela de retar-dados”: “Se trata de una exposición organizadapor los cultores del ‘arte’ llamado concreto-inven-ción, madi o cualquier otra denominación de lasque corresponde a las distintas cofradías en quese ramifica el ‘arte-purismo’. Evidentemente, laexposición no deja de tener un mérito. Y es el demostrar hasta qué abismos de depravación artís-tica, estupidez y desvergüenza puede llegar elhombre cuando partiendo de una concepción filo-sófica idealista llega a romper todo vínculo con lavida y el pueblo. (…) ¿Los guerrilleros griegos lu-chan heroicamente en las montañas de su patriacontra el invasor yanqui? El ‘concreto’ trazará tresrayas perpendiculares y punto. ¿El pueblo espa-ñol asombra al mundo con la infatigable actividaddel movimiento clandestino antifranquista? El se-ñor ‘madi’ retorcerá el armazón de un paraguas.(…) El asunto es hacer cualquier cosa con tal dereflejar nada, absolutamente nada de lo que pasaen la vida de lo hombre”.
Notta reafirma que la capacidad artística debeser puesta siempre al servicio del pueblo, ofre-ciendo a la clase obrera sensaciones estéticasque fortifiquen su espíritu de lucha. El artículoconcluye aludiendo a la “traición” de quienes nosiguen estos parámetros estéticos: “Y, más aún,lo que debe rechazarse con indignación es ladesfachatez de aquellos que pretenden invocar laideología del proletariado, al marxismo-leninis-mo-stalinismo, para cubrir con esa gloriosa ban-dera el contrabando de su desesperación, su trai-ción o su cobardía”.44
Los tiempos habían cambiado, evidentemente. Lamisma publicación que manifestara su beneplácitoante la adhesión de los concretos, difundiera su ac-tividad y publicara sus artículos en los últimos tresaños, era ahora tribuna de su mayor descrédito.
Maldonado y los artistas concretos no fueronlos únicos atacados en aquella contienda. Caye-tano Córdova Iturburu, el poeta y crítico de arteproveniente de la vanguardia martinfierrista, seatrevió a sostener ante Ghioldi que “no es posibleun arte revolucionario, nuestro, comunista, sin lautilización de los elementos estéticos y técnicosproporcionados por la gran experiencia artística yliteraria de nuestra época”. Luego de catorceaños de militancia, fue separado del PC a co-mienzos de 1949 a causa de “sus posiciones es-téticas reaccionarias”.45
Resta estudiar aún qué impacto tuvo en las pro-ducciones y en las ideas de los artistas concretossu expulsión del PCA. Es evidente que ese añomarcó un hito, como Maldonado mismo lo seña-la: “Hasta 1948, las obras eran para ilustrar teo-ría, ideas. Después del ’48, Hlito y yo vivimos unretorno a la pintura, al placer de pintar, que fueleído como una recaída reaccionaria”.46
También está pendiente revisar hasta qué pun-to el dogma del realismo socialista impactó efec-tivamente sobre las imágenes que produjeron losartistas plásticos que en los años siguientes per-sistieron en el ámbito de influencia del PCA (des-de Berni hasta Lozza).
Éstas y muchas otras preguntas quedan abier-tas en un capítulo de la historia de las relacionesentre artes plásticas e izquierdas en la Argentinaque recién empieza a escribirse.
* Esta investigación fue escrita como parte de un volumenen homenaje a Tomás Maldonado, editado por Mario H.Gradowczyk, que publicará próximamente Ramona. Revis-ta de Artes Visuales. Agradecemos su autorización paraadelantarlo en Políticas de la Memoria.
1 Entre otros avisos, aparece en Orientación del 24/9/1946,un anuncio en la cartelera de exposiciones: “Tomás Maldo-nado en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos”. En lamisma página se publica un artículo de Edgar Bayley: “To-más Maldonado y M. O. Espinosa”, en el que insiste en lostópicos de la “madurez” y la “seriedad” de la empresa con-creta: “Las pinturas (...) constituyen un claro testimonio delgrado de evolución alcanzado por nuestra joven pintura.Ambos pintores manifiestan (...) una madurez realizadoray de concepción que habla elocuentemente de la seriedadde sus propósitos estéticos y de su acendrada vocación.(...) Maldonado construye sus obras, de una impresionan-te limpidez, sobre la base de colores vivos y formas predo-minantemente regulares, donde no falta a veces, un inteli-gente equilibrio entre líneas puras. En esas obras nadanos aparta, en realidad, de la percepción de sus cualida-des plásticas, y, apenas hayamos admitido el influjo de sustonos, sus colores y sus formas, resultará clara para nues-tro espíritu la intención que les dio su nacimiento”.
2 Refiriéndose a Berni, Urruchua, Spilimbergo y Castagnino,Maldonado mismo declara: “Entonces, discutíamos con losque iban a pintar la cúpula de las Galerías Pacífico”. Con-ferencia, Fundación Proa, Buenos Aires, 26 de junio de2003.
3 Héctor Agosti publica en 1945 su libro Defensa del realis-mo, en el que postula para el arte la asunción de un “nue-vo realismo” de bases ampliadas. Gramuglio lo analiza enestos términos: “Al corpus tradicional, que se centraba en
A n a L o n g o n i y D a n i e l a L u c e n a 127

Marx, Engels y Plejanov, le aportó una combinación nove-dosa de algunas ideas de Ortega y Gasset sobre la ‘des-humanización del arte’ con las categorías de Lukács. Losjuicios negativos de éste sobre las vanguardias eran com-partidos por Agosti, como lo atestiguan las expresionescon que se refiere a ellas: ‘epígonos’, ‘delirios irracionales’,‘subjetivismo orgulloso’, ‘secuaces’”. M.T. Gramuglio, Elimperio realista, Buenos Aires, Emecé, 2002, p. 35.
4 Orientación, 20 de febrero de 1946.
5 La reivindicación se limita a una zona de los movimientoshistóricos de vanguardia: el cubismo se distinguiría del “im-pulso destructivo”, del “instintivismo del expresionismo ydel fauvismo”.
6 Ilustran, Antonio Berni, Juan C. Castagnino, Víctor Rebuf-fo, Kantor, Raúl Monsegur, Susana Ratto, Orlando Pierri,Andrés Calabrese, Norberto Berdía, entre muchos otros.
7 Orientación, 24/9/1947.
8 “Los Artistas Concretos, el ‘Realismo’ y la Realidad”, en:Revista Arte Concreto-Invención nº 1, agosto de 1946.
9 “Lo abstracto y lo concreto en el arte moderno”, en: RevistaArte Concreto-Invención nº 1, Buenos Aires, agosto de 1946.
10 En: Flash Art nº 151, verano 1989, reportaje reproducidoen Escritos Preulmianos, Buenos Aires, Infinito, 1997.
11 “No éramos solamente una élite artística, sino que poníamosel acento en cambiar lo social, igual que el constructivismoruso”, declara Maldonado, en la conferencia ya citada.
12 Donald Drew Egbert, El arte en la teoría marxista y en lapráctica soviética, Barcelona, Tusquets, 1973, p. 57.
13 Ibid., p. 34.
14 Ibid., p. 76
15 Utley, Gertje, R., Picasso. The Communist years, Londres,Yale University Press, 2000, p.136.
16 Ibid.
17 Menciona las diversas polémicas sobre formalismo y abs-tracción que estaban teniendo lugar dentro del Partido Co-munista: León Degand y Georges Limbour, el comunistainglés F.D. Klingender criticando a la pintura soviética, y lasobjeciones de Henri Mogin, etc.
18 Citado en: Art since 1945, Nueva York, 1962.
19 Agradecemos a Natalia Nemiña el rastreo en bibliotecasitalianas y la traducción de la mayor parte de los artículosde la polémica publicados en Politécnico y en Rinascitaaquí citados. Otros fueron consultados en la hemerotecadel CeDInCI (Buenos Aires).
20 Entre otros títulos, es autor de “Solaria”, Conversazione inSicilia, Americana, ¿Hombres o no?
21 En la nota final de su novela ¿Hombres o no? (editada enBuenos Aires por Losada en 1949), Elio Vittorini afirma:“No porque sea, como todos saben, un militante comunis-ta, debe creerse que este es un libro comunista. (...) mi afi-liación al Partido Comunista indica, pues, lo que yo quieroser, mientras mi libro puede indicar sólo lo que efectiva-mente soy” (p. 215-216). El período de su mayor actividadpolítica fue entre 1942 y 1948. Durante la guerra, su acti-
vismo lo llevó a repartir en bicicleta por las calles de Milánpublicaciones y panfletos clandestinos. Lector de Gide,Proust, Kafka y Joyce, de los norteamericanos Heming-way, Wright, Dos Passos y Farell, “presta toda su atencióna lo ‘nuevo’ en literatura y en la vida”. Michele Rago.
22 Más adelante dirigió las revistas Gettoni e Il Menabó.
23 Por ejemplo, Felice Platone, quien se suma a la polémicacon una extensa nota titulada “La política comunista y elproblema de la cultura” en el nº 7 de Rinascita.
24 Michele Rago, “La Battaglia di Vittorini nella política culturaledella sinistra italiana”, en Il Menabó nº 10, Torino, 1967, p.118. (La traducción es nuestra.)
25 Ibid., p. 119.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 124.
28 Elio Vittorini en Politécnico nº 35 (enero-marzo de 1947).
29 Ibid.
30 Politécnico nº 31/32 (julio-agosto 1946).
31 Reproducida en Orientación, 21/4/48.
32 Palmiro Togliatti en Rinascita nº 10, octubre de 1946.
33 Rago, op. cit., p. 124. Con el mismo espíritu, el francés Ro-ger Garaudy, en la revista Arts de France, se pregunta:“¿Qué es un ‘marxista’?, ¿las búsquedas de ‘vanguardia’ oel ‘tema’? Ni lo uno ni lo otro. Lo uno y lo otro”.
34 Politécnico nº 31/32 (julio-agosto 1946)
35 Palmiro Togliatti en Rinascita nº 10, octubre de 1946.
36 Ibid.
37 Rago, op. cit., p.121.
38 “Vittorini y la función del escritor revolucionario” en Orien-tación, 21/4/48.
39 Rago, op. cit.
40 Serge Guilbaut, Sobre la desaparición de ciertas obras dearte, México, Curare-Fonca, 1995.
41 Pietro Secchia, “El partido comunista y los intelectuales”,en Orientación, 28/4/1948.
42 En conversación reciente con Mario Gradowczyk, Maldo-nado reconoce que “la importancia de Vittorini radica quefue la primera vez que se abría ese debate dentro del PCI”.
43 Maldonado recuerda que la artista, años más tarde, cuan-do se cruzaron en el museo Louvre, le pidió perdón poraquel episodio y le confesó: “te hice expulsar del PC”. Con-ferencia ya citada.
44 Orientación, 22/9/1948.
45 Según informa Orientación, el 6/4/1949. Para una amplia-ción del caso de Córdova Iturburu, puede consultarse el ar-tículo de Horacio Tarcus y Ana Longoni “Purga antivan-guardista”, en revista Ramona nº 14, junio 2001.
46 Conferencia ya citada.
De cómo el “júbilo creador” se trastocó en “desfachatez”128

La cuestiónnacional en elmarxismo:una historia deencuentros ydesencuentros*
G u i l l e r m i n a G e o r g i e f f

El 13 de febrero de 1994 apareció en el New YorkTimes un artículo de Richard Rorty titulado “Theunpatriotic Academy” en el cual el pensador nor-teamericano se enfrentaba con la izquierda aca-démica tildándola de “antipatriótica” por ser parti-daria de la “política de la diferencia” tendiente aexaltar la particularidad radical de todo grupo ét-nico como garantía de realización personal y dejusticia, rechazando la idea de una identidad na-cional norteamericana y menospreciando el valoremotivo del orgullo nacional. El artículo desenca-denó una polémica en la que intervinieron algu-nos de los principales intelectuales de la izquier-da norteamericana que devino en un debate pu-blicitado como “la querella entre patriotas y cos-mopolitas”. Marta Nussbaum, enrolada en el últi-mo grupo, contestaba que acentuar el patriotismoera moralmente peligroso y que en última instan-cia debilitaba estos mismos valores. Los autode-nominados “cosmopolitas” negaban que la perte-nencia a la nación tuviera un valor moral, en tan-to que los “patriotas” replicaban que sin nación noera posible el ejercicio de la ciudadanía democrá-tica.1 Esta controversia, que sólo a un despreve-nido que pensara ortodoxamente en el internacio-nalismo marxista lo tomaría por sorpresa, era ladecantación de una problemática que está en losorígenes del campo marxista, a saber, qué actitudtomar para con la nación y los nacionalismos.
En realidad, la tensión entre lo nacional y lo in-ternacional, y la “cuestión nacional” como proble-ma en el campo de las izquierdas, se remonta alperíodo anterior a 1917 cuando se desarrolló enel seno del marxismo una importante discusión
sobre el estado-nación y el nacionalismo queabarcó desde las formulaciones de Marx y En-gels, pasando por el enfoque cultural de los mar-xistas austríacos como Otto Bauer y Karl Renner,y la posición de “izquierda radical” de Rosa Lu-xemburgo, hasta los juicios de Lenin y Stalin enlas primeras décadas del siglo XX. A pesar de to-do lo escrito y deliberado, el paso de la discusiónfilosófica-teórica al campo de la praxis y la pujapolítica europea devino en la oclusión de lasideas directrices del marxismo respecto a lacuestión nacional y el internacionalismo. El hun-dimiento de la Segunda Internacional en 1914significó el abatimiento del principio del interna-cionalismo proletario y el triunfo del nacionalismo:cuando llegó la guerra, la “nación” se impuso porencima de la “clase”. También el desastre de laPrimera Guerra esclareció la naturaleza del so-cialismo europeo. Detrás de las propuestas mar-xistas se había desarrollado un socialismo queera al mismo tiempo reformista y nacional.
Y si la experiencia de 1914 cuestionó la pro-puesta marxista en el campo socialista, la de1917 y los años que siguieron relativizó el inter-nacionalismo del comunismo europeo. Desde sucomienzo la Internacional Comunista tuvo enconsideración dos cuestiones esenciales: si eraposible realizar y afirmar a largo plazo la indepen-dencia política y económica de la Rusia socialis-ta con respecto al imperialismo, y si la indepen-dencia nacional de la Unión Soviética podía teneralgún sentido o función que la justificase históri-camente desde el punto de vista del socialismointernacional. Los “radicales de izquierda” (L.
Lo que sigue es una introducción alestudio sobre el “problema nacional” enla izquierda argentina de los añossesenta, que la autora aborda en su tesisde doctorado “El debate en torno a laNación. 1960-1970”, inscripta en laUniversidad Nacional del Sur.

Trotski, R. Luxemburgo) negaron la viabilidad dela liberación nacional de los pueblos dependien-tes con base en sus propias fuerzas. Stalin, por elcontrario, afirmó la posibilidad de asegurar la in-dependencia nacional de la Unión Soviética, yque ésta era necesaria pues era viable construirel socialismo primero en un solo país. La luchanacional revolucionaria de la Unión Soviética pa-ra preservar su soberanía se convirtió en la luchaentre capitalismo y socialismo. Denegando su ca-rácter nacional se la transformó en lucha interna-cional de clases e inclusive en “factor principal”para la liberación de las naciones oprimidas y elproletariado mundial.2 Así, la Tercera Internacio-nal estuvo dominada por un partido nacional úni-co que pronto desarrolló su propia ideología na-cionalista. La “revolución internacional” giró haciael “socialismo en un solo país” y los aconteci-mientos de Rusia arrojaron más luz sobre el de-sarrollo de la relación entre socialismo y nación.
El balance luego de la primera mitad del sigloXX no se hizo esperar. Fueron muchas las obrasque se escribieron acerca de la “cuestión nacio-nal” y el marxismo desde dentro y fuera del cam-po de la izquierda a lo largo del siglo. La obra deTom Nairm Los nuevos nacionalismos en Europa(1977) con su sentencia de que “la teoría del na-cionalismo representa el gran fracaso históricodel marxismo” dio lugar a una notable discusiónen el seno del marxismo inglés.3 Nairm expuso laconexión que existía entre nacionalismo y el con-cepto de desarrollo desigual del capitalismo: laexpansión del capitalismo se había difundido yhabía aplastado las antiguas formas sociales quehabía a su alrededor dejando líneas de fisura quese referían a la nacionalidad y no a divisiones declase, aunque a veces ambas se confundían. Aúncomo ideología o falsa conciencia el nacionalis-mo había tenido una funcionalidad en el desarro-llo moderno tal vez más importante que la forma-ción y la conciencia de clase dentro de las nacio-nes-estados individuales. Para Nairm el socialis-mo se había convertido en la principal arma ideo-lógica para la marcha forzada de toda una nuevacategoría de territorios subdesarrollados. Se ha-bía fundido con los nuevos nacionalismos antesque con la conciencia de clase de los trabajado-res de los países desarrollados. El nacionalismohabía derrotado al socialismo en las zonas de al-to desarrollo expulsándolo a sucesivas áreas
atrasadas, donde estuvo destinado a convertirseen parte de su enorme impulso por salir adelante,en una ideología del desarrollo o de la industriali-zación más que una ideología de la sociedad pos-capitalista; ocupando esta posición dentro de laeconomía mundial se había convertido en un alia-do subordinado del nacionalismo. La obra deNairm revelaba que la adaptación entre naciona-lismo y socialismo en los movimientos periféricosdel corazón del capitalismo no era inferior a la quetenía lugar en la periferia global. Esta idea seríasostenida de forma similar por los teóricos de losmovimientos separatistas radicalizados de dife-rentes países europeos, que trataron de descifraren otras claves la relación entre izquierda y nacio-nalismo.4
Ahora bien, como correctamente había notadoT. Nairm la discusión marxista sobre el problemanacional se había complejizado con el devenir deltiempo. El siglo XX fue testigo de cómo la conti-nuación del proceso de descolonización africanoy asiático coincidió con posturas y políticas nacio-nalistas-antimperialistas en la mayoría de los paí-ses del Tercer Mundo. No obstante, había una di-ferencia entre el nacionalismo europeo y el nacio-nalismo anticolonialista: la Revolución Bolchevi-que. A partir de 1917 Rusia ofreció dos cosas alos países descolonizados: respaldo al principiode la autodeterminación a los “movimientos de li-beración” que se sumaban a la ideología socialis-ta; y además, una teoría que demostraba que elsocialismo y el nacionalismo compartían interesescomunes en la lucha antiimperialista. Las varian-tes sobre la teoría del imperialismo leninista pene-traron profundamente en los nacionalistas perifé-ricos modernos, ya que ofrecía un marco explica-tivo que ponía de manifiesto que el atraso y la po-breza no eran privativos de las sociedades margi-nales sino de la expansión imperialista que cifrabael crecimiento desigual del capitalismo, y tambiénevidenciaba que autogobierno o independencianacional no equivalía necesariamente a la autode-terminación.5
Si los nacionalismos de posguerra de los paí-ses del Tercer Mundo no tenían el mismo signoque los europeos, algo similar ocurría con las iz-quierdas del mundo periférico. Las ideas marxis-tas comenzaron a difundirse en algunos paísesde Latinoamérica en los últimos años del sigloXIX. La expansión de las relaciones capitalistas y
G u i l l e r m i n a G e o r g i e f f 131

La cuestión nacional en el marxismo: una historia de encuentros y desencuentros132
Frans Maseerel

el correspondiente incremento del movimientoobrero dio origen a los primeros partidos socialis-tas. Éstos, adheridos a la Segunda Internacional,fueron ganados por las tendencias reformistas yen consonancia con lo resuelto por la InternacionalSocialista, dieron escasa importancia teórica y po-lítica al problema del imperialismo, el cual seríaconceptualizado como una política expansiva deciertos estados y no como una etapa específica deldesarrollo del sistema capitalista, bloqueándose laposibilidad de un planteo correcto de la “cuestiónnacional” en dichos países.6
La Primera Guerra Mundial y la Revolución Ru-sa constituyeron el fermento de un vasto procesode activación ideológica en los países periféricos.Se constituyeron partidos comunistas en la mayorparte de los países que adhirieron a la Tercera In-ternacional. Más allá del giro doctrinario que asu-mió, esta nueva proliferación marxista planteó ba-jo nuevos términos los problemas del socialismoen el mundo periférico, especialmente los que sereferían a las relaciones entre las luchas antimpe-rialistas y la revolución socialista. La adopciónpor parte de la Internacional Comunista de uneje estratégico sustentado en las ideas de queel socialismo era integralmente realizable en unsolo país y de que la contradicción principal delperíodo histórico abierto por la Revolución Rusaera la que oponía la URSS al conjunto del mun-do capitalista restó atención a los problemas es-pecíficos del resto de las naciones, “quedandoclausurado el campo teórico del reconocimientonacional y del análisis diferenciado como sedeprivilegiada para una traducción latinoamericanadel marxismo”.7
El debate en América latina
En América latina excepción a esta trama ideoló-gica fue sin duda José C. Mariátegui, quien inde-pendizándose del dogma stalinista de diferencia-ción entre marxismo y nacionalismo revoluciona-rio, realizó un esfuerzo por hacer una recomposi-ción crítica del marxismo, al que convertiría en uninstrumento apto para el análisis y la transforma-ción de la realidad peruana, capaz de dar cuentade los problemas nacionales específicos. El des-cubrimiento del problema primario del Perú seña-laría el punto de partida de una “nacionalización”del discurso de Mariátegui y de una refundación
de su marxismo competente para el estudio dife-renciado del proceso peruano, distanciándose dela concepción de la “cuestión nacional” de la In-ternacional Comunista, traducida en la liberaciónde las nacionalidades irredentas o en la autode-terminación de las naciones oprimidas, como asítambién de las posiciones indigenistas que soste-nían la creación de una nueva cultura peruano-americana sustentada en las fuerzas raciales au-tóctonas.8 La “cuestión” nacional devino entoncesen el pensamiento mariateguiano, en el problemade la incorporación de las masas marginadas aun proceso constitutivo de la nacionalidad, quedebía fusionarse necesariamente con un proyec-to socialista.9
Ahora bien, la crisis del cuadro teórico y políti-co del marxismo latinoamericano sobrevino a fi-nes de la década de los ‘50 y comienzos de los‘60, temporalmente coincidente con la emergen-cia de una nueva lectura europea de Marx. Apa-recieron diversas claves de interpretación y tópi-cos de discusión que se autonomizaban progresi-vamente del Diamat y de los análisis europeos. Elmaoísmo y la ruptura chino-soviética (1958-1963), la Revolución Cubana y el castrismo, losmovimientos de liberación del Tercer Mundo, die-ron origen a divergencias políticas y teóricas quecontribuirían a la proliferación de interpretacionesdisímiles acerca de la manera de llegar al socia-lismo, a la reivindicación de una multiplicidad plu-rilineal de vías alternativas para el desarrollo his-tórico, haciendo posible, desde un contexto an-tiimperialista, “la unidad de la liberación socialistay la nacional”. Varios autores coinciden en señalarque las izquierdas en los países periféricos se iden-tificaron con los discursos de orientación naciona-lista, en tanto enfatizaron la necesidad de confor-mar estados-nacionales política y económicamenteindependientes, junto a la exigencia de analizar lascondiciones externas de desarrollo de cada socie-dad nacional en particular y de las regiones en ge-neral.10
La imposibilidad de reducir el ejemplo de la Re-volución Cubana a los modelos clásicos, su hete-rodoxia teórica, con la adopción del marxismo porun lado, y la continuación del pensamiento mar-tiano por el otro, obligaron a la izquierda latinoa-mericana a un análisis de la estructura social delos países de América Latina, a revisar la “cues-tión nacional” con relación al rol de las distintas
G u i l l e r m i n a G e o r g i e f f 133

clases sociales, a reconsiderar el etapismo en lateoría marxiana, a discutir si la revolución proleta-ria la encabezarían los partidos comunistas o losmovimientos nacionales. Su impacto dio lugar ala construcción de un discurso marxista en clavevoluntarista que recuperaba el humanismo mar-xista, la ética revolucionaria, la función del mitoen la constitución de la voluntad nacional, delhombre como productor de la historia.11 La pers-pectiva de la formación del sujeto revolucionariodesde la confluencia de contingentes políticos di-versos en sus identidades en la lucha por el po-der y en el empleo del marxismo como instrumen-to conceptual, determinados por el fenómenomundial de la “conciencia socialista”, fue una delas consecuencias renovadoras que introdujeronlos revolucionarios cubanos.12
Como resultado de este desplazamiento de loscentros de gravedad tanto del nacionalismo comodel socialismo de su base europea hacia Asia,África y Latinoamérica, encontramos peculiarescombinaciones de ambas ideologías que dieronlugar a una propagación de nacionalismos mar-xistas y de marxismos marcadamente nacionalis-tas. La concurrencia de concepciones nacionalis-tas y socialistas en las ideologías de los movi-mientos y partidos de izquierda se dio en la ma-yor parte de la América de habla latina y en el Ca-ribe anglófono, posibilitando la emergencia de losdenominados “comunismos nacionales” o “socia-lismos nacionales”. En ellos convergieron compo-nentes ideológicos tradicionalmente nacionalistascomo el énfasis en la necesidad de conformar unestado poscolonial, política y económicamente in-dependiente de agentes externos, la importanciade una identidad nacional definida, propuestasantiimperialistas o anticolonialistas, el cuestiona-miento del papel de las corporaciones transnacio-nales y de los intereses estratégicos de los Esta-dos Unidos en el hemisferio. Conjuntamente,ideas socialistas que contuvieron mayores o me-nores dosis de radicalismo y que fueron desde unmayor control por parte de los trabajadores de losrecursos y beneficios de la economía nacionalhasta la imposición de una “dictadura del proleta-riado” por parte de un partido revolucionario. Laimagen de una construcción fragmentaria e in-conclusa de la nación y una conciencia nacionalfrágil, junto a la afirmación de una correlación en-tre indefinición nacional y cambio social, estuvo li-
gada en muchos casos a la problemática étnica.Así, los discursos de ciertos socialismos naciona-les giraron alrededor de la problemática indígenao negra. La adaptación ideológica y práctica en-tre socialismo y nacionalismo operada en Améri-ca Latina al promediar los años sesenta permitiópensar el cambio de situación de los sectoresmarginados y étnicamente diferentes ligado al“rescate de la nación”, amalgamándose de estemodo, las tareas de constitución de la nación conlas de la liberación popular y la construcción delsocialismo.
La controversia en la izquierda argentina
En los campos político e intelectual argentinos ladiscusión sobre el “problema nacional” en losaños sesenta y setenta se centró en intelectualespolíticos de diversas corrientes marxistas y nacio-nalistas revolucionarias: Juan José HernándezArregui, John William Cooke, Rodolfo Puiggrós,Jorge Abelardo Ramos, Héctor Agosti, SilvioFrondizi, Milcíades Peña e Ismael Viñas, instala-ron entre ellos una serie de controversias en tor-no a dicha cuestión que permitieron el estableci-miento de las claves de lectura de lo nacionaldentro del campo de las izquierdas argentinas deesas décadas. Anunciaremos brevemente aque-llas que nos parecen más sobresalientes.
El trazado de las líneas de discusión queconstruyeron los nuevos discursos sobre la na-ción exigió preliminarmente, o mejor dicho, tuvocomo condición previa la resolución de tres pro-blemáticas dentro del campo de la izquierdaque se orientó en dirección crítica del pensa-miento de los partidos tradicionales (Socialistay Comunista): primera, cómo entender el pro-ceso político, y específicamente el fenómenoperonista, discusión que se tornó circular puesse afirmaba que no se había entendido el pero-nismo porque no se comprendía el problemanacional, y a su vez se sostenía que sólo unacorrecta caracterización del peronismo podíaprecisar la “cuestión nacional” argentina; se-gunda, cómo leer la teoría marxista en un paíssemicolonial; y tercera, cómo elaborar un pen-samiento de izquierda en Argentina. Las res-puestas fueron disímiles y en función de ellasse edificaron las distintas representaciones so-bre lo nacional que pese a sus diferencias con-
La cuestión nacional en el marxismo: una historia de encuentros y desencuentros134

vergieron en el tratamiento de ciertos elemen-tos diacríticos que cruzaron la polémica.
En primer lugar, el imperialismo fue el “otro” ex-plicativo del drama nacional que la izquierda ins-taló en su discurso como categoría central capazde explicar toda la trama de la historia nacional.Encuadrar la problemática nacional dentro delmarco de los procesos de liberación nacional re-quirió una definición del hecho imperialista y deldevenir de la nación argentina en ese contexto.Un diagnóstico común desde una matriz concep-tual marxista definía la historia de la nación co-mo un producto de la Modernidad, y en ese sen-tido, era inherente a su configuración el procesode unificación económica a través del crecimien-to de un mercado interno que posibilitara el desa-rrollo de un capitalismo autónomo. Empero, laconstrucción del estado-nación argentino habíaestado condicionada desde un principio por el he-cho colonial que había determinado que la con-formación de la nacionalidad argentina –y de lasamericanas en general– tuvieran la particularidadde ser procesos inconclusos y divergentes de losproducidos en Europa. La organización del paíscomo unidad política y económica se había cum-plido en función de factores exógenos. En conse-cuencia, el principio de las nacionalidades enAmérica Latina estaba signado por el estatus se-micolonial de las mismas, estatus que aún en laactualidad impedía la consagración de los paísesamericanos como naciones reales ya que sóloexistían naciones formales o nominales, frutos deuna aparente independencia político-jurídica quevelaba la verdadera condición dependiente de losestados americanos. La discusión se centró en ladilucidación sobre si el imperialismo era un agen-te conspirativo externo o interno, que actuaba endistintos planos al unísono: económico, político,cultural.
El carácter estratégico de la revolución nacio-nal, junto a la naturaleza y el rol que le cabría a laburguesía nacional en dicha revolución constitu-yeron otro tópico común de esos debates. El gra-do de dependencia o independencia de las bur-guesías nacionales frente al imperialismo y susposibilidades progresistas (entendidas como lacapacidad para llevar a cabo las tareas democrá-ticas nacionales inconclusas), estableció una lí-nea divisoria entre aquellos que participaron de laidea de que la burguesía industrial argentina te-
nía intereses contrapuestos al imperialismo, y losque consideraron que la burguesía argentina eraantinacional y contrarrevolucionaria por estar li-gada a los intereses “oligárquico-imperialistas”.
La articulación de los conceptos “pueblo” y “na-ción” fue un tercer nudo problemático. Se cons-truyó un imaginario –compartido por buena partede la izquierda latinoamericana– organizado so-bre la identificación normativa entre pueblo y na-ción, y el reconocimiento de las élites como exter-nas a la nación. ¿Quiénes componían el campode la nación? La respuesta a esta pregunta fueresuelta en consonancia con las tradiciones ideo-lógicas de las que se procedía, inclinándose algu-nos por una definición política y cultural, y otros,por una caracterización social.
El reconocimiento de la vinculación entre políti-ca e historiografía en el rescate del papel de lahistoria para el registro de la nación, y la proble-matización del pasado como instancia de legiti-mación de un orden social deseado fueron obser-vaciones compartidas por estos intelectuales po-líticos. Un pasado antiguo o primordial era esen-cial a la empresa de formar la nación. Restable-cer una cronología para los hechos trascenden-tes del devenir de la nacionalidad, identificar a losauténticos hacedores de la nación, permitiría nosólo relacionar el pasado con el presente sino,más importante aún, con el futuro. De esta mane-ra, los referentes de las izquierdas argentinas seaprestarían una vez más, al redescubrimiento, ala reinterpretación y regeneración del relato deldevenir de la nación, deconstruyendo la historiaque había permitido la consolidación de la nación“oligárquica-liberal”.
Por último, la discusión sobre la “cuestión na-cional” remitió a la idea-fuerza de la integraciónlatinoamericana. Desde las formulaciones de Ra-mos y de Hernández Arregui que consideraron aLatinoamérica como nación inconclusa y en cu-yos abordajes la indagación de lo argentino cons-tituía un episodio de una búsqueda más amplia,la de los senderos de la Revolución Nacional La-tinoamericana; hasta las propuestas de integra-ción económica y política de Agosti, Puiggrós,Peña o Frondizi, asistimos a la preocupación porarticular las instancias nacional y continental. Sibien en Hernández Arregui y Ramos esas refle-xiones se autodesignaban deudoras de una tradi-ción dentro del pensamiento político argentino ini-
G u i l l e r m i n a G e o r g i e f f 135

ciada por Manuel Ugarte, que había propagado laidea de la unidad latinoamericana, fue en estaproblemática donde la Revolución Cubana adqui-rió toda su significatividad al ser concebida comovanguardia de la segunda emancipación ameri-cana.
En suma, si bien ya en las décadas inmediata-mente anteriores el “problema nacional” fue temade reflexión en algunos sectores de izquierda, fuea partir de fines de los años cincuenta cuando co-menzó a intervenir como un elemento organiza-dor de la cultura de izquierda argentina, y la na-ción como “tarea inconclusa” sería la empresaque concite la atención e impulse la acción y losproyectos de muchos sectores del campo mar-xista de nuestro país._
* Quiero destacar la importancia de la existencia del Ce-.D.In.C.I. para la consecución del trabajo. Allí he consulta-do numerosas publicaciones, entre ellas, las revistas Iz-quierda Nacional, Nueva Era, Cuadernos de Cultura, Pa-sado y Presente, Estrategia, Liberación nacional y social,Liberación, Peronismo y Liberación; como también el se-manario Lucha Obrera y el periódico Nuestra Palabra. Aesas lecturas se ha sumado la de volantes, folletos y librosimprescindibles para el tema abordado.
1 AAVV, Cosmopolitas y patriotas, Buenos Aires, FCE, 1997.
2 Mármora, J., El concepto socialista de nación, México, Pa-sado y Presente, 1986.
3 Nairm, T., Los nuevos nacionalismos en Europa, Barcelo-na, Península, 1979. Una crítica interesante a su tesis esla de E. Hobsbawm en Política para una izquierda racional,Barcelona, Crítica, 1993.
4 Sádaba, J., Euskadi. Nacionalismo e izquierda, Madrid, Ta-lasa, 1998.
5 Jay, R., “Nacionalismo”, en AAVV, Ideologías políticas, Ma-drid, Tecnos, 1993, p. 204.
6 AAVV, El marxismo en América latina, Buenos Aires,CEAL, 1972.
7 Aricó, J., “Marxismo latinoamericano”, en Bobbio, N., Mat-teucci, N. y G. Pasquino, Diccionario de política, México,Siglo Veintiuno Editores, 1995, Tomo II, p. 949.
8 Mariátegui, J. C., “Tesis ideológicas. El problema de las ra-zas en América Latina, en J. C. Mariátegui, Obras, La Ha-bana, Casa de las Américas, 1982. Tomo II, pp. 169-185.
9 Terán, O., “Mariátegui: la nación y la razón”, en Oscar Te-rán, En busca de la ideología argentina, Buenos Aires, Ca-tálogos Editora, 1986.
10 Castañeda, J., La utopía desarmada. Intrigas, dilemas ypromesas de la izquierda en América Latina, Buenos Aires,Ariel, 1994; Servin, A., “Socialismo y nacionalismo en laideología de la izquierda del Caribe de habla inglesa”, enRevista Occidental. Estudios Latinoamericanos, A. I, nº 4,1984; A. W. Wright, op. cit.
11 Aricó, J., “Marxismo latinoamericano”, op. cit., p. 956.
12 Villamor, C., “Nacionalismo revolucionario y marxismo-leni-nismo. Cooke y el ‘Che’ ”, en Seminario Científico Interna-cional. El pensamiento revolucionario del ‘Che’, Buenos Ai-res, Dialéctica, 1988, p. 103.
La cuestión nacional en el marxismo: una historia de encuentros y desencuentros136

Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina.
Las FuerzasArgentinas deLiberación
G a b r i e l R o t
Mario Venturi

El evocador es quien remueve las cenizas
y hace brotar las llamas.
George Sorel
Entre fines de 1959 y mediados de 1964 tuvieronlugar las primeras experiencias guerrilleras ennuestro país. En diciembre de 1959, un grupo deorientación peronista denominado Uturunco–hombre tigre, en quechua–, se estableció en lascercanías del cerro Ocachuma, en Tucumán. Di-rigido por Enrique Manuel Mena, el comando sepresentó en sociedad asaltando una comisaría enla localidad de Frías, Santiago del Estero, perotan sólo 30 días después era desarticulado porlas fuerzas represivas. Tres años más tarde, enlas serranías de Orán, Salta, Jorge Ricardo Ma-setti encabezó un nuevo intento, esta vez desdeuna perspectiva guevarista. Como se sabe, elEjército Guerrillero del Pueblo (EGP) también tu-vo una vida efímera y sólo alcanzó a operar des-de mediados de 1963 hasta abril de 1964, cuan-do su derrota se tornó inapelable. Finalmente, enjulio de ese mismo año, el estallido de un arsenalacumulado en un departamento de la calle Posa-das 1068 de la Capital Federal reveló la existen-cia del grupo liderado por el ex dirigente trotskis-ta Ángel “Vasco” Bengoechea, quien se proponíaestablecer una columna insurgente en Tucumán
como parte de una estrategia de lucha armadaque incluiría, presumiblemente, también el desa-rrollo de la lucha urbana.
Esta primera sucesión de tentativas guerrillerasdejó un balance desalentador: a la vez que exhi-bieron enormes limitaciones para prosperar ensus propósitos, alinearon el accionar de las fuer-zas de seguridad e inteligencia del Estado, quie-nes, como era presumible, extendieron la repre-sión sobre un amplio espectro del activismo sindi-cal, estudiantil y de izquierdas.
La tragedia de la calle Posadas representó, enverdad, mucho más que el fin de una experienciafrustrada antes de nacer: simbólicamente consti-tuyó la clausura de una primera etapa de la luchaarmada en nuestro país, signada por la experi-mentación de prácticas político-militares que severtebraron tanto alrededor de estrategias insu-rreccionalistas y foquistas como de singularesformas combinadas, sin que prevalezca hegemó-nicamente una en particular.
Sin embargo, esta sucesión de fracasos no fueel único saldo que dejó aquel perturbante 1964.Si bien el fenómeno guerrillero era aún una reali-dad embrionaria en nuestro país, varios elemen-tos confluyeron para sostener su anclaje en el pa-norama político nacional, entre los que se desta-có el desarrollo de una Nueva Izquierda que re-planteó –más por el ejercicio práctico que por laelaboración teórica– la cuestión del poder y losmétodos de acción directa. Y así como las recien-tes frustraciones develaron, de alguna manera,hasta dónde se había avanzado en aquella direc-ción, la creciente influencia de la Revolución Cu-
Esta nota reconstruye exhaustivamente, recurriendo adocumentos y testimonios, la historia de una de lasorganizaciones guerrilleras más importantes y menos estudiadasde la Argentina: las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL). Elrelato avanza desde los grupos que dieron origen a estaformación, recorre las fusiones y rupturas que la atravesaron, yanaliza las concepciones políticas y organizativas que definieronsu accionar. Gabriel Rot es autor del libro Los orígenes perdidosde la guerrilla en la Argentina (Buenos Aires, El Cielo por Asalto,2000).

bana dejó abierto el interrogante acerca de lagestación de nuevos intentos.
En efecto, a los primeros fracasos le continuó lasilenciosa y pertinaz cristalización de un nuevoperíodo en la concepción y organización de la lu-cha armada en la que los nuevos reagrupamien-tos fueron modificando paulatinamente algunasde las características primigenias de la guerrillaargentina.
Ahora bien: la reiterada apelación a la presenciade la Nueva Izquierda contribuye, en parte, a ex-plicar la proliferación de las guerrillas en los se-senta, pero no el cambio sustancial que operó ensu accionar desde la segunda mitad de la década,cuyo elemento distintivo lo constituyó la irrupciónde la guerrilla urbana en casi todo el continente.
Sería ingenuo creer que dichos cambios fueronproducto de un repentino descubrimiento de laestructura económica y social de varios países deAmérica latina donde, como en la Argentina, lamayoría explotada estaba constituida por trabaja-dores urbanos. Si bien es cierta que dicha carac-terización es subrayada en los pocos documen-tos producidos por las nuevas organizacionesguerrilleras, no es menos cierto que la misma yahabía sido ampliamente difundida por otras orga-nizaciones de la izquierda no armada, constitu-yendo una certeza aceptada mayoritariamente.La explicación, sin dudas, está en otro lado.
En efecto, desde aquella afirmación del Che, en1961, consagratoria de la guerrilla rural como mé-todo de lucha revolucionaria por excelencia,1 y ladeclaración de la Organización Latinoamericanade Solidaridad (OLAS), en agosto de 1967, endonde dicha referencia puntual desapareció,2 sedesarrollaron dos procesos que propiciaron la im-plantación de la guerrilla urbana: en primer termi-no, la inocultable secuencia de fracasos de lasguerrillas rurales, inclusive en países con gran-des concentraciones campesinas; en segundo lu-gar, el curso que siguió la Revolución Cubana apartir de su incorporación a la órbita de la UniónSoviética.
En los primeros sesenta, no menos de quinceguerrillas, casi todas especialmente entrenadasen Cuba, comenzaron a operar en Panamá, Nica-ragua, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Pa-raguay, República Dominicana, Venezuela, SantoDomingo, Brasil y Argentina. En todos los casos
–en algunos países las experiencias fueron reite-radas–, culminaron en estrepitosas derrotas ycon la enorme mayoría de sus combatientesmuertos o presos.
Paralelamente a esta sucesión de derrotas, ytras la llamada crisis de los misiles, la Guerra Fríaentre Estados Unidos y la Unión Soviética esta-bleció un precario equilibrio que incorporó, comouna de sus monedas de cambio, tanto la inviola-bilidad del territorio cubano como el fin de la “ex-portación” revolucionaria.
El reflejo inmediato de este complejo procesoimplicó, en la dirección de la Revolución Cubana,un rápido repliegue a posiciones más conserva-doras que se evidenciaron en su defensa de la re-volución fronteras adentro. La posición interna-cionalista representada por el Che, que convoca-ba a la lucha armada en todo el continente y con-tribuía con su desarrollo práctico, quedó en francasoledad.3 Justamente, su representación más dra-mática la constituyó la desesperada búsqueda deGuevara por encender una nueva hoguera revolu-cionaria. Los resultados le fueron adversos: la gue-rrilla que inspiró en la defensa de la RevoluciónCubana, el internacionalismo y la reivindicación delhombre nuevo representó sus últimos actos en lascampañas del Congo (abril-noviembre de 1965) yde Bolivia (octubre 1966-octubre 1967).
Desde entonces, la hegemonía de las posicio-nes soviéticas y su política de coexistencia pací-fica dentro de la dirección cubana –aún con noto-rios conflictos internos–, y el abrumador peso delas derrotas guerrilleras (particularmente las delChe), promovieron en los nuevos movimientos ar-mados cierto proceso de nacionalización de suscontenidos que implicó un intento por descifrar,aunque muy precariamente, los principales facto-res económicos, sociales y políticos de los proce-sos revolucionarios locales. Las reivindicacionesgenerales y amplias de las primeras guerrillas nó-mades dieron paso a un rediseño de la estrategiaguerrillera y la gestación de políticas armadas,basadas en la relación con los sujetos socialespropios del país. Tras el período foquista puro,entonces, se abrió una etapa transicional que cul-minó con la formación de las llamadas “organiza-ciones político-militares”. No se trató de un cam-bio logístico, sino de orientación política y, por lotanto, organizacional. No es de extrañar que enlos años ‘70, cuando el nuevo rumbo quedó defi-
G a b r i e l R o t 139

nitivamente afirmado, las organizaciones consa-gradas a la lucha armada contaran con trabajosen frentes de masas, organizaciones de superfi-cie y numerosos medios de difusión, impensablesen sus predecesoras sesentistas.
En este marco de grandes tensiones y profun-dos cambios estratégicos dentro de las organiza-ciones revolucionarias surge y se desarrolla unade las más importantes organizaciones guerrille-ras de nuestro país: las Fuerzas Argentinas de Li-beración.
Tres momentos
Una primera aproximación a las FAL nos permiteseñalar tres momentos en su desarrollo, clara-mente diferenciados.
El primero corresponde al proceso de constitu-ción y consolidación del núcleo originario; se ini-ció hacia fines de 1958 y se prolongó hasta me-diados de la década siguiente. Por entonces, losprimeros militantes se organizaron detrás de unapropuesta que pretendía superar las limitacionesdel reformismo comunista y socialista y el elitismode las diferentes expresiones de lo que considera-ban la izquierda académica. Para ello apostaron aredoblar el trabajo en el seno de la clase obrera,profundizar en la formación teórica y política yacumular una vasta experiencia militar con vistasa sumarse en un futuro proceso insurreccional demasas. Las primeras dos aspiraciones, con algu-nas diferencias de matices, eran, al fin y al cabo,compartidas por casi todo el universo de la iz-quierda no reformista; la cuestión armada, plan-teada como táctica más o menos inmediata, encambio, tenía un carácter novedoso, más aún altratarse de un grupo que no se reconocía comoguerrilla.4 En efecto, para ellos la cuestión armadano giró en torno a la teoría del foco de inspiraciónguevariana ni del proceso cubano5 que acontecíaen paralelo a su formación; su propuesta, en lamás pura clave leninista, apuntó como estrategiafinal a la formación de un Estado Mayor de desta-camentos insurgentes. La tarea que impuso Lenin“sin perder un solo minuto”6 a las puertas mismasde la Revolución de Octubre, fue tomada a piejuntillas por sus jóvenes seguidores argentinos,quienes, sin más preámbulos, se lanzaron a llenarel vacío con una célula disciplinada y entregadapor entero al arte de la insurrección.
El curso de la situación política argentina contri-buyó a sostener el nuevo rumbo. En efecto, entreenero de 1959 y marzo de 1960 la agitación obre-ra y estudiantil dio muestras de serios retrocesos,en especial por la ocupación por parte del Ejérci-to de las instalaciones del Frigorífico Municipal deBuenos Aires, las derrotas sindicales de los tra-bajadores bancarios, petroleros, ferroviarios y eldecepcionante desenlace de la agitación estu-diantil a favor de la educación laica. La implemen-tación del represivo Plan CONINTES (ConmociónInterna del Estado), el 13 de marzo de 1960,constituyó el corolario que marcó, en la nacienteorganización, un mayor repliegue sobre las es-tructuras clandestinas, el relegamiento de las es-porádicas intervenciones en los frentes de masasy la dedicación casi exclusiva a la realización deoperaciones tendientes a obtener recursos eco-nómicos y acopio de armamentos. La minuciosi-dad en la preparación de sus acciones y el éxitoalcanzado en la mayoría de ellas contribuyó a lainstalación de cierto culto de la técnica y la logís-tica que, a la vez que reforzó la práctica militar, li-mitó su incorporación a los frentes de masas. Noes de extrañar entonces que, a pesar de haberestructurado una organización de varias decenasde militantes y simpatizantes, carecieran de unnombre que los identificara y de un órgano de di-fusión, inequívocas señales de su creciente divor-cio con la práctica social de la política.
A esta primera etapa le continuó otra, entre1965 y 1969, que podríamos definir de transicio-nal, en el curso de la cual el grupo abandonó suoriginal proyecto militar insurreccionalista y ad-quirió una clara identidad de guerrilla urbana. Porentonces, en el marco de una intensa lucha inter-na, dos tendencias se disputaron la hegemoníade la conducción: una, la de la dirección original,continuaba apostando a una selecta preparaciónmilitar y a un crecimiento larval, cuidando demantener el más absoluto secreto sobre su exis-tencia; la otra, fuertemente influenciada por elguevarismo y alentada por algunos de los miem-bros más jóvenes de la organización, propiciabaromper con la paciente espera y multiplicar el ac-cionar guerrillero, al que entendían como un ge-nerador de conciencia. Durante los dos primerosaños predominó cierto inmovilismo que puso alborde de la fractura a la organización; las cosascomenzaron a cambiar en 1968, cuando los jóve-
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación140

nes impusieron su predominio numérico y políti-co. La nueva conducción aceleró los tiempos,propició el acercamiento a otras organizacionesafines y la realización de algunos de los golpesmás resonantes de la década, como la ocupaciónde un vivac del ejército en Campo de Mayo, el 5de abril de 1969.
Entre fines de 1969 y mediados de 1971, el pe-queño grupo de combatientes experimentó unamutación aún mayor. En esta última etapa la or-ganización se hizo pública, transformó su estruc-tura y alcanzó su máximo desarrollo. En efecto, elacercamiento a otros grupos con planteos análo-gos fue conformando una virtual unión de todosellos, legitimada por una misma elección de laforma de lucha. Sosteniendo la llamada teoría delos afluentes, pretendieron llevar a cabo una ex-periencia inédita en nuestro país: conformar uncomando único revolucionario para centralizar laacción de numerosas vertientes independientes,pero dispuestas a construir en el transcurso de lalucha los instrumentos (partido, frente de libera-ción y ejército popular) que consideraron decisi-vos para llevar adelante la revolución.7 La oca-sión de operar conjuntamente no tardó en pre-sentarse y en abril de 1970, con el secuestro delcónsul del Paraguay en la Argentina, dos grupossellaron su sociedad bajo la sigla FAL.8 La magni-tud que alcanzó la operación y el planteo de crearun frente político militar de características no ex-cluyentes –“no queremos una revolución de élitesarmadas”, decían9– operó como un efectivo cata-lizador, y en unos pocos meses varias agrupacio-nes se estructuraron bajo el mando de una direc-ción colegiada.
Sin embargo, el fino hilo de la unión, limitado alpuro accionar, muy pronto reveló sus límites y laorganización entró en una vertiginosa crisis termi-nal, disgregándose en un mar de críticas, cuestio-namientos y deserciones disparadas por la faltade definiciones, propuestas y consensos políticoscomunes.
A partir de entonces y hasta poco después delgolpe militar de 1976, la sigla FAL continuó apa-reciendo con algunas variaciones (FAL Che, FAL22 de agosto, FAL América en Armas, etc.) perono ya identificando a columnas autónomas deuna misma federación, sino a organizacionesguerrilleras que hicieron propia la trayectoria dela organización madre desaparecida.
Pero volvamos al principio.
Al principio fue … la fracción
A mediados de la década de 1950, la intensa ac-tividad política e intelectual que venía desarro-llando el profesor Silvio Frondizi y unos pocos es-tudiantes que lo acompañaban trocó en la forma-ción de un nuevo agrupamiento revolucionario.Frondizi, parejamente distante de las organiza-ciones de la izquierda tradicional, creyó oportunoreconvertir su primigenio grupo Praxis, inclinadoal análisis y la elaboración teórica, y relanzarlohacia la intervención política práctica, formandouna nueva organización, el MIR-Praxis, que a fi-nes de la década contaba con un centenar de mi-litantes.10
Hacia 1958, en Lomas de Zamora, zona al surde la ciudad de Buenos Aires, el MIR-Praxis con-taba con una pequeña pero entusiasta céluladonde se destacaban cuatro militantes: el delega-do bancario Juan Carlos Cibelli, el profesor dequímica Juan Gerardo Pouzadela y los estudian-tes Jorge y Ricardo.
Pouzadela y Ricardo se habían iniciado políti-camente en las filas del Partido Comunista dondehabían cimentado una sólida formación política.No es de extrañar que fueran ellos quienes impul-saran la aparición de la revista Llamarada, unaencendida publicación mimeografiada que apare-ció, no sin dificultades, durante esos meses. Tam-bién se encargaron de despejar cualquier dudasobre su identidad e inspiración política; bajo elvolcánico título que presidía a la edición, apare-cía una significativa frase de Lenin: “Perecer olanzarse adelante a todo vapor”. Todo un presa-gio de lo que se avecinaba.
Durante la segunda mitad de aquel año, en elmarco de las primeras tribulaciones del gobiernofrondizista, la pequeña célula experimentó unconsiderable crecimiento. La llamada Batalla delPetróleo, desencadenada en julio como conse-cuencia de los convenios firmados entre el Esta-do y varias empresas extranjeras, provocó inten-sos debates sobre la soberanía nacional y la ne-cesidad de contar con proyectos de desarrollo in-dependientes. Por otra parte, los coqueteos ini-ciales del gobierno con los gremios peronistascomenzaron a deshilvanarse con rapidez y los
G a b r i e l R o t 141

primeros conflictos sindicales ganaron las callesde la mano de los médicos, el personal de la jus-ticia y los bancarios. Cuando en setiembre los es-tudiantes se sumaron a la protesta, la célula dePraxis creyó tocar el cielo con las manos. Enunos pocos meses habían reunido a unos 15 sim-patizantes.
También por entonces comenzaron las diver-gencias entre la dirección de la célula y la delMIR-Praxis. Los primeros, embriagados por el ca-lor de las luchas estudiantiles y gremiales en lasque se hallaban envueltos, miraban con crecien-te recelo a su conducción nacional, a la que rela-cionaban más con la elaboración intelectual enun gabinete de estudio que con la práctica revo-lucionaria “concreta”. “Silvio, que en el panoramalocal era todo un adelantado” –señalan algunosde los pioneros– “nos había marcado definitiva-mente, legándonos la impronta de ser nosotrosmismos. Y nosotros, siguiendo ese mandato,arremetimos contra la dirección a la que acusa-mos de quietista, teórica y profesoral. Para noso-tros, había que dejar todo eso atrás y marcharcon los obreros”.11 El planteo, sin dudas, se hacíaeco de algunas de las tensiones que atravesabana la izquierda argentina y en especial cuestiona-ba el lugar que se le otorgaba a la teoría y a lapráctica en el proceso revolucionario nacional.
De esta manera quedaron delimitadas dos po-siciones. Mientras que para Silvio Frondizi elMIR-Praxis venía trabajando firmemente “paraponer en línea de batalla al mejor equipo doctri-nario del país”12, para Cibelli y sus compañeros,en cambio, la organización se confinaba al cam-po de las ideas, alejándose por completo del “mo-vimiento real”. Desde esta perspectiva, plantea-ron su radical cambio de rumbo “abandonando loculturoso, para ir al barro y embarrarse”.13
Semejante formulación antiintelectual no eranueva dentro de los grupos marxistas, pero en losalbores de los ‘60 representó el antecedente másinmediato de lo que sería uno de los puntos deapoyo de la Nueva Izquierda.
La apelación a la búsqueda de un sujeto revo-lucionario con el que poder identificarse debía en-frentar, sin embargo, una seria dificultad: las ma-sas peronistas. En efecto, la postura frente al pe-ronismo dividió aguas en la izquierda local. SilvioFrondizi, apoyándose en la categoría de bonapar-
tismo, se había distanciado de las formulacionesreaccionarias ensayadas por los partidos Comu-nista y Socialista que, sin medias tintas, caracte-rizaron al peronismo como un particular movi-miento neofascista. Curiosamente, los principalesanimadores de la regional sur de Praxis coincidie-ron con estos últimos, por lo que a la vez que for-mulaban un ir hacia los trabajadores, se distan-ciaban del grueso de ellos. Su planteo de “emba-rrarse”, pues, implicaba una notable contradic-ción. Pero mientras esta contradicción se abríapaso paulatinamente, el antiintelectualismo delplanteo inicial forzó la ruptura.
Ahora bien, basados en el planteo de que la in-fluencia del peronismo en las masas impedía queéstas conformaran una herramienta de clase in-dependiente, concebían la “garantía” revolucio-naria en una organización cerrada de cuadrosmarxistas; en su imaginario, sobre éstos recaía laresponsabilidad de llevar a buen puerto el proce-so revolucionario, en donde la organización de laviolencia tenía un lugar preponderante. Su formu-lación de acumular experiencia militar, entonces,estaba estrechamente relacionada con la certezade contar sólo con la propia organización profe-sional: ésta, en definitiva, era quién intervendríacon la suma del saber y la experiencia en el mo-mento oportuno. El antiintelectualismo obreristade los inicios cedió rápidamente su lugar al feti-chismo de la organización.
A fines de 1958 Cibelli y Ricardo expusieron es-tas posiciones en un plenario de Praxis. La pro-puesta, como era previsible, fue desestimada poruna abrumadora mayoría. La dirección de Praxisprefirió no intervenir ni tomar medidas especialesen la regional y dejó que sus militantes eligieranen libertad de acción los pasos a seguir; éstos, enbloque, optaron por separarse de la organización.
Consumado el cisma en Praxis, la direcciónrupturista delineó con rapidez el nuevo curso aseguir. Su pretendida crítica radical, sin embargo,encerraba una vuelta a formas organizativas tra-dicionales. En efecto, decididos a estructurar unaorganización clandestina de viejo cuño leninista,optaron por dar un lugar en la nueva formación alos militantes más disciplinados y entregados a larevolución que, según su curiosa interpretación,eran sólo ellos mismos. Impugnaron, pues, laparticipación de la gran mayoría de sus compa-ñeros a quienes despidieron alegando una su-
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación142

G a b r i e l R o t 143
León Poch

puesta autodisolución. Era la segunda fracturaque propiciaban en pocos días. La organizaciónque alentaban nacía bajo el signo de la exclusión.
En la primera semana de enero de 1959, mien-tras en la lejana Cuba las milicias castristas sacu-dían la política internacional, Cibelli, Pérez, Ricar-do y Pouzadela se reunían en una modesta casillade madera que éste último había conseguido en elCamino de Cintura, a la altura de La Salada, y for-malmente daban vida a una nueva agrupación.
Desde entonces, destinaron cada fin de sema-na al estudio de los más diversos temas, desde laactualidad nacional hasta la historia del PCUS.Consumían ávidamente libros y folletos, aunquela guía fundamental seguía siendo El Estado y larevolución. Además, adoptaron el organigramade Praxis de contar con un “especialista” en cadauna de las principales áreas de análisis. Así, Ci-belli se encargó de las cuestiones económicas,Jorge Pérez de la realidad latinoamericana, y Ri-cardo y Pouzadela, quien por entonces adoptó elpoco modesto seudónimo de Lemar (Lenin-Marx), se ocuparon de analizar el panorama polí-tico local y de trazar las tareas prácticas.
A la par que profundizaron su preparación inte-lectual, desarrollaron su primera “actividad sindi-cal”, consistente en proveer alimentos a los traba-jadores en huelga de un frigorífico de Monte Gran-de. La actividad no era muy consagratoria para lapequeña célula de revolucionarios, pero los acer-có, de alguna manera, a su ansiada meta de “em-barrarse”. Sumaron, además, los contactos ban-carios de Cibelli y algunos trabajadores ferrovia-rios, lo que contribuyó a reforzar los ánimos.
Por lo demás, el grupo se movía en la más ab-soluta clandestinidad. No sólo carecían de nom-bre, sino también de una publicación periódica, ysólo con el tiempo emprendieron la edición de bo-letines y gacetillas de exclusivo uso interno.
El crecimiento era lento. Los simpatizanteseran sometidos a rigurosas pruebas de filtro ytras un período de examinación –que podía llegara durar más de un año– los “elegidos” accedían ala categoría de militante.
La dirección creía no dejar nada al azar. Dispo-nía de todos los datos referidos a la vida del sim-patizante y llevaba un minucioso registro de sushorarios y actividades para su posible utilización
cuando la organización lo creyera oportuno. Elcontrol de los contactos llegaba a niveles paroxís-ticos. Por ejemplo, simulando ser policías de civil–con documentación y armas reglamentarias–“detenían” en la calle a los aspirantes, general-mente a la salida de alguna reunión, para evaluarsi conocían correctamente lo que denominaban elminuto conspirativo, una suerte de respuestaspreparadas ante una eventual detención por par-te de las fuerzas de seguridad. No era esta la úni-ca ficción pensada por el núcleo dirigente. Loscontactos, por ejemplo, recibían una descripciónde las fuerzas de la organización por completosobredimensionada, con el ánimo de crear enellos una suerte de mística sobre el poder y al-cance de su estructura.
Entre 1959 y 1960 iniciaron su preparación mi-litar. Para ello, y siguiendo la simple idea de ele-gir un territorio agreste y despoblado, escogieroncomo campo de entrenamiento la laguna Vitel,próxima a la de Chascomús. Allí realizaron cami-natas con pesadas mochilas, prácticas de super-vivencia y ejercicios físicos. Tiempo después,cuando los cubanos los invitaron a la isla para re-cibir entrenamiento en tácticas de guerra de gue-rrillas, declinaron el ofrecimiento alegando seriasdiferencias políticas. En especial, descreían de laguerrilla como único método revolucionario, y enel campesinado como sujeto revolucionario porexcelencia. Por el contrario, planteaban una revo-lución hegemónicamente obrera y apostaban alestallido de una insurrección en las ciudades endonde precisarían un poder de fuego mucho ma-yor que el necesario en el campo o las montañas.Su meta no era la constitución de focos guerrille-ros, sino de grupos operativos que debían acu-mular fuerzas y experiencias para un enfrenta-miento en gran escala. Desde su concepción, elentrenamiento deseado era para dirigir grandesunidades militares, artillería pesada, blindados e,inclusive, aviones de combate, cuyo manejo,coordinado con la insurrección urbana, constitui-ría la llave de acceso al poder. Por supuesto, to-do esto era incompatible con el proyecto cubano,y Cibelli y sus compañeros continuaron, cada tan-to, entrenando en su laguna.
Por otro lado, el grupo siguió trabajando mo-destamente con la gente de los barrios y de laszonas asoladas por las inundaciones, como La-nús, donde en 1961 incorporaron a Alejandro Bal-
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación144

dú, quien tanta gravitación tendría dentro de la or-ganización en los años venideros. Las tareas secombinaban con charlas teóricas, donde se dife-renciaban tanto de trotskistas y comunistas comode peronistas, “un mal que había que negar, loque las masas no tardarían en descubrir”.14
Los primeros operativos
Las acciones iniciales tendieron a satisfacer unaacumulación primitiva de armamentos, carenciaque reñía con su identidad de embrionario “Esta-do Mayor”. Si bien la dirección era audaz y seplanteaba acceder a los centros neurálgicos delenemigo, por el momento decidió comenzar porsus inmediaciones y el primer blanco escogidofue el Instituto Geográfico Militar, ubicado en Ca-bildo al 300 de la Capital Federal.
La planificación de la operación implicó casi unaño de trabajo en el que realizaron planos inter-nos y chequearon innumerables veces los hora-rios de vigilancia. También monitorearon el tránsi-to vehicular y peatonal en las calles y aceras cer-canas y hasta apostaron parejas de militantescontra los muros del IGM para comprobar la reac-ción de los guardias. Finalmente, a fines de mayode 1962, tras dar por concluidas las tareas de in-teligencia y control, realizaron una reunión gene-ral en la casilla de La Salada para revisar y pasaren limpio el operativo. “Era la primera vez que to-dos se veían las caras” –recuerda uno de los par-ticipantes–. “Fue impresionante y emotivo ¡éra-mos tantos!, pero sólo la dirección sabía que esaera toda la organización. El resto pensaba queera sólo una parte”. Los dirigentes dieron mues-tras de una obsesiva planificación “llaves, planos,fotos… ¡faltaba Lenin!”.15
En la madrugada del 16 de junio se puso en prác-tica lo que tan cuidadosamente se había orquesta-do. Una escalera de soga sobre el muro de una ca-lle lateral permitió escalar hasta los alambres depúas que coronaban la medianera y, tras cortarlos,ingresaron al establecimiento en dos grupos.
Ya adentro, constataron que oficiales y cons-criptos dormían, y se dirigieron directamente a laSala de Armas, de donde sacaron un valioso bo-tín: 42 pistolas 11,25 mm; 2 FAL y 5 ametrallado-ras PAM y Halcón. Presurosamente cargaron lasarmas en varios bolsos, salieron y los deposita-
ron en el único vehículo –un taxi– que tenían es-perando.
Tras media hora de trabajo, el objetivo se habíacumplido. Sólo restaba un singular colofón. Enefecto, el plan incluía hacer pasar la operación co-mo un robo realizado por la misma fracción delejército que dirigía el IGM, para provocar un reca-lentamiento en la interna de la Fuerza que veníansosteniendo “azules” y “colorados”. Para ello, de-jaron en el piso un boleto de tren marcado con elnombre de una localidad donde residían variosoficiales “colorados”, entre ellos el jefe de la insti-tución, como “prueba” de su culpabilidad. Laanécdota no es un detalle menor; por el contrario,señala hasta dónde las especulaciones “logísti-cas” más ingenuas ocupaban la mente de algunosde los primeros dirigentes guerrilleros del país.
La operación, mantenida oficialmente en la másabsoluta reserva, pasó desapercibida para losmedios. Sólo el diario Clarín, ocho días más tar-de, publicó unas pocas líneas informando sobrela desaparición del armamento.
Pero no todo fue indiferencia. En el IGM huboun prolijo interrogatorio a cada uno de los cons-criptos y oficiales que allí cumplían alguna tarea,aunque la inteligencia militar no llegó a ningunaconclusión contundente. Del otro lado, los feste-jos fueron profusos. Se había sorteado con exac-titud, seguridad y éxito la primera gran prueba. Yahora contaban con sobrado armamento pararealizar sus prácticas.
A partir del operativo del IGM el grupo experi-mentó una auténtica explosión demográfica. Laidea dominante acerca del rol aglutinante de laacción halló su más resonante certificación. Va-rios militantes solicitaron ingresar en la organiza-ción, y los contactos y simpatizantes se multipli-caron a tal grado que la dirección creyó conve-niente estructurar una red de casas donde debe-rían funcionar las nuevas células. Para sostenertal estructura gestaron un ambicioso cronogramade “operativos financieros” que les brindarían losnecesarios recursos económicos. Y en poco tiem-po, combinando contactos bancarios y gráficos,lograron reproducir formularios de pedidos dechequeras de cuentas especialmente selecciona-das, con las cuales realizaron abultados retirosde fondos en los bancos Provincia y Nación.
El aumento de las operaciones de acumulación
G a b r i e l R o t 145

económica y de sustracción de armas a agentesde la policía, que por entonces se implementaroncomo parte de la preparación, planteó la necesi-dad de crear un “santuario” de protección para losmilitantes con probables o declarados problemasde seguridad. A tal fin, se montó una regional contodos los elementos necesarios (dinero, casa, do-cumentos) para recibir a los militantes amenaza-dos. Se escogió crearlo en la provincia de Tucu-mán, en donde una serie de contactos asegura-ban una implantación más o menos rápida. Sinpausa, la organización multiplicaba su estructura.Desde entonces, el camino de la acción militar noconocería retorno.
Pero no todo marchaba sobre rieles.
Paulatinamente, el grupo fundador había deja-do de funcionar como una dirección homogénea.Lemar y Jorge se habían retirado de la organiza-ción: el primero, manifestando desacuerdos conla realización del operativo del IGM; el segundo,alegando incompatibilidades políticas, había emi-grado hacia el grupo que alentaba Jorge Rearte.Por otra parte, Cibelli sufrió un serio problema desalud que lo obligó a guardar reposo absoluto du-rante un año. Sólo Ricardo se mantenía activo,pero también él manifestaba cambios que influi-rían seriamente en la organización.
En efecto, una sensación de sospecha perma-nente se instaló en el único referente “histórico”de la organización, quien no dejó de oponerse ala realización de casi todos los nuevos operati-vos. Todo lo que cuidadosamente se planificaba,terminaba inexorablemente abortado por sus pre-sunciones de infiltración, seguimientos y hastaprobable delación. Paulatinamente, la inactividady la impotencia ganaron terreno, sobre todo enlos cuadros medios, que vieron frustradas sus in-tenciones de actuar. La suspensión de uno de losoperativos mejor planificados, el asalto al BancoPopular, funcionó como detonante y varios mili-tantes plantearon la necesidad de reorganizar algrupo.
Un sector de la organización, formado entreotros por Baldú, Bjellis y Caribello, forzó la sepa-ración de Ricardo de la dirección, se hizo cargode la misma y dispuso, en un acto refundacional,la reactivación del viejo operativo contra el BancoPopular. Todo fue cuidadosamente pensado y re-visado, una vez más. Finalmente la acción se
realizó con éxito y les deparó una millonaria cifra.Todo indicaba, pues, que se podía volver a la ac-tividad.
Un cambio de táctica
Hacia 1968, el panorama político nacional co-menzaba a dar muestras de una renovada espiralde protesta. La sucesión de conflictos sindicalesy estudiantiles ganaba, una vez más, el planocentral de la situación. Paralelamente, los cam-bios suscitados en la dirección del grupo implica-ron la reorientación del mismo. Los nuevos diri-gentes dieron por terminada la etapa primitiva desilenciosa acumulación de experiencia para darpaso a otra, de presentación pública, declarada,y donde la acción del grupo combatiente acelera-ría el ritmo de la concientización de las masas ydel proceso revolucionario.
En términos operativos, había que pasar a otraetapa del enfrentamiento. Se imponía un ataquefrontal al corazón mismo del aparato militar: nimás ni menos que el Regimiento nº 1 de Infante-ría de Patricios, en Campo de Mayo, donde sehallaban almacenados alrededor de 600 FAL. Laoperación era de una audacia inédita y constituyóla primera vez en el país que una organización deizquierda intentó la toma de un cuartel de lasFuerzas Armadas. Si creyeron estar preparadospara dar un salto cualitativo en el desarrollo de laorganización, la magnitud del blanco escogidoacompañaba sus expectativas.
El operativo implicaba un enorme esfuerzo lo-gístico, pero los recursos obtenidos en el asalto alBanco Popular allanaron el camino. AlejandroBaldú fue el encargado de adquirir todo el mate-rial necesario, que no fue poco ni modesto. Bajola identidad de Héctor Albano compró al contadoun camión Mercedes Benz y un jeep similar a losutilizados por el ejército. También adquirió cuatrogomas nuevas para el camión y encargó un con-tenedor con 1.800 kilos de caramelos, que seríautilizado para esconder las armas capturadashasta su traslado a una casa en Mar del Plata, re-cientemente alquilada.
El 5 de abril de 1969, a las tres de la madruga-da, el camión y el jeep –mimetizados con papelautoadhesivo verde oliva– irrumpieron por lapuerta nº 4 del cuartel y se detuvieron junto a la
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación146

carpa de guardia. El cortejo llevaba un curiosobatallón formado por un teniente coronel, un capi-tán, dos tenientes, un sargento y varios soldados,todos vestidos con uniformes comprados en lasastrería militar.
-“¡Quién está a cargo de este lugar!”, gritó el fal-so teniente coronel, con estudiada voz de mando.Los guardias de turno se sobresaltaron y en laconfusión fueron rápidamente reducidos por elresto de los guerrilleros. El operativo marchabasegún lo planeado, pero la decepción fue mayús-cula cuando fueron en busca de los FAL: en efec-to, los fusiles habían sido retirados el día anterior,previendo la frágil seguridad de su custodia du-rante el fin de semana siguiente, coincidente conla celebración de la Semana Santa. El saldo de laoperación fue por demás magro: sólo siete ar-mas. Pero había dejado una enseñanza colosal:desde una perspectiva puramente militar, se po-dían vulnerar los centros mismos de las FuerzasArmadas.
La pérdida del botín no fue el único problemaque debieron afrontar. En su escape dejaron nu-merosas pistas que condujeron a la inteligenciamilitar directamente hacia Baldú. Comenzaba atejerse una nueva trama que concluiría con lasprimeras detenciones que sufriría el grupo. Baldú,por el momento, logró escapar a sus perseguido-res, pero se investigaron sus relaciones y compa-ñeros de trabajo, y poco a poco se fue dibujandoel armado del comando. En poco tiempo más seidentificó a Carlos D´Arruda, Carlos Alberto Mal-ter Terrada y Sergio Bjellis, todos visitadores mé-dicos, como aquél. Por otra parte, sin sospechar-lo, la madre de Baldú brindó una nueva pista a lasfuerzas de seguridad: los reiterados viajes de suhijo a Tucumán, que coincidían repetidamentecon el de otro individuo: Juan Carlos Cibelli, quienfue localizado y detenido el 7 de mayo de 1969.
El operativo contra el vivac de Campo de Mayofue para el grupo toda una presentación en socie-dad. Aunque aún carecían de nombre oficial, laprensa hablaba de una “célula terrorista” (la ban-da de los “visitadores médicos”), con posibles vin-culaciones políticas con el maoísmo y de una de-cisión y osadía fácilmente advertibles.
La era de las grandes operaciones urbanas ha-bía comenzado.
Los afluentes
a) El grupo Aguirre
Durante 1967 el proceso de crisis interna del Par-tido Comunista produjo su fracción más importan-te cuando varios sectores de la FJC (FederaciónJuvenil Comunista) y el MENAP (Movimiento Es-tudiantil Nacional de Acción Popular) se agrupa-ron alrededor de cuatro puntos: 1) crítica al Comi-té Central del PC por sus prácticas burocráticas;2) oposición a la política de oportunismo sindical,manifestado en el seguidismo a la burocracia dela CGT; 3) oposición a encuadrarse en salidas po-líticas negociadas con los diferentes partidos ysectores de la burguesía y 4) militancia a favor deuna política independiente de la clase obrera. Elnuevo reagrupamiento se sostenía en la podero-sa fracción de Medicina, originada en 1963, cuyainfluencia trató infructuosamente de ser neutrali-zada por medio de la expulsión de sus dirigentesmás destacados. Cuando en setiembre de 1967el secretario general de la FJC, Athos Fava, co-municó la decisión oficial de intervenir a toda lajuventud partidaria y expulsar a los principalesanimadores de la fracción, la ruptura se consu-mó: el 6 de enero de 1968 quedó formado el Par-tido Comunista Comité Nacional de Recupera-ción Revolucionaria (PC-CNRR) que, al consti-tuirse, asumió dos nuevas diferencias con el Co-mité Central del PC: su apoyo a la OLAS y a lavía armada en la revolución argentina.
La formación del PC-CNRR implicó un largoproceso de confrontación ideológica que alcanzóa distintos sectores de la novísima agrupación,canalizada a través de debates internos y por me-dio de la difusión de numerosos boletines y publi-caciones que abordaban cuestiones de teoría yorientación práctica. En uno de estos textos, denoviembre de 1968, se destacaba el rechazo a lavía pacífica de acceso al poder, la reivindicaciónde la lucha armada y la posición insurreccionalis-ta sostenida en sus recientes “Tesis para el XIIICongreso” del Partido Comunista. El nuevo infor-me señalaba las limitaciones de la preparaciónmilitar propia y la necesidad de superarlas rápida-mente, pero hacía especial hincapié en la subor-dinación a la teoría insurreccional de la claseobrera. A la vez, destacaba la negatividad de “lasinfluencias foquistas que toman formalmente laconstrucción en la clase del Partido y la importan-
G a b r i e l R o t 147

Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación148
Clement Moreau

cia de que éste encabece los combates reivindi-cativos y políticos del proletariado, por cuantopiensan que, en definitiva, esas tareas serán re-sueltas por la simple instalación de un foco gue-rrillero”.16 La arremetida contra el foquismo no eracasual. Por el contrario, intentaba salir al cruce delas posiciones sostenidas por un sector internode creciente influencia, cuyo dirigente más impor-tante era Luis María Aguirre.
Aguirre, médico delegado del Hospital Rawson,se había afiliado a la FJC en los inicios de losaños ‘60, y realizó sus primeras tareas para elaparato partidario integrado a la célula de Retiro.Entre 1962 y 1963 viajó a Cuba, y a su regreso seincorporó a la estructura militar de la juventud,participando en los Comandos de Defensa Estu-diantil Universitaria y en pequeñas acciones depreparación y acumulación de experiencia militar,como atentados a colectivos y trenes.
Sumado a la fracción de Medicina, profundizósu formación teórica en los cursos de marxismoque daba Mote Malamud; también de esos añosson las primeras notas que escribieron juntos yfirmaron como Camilo y Gervasio Zárate, respec-tivamente.
Cuando se oficializó el PC-CNRR, se integró asu incipiente equipo militar.
En marzo de1969, como corolario de un exten-so artículo, los Zárate dejaron planteada su posi-ción: rechazaban de plano cualquier intento de“importar” los esquemas de las experiencias cu-bana, china y vietnamita, en tanto fueron sosteni-das por una base social campesina inexistente enla Argentina. Subrayaban, sin embargo, la nece-sidad de “actualizar” dichas experiencias tenien-do en cuenta las características propias del país.
Aunque no renegaban de la insurrección obre-ra como escenario fundamental para el triunfo dela revolución, caracterizaban de “espontaneísmo”la no preparación militar de la misma, prepara-ción que atribuían a una vanguardia de revolucio-narios profesionales.
Proclamaron, pues, la “necesidad de operar mi-litarmente con anterioridad al momento de la in-surrección” y, por tanto, la “necesidad de la crea-ción previa de un ejército popular”. Para ellos ha-bía llegado la hora de “la formación técnica parala lucha armada” y del “dominio de las leyes de la
guerra de movimiento y guerra de guerrillas… ar-bitrando desde ya los medios que aseguren la in-tegridad territorial mínima”. En ese contexto, el tra-bajo clandestino debía “triplicar sus recaudos”.17
En las instancias previas al primer CongresoNacional del Partido Comunista Revolucionario(PCR, ex PC-CNRR) y en el marco de las jorna-das de protesta del Cordobazo, el grupo de Agui-rre planteó su premisa fundamental: la creaciónde un Ejército Revolucionario que, operando co-mo guerrilla urbana, fuera incorporando coman-dos obreros preparados para enfrentar la repre-sión organizada desde el Estado, y a la inminenteintervención extranjera que, según sus análisis,desencadenaría la insurrección revolucionaria.
A la vez, paralelamente a sus planteos oficiales,llevaron a cabo una sostenida captación de cua-dros militantes del partido, y realizaron pequeñasacciones de acumulación financiera y militar paragarantizar su funcionamiento independiente. Elaccionar del grupo parece haber sido importanteya que un informe partidario subraya “que llegóen determinado momento a hacer peligrar la uni-dad del partido, por cuanto existieron posibilida-des concretas de ruptura a nivel nacional y de va-rios comités de zona…”.18
Cuando las evidencias acumuladas de esta acti-vidad fraccional fueron abrumadoras, se realizó “untribunal revolucionario” y el grupo fue expulsado.
Tras su separación del PCR, Aguirre solidificósus relaciones con el grupo de Baldú y Bjellis –aquienes conocía desde un tiempo atrás– plan-teando la posible fusión en una misma organiza-ción y colaborando en operaciones armadas con-juntas. Los acontecimientos que acompañaron lapreparación de una de ellas precipitaron la unifi-cación.
En efecto, a principios de 1970 ambos gruposdiseñaron un plan para asaltar a un tren pagadoren la localidad bonaerense de Luján. El operativo“Carola” era audaz: un comando de varios guerri-lleros disfrazados de obreros ferroviarios cortaríael paso a la formación e indicaría el momentooportuno para que otro grupo redujera a la guar-dia y asaltara el vagón donde se hallaba el dine-ro; finalmente, se marcharían vestidos con unifor-mes de la aeronáutica en camionetas que prepa-rarían especialmente para hacerlas pasar comopropias de la fuerza. Pero mientras la operación
G a b r i e l R o t 149

cobraba cuerpo, un hecho intervino en formainesperada, frustrando todos los planes.
El 18 de marzo la policía allanó un galpón ubi-cado en la calle San Vicente 116, en Luján: bus-caban reducidores de autos, tras una denunciarealizada por los vecinos. La sorpresa fue mayús-cula cuando se encontraron con dos camiones si-milares a los que utilizaba la Fuerza Aérea, explo-sivos y numerosos uniformes militares. En el alla-namiento fue detenido Carlos Dellanave, poste-riormente sindicado como ex militante del PCR.Ante el descubrimiento, la policía dejó embosca-dos a algunos agentes, quienes a la noche si-guiente detuvieron a Alejandro Baldú.
La detención de Dellanave fue rápidamente ofi-cializada por la policía; la de Baldú, en cambio,negada sistemáticamente, auguraba un dramáti-co desenlace. Las versiones indicaban que Bal-dú, torturado salvajemente, había muerto duranteel interrogatorio o estaba en muy malas condicio-nes físicas, lo que impedía su presentación antela justicia. El tiempo, pues, apremiaba. Sus com-pañeros entendieron necesario realizar una ac-ción que echara luz sobre el caso y contribuyeraa asegurar la vida de los detenidos.
Por entonces se había difundido el Minimanualdel guerrillero urbano; escrito por el brasileñoCarlos Marighella, constituía la más importanteguía de acción de los grupos armados. En uno desus puntos subrayaba: “El secuestro es la captu-ra y custodia en el local secreto de un agente po-liciaco, un espía norteamericano, una personali-dad política o un enemigo notorio y peligroso delmovimiento revolucionario. El secuestro tiene porfin el canje o la liberación de compañeros revolu-cionarios presos, o la suspensión de torturas enlos calabozos de la dictadura militar”.19 Es decreer que los guerrilleros argentinos conocían la“recomendación” de Marighella y se aventurarona realizar, en una acción coordinada de ambosgrupos, su primer secuestro.
Los primeros tramos de la operación resultaronun palmario fracaso. Escogieron como víctima aun miembro del cuerpo diplomático de Alemaniaen la Argentina, pero su escolta repelió a los tirosel intento de secuestro, y los guerrilleros se que-daron con las manos vacías. La prisa conspirabacontra una buena preparación del operativo. Fal-taban datos de los posibles blancos, horarios,
movimientos, conocimientos de turnos de guar-daespaldas, etc., en síntesis, no se podía garan-tizar una acción exitosa contra una personalidadnotoria. Restaba sacrificar la resonancia del nom-bre a favor de la rapidez y seguridad de la acción.
En este contexto, un aviso clasificado apareci-do en el diario del 24 de marzo constituyó una au-téntica “bendición”. Waldemar Sánchez, cónsulparaguayo en Ituzaingó (Corrientes) ofrecía enventa un auto Mercedes Benz. Ese mismo díados hombres se presentaron en un hotel del cen-tro porteño donde Sánchez residía, con la inten-ción de adquirir la unidad. Tras dar unas vueltascon el rodado, supuestamente para comprobarsus cualidades, el cónsul y su chofer fueron redu-cidos y amordazados; el segundo fue liberado deinmediato, Sánchez, en cambio, quedó en cauti-verio. Pocas horas después, detrás del espejo delbaño de damas de El Ibérico, un café de la Av.Córdoba, apareció el primer comunicado de la or-ganización, intimando a la policía a mostrar fren-te al periodismo a los dos compañeros detenidos.“¿Cómo firmamos el comunicado?” había pre-guntado uno de los comandos. “Frente Argentinode Liberación”, sugirió Bjellis20. Fue el acta de na-cimiento de la nueva organización.
En un nuevo comunicado, del 27 de marzo, losguerrilleros subrayan: “Nuestra intención de cap-turar al cónsul paraguayo fue (...) solamente lo-grar que se presentara a la prensa a los compa-ñeros Dellanave y Baldú, como un intento de pa-rar la tortura y el asesinato. Llegamos tarde. Eraevidente a esta altura de los acontecimientos quela dictadura asesina eliminó al compañero Baldúen la cámara de torturas...”.
Ese mismo día, la respuesta del gobierno deOnganía no se hizo esperar: desconoció el para-dero de Baldú y ratificó la detención y el procesa-miento de Dellanave, acusado de robo, asocia-ción ilícita y conspiración para la rebelión.
Al día siguiente, las FAL liberaron a Sánchez.El plan se había cumplido sin obtener los resul-tados deseados.21 Baldú jamás apareció y Della-nave continuó detenido. Pero había emergidouna nueva organización a la vida política argen-tina que, en breve, volvería a la primera planade los diarios.
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación150

b) La Brigada Masetti
El proceso que se le inició a los guerrilleros delEGP, detenidos tras la debacle del foco salteño,generó cierto reagrupamiento en pos de organi-zar la solidaridad con los combatientes presos.Roberto Ciro Bustos, sobreviviente de aquellacampaña, contribuyó a la tarea estableciendo losprimeros contactos entre las dispersas fuerzas, yen poco tiempo dejó constituido una pequeña cé-lula que tomó como preciada herencia la expe-riencia de Masetti. En esta etapa embrionaria desu formación, asistieron a los presos del EGP, di-fundieron sus proclamas y hasta inspeccionaronnuevamente la región salteña para evaluar un po-sible relanzamiento foquista, aunque finalmentedesistieron de hacerlo.
Entre 1964 y 1966 el grupo mantuvo un perfilaustero, de preparación física, acumulacióncuantitativa y experimentación de sus rudimenta-rios conocimientos guerrilleros, realizando pe-queñas acciones de propaganda armada como lacolocación de explosivos de escaso poder, a lasque llamaban semillas, que causaron más ruidoque destrozos. En cambio, la primera acción decierta envergadura –la voladura de un puente ubi-cado en la ruta 2– debió postergarse, frustrándo-se también la aparición pública de un nombre ten-tativo de la organización: Grupo Urbano de Re-sistencia (GUR), nombre pionero al admitir elcambio de la estrategia rural por la lucha en lasciudades. Pero, por el momento, también la nomi-nación quedó para más adelante.
En esos años iniciales comenzaron a encolum-narse los primeros militantes tras un planteo gue-varista elemental: revolución, liberación nacional,el hombre nuevo y la lucha armada. Eso bastabapara inflamarlos y unirlos.
En términos generales provinieron de diversascorrientes políticas y de la Resistencia. Los máshicieron su experiencia en los partidos Comunis-ta y Socialista. Además, también contaron con laincorporación de los primeros presos del EGP deMasetti que recuperaron su libertad, como CarlosBandoni y Carlos Bellomo. De esos años datansus relaciones con otros grupos, como el MNRT(Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara)de Fidanza y la ANDE (Agrupación Nacional deEstudiantes). Las diferencias políticas poco im-portaban y solían zanjarse a partir de la pura ac-
ción. También es la etapa de su intensa prepara-ción física en las zonas pantanosas de las locali-dades de Otamendi (Paraná) y Las Catonas (Mo-reno), un lugar poco poblado que contaba con lainvalorable presencia de un arroyo. Como en ca-si todos los grupos armados de aquellos años, elentrenamiento militar incluía el “levantamiento”de automóviles y la extracción de armas a agen-tes de la policía, generalmente efectuados porinexpertos militantes acompañados por los “ve-teranos”.
La presencia del Che en Bolivia conmocionó alpequeño grupo que no tardó en prestar su cola-boración en la confección de documentos paraTania, la emblemática guerrillera que por enton-ces estaba en Córdoba, y para Roberto Ciro Bus-tos, y aunque no hay testimonios de su posible in-corporación al ELN en formación para apoyar a laguerrilla del Che, seguramente no hubieran de-soído el convite.
En 1967, algunos integrantes del grupo viajarona Cuba donde mantuvieron estrecha relación conEmilio Jáuregui, Faustino Stamponi y algunos mi-litantes del grupo Cristianismo y Revolución, quedirigía Juan García Elorrio. La influencia cubanadebió ser notable porque, tras su regreso de la is-la, la organización modificó su estructura. Se hizomás orgánica, tendió a especializar militarmentesus células (explosivos, inteligencia), diseñó yefectuó operaciones de mayor complejidad y pri-vilegió las relaciones con diversas organizacio-nes hermanas. También comenzó a editar boleti-nes donde definieron cuestiones de preparaciónmilitar y seguridad. En poco tiempo contó con dis-ciplinados militantes organizados en dos colum-nas urbanas cuyo sostenido crecimiento alimen-taba sus expectativas: en el cálculo de algunosde sus miembros alcanzaron a contar con alrede-dor de 70 combatientes y un número mayor decolaboradores que brindaban apoyo en diferentestareas.22
Entre 1968 y 1970 la relación que mantuvie-ron con otras formaciones similares comenzó adar sus frutos. Muy pronto se les sumó una agru-pación de estudiantes cristianos de Rosario y otrade la ciudad de La Plata, que había roto reciente-mente con el MIRA. También estrecharon relacio-nes con otro grupo platense: “Los perritos”, nom-bre que recibieron por su táctica de secuestrarperros de raza para pedir rescate por ellos
G a b r i e l R o t 151

Un elemento que los caracterizó fue su enfáticorechazo a las teorizaciones políticas, subrayandola preeminencia de la acción práctica sobre laelaboración teórica; destacaban su “reaccióncontra todos esos mamotretos en los que se defi-nía todo”, a la par que reivindicaban, casi comouna garantía revolucionaria, que “teníamos muypoco elaborado”.23 La acción los convocaba conurgencia y dejaron, para las generaciones veni-deras, el análisis, el estudio y la teorización delproceso que transitaban. El desapego, que en al-gunos casos llegó a ser un palmario desprecio,por acompañar la acción revolucionaria con unateoría revolucionaria se mantuvo inalterable.
Pero, por otra parte, la falta de precisiones y de-finiciones políticas que exhibieron en la llamada“línea no explícita” que animaban, les dio una am-plitud ideológica inédita en la izquierda vernácula.Su permeabilidad al populismo peronista —alcual evitaban definir para no ser excluyentes concríticos y seguidores— y su rechazo a todo dog-matismo se expresaba claramente en las citas —de Eva Perón y los evangelios, por ejemplo—que, ajenas a los santuarios de la izquierda revo-lucionaria, publicaban en sus boletines, sacandode quicio a los marxistas más ortodoxos.
En los primeros meses de 1970 la dirección delgrupo definió su incorporación a la recientementecreada FAL, organización con la que venían sos-teniendo discusiones en vistas a una posible uni-ficación. La diversidad de matices políticos pro-pios le permitió priorizar el acto mismo de la unióny dejar para más adelante el proceso de concilia-ción de ideas. Por el momento, les bastaba laconciliación en las acciones. Finalmente la fusiónse concretó e incorporaron dos militantes a la di-rección unificada.
Poco después, el 25 de setiembre de 1970,asaltaron el vagón postal de El Rosarino, lo queconstituyó su primera acción de envergadura co-mo columna independiente de las FAL.
La operación, firmada como Comando JuanaAzurduy de las FAL, les deparó una sustanciosacantidad de dinero y la invaluable seguridad decontar con una sólida capacidad de planificacióny ejecución. También fue aprovechada para rubri-car, comunicado mediante, el camino emprendi-do: “El dinero con el que ellos corrompen, que uti-lizan para pagar traidores, adulones, asesinos y
burócratas, que usan para perpetuar un sistemade explotación del hombre por el hombre, al quedesfachatadamente denominan mundo occiden-tal y cristiano; ese dinero, decimos, ha comenza-do a servir, a través de las FAL y de otras organi-zaciones hermanas, para liberar al hombre, paraarrancarlo, incluso, de su pérfida influencia. Asi-mismo, prometemos que las armas, que comoésta pasan a manos del pueblo, no se han de oxi-dar. Servirán para destruir a la dictadura que hamontado un vasto dispositivo de acción destinadoa embretar a los argentinos en una nueva farsaelectoral. Ni golpe ni elección: revolución”24.
La incorporación formal a las FAL y la acción deEl Rosarino marcaron un cambio sustantivo en laorganización: de la acumulación primitiva de fuer-zas se pasó a formar parte de un proyecto de ma-yores dimensiones políticas, y de las pequeñasacciones de propaganda al enfrentamiento de-sembozado. Para la mayoría de sus militantes elperíodo de clandestinidad absoluta había termi-nado; los servicios de inteligencia estaban alerta-dos del creciente accionar de los diversos gruposguerrilleros y mantener el secreto sobre sus acti-vidades –concluyeron– ya no tenía sentido.
A las 11 de la noche del 8 de octubre de 1970realizaron su segunda operación pública: toma-ron la radioemisora Music House, en pleno centrode la capital de Córdoba, y obligaron a sus ope-radores a pasar la Marcha de San Lorenzo y unaproclama.
“Hoy, a tres años de la muerte del Che” –de-cían– “el mejor homenaje es reafirmar en la luchasus principios e ideales revolucionarios. Ante ladictadura no hay que dejarse llevar por posturaselectoralistas o participacionistas, o aperturas oantiimperialismo de palabra; hay gente que noquiere en el fondo otra cosa que utilizar al pueblopara seguir conservando el capitalismo y la domi-nación extranjera, y no tiene problemas en utilizarhasta al Che, claro está, para sus fines”. Y expre-saban una convicción que no tardaría en desatarlas primeras convulsiones internas: “Aquí la cues-tión no es peronismo o antiperonismo o comunis-mo versus socialismo, es seguir realmente la lí-nea del Che. La lucha armada sin cuartel, con lasmasas independientes de las opciones burgue-sas, organizándonos desde abajo en forma clan-destina, en las fábricas, en la universidad, en lasescuelas secundarias, en el campo, aprendiendo
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación152

a utilizar la violencia que vaya cimentando el ca-mino hacia el socialismo, hacia la organizaciónúnica revolucionaria y un gran ejército popular.Continuar elevando la ofensiva armada y consoli-dando la organización de masas contra el régi-men. Buscar lo que ata y nos une y no tomar loque nos divide. Ante la mentira y las falsas opcio-nes, Ejército popular hacia la revolución socialis-ta. Saludamos a los compañeros que están eneste camino”.25
La acción fue realizada como Grupo OperativoTáctico Ricardo Masetti de las FAL, desde enton-ces más conocido como Brigada Masetti. Las tan-tas veces postergada nominación del grupo final-mente se había resuelto.
La acción como estrategia
Como ninguna otra organización de la Nueva Iz-quierda armada, las FAL cultivaron la unidad deacción como elemento fundante de una nuevapraxis revolucionaria, subordinando a ella todaidentificación ideológica y política. Para ellos, el“hacer” constituyó la necesaria y efectiva conjuracontra lo que caracterizaban el mayor vicio de laizquierda argentina: el ejercicio obsesivo de ladiscusión teórica, a sus ojos origen y síntoma delprolongado divorcio entre las organizaciones re-volucionarias y las masas. Una particular lecturade recientes experiencias en el continente abona-ba la apuesta: “No descubrimos nosotros estaforma de relacionar la teoría con la práctica” –de-cía un documento elaborado en una de las co-lumnas–. “Es precisamente así como, desde larevolución cubana en adelante, se construyen enAmérica Latina los movimientos revolucionariosque se inspiran en el castrismo. Es así como enla guerrilla boliviana el Che prohibió terminante-mente ciertas discusiones ideológicas, como lodice su diario de campaña. Y es así también co-mo se construyó la organización de los Tupama-ros, que son para nosotros el ejemplo de guerrillaurbana más avanzado y más cercano”.26 La fór-mula “Las palabras nos dividen, los hechos nosunen” –popularizada inicialmente por los guerri-lleros uruguayos– se convirtió en el norte de lanueva organización.
Sin embargo, a principios de los ‘70, la solaapelación a la acción directa resultó insuficientepara vertebrar una estrategia revolucionaria que
respondiera a las complejidades del conflictivoescenario político nacional. En efecto, el procesoabierto por el Cordobazo y la crisis del Onganiatopuso en cuestión numerosos interrogantes sobreel curso de la lucha revolucionaria y generó, den-tro de las organizaciones de la Nueva Izquierdaarmada, una urgente búsqueda de soportes teó-ricos que sustentaran su intervención práctica.
En este marco, el surgimiento de nuevos gru-pos guerrilleros se convirtió en un elemento de-terminante en el desarrollo particular de cada unode ellos no sólo porque en conjunto contribuyerona que el emergente guerrillero despertara simpa-tías en importantes sectores de la sociedad –yasea por ser portadores de grandes núcleos de afi-nidades políticas (como las de orientación pero-nista), o por su activa participación en las luchaspopulares–, sino porque establecieron, entre lasllamadas “organizaciones hermanas”, cierta“competencia” por la hegemonía de influenciasen el campo político de las luchas populares.27
En este escenario, las FAL oscilaron entre el re-chazo a la teorización y la reivindicación del mar-xismo como “guía medular” de “una práctica polí-tica científica, sin lograr anclar en una seria inda-gación de las complejidades del proceso revolu-cionario en general y el de la Argentina en parti-cular, cuyas dimensiones parecen haberse agota-do, desde su perspectiva, en una serie de gene-ralizaciones compartidas, en gran parte, por todoel universo de la izquierda. Así, en uno de sus pri-meros documentos, señalaban:
“1°- El proletariado, por su posición en el sistemaproductivo, es la única clase capaz de encararun proceso consecuente de lucha por el socia-lismo.
2°- Que sólo una estrategia mundial puede hacer-le llegar a su triunfo.
3°- Que los ‘eslabones débiles’ se producen hoyen los países dependientes.
4°- Que la principal dificultad para el desarrollo deuna estrategia común surge del abandono delmarxismo-leninismo por parte de la mayoríade los PPCC tradicionales (el revisionismo so-viético, en parte el chauvinismo chino, y sussecuelas en sus partidos seguidores).
5° Que el imperialismo yanqui ha orquestado unapolítica mundial que tiene por objetivo final la
G a b r i e l R o t 153

destrucción del campo socialista y la derrotade los Movimientos Nacionales de Liberacióny Social, para los que recurre a una política destato quo...”.28
Sosteniéndose en estos presupuestos y en lacaracterización de la formación económica-socialargentina como capitalista dependiente con sub-sistencia de rasgos de producción precapitalista,concibieron “la etapa como la dictadura de las ca-pas motrices de la revolución con la hegemoníadel proletariado que cohesiona y destruye al capi-talismo monopolista y a sus aliados nativos, losterratenientes y las capas parcialmente interesa-das que no puedan ser neutralizadas”.29
No se avanzó mucho más. En nombre del po-der transformador de la acción desistieron de am-pliar los presupuestos teóricos, desestimaron porideologista la discusión sobre diferentes aspectosde la lucha revolucionaria y consagraron el impe-rio de una línea que, en su amplitud, incorporabalas más variadas posiciones políticas. En conse-cuencia, y conciliando las propuestas de sus dife-rentes afluentes, alentaron como estrategia la for-mación de un Frente de Liberación Nacional porel Socialismo, de un Ejército Popular y de su “mé-dula”, el Partido Marxista-Leninista, cuya cons-trucción reivindicaron como una “condición sinequa non para la toma del poder.”30 Las diferenciasque los distintos afluentes de la organización te-nían acerca de las características de estas herra-mientas y del momento oportuno de su construc-ción quedaron saldadas, en un primer momento,en nombre de la participación conjunta del proce-so mismo de lucha, donde “confluyen luego dehaber confrontado en la práctica la voluntad delucha, la bondad o no de los dirigentes, confron-tación y polémica ideológica y haber conseguido,en fin, una confianza mutua e interna de losafluentes que permitan construir sobre una basede cohesión sólida”.31
En términos prácticos, las FAL se plantearondesarrollar la lucha en dos direcciones conver-gentes. Por un lado, concibieron un proceso quecaracterizaron de “desgaste indirecto” de la bur-guesía, a través de actos de sabotaje, atentadosy expropiaciones que, según su perspectiva, a lavez que haría “sentir a la patronal y a la dictadu-ra, el rigor de la violencia proletaria organizada”,32
contribuiría a desencadenar el enfrentamiento declases en forma abierta. En su imaginario, este
enfrentamiento correría el velo del “caparazón”ideológico de la burguesía en el seno de la claseobrera, permitiendo mutar la lucha economicistade los trabajadores en lucha política. Sólo así, ad-vertían, el espontaneísmo de experiencias histó-ricas como el Cordobazo y el Viborazo podríaevolucionar hacia un estadio superior de confron-tación: “Los cotidianos golpes armados son unamuestra de ello”.33 Pero carentes de relacionesorgánicas con los movimientos sociales, enten-dieron este paso a través del enfrentamiento ar-mado llevado a cabo por grupos tutelares, a losque le otorgaban el rédito de representar la van-guardia armada de la clase.
En la misma clave, ignorando el alcance políticoy las expectativas sociales de una salida institucio-nal, entendieron la lucha electoral como un obstá-culo que confunde y distrae a las masas de la vi-sualización del enemigo central: “Las elecciones li-bres, son el engaña pichanga de las clases opreso-ras” –señalaban– “La sangre de los caídos no seránegociada en ninguna urna tramposa; la claseobrera, sus militantes más combatientes, junto a losrevolucionarios, preparan su partido, no para ningu-na elección, sino su partido político militar instru-mento necesario que encabeza la lucha de los opri-midos; mientras tanto se van gestando comandos ygrupos armados que son el embrión de las FuerzasArmadas del Pueblo; el próximo encuentro los sor-prenderá con un pueblo en armas”.34
Consecuentemente, llevaron adelante una radi-cal oposición a posibles salidas electorales reali-zando atentados contra registros civiles en Cór-doba y la Capital Federal, donde quemaron pa-drones y documentos.
En forma paralela a este “desgaste indirecto”de la burguesía, las FAL alentaron su “desgastedirecto” a través de la disminución moral y físicade sus fuerzas armadas, operatoria que, segúnentendían, contribuiría a evidenciar la vulnerabili-dad del Estado y a limitar su capacidad de repre-sión, a la vez que a poner de manifiesto el poderde las fuerzas revolucionarias. En este camino,realizaron algunas de las más audaces operacio-nes contra destacamentos policiales, regimientosmilitares y miembros de las fuerzas armadas y deseguridad, a muchos de los cuales les ocuparonsus casas durante varias horas para abandonar-las atiborradas de leyendas revolucionarias encada una de sus paredes.
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación154

G a b r i e l R o t 155

Hasta dónde sus enfáticas apelaciones contrael sectarismo y a favor de un trabajo político enlos sectores populares se develaron como unaexpresión de deseos fue algo que la praxis mis-ma de la organización se encargó de clarificar. Enefecto, sin una militancia orgánica en frentes ba-rriales, sindicales y estudiantiles, y sin políticaspara intervenir en el seno de los movimientos so-ciales y frentes de masas, se confinaron a la clan-destinidad y a la pura acción. A falta de organiza-ciones de superficie y prensa, se especializaronen levantar automóviles renovando permanente-mente una flota de varias unidades que mante-nían en talleres mecánicos propios; montaron im-prentas donde hacían volantes, documentos, se-llos y registros de conducir y talleres de carpinte-ría, donde fabricaban “embutes” para esconderarmas; también construyeron “cárceles del pue-blo”, lo suficientemente bien acondicionadas co-mo para mantener durante varios días a más deuna persona.
Vertiginosamente, se convirtieron en una delas organizaciones guerrilleras más activas: en1970 realizaron más de 30 acciones y sólo entremarzo y julio del año siguiente, según las estadís-ticas recogidas por Géze y Labrousse, otras 26,siendo después del ERP la organización másoperativa.35
La consigna “acelerador y metra”, popularizadapor Aguirre, terminó manifestando dramáticamen-te la degradación de un proyecto huérfano de raí-ces políticas y sociales.
Del principio de unidad a la unidad sin principios
Hacia mediados de mediados de 1970 las FALestaban integradas por varios grupos que opera-ban con gran autonomía política y militar, perocentralizados por una dirección colegiada confor-mada por dos representantes de los tres afluentespioneros. El entusiasmo era grande y correspon-día al crecimiento: en unos pocos meses se ha-bían sumado las columnas “La Plata” y “Norte”, el“Comando Benjo Cruz”, el grupo “Parral” y losfrentes “Estudiantil secundario”, “Obrero” y “Villas”
La mayoría eran células de unos pocos militan-tes. Sobresalían, en cambio, el grupo Parral y elComando Benjo Cruz. Los integrantes del prime-
ro provenían del Movimiento de Liberación Nacio-nal (MLN) de Ismael Viñas, organización quefraccionaron hacia 1967 tras plantear la senda dela lucha armada; tal vez emulando a las vanguar-dias literarias de Boedo y Florida, adoptaron co-mo nombre el de la calle donde hacían sus reu-niones. Por su parte, el Comando Benjo Cruz es-taba formado por varios militantes platenses a losque se le sumaron unos pocos sobrevivientes dela guerrilla boliviana de Teoponte, quienes propu-sieron utilizar el nombre de Benjo Cruz, guerrille-ro muerto en aquella experiencia, como símbolode la unión y lucha de los guerrilleros de ambospaíses.
El cambio cuantitativo aparejó, también, el de lanominación original: Frente Argentino de Libera-ción. En el último término hubo manifiesto acuer-do; se cuestionaron, en cambio, los dos primeros.Para algunos, “Frente” no transmitía certezas so-bre la propuesta armada de la organización; paraotros, “Argentino” distorsionaba la prédica inter-nacionalista, detrás de una identificación pura-mente nacional. Buscando no variar la sigla FALensayaron la denominación Fuerzas Armadas deLiberación, pero una nueva impugnación –estavez por la similitud con la denominación del ene-migo– rubricó el definitivo Fuerzas Argentinas deLiberación. Aunque los debates no habían llega-do a mayores, cierta disparidad de posicionesafloró tempranamente en la superficie. No pasarámucho tiempo más para que la armonía deje deacompañarlos.
La primera señal de graves disidencias internasestalló en agosto de 1970, cuando uno de los di-rigentes de la Columna La Plata planteó sus po-siciones respecto al peronismo. En un documen-to que elevó a la dirección subrayaba la caracte-rización negativa que los dos primeros afluentesde las FAL tenían del peronismo, al que “le des-conocían todo significado histórico progresista yhasta negaban la existencia de una corriente re-volucionaria surgida en su seno...”.36 Aunque re-conocía la modificación parcial de tales posicio-nes, criticaba el ideologismo que llevó a esosafluentes “a empezar por la reivindicación delmarxismo-leninismo en su formulación universal,para a partir de ahí interesarse por la realidad na-cional”37, proceso que advertía distinto al de otrosafluentes que, en cambio, se nutrían de un cor-pus político “nacional” y mantenían una especial
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación156

expectativa en algunas corrientes internas del pe-ronismo.
El documento, pues, ponía en cuestión doscuestiones fundamentales: por un lado, cuestio-naba el método de fusión que, en virtud de la uni-dad en la lucha, desestimaba la falta de afinida-des ideológicas y políticas, apostando a crearlasdurante la lucha misma. Por otro lado, dejaba ma-nifiesta certeza de que en la organización dostendencias internas no hallaban sitio para la con-vivencia, posición frente al peronismo mediante.“En estas condiciones” –concluye– “la posiciónen el FAL, al mismo tiempo que nos obliga a ha-cernos cargo de definiciones que no nos concier-nen, nos obliga también a renunciar a definicio-nes que sí nos conciernen. Esto se refiere con-cretamente a nuestra actitud ante el movimientoperonista, porque la autocrítica del FAL en estepunto no es lo suficientemente profunda comopara coincidir plenamente con nuestra posiciónde siempre”.38 El conflicto no se resolvió y un sec-tor de la Columna La Plata optó por separarse dela organización. La falta de una identidad comúnen los múltiples aspectos de la lucha revoluciona-ria cobraba sus primeras bajas.
Aunque en lo inmediato la crisis no devino ennuevos planteos, una profunda inquietud se ins-taló en los distintos afluentes. Las declaraciones,pintadas, volantes y comunicados con las que ca-da columna expresaba sus puntos de vista, perosiempre bajo la denominación FAL que involucra-ba al conjunto, despertó agudas controversias in-ternas, en especial cuando hacían alusión al pe-ronismo, problemática siempre latente en la orga-nización.
La inquietud se volvió malestar con la apariciónde unas obleas atribuidas a la Brigada Masetti enlas que aparecía, con la sola firma FAL, la leyen-da “Sólo el pueblo salvará al pueblo”, en la quevarios sectores de la organización creyeron divi-sar la perniciosa influencia del populismo. Pocodespués, tras la toma del Music House de Córdo-ba donde la Brigada Masetti difundió una procla-ma destacando como falsa la opción peronismo-antiperonismo, las críticas arreciaron desde losafluentes de origen marxista contra aquellos que,según su perspectiva, no llevaban hasta las últi-mas consecuencias la lucha contra la influenciaideológica de la burguesía en el seno del proleta-riado.39
La dirección de las FAL, por su parte, desoyólos síntomas, evitó socializar el debate sobre lasdiferencias, se esmeró en conciliar posiciones yapeló a la acción como amalgama de todas lascolumnas. Y en diciembre de ese mismo año pu-so en marcha un ambicioso plan en el que parti-ciparían coordinadamente varias columnas: elasalto a un vagón transportador de caudales.
El “Operativo Elsita”, tal el nombre del conjuro,resultó un palmario fracaso que dejó como balan-ce no sólo graves deficiencias organizativas.40
Fue también el disparador final de una profundacrisis que terminó arrasando la unidad.
En efecto, el desacierto operativo dio paso a losenfrentamientos políticos que sumieron a las FALen un estado de deliberación permanente: deba-tes en el interior de cada afluente, documentos decrítica contra la dirección de casi todas las colum-nas, respuestas cruzadas, alianzas unilateralesentre grupos y desplazamientos de dirigentesacompañaron el desarrollo de la vertiginosa cri-sis. Todas las columnas coincidieron en la grave-dad del caso, aunque difirieron notoriamente ensus diagnósticos. La Brigada Masetti expresó cla-ramente a los sectores cuyas críticas giraban al-rededor del funcionamiento de la dirección, en laque reconocían “contradicciones ideológicas”.Mantenían, sin embargo, la férrea postura decontinuar la unidad de acción. “Pensamos que lasposibles diferencias políticas no son el nudo delproblema. Pensamos que son contradicciones ennuestro seno organizativo que no deben conducira una separación sino a una profundización delas mismas por medio de la práctica y la discusiónde conjunto. No se trata de que en la organiza-ción haya militaristas, oportunistas, trotskistas,teoricistas, procesistas, comunistas, peronistasy/o esclarecidos” –enfatizaban–. “Nadie es dueñode la verdad ni tiene la precisa. La verdad, comoel marxismo y la práctica política” –concluían– “segesta y desarrolla en el proceso de lucha que im-plica también una lucha constante contra lo equi-vocado, lo falso y los malos métodos”.41 Otras co-lumnas, en cambio, subrayaron el origen ideoló-gico y “de clase” de la crisis y cuestionaron abier-tamente la unidad. “La conciliación de ideas porun lado y la no expresión de ideas por otro paramantener la ‘unidad’, –se sostenía desde otroafluente– “el desarrollo separado de lo militar y lopolítico, el verticalismo, el tabicamiento político y
G a b r i e l R o t 157

no orgánico, el manoseo y la utilización de com-pañeros, el descuido y la destrucción de los bie-nes de la organización, la falta de vigilancia revo-lucionaria con respecto a la incorporación y colo-cación de militantes, etc. Todos estos no sonerrores casuales, sino que expresan un cuerpode ideas políticas que hizo de esta organizaciónuna cosa heterogénea, que quizá tiene más deembrión de frente que de embrión de partido po-lítico-militar del proletariado”.42
La respuesta de casi todas las columnas a lacrisis fue, curiosamente, unánime en un punto: lanecesidad de organizar el más amplio debate in-terno, garantizando la publicación y discusión delos documentos presentados por cada afluente.Algunos sectores fueron aún más lejos y apunta-ron a la realización de un primer congreso. La cri-sis política barría la clandestinidad y el tabica-miento; un verdadero estado de asamblea conabsoluta democracia interna se multiplicaba entodas las columnas.
El esfuerzo, sin embargo, no pudo con lasabismales diferencias políticas presentes. Lossectores “marxistas-leninistas” chocaron con los“populistas” y todos contra la dirección. Por otraparte, un elemento determinante cristalizó duran-te la debacle y, de alguna manera, la coronó: lanula influencia de la organización en el desarrollode las luchas populares. Algo de ello percibierondos militantes cuando escribieron: “Esta situaciónestalla porque la lucha de clases en nuestro paíscomienza a sacudirle el piso a todo el mundo”.43
En este contexto, las FAL se hallaban deambu-lando por los suburbios de los movimientos socia-les sin tener la menor presencia en sus luchas.
Hacia mediados de 1971 las FAL fueron devo-radas por su crisis interna. Los afluentes se fue-ron disgregando, uno a uno, para continuar su lu-cha en forma independiente o para fundirse enotras organizaciones mayores. La Brigada Masettieligió la autodisolución, entregando sus armas enforma proporcional al PRT-ERP y a Montoneros;sus militantes siguieron un camino similar. “Pa-rral” perdió un sector de sus militantes quienes,agrupados con otros desprendimientos, formaronlas FAL 22 de agosto; el resto siguió la lucha co-mo FAL América en Armas. El sector de Aguirre,finalmente, se agrupó como FAL Che, última co-lumna en mantener la sigla original.44
Lejos, en verdad muy lejos, las luchas popula-res se multiplicaban sin percibir, siquiera, el fraca-so de un proyecto sin política ni sujeto social.
Bibliografía
- América Latina en armas, selección de documentos y repor-tajes, Buenos Aires, Ediciones M.A., 1971.
- Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín, La voluntad. Una his-toria de la militancia revolucionaria en la Argentina 1966-1973, Buenos Aires, Norma, 1997.
- Anzorena, Oscar R., Tiempos de violencia y utopía (1966-1976), Buenos Aires, Contrapunto, 1988.
- Brocato, Carlos A., La Argentina que quisieron, Buenos Ai-res, Sudamericana, 1985.
- Flaskamp, Carlos, Organizaciones político militares. Testi-monio de la lucha armada en la Argentina (1968-1976), Bue-nos Aires, Nuevos Tiempos, 2002.
- Gilly, Adolfo, La senda de la guerrilla. Por todos los cami-nos/2, México, Nueva Imagen, 1986.
- Lutzky, Daniel y Hilb, Claudia, La Nueva Izquierda argenti-na: 1960-1980, Buenos Aires, CEAL, 1984.
- Löwy, Michael, El marxismo en América Latina (de 1909 anuestros días) Antología, México, Nueva Era, 1982.
- Pereyra, Daniel, Del Moncada a Chiapas. Historia de la lu-cha armada en América Latina, Madrid, Los libros de la Cata-rata, 1994.
- Torres Molina, Ramón Horacio, La lucha armada en AméricaLatina, Buenos Aires, Tercer Mundo, 1968.
Diarios y revistas
Clarín (1969-71), La Prensa (1969-71), La Opinión (1969-71),Primera Plana, Panorama, Así, La Rosa Blindada (1964-1965), Cristianismo y Revolución (1967-1970), América Latina(1969-1971), Monthly Review, selecciones en castellano.
1 En Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha an-ticolonialista?, Ernesto Guevara señala: “La posibilidad deltriunfo de las masas populares de América latina está cla-ramente expresado por el camino de la lucha guerrillera,basada en el ejército campesino, en la alianza de los obre-ros con los campesinos, en la derrota del ejército en luchafrontal, en la toma de la ciudad desde el campo, en la diso-
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación158

lución del ejército como primera etapa de la ruptura total dela superestructura del mundo colonialista anterior”. Obrascompletas, Buenos Aires, CEPE, 1974, tomo V, p. 109.
2 El congreso de la OLAS reunió a todas las organizacionespartidarias de la Revolución Cubana. Su declaración pun-tualizaba: “El desarrollo de la organización y de la luchadepende de la justa selección del escenario donde librarlay del medio organizativo más idóneo”, en Lowy, Michael, Elmarxismo en América latina, México, ERA, 1982, p. 294.
3 Gilly, Adolfo, La senda de la guerrilla. Por todos los cami-nos/2, México, Nueva Imagen, 1986, pp. 41 y ss.
4 En algunas organizaciones, como el Partido Comunista, elplanteo de la cuestión armada no era del todo desconoci-do aunque sí relacionado más con la autodefensa que conuna estrategia insurreccional a largo plazo. Por su parte,en el grupo trotskista Palabra Obrera, los primeros plan-teos sobre la necesidad de formar un aparato militar “per-manente” datan de 1957; para el caso ver: González, Er-nesto (coord.), El trotskismo obrero e internacionalista enla Argentina, Buenos Aires, Antídoto, 1999, Tomo III, p.353.
5 Como buena parte de la izquierda argentina, en un co-mienzo, también ellos tomaron relativa distancia de la Re-volución Cubana, en la que vislumbraban rasgos similaresal peronismo.
6 V. I. Lenin, El Estado y la revolución, Buenos Aires, Carta-go, 1974, p. 433.
7 Procesos similares ocurrieron en Venezuela (1960), Gua-temala (1962, 1965), Perú (1965) y Chile (1965, 1969).Aunque es muy probable que los inspiradores vernáculosdesconocieran tales experiencias, es notoria la similituden la búsqueda por superar las limitaciones de las clási-cas formaciones guerrilleras.
8 Los primeros comunicados se firmaron Frente Argentinode Liberación. También circuló la denominación FuerzasArmadas de Liberación hasta que se optó por el definitivoFuerzas Argentinas de Liberación. La diversidad de nom-bres no es un detalle menor, pero sobre esto volveremosmás adelante.
9 “Reportaje a la guerrilla argentina”, en Cristianismo y Re-volución, N° 24, junio 1970, p. 59.
10 Para una profundización en el MIR-Praxis, ver Horacio Tar-cus, El marxismo olvidado: Silvio Frondizi y Milcíades Pe-ña, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1996.
11 Testimonio colectivo de ex integrantes de las FAL, diciem-bre 2000.
12 Frondizi, Silvio, “Interpretación materialista dialéctica denuestra época”, conferencia de julio de 1959, luego edita-da como folleto, Buenos Aires, Liberación, 1960.
13 Testimonio colectivo de ex integrantes de las FAL, diciem-bre 2000.
14 Testimonio colectivo de ex integrantes de las FAL, junio2000.
15 Ibid.
16 PC-CNRR, “Los comunistas revolucionarios ante la actualsituación política nacional e internacional”, noviembre de1968, p. 22.
17 “Ciencia y violencia”, en Teoría y Política, nº 2, marzo-abrilde 1969, pp. 51-52. Poco después Malamud desistió de lalucha política dentro de la organización, aunque continuódando batalla en el campo de las ideas.
18 “Balance de la actividad del Partido”, en Primer Congresodel PCR, Córdoba, diciembre de 1969, p. 56.
19 Tricontinental, nº 16, La Habana, enero-febrero de 1970, p.45.
20 Testimonio colectivo de ex integrantes de las FAL, junio2000.
21 Poco después, la organización saldó cuentas con los tor-turadores de Baldú. El 15 de noviembre de ese mismo añomataron al comisario Sandoval, sindicado como el respon-sable de la muerte de su compañero.
22 Testimonio colectivo de ex integrantes de la Brigada Ma-setti, mayo de 2001.
23 Ibid.
24 La Razón, 26 de setiembre de 1970.
25 Así, nº 235, 17 de octubre de 1970.
26 Pablo, “Informe y propuesta a los militantes”, mimeografia-do, 13 de agosto de 1970. Un año más tarde, cuando unacrisis terminal atravesaba a toda la organización, una desus columnas seguía sosteniendo que: “Muchas de lasagrupaciones existentes actualmente” (…) “discuten larga-mente sobre problemas tales como el tipo de partido, ca-rácter de nuestra revolución, caracterización del peronis-mo, etc., poniendo muchas veces la necesidad de la incor-poración de cientos de obreros a la lucha revolucionariacomo cuestión secundaria, transformándose estas agrupa-ciones en grupos de estudio”. Comando Máximo Mena;América Latina, n° 14, año V, noviembre de 1971, p. 57.
27 Entre 1969 y 1971 operaron no menos de 15 grupos arma-dos y un número indefinido, pero numeroso, de solitarioscomandos que, tras realizar una o dos acciones, se disol-vían en organizaciones mayores.
28 “Documento 1”, sin indicación editorial, s/f, mimeografiado,p. 3.
29 Ibid, p. 17.
30 Ibid, p. 20.
31 Ibid.
32 Ibid, p. 18.
33 Ibid. En un conocido reportaje señalaban respecto al Cor-dobazo: “Lo vemos como un hecho fundamental pero quetambién demostró que el espontaneísmo no es suficiente.Que se necesita la organización de una vanguardia arma-da del pueblo. Creemos que esto se está entendiendo…Elcrecimiento nuestro y de otras organizaciones revoluciona-
G a b r i e l R o t 159

rias no es casual…La masa cuando ve una opción clara,de violencia revolucionaria organizada, no pregunta mu-cho sobre el origen, la estrategia, etc.; pregunta si se estáo no en la lucha y se suma”. “FAL. El marxismo en la car-tuchera”, en Cristianismo y Revolución, nº 28, abril de1971.
34 Ibid.
35 En dicho período, sobre un total de 316 acciones, 120 lecorrespondieron al ERP, 26 a las FAL, 16 a los Montone-ros, 4 a la FAP y 137 no fueron firmadas, o su autoría sele atribuyó a pequeñas organizaciones, mayoritariamenteperonistas. Ver Anzorena, Oscar, Tiempos de violencia yutopía (1966-1976), Buenos Aires, Contrapunto, 1988,pp.137-138.
36 Pablo, “Informe y propuesta a los militantes”, mimeografia-do, 13 de agosto de 1970.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Testimonio colectivo de ex integrantes de Parral y FAL 22de agosto, agosto 2001.
40 La operación culminó con cinco heridos de bala, algunosde cierta gravedad. A la hora de acudir a la posta sanitaria–responsabilidad del grupo de Aguirre– la misma no esta-ba organizada. El liderazgo del histórico dirigente de lasFAL quedó definitivamente lesionado.
41 Brigada Masetti, “Carta a los compañeros” (Sección B, col.2), mimeografiado, 15 de febrero de 1971.
42 “Documento de la sección Buenos Aires”, 15 de marzo de1971, en Boletín General nº 2, mimeografiado, s/f.
43 “Carta de Chiche y Jacinto”, 11 de marzo de 1971, en Bo-letín General nº 1, mimeografiado, s/f.
44 Las FAL 22 de agosto actuaron en varias acciones juntocon los Comandos Populares de Liberación (CPL); la ma-yor parte de sus militantes terminaron absorbidos por elPRT-ERP. Las FAL-América en Armas permanecieron ac-tivas hasta 1974 y posteriormente se incorporaron a la Or-ganización Comunista Poder Obrero (OCPO). Las FALChe, por último, también se fusionaron con el PRT-ERPdonde Aguirre fue destacado como jefe militar de la célulade Peugeot. Poco después, tras la desaparición de sucompañera Marina Malamud, murió en un enfrentamiento.
Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación160

Los exiliadosuruguayos y losderechos humanos:¿un lenguaje dedenuncia o unprogramaemancipatorio?
Va n i a M a r k a r i a n *
Clement Moreau

Hacia mediados de los años setenta, los exilia-dos uruguayos de izquierda comenzaron a usarel lenguaje de los derechos humanos para com-batir al régimen que los había expulsado del país.Como otros sudamericanos que huían de dicta-duras de derecha, estos militantes unieron es-fuerzos con grupos como Amnistía Internacionaly la Washington Office for Latin America paracondenar las prácticas represivas en sus paísesfrente a gobiernos extranjeros y organismos in-ternacionales. Esta colaboración dio origen a unared transnacional de denuncia que cumplió unpapel esencial en la consolidación del sistema in-ternacional de derechos humanos tal como lo co-nocemos hoy en día.
Esta colaboración fue posible, entre otros moti-vos, porque los exiliados uruguayos incorporaronun lenguaje político tradicionalmente asociado aldiscurso anticomunista de la Guerra Fría y bas-tante alejado de la retórica revolucionaria que ha-bía definido su militancia hasta los años setenta.Hasta ese momento, la gran mayoría de la iz-quierda había visto en los derechos humanosuna forma de extender la influencia del modelopolítico y social del capitalismo occidental, un len-guaje contrario a cualquier proyecto emancipadorde carácter socialista. No hay editoriales, actasde congresos o manifiestos donde el cambio deactitud de estos grupos aparezca en toda su di-mensión política y complejidad ideológica. Du-rante el primer período del exilio, principalmenteen Buenos Aires en los años del retorno peronis-ta, este silencio puede atribuirse al mantenimien-to de cierta expectativa sobre el desarrollo revo-lucionario de la región. De hecho, la urgente ne-cesidad de actuar para precipitar un proceso queparecía inminente todavía a principios de los se-tenta prevaleció sobre los llamados, que tambiénhubo, a reconsiderar tácticas y estrategias de lamilitancia de izquierda. Así como los cambiosposteriores deben entenderse en diálogo con lasnuevas realidades políticas en que les tocó vivir,los primeros años del exilio sólo adquieren senti-do en el contexto regional más inmediato (Uru-guay, Argentina, Chile).
A medida que el espacio para la acción revolu-cionaria se fue cerrando en el Cono Sur, espe-cialmente después del golpe en Argentina enmarzo de 1976, las urgencias se modificaron. Alleer las publicaciones y documentos de los gru-
Este breve pero sugerente artículosintetiza la tesis doctoral “UruguayanExiles and the Latin American HumanRights Networks, 1967-1984”,defendida en mayo de 2003 enColumbia University. En ella se estudiael proceso por el que los exiliadosuruguayos, de manera comparable aotros casos de la izquierdalatinoamericana, incorporaron en losaños ‘70 un lenguaje políticotradicionalmente asociado al discursoanticomunista de la Guerra Fría y muydistinto de la retórica revolucionariaque había definido su militancia hastalos años ‘60. Si durante la dictaduraese tránsito fue parte de lascircunstancias represivas acuciantesque los impulsaron a integrarse a lasredes transnacionales de derechoshumanos, en los años de la transicióndevino en un “discurso de la memoria”,testimonial, en el que los militantes deizquierda aparecieron simultáneamentecomo víctimas de la dictadura y héroesde la democracia.

pos de exiliados, se ve cómo la percepción de laescalada represiva desatada en la región los lle-vó a recurrir a todos quienes podían ayudarlos asalvar sus vidas y libertades. Es claro entoncesque su progresiva integración a las redes trans-nacionales de derechos humanos fue más el pro-ducto de circunstancias políticas acuciantes quede una revisión ideológica premeditada. Pero enlos años siguientes, cuando muchos exiliados sevolvieron expertos en el manejo de los mecanis-mos internacionales de denuncia, tampoco hubodemasiadas reflexiones explícitas sobre el signifi-cado de esta nueva militancia para su antiguaconcepción de la acción política. Es necesarioentonces analizar cuidadosamente las formas enque los exiliados procesaron este cambio paraentender mejor uno de los procesos políticos quemás afectó a la izquierda latinoamericana en lasúltimas tres décadas de siglo veinte.
Cualquiera que recuerde la retórica revoluciona-ria de fines de los sesenta y principios de los se-tenta puede advertir hasta qué punto le era ajenoel lenguaje que usaban los grupos de derechoshumanos que por entonces estaban apareciendoen Europa y Estados Unidos. A riesgo de simplifi-car muchos de los matices y diferencias entre es-tos grupos, así como al interior de las fuerzas deizquierda, voy a repasar algunos de los asuntosque distinguían esa retórica del lenguaje de losderechos humanos y luego explicar cómo la iz-quierda uruguaya hizo suyo este lenguaje.
Para empezar, resulta evidente que un movi-miento dedicado a la defensa de un núcleo redu-cido de derechos individuales de raíz liberal no seajustaba a la idea del cambio social y la acciónpolítica de la mayoría de los partidos y grupos deizquierda. Dejando de lado los diferentes gradosde adhesión a los principios rectores del marxis-mo-leninismo, se puede decir que la mayoría dela izquierda uruguaya coincidía en señalar la opo-sición “oligarquía/pueblo” como la “contradicciónesencial” para entender “los problemas estructu-rales” del país y rechazaba cualquier intento al-ternativo de explicación. La gran preocupaciónera cómo construir una herramienta política queexpresara esta contradicción y fuera capaz deconducir el proceso revolucionario, logrando deesta forma enriquecer la discusión sobre la perti-nencia de la lucha armada. La izquierda buscabaasí defender a los sectores que estaban siendo
obligados a pagar los costos de la crisis social yeconómica del país. Pero basta pensar en lasconversaciones entre tupamaros y militares en1972 o en las reacciones ante los comunicadosnº 4 y nº 7 emitidos por las Fuerzas Armadas enfebrero de 1973 para ver hasta qué punto estaforma de pensar impidió a muchos entender lanaturaleza cambiante del régimen autoritario quese estaba instalando, advertir las consecuenciasúltimas de este proceso, comprender quién eraquién en medio de la vorágine.
En el ambiente de inminencia vivido a finales delos sesenta y principios de los setenta, la confian-za en el cambio revolucionario como garante ex-clusivo de la emancipación se enfrentó, de he-cho, con la idea de los derechos individuales dealcance universal. Consecuentemente, la acciónpolítica era entendida como una carrera por to-mar el centro del poder y subvertir la estructurade clases, lo cual llevó en muchos casos a des-deñar las garantías mínimas para la actividad po-lítica que los uruguayos tanto habían celebradodurante décadas. Hay que decir también que es-tas garantías habían sido notoriamente limitadasen los años que llevaron al golpe de estado conla aplicación reiterada de medidas prontas de se-guridad, clausuras de medios de prensa, muertosy heridos en manifestaciones callejeras, presos ytorturados en dependencias policiales y militares,entre otras expresiones de violencia guberna-mental. Aún así el heroísmo y el sacrificio por lacausa eran presentados como inherentes al ver-dadero compromiso revolucionario. Ningún mili-tante de izquierda habría aceptado en esos añosel rótulo de “víctima”, reservado para la masa queignoraba aún el curso inexorable de la historia yse negaba por tanto a precipitarlo.
Muy lejanas estaban estas ideas de la concep-ción de la política en términos de “víctimas” y “vic-timarios”, del desinterés por los fines últimos deunos y otros, de la preocupación por la integridadfísica del cuerpo y del enaltecimiento de las ga-rantías legales que caracterizaban a los gruposde derechos humanos que por entonces apare-cían en Europa y Estados Unidos. Muchos en laizquierda veían en estas premisas más una formade limitar la lucha por el cambio revolucionarioque de asegurar un ambiente propicio a toda ac-tividad política. Además, estos grupos se relacio-naban estrechamente con una serie de organis-
Va n i a M a r k a r i a n 163

Los exiliados uruguayos y los derechos humanos: ¿un lenguaje de denuncia o un programa emancipatorio?164
Victor Rebuffo

mos internacionales como la OEA y gobiernos ex-tranjeros como el norteamericano cuyas políticaseran resistidas abiertamente por la izquierda lati-noamericana. La promoción de un balance entrelos principios de no-intervención y autodetermina-ción, por un lado, con la creación de mecanismosinternacionales para castigar a los gobiernos queviolaran los derechos humanos de los ciudada-nos, por otro, no formaba parte de las preocupa-ciones centrales de estos militantes.
Desde su exilio en Buenos Aires, Zelmar Miche-lini (ex senador y ministro del Partido Coloradoque se había sumado a la coalición de centro-iz-quierda Frente Amplio en 1971) fue quizás el pri-mero en acercarse a estas ideas y recurrir a gru-pos trasnacionales y organizaciones internacio-nales para tratar de poner fin a los aspectos másacuciantes de la represión en Uruguay, segura-mente porque pudo recurrir con facilidad a su pa-sado de político liberal para explicar sus expe-riencias recientes como militante de izquierda. Enlos años inmediatamente anteriores a su asesina-to, Michelini centró su agenda política en la de-nuncia de las violaciones a los derechos huma-nos por parte de la dictadura uruguaya tratandode conectarse con todos quienes pudieran ayu-darlo en este emprendimiento. Empezó a usar unlenguaje nuevo que describía la represión menospara resaltar el heroísmo de quienes la sufríanque para caracterizar al gobierno que la practica-ba, tal como hacían los grupos de derechos hu-manos de la época.
Las audiencias ante el Congreso de EstadosUnidos a mediados de 1976, donde se decidió lasuspensión de la ayuda militar a Uruguay por suspatrones represivos, fueron en gran medida unresultado de sus esfuerzos, aunque fue el ex can-didato presidencial del Partido Nacional WilsonFerreira Aldunate quien finalmente participó comotestigo (Michelini fue asesinado en Buenos Airesen mayo de 1976 por efectivos de las fuerzas re-presivas conjuntas). La decisión del Congreso derevertir el apoyo a éste y otros gobiernos autorita-rios de derecha no podría explicarse sin el exten-dido rechazo a la política exterior estadounidenseen América Latina por parte de sectores impor-tantes de la ciudadanía de ese país, especial-mente luego del golpe en Chile. Pero, también,Michelini supo conectarse con esos sectores ysacarle provecho a la relación.
Luego de su asesinato, otros grupos de exilia-dos advirtieron que los militares tenían intencio-nes de permanecer en el poder y se hicieron pau-latinamente expertos en los mecanismos interna-cionales de denuncia. De esta forma pudieronaprovechar un momento muy particular en las re-laciones internacionales marcado por el cambioen la política exterior de Estados Unidos, en efí-mera respuesta a la ola de protestas internas ori-ginada en la guerra de Vietnam. Las peticionespresentadas a las comisiones de derechos huma-nos de las Naciones Unidas y la OEA a fines delos setenta muestran que miembros del Partidopor la Victoria del Pueblo (PVP), comunistas y tu-pamaros, para nombrar a tres de los grupos másafectados por la represión, ya manejaban hábil-mente todos los aspectos formales que estas or-ganizaciones requerían, y sabían usar ese len-guaje para plantear sus propias demandas.
Estos y otros grupos coincidieron muchas ve-ces en sus esfuerzos de denuncia, pero fracasa-ron repetidamente en el intento por crear un fren-te común de lucha contra la dictadura en base alos derechos humanos. La adhesión casi unáni-me al llamado lanzado por el Secretariat Interna-tional de Juristes pour l’Amnistie en Uruguay (SI-JAU) en 1978 fue lo más parecido a una platafor-ma común en estos términos, pero no resultó su-ficiente para establecer un frente opositor. En ge-neral, los grupos y partidos de izquierda parecíanseparar los dos aspectos de su lucha: tomaban alos derechos humanos como una forma eficaz dedenunciar a la dictadura frente a audiencias am-plias a nivel internacional pero no solían conside-rar su potencial como un programa emancipatoriode más largo alcance. Aún a riesgo de simplificarnuevamente los debates internos, es posible de-cir que la gran mayoría de la izquierda no logró enestos años una nueva síntesis político-ideológicaentre sus concepciones revolucionarias y su pré-dica por los derechos humanos limitándose confrecuencia a plantear programas a corto plazo dereconquista de la democracia formal y propuestasa largo plazo de cambio socialista. Las discusio-nes en torno a la reorganización del Frente Am-plio en el Exterior y de la Convergencia Democrá-tica del Uruguay reflejaron estas dificultades.
Hacia los años ochenta aparecieron algunosanálisis que intentaban articular ambas preocu-paciones pero casi ninguno examinaba realmen-
Va n i a M a r k a r i a n 165

te la profunda transformación implicada en laadopción del discurso de los derechos humanoscomo principal instrumento de denuncia de la dic-tadura. El PVP hizo quizás el esfuerzo más sos-tenido por plantear la idea de “terrorismo de esta-do”, mientras los comunistas intentaron asimilarsus actividades internacionales a las políticas dealianzas antifascistas. Pero luego del plebiscitode 1980, cuando las oportunidades de participa-ción política se abrieron en Uruguay, la gran ma-yoría de los exiliados volcó totalmente su aten-ción hacia lo que pasaba adentro del país y de-claró que su actividad estaba ahora centrada enapoyar la movilización interna. Mientras RonaldReagan ponía fin a una época en la política ex-terior de Estados Unidos y los derechos humanosperdían trascendencia en el ámbito internacional,las actividades internacionales de denuncia delos exiliados uruguayos parecieron también dis-minuir su importancia. Además, en 1981 se fundóen Uruguay el Servicio Paz y Justicia, el primergrupo de derechos humanos en sentido estrictode la escena nacional, en contraste con los otrospaíses del Cono Sur donde estos grupos actua-ban prácticamente desde la instalación de las dic-taduras. Ante todo esto, la recuperación del espa-cio político en el país se transformó en el foco deatención de la izquierda uruguaya. Si las eleccio-nes internas de 1982 mostraron la divergencia deopiniones entre algunos exiliados y sus compañe-ros adentro del país, las estrategias posterioresdejaron en claro el predominio de estos últimosen la toma de decisiones.
Grandes conflictos internos marcaron la defini-ción de la estrategia de la izquierda en la transi-ción, pero terminó imponiéndose una postura quesubordinaba los reclamos de verdad y justicia so-bre violaciones a los derechos humanos a las ne-cesidades de un pronto tránsito a la democracia.Para convertirse en un interlocutor legítimo en lamesa de diálogo con los militares, la mayoría dela izquierda decidió dejar de lado ciertas deman-das que parecían excesivas. Lo interesante deeste nuevo giro fue que los derechos humanos yano funcionaban como una forma moderada deganar la simpatía de amplias audiencias sino co-mo un discurso de connotaciones radicales en laescena política nacional. En esta etapa, la iz-quierda política hizo de los derechos humanos un“discurso de la memoria”, es decir más una forma
de difundir las experiencias que muchísimos mili-tantes habían vivido en los últimos años que unplanteo sobre las consecuencias legales paraquienes eran responsables de la represión. Eneste discurso testimonial, los militantes de iz-quierda aparecían simultáneamente como vícti-mas de la dictadura y héroes de la democracia,en una interesante reformulación de la retóricaheroica revolucionaria para legitimar el compro-miso democrático de la mayoría de los grupos deizquierda en los años ochenta.
La izquierda uruguaya siguió usando este len-guaje en los años posteriores e hizo de los dere-chos humanos una de sus principales banderasen el período democrático reclamando, ahora sí,verdad y justicia. Al mismo tiempo, el derrumbedel socialismo real pareció confirmar la necesidadde buscar nuevas formas de expresar su viejo an-helo emancipador. ¿Sería el lenguaje de los dere-chos humanos capaz de cumplir ese papel? Aun-que esta pregunta pertenece más claramente aun capítulo posterior en la historia de la izquierda,me parece importante destacar el aporte del exi-lio en esa búsqueda.
Los exiliados uruguayos y los derechos humanos: ¿un lenguaje de denuncia o un programa emancipatorio?166

Documentos inéditos


A la búsqueda de un sujeto político:
las afinidadeselectivas de Carlos Astrada
G u i l l e r m o D a v i d
Pompeyo Audivert

A Armando Vites, librero de ley.
La presentación de estas cartas correspondien-tes a la última década de vida de Carlos Astrada,el mayor filósofo argentino del siglo XX, requierede una explicación. Sobre todo por lo sorpresi-vas, debido a las usuales incomprensiones quese han ceñido sobre su figura, que han de resul-tar en un primer momento las fluidas relacionesque sostuvo con personalidades en aparienciatan distantes, como en el caso de Mario Roberto
Santucho. En realidad, de muy larga data proce-den las vinculaciones vitales e intelectuales deAstrada con lo más granado de la izquierda na-cional e internacional. Repasemos algunos jalo-nes de esa deriva.
En 1918, al calor de la conmoción que significóla revolución rusa, la sagrada insurrección de laReforma Universitaria adquirió para el joven As-trada el valor de un Renacimiento del mito (así ti-tularía entonces el primer texto marxista de sularga producción, en el que llama a Lenin “el mís-
Del epistolario inédito de Carlos Astrada,ofrecemos veintisiete cartasintercambiadas por el filósofo argentinocon diversas personalidades de la culturay la política —desde Raúl Sciarreta aJoseph Gabel, pasando por MarioRoberto Santucho—, casi todas de losúltimos años de su vida. Fueronrescatadas, editadas y presentadas porGuillermo David, autor de una extensabiografía de Astrada de próximaaparición en Ediciones El Cielo porAsalto. Guillermo David es ensayista,autor entre otras obras de Witoldo o lamirada extranjera (Colihue, 1998) ydirector de la Biblioteca “Carlos Astrada”de Bahía Blanca.

tico del Kremlin”). Ya para entonces la redenciónsocial era concebida por Astrada como el resulta-do de la conjunción de las potestades históricasde los pueblos originarios con las fuerzas espiri-tuales que proponían ingentes aporías al pensarcontemporáneo, al cual urgía dotar de una filoso-fía emancipada de las ciencias y los trascenden-talismos, y que él mismo encontraría personal-mente, en su viaje iniciático a la Alemania de en-treguerras, formulada en las palabras y las obrasde Scheler, Husserl y Heidegger. A su regreso,Astrada llamaría a la constitución de un marxismoculturalista, tendiente a la revaloración del hom-bre como sujeto libre regido por una nueva tablade valores —precursión del hombre nuevo sesen-tista y guevariano— en una audaz escaramuzaconceptual que capitalizaba las axiologías y filo-sofías existenciales operantes en la concienciacrítica como un llamado perentorio a la interven-ción decidida en la historia. Pero la dificultad queimplicaban los discursos de la metafísica alema-na para el ordinario marxismo estalinista en cier-nes así como para las variantes más heterodoxasdel pensamiento socialista impedirán su acepta-ción por las izquierdas locales, mayormente infi-cionadas de un doctrinarismo ramplón y mera-mente vicario. El tipo de operaciones de articula-ción de tradiciones cuando no desencontradas, almenos diversas, propuesta en los textos astradia-nos, solo resultarían admisibles —aunque par-cialmente, y no sin escándalo— en la segundaposguerra con el auge del existencialismo sar-treano. Desacomodación que al argentino legranjearía una permanente incomprensión porparte de sus contemporáneos, cuando no lisa yllanamente el anatema, así como le permitirá es-grimir sus precursiones cuando la historia lasconfirmase, en orgulloso ademán genealógico,ante la mirada incrédula de sus interlocutores. Asísucederá, entre otras, con sus anticipaciones so-bre Nietzsche, Lukács, Heidegger, Schelling, He-gel o Marx, cuyos textos pondrá en endiabladodiálogo con el tronco de la filosofía occidental a laque guiará hacia una perspectiva de liberación.
Su conferencia Heidegger y Marx, brindada elaño ‘33 en el Colegio Libre de Estudios Superio-res a instancias de Aníbal Ponce (quien un par deaños antes escribiera una reseña elogiosa de sutrabajo Hegel y el presente) traza un punto de in-flexión en su evolución intelectual, en la medida
en que indica un sendero que sólo dos décadasmás tarde ha de recorrer plenamente: el de la de-construcción de la tradición metafísica occidentalen vistas a la constitución de una filosofía verná-cula que llamaría Humanismo de la libertad. Sibien en ella se dan cita los resultados de la pes-quisa previa, como buen dialéctico Astrada con-servará relevadas ciertas nociones en su pasajeal marxismo: una idea radical de la subjetividaddel sujeto, ontológicamente fundada; una nociónde acontecimiento que le permitirá recusar los te-leologismos decimonónicos que lastran la con-cepción del progreso histórico, aunado a un diag-nóstico sobre el nihilismo como condición de laépoca que le dará mayor ductilidad a la hora deconsiderar las especificidades históricas; y, ligadaa ello, una interrogación por la técnica que lomantendrá al margen —aunque no sin ambigüe-dades— de las expectativas emancipatorias cifra-das en el despliegue de las fuerzas productivasguiadas por la tecnología. De su lectura de Hegel,además, preservará —en el pensamiento marxis-ta sólo Ernst Bloch, que fuera su condiscípulo enla Alemania de entreguerras, y a quien visitaríaen el ‘56 en la RDA, lo seguirá en esto— la teoríade la unidad de sujeto/objeto en el proceso de co-nocimiento, con la que zanjará, para escándalode la ortodoxia administrativa del marxismo oficialrepresentado en la Argentina por Ernesto Giudici,el empantanamiento en el mecanicismo positivis-ta del Lenin de Materialismo y empiriocriticismo.Ayuno de dialéctica, devenido canon de interpre-tación por el estalinismo, Astrada le opondrá elLenin hegeliano de los Cuadernos Filosóficos, encuya escansión el argentino puntuará la confu-sión del problema ontológico con el problemagnoseológico que lo afecta, empantanándolo enel debate contra el idealismo de modo de impedir-le la asunción del problema de la subjetividad.
De aquellos años juveniles data su vínculo configuras notorias del marxismo local, aún no dome-ñado del todo por las canonjías obligatorias queimpondrá la regimentación estaliniana. EmilioTroise, Deodoro Roca, Gregorio Bermann, entreotros, se contarán entre sus amistades de enton-ces que permanecerán intactas mientras dure laexistencia de cada uno de ellos.
Pero de las aulas alemanas ha traído ademásotras preocupaciones: la idea de construir una fi-losofía de redención nacional, como la que ha
G u i l l e r m o D a v i d 171

visto surgir en Friburgo de parte de una camadaque en Heidegger dio su expresión mayor peroque tuvo en sus amigos y condiscípulos a los másnotorios exponentes. Astrada se concebirá comoel destinado a hacer en su país la misma opera-ción que Heidegger ha hecho en relación a la tra-dición filosófica alemana: la institución de un pen-sar radical que fundamente un nuevo período his-tórico, que él leerá como un nuevo humanismoadviniente tras una instancia de remoción a laque llama, siguiendo a Nietzsche, nihilismo acti-vo. Mas cabe destacar que en Friburgo formóparte de lo que podría denominarse la izquierdaheideggeriana: Karl Löwith, Hans Georg Gada-mer, Nicola Abbagnano, Antonio Banfi, RichardKroner, Martin Buber, Ludwig Landgrebe, EugenFink, Ernesto Grassi, los frankfurtianos Maximi-lian Beck y Herbert Marcuse, serán sus compa-ñeros: en todos ellos encontrará interlocutorespermanentes, a quienes con los años respaldaráen su radicalización hacia el marxismo, en contradel ala más conservadora de ésa, la primera ge-neración heideggeriana, representada por hom-bres como Enrico Castelli y Joseph Niedhere, en-tre otros.
Pero en la Argentina, a la que regresa en 1932,los aires se han enrarecido y la oferta cultural delas izquierdas no le resulta en absoluto atractiva.Aunque continuará colaborando con el ColegioLibre de Estudios Superiores y escribiendo en losórganos del progresismo —de Valoraciones y larevista Sur a Trinchera, de Glusberg, quien en1933 editará El juego existencial, su primer libro,en el que, entre otras precursiones, aparece laprimera mención crítica de Lúkacs —Astrada seirá deslizando por una cuerda, en busca de legiti-midad académica, escasamente ligada a las tra-diciones culturales de la izquierda vernácula, altiempo en que irá privilegiando la interrogaciónpor la argentinidad.
Su adhesión en la década del cuarenta al na-cionalismo y su neutralismo durante la SegundaGuerra Mundial —una herejía sospechosa de na-zismo, sobre todo en un discípulo declarado deHeidegger— y poco después la aceptación de lacátedra mayor de la filosofía argentina durante elperonismo, le granjearán el rechazo de plano delas izquierdas socialista y comunista, así como elninguneo de los sectores del liberalismo oligár-quico al estilo de la revista Sur y de las tradicio-
nes de la derecha católica, alineadas en bloque.El 1942 el Partido Comunista, con Isidoro Flaum-baum, Ernesto Giudici y Rodolfo Puiggrós a la ca-beza, montará una operación —fallida— en launiversidad para desplazarlo de las cátedras ba-jo la acusación de nazismo, debido a su relación,nunca interrumpida, con Heidegger.
Entretanto, Astrada prosigue su indagación per-sonal en busca de un pensar que incida en la his-toria en un sentido liberador. Una década antesde que el existencialismo de las caves sartreanascampeara entre las juventudes izquierdistas fran-cesa y argentina, Astrada, lectura de Hegel me-diante, propiciará la salida, en dirección al mar-xismo, del enclave metafísico en que se ha enva-rado el existencialismo friburgués. Si el filósofoépico de El mito gaucho (1948) en el CongresoNacional de Filosofía de Mendoza del ‘49 apare-ce defendiendo con énfasis militante la filosofíaexistencial en contra del neotomismo que pujabapor primar en el peronismo —cabe recordar quese avecinaba la Reforma Constitucional que san-cionaría la separación de la Iglesia del Estado,por lo que resultaba clave el triunfo de una filoso-fía secular; de allí su acuerdo con Perón— al añosiguiente la ruptura con Heidegger, al que ya ca-lifica como Mitólogo del Ser, se vería consumadaen términos de un envío hacia una Praxis históri-co existencial. Su libro de ruptura y transición almarxismo será La revolución existencialista(1952), que en un viaje europeo consagratorio,en el que ofrecería conferencias en Alemania, Ita-lia, Francia y Austria, presentará en la cátedra delmismísimo Heidegger en la Albert Ludwig Univer-sität. A su regreso, en 1953 dictará en la Univer-sidad, en el marco de un curso sobre Nietzsche,las primeras nociones donde el marxismo será elpunto de arribo: de allí provendrá su libro El mar-xismo y las escatologías. Mientras tanto, en la Ar-gentina se han ido produciendo reagrupamientospolíticos por izquierda que mostrarán un acerca-miento al peronismo (el Partido Socialista de laRevolución Nacional, primera formación orgánicaimportante de la llamada Izquierda Nacional, conalgunos de cuyos miembros Astrada dialogaríaactivamente, había hecho irrupción el año ante-rior en la política argentina). En ese momento esque nuestro filósofo recompondrá relaciones conel Partido Comunista a través de Berta Perelstein,joven intelectual colaboradora de Cuadernos de
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada172

Cultura, que cursaba con él varias materias. Des-de entonces, Astrada se reunirá en forma asiduacon hombres como Eduardo Astesano, J. J. Her-nández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, RodolfoPuiggrós, el joven Hugo Bressano —Nahuel Mo-reno, que había sido su alumno, al igual que Ali-cia Eguren y Rodolfo Kusch— además de fre-cuentar a sus viejos amigos Raúl Scalabrini Ortiz,Bernardo Kordon y Luis Franco. Es decir que yade la primera mitad de la década del cincuentadatan sus vinculaciones estrechas con las iz-quierdas que conformarán un arco heterodoxodel que provendrán las nuevas formaciones cultu-rales y políticas de la década del sesenta.
Tras el golpe del ‘55 Astrada se rehusará a laconvalidación de sus títulos por las nuevas auto-ridades —instancia propuesta por su antiguo ami-go y furioso enemigo de la última década, Fran-cisco Romero— y se verá jubilado compulsiva-mente, lo cual le permitirá multiplicar su produc-ción ya decididamente volcada hacia el marxis-mo. Sus libros Hegel y la dialéctica (1956), Elmarxismo y las escatologías (1957) y Marx y He-gel –Trabajo y Alienación en la “Fenomenología”y los “Manuscritos” (de 1958, primera escansiónfilosófica en español del complejo problema delas relaciones entre ambos autores, reescrito en1965) serán el testimonio de su nueva posición,donde el acercamiento con el Partido Comunistano se hará sin discrepancias ni mutuas descon-fianzas. Pues Ernesto Giudici, el mismo que pro-piciara su enjuiciamiento en la Universidad bajola acusación de nazi, le saldrá al cruce de su crí-tica, formulada en Hegel y la dialéctica, a la into-cable “teoría del reflejo” leninista, a la que Astra-da opondrá la unidad de sujeto/objeto que, proce-dente de la Doctrina de la Esencia y del Concep-to de la Ciencia de la Lógica hegeliana, constitu-ye para nuestro autor la única fundamentaciónplausible del proceso de conocimiento.
Un nuevo episodio de su disidencia con el ca-non estalinista, en el momento de mayor acerca-miento con el P.C., sería la dura discusión quesostendrá con los filósofos de la Academia deCiencias de la URSS en torno de su aún por en-tonces inédito libro El marxismo y las escatolo-gías, donde acusa de dogmatismo y teologismoencubierto al marxismo de la escolástica soviéti-ca oficial. Lo cual, obviamente, le cerró las puer-tas a la edición de sus obras y su difusión en los
poderosos aparatos de los países socialistas. As-trada no cedería a las presiones y no lograráacordar con los soviéticos; para colmo, su regre-so se hará por Hungría, donde presenciará losdramáticos sucesos del ‘56 que lo confirmaríanen sus posiciones. “Si no hay dialéctica, no haymarxismo”, será su diagnóstico, del que su prog-nosis de la restauración capitalista será el colo-fón. El maoísmo, con el que se encontrará en susegundo viaje a la URSS y a China en 1960, don-de sostendrá su famosa entrevista con Mao TseTung, que glosará con fervor (aunque no sin ma-tices: para él Mao es un buen conocedor de la fi-losofía europea, pero apuntará sutilmente su in-suficiencia, radicada en su carencia de conoci-miento de la forma superior de la dialéctica, la he-geliana) estará ya en ciernes en ese entonces.Su libro La doble faz de la dialéctica será su pro-pia interpretación del maoísmo, en la que va másallá de lo que el canon admite en la medida enque presenta —o, más bien, construye— un pen-samiento de la simultaneidad y multiplicidad delas contradicciones, con el que rompe el monis-mo que aqueja a la concepción ontológica delmarxismo metafísico que tantos estragos produjoen su anudamiento a políticas estatales. Por esaépoca, paralelamente a este trabajo en el que sehace perceptible su vinculación programática conquien sería su principal discípulo, Alfredo Llanos,Astrada escribirá Dialéctica y positivismo lógico,un sagaz ajuste de cuentas, desde la lógica he-geliana, con el incipiente avance del neopositivis-mo en las facultades de filosofía argentinas. Lagénesis de la dialéctica (En la mutación de la ima-gen de los presocráticos) y Dialéctica e historia,ambos de 1968, y la reedición contextuada enclave marxista de algunos de sus antiguos libros,como el Nietzsche, el Heidegger, y El mito gau-cho, completará ese panorama.
A su vez, Astrada colaborará prácticamente entodos los órganos de las variadas izquierdas deentonces. Por ejemplo, la respuesta a Giudici enla polémica sobre la teoría del reflejo, ante la ne-gativa de Agosti de publicarla en Cuadernos deCultura, será editada por Milcíades Peña en surevista Estrategia. Artículos suyos verán la luz enPor, El escarabajo de oro, Hoy en la Cultura, Pro-puesta, Liberación, Entrega, 18 de marzo, etc.,nombres donde abundan los principales autoresde la nueva izquierda sesentista, a los que suma-
G u i l l e r m o D a v i d 173

A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada174
León Poch

rá el de la propia Kairós, que instrumentará conLlanos y su hijo Rainer en 1967. Aunque Astrada,en su afán de independencia no dejará nunca depuntualizar sus diferencias: si en la revista de Pe-ña escribirá contra Lefebvre, en la sartreana Hoyen la Cultura opinará contra Sartre, concertandouna actitud que en un mismo movimiento lo dis-tanciaba del nuevo público al que se dirigía.
Es en este enclave, de inicios de la década delsesenta, que se inscriben las cartas que edita-mos a continuación. En ellas se datan, en princi-pio, sus esquivas ligazones con el campo culturaldel gramscismo local, que provienen de muchoantes. En los años treinta, Astrada había gestio-nado el asilo e instalación en el país de figuras di-versamente ligadas a la impronta gramsciana enItalia, como Renato Treves, Gerardo Marone y,sobre todo, Rodolfo Mondolfo, por quien interce-dió ante la Universidad de Tucumán, y de quien losepararían tanto motivo ideológicos como políti-cos y filosóficos, pese a que de hecho trabajaronproblemáticas similares del humanismo marxistay la tradición clásica. Pero además Astrada, quehabía estudiado en Alemania con Ugo Spirito, Mi-chele Sciacca, Antonio Banfi y Ernesto Grassi —de trayectorias similares a la suya—, y que con-servara una vieja amistad con Emilio Troise —cu-ya inicial formación en el sorelianismo posee nopocas zonas de contacto con la filosofía astradia-na como con el Gramsci de los Quaderni—, seríavalorado por el propio Benedetto Croce, quien es-cribirá en dos ocasiones sobre él: una reseña desu trabajo (“Progreso y desvaloración en filosofíay en literatura, de Carlos Astrada”, en La Crítica.Rivista di Letteratura, Storia e Filosofía, Fasc. IV.Napoli, 20 julio de 1932), que Gramsci leyó en lacárcel, y en 1950 una nota sobre el número de losCuadernos de Filosofía dedicado a Hegel, al queel viejo hegeliano de Nápoles consideró un hitoen el renacimiento, en la alianza táctica con elafluente heideggeriano, del autor de la Fenome-nología del Espíritu. Por lo demás, desde Giova-ni Gentile como Luigi Pareyson y De Negri, hastaGalvano della Volpe, le enviarán sus libros; inclusoen 1952 varios de ellos asistirán a sus conferenciasitalianas junto a Enzo Paci y Nicola Abbagnano,quienes además escribirán sobre él.
Asimismo, la amistad de Astrada con GregorioBermann provenía de su época reformista enCórdoba; el ilustre psiquiatra cordobés, miembro
orgánico del Partido Comunista, será quien en1950 motorice la edición del primer libro deGramsci al español —las Cartas desde la cár-cel— al que dotará de un prólogo. A su vez, la li-gazón con los crocianos argentinos data de losaños ‘20: una polémica con el tucumano LisondoBorda sostenida desde Friburgo en la revista No-sotros en torno de la Estética es el primer hito deese diálogo que tendría otros interlocutores en fi-guras como Coriolano Alberini, Francisco Gonzá-lez Ríos —traductor y editor de Croce para la edi-torial Imán—, Miguel Ángel Virasoro, y León Du-jovne, consecuentes investigadores del filósofoitaliano, quienes trabajarán junto a Astrada en laFacultad desde los años treinta. Por otra parte,Astrada sostendrá a partir de fines de los añoscincuenta una relación de maestro a discípulocon Raúl Sciarreta, quien había traducido Feno-menología y marxismo, de Tran Duc Thao (en cu-yo prólogo a la segunda edición lo mencionarácomo quien puntuara el carácter político de la di-sidencia de Husserl con el canon heideggeriano yla posibilidad de una apropiación de ciertos desa-rrollos para el marxismo), y Los intelectuales y laorganización de la cultura, de Antonio Gramsci,en 1960. Sciarreta, que permanecería hasta el fi-nal de la década en el Partido Comunista, prodi-gará atentos comentarios a los libros de su maes-tro en distintos órganos partidarios. Pero no acor-dará, pese a su presunta heterodoxia ideológica,con las consecuencias de sus posiciones: seríaen esa misma época el encargado de la expul-sión de Oscar del Barco del partido por sostenerideas cercanas a las de Astrada sustentadas entorno de la filosofía de Gramsci, que le valieron laacusación de subjetivista; anatema que se exten-derá no sin escándalo al conjunto del grupo cor-dobés de Pasado y Presente en 1963. La parado-ja resulta elocuente de las contradicciones delperíodo si se tiene en cuenta que Sciarreta encar-naba las posiciones más heréticas en filosofíadentro del PC que en el maoísmo guevarista,muy similar al astradiano, así como en la discu-sión del humanismo hegeliano-marxista, expues-to en términos de filosofía de la praxis, dio con sulímite.
En ese período, en que entró en vigencia elplan Conintes, Raúl Sciarreta (que, además, eramuy amigo del hijo de Carlos Astrada, cuyasObras Completas planearía editar años después
G u i l l e r m o D a v i d 175

durante el camporismo en EUDEBA a instanciasde Puiggrós) fue encarcelado junto a miembroseminentes de la dirección del Partido Comunista;entre ellos, el propio Giudici, con quien Astradahabía discutido y roto públicamente. En el consi-guiente Movimiento por la libertad de ErnestoGiudici que organizó el Partido Comunista, Astra-da fue incluido en forma inconsulta en la presi-dencia de su comisión ejecutiva, junto a otros in-telectuales denostados por él, como EzequielMartínez Estrada —por lo demás, otra figura conla cual comparte muchos puntos de contacto. In-cluimos la carta en que solicita a su hijo que inter-ceda con Sciarreta para ser sacado de esa nómi-na, así como la esquela que Sciarreta le escribirádesde la cárcel.
Pero sus relaciones con el gramscismo local seprolongarán en la figura de Emilio Terzaga, quiense casaría con su hija Etelvina. Ligado a José Ari-có, Terzaga escribirá en Pasado y Presente unareseña del volumen Valoración de la Fenomeno-logía del Espíritu editado por Astrada en 1965.Aunque, a decir verdad, el filósofo de El mito gau-cho no tendrá mucho aprecio por esta corrientede pensamiento, como se puede ver en las car-tas; pues en general consideraba a la tradiciónitaliana como una subsidiaria menor de la filoso-fía alemana, y terminaba matizando sus denues-tos con improperios criollos de la vieja gauchipo-lítica. Para él, en suma, el gramscismo (particu-larmente en su voluble discípulo Sciarreta, tanpermeable a las sucesivas modas filosóficas queen un tránsito errático lo llevaron del epigonismode Gramsci al de Althusser y finalmente al de La-can) era un capítulo lamentable del “cocoliche detanos y verduleros de feria” (sic). Caracterizaciónen la que englobaba desde Mondolfo a Codovilla,pasando por Agosti y sus díscolos sucesores cor-dobeses. Por lo demás, el núcleo de expulsadosde PyP, que daría origen a Vanguardia Revolu-cionaria, funcionaría como red de apoyo de la in-cipiente guerrilla guevariana conducida por Ma-setti, el malogrado Ejército Guerrillero del Pueblo,que sería desbaratada en esos años. El propioRainer Horacio Astrada estará lateralmente liga-do a una peripecia ulterior de esa historia: junto ala escritora Iverna Codina, su compañera de en-tonces, que escribiría Los guerrilleros —una his-toria en clave ficcional de aquella guerrilla—, que-dará desenganchado vagando por el norte argen-
tino cuando años después trate de dar con la pis-ta del Che Guevara. La tarjeta postal que, desdeJujuy, le envía Codina a Carlos Astrada apenasun mes después del arribo del Che a Santa Cruzde la Sierra, en la que, según escribe, se propo-ne “completar la aventura novelesca de mis per-sonajes”, adquiere pleno sentido a la luz de estacircunstancia. Cabe acotar que por esos años Rai-ner sostendrá también una relación afectiva conDiana Guerrero, hija del gran amigo de su padre,el filósofo Luis Juan Guerrero, y autora de un im-portante libro sobre Roberto Arlt, quien se conver-tiría en una de las víctimas de la última dictaduramilitar. Asimismo, dos hijos de Etelvina, la herma-na de Carlos Astrada, pertenecientes a uno de losgrupos de guerrilla urbana de los setenta, seríanabatidos en combate por las fuerzas represivas.
En agosto de 1962 Astrada ofrecerá una confe-rencia en la Universidad de Tucumán titulada“Autonomía y universalidad de la Cultura Latinoa-mericana”. Entre los asistentes se encontrará elhermano menor de un intelectual santiagueñoamigo suyo, en cuya casa solariega suele pasarlos inviernos desde hace años, de camino a lastermas de Río Hondo donde lleva a su mujer a ali-viar sus dolencias. Se trata de un joven de rasgosaindiados y recio carácter, llamado Mario Rober-to Santucho.
En la conferencia, discutiendo los pronósticosde Hegel, Astrada pondera las culturas precolom-binas como el sustrato mítico del cual ha de resul-tar, articulado con los ímpetus revolucionarios delmomento, la futura liberación continental. En unanota a pie de página, añadida un lustro más tardecuando publique el trabajo en Kairós, Astrada es-cribirá: “Francisco René Santucho ha tratado conperspicuo enfoque, en su ensayo Integración deAmérica Latina, (Cuadernos Dimensión, Santiagodel Estero, 1959) el problema que nos plantea larealidad supérstite de las estructuras étnicas abo-rígenes. Acertadamente escribe: ‘lo indoamerica-no es una unidad vasta y creo que perfectamen-te definida. De por sí existe como magnitud histó-rica, tanto por lo que importa como realidad,cuanto por lo que sugiere a la inteligencia, comoproyección o como futuro’”. Pareceres, por lo de-más, que están en escorzo en la relación de As-trada con su discípulo Rodolfo Kusch —otro delos asiduos conferenciantes de la librería Dimen-sión— cuya correspondencia publicamos aquí.
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada176

Las cartas entre Mario Roberto Santucho y Car-los Astrada se encuentran enmarcadas en unproceso donde el viejo filósofo corrobora la evolu-ción del joven revolucionario en un sentido similaral suyo: el Frente Revolucionario Indoamericanis-ta Popular (FRIP) y su sucesor el PRT, productode la alianza con el morenismo que venía de laexperiencia del entrismo en el peronismo —y ca-be recordar que Nahuel Moreno había sido alum-no del filósofo— será la forma institucional máscercana a la filosofía astradiana de entonces. Esnatural que estos afluentes tan diversos se en-contrasen en una coyuntura histórica tan comple-ja, que hoy, a la luz de los acontecimientos ulte-riores, se reviste de un aura de víspera inminen-te. Por lo demás —y esto trazará una diferenciacon el núcleo gramsciano de Pasado y Presente,del que Astrada se alejaría sin más— nos constala permanencia de un diálogo fluido: la última car-ta de Santucho, fechada en 1968, apenas dosaños antes del fallecimiento de Astrada, habla deuna continuidad que el propio guerrero infatuadose encargaría de sostener. Como menciona Ma-ría Seoane, en su primer encarcelamiento produ-cido en 1972 Santucho leerá con fruición la Feno-menología del Espíritu de Hegel ayudado con Ladialéctica en la filosofía de Hegel, de Astrada, “sufilósofo predilecto” al decir de su biógrafa. Aquelguerrero trágico —“el último de los guevaristas”,quien, al decir de Gombrowicz, que lo frecuenta-ra en Santiago del Estero, “había nacido con lasbotas puestas”—, estaba destinado a ser un lec-tor privilegiado de su obra en la medida en que elnúcleo de ideas que ambos detentaban enviabala mística laica de la teluria originaria a una radi-cal proyección revolucionaria. (Una corroboraciónsiniestra de esto es el hecho de que el generalgenocida Acdel Vilas, encargado de librar la re-presión contra la compañía de monte del EjércitoRevolucionario del Pueblo en Tucumán, detallaráen su libelo la presencia de libros de Astrada enlas mochilas de varios combatientes abatidos.)Asimismo, aunque prescindiendo del telurismo,durante los años setenta Alfredo Llanos entabla-ría una sólida relación con la vertiente morenistadel PRT en la Facultad. Tras el retorno de la de-mocracia unos pocos sobrevivientes de esa ex-periencia editarían sus libros, participarían degrupos de estudio sobre Hegel en su casa, y abo-garán por su reintegración a las cátedras.
De los vínculos internacionales de Carlos Astra-da con pensadores de izquierda, incluimos partede la correspondencia mantenida con autores co-mo Joseph Gabel, Luis Washington Vita, y Zde-nek Kourim —un checo vinculado a Karel Kosik,atento lector de la filosofía latinoamericana, dequien Paidós publicaría La dialéctica en cuestiónen 1972—, quienes, aisladamente, y en disputacon el canon oficial, al igual que Astrada, trabaja-ban en lecturas del marxismo humanista confuerte impronta hegeliana. El suizo FerdinandGonseth, el mexicano Eli de Gortari, el rumanoAthanasiou Joja (cuya obra La lógica dialéctica ylas ciencias Astrada prologaría y haría publicar),el polaco Adam Schaff (con quien Sciarreta sos-tendría diálogo), los franceses Jacques D’Hont yJean Brun y el inglés George Thomson (a los queLlanos traduciría), entre otros, conformarán uncampo filosófico disperso, con el que Astradasostendrá sólidas relaciones, en el que es dablepercibir una problemática común con la suya pro-pia. El esfuerzo por construir una lógica dialécticaautónoma tanto del positivismo como de la tradi-ción idealista, y el recogimiento de la tradición es-peculativa desde sus albores griegos, se articula-ban con una preocupación por la refundación deun marxismo radical y libertario, en los que el di-lema de la construcción de la figura del intelectualorgánico, como se muestra en las cartas cruza-das con el brasileño Vita, configura la condicióndramática de un decir filosófico que busca ahon-dar su soberanía sin perder pregnancia en el de-venir histórico. Búsqueda, seducción, idilio, dife-rencia crítica, ruptura: es la secuencia que Astra-da cumple casi sin excepción a lo largo de los úl-timos veinte años de su existencia en una derivade alianzas tácticas dificultosas; la construcciónde nuevos públicos, el hallazgo de nuevos inter-locutores, se toparán rápida y penosamente conimposibilidades infranqueables, debidas a su pro-pia voluntad de diferenciación, que harán de sudestino póstumo un capítulo del olvido de una tra-dición que bien vale la pena recuperar, más alláde sus tonos menores, para un pensar futuro so-bre la nación y la revolución.
G u i l l e r m o D a v i d 177

De la correspondencia inédita de Carlos Astrada
I. De Gerardo Marone a Carlos Astrada.
París, 2 de mayo de 1950.
Estimado Astrada: Estuve en Nápoles con Crocey me hizo notar que en el último número de Cua-derni della Critica, 5, habla de usted y de Viraso-ro. Me dijo también que volverá a hablar de usteden la próxima entrega, a propósito de La concien-cia infeliz1 de Hegel. Será para contestarle, peroes ya una distinción que lo enaltece.
En Roma di en la Universidad una conferenciacon éxito. El jueves próximo, 9 de mayo, doy otraaquí, en la Universidad de París. Regresaré lue-go a Italia para embarcarme a Buenos Aires.
Le estrecho la mano con mucha cordialidad yestimación.
Gerardo Marone
II. De Carlos Astrada a su hijo Rainer
Piriápolis, 18 de enero de 1962.
Querido Rainer:
Esta es la segunda de mis “Epístolas Uruguayas”que te envío. Epístolas exotéricas y trascenden-tes, sin que la primera haya tenido aún respues-ta. Destino de los grandes epistológrafos; SanPablo dirigió sus Epístolas a los Corintios y no en-contró eco en estos; Montesquieu pergeñó susCartas Persas, y los persas no se dieron por alu-didos. ¡Pero esto no quiere decir que tú te hagasel corintio o el persa!
Leo los diarios mastodónticos de esa, y nadaen concreto puedo sacar en limpio de la gelatinayancófila que baten respecto a la fantochada cri-minosa (convocada por el imperialismo nortea-mericano con sus lacayos tropicales) de Puntadel Este2. ¿Qué trama el malandra de Arturísimo?
Por Radio Nacional de Montevideo el Comitéde Solidaridad con la Revolución Cubana haceuna intensa campaña —bien programada— con-tra la Conferencia de las oligarquías sátrapas alservicio del amo yanqui. Mañana (mejor, hoy) se
inicia la marcha de los estudiantes y obreros ha-cia Punta del Este para apoyar a Cuba; ha habi-do ya varios actos públicos. Y ¿qué se hace en-tre esos veinte millones de cabrones?
(...) A la espera de tus noticias, y con recuerdosde tu mamá, te abraza afectuosamente,
C.A.
III. De Carlos Astrada a su hijo Rainer
Río Hondo, 3 de agosto de 1962.
Querido Rainer:
Anoche recibí tu expreso. Ya te imaginarás que ladeclaración que me adjuntas yo no la he firmado,por haber estado ausente, ni me han pedido la fir-ma: es un abuso de esas personas que se escu-dan en la solvencia de mi nombre. Se los dirécuando vaya, ya que no puedo desmentir pública-mente la inclusión de mi nombre. Si alguien te pre-gunta, puedes decir que, por mi ausencia de laCapital, no he podido firmar esa declaración.
Por las líneas de Bermann, veo que en Presen-te (o Presencia, del fraile Menvielle) ha salido unadiatriba o “crítica” sobre mi Nietzsche... ¿Distecon la nota del suplemento de La Prensa?
Si tienes tiempo háblale a Sciarreta y le pregun-tas si consiguió que González Trejo le devolvieselos dos artículos que me tiene, y debe devolver-me. Al señor Speroni, no lo conozco ni sospechopara qué clase de revista me pide colaboración.3
Además le preguntas a Sciarreta si ya, con Raed,consiguieron las pruebas en galeras de La doblefaz de la dialéctica.
Arturito y Susana vienen a visitarme el domin-go. Juárez viaja a esa el sábado o domingo pró-ximo. Vino por acá dos veces. Te pedirá un ejem-plar de Dialéctica...; sobre mi escritorio hay unocorregido: se lo entregas.
A la espera de tus noticias, te abraza afectuo-samente tu padre,
C.A.
N.B.: No olvides hablar por teléfono a la Edito-rial Lautaro.
Otra: la novela de Iverna Codina (serie de con-
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada178

trapuntos) es muy buena4. Su procedimiento tieneel don de la metáfora y la imagen original, incisivay muy bella. Felicítala en mi nombre. (...) A Nun-ziata5 le telefonearé esta noche, y haré una dispa-rada mañana a la tarde para despedirlo. El 22 voya Punta del Este, para ojear desde fuera. Vale.
C.A.
IV. De Mario Roberto Santucho a Carlos Astrada
Santiago del Estero, 4 de enero de 1962.
Estimado profesor:
Desde hace cinco semanas estamos haciendounos cursillos sobre la dialéctica. Utilizamosobras que usted ya conoce, y de las suyas Hegely Marx, y La doble faz de la dialéctica. Tambiénlos Cuadernos filosóficos y los Manuscritos. Has-ta el momento hemos discutido las leyes de ladialéctica y los problemas de la alienación y laverdad. Su venida nos será tremendamente pro-vechosa. Las reuniones son todos los lunes.
Espero su contestación. Mi hermano está enestos momentos en el interior. No han dejado detener los infaltables problemas.
El material que recibí sobre sociología ha resul-tado de utilidad y he solicitado el envío de otraspublicaciones.
Reciba el afecto de
Mario R. Santucho
V. De Carlos Astrada a su hijo Rainer
Río Hondo, 19 de agosto de 1962.
Querido Rainer:
Contesto la tuya del 15 de agosto (...) El artículobibliográfico sobre Nietzsche... no apareció en LaPrensa como me dijo Llanos, sino un jueves de laprimera quincena de julio: trata de encontrarlo.No dejes de insistir ante Sciarreta por la devolu-ción de los artículos que te dije. El jueves de es-ta semana di una conferencia (que la hice a pata-das) en la Facultad de Filosofía de Tucumán: sa-lió bien, a pesar de no disponer de bibliografía, ni
de mis trabajos; versó sobre Hacia una cultura la-tinoamericana autónoma y su integración univer-salista; me la prometieron retribuir (veremos). (...)La nota a que se refiere Bermann apareció enPresente de Barletta.
N.B.: Sciarreta y tú mismo deben decir que condesaprensión, o sin vergüenza, están usando, sinautorización, mi nombre6.
Otra: El país está en proceso de desintegra-ción: los generales de opereta lo aceleran7. Espe-ro llamado de Córdoba para fijar fecha de mi via-je. Puede que sea a fin de este mes.
C.A.
VI. De Mario Roberto Santucho a Carlos Astrada
Santiago del Estero, marzo de 1963.
Don Carlos:
No he recibido respuesta suya a la carta últimamía. Quiero saber si usted vendrá en abril comohabía pensado. Es más fácil conseguir una casa,y enormemente más económica, que un departa-mento, aún en provincias.
Con respecto a la revista8 nos hemos demora-do por varias razones, pero parece que este messaldrá. Yo viajaré a Buenos Aires, según pienso,del 1° al 10 de abril. Esperamos sus noticias.
R.
Nota: sus libros han sido leídos por nuestra mu-chachada.
VII. De Mario Roberto Santucho a Carlos Astrada
Santiago del Estero, 1º de noviembre de 1964.
Don Carlos:
He recibido su carta y procedí de inmediato a sa-car copia de su trabajo pues el original se halla enla linotipo preparando justamente estos días laedición de la revista. Es cierto que dicho númerose ha retrasado mucho, pero ahora ya se empe-zó a imprimir.
Yo aquí siempre entre libros y papeles. Lo ha-bíamos esperado este año pero por lo visto esta
G u i l l e r m o D a v i d 179

temporada la pasó en otro lado. Dígame si piensavenir para combinar algunas charlas o conferen-cias con estudiantes de los profesorados (les inte-resaría seguramente el problema de la lógica). O,en caso contrario, si no tiene pensado se podríapromover por parte de esos estudiantes algunaconferencia. Contésteme al respecto para darlesasí alguna información que me han pedido.
Con respecto a su libro Dialéctica y positivismológico formularé un pedido de ejemplares.
Otro tema que podría tocarse aquí sería un en-foque crítico de la filosofía contemporánea, por-que casi toda la enseñanza de los alumnos de fi-losofía del Profesorado está girando alrededor deun conocido publicista italiano.9
En fin, creo que este tipo de charlas haría mu-cho bien a los estudiantes de aquí ya que se venrecluidos generalmente dentro de una perspecti-va espiritualista muy estrecha.
Cordialmente,
R.
VIII. De Mario Roberto Santucho a Carlos Astrada
Santiago del Estero, 16 de [...] de 1968.
Don Carlos:
Recién puedo contestar su carta de hace meses.Al retomar su libro Trabajo y alienación para re-leerlo, y encontrar su carta, me apresuro a darrespuesta, justamente porque tenía presente queusted me decía en ella de la posibilidad que ven-ga en invierno.
Le agradezco y estamos dispuestos para darleel bautismo pagano americano a mi chango, talcomo usted lo quiere. También he leído su notaen Kairós, que como usted dice es la conferenciade Tucumán10. No sé si sigue saliendo la revista,que he recibido de [Librería] Platero, hasta el nº 2.
Si viene para la fecha indicada tengo interés enprofundizar más el problema de la alienación ylas interpretaciones que hay en Hegel y Marx, nopor un prurito académico sino para ver mejor có-mo actúa todo ello en la praxis americana y mun-dial. Se lo explicaría mejor en un encuentro per-sonal.
Avíseme si, aparte de este libro, sacó algo nue-vo sobre el mismo tema.
Es todo lo que quiero decirle por ahora, pen-sando que tendremos oportunidad de hablar per-sonalmente si usted viene.
Afectuosamente,
R. S.
IX. De Raúl Sciarreta a Carlos Astrada
Buenos Aires, 31 de mayo de 1963.
Querido Dr. Astrada:
Hace ya una semana que nos encontramos adisposición del Poder Ejecutivo, que es lo mismoque estar sometido a lo irracional. Estamos dete-nidos y sin embargo, aunque impedidos y priva-dos de nuestra libertad, comprobamos que todaslas fuerzas unidas y aún centuplicadas de la reac-ción serían impotentes para quebrar el victoriosoespíritu de camaradería que vivimos. La organi-zación burguesa no sólo es insuficiente y caducaen la sociedad, sino que igualmente resulta infe-rior y torpe en el mismo régimen carcelario. Ennuestra situación, nuestra organización “supera”la organización carcelaria, funciona como una“comuna”, tiene sus autoridades, intendente, ecó-nomo, etc. Durante el día hay un programa queordena el “tiempo libre” y el tiempo que se apro-vecha colectivamente. Ya se han organizado losestudios, y comprobamos la previsión de aquelque dijo que las prisiones se convertirán, si es ne-cesario, en unidades del pueblo.
Estamos encerrados físicamente, encerrados yprivados de la libertad burguesa y no obstantenos sabemos y sentimos con una conciencia librey una organización legal (esto es la libertad de lano-libertad, y la legalidad de la no-legalidad).Nunca hemos sentido tan intensamente el poderde la ideología del proletariado y el poder de suorganización. Ésta es nuestra profunda realidad,nuestra racionalidad anticipadamente socialista.Este pabellón parece un microcosmos modelo.Hay un compañerismo tan auténtico que los “nue-vos” casi no notamos el cambio.
La noche de nuestra llegada a Río Bamba, alentrar en el patio de los pabellones, todos los de-
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada180

G u i l l e r m o D a v i d 181
tenidos políticos estaban en las ventanas y nos re-cibieron con una gran ovación, pronunciandonuestros nombres. Aquí nos encontramos conmuchos compañeros y amigos. Estamos ya traba-jando con los cursos de estudio. Es muy importan-te el contacto con obreros y dirigentes sindicales.
Con la portadora de la presente le envío unmensaje “muy reservado”. También están cercael Dr. Ortiz y otras personalidades amigas.
Con saludos de los muchachos y con un abra-zo al maestro y amigo Astrada,
Raúl Sciarreta
X. De Raúl Sciarreta a Carlos Astrada
Buenos Aires, enero de 1967
Al Doctor Carlos Astrada:
Envío un abrazo afectuoso y hago votos para quetambién en este año nuevo la lucha por nuestropueblo siga teniendo en usted al ardoroso y va-liente soldado que con sus verdades y anticipa-ciones orienta particularmente a los jóvenes y losestimula a seguir la marcha.
Mis saludos a su esposa y a Rainer.
Raúl Sciarreta
XI. De Carlos Astrada a Joseph Gabel
Bs. As., 6 de julio de 1964.
Apreciado Dr. J. Gabel:
Por correo aéreo le he hecho remitir mi ensayoDialéctica y positivismo lógico, segunda ediciónrevisada y ampliada en varias partes. Esta edi-ción ha aparecido en otra editorial (Devenir) debi-do a que aquella que la iba a publicar (Ameghino)quebró y tan solo llegó a editar dos libros. Estapensaba dirigirse a usted para la traducción de sulibro La fausse conscience, que usted tuvo lagentileza de enviarme. El gerente de la desapare-cida editorial me dijo que hablaría al respecto conun miembro de la Primera Escuela Argentina dePsiquiatría. Después no he sabido nada más deeste asunto. Desgraciadamente no tengo vincula-ción con ninguna editorial que publique libros de
su especialidad. Le sugiero mandar su trabajo ala Editorial Paidós, Cabildo 2459, Buenos Aires,que puede interesarle. Si lo hace le ruego nomencionar mi nombre.
Me ha interesado vivamente La fausse cons-cience. En particular me ha llamado la atenciónlas lúcidas consideraciones con las que ustedfunda su tesis de que el esquizofrénico es un alie-nado en la objetividad (cristalización de su esta-do). Esto nos lleva a la noción de alienación deHegel, para quien la alienación en general es unaobjetividad insuperable, y a la crítica de Marx res-pecto de la misma. Las consecuencias de estadisyunción entre alienación mental y alienaciónen el sentido de Hegel y Marx abre una nuevaperspectiva plena de posibilidades en las investi-gaciones de su especialidad, tan brillantementeahondadas por usted. (...).11
C.A.
XII. De Zdenek Kourim a Carlos Astrada
Praga, 7 de setiembre de 1964.
Estimado señor profesor:
Me tomo la libertad de dirigirme a usted con unademanda un poco extraordinaria y por eso prime-ro le ruego excusarme.
Me intereso mucho por el desarrollo de la filo-sofía en los países latinoamericanos. Actualmen-te preparo mi tesis sobre el pensamiento mexica-no, casi desconocido en Europa.
Hace algunos días un amigo argentino me en-vió su libro La doble faz de la dialéctica que meparece un estudio sumamente importante. Qui-siera conocer sus otras obras y su itinerario filo-sófico y político para poder informar más fielmen-te de éstos a nuestros lectores de la revista Filo-soficky Casopis. Desgraciadamente, en las biblio-tecas checoslovacas es imposible encontrar nin-guno de sus libros. Dada esta circunstancia medecido a pedirle alguna de sus obras directamen-te a usted. Le quedaría muy obligado si pudieramandarme también algunas indicaciones sobresu evolución filosófica.
En espera de su respuesta y con gracias antici-padas lo saludo muy atentamente

Zdenek Kourim
XIII. De Alfredo Llanos a Carlos Astrada
Buenos Aires, 15 de febrero de 1965.
Mi querido doctor Astrada:
Rainer me hizo llegar su amable carta. Esperoque ésta los encuentre gozando perfectamentede la temporada veraniega. Por lo que sé los uru-guayos padecen de nuestros mismos males: he-rencia españolísima, explotación anglonorteame-ricana ayudada por las católicas oligarquías lo-cales soportada pacíficamente por un pueblo quetiene la abulia, la nesciencia del buey. La unifor-midad de los problemas americanos es una ven-taja para su solución; lo difícil resulta mover la vo-luntad de poblaciones que viven todavía en la in-fancia de la especie humana. Este infantilismo veaflorar ahora con motivo de la celebración delsesquicentenario, propicio para las efusiones ver-bales de la casta ganadera que en 1810 puso unapica en Flandes con Saavedra y en Tucumánconquistó la libertad para depender de Inglaterra.Marx dice en su Dieciocho Brumario que los he-chos históricos se repiten dos veces, como sos-tiene Hegel; pero la segunda vez la repetición esuna farsa. Así nuestra revolución pretende reedi-tar a la de 1789 (...); el resultado fue la revoluciónde los hacendados con el aluvión inmigratorioposterior que debería servir para cimentar esaconquista. Este es el fondo, si no estoy obnubila-do, de lo que se va a celebrar. Los gobiernos ori-lleros y el cretinismo parlamentario americanoayudan a perpetuar estas farsas en que la nacio-nalidad de estos inmensos Balkanes del nuevomundo glorifican su suicidio político y económico.¡Pobres diablos! Ignoran que detrás del muro quesepara a América de la historia ha comenzado elocaso de los viejos dioses.
Por mi parte estoy trabajando efectivamentecon vistas a las nuevas tareas. Pero soy un pro-fesor un poco paracaidista. A Mercado Vera le in-teresaba el desarrollo de la dialéctica. He preten-dido tomar el problema desde los milesios, Herá-clito, Zenón, Platón, Aristóteles, para rematar enMarx, siempre en tono académico, pero conven-cido que detrás del profesor está el hombre y quela época exige que la enseñanza sea concreta,
con preferencia a la historia vivida y pensada porlos grandes filósofos. No sé si el cuero me darápara hacer lo que pienso, pero si teológicamentelas intenciones se cuentan yo ya debo estar con-denado.
En estética he comenzado por una génesis an-tropológica: el ser primitivo que se hace hombrepor el dominio de la herramienta, o el trabajo, yllega a conquistar la naturaleza y se convierte enartista. Una buena exposición de Ernst Fischerme resultará útil y la pienso aprovechar literal-mente. Después trataré de aterrizar entre losgriegos, el nacimiento de su arte y luego la teoríade Platón y Aristóteles. Si queda tiempo y ener-gía, algo de Kant y Hegel. Ignoro, por el momen-to, lo que opinarán los titulares. Un libro de Hau-ser sobre Historia social del arte y la literaturacreo que ayudará bastante. En filosofía he conse-guido dos volúmenes de Guthrie, A History ofGreek Philosophy, que solo llega hasta Descartesy que me parece que está a la altura de los gran-des eruditos alemanes por su valiosa informacióny amplitud.
De España llegó una separata de la revista Do-cumentación crítica iberoamericana, de Sevilla,con una amplia nota sobre Existencialimo y crisisde la filosofía. Lo trata con seriedad y hasta consimpatía. Creo que en muchos aspectos no da enel clavo, pero dado el lugar y el país el resultadodebe considerarse positivo.
En cuanto a las publicaciones Raed dice queandan bastante bien a pesar de la época. Lo de-más está como entonces si se exceptúan las co-sas que han empeorado como el pleito del pero-nismo sindicalista que parece empeñado en dar-le ventajas al gobierno.
Le envío algunos recortes de La Nación que re-velan algunos síntomas particulares sobre la evo-lución de la izquierda en Italia y la aprensión delproblema chino en EEUU.
Nuestros afectuosos saludos a su esposa y unabrazo para usted.
Alfredo Llanos
XIV. De Carlos Astrada a su hijo Rainer
Atlántida, 27 de enero de 1966.
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada182


Querido Rainer:
Esperamos que ya te encuentres completamenterestablecido. (...) En cuanto al opio que aquí setoma, no te digo nada, lo combato con algunaslecturas y meditaciones. (...) Aquí sigo la marchade las cosas internacionales y “nacionales”; leoLa Prensa, Marcha, Época (ésta publicó íntegroel discurso de Fidel en la “Tricontinental”; oportu-no el arreglo de cuentas con el trotskismo pertur-bador y al servicio al imperialismo). Estoy seguroque Llanos andará muy bien en Rosario; es cues-tión de enfoque y de elucidar la jerigonza del“marxismo político” que proviene del marxismovulgar (doctrinario), que han difundido la U.R.S.S.y los países socialistas. A la espera de tus noti-cias te abraza afectuosamente tu padre.
C.A.
XV. De Carlos Astrada a su hijo Rainer
Atlántida, 2 de febrero de 1966.
Querido Rainer:
Recibí la tuya con los recortes. Nos alegramos dela visita de los pibes, sintiendo no poder verlos.Es una cosa que se porten bien y estén conten-tos y deslumbrados con su “impresión” de Bs. As.Aquí leo diariamente La Prensa, y, los domingos,El Mundo; sigo il imbroglio internacional en susdiversos aspectos inquietantes, sobre todo laguerra en Vietnam. Me afirmo cada vez más enmi opinión de que el comunismo occidental hafracasado totalmente y que entre un mundo deposible estructura socialista, muy lejano todavía,y las etapas previas, tendremos una época deanarquía y confusión, en la que es probable queasistamos al fracaso de la tecnología; la U.R.S.S.ha dejado de ser una nación “progresista” (en elsentido de favorecer las luchas de liberación delos pueblos del Tercer Mundo); va a una alianzacon U.S.A. y fracasarán juntos en su propósito dehegemonía mundial, pues no detendrán por mu-cho tiempo el proceso histórico mundial y queda-rán a su margen trabadas por la tecnolatría.Mientras sus élites tecnocráticas “están en la lu-na”, en la tierra pasarán cosas terribles. Hay queesperar que China tome un impulso decisivo pa-ra equilibrar la balanza de los futuros aconteci-
mientos. Ahora, para colmo, le ha salido a ladrar(por un asunto de trueque) el gallego de FidelCastro. La actuación de éste, hace mucho (antesde su seudo definición marxista) la consideré co-mo una intromisión de la enana y criminosa Espa-ña en Latinoamérica, y veo que, a la larga, no mehe equivocado.
Me parece mejor que Trabajo y Alienación apa-rezca en marzo. (...)
C.A.
XVI. De Iverna Codina a Carlos Astrada
Jujuy, 5 de diciembre de 1966.
A Carlos Astrada y Sra., mi cariñoso recuerdodesde esta hermosísima geografía donde he ve-nido a completar la aventura novelesca de mispersonajes. Rainer colabora admirablemente —es un excelente conductor, tenemos un 4L— yademás excelente compañero; está contento,tanto como para dejar el cigarrillo, no hay tiempopara fumar mientras maneja y contempla.
Iverna
XVII. De Carlos Astrada a Luis Washington Vita
Buenos Aires, marzo de 1967.
Mi estimado Washington Vita:
Debido a mi ausencia de la Capital durante doslargos meses, recién me encuentro con el recor-te periodístico sobre Trabajo y alienación, y sucarta adjunta.
Me veo en la necesidad de referirme sucinta-mente a su desahogo “crítico” para señalar suserrores y desvanecer la confusión que Ud. mues-tra acerca de mi posición y de los lineamientos dela problemática que desde hace años vengo de-sarrollando. Prescindo de la frase ramplona deSimone de Beauvior (figura llevada y traída por elcolonialismo cultural), que me aplica. Tampocoveo a qué viene el galimatías de su carta sobre elP.C., del cual no he salido por la sencilla razón deque jamás he pertenecido al mismo. Me atribuyeUd. erróneamente desconocimiento de la praxis
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada184

(como vehículo de las realizaciones históricas delmarxismo), cuyo papel justamente he acentuadoen todos mis libros, a partir de El marxismo y lasEscatologías (1957). Me parece que ha leído muypor encima mi ensayo, pues de lo contrario hubie-se reparado que el atenerme a los textos de Marxno es por “ortodoxia”, sino, en este caso, con unsentido polémico contra su distorsión por parte deFromm, Hyppolite, Weil, etc., y, precisamenteporque estos amputan la “doctrina revolucionariade Marx” (Trabajo y alienación, pág. 10). En lapágina 76 señalo que la reacción crítica contra elidealismo hegeliano reside en la praxis revolucio-naria marxista.
Al decir Ud. —con injustificado criterio infravalo-rativo— que fui “el más fanático de los heidegge-rianos” y “ahora el más estricto seguidor deMarx”, evidencia su falta de pulcritud discriminati-va y deliberado desconocimiento de la problemá-tica por mí explicitada. Efectivamente, en El jue-go existencial (1933), formulo mi divergencia conHeidegger, porque contrariamente a éste, al pro-blema ontológico de la existencia lo dejo abiertosobre lo histórico empírico. En este libro, con mo-tivo de la concepción sociológica de Hans Freyer,señalo la vigencia de la dialéctica marxista (págs.101-103). Trazo, ya entonces, en 1932, el parale-lo Marx-Heidegger en “La historia como categoríadel ser social (Heidegger y Marx)”, trabajo inclui-do en Ensayos filosóficos, pág. 237 y siguientes(1963). En la Introducción a El juego existencial,pág. 10, dejo aclarado que “la relación filosóficade discípulo con un gran maestro (Heidegger) im-plicaba la obligación de hacer mi propia lección”.¿Dónde está mi “fanatismo” heideggeriano y des-pués mi “sujeción estricta a Marx”? Es, pues, to-talmente gratuita, por lo baldía, su afirmación. Us-ted confunde pasión inquisitiva por una problemá-tica, con “fanatismo”. La toma de posición “pe-queñoburguesa” y de “conciencia ingenua”, másconcretamente de falsa conciencia (de acuerdo ala terminología filosófica, y no a la “jerga militan-te” inusual en la doctrina) es la suya, porque con-funde “realización histórica del marxismo” con loque es una mera ideología, una mitología política,cultivada en ciertos sectores del marxismo institu-cionalizado. Yo he recorrido dos veces, como es-critor independiente, los países del mundo socia-lista, incluso China Popular, y en la URSS y en lacasi mayoría de las democracias populares euro-
peas he comprobado esa mitología anclada en elslogan de la “etapa del tránsito necesario del so-cialismo al comunismo”. Me llama la atención queusted, con tanta facilidad, haga semejantes afir-maciones, adjudicándome una posición imagina-da. Lo de “romanticismo” es una nueva frase co-mo aquello de que hay en mí “residuos de idea-lismo”. En el pensamiento de los clásicos delmarxismo existe una línea problemática constan-te que proviene del idealismo alemán: la actividaddel sujeto. Asimismo es errónea su tesis de queel marxismo haya surgido de la negación de “lacontinuidad (ideal) de varios sistemas filosóficosentre sí”. Él no ha abolido, sino recogido y desa-rrollado la continuidad filosófica inaugurada por ladialéctica real de Leibniz, antecedente de la dia-léctica histórico universal de Hegel, que metodo-lógicamente es “la forma universal de toda dialéc-tica” (Marx), y, por lo tanto, de toda dialéctica. La-mento tener que puntualizarle estas cosas; peroes que su exabrupto periodístico — aunque meresisto a pensarlo— me suena a falta de ecuani-midad estimativa y a una autosuficiencia un tantocegatona. No veo, pues, que su comentario sobreTrabajo y alienación sea constructivo. No obstan-te, lo que me he visto obligado a consignar res-pecto al mismo no debe afectarlo. Imagínese quemis apuntaciones a su “crítica” las hubiese publi-cado en alguna de estas farolas de aquí, dejandointactos la amistad y el aprecio que tengo por Ud.
Cordialmente,
Carlos Astrada
XVIII. De Luis Washington Vita a Carlos Astrada
San Pablo, 28 de abril de 1967.
Mi querido Carlos Astrada:
En respuesta a su carta del 23 de marzo (día demi cumpleaños...) cúmpleme decirle que con-cuerdo con casi todos sus términos: ¡Mea culpa!Pero se imponen algunas aclaraciones. Por ejem-plo, cuando digo de que [sic] usted fue el más fa-nático de los heideggerianos, lo hago en unamención semiótica más de ironía que de énfasis,pues en el texto el adjetivo aparece en itálica. Porotro lado, si no conozco mal su producción ante-rior a 1957, creo que no exageré —para quien ha
G u i l l e r m o D a v i d 185

leído atentamente “Idealismo fenomenológico ymetafísica existencial”— en la caracterizaciónpropuesta. Quién sabe si hubiese leído El marxis-mo y las escatologías (que, desgraciadamente,no poseo) diverso habría sido mi juicio.
Por otro lado, supe que Ud. pertenecía al P.C.por intermedio del prof. [Eugenio] Pucciarelli. Es-ta información —que, ahora, sé que es errónea—me llevó a conclusiones erróneas también. Enverdad, todo esto en este momento me pareceirrelevante, de modo especial de cara a la reali-dad socio-económica de mi pobre país, presa deintereses espurios. Inclusive yo jamás pertenecíal P.C., ni espero siquiera encajar en él, más porrazones de índole personal o como consecuenciade mis prejuicios pequeño-burgueses. El “obreris-mo” existente en el P.C. es una especie de airepestilente para un intelectual más o menos aco-modado, con excelente nivel de vida no muy dis-tante de la dolce vita. Y esto no crea condicionespara el monólogo dialógico de los partidistas.Además, es al obrero al que le cabrá decir la últi-ma palabra, hacer la revolución o traicionarla. Elintelectual ha de comportarse como siempre secondujeron los hombres de pensamiento: pensar.Y si esa contemplación revistiese algún peligropara la revolución, deberá callarse o hacer auto-crítica penitente, agradeciendo el respeto que eltrabajador tiene por el intelectual, a riesgo de serllevado al paredón. Las ideas son “medios” de larevolución proletaria, pero nunca su “fin”.
Esto está un poco confuso, reflejo de la confu-sión de que está presa la intelligentzia brasilera. Loque mientras tanto importa es el gran aprecio inte-lectual que le profeso, y la certeza de mi amistad.
Afectuosamente,
Luis Wahington Vita
XIX. De Carlos Astrada a su hija Etelvina
Buenos Aires, 26 de junio de 1967.
Querida Lita:
(...) Mi linaje es impar: comienza con mí [sic] mis-mo. (...) Dicen que sos “comunista”. Te diré quetambién lo dicen de mí esos analfabetos de Cór-doba. Yo nunca tuve afiliación a partido alguno.Recorrí dos veces los países del mundo socialis-
ta como escritor independiente. En uno de esospaíses por el cual fui invitado solo, personalmen-te me tocó un día viajar en automóvil con tres per-sonas, que dijeron al acompañante, que les pre-guntó, que ellos eran del P.C.; al preguntarme amí, contesté que pertenecía a un partido cuyoúnico adherente era yo mismo. Además, del cualera secretario general y que el comité ejecutivoestaba constituido por despliegues de mi propioyo. Que, en definitiva, era únicamente —y lo sigosiendo— astradista. (..)
C.A.
XX. De Carlos Astrada a su hija Etelvina
Buenos Aires, 22 de julio de 1968.
Querida Lita:
(...) Respecto a lo que me dices de Presente yPasado [sic], ellos son “Pasado” (pero mucho) y“Presente”; en cambio yo soy Presente, y Futuro(pero poco). (...) Por otra parte, tu compañero[Emilio Terzaga] sabe que mi enfoque no puedeconciliarse con un marxismo que “va del médicoy viene de la Nona”.
C.A.
XXI. De Emilio Troise a Carlos Astrada
Buenos Aires, 7 de noviembre de 1967.
Mi querido Astrada:
En este día —en que se cumple el cincuentena-rio de la Revolución de Octubre— que inicia en elmundo la real y no verbal liberación del hombre,que —como usted sabe— sólo puede ser el coro-lario de un largo proceso de transformación radi-cal de la sociedad, le hago llegar mi modesto li-bro, que, como usted verá, por la fecha en que leestá dedicado, hace rato debiera haberlo hecho.12
Quiero, también, en este día, significarle encuánto estimo que un hombre de su talento, inte-gre en esta hora crucial del mundo nuestra grancolumna en marcha hacia un porvenir luminoso yhumano.
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada186

Cordialmente suyo,
Emilio Troise
XXII. De Emilio Troise a Carlos Astrada
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1969.
Mi querido Astrada:
Tenía —desde hace días— listo para enviarle milibro sobre Ponce13, cuando me llegaron hoy suGénesis de la dialéctica y La libertad en la filoso-fía de Schelling, con una dedicatoria que tras-ciende en mucho los muy escasos merecimientosde mi humilde persona que testimonian su gene-rosidad espiritual e intelectual. Muchas gracias.Los leeré con el interés y el provecho que siem-pre despertará en mí todo lo que de usted viene.
Muy cordialmente suyo
Emilio Troise
XXIII. De Carlos Astrada a su hija Etelvina
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1967.
Querida Lita:
El 26 viaja a esa Alfredo Llanos, que te visitará,pero antes te dará un golpe de teléfono. Regresael 4 de enero. De modo que un viernes o sábado,las noches que ustedes tienen libres, los invitas auna viande froid en el jardín de tu casa (...) Ten-go interés en que tú y Emilio [Terzaga] conozcana Llanos. El Moro puede después ponerlo en con-tacto con Aricó, sólo con él. (...) Yo viajé bien (2hs.), Rainer me esperaba en el aeropuerto (...)
C.A.
XXIV. De Álvaro Vieira Pinto a Carlos Astrada
Río de Janeiro, 16 de enero de 1970.
Muy ilustre amigo Carlos Astrada:
Perdóneme que le escriba con un retraso quesería indisculpable si no se debiera al exceso detrabajo que me impone mi actual situación, obli-
gado como estoy a preparar traducciones en vo-lumen tal que me aseguren un reducido margende rendimiento y además de no descuidar mi pro-pia elaboración intelectual. Esta tiene que confor-marse con el aprovechamiento únicamente derestos de tiempo, siempre en las horas más ina-decuadas, para no cesar del todo. Tal es la con-dición en que me encuentro forzado a vivir en laspresentes circunstancias. Quiero agradecerle laamabilidad del envío por intermedio de nuestroestimado amigo Cid Silveira de sus libros más re-cientes. Antes, cuando había un intercambio cul-tural, o por lo menos editorial, entre Argentina yBrasil, podíamos encontrar aquí gran parte de laproducción argentina; ahora, empero, desapare-cieron las publicaciones argentinas y por eso es-tamos reducidos a los raros y difíciles contactospersonales. Soy afortunado en haber tenido laoportunidad de recibir sus trabajos, que he leídocon la atención que merecen. Vienen a confirmarampliamente el renombre que desde largo tiempoha usted adquirido en el panorama intelectual la-tinoamericano. Su ensayo Dialéctica e historiame ha hecho sentir una vez más la fuerza de sudominio de los temas dialécticos. El constante re-torno a Hegel, para de él arrancar en busca decreaciones dialécticas nuevas, me parece unejercicio saludable e indispensable, si queremosutilizar el método dialéctico como instrumento depermanente investigación de una realidad queestá siempre en variación y que a cada aplicaciónde los útiles exegéticos enriquece a estos y semanifiesta en inéditas e insospechables aspec-tos. Su preocupación en mostrar el continuadosentido del problema de la libertad a través de to-do el idealismo alemán, siendo incluso en Marxuna de las raíces del pensamiento de este filóso-fo, es un mérito de su obra que complace seña-lar. Creo que ésta es también su propia preocu-pación, y de hecho así debe ser para todos noso-tros, porque en el núcleo de este asunto conver-gen todas las cuestiones fundamentales que pue-den excitar nuestra reflexión. Claro está que nosomos apenas nosotros, los pueblos de un mun-do subdesarrollado y dominado, los que estamosobligados a meditar continuamente sobre la no-ción de libertad; pero para nosotros la significa-ción de esta meditación es cualitativamente dis-tinta y más importante, porque no se trata de dis-cutir la libertad como concepto abstracto, ni si-quiera de conquistarla en sus formas históricas
G u i l l e r m o D a v i d 187

parciales, sino de ver en ella la realización de latotalidad de transformaciones que ansiamos. Elconcepto de libertad se escapa con facilidad paralas esferas de la abstracción y se vuelve ideal, ypor lo tanto inaprovechable, toda vez que empe-zamos a poseerla en sus manifestaciones prácti-cas iniciales, con las cuales tenemos la tendenciaa satisfacernos, tan grande era el ansia que deella sentíamos. Solamente en las situaciones so-ciales como las nuestras, en que todo se ha obli-terado, es que llegamos a comprender que nece-sitamos conquistarla por entero, es decir en sucarácter más auténticamente concreto. Para esose hace indispensable la discusión como la queemprende usted, porque no hay modo de dar rea-lidad a una condición objetiva si no tenemos cla-ramente en vista el concepto de aquello que nosempeñamos por realizar. Su estudio sobre Sche-lling sirve al mismo propósito y tiene innegable in-terés, cuando es comprendido en esta perspecti-va. Estamos todos embarcados en un mismo es-fuerzo de liberación nacional y continental, y paraeso el enfoque dialéctico del tema de la libertad,en la forma como lo hace usted, es el más ricoaporte que podremos ofrecer, y creo que para losfilósofos el único que les toca. Por estos motivosconsidero una feliz y preciosa adquisición el reci-bo de los trabajos que usted, en su bondadosaatención, se digna enviarme. Como sabe, he teni-do la satisfacción de conocer a su hijo Rainer,quien me ha causado una profunda impresión porla madurez, claridad e inteligencia de su pensa-miento. Lamento que haya sido breve el tiempo desu visita para que pudiéramos departir más larga-mente los innumerables asuntos que nos preocu-pan, pero estoy seguro de que estos encuentroshan de repetirse y de todas maneras sigo nutrien-do la esperanza de que también me será dado elagrado de encontrarme personalmente con usted.Le ruego aceptar los votos más sinceros que ha-go por su ventura en la certidumbre de que podréseguir esperando recibir nuevas creaciones de suvigoroso y siempre lúcido espíritu.
Álvaro Vieira Pinto
XXV. De Gregorio Bermann a Carlos Astrada
Córdoba, 3 de setiembre de 1970.
Querido Carlos Astrada:
De paso por Hamburgo encontré este periódico ypensé que podían interesarle estas noticias sobreHegel, que probablemente conocerá.
Me agradaría saber como están Ud. y su gente.Y que no me olvide cuando venga a Córdoba,que es obrera la del Cordobazo. Y algo tuvimosque ver nosotros en eso.
Afectuosamente,
Gregorio Bermann
XXVI. De Rodolfo Kusch a Carlos Astrada
Buenos Aires, 13 de mayo de 1970.
Dr. Carlos Astrada.
Capital.
Estimado profesor:
Le remito estas líneas porque me enteré que seefectuará un Congreso Nacional de Filosofía enCórdoba el año próximo. Tengo interés en pre-sentarme y no tengo el aval necesario. ¿Podráhacer usted algo por mí en ese sentido?
La organización del mismo parece estar a car-go de Caturelli y un tal Sosa López, si mal no re-cuerdo. No hay motivo para que ellos me invitendirectamente, ya que no desempeño cátedras enlas universidades sino sólo la de Estética e Histo-ria de la Cultura en la Escuela Superior de BellasArtes “Prilidiano Pueyrredón”.
Mi interés en presentarme en el Congreso sedebe a que estoy investigando sobre la posibili-dad de un pensamiento americano. Los temasque estoy investigando son entre otros el del “asíes” de los aymaras, al cual llegué después de misinvestigaciones en el altiplano. Lo resumo en el li-bro El pensamiento indígena y popular en Améri-ca que saldrá de un momento a otro en Cajica deMéxico. El concepto del “Así darse” las cosas sevincula en gran medida con el de la Vorhandeln-heit de Husserl y tiene un fuerte sabor oriental, detal modo que lo encuentro vinculado también conel “Así llegar” del budismo. Usted ya había insi-nuado en un trabajo sobre el Martín Fierro estarelación entre el pensar popular americano con eloriente.
Asimismo estoy explorando la posibilidad de
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada188

establecer una doble vectorialidad en el pensarhumano. Me sirve para ello Levi-Strauss con susconceptos de la diacronía y la sincronía. Agregoa ello mi viejo tema del “estar”, que está implícitoen parte de la Befindlichkeit de Heidegger, aun-que se orienta en otro sentido que en este autor.Y, finalmente, me preocupa seriamente el marxis-mo, aunque sólo como una simple decisión histó-rica para el hombre americano, ya en el terrenode la praxis. Encontré en dos libros suyos bastan-te material para esto último.
Intenté exponer mi pensamiento en la Hebraicay en este año en la Universidad Técnica de Oru-ro. Me parece que logro una filosofía adecuada anuestro sentir americano. También en Oruro, es-te año, pude exponer, a 30 indígenas, su propiopensamiento, y hemos quedado muy de acuerdoen cuál era el pensar de éstos.
Pienso que mis investigaciones podrían ser úti-les al Congreso y de ahí entonces el pedido quele formulo. Le ruego me haga llegar su opinión alrespecto.
A la espera de su grata nueva, me despido deusted con un abrazo cordial.
Gunther Rodolfo Kusch
Cangallo 2646. P. 1 depto 15.
Bs. As.
XXVII. De Carlos Astrada a Rodolfo Kusch
Buenos Aires, mayo 18 de 1970.
Sr. Prof. Rodolfo Kusch:
Mi estimado Kusch, antes era un mal mecanógra-fo, pero para todo acudía a la máquina y me ha-bía vuelto casi ágrafo. Ahora, después del ataquede angina pectoris a fines del 68, al no poder ser-virme de la máquina he quedado consignado aestos garabatos.
Ya sabe usted que he seguido con gran simpa-tía su labor, aunque no me haya sido posible asis-tir a sus disertaciones.
Preséntese al Congreso de Filosofía de Córdo-ba. Escríbale al profesor Alberto Caturelli, men-cionando mi nombre: es una excelente persona ybuen amigo. El comité del Congreso quiso incor-
porarme a una junta de honor (como profesor ju-bilado, o sea: muerto civil y robado por la Caja);pero yo no acepté, por no figurar entre unos talesy cuales, de allí y de aquí, que desprecio, inclui-dos los “tales Sosa López”, “activistas” de allí. Nomencione esto que digo a Caturelli, pues vinoaquí a visitarme (invitación que rechacé). Usteddebe saber que mantengo una disidencia conCórdoba desde el momento mismo de su funda-ción, aunque la historia no consigne que yo mehice presente diciendo: “me opongo”. Usted sabe,puesto que conoce Amerindia, que donde habíaun pozo, allí se metían los hurdanos, fundadoresde la subcultura hurdana. Respecto a Córdoba ysus proezas tri o cuatricentenarias y claustrales,soy enteramente inocente.
Al doctor Caturelli puede decirle que usted estásignado por el pecado de haber sido alumno mío;hay que ser veraz y sincero, amigo Kusch. Si ensu posible comunicación o entrevista con Cature-lli hay un resquicio puede decirle que tanto ustedcomo yo estamos en complicidad con los aborí-genes porque a través de la espesa mugre de latransculturación son las únicas personas rema-nentes que hemos encontrado en el Subconti-nente. Estoy deseoso de poder ir a tomar olor acoya o sea al asco y pulcritud originarias.
Ahí le envío esa ficha de inscripción, que me hallegado.
Afectuosamente, lo abraza
Carlos Astrada
N.B.: creo que usted debe explicarle al profesorCaturelli que con categorías filosóficas europeasensaya formular una filosofía americana. Vale.
1 Astrada tradujo y editó en separata ese capítulo de la Fe-nomenología del Espíritu en 1950.
2 Referencia a la Conferencia de la O.E.A. celebrada entreel 22 y el 30 de enero, en la que Argentina, finalmente, novotó la expulsión de Cuba del organismo.
3 Presumiblemente, José Daniel Speroni, que entonces pre-para junto a Ricardo Piglia el lanzamiento de Revista de
G u i l l e r m o D a v i d 189

Liberación, donde colaborarán Astrada y Llanos.
4 Detrás del grito, Buenos Aires, 1962.
5 Médico argentino, militante comunista, amigo de CarlosAstrada desde su juventud, con quien éste viajó a la URSSen 1956. En 1961 Nunziata marcharía a trabajar en Cuba,de donde regresaría desilusionado tras el apoyo a la inva-sión soviética a Checoslovaquia.
6 Alude a la aparición de su firma en el Movimiento por la li-bertad de Ernesto Giudici.
7 Referencia al enfrentamiento entre Azules y Colorados.
8 Presumiblemente se trata de Norte revolucionario, órganodel FRIP.
9 Así era como Astrada denominaba a Rodolfo Mondolfo.
10 “Autonomía y universalismo de la cultura latinoamericana”,Kairós nº 2. Noviembre de 1967.
11 Tomada de un borrador manuscrito casi ilegible e inconcluso.
12 Presumiblemente la tercera edición de Materialismo dia-léctico (Buenos Aires, Platina), aparecido en setiembre de1966.
13 Aníbal Ponce. Introducción al estudio de sus obras funda-mentales, Buenos Aires, Sílaba, 1969.
A la búsqueda de un sujeto político: las afinidades electivas de Carlos Astrada190

Siqueiros y laArgentinaUn documento inédito
C r i s t i n a R o s s iD i e g o R u i z
León Poch

Cerca de diez años después de la creación deEjercicio Plástico, el célebre mural que realizaDavid Álfaro Siqueiros en la quinta de Natalio Bo-tana en Don Torcuato, el mítico director del diarioCrítica muere en un accidente automovilístico.Mientras tanto, Siqueiros, luego del fallido atenta-do contra León Trotsky en la capital mexicana,atraviesa un nuevo período de cárcel y exilio. Elimperio de Botana se deshace y su propiedad enDon Torcuato, mural incluido, sigue el destino delos negocios inmobiliarios, pasando, inclusive,por las manos de Álvaro Alsogaray y asociados.
Ejercicio Plástico, realizado en el interior de unapropiedad privada, parecía ya estar condenado auna interminable historia de olvidos y azares. Loscambios de dueño, los años de abandono, la ex-tracción del sótano de la quinta por medio de unaobra de ingeniería única y las posteriores cuestio-nes judiciales y económicas son parte de la histo-ria ya conocida de esta obra. Setenta años de vi-da en los que sufrió los avatares políticos denuestro país, las vicisitudes de sus dueños, losolvidos y memorias del propio Siqueiros, de suscompañeros del Equipo Poligráfico, de sus histo-riadores y críticos.
En la construcción del itinerario histórico deEjercicio Plástico existe un primer momento derescate e intento de conservación. En 1962, Mi-guel A. Vadell, entonces dueño de la quinta, quiencontaba con una prestigiosa escribanía en Bue-nos Aires, contrata a Juan Carlos Castagnino pa-ra restaurar el mural. El pintor argentino recuerdaen ese momento la creación de la obra y su im-portancia en una conferencia que dicta paralela-mente a su trabajo.1 Ese mismo año, Siqueiros esnuevamente encarcelado en México por sus acti-vidades políticas. El gobierno de López Mateos loacusó por el delito de “disolución social” y ennuestro país se formó el “Movimiento Argentinopor la libertad de David Alfaro Siqueiros”, con se-de en Uriburu 1530, cuyo secretario general eraCastagnino y entre los participantes se contabanAntonio Berni, Demetrio Urruchúa, Luis Falcini,Rafael Alberti y Pablo Neruda, entre otros.
Liberado hacia mediados de 1964, Siqueirosescribe desde México pocos meses después unasuerte de instructivo enviado a través de MónicaTiffenberg a los argentinos Abel González y Al-berto Rabilotta, quienes por entonces intentabanrealizar una película acerca del mural. Tiffenberg,que donó recientemente copia de este texto al
Publicamos por primera vez una carta deDavid Alfaro Siqueiros, escrita en 1964,en la que instruye a sus contactos enArgentina acerca de Ejercicio Plástico (suhistoria, su técnica y sobre todo susposibilidades de restauración). Se tratadel único mural que pintó el mexicano ensu viaje de 1933 a Buenos Aires, un hitocrucial en su obra, que se deterioradesde hace años en un container en elpuerto a causa de un interminableenredo judicial. Este valioso documentofue donado al Ce.D.In.C.I. por MónicaTiffenberg.

Ce.D.In.C.I., es una antropóloga argentina queentonces residía en México y se había ofrecidopara oficiar de intermediaria ante Siqueiros.
Es interesante el recuerdo de Siqueiros respec-to de los colores utilizados, ya que en obras pos-teriores dejó de emplear estos silicatos reempla-zándolos por etílicos, que le permitían evitar cier-tas “reacciones erráticas” que podían resultar dela combinación de tierras con los silicatos deKeim2. La carta también destaca la restauraciónllevada a cabo por Castagnino y aconseja la con-sulta al resto de los integrantes del Equipo Poli-gráfico (Spilimbergo era el único que había falleci-do). Al nombrar a León Klimovsky, el muralista nosólo nos recuerda la gran influencia que tuvieronel cine y la fotografía en su obra y su concepcióndel arte, sino que la exposición “bajo el patrociniode la Intendencia Municipal” con fotografías deEjercicio Plástico que rememora Siqueiros coinci-de con el anuncio en Crítica de la inauguración deuna muestra sobre la obra del artista mexicanoque se realizó en el subsuelo del Consejo Delibe-rante de Buenos Aires, quizás único espacio públi-co y oficial que obtuvo aunque,3 paradójicamente,para ese momento Siqueiros ya había sido encar-celado e intimado a salir de nuestro país.
Con respecto a la ubicación de otras obras rea-lizadas en su estancia en el Río de la Plata, se-ñala como posibles contactos a Blanca Luz Brum,su compañera en la ruta rioplatense, y a Maríadel Carmen de Jesualdo. En este último caso setrata de María del Carmen Portela, previamentecasada (hacia 1933) con Rodolfo Aráoz Alfaro, in-telectual que había escrito palabras elogiosas ha-
cia el mexicano en el diario Crítica.4 Esta esculto-ra y grabadora argentina había presenciado granparte del proceso creativo de Ejercicio Plástico enla quinta de Botana y mantuvo un intercambioepistolar importante con el mexicano apenas és-te partió hacia los Estados Unidos.5 Por otra par-te, junto a Aráoz Alfaro y a otros intelectuales, pe-riodistas y artistas de diferentes posiciones de iz-quierda (Nydia Lamarque, Elías Castelnuovo,Raúl González Tuñón, Facio Hebequer, entreotros), Siqueiros organizó diversas actividadespolíticas que tenía vedadas oficialmente, en lasque, inclusive, tomaban como punto de reunión lacasa que los Aráoz Alfaro tenían en la AvenidaSanta Fe al 2400 de Buenos Aires6.
En cuanto a “La Borde”, se trata del pintor uru-guayo Guillermo Laborde, docente del Círculo deBellas Artes de Montevideo, perteneciente a ladenominada “escuela planista”, quien tuvo activaparticipación en la visita de Siqueiros por estaslatitudes —integrando la comisión de recepciónjunto a otros intelectuales, artistas plásticos, ar-quitectos y escritores— y que fue, por otra parte,una de sus más estrechas amistades en su esta-día montevideana.7
Aún cuando habían pasado más de treinta añosde su realización, este documento muestra el in-terés del propio Siqueiros por preservar el estadoy difundir esta peculiar obra, que muchas vecesha quedado en las sombras de su producción ar-tística. Por otra parte, adquiere gran actualidadfrente a los renovados intentos de rescate, res-tauración y exhibición pública que se suceden enestos días.
Algunas consideraciones para quienes estiman mimural de “Don Torcuato” de la República Argenti-na y desean salvarlo de una destrucción total
1. En el folleto adjunto, publicado en Buenos Ai-res, en el mes de diciembre de 1933, aparecende manera explícita las características técni-cas de “ejercicio plástico”. Tales indicacionespodrán servir para cualquier posible obra derepación [sic: reparación] que se determine.
2. En la época que fue ejecutado, los colores que
se usaron para ello procedían de Alemania ysu marca comercial era “keim”. En todo casolos retoques los hicimos con colores a base desilicato, de lo que se desprende que el retoquepodría hacerse con el mismo procedimiento.
3. Dos de los partícipes en la ejecución de esaobra, ambos argentinos, Juan C. Castagnino yAntonio Berni viven aún y ellos podrían coayu-var [sic] en el propósito del retoque y repara-ción general. Por otra parte, creo que alguna
C r i s t i n a R o s s i y D i e g o R u i z 193
CARTA-INSTRUCTIVO DE D. A. SIQUEIROS SOBRE LA RESTAURACIÓN DE “EJERCICIO PLÁSTICO” Y LA LOCALIZACIÓN DE SUS OBRAS RIOPLATENSES

intención tuvieron ya al respecto. Recomiendoque se hable con ellos. En lo que respecta aEnrique Lázaro, uruguayo radicado entoncesen Argentina, es posible que pueda hacerse al-gún contacto con él para el mismo objeto.
4. Entiendo que fue León Klimovsky, ya para en-tonces distinguido cineasta, quien hizo una pe-queña película y, desde luego, fue él, si no meequivoco, quien hizo las 100 o 150 fotografías,con magníficas ampliaciones, que se expusie-ron en Buenos Aires bajo el patrocinio de la In-tendencia Municipal y las cuales podrían servirpara la indicada reconstrucción del mural. Nota:Entiendo que Klimovsky no se encuentra actual-mente en Argentina, pero indudablemente con-serva los negativos y, por otra parte, me gusta-ría que me hiciera una colección completa sobrela base que yo enviaría a vuelta de correo de lasmismas el importe del trabajo material.
En lo que respecta a la localización de obrasmías de caballete ejecutadas en Argentina y enUruguay:
1. La mejor parte de las ejecutadas en Uruguayformaron parte de mi exposición de 1934 enNueva York y fueron vendidas en Estados Uni-dos. Creo que quedan tanto en el país del Pla-ta como en Argentina algunos estudios míospor demás informales. Cómo localizarlas? Haypara ello dos pistas: la de Blanca Luz Blum[sic: Brum], hoy casada en Chile, y la de Maríadel Carmen hoy de Jesualdo. Posiblementeellas podrán dar otras pistas. Por ejemplo: misdibujos para dos o tres carátulas del retograba-do [sic] de “Crítica” podrán conseguirse en elarchivo de ese diario. Creo que en Uruguay,precisamente en Montevideo, podrán encon-trarse algunas cosas mías; quizás en la colec-ción de La Borde [sic: Laborde]. Por el conduc-to de ese gran poeta y gran amigo mío de Ar-gentina y de París, que se llama Oliverio Giron-do, podrían localizarse algunas cosas.
No envío en este momento reproducciones encolor y en blanco y negro porque deseo esperar,en lo que respecta a lo primero, que me entre-guen las magníficas que se están utilizando parauna obra con reproducciones de mi pintura en lacárcel, y en lo que respecta a las segundas por-que espero una colección más completa que notengo ahora, debido en parte a que mi gran fotó-
grafo de apellido Zamora está también participan-do en festividades de Año Nuevo; pero todo estose lo enviaré en el transcurso, espero, de la pri-mera quincena del próximo enero.
Por último, con la magnífica y hermosa contri-bución de Mónica Tiffenberg, les envío estas lí-neas, estimados amigos, Abel González y AlbertoRabilotta.
México, D.F., 26 de diciembre de 1964
Firmado: David Alfaro Siqueiros
Mi dirección: Tres Picos 29 – México 5. D.F.
1 En el marco de “D. A. Siquerios, Exposición Homenaje”, or-ganizado por la SAAP en julio de 1962, la conferencia fueacompañada por fotografías del mural tomadas por LidiaMárquez, el poema “Al pintor mexicano David Alfaro Si-queiros, en prisión” escrito y leído por su viejo amigo Ra-fael Alberti y una disertación del poeta Lorenzo Varela so-bre “Un pintor y un país”.
2 Cfr. R. Mayer, The Artist’s Handbook, of Materials andTechnique, Nueva York, Viking Press, 1970, 361/371.
3 En un breve recuadro del 6 de diciembre de 1933 se infor-ma, en página 4, que se inaugurará a las 19 horas una ex-posición de la obra del muralista en el Salón de Exposicio-nes del subsuelo del Palacio del Consejo Deliberante deBuenos Aires, en las calles Victoria y Perú.
4 Poco antes de la obligada salida de Siqueiros de Argenti-na, Rodolfo Aráoz Alfaro firma un artículo sobre EjercicioPlástico y su creador, en la edición de Crítica del 10 de di-ciembre de 1933.
5 G. Peluffo Linari, “Siqueiros en el Río de la Plata: arte y po-lítica en los años 30”, en Otras rutas hacia Siqueiros, Cu-rare/INBA, México, 1996, pp.213.
6 Así lo consigna una carta-proclama, del 26 de octubre de1933, firmada por Siqueiros junto a intelectuales y artistasargentinos, en donde señalan la necesidad de tomar accio-nes políticas contra la Conferencia Panamericana que serealizaría en noviembre de ese mismo año en Montevideo.Por tal motivo convocan a una reunión en Santa Fe 2408,casa de Rodolfo Aráoz Alfaro. Documento inédito del Acer-vo Documental de la Sala de Arte Público Siqueiros, INBA-CONACULTA, México D.F.
7 Cfr. “Carta a Laborde”, fechada el 20 de noviembre de1933, documento editado en R. Tibol, Palabras de Siquei-ros. Selección, México, Fondo de Cultura Económica,1996, pp.101; así como en G. Peluffo Linari, op.cit, pp.210.
Siqueiros y la Argentina194

La respuestaolvidada de Berni auna encuestafrancesaA propósito de los plásticoscomunistas argentinos y el “NuevoRealismo”
C r i s t i n a R o s s i
Frans Masereel

El llamado soviético de alineamiento tras el canondel realismo socialista puso la cuestión del “tema”en el centro de las discusiones. Es en este marcoque, en 1935, la publicación francesa vinculada alPCF Commune, subtitulada Revue de l’Associa-tion des Ecrivains et des Artistes Révolutionnaires(A.E.A.R.) difundía una encuesta bajo el título Oùva la peinture? El número reunía las voces detreinta artistas, abarcando desde los reconocidosorígenes del realismo en Courbet hasta los másjóvenes, como Antonio Berni o Yves Tanguy, e in-cluía la original respuesta de Alberto Giacomettiexpresada a través de un dibujo.1
En general, las respuestas focalizaban la ten-sión entre contenido y forma desde múltiplesperspectivas: para Ozenfant, por ejemplo, habíaque preocuparse por aquello que debía decirse;para otros, como Tanguy y Ernst, la cuestión es-taba puesta en lo intuitivo y el contenido no de-pendería de la voluntad consciente del pintor; pa-ra Lhote, el acento debía estar puesto en la técni-ca; Léger entendía que la sujeción a un tema ha-bía quitado libertad a los pintores; otros se pre-guntaban si el tema era la anécdota, la ilustracióno el punto de partida para la obra; Gromaire con-sideraba que quitarle importancia al tema equiva-
lía a pensar que el arte era un divertimento paraexquisitos; otros pensaban que la pintura debíaser reivindicativa y que el artista debía tomar laofensiva, luchar por una sociedad humana y co-munista; para otros, finalmente —aunque desdedistintos enfoques—,había que llevar la revolu-ción a los muros. Esta era la opción que plantea-ba Berni, quien envió la siguiente respuesta:
“Cada época y cada clase han tenido susmedios técnicos de expresión artística deacuerdo con sus sentimientos, sus conceptosy su ideología dominante.
En Grecia y en la Roma Antigua, los pintoresempleaban preferentemente la encáustica y lapintura al temple. En la Edad Media, el feuda-lismo encuentra en la pintura al fresco un me-dio formidable de propaganda religiosa entrelas masas. El Renacimiento descubre con lapintura al óleo un nuevo vehículo perfecta-mente adecuado a las nuevas necesidades deexpresión plástica, que llegarán a ser la técni-ca por excelencia de la sociedad burguesa.Hacia mediados del siglo pasado, en coinci-dencia con las últimas etapas del desarrollode la técnica individualista de la pintura de ca-ballete, se operó una gran revolución que
El canon soviético del “realismosocialista” intentó imponerse entre losartistas y escritores argentinos de losaños ’30 y ’40 del siglo XX, a través de lamediación de los debates deintelectuales comunistas europeos, sobretodo franceses. En este texto, CristinaRossi —docente e investigadora de laUBA— estudia el impacto que losdebates de la revista Commune, órganode la Asociación de Escritores y ArtistasRevolucionarios de Francia, encontraronen los plásticos argentinos nucleados enla AIAPE y la SAAP, y recupera unaolvidada intervención de Antonio Berni de1935 en esa misma publicación.

cambia el panorama del mundo de las formasgráficas. La fotografía, el fotograbado y el grandesarrollo de las artes gráficas aumentaronconsiderablemente el campo de expresiónplástica. Desde entonces, los elementos tradi-cionales para el trabajo estético y documentalperdieron terreno frente a las nuevas técnicas.La burguesía aprovecha esos descubrimien-tos, pero sólo el proletariado ruso llega a em-plearlos según un criterio científico, artístico yal alcance de las grandes masas.
La ciencia pone nuevos medios técnicos alalcance del artista, quien poco a poco descu-bre su utilidad. Nosotros podemos citar, paradar un ejemplo, las nuevas materias coloran-tes: el Duco, las lacas, los silicatos de sodio,etc., que se emplean con la brocha mecánicaa aire, debido a su propiedad de secado ins-tantáneo. Hasta ahora, sólo la industria usabaesos medios técnicos en la pintura de carroce-rías, muebles, fachadas, etc. El artista no hadescubierto inmediatamente su valor y la tras-cendencia que ellos pueden tener en la histo-ria de las artes plásticas.
El resultado obtenido con la brocha mecáni-ca en la realización de la pintura monumental,su eficacia y superioridad en comparación conla brocha de pelo y madera (pincel) han sidoprobadas ya en varias ocasiones. El primerensayo fue realizado por el pintor mexicanoSiqueiros con un equipo de pintores sobre unmuro de 32 metros de largo por 9 de alto, enel Center Place de Los Angeles. En BuenosAires, ese mismo artista ha formado un equi-po de cinco pintores, entre ellos yo mismo, yha realizado, sobre un muro interior un frescode 200 metros cuadrados. El método utilizadofue el del fresco tradicional sobre un revesti-miento de cal y arena. Pero en lugar del pin-cel, empleamos la brocha mecánica. Una vezseco el revestimiento, y considerado el verda-dero efecto de la pintura al fresco, hicimos losúltimos retoques al silicato de sodio.
Yo creo que se puede abandonar el métodode pintar sobre revestimiento fresco. La quími-ca moderna nos ha descubierto nuevas mate-rias colorantes y mordientes invulnerables, ca-paces de resistir al tiempo. El silicato de sodioresiste con éxito al aire libre y a la luz sobre losmuros exteriores.
Nosotros hemos realizado un ensayo con la-ca, aplicada con brocha mecánica, sobre unatela de 3 metros por 2, convenientemente pre-parada con anterioridad. Los resultados técni-cos han sido extraordinarios; la brocha mecá-nica permite modelar el volumen de los planoscon una facilidad y una perfección que nuncase obtendría con la ayuda del pincel.
Podemos imaginar el enorme interés quetendrá para pintar muros de centenares de me-tros donde trabajarían equipos de pintores biendirigidos y que permitirían la realización de fi-guras de dimensiones extraordinarias visiblesa gran distancia.
A esta técnica se une el uso del documentofotográfico y del proyector que permite trans-portar mecánicamente sobre los grandes mu-ros el boceto a lápiz. En la Rusia soviética, suempleo podría ser un formidable material depropaganda que el proletariado necesita en elcurso de la edificación de la nueva sociedad.En una palabra, esta técnica es el golpe degracia al individualismo, al pintor de taller, al ar-tepurismo para exposiciones, al idealismo bur-gués. El pintor debe salir a la calle, ser realis-ta, monumental. La pintura debe emplazarseen los puntos estratégicos de las grandes ciu-dades (fachadas, laterales y detrás de losgrandes edificios) accesibles a las grandesmasas dinámicas de los tiempos modernos,ella es el arte por excelencia de la futura socie-dad socialista.”2
Con estos conceptos Berni no sólo se refería ala fotografía, al fotograbado y al desarrollo de lasartes gráficas, sino también a las lacas, silicatosde sodio y colorantes que permitían un rápido se-cado al ser utilizadas con el mismo instrumentalque empleaba la industria. Esta era la introduc-ción que le permitía presentar al mural EjercicioPlástico, realizado en la quinta de Natalio Botanapor el Equipo Poligráfico3 y a su siguiente expe-riencia con estos materiales4 e, inclusive, inscri-birlas en el marco de la anhelada expansión delmuralismo mexicano5.
Entre julio y agosto de 1935, el VII Congresodel Komintern reunido en Moscú estableció la po-lítica de frentes populares contra el fascismo, im-pulsando la conformación de este tipo de alian-zas en los distintos países. Mientras en Nueva
C r i s t i n a R o s s i 197

La respuesta olvidada de Berni a una encuesta francesa198
Audivert

York se reunía el Primer Congreso de Artistas Es-tadounidenses6, entre mayo y junio de 1936 laMaison de la Culture de París organizó dos deba-tes públicos que, más tarde, circularon en nues-tro campo cultural.
En la noche del 16 de mayo y del 20 de junio de1936 las reuniones realizadas en la sede de lacalle Navarin contaron con la palabra de JeanLurçat, Gromaire y Edouard Goerg, Küss, Le Cor-busier, Léger, Lhote, Jean Labasque, Jean Cas-sou y, en ambos, de Louis Aragon en su calidadde anfitrión.7 Aunque la posterior publicación delos debates y la encuesta bajo el título La Quere-lle du Réalisme contribuyó a imprimirles el sellode la visión de Aragón —en ese momento secre-tario general de la AEAR—, no todas las partici-paciones compartían su enfoque.
En el cierre de la primera sesión, las palabrasde Aragon defendieron la tendencia realista que,según su opinión, se pone de manifiesto cada vezque el equilibrio social está amenazado. Su argu-mentación tenía en cuenta los vínculos con la fo-tografía pero, en lugar de rivalizar con el objetivofotográfico, proponía asumir el desafío que habíaplanteado esa técnica. Apoyando sus reflexionesen algunos testimonios que acababan de publicar-se en el libro de Gisèle Freund,8 se preguntaba:¿por qué la pintura debía oponerse a la fotografíasi, por ejemplo, la novela no competía con los re-portajes? Por lo tanto, su propuesta era alcanzarun nuevo realismo que expresara las realidadessociales al tiempo que intentara modificarlas. Nosería, entonces, un realismo naturalista ni una pin-tura que repitiera el erróneo desconocimiento delos adelantos de la técnica que condujeron alcomportamiento reaccionario de quienes “quisie-ron que su pintura representara y significara cadavez menos. Se diluyeron en la delectación de lamanera, de la materia. Se perdieron en la abstrac-ción. (...) En una palabra será el realismo socialis-ta, o la pintura dejará de ser, dejará de ser en sudignidad. (...) Créanme, ha llegado el momento dehablar como los hombres. No decorarán más ara-bescos anodinos en los palacios de los podero-sos. Serán trabajadores como los otros hombres,sus iguales en el mundo que viene”.9
En la reunión del 20 de junio, Le Corbusier plan-teaba que si bien la pintura que transmitió la histo-ria fue figurativa y asumió el rol “utilitario” de fijar eldiscurso y construir archivos documentales, esa fi-
guración también fijó el lirismo, porque cuando lapintura es buena —explicaba— ese lirismo está enlas formas, en la armonía plástica, en la evocaciónde la poesía que constituye el objeto definitivo delas artes. Frente a la saturación de la imagen a tra-vés del cine y las revistas, consideraba que la pin-tura había perdido parte de sus objetivos así comolos pintores a sus clientes; pero, ¿qué sería, enton-ces, de la pintura y la estatuaria? Desde su doblecondición de arquitecto y pintor afirmaba que: “lasartes plásticas se insertarán armoniosamente en laarquitectura del tiempo presente con un sentidosuficiente de la realidad actual (...) Se trata de unfenómeno orgánico. No se trata de mezclar la pin-tura y la estatuaria con la arquitectura, como se hahecho (...) Creo que entramos en época en la queel espíritu puro y renovador de los tiempos moder-nos se expresará por los organismos teniendo unamatemática interior, suponiendo los lugares preci-sos e inalienables donde la obra de arte irradiarátoda su pujanza”.10
Según la opinión de Léger la propia velocidadde la época estaba precipitando un nuevo realis-mo con orígenes en la vida moderna, en los obje-tos fabricados y geométricos, en “los escaparatesde las tiendas en donde el objeto aislado haceque la gente se detenga a mirar”11. Aún conside-rando que las circunstancias sociales no permi-tían la realización del arte mural colectivo al queaspiraba, pensaba que había que continuar conla liberación del color y de la forma geométricaque se había impuesto porque no era digno pro-poner una pintura popular inferior en calidad bajoel pretexto de que el pueblo no la entendería.
Por otra parte, en nuestro país la intelectualidadhabía respondido al llamado antifascista forman-do la AIAPE (Asociación de Intelectuales, Artis-tas, Periodistas y Escritores). Berni no sólo parti-cipó en esta agrupación sino que, en 1935 ingre-só como socio activo en la Sociedad Argentina deArtistas Plásticos (SAAP). Si bien el programa deesta última formación fundada en 1925 se habíaplanteado no hacer banderismo de tendencias oescuelas, hacia 1935 había comenzado a acusarel impacto de la política internacional comunista eiba modificando su conformación para dar cabida,progresivamente, a un mayor número de artistasde izquierda en sus cargos directivos12. Desdeagosto de 1936, Forma, su órgano de difusión,fue una tribuna inmejorable para defender pro-
C r i s t i n a R o s s i 199

puestas estéticas o gremiales y Berni fue uno delos primeros en utilizar sus páginas no sólo parareclamar apoyo para los murales (proyectos quetambién defendía con entusiasmo en sus clasesy conferencias13), sino también para trazar lospostulados de su Nuevo Realismo, tal como es-cribió en el primer número de esa revista: “En elnuevo realismo que se perfila en nuestro medio,el tejido de la acción es lo más importante, por-que no es sólo imitación de los seres y cosas, es,también, imitación de sus actividades, su vida,sus ideas y desgracias. El nuevo realismo no esuna simple retórica, o una declamación sin fondoni objetividad, por el contrario, es el espejo su-gestivo de la gran realidad espiritual, social, polí-tica y económica de nuestro siglo”.14
Tempranamente esta revista de la SAAP tam-bién se hizo eco de la querella parisina, reeditandola respuesta enviada por Ozenfant a Où va la pein-ture?15 y más tarde, distintos fragmentos de aque-llos debates fueron revisitados no sólo por Formasino también por Latitud16, otra de las revistas ar-gentinas que conformaron el entramado de circu-lación del ideario izquierdista y que traducían alcampo intelectual y artístico argentino las perspec-tivas “neorrealistas” del comunismo europeo.
1 Cf. “Où va la peinture?”, en Commune. Revue de l’Asso-ciation des Ecrivains et des Artistes Révolutionnaires, vol21, París, mayo 1935, pp. 937/960 y vol 22, París, junio1935, pp. 1118/1135. Los artículos incluían respuestas de:Amédée Ozenfant, Christian Bérard, André Derain, J.L.Garcin, Jean Carlu, Fernand Léger, Marie Laurencin,Jacques-Emile Blanche, André Marchand, GustaveCourbet, Paul Signac, Max Ernst, André Lhote, HonoréDaumier, Frans Masereel, J-F Laglenne, Valentine Hugo,Jean Lurçat, Yves Tanguy, Horace Vernet, Raoul Dufy,Robert Delaunay, Georges-André Klein, Pierre Vérité,Christian Gaillard, Edouard Goerg, R. Mendès France,Antonio Berni, Marcel Gromaire y Alberto Giacometti.
2 Cf. “Où va...”, cit, vol 22, París, junio 1935, pp. 1132/3. Latraducción es nuestra.
3 Se trata de Ejercicio Plástico, mural pintado en 1933 en laresidencia que el entonces director del diario Crítica po-seía en Don Torcuato, Pcia. de Buenos Aires, por el equi-po formado por Siquieros, Berni, Lino Enea Spilimbergo,Enrique Lázaro y Juan Carlos Castagnino.
4 Al mencionar su “ensayo con laca” sobre una tela de 3 x2m probablemente se refería a El hombre herido. Docu-mento fotográfico, pintada en colaboración con AnselmoPiccoli y presentada en el Salón de Otoño de Rosario de1935.
5 Analizo este texto en el marco de las acciones estético-po-
líticas de Berni en: “¿Adónde va la pintura? Dos respues-tas de Antonio Berni a una misma pregunta”, en Discutir elcanon. Tradiciones y valores en crisis, II Congreso Interna-cional de Teoría e Historia de las Artes – X Jornadas CAIA,Buenos Aires, 2003, pp. 455/472.
6 En esa oportunidad Meyer Schapiro presentó “Los funda-mentos sociales del arte”, ensayo en el que aún se mos-traba partidario de un arte que tuviera el apoyo de las ma-sas y considerase las inquietudes de la clase transforma-dora. Sobre su posición y las tensiones del medio estadou-nidense, ver: S. Guilbaut y C. Knicely, “La cruzada de losmedievalistas: Meyer Schapiro y Pierre Francastel”, en S.Guilbaut, Sobre la desaparición de ciertas obras de arte,México, Curare, 1995, pp. 147/233.
7 Para el primero también estaba invitado André Derain,quien se excusó diciendo que renunciaba porque lo abu-rría y porque no tenía ninguna disposición para participaren un tipo de acción que consideraba inútil y nefasta. Losdos debates y la encuesta publicada en la revista Commu-ne fueron compilados bajo el título La Querelle du Réalis-me. Deux débats organisés para l’Association des peintreset sculpteurs de la Maison de la Culture, Editions SocialesInternationales, Colection Commune, París, 1936.
8 Se refería a la tesis doctoral defendida por G. Freund en laSorbonne publicada como La Photographie en France au XI-Xe siècle, A. Monnier, París, 1936. Hay edición en castellano.
9 Cf. “Aragon”, en La Querelle du Réalisme. Deux débats or-ganisés para l’Association des peintres et sculpteurs de laMaison de la Culture, Editions Sociales Internationales,Colection Commune, París, 1936, pp. 55/68. El destacadoes nuestro.
10 Cf. “Le Corbusier”, en La Querelle..., cit., pp. 80/91.
11 Léger, F, “El nuevo realismo continúa”, en La Querelle...,cit. pp. 73/79.
12 Analizo este aspecto en mi trabajo “Impacto del discursosiqueriano sobre el gremio de los artistas plásticos argen-tinos”, en II Jornadas de Historia de las Izquierdas, Facul-tad de Ciencias Sociales – CeDInCI, Buenos Aires, 2002.
13 La prédica muralista ocupó muchas de las conferencias dic-tadas por Berni, entre ellas “La pintura mural”, en Teatro delPueblo, Buenos Aires, (1940); “Las diversas técnicas de lapintura moderna” en Ministerio de Relaciones Exteriores,La Paz, Bolivia (1942); “Pintura Mural en América”, en Uni-versidad de la República, Montevideo, Uruguay (septiem-bre de 1943); “La pintura Mural en América”, en la Sociedadde Artes Plásticas Austral, Comodoro Rivadavia (diciembrede 1943); “La pintura Mural en América”, en la Unión Per-sonal C.A.D.E., Buenos Aires (abril 1944); “Una manifesta-ción argentina de arte mural”, en el Athénée Hispaniste, Fa-culté des Lettres, Sorbonne, París, mayo 1949.
14 Cf. Berni A., “Nuevo Realismo”, en Forma, año 1, n° 1,Buenos Aires, agosto 1936, p. 14.
15 Cf. Berni, A., “¿Dónde va la pintura?”, en Forma, año 3, n°5, Buenos Aires, enero 1938, p. 18.
16 Publicación de intelectuales comunistas aparecida en1945, en la que Berni dirigía la sección “Pintura y Graba-do” y Luis Falcini la de “Escultura”.
La respuesta olvidada de Berni a una encuesta francesa200

Vida del Ce.D.In.C.I.


El patrimonio cultural del Ce.D.In.C.I.
Una visita guiada
Frans Masereel

Sala Clément Moreau
Apenas traspuesto el umbral, nos encontramosen el hall de entrada de nuestra casa, que bauti-zamos con el nombre de Clément Moreau (1903-1988), en homenaje al artista expresionista ale-mán, un activo militante antifascista exiliado entre1935 y 1962 en la Argentina. Concebimos esteespacio –curado por Juan Carlos Romero y AnaLongoni– como un ámbito para mostrar produc-ciones visuales y prácticas artísticas vinculadas ala política: tanto muestras colectivas o individua-les de artistas contemporáneos argentinos comoexposiciones de investigación histórica, nutridasdel acervo que resguarda el Centro (gráfica y afi-ches políticos, fotografías, ilustraciones de publi-caciones periódicas de las distintas corrientes deizquierda, movimientos sociales, sindicales, dederechos humanos y culturales de la Argentina ydel mundo desde 1890 a la actualidad).
Fue León Ferrari quien inauguró el espacio en1998 con sus collages para el “Nunca Más” y “No-sotros no sabíamos”. Durante el 2003, expusie-ron los colectivos de arte callejero Máquina deFuego, Grupo (N)* y Etcétera, el fotógrafo CarlosPesce mostró fotos inéditas que tomó el 25 demayo de 1973, y un género tan caro al arte políti-co como el grabado estuvo representado por unaimpactante selección de la obra de Abraham Vi-go, integrante de Artistas del Pueblo (el primergrupo de arte político surgido en 1916) y poralumnos de José Rueda, que reelaboraron fotosde prensa del 20 de diciembre de 2001. Cerra-
mos la programación del año con “Siluetas. 20años”, una muestra de fotos y de siluetas origina-les producidas masivamente en Plaza de Mayohace dos décadas, en ocasión de la Marcha de laResistencia.
Sala de lectura José M. Aricó
A nuestra sala de lectura, con capacidad paraquince lectores, decidimos bautizarla con el nom-bre de una figura clave en la renovación de losestudios sobre la izquierda argentina: el historia-dor y editor José María Aricó (1930-1991). La Sa-la dispone de dos lectoras de microfilm, una lec-tora de microfichas y una computadora para usode los lectores, donde además pueden consultar-se los catálogos en pantalla. Pero antes de sen-tarse a leer, los lectores deben dirigirse al mostra-dor de atención al público. Muchos saben conprecisión qué quieren consultar, pero otros solici-tan nuestro catálogo o acuden a los referencistasen busca de orientación.
Biblioteca de Referencia
La Biblioteca de Referencia reúne libros impres-cindibles, ya sea para orientar la búsqueda dellector así como para auxiliar la lectura o la inves-tigación. En primer lugar, debemos mencionar loscatálogos biblio y hemerográficos, que brindan in-formación sobre ediciones de libros, revistas yperiódicos, nacionales y extranjeros. Por ejemplo,para orientar la consulta de revistas culturales ar-
Tras las puertas de madera que guardanla casa de Fray Luis Beltrán 125 seatesora la principal biblioteca,hemeroteca y archivo de publicacionesde las izquierdas existente en el país, yquizás en toda América latina. Si quiereacompañarnos en una caminataimaginaria, le mostraremos, sala porsala, el patrimonio documental delCe.D.In.C.I. en toda su diversidad.

Vida del Ce.D.In.C.I. 205
gentinas, el Ce.D.In.C.I. dispone de catálogos dereferencia, como los de Lafleur, Provenzano yAlonso (Las revistas literarias argentinas. 1893-1967), José Otero (30 años de revistas literariasargentinas. 1960-1990) y W. Pereyra (La prensaliteraria argentina. 1890-1974, tres volúmenesaparecidos hasta hoy). Además, esta secciónreúne una serie de libros y fascículos con estu-dios sobre revistas argentinas, como los clásicostrabajos de Beatriz Sarlo, Adolfo Prieto, GonzálezLanuza y Córdova Iturburu sobre Martín Fierro ylos “martinfierristas”, el volumen Cuando opinares actuar compilado por Noemí Girbal y DianaQuatrocchi sobre Revistas argentinas del sigloXX, los cuatro volúmenes colectivos —Historia derevistas argentinas— editados hasta la fecha porla Asociación de Editores de Revistas de la Ar-gentina, el estudio de F. Ferreira de Cassone so-bre Claridad, etc. Un género escasamente culti-vado en nuestro país ha sido el de los índices derevistas: nuestra Biblioteca de referencia disponede prácticamente todos los editados hasta hoy,como los de las revistas Martín Fierro, Sur, Noso-tros, Crisis, Todo es Historia, Contorno, etc.
Sobre publicaciones políticas y político-perio-dísticas argentinas, la carencia de catálogos esalarmante. Disponemos de obras de referencia,como el libro El periodismo argentino de C. Gal-ván Moreno, El periodismo político de V. R. Gar-cía Costa o El primer periodismo obrero y socia-lista en la Argentina, de Dardo Cúneo. Para el es-tudio del radicalismo disponemos del Manual Bi-bliográfico de la UCR de Giacobone y Gallo, y pa-ra el peronismo las series Bibliográficas de Ro-berto Baschetti. Los dos únicas excepciones decatálogos sistemáticos de publicaciones políticasde la izquierda argentina las constituyen el Catá-logo de publicaciones políticas de las izquierdasargentinas. 1890-2000 editado por el Ce.D.In.C.I.en el año 2000 y el publicado dos años despuéspor la Federación Libertaria Argentina: Catálogode publicaciones políticas, sociales y culturalesanarquistas. 1890-1945.
En la Biblioteca de Referencia el lector del Ce-.D.In.C.I. podrá encontrar orientación sobre lascolecciones disponibles en otras bibliotecas, tan-to de la país como del extranjero. Disponemos,por ejemplo, de ejemplares de Un siglo de perió-dicos en la Biblioteca Nacional (Políticos) para elsiglo XIX, del Catálogo analítico de las publicacio-
nes de la Academia Nacional de Historia para elsiglo XX, de numerosos índices y catálogos delArchivo General de la Nación, de listados de mi-crofilms disponibles en la Biblioteca Nacional y laBiblioteca del Congreso, etc. El volumen editadoen 1997 por REMOS (“Bibliotecas y archivos do-cumentales de los trabajadores argentinos”) ayu-da al lector a identificar colecciones de publicacio-nes gremiales y políticas en archivos públicos yprivados del país, aunque lamentablemente mu-chas instituciones o personas que declaran po-seer estos acervos no siempre muestran gran dis-posición a facilitar la consulta pública. En cuantoal extranjero, el Ce.D.In.C.I. dispone de catálogosque informan de los acervos disponibles en el Ins-tituto de Historia Social de Ámsterdam, el ArquivoLeuenröth de la Universidad de Campinas de Bra-sil, la Fondazione G. Feltrinelli de Milano, la Fun-dación Pablo Iglesias de Madrid, etc.
Este sector dispone de una serie de diccionariosbiográficos, como el Nuevo diccionario biográficoargentino de V. Cuttolo, la Gran Enciclopedia Ar-gentina de Diego Abad de Santillán, el DiccionarioEnciclopédico de las Letras de América Latina deBiblioteca Ayacucho en tres volúmenes, la Enci-clopodia de la literatura argentina de Orgambide yYahni, varias ediciones argentinas del Quién esquién, etc. Pueden consultarse también numero-sas historias de la literatura argentina y latinoame-ricana (R. Rojas, Giménez Pastor, A. BerenguerCarisomo, CEAL, Jitrik, etc.). Finalmente, el lectordispone de diccionarios de la lengua castellana,ideas afines, sinónimos, así como diccionariosidiomáticos (inglés/español, francés/español,ruso/español, italiano/español, alemán/español,latín/español, portugués/español, etc.).
Mientras no se emprenda en nuestro país la edi-ción de una Bibliografía argentina (esto es, un ca-tálogo de catálogos de editoriales argentinas), elCe.D.In.C.I. tiene a disposición de sus lectoresmás de un centenar de antiguos catálogos de li-brerías, editoriales y distribuidoras del país (Edito-rial Claridad, Librerías Perlado, E. Losada, etc.).
Sala Carlos A. Brocato
Como homenaje al ensayista político Carlos Al-berto Brocato (1932-1996), cuya colección de re-vistas culturales fue uno de los puntos de partidade nuestro acervo, dimos su nombre a esta sala

que reúne alrededor de 500 colecciones de re-vistas culturales y político-culturales argenti-nas, desde la célebre Martín Fierro (1904) de Al-berto Ghiraldo hasta revistas de reciente apari-ción. Muchas de estas colecciones son de muydifícil acceso y, en algunos casos, únicas. Porejemplo, se dispone de valiosas publicaciones delos años ‘20, ‘30 y ‘40, como Revista de Filosofía,Babel, Claridad, Columna, Cursos y Conferen-cias, Inicial, Valoraciones, Izquierda, Sur, Dialéc-tica, Contra, Unidad, Nueva Gaceta, Expresión yRealidad. Para el “período dorado” de las revistasculturales argentinas (1951-1975), se han reuni-do más de 150 colecciones —algunas de ellasmuy raras—, incluidas Centro, Contorno, Lasciento y una, Cuadernos de cultura, Gaceta Lite-raria, Hoy en la Cultura, El grillo de papel, El es-carabajo de oro, Cuestiones de filosofía, Fichas,Eco contemporáneo, Kairós, Pasado y Presente,La rosa blindada, Cristianismo y revolución, Loslibros, Nuevos aires, Envido, Barrilete, Antropolo-gía del Tercer Mundo y Crisis. Se dispone tam-bién de una serie de colecciones de cultura ju-deo-argentina, donde se destacan títulos comoCuadernos de Oriente y Occidente, Judaica, Da-var, Comentario e Índice. También de enorme va-lor es el acervo de publicaciones culturales edita-das bajo la última dictadura militar (que asciendea un centenar de títulos), muchas de ellas de pre-caria existencia, pero que constituyen un conjun-to de enorme significación político-cultural dadaslas difíciles condiciones de su producción y circu-lación: Contexto, Cuadernos del camino, Icaria,Nova-Arte, Poddema, Nudos, Suburbio, Praxis,Punto de vista, Sitio, etc.
La información sobre las colecciones de estasala estarán disponibles en el Catálogo de revis-tas culturales argentinas. 1890-2003, actualmen-te en preparación.
Una pared de la Sala Brocato aloja nuestra Bi-blioteca de pensamiento argentino. Allí están dis-puestas, por orden alfabético, alrededor de 1500obras de autores argentinos clásicos y contempo-ráneos, desde Alberdi (Obras completas, EscritosPóstumos), Sarmiento (Obras Completas, tantoen primera como en segunda edición), Moreno,Monteagudo, Juan María Gutiérrez, Echeverría,etc. pasando por otros como José Aricó, CarlosAstrada, John W. Cooke, Ramón Doll, Luis Fran-co, Silvio Frondizi, Manuel Gálvez, Tulio Halperin
Donghi, Arturo Jauretche, José Ingenieros, Leo-poldo Lugones, Ezequiel Martínez Estrada, JuanCarlos Portantiero, Milcíades Peña, Aníbal Pon-ce, José María Ramos Mejía, José Luis Romero,Raúl Scalabrini Ortiz, etc., hasta llegar a los con-temporáneos. Esta Biblioteca dispone de ejem-plares muy valiosos, como por ejemplo la ediciónde Obras Completas de Francisco Bilbao en cua-tro volúmenes, varias ediciones antiguas deobras de Alejo Peyret, la primera edición de LaArgentina y el imperialismo británico de los her-manos Irazusta, la primera edición del folleto “Unexamen de conciencia” de Ponce, varias obrasde Elías Castelnuovo como Yo vi... en Rusia, Ru-sia soviética, El arte y las masas, etc.
Sala Julio Cortázar
Esta sala se compone de dos zonas. En la prime-ra está alojada nuestra Biblioteca de LiteraturaArgentina. Formada sobre la base de las bibliote-cas personales de figuras como Cayetano Córdo-va Iturburu, Raúl Larra, Samuel Schneider, etc.,reúne sobre todo gran parte de la narrativa y lapoesía social argentina del siglo XX., destacán-dose obras de autores como Roberto Arlt, Leóni-das Barletta, Jorge Luis Borges, Elías Castelnuo-vo, Julio Cortázar, Raúl y Enrique González Tu-ñón, Roberto Mariani, José Murillo, Roberto J.Payró, Gerardo Pisarello, José Portogalo, CésarTiempo, David Viñas, Bernado Verbitsky, FinaWarshchaver, Enrique Wernicke, Álvaro Yunque,etc. Algunas piezas de especial interés son la pri-mera edición de Tumulto de Portogalo (1935) conilustraciones de D. Urruchúa, el poemario La rosablindada de Raúl González Tuñón (1936) con ta-pa de Castagnino, Los destinos humildes de L.Barletta dedicado por el autor a Córdova Iturburu,o los libros de Horacio Quiroga —Los desterra-dos, Anaconda, Pasado Amor— editados en ladécada de 1920 por Babel. Esta biblioteca de lite-ratura argentina ronda los 1.500 ejemplares.
Dentro de ella, un sector —unos 200 ejempla-res— está agrupado por núcleos temáticos: estu-dios y ensayos sobre criollismo y gauchesca, po-blaciones aborígenes, folklore argentino; libros deviajeros en territorio argentino; historia regionaldel interior del país; obras de historia del teatroargentino, de historia de la Ciudad de Buenos Ai-res, de lunfardo y bohemia porteña.
El patrimonio cultural del Ce.D.In.C.I. Una visita guiada206

En la segunda zona se ubican nuestras colec-ciones de diarios y revistas periodísticas argenti-nas, donde se destacan colecciones de revistascomo Qué, Primera Plana, Confirmado, Panora-ma, El Porteño, El Periodista, La Maga, Trespun-tos, etc. Entre los diarios, se dispone de coleccio-nes de La Prensa (de 1970 a 1976), Clarín (1976a 1983), Sur (colección completa: 1989-1990),Página/12 (período 1995-1999). Especial interésreviste nuestra colección del diario Noticias(1973-74). Entre las revistas periodístico-humo-rísticas, se dispone de títulos como Tía Vicenta,Tío Landrú, La Hipotenusa, Hortensia, Satiricón yHumor. Además, esta sección posee cajas de ar-chivo con diarios, revistas y recortes de prensaclasificados temáticamente (vgr.: “Semana Trági-ca”, “Revolución Argentina”, “Cordobazo”, “Golpede estado de marzo de 1976”, etc.).
Disponemos, además, de una sección de fascí-culos de edición argentina, desde los más anti-guos editados por CODEX hasta los publicadospor Centro Editor de América Latina desde iniciosde la década de 1970. El Ce.D.In.C.I. posee se-ries muy completas de las colecciones de libros yfascículos editados por el CEAL, desde la “Biblio-teca Política” hasta fascículos como Los hom-bres, Transformaciones, Historia de América oCapítulo. Historia de la Literatura Argentina.
Sala José Ingenieros
Esta sala reúne más de 10.000 libros organiza-dos según su temática.
En las secciones argentinas se distinguenáreas compuestas por investigaciones y ensayossobre temas generales como economía, agro, in-dustria, política, cuestión militar. Un segundo cri-terio temático ha sido el de agrupar los libros porcorrientes políticas, sean libros escritos por losmismos protagonistas o investigaciones y ensa-yos sobre dicha corriente. Las principales seccio-nes de libros por corrientes políticas (excluidaslas pertenecientes a las izquierdas) son: liberalis-mo, conservadorismo, radicalismo, nacionalismo,peronismo, democracia progresista, y allí puedenencontrarse desde las obras de Lisandro de laTorre y Juan Perón hasta las distintas biografíasde Hipólito Yrigoyen. También se conservan losdiarios de sesiones de las Cámaras de senado-res y diputados en períodos relevantes de la his-
toria argentina, así como distintas publicacionesoficiales del Estado argentino.
Otro sector de esta sala conserva los libros de osobre los movimientos sociales de la argentina:derechos humanos, movimiento obrero, movi-miento estudiantil, movimiento de mujeres, coope-rativismo, seguridad social, pobreza y marginali-dad, migraciones, “villas miseria” y movimiento vi-llero, iglesia y catolicismo, etc. Entre algunas delas obras de este sector, vale la pena mencionarla Historia del movimiento obrero de Argentina deAlfredo Fernández (editados sus cuatro pequeñosvolúmenes entre 1936 y 1937), los dos volúmenesde la Historia del movimiento obrero argentino deMartín S. Casaretto (publicado entre 1946 y1947), el texto de Julio Iribarne El movimiento re-formista universitario de 1905-07 (1921), la En-cuesta feminista argentina de Miguel Font (1921)o Sufragio femenino (1948) de Armando Cocca.
La sección internacional de esta sala tambiénestá dividida en varias áreas. En pensamientouniversal se han reunido obras de Rousseau, He-gel, Kant, Simone de Beauvoir, Foucault, Morgan,Weber, Sombart, Ortega y Gasset, para mencio-nar algunos autores. Un área de historia universal(que incluye una variada gama de libros y compi-laciones de fuentes de la Revolución Francesa) yteoría de la historia, una de cuestión judía (en laArgentina y en el mundo), una tercera dedicada alibros sobre los totalitarismos, y un área sobre lacuestión militar internacional, la guerra fría y el ar-mamentismo. Una sección referida a distintosmovimientos sociales y políticos internacionales(movimiento obrero, feminismo, etc.) completaesta sala.
Sala Germán Avé-Lallemant
Esta pequeña sala ha sido bautizada con el nom-bre del primer marxista argentino: el ingeniero deorigen alemán Germán Avé-Lallemant (1836 ó 37- 1910). Especialmente acondicionada, reúne mi-crofilms, ficheros con recortes de prensa, fotogra-fías (negativos y papel fotográfico), compact disk(CD) y cassettes.
En primer lugar, guarda la colección de micro-films editados por el Ce.D.In.C.I., cuyos títulospueden ser consultados en el Catálogo de micro-films de Publicaciones políticas y culturales ar-
Vida del Ce.D.In.C.I. 207

gentinas (1917-1956) (Buenos Aires, Ce.D.In.C.I.,2002). Dispone, además, de copias de microfilmsque se adquirieron gracias a un convenio con laBiblioteca de la Universidad Nacional de La Plata(Vorwärts, El Obrero, El Socialista, etc.).
En segundo lugar, un fichero contiene varioscentenares de carpetas colgantes con recortesde prensa: la mitad tiene entrada por autor y laotra mitad por tema.
En tercer lugar, una colección de compact diskscon imágenes y publicaciones digitalizadas, losprimeros resultados de nuestro proyecto de digi-talización. En cuarto lugar, hay una colección deunas 6000 fotografías. Un millar corresponden alas que tomara, entre fines de la década de 1960y fines de la de 1980 uno de nuestros socios ho-norarios, Alfredo Alonso (1915-1999), registrandosobre todo marchas, movilizaciones, afiches ypintadas políticas. Otras 4000 corresponden alque fuera el Archivo Fotográfico del diario La Ra-zón, una verdadera historia gráfica de la políticaargentina entre el golpe militar de 1930 y la asun-ción de la presidencia por Raúl Alfonsín. De esteúltimo conjunto, se destacan por su cantidad e in-terés las fotografías del primer gobierno peronis-ta. El resto proviene de diversas donaciones o deregistros propios. Finalmente, disponemos de uncentenar de cintas grabadas con entrevistas a di-versos militantes sociales y políticos, base sobrela cual se construirá un Archivo de Historia Oral.
Este valioso conjunto de fotos políticas, CDs,cassettes, sumados a la Colección de los dos milafiches políticos ubicados en la planera de laplanta alta, están siendo fichados dentro del Ca-tálogo de fuentes visuales y orales (1890-2003).
Sala Herminia Brumana
Esta Sala, que homenajea a la pedagoga y escri-tora libertaria Herminia Brumana (1901-1954),reúne más de un millar de colecciones de publi-caciones periódicas políticas argentinas, inclu-yendo colecciones de revistas (desde las más an-tiguas de orientación anarquista y socialista has-ta aquellas actualmente en curso de publicación)y colecciones de periódicos, desde La Vanguar-dia y La Protesta a las publicaciones políticas ac-tuales. Organizadas en torno a grandes tradicio-nes ideológico-políticas, se dispone de publica-
ciones anarquistas como el Suplemento de LaProtesta, Timón, Reconstruir y Spartacus (delcual, hasta donde se tiene conocimiento, sóloexistían disponibles hasta ahora dos números enel Instituto de Historia Social de Amsterdam); so-cialistas, como La Internacional (Revista Socialis-ta), Humanidad nueva, Crítica Social, Revista so-cialista, Argentina libre o los Anuarios; comunis-tas (o de organismos colaterales), como La Inter-nacional, Documentos del Progreso, Revista deOriente, Compañerito, Soviet, Bandera roja,Orientación, Nuestra palabra, Propósitos o NuevaEra; publicaciones de escisiones del partido co-munista como las inhallables La Chispa y Adelan-te de los años `20, Clase obrera y Qué hacer porla nación y el socialismo; trotskistas, como Tribu-na leninista, Nueva etapa, Inicial, La nueva Inter-nacional, Lucha obrera, Frente obrero, Boletín dediscusión del G.O.M., Frente proletario, Baluarte,Liberación nacional y social, Avanzada socialista,Solidaridad socialista, Política obrera y Prensaobrera; de la “izquierda nacional”, como Frenteobrero (segunda etapa), Octubre, Izquierda na-cional y Lucha obrera; de las diversas corrientesde la “nueva izquierda” post-peronista, como Re-volución, Movimiento, Liberación, Revista de pro-blemas del Tercer Mundo, No transar, Nueva Ho-ra o Confluencia revolucionaria por la patria so-cialista; de la izquierda peronista, como Trincherade la JP, Compañero, Militancia, El descamisado,Ya, La causa peronista o el diario Noticias. Pue-de afirmarse que las colecciones relativas al co-munismo, el trotskismo y la “nueva izquierda” ar-gentinos son de singular valor, y probablementelas más completas del mundo. Aunque disponi-bles en menor cantidad, también revisten interéscolecciones de publicaciones radicales como larevista Hechos e Ideas, desarrollistas como Qué,liberales como El gorila, nacionalistas como Azuly blanco, filo-fascistas como Pampero, Crisol yNuevo Orden, o católicas como Criterio.
Las colecciones de publicaciones periódicas secomplementan con un sector de biblioteca, dondeestán organizados alfabéticamente libros de au-tores argentinos de filiación anarquista, socialista,comunista, trotskista y del conjunto de la “nuevaizquierda”.
La información sobre este acervo puede serconsultada en la primera entrega de los catálogosdel Ce.D.In.C.I.: Horacio Tarcus y Roberto Pittalu-
El patrimonio cultural del Ce.D.In.C.I. Una visita guiada208

Vida del Ce.D.In.C.I. 209
Albert Daenens

ga, Catálogo de publicaciones políticas de las iz-quierdas argentinas. 1890-2000, Buenos Aires,Ce.D.In.C.I., 2000.
La planta alta
Una vez que subimos la escalera nos topamoscon la Biblioteca de Arte y Política “Abraham Vi-go”. Es un antiguo mueble que alberga nuestroslibros sobre arte y gráfica políticos, así como ca-tálogos, documentos, libros de artista de artistasplásticos argentinos y extranjeros, particularmen-te aquellos vinculados de alguna manera a las iz-quierdas (desde los Artistas del Pueblo —entreellos Abraham Vigo, con cuyo nombre bautiza-mos nuestra Biblioteca de arte político— hastalos más recientes, pasando por Ricardo Carpani,Edgardo Vigo, Kantor, Seoane). Allí se encuentra,también, una colección de los libros colectivos deartista realizados a partir de un eje político, comoNo al indulto, XX años, La desaparición, entreotros.
A continuación, nos encontramos con la Biblio-teca de literatura universal. Destacan allí antiguasediciones de autores claves en la cultura de iz-quierdas del siglo XX como Henrik Ibsen, HenriBarbusse, Romain Rolland, Bertoldt Brecht, PeterWeiss, George Orwell, John Reed, Howard Fast,Césare Pavese, Paul Eluard, Nazim Hikmet, An-tonio Machado, Federico García Lorca, León Fe-lipe, Miguel Hernández, Rafael Alberti, GabrielGarcía Márquez, José Icaza, A. Roa Bastos, E.Cardenal, y muchos otros. Aunque en el armadode esta biblioteca se han privilegiado las edicio-nes en castellano que circularon entre los hom-bres y mujeres de la izquierda argentina, hay li-bros en diversos idiomas (francés, inglés, italianoy alemán). Entre las ediciones más valiosas, con-tamos con un ejemplar de la primera edición deYawar Fiesta (1941) de José María Arguedas, de-dicado por el autor a Córdova Iturburu y otro deJosé Icaza titulado Cholos (1938), dedicado a larevista Unidad. Hay también secciones especia-les como teatro y política, cine y política, ensayossobre teoría y crítica cultural.
A continuación, la Biblioteca de temas rusos.Más de 800 volúmenes de literatura, poesía, tea-tro, memorias, testimonios de autores rusos y deviajeros a Rusia y la Unión soviética componenesta sección, desde los autores clásicos (Chejov,
Turguéniev, Dostoiesvsky, Tolstoi, Gorki, etc.)hasta las memorias de viajeros occidentales a laRusia de los soviets, muchas de ellas editadas enlas décadas de 1920 y 1930, tanto de críticos co-mo de apologistas. Complementariamente, se hareunido una biblioteca de cerca de 1.800 volúme-nes de textos editados por el gobierno de laURSS o por el PCUS, desde pequeños libros depropaganda hasta actas de los congresos delpartido u obras de los principales dirigentes de laUnión Soviética.
La Biblioteca latinoamericana reúne alrededorde 1.500 libros. Hay una sección de libros de te-mática general sobre Latinoamérica y varias sec-ciones por países. Destacan particularmente, porcantidad y calidad, los libros sobre movimientoobrero latinoamericano y las secciones cubana,peruana y chilena. Es particularmente valiosa lacolección de ediciones de autores como Haya dela Torre, José Carlos Mariátegui y Ernesto Gueva-ra. Es posible consultar aquí obras de autores co-mo A. Gunder Frank, Eduardo Galeano, VivianTrías, Gregorio Selser, Régis Debray, Luis Alber-to Sánchez, Cayo Prado Jr., Juan Marinello, Volo-dia Teitelboim, etc. Se destacan obras de singularvalor, como por ejemplo la primera edición de losSiete ensayos de interpretación de la realidad pe-ruana de Mariátegui, dedicado por el autor al diri-gente reformista argentino Gabriel del Mazo.
Hay además, secciones especiales: los librossobre la vida económica, social y política de losEstados Unidos suman unos 200 ejemplares,destacándose los referidos al movimiento obreroy el movimiento negro; la biblioteca de la guerracivil española suma unos 300 títulos, complemen-tándose con revistas y periódicos editados en Es-paña y Argentina entre 1936 y 1939.
La Biblioteca Maite Alvarado es parte sustancialde la que fuera la biblioteca personal de esta es-critora e investigadora argentina, socia y amigadel Centro, fallecida en el 2002. Se trata de unos500 libros especializados en temas de teoría lite-raria, lingüística, historia de la lectura, teoría y crí-tica cultural, muchos de ellos agotados. Allí es po-sible consultar obras de autores como Saussure,Jakobson, Benveniste, Barthes, Todorov, Fou-cault, Eco, Bajtín, Williams, Bourdieu, Chartier,Levi-Strauss, Jean Franco, S. Sontag, así comoautores argentinos como Piglia, Ludmer, Sarlo,Rest y otros.
El patrimonio cultural del Ce.D.In.C.I. Una visita guiada210

Sala Alfredo Alonso
Esta Sala alberga la Biblioteca de Teoría Marxis-ta del Ce.D.In.C.I.. Constituida sobre la base deuna donación de Alfredo Alonso, destacamos lasdistintas áreas que la componen.
En primer lugar, alrededor de 600 ediciones deobras de K. Marx y F. Engels. Por ejemplo, secuenta con ejemplares de las más variadas tira-das (en castellano, alemán, francés, inglés, italia-no) de obras como El Capital o el Manifiesto Co-munista. Se destaca en este conjunto la ediciónde Oeuvres complètes en francés que editó A.Costes en París a partir de 1932. De extraordina-rio valor, contamos también con la famosa edi-ción MEGA que editaron Riazanov y Adoratsky alfrente del Instituto Marx-Engels de Moscú entre1927 y 1935. Los estudios sobre diversos aspec-tos de la vida y la obra de Marx y Engels rondanlos 200 ejemplares.
Un segundo sector (alrededor de 500 obras) loconstituye el marxismo ruso, que contiene edicio-nes de autores como Plejanov, Lenin, Bujarin,Riazanov, Trotsky y Stalin.
Un tercer sector (alrededor de 900 títulos) loconstituye el “marxismo occidental”, incluyendoautores como Adler, Adorno, Althusser, Anderson,Balibar, Badaloni, Benjamin, Bernstein, Bloch,Botomore, della Volpe, Goldmann, Gramsci,Kautsky, Korsch, Luxemburg, Lukács, Lefebvre,Löwy, Mandel, Sartre, Thompson, Timpanaro, Wi-lliams, Wright Mills, etc. Estos sectores se com-plementan con una colección casi completa delos 100 números de los “Cuadernos de Pasado yPresente” que dirigiera José Aricó.
Un cuarto sector (unos 200 ejemplares) loconstituyen los libros de referencia sobre historiadel socialismo y del marxismo, como la Historiadel pensamiento socialista de Cole, en 7 volúme-nes, o la Historia del socialismo de Droz en 8 vo-lúmenes. Se destaca los conjuntos sobre la Co-muna de París y las Internacionales obreras.
Primer Catálogo de Fondos de Archivo
Un placard de esta sala custodia nuestros Fon-dos de Archivo. Allí se ordenan, en carpetas folia-das, miles de cartas y otros documentos manus-critos o mecanografiados por diversas personali-
dades de la política y la cultura. Entre los fondosmás importantes, el Ce.D.In.C.I. cuenta con losde: José Ingenieros, Samuel Glusberg, NicolásRepetto, Juan Antoni Solari, Familia Dickmann,Salvadora Medina Onrubia y Natalio Botana, Mi-ka Etchebehere, Silvio Frondizi, Milcíades Peña,José Gelbard, Horacio Veneroni, Héctor Agosti,Raúl Larra, Samuel Schneider, Fernando Nadra,Florentino Sanguinetti, Ramiro Blanco y HugoSylverster. Hay, además, fuera de estos grandesfondos, algunas piezas sueltas pero de gran va-lor, como por ejemplo una carta del líder socialis-ta español Pablo Iglesias dirigida a un argentino,una carta del escritor francés Romain Rolland di-rigida a la revista anarquista argentina Nervio, ola carta de David Alfaro Siqueiros acerca de sumural en la Argentina (que publicamos en estemismo número).
Gracias a un subsidio de la Universidad de Har-vard (con fondos de la Fundación Antorchas y laFundación Mellon) estamos concluyendo para fi-nes del 2003 la edición del primer Catálogo deFondos de Archivo del Ce.D.In.C.I.. El mismo in-cluye los fondos del editor y escritor SamuelGlusberg, de los dirigentes socialistas NicolásRepetto, Juan Antoni Solari y Enrique Dickmann,del director del diario Crítica Natalio Botana y suesposa, la escritora anarquista Salvadora MedinaOnrubia y, finalmente, de la militante argentinaMika Etchebehere que combatió en la guerra civilespañola.
Este catálogo brindará una información organi-zada y detallada de cada fondo, intentando esta-blecer por cada carta o cada documento: lugar yfecha de redacción, autor, destinatario y tema(presentando un breve resumen). El trabajo fuearduo puesto que estos documentos no siempreestán claramente datados (a menudo fue necesa-rio inferir la fecha por determinadas alusionesepocales del propio texto), ni es siempre sencillodescifrar la letra de ciertos manuscritos, estable-cer las firmas o identificar los seudónimos. Perosin duda el catálogo brindará una orientación de-cisiva a los investigadores que quieran consultarestas fuentes únicas.
Sala Héctor Raurich
Contiene la biblioteca personal del filósofo y críti-co de arte argentino Héctor Raurich (1903-1963),
Vida del Ce.D.In.C.I. 211

cedida por quienes fueron sus discípulos y ami-gos, Isay Klasse y Saúl Chernikoff. Son cerca de5000 volúmenes referidos a temas de historia,política, filosofía, arte y literatura, muchos de ex-cepcional valor. Si bien su amplia temática exce-de con mucho la cultura de izquierdas, el hechode haber preservado su unidad permite al inves-tigador reconstruir el universo de lecturas de unintelectual marxista de formación humanista.Destaca del conjunto la sección de obras filosófi-cas, que va desde las ediciones de fragmentosde los presocráticos hasta los filósofos contempo-ráneos a Raurich. Aquí es posible hallar, porejemplo, además de una nutridísima biblioteca defilosofía marxista, los más variados estudios so-bre el pensamiento de Hegel (de Croce a Kojéve,de Bloch a Marcuse, de Lukács a della Volpe, deD’Hont a Hyppolite...). La sección consagrada afilosofía y teoría de la historia dispone de todoslos estudios clásicos y contemporáneos sobre eltema (de San Agustín a Vico, de Spengler a Toyn-bee, de Croce a Collingwood). Entre las edicio-nes más curiosas de esta sección, puede consul-tarse una edición de 1827 de los Essai sur lesmoeurs de Voltaire en 5 tomos. Un sector de es-tudios sobre la revolución francesa incluye obrasclásicas sobre el tema como Carlyle, Thiers, Mat-hiez, Goetz, etc. Hay también una sección de teo-ría y crítica del arte y la literatura, donde es posi-ble encontrar la primera edición de Ficciones deBorges, una edición en gran formato de Ismos deRamón Gómez de la Serna, estudios sobre losmuralistas mexicanos, diversos libros dedicadosa Raurich por Jorge Romero Brest, etc.
Sala José y Margarita Paniale
Esta sala —cuyo nombre es un homenaje a estapareja de militantes argentinos que durante déca-das reunieron preciosas colecciones de revistasargentinas e internacionales— dispone aproxima-damente de un millar de títulos de revistas polí-ticas y culturales extranjeras, clasificadas y ac-tualmente en curso de catalogación. Aunque nosiempre completas, huelga destacar la significa-ción de muchas de estas colecciones en un paíscomo la Argentina, una de cuyas marcas de iden-tidad ha sido históricamente su amplia apertura ala circulación de bienes ideológicos y culturalesprovenientes de otras sociedades. Así, por ejem-plo, en el caso del socialismo, del comunismo, del
trotskismo y de la “nueva izquierda”, a las publi-caciones locales se suman las sudamericanas einternacionales que les sirvieron de referentes.De modo que quien desee investigar los primerospasos del socialismo argentino puede contar convaliosos ejemplares de Critica Sociale y Le Deve-nir Social de la década de 1890, o aquel que pre-tenda analizar seriamente la trayectoria del co-munismo local, puede consultar colecciones muyescasas en el mundo, como La CorrespondenciaSudamericana, El trabajador latinoamericano yL`Internationale Communiste, o influyentes revis-tas ligadas a los grandes partidos comunistas eu-ropeos como Cahiers du bolchevisme, La nouve-lle critique, La Commune, La Pensée, Ideologie,Rinascita o Critica Marxista. El nutrido materialtrotskista argentino de los años ‘30, a su vez,puede ser leído a la luz de las primeras publica-ciones de la Oposición de Izquierda a nivel inter-nacional (especialmente Estados Unidos, Fran-cia, España, y resto de Latinoamérica), contándo-se inclusive con 18 ejemplares del Boletín de laOposición trotskista soviética, editado en ruso, defines de los años ‘30.
Las abundantes publicaciones locales de la“nueva izquierda” también pueden ser leídas enrelación con muchas de las principales revistas dela “nueva izquierda” político-intelectual internacio-nal, como Sprit, Les Temps Modernes, Il Manifes-to, The Socialist Register, Monthly Review, NewLewft Review, El viejo topo o Zona Abierta, o lati-noamericana, como Pensamiento Crítico, Casade las Américas y Bohemia (Cuba), Eco (Colom-bia) y Cuadernos de Marcha (Uruguay). Finalmen-te, se destacan una serie de colecciones de revis-tas de habla inglesa especializadas en historia la-tinoamericana, como The American Historal Re-view, el Journal of Latinoamerican Studies y la La-tin American Research Review. Entre sus piezasmás preciadas, el Ce.D.In.C.I. dispone de una co-lección original (no completa pero muy nutrida) dela revista Amauta que dirigiera desde Lima JoséCarlos Mariátegui. Perteneció a Héctor Raurich y,junto a otras publicaciones periódicas, nos fue le-gada con su biblioteca.
En esta sala se encuentra también el materialdocumental que da cuenta de la prolífica expe-riencia de los movimientos sociales que hanexistido y existen en Argentina y el mundo. La re-construcción de ese entramado desde la pers-
El patrimonio cultural del Ce.D.In.C.I. Una visita guiada212

pectiva de las distintas organizaciones que loconstituyeron es una tarea fundamental si sequiere indagar sobre la historia de nuestro país,tanto analizando la lectura que sus protagonistashacían del contexto (cristalizada en prácticas eintervenciones políticas concretas) como su diá-logo con otros movimientos sociales, políticos oculturales. Parte importante de esa experienciapretende estar expresada en nuestro Catálogo dePublicaciones de los Movimientos Sociales de Ar-gentina y del Mundo, que agrupa publicacionesde los movimientos de derechos humanos, sindi-cales, estudiantiles, cooperativistas, feminista,antifascista y otros, y que se están reuniendo,identificando y ordenando en nuestro Centro conel fin de preservarlos y ponerlos a la consulta pú-blica, tarea ésta que se ha visto impulsada por unsubsidio otorgado para tal fin por el ProgramaSEPHIS con sede en Ámsterdam, Holanda(South-South Exchange Programme for Re-search on the History of Development), en agos-to del 2002.
Las publicaciones están siendo ordenadas, enprimer lugar, de acuerdo a su característica dis-tintiva, esto es, el movimiento social que les daexistencia, la organización o institución a la quepertenecen. Además, para dar cuenta de la diver-sidad de movimientos sociales que han nutrido larica historia de las luchas sociales en nuestropaís, somos concientes de que es necesario in-dagar su ubicación en tiempo y espacio, sus rela-ciones con otras organizaciones, sus vinculacio-nes —de tenerlas— con organizaciones políticas,su incidencia en la vida social y política del país.
Cerca de setenta cajas de archivo conteniendopublicaciones periódicas, folletos, volantes, docu-mentos internos, etc., unos doscientos cincuentalibros, material audiovisual (videos, diapositivas,fotos) y microfilms, componen este catálogo. En-tre el material reunido destacan, las publicacio-nes Socorro Rojo (c. 1932-1935)— y Derechosdel Hombre, de la Liga Argentina por los Dere-chos del Hombre, cuyo primer número data de1938, precursoras del movimiento de derechoshumanos en nuestro país, el mismo movimientoque produjera organizaciones tan importantes co-mo las de Madres de Plaza de Mayo (cuyo perió-dico Madres de Plaza de Mayo se puede consul-tar completo en nuestro Centro). También los do-cumentos que reflejan la rica y heterogénea ex-
periencia del movimiento obrero argentino, concolecciones importantísimas como las de las so-ciedades de resistencia de principios del sigloXX, por ejemplo, publicaciones periódicas comoEl Sombrerero. Órgano de la Sociedad de Resis-tencia Obreros Sombrereros o El obrero panade-ro, periódico de los panaderos de Buenos Airesadherido a la FORA, cuyo nº 1 data de 1900, o Lavoz del Chauffeur, órgano de la sociedad de re-sistencia Unión Chauffeurs, de 1930, pasandopor los acuerdos, resoluciones y declaracionesde los congresos celebrados por la FORA entre1901 y 1906, o, más cercana en el tiempo, la co-lección completa del periódico CGT (de la CGTde los Argentinos) de 1968, o numerosos docu-mentos de los primeros pasos de la CGT en ladécada de 1930 y previos al surgimiento del pe-ronismo, como las “Actas de las reuniones delComité Central Confederal” de mayo de 1940, oc-tubre de 1942 y marzo de 1943.
Son destacables también las publicaciones queexpresan el movimiento estudiantil desde sus ini-cios hasta nuestros días, deteniéndose especial-mente en la crucial experiencia del movimientoreformista universitario nacido en 1918 (secciónque se ha visto enriquecida especialmente gra-cias al archivo de recortes y a las colecciones derevistas de Florentino Sanguinetti, uno de los diri-gentes de la Reforma, que nos legara su hijo Ho-racio), como por ejemplo la revista Insurrexit(1920-1921), el periódico Córdoba. Decenario decrítica social y universitaria, cuyo primer númerofue publicado en 1923, o la colección completa yencuadernada del periódico Flecha (1935), dirigi-do por Deodoro Roca. Las publicaciones antifas-cistas de la Argentina (cuya mayor parte estánmicrofilmadas), las del feminismo desde sus pri-meros pasos hasta nuestros días, las cooperati-vistas, mutualistas, barriales, religiosas, son otrasde las publicaciones de movimientos sociales deArgentina que se encuentran en este acervo.
No es novedad afirmar que resguardar las pu-blicaciones de los movimientos sociales de la Ar-gentina es fundamental para referir la historia delas luchas sociales en nuestro país, pero tambiénresulta esencial para comprender nuestra reali-dad social actual (por otra parte producto deaquellas). Por esto es que dedicamos especialatención en consignar los conflictos de la actuali-dad, mediante la conservación de las publicacio-
Vida del Ce.D.In.C.I. 213

nes de los diversos movimientos sociales actua-les. Ejemplo cabal de ello es nuestro archivo —enformación— de los movimientos asambleístassurgidos a partir del 20 y el 21 de diciembre de2001 en nuestro país, y del movimiento piqueterocuya importancia en la escena política y social delpaís es cada vez más grande. Paradójicamente,si bien las publicaciones de estos movimientosson más fáciles de adquirir que un folleto, porejemplo, de 1920, hoy se encuentran dispersas y—en el caso de los movimientos piqueteros toda-vía más fuertemente— son muchas y muy diver-sas las organizaciones que los editan, por los quesu obtención se torna dificultosa. Por este motivoqueremos convocar a todas aquellas organizacio-nes o personas que editen o tengan posibilidadesde acceder a este material, que lo acerquen anuestro Centro, para así poder garantizar, denuevo, no sólo su preservación sino su ofreci-miento a la consulta pública._
El patrimonio cultural del Ce.D.In.C.I. Una visita guiada214

Grupos de investigación
Frans Masereel

Además de un reservorio documental,el Ce.D.In.C.I. apuesta a ser parte deun esfuerzo colectivo mayor, unespacio de referencialidad político-teórica que favorezca la reflexión y lainvestigación tanto como potencie lacapacidad de intervención política deun pensamiento y una acción deizquierdas renovadas. Una invitación arepensar el pasado desde el presente,a reevaluar tradiciones de pensamientoque nutran los debates y las prácticasactuales. En ese rumbo, uno denuestros objetivos centrales espromover el debate y la investigaciónsobre la base del material reunido,impulsando que los investigadoresescojan al Centro no sólo como lugarde consulta eventual sino como ámbitode trabajo permanente o temporal. En pos de articular un Programa deEstudios sobre la Historias de lasIzquierdas en la Argentina, actualmentetres núcleos de investigadoras einvestigadores desarrollan grupos dediscusión y proyectos específicos deinvestigación en el Ce.D.In.C.I., que enesta breve nota presentamos.

Estudios Feministas
Coordinadora: Alejandra Oberti
Estudios Feministas en el Ce.D.In.C.I. es un es-pacio de reflexión, crítica y producción teórico-po-lítica creado hace dos años por docentes e inves-tigadoras de las Facultades de Ciencias Socialesy Filosofía y Letras de la UBA. Nuestra labor sedesarrolla en el marco de las diversas actividadesque lleva a cabo el Ce.D.In.C.I.
De acuerdo a nuestra conformación multidisci-plinaria (las participantes provenimos de las ca-rreras de Sociología, Historia, Ciencias de la Edu-cación y Ciencias de la Comunicación), procura-mos abordar de forma polifacética el pensamien-to y el debate de las teorías feministas actuales,en sus complejos entrecruzamientos con la teoríasocial crítica, la filosofía y la historia. A su vez,nuestro trabajo se emprende en la idea de inte-grar la reflexión y la intervención teóricas, de for-ma que la conjunción de ambas intensifiquenuestra práctica. Por esta razón, nos interesa demanera especial la comunicación y transferenciaa la comunidad de nuestro quehacer, particular-mente en la forma de intervenciones editoriales opublicaciones de nuestras elaboraciones.
Programa de lecturas del segundo cuatrimestre de2003: “Biopolítica: poder y política en lastecnologías del género”
El objetivo principal de este programa de lecturases el de introducirnos en el concepto de biopolíti-ca, tal como G. Agamben lo desarrolla a partir delos trabajos de H. Arendt, W. Benjamin, G. Deleu-ze y M. Foucault (de manera central). Para ello,restringiremos nuestras lecturas a los elementoscentrales de dicha formulación, aunque posterior-mente puedan ser agregados otros textos y auto-res que consideremos relevantes para nuestrostrabajos.
Este camino de la lectura se asocia a nuestraslecturas y trabajos previos, coincidiendo en unaindagación acerca del carácter doblemente pro-ductivo/reproductivo de las tecnologías del géne-ro, y del potencial político de pensar los dispositi-vos del género como oportunidad para desplaza-mientos y oposiciones múltiples y contingentes.Desde este punto de partida se vuelve pertinentereflexionar acerca de los discursos que desde el
Estado y la sociedad, actúan como dispositivosde control articulando tecnologías del género pa-ra la configuración de subjetividades específicas.Estos dispositivos discursivos –entendidos comomaterialidad, en tanto que configuraciones sim-bólicas, es decir en tanto que productores de sen-tidos para la acción social y política– aparecenimbricados en las políticas estatales, en los dis-cursos legales, científicos, mass-mediáticos, etc.
Artes plásticas e izquierdas en la Argentinadel siglo XX
Coordinadora: Ana Longoni
A lo largo de distintas coyunturas del siglo pasado,la historia del arte se entrecruza con la historia delas izquierdas de maneras diversas, dando lugar auna trama común de producción, circulación y re-cepción de productos culturales. No se trata de unvínculo pacífico sino de un terreno de tensiones,conflictos y afinidades, polémicas públicas y adhe-siones secretas. Reconstruir los momentos mássobresalientes de este cruce es una empresacompleja y en su mayor parte pendiente.
Este grupo de investigación (que cuenta con laaprobación y el financiamiento del programa parajóvenes investigadores de UBACyT 2003) se pro-pone la exploración de aspectos poco conocidosen torno a los cruces entre dos dimensiones, laartística y la política de izquierdas, en determina-dos hitos del último siglo, partiendo de la hipóte-sis de que se trata de una relación tensa, llena dematices, de encuentros y desencuentros, peroque indudablemente presenta un aspecto produc-tivo e iluminador de posiciones y produccioneshasta ahora dejadas de lado o miradas sesgada-mente.
Nuestro objetivo principal es contribuir a unareescritura de (aspectos de) la historia del arte ar-gentino del último siglo desde una perspectiva nue-va, que desentrañe aspectos, producciones, prácti-cas, artistas e ideas estético-políticas hasta ahoradejados de lado o mirados en forma sesgada.
Dentro de este paraguas, los ocho integrantesdel grupo (investigadores, docentes, egresados oestudiantes de las facultades de Filosofía y Le-tras y de Ciencias Sociales de la UBA) llevan ade-
Vida del Ce.D.In.C.I. 217

lante proyectos individuales relativos a distintosproblemas o momentos del cruce entre arte e iz-quierdas en Argentina: la historia del grabado, losdebates entre realismo y abstracción, la recepcióndel muralismo mexicano (en particular, Siqueiros)en nuestro medio, el impacto del corpus marxistaentre los artistas concretos, el vínculo de los con-cretos con la izquierda orgánica, las diferentes re-soluciones del cruce entre arte y política en losaños ’60 (los inicios del conceptualismo, la dispu-ta por la tradición muralista, inclusiones y exclu-siones dentro del Partido Comunista), la participa-ción de artistas argentinos en la Unidad Popular(Chile, 1970-73), los debates sobre arte y políticaen los ’90, y la dimensión de la memoria de la van-guardia de los años ’60 en los ’90.
Lecturas en torno a las concepciones de loimaginario
Coordinador: Roberto Pittaluga
En septiembre de 2003 inició su funcionamientoun grupo de lectura que tiene como propósito re-correr diferentes desarrollos teóricos en torno a“lo imaginario” y a los “imaginarios sociales”.
En los últimos tiempos, el término imaginario hasido cada vez más utilizado. Las motivacionespara esta expansión de sus usos no son dema-
siado claras. Podría argumentarse que entreesas razones cuenta la exploración de ciertas di-mensiones de lo social antes desatendidas o di-rectamente ignoradas, pero seguramente tam-bién la posibilidad de un uso extremadamente la-xo de dichos términos. Una laxitud que se ha be-neficiado de la inexistencia de una teoría de losimaginarios sociales y de la increíble polisemiade dichos términos. De tal forma, la difusión delos mismos generalmente no ha ido acompañadani de su explicitación conceptual ni del recorte delas dimensiones sociales que pretenden ser ex-ploradas.
El objetivo de este taller es, precisamente, in-cursionar sobre ciertas utilizaciones y desarrollosconceptuales en torno a lo imaginario y a los ima-ginarios sociales. Se trabaja con textos de Marx,Sartre, Castoriadis, Ansart, Baczko, Freud, La-can, Jameson, Benjamin.
Para mayor información o bien establecer con-tactos con alguno de estos grupos de investiga-ción, escriba a [email protected].
Grupos de investigación218

II Jornadas de Historia de las Izquierdas:un balance
Kerst Koopmans

El evento tuvo lugar en la sede de M. T. de Alvearde la Facultad de Ciencias Sociales, y la apertu-ra de las jornadas estuvo a cargo de Roberto Pit-taluga (en nombre del Comité Organizador) y delvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales,Prof. Eduardo Grüner. Como expresaron losmiembros del Comité Organizador (Hernán Ca-marero, Jorge Cernadas, Cristina Tortti y RobertoPittaluga), el propósito de hacer de las Jornadasuna contribución al encuentro y circulación depersonas e investigaciones, de críticas y de expe-riencias, que se desarrollan en distintos ámbitosy desde diferentes enfoques, no es otro que el deir construyendo un espacio de referencialidad po-lítico-teórica que favorezca la extensión de las in-vestigaciones e intercambios intelectuales a lapar que potencie la capacidad de intervención po-lítica. Pues la renovación que se necesita es tanprofunda y compleja que exige el concurso de nu-merosas voces y perspectivas. Reformular el cor-pus teórico y político de las izquierdas requiere,necesariamente, de una producción colectiva, ge-nerada a su vez conjuntamente con los ámbitosque la hagan posible.
Es en esta doble dimensión de la gestación deespacios de pensamiento y discusión que la refle-xión de Edward P. Thompson se constituyó enuna suerte de referencia programática para quie-nes organizaron y participaron de las Jornadas.Decía el historiador inglés que de lo que se trata-ba era de construir “lugares donde nadie trabajepara que le concedan títulos o cátedras, sino pa-
ra la transformación de la sociedad; donde la crí-tica y la autocrítica sean duras, pero donde hayatambién ayuda mutua e intercambio de conoci-mientos teóricos y prácticos: lugares que prefigu-ren, en cierto modo, la sociedad del futuro”.
Más de tres docenas de exposiciones y cientosde asistentes constituyeron el marco para que es-te “espíritu thompsoniano” se desplegara efecti-vamente. En primer lugar, porque la inclinacióngeneral de los trabajos presentados fortalecía elespíritu crítico de las indagaciones, sostenidas enextensas y variadas fuentes documentales tantocomo en novedosos abordajes conceptuales. Larigurosidad y originalidad de muchas de las po-nencias brindaron así un piso de gran riqueza a lahora de debatir los distintos problemas plantea-dos por los expositores. En segundo lugar, por-que la intervención del público asistente fue, enmuchos casos, por lo menos de la misma calidadque las exposiciones. Lo destacable es que la pa-sión de los debates estuvo acompañada por unapasión similar, la del respeto por las ideas delotro. De tal forma, ni se renució a la dureza deciertas críticas ni las mismas se deslizaron haciael terreno del desmerecimiento. Por otro lado,tanto desde las propias ponencias como desdelas intervenciones de los asistentes, se fueronperfilando un nuevo conjunto de temas que, se-guramente, inducirán nuevas investigaciones.
La diversidad de temas y problemas que seabordaron quedó evidenciada en la composiciónde las seis mesas (algunas de ellas divididas en
Organizadas por el Ce.D.In.C.I., del 11 al13 de diciembre de 2002 se realizaronlas II Jornadas de Historia de lasIzquierdas. Estas Jornadas pretendeninscribirse en la pluralidad de esfuerzosque desde distintos lugares se vienendesplegando para “construir un lugar dereflexión crítica colectiva, con la voluntadde aportar a la conformación de unmovimiento renovador de los estudios delas izquierdas en nuestro país”.

dos tramos). Con la moderación de Elías Palti yRoberto Pittaluga, en las mesas de “Intelectualesy pensamiento de izquierdas” expusieron omaracha, Daniel de Lucía, Ricardo Martínez Mazzo-la, Gerardo Oviedo, Elías Palti, Lucas Rubinich,Daniel Sazbón y Jorge Warley, en un arco que fuedesde Juan B. Justo y el socialismo argentinohasta Georges Sorel, pasando por pensadores ymilitantes como Rodolfo Mondolfo, José Luis Ro-mero, Laureano Riera Díaz, Nahuel Moreno y losgeorgistas argentinos.
En las mesas de “Izquierdas y campo cultural”participaron Marina Becerra, Mariana Di Stéfano,Cecily Marcus, Armando Minghuzzi, María Ga-briela Mizraje, Nicolás Quiroga, Nilda Redondo yCristina Rossi. Prácticas educativas y literariasanarquistas, el socialismo y la cuestión nacional,las revistas culturales bajo la dictadura de 1976,el impacto del discurso siqueriano entre los plás-ticos argentinos, la polémica Arlt-Ghioldi en 1932y la figura de Haroldo Conti, fueron los temas de-sarrollados en estas mesas, que contaron con lamoderación de Jorge Cernadas y Ana Longoni.
Por su lado, en la mesa “Izquierdas, géneros ymovimientos feministas”, con la moderación deAlejandra Oberti, expusieron Lucía Ariza, ClaudiaBacci, Laura Fernández, Bárbara Raiter, FlavioRapisardi y Cecilia Tossounian. Integrantes mu-chas de las expositoras del grupo “Estudios Fe-ministas en el Ce.D.In.C.I.”, las ponencias abar-caron cuestiones que fueron desde aproximacio-nes teóricas a las relaciones entre política y sub-jetividad, hasta las prácticas de las feministas so-cialistas a comienzos del siglo XX, y las relacio-nes entre las izquierdas y los movimientos de las“minorías sexuales”.
Las mesas “Historia de las formaciones políti-cas argentinas” contaron con las ponencias deCecilia Blanco, Adrián Celentano, Alejandro Du-jovne, Diego Frachtenberg, Daniel Campione yAlicia Rojo, que recorrieron aspectos del variadoarco político de las izquierdas argentinas, desdeel socialismo al comunismo, pasando por elmaoísmo y el trotskismo. Actuaron como modera-dores Horacio Tarcus y Cristina Tortti.
La mesa “Izquierdas y movimientos sociales”,con la coordinación de Hernán Camarero, estuvocompuesta por las exposiciones de Daniel Para-dera y Juan Alberto Bozza, ambas centradas en
las complejas relaciones entre izquierdas y movi-miento obrero. Lamentablemente, otros partici-pantes de esta mesa no pudieron viajar desdesus respectivas provincias.
Finalmente, la mesa “Políticas de la memoria ytradiciones políticas de las izquierdas en la actua-lidad” fue moderada por Ricardo Forster. En estamesa expusieron Blas de Santos, Julieta Quirós,Alejandra Oberti, Adriana Petra, Susana López,Mónica Gatica, María Laura Monedero y DhanZunino. Las memorias de los exiliados en la Pa-tagonia, la presencia de las tradiciones en la po-lítica electoral de ciertos partidos de izquierda, laresignificación y reapropiación del legado anar-quista por las nuevas generaciones, la cuestiónde la memoria en Ernst Bloch y Walter Benjamin,los intrincados derroteros de la memoria y latransmisión entre militantes de los ‘70 y sus hijase hijos, y las actualizaciones de las prácticas tra-dicionales de la izquierda en el movimientos deasambleas, fueron los temas allí abordados.
En breve estará disponible en el Ce.D.In.C.I. elCD con las ponencias de las II Jornadas de His-toria de las Izquierdas, tal como se hiciera con lasI Jornadas. Paulatinamente, este ámbito, que na-ció hace poco más de dos años, se va transfor-mando en un lugar de encuentro, reflexión e inter-cambio, que apuesta a conjurar el peligro queacecha a todo patrimonio cultural: que sus docu-mentos queden inertes o que sean contempladoscon ajenidad, ambas formas de consumación deuna nueva victoria de los eternos vencedores.Las Jornadas fueron, como muchas otras expe-riencias, la evidencia de que quienes investiga-mos a las izquierdas sabemos que esos docu-mentos que atesoramos y analizamos son testi-monios de historias militantes, de apuestas políti-cas por transformar la sociedad, de vidas difíci-les, trágicas pero a veces también felices, y quereunirlos e interpretarlos desde nuevas perspecti-vas no constituye ningún ejercicio nostálgico porsupuestos pasados perdidos en los que todo eramejor. Por el contrario, expresan la dimensión dela apuesta política contenida en estas interven-ciones, la de renovar el pensamiento y las prácti-cas de las izquierdas en sentidos emancipatorios.
Vida del Ce.D.In.C.I. 221


RESEÑAS

A propósito de Juan Suriano,Anarquistas. Cultura yPolítica libertaria en BuenosAires. 1890-1910, BuenosAires, Manantial, 2001
A diferencia del resto de las corrientespolíticas de izquierda, el anarquismo de laArgentina ha despertado desde tiempoatrás un interés y una atracción que se haplasmado en un importante volumen delibros y monografías. A las pioneras his-torias militantes y a las produccionesacadémicas de investigadores locales yextranjeros, vino a sumarse ahora el librode Juan Suriano. Pero a diferencia de lostrabajos precedentes, la mayoría de loscuales se orientaron centralmente a de-sentrañar las relaciones entre anarquis-mo y movimiento obrero, el trabajo deSuriano dispone su mirada desde otroángulo, de forma de componer en ciertamedida un objeto diferente: es el anar-quismo en su especificidad lo que buscaanalizar, y para ello elige como mejor ca-mino el de reconstruir su universo políti-co y cultural. Si bien ya existían investiga-ciones que atendían a algunas de lasprácticas culturales del anarquismo local,faltaba tanto un estudio de conjunto de lacultura libertaria en la Argentina en su pe-ríodo de emergencia y apogeo como elexamen y la interpretación de dimensio-nes hasta el momento inexploradas; detal forma el texto de Suriano viene a llenarun vacío a la vez que a abrir nuevos terre-nos para futuras investigaciones e inter-pretaciones.
Este desplazamiento en el enfoque permi-te a Suriano quebrar cierta imagen delanarquismo que —explícita o implícita-mente— fuera abonada por la mayoría desus historiadores: la de haber sido unmovimiento que, más allá de un númeroacotado de diferencias, se caracterizó porsu homogeneidad. A diferencia de esa no-ción ya común, el libro de Suriano permi-te al lector internarse en un mundo signa-do por la diversidad, lo cual devuelve alanarquismo una vitalidad que los trata-mientos menos atentos a sus fisuras in-
ternas obturaron. Es esa misma hetero-geneidad, surcada por controversias polí-ticas e ideológicas que rápidamente setraducen en agrias disputas y luchas porla hegemonía al interior de un movimien-to de imprecisas fronteras, la que el autorreconstruye con paciente minuciosidad.Para tal reconstrucción, el texto se dis-tancia también de las historias aferradasal seguimiento cronológico de la evolu-ción del anarquismo y, en cambio, optapor un abordaje temático. Este avance através de las cuestiones que consideracapitales del universo libertario es, para-lelamente, una marcha entre problemasque permitan encontrar claves para expli-car su apogeo en esas dos décadas querodean al cambio de siglo tanto comoelucidar el inicio de un declive que —afir-ma Suriano— desde el Centenario seráya manifiesto.
Entre esas claves cuenta una forma deconstitución del movimiento libertariopor medio de círculos. Estos círculos ac-tuaron, en una primera etapa, como vehí-culos adecuados para el crecimiento delanarquismo, en tanto permitían una granflexibilidad para actuar en ámbitos tandistintos como el laboral o el habitacio-nal, a la vez que impulsar actividades re-lacionadas con el tiempo libre y el espar-cimiento. Estas últimas constituyeronámbitos propios de sociabilidad culturallibertaria: veladas, bailes, conferencias yteatro libertarios eran espacios en losparticipaban los trabajadores y sus fami-lias, y eran motorizados por la militanciaanarquista en sus intentos por alternativi-zar a aquellos otros edificados por laemergente industria cultural de masastanto como para confrontar con las prác-ticas culturales populares que, como elcarnaval, eran estigmatizadas desde losprincipios doctrinarios. Sin embargo, es-tas formas de organización en círculos serevelaron poco aptas no sólo para enfren-tar la represión que el Estado asumió másclaramente desde 1902, sino incluso paracoordinar las actividades y las luchas delos propios anarquistas, lo que supusomantener al anarquismo en un estadopermanente de fragilidad, incluso aúncuando para ese momento los grupos
pro-organizadores habíanle ganado lapulseada a los anti-organizadores.
Una flexibilidad similar observa Surianoen el rechazo anarquista a las formas dis-cursivas que apelaban al clasismo, optan-do en cambio por una prédica “universa-lista” condensada en la figura de “losoprimidos”, interpelación que le habríapermitido “adaptarse perfectamente auna sociedad de carácter aluvial, excesi-vamente cosmopolita, con un mundo deltrabajo heterogéneo y en continuo movi-miento y transformación” (p. 81). Estaapelación populista, que implicaba nece-sariamente un elitismo que los escritoreslibertarios no ocultaban, pues conllevabainculcar unos saberes que el propio siste-ma dominante se encargaba de negar alos sujetos de la revolución, contrasta pa-radójicamente con la discursividad propiade la prensa libertaria: ésta se caracterizapor ser casi exclusivamente una tribunade doctrina e ideología, centrada en la di-fusión de las ideas generales del pensa-miento anarquista a través de un lengua-je emotivo que “pretendía conmover allector, llegar a sus fibras íntimas a travésde frases cargadas de emoción, de dra-matismo” (p. 193), pero con escasaspreocupaciones por reflejar y analizar elcontexto sociopolítico local, esto es, vin-cular los principios doctrinarios con lasexperiencias concretas de los sujetos in-terpelados.
Para Suriano esta preferencia por un dis-curso fundamentalmente “abstracto” serelaciona con el carácter binario de la pré-dica anarquista, que construía estereoti-pos polares y morales, mundos socialesabsolutamente contrapuestos. Binaridadque abonaba la “categórica confronta-ción” que pretendía encarnar el anarquis-mo, y que le sirvió para expandirse en esasociedad en rápida transformación y enese clima políticamente restrictivo en elque tuvo su momento de mayor gloria. Yesto conduce a Suriano a interrogarsepor los significados de la política para losanarquistas. Las descripciones que de lamisma hacían los predicadores liberta-rios, ya sea como farsa o comedia, enrai-zaban en una concepción que identificaba
Reseñas224

Reseñas 225
política y sistema político burgués, y elobjeto de su crítica apuntaba a la repre-sentación, a la política como acto de de-legación. Aun cuando “no renegaban dela acción política sino de las prácticas po-líticas representativas como el parlamen-tarismo y el electoralismo” (p. 272), ladelegación implicaba una alienación de lalibertad individual, una cesión que hacíadel representante una autoridad (y portanto implicaba dominación). Esta críticade la política representativa empalmabacon la prédica antiestatal, una “concep-ción negadora del Estado, entendido es-pecíficamente como un ente coercitivo yautoritario”, concepción desde la cual “elanarquismo organizaría gran parte de susprácticas sociales, políticas y culturales”(p. 259). Frente al Estado y la representa-ción política, los anarquistas cifraban to-das sus expectativas en la acción directa,una estrategia que incluyendo una diver-sidad táctica (entre las que contaban lapropaganda pero sobre todo la huelga ge-neral revolucionaria) se proponía transfor-mar el orden social sin las mediacionesdel sistema político legalitario y parlamen-tario y sin la participación de las institu-ciones estatales, aprovechando el consen-so en el movimiento obrero organizado.
Si la utilización sistemática de una prácti-ca que se proponía como definitoria parael desenlace del conflicto social —y quepor ello condenaba cualquier forma degradualismo tanto como toda plasmaciónlegislativa de las luchas sociales favora-ble a los trabajadores—, era expresión dela “urgencia revolucionaria” del pensa-miento y la acción libertarios, tal concep-ción, afirma Suriano, los privó de una re-flexión sobre las políticas inclusivas queel Estado impulsó desde poco antes delCentenario. He aquí otra de las cualidadesque, sirviendo al crecimiento inicial de lasfilas libertarias, se transformó luego enobstáculo para su readaptación al nuevoclima político y a las nuevas situacionessociales y económicas.
Todas estas dimensiones —y muchísi-mas más que el libro transita y analiza,como los ritos y símbolos libertarios olos debates en torno a las propuestas
educativas—, componen con eficacia unanueva imagen, heterogénea y compleja,del anarquismo argentino entre 1890 y1910. En ese período el anarquismo fueun actor relevante en la construcción de“un espacio de sociabilidad pública don-de los trabajadores pudieran expresarse yconstruir su identidad” (p. 255). Sin em-bargo, Suriano advierte que el arraigoanarquista, si sustantivo, también fue efí-mero, y las mismas causas que provoca-ron su crecimiento abonan la explicaciónde su decadencia posterior.
Un hilo rojo recorre todo el libro: el indi-vidualismo libertario, expresado en for-mas organizativas descentralizadas y contendencias a la continua fragmentación oen los discursos antiestatales y “antipolí-ticos”, parece ser la piedra de toque delauge y declinación del movimiento liber-tario. Este individualismo no habría esta-do a la altura de un conjunto de transfor-maciones que comenzaron poco antes de1910: modificaciones en la estructura la-boral, ampliación del sufragio, transfor-mación de la relación entre Estado y so-ciedad civil, paulatina nacionalización delos trabajadores, descentralización urba-na, fueron procesos que paulatinamentedibujaron otra trama societal en la cual elanarquismo no supo desenvolverse. Unasituación que resulta parcialmente para-dójica: esa reconfiguración identitaria delos trabajadores que Suriano señala paralos años que seguirán al Centenario, yque paulatinamente le hará perder susperfiles clasistas por la emergencia denuevas problemáticas y ámbitos de so-ciabilidad (como la cultura barrial expre-sada en el fomentismo) no habría podidoser interpretada ni por un discurso poli-clasista con marcadas trazas individualis-tas ni por un amplio arco de prácticas cul-turales. Explicar esta situación paradojales posible, en la argumentación de Suria-no, si se atiende al carácter confrontacio-nista de la palabra y la práctica libertarias.
A un siglo de aquel momento que vieramarchar por las calles de Buenos Aires amiles y miles de trabajadores y militantesportando con orgullo y esperanza susbanderas y entonando sus canciones de
combate, es preciso volver críticamente—productivamente— sobre las experien-cias anarquistas. Aquellas prácticas co-mo la horizontalidad, la preservación delas diferencias, la crítica a la representa-ción, la organización en grupos de afini-dad, la sensibilidad frente a las distintasdimensiones de la opresión y la explota-ción, resurgen hoy —es cierto que coninnumerables aportes teóricos de pormedio— en las experiencias de muchosde los grupos de la Resistencia Global,conocedores ya de que las preceptivas“centralizadoras” y partidarias demostra-ron tener poca relación con las políticasemancipatorias. Rescatar aquellas expe-riencias libertarias es saber, por un lado,que muchas de sus intuiciones y pers-pectivas fueron derrotadas por lo que te-nían de radicales, y que la radicalidad re-sidía más que en sus encendidos discur-sos en sus prácticas político-culturales.Es saber, por otro lado, que su derrota nodebería transformarse en su abandono.
Roberto Pittaluga

Reseñas226
A propósito de ClaudiaGilman, Entre la pluma y elfusil. Debates y dilemas delescritor revolucionario enAmérica Latina, Buenos Aires,Siglo XXI, 2003
“La siesta subtropical parece haber ter-minado. Nuevas fuerzas la están agitan-do. Latinoamérica entra en escena. Las
transformaciones sociales, políticas oeconómicas que acechan, inminentes a
Nuestra América son simultáneas conlas que corresponden al orden de la cul-
tura”.
Ángel Rama, “Nuestra América”, 19611
“El hecho cultural por excelencia para unpaís subdesarrollado es la revolución”.
Extracto de la Resolución General del
Congreso Cultural de La Habana, 19682
Entre la pluma y el fusil parece llamado aconvertirse, por su enfoque, su objeto yla lucidez de su tratamiento, en una obrade referencia para futuros abordajes delperíodo desde las diversas especializacio-nes disciplinares. La apuesta por un cam-po unificado de análisis resulta en unaperspectiva que permite a la autora mos-trar la interdependencia entre historia in-telectual e historia literaria durante laépoca objeto de estudio, haciendo inteli-gible la relación entre acontecimientospolíticos, intervenciones de los escrito-res-intelectuales, la conformación de unared de revistas político-culturales a nivelcontinental, los avatares de la crítica lite-raria y los debates sobre la función del ar-te y los intelectuales en la sociedad.
La delimitación del objeto de análisis ensus dimensiones temporal y espacial estributaria de ese enfoque múltiple. En esesentido el trabajo de Gilman supone unaacumulación respecto de aproximacionesanteriores a objetos particulares –comointelectuales, revistas, literatura– en la
medida en que éstos son resignificadoscomo aspectos parciales de una mismaproblemática. Ésta puede resumirse co-mo el derrotero que trazó la vocación depolitización y modernización cultural delos escritores latinoamericanos durantelos años sesenta-setenta en el intento deestablecer un programa estético basadoen acuerdos políticos; proyecto que haciafinales de la época habría de estallar en laconfrontación de representaciones diver-sas de la relación entre cultura y política(más específicamente, entre literatura yrevolución), junto a una redefinición de lafigura de escritor revolucionario.
La decisión de tratar como una unidad elbloque temporal de los años sesenta-se-tenta (de 1959 a 1973/76) –unidad mati-zada por una periodización interna– obe-dece a la constatación de la autora de quefue una misma estructura de sentimien-tos la que atravesó la época –entendidacomo campo de lo que es públicamentedecible en ese lapso de tiempo: la percep-ción a escala planetaria de la inminencia(deseada) de transformaciones radicalesen la política, las instituciones, el arte y lasubjetividad, y la convicción de artistas yescritores de estar llamados a jugar unpapel en ese proceso que tenía su loco-motora en los países que comenzaron adenominarse del Tercer Mundo. Se argu-menta que la valorización de la política–lo que implicó su creciente considera-ción como región dadora de sentido delas diversas prácticas3– y la expectativarevolucionaria que despertó en AméricaLatina la Revolución Cubana constituye-ron las ideas-fuerza en las que se asentóla voluntad de escritores del continentede vincularse entre sí para contribuir des-de la literatura a las transformaciones enmarcha. La puesta a punto de una agendacultural de modernización estética se en-tendía en el marco de un programa esté-tico-ideológico tendiente a “producir unaliteratura nueva en un mundo nuevo”.
Esta consideración de la práctica literariacomo asunto a dirimir con la sociedad, yla convicción de sus productores del de-
ber de cumplir un rol como agentes delcambio, permite a Gilman afirmar que lanota dominante del campo literario lati-noamericano durante esos años fue laconversión del escritor en intelectual,proponiendo como condensación de esedeslizamiento semántico y subjetivo lanoción de escritores-intelectuales, defini-da como instrumento heurístico que po-sibilita establecer un “puente” entre losdistintos objetos de análisis: el estudio delos debates literarios con la perspectivade la historia intelectual. Desde este mis-mo punto de vista, la autora postula laelección de América Latina como dimen-sión geopolítica y simbólica de la materiade reflexión, en la medida en que –se se-ñala– el período analizado asistió a laconfiguración de una idea de América La-tina, e igualmente importante, tal recrea-ción “se tradujo en la referencia continen-tal como espacio de pertenencia de losintelectuales latinoamericanos”.
La figura del intelectual comprometidoabrigó, a comienzos de la época, la repre-sentación de los escritores de la propiapráctica literaria como actividad política.Bajo ese paraguas se concibió la tarea demodernización estética y la creación deun nuevo canon de literatura latinoameri-cana, asegurando la doctrina del compro-miso la posibilidad de entretejer el idealcrítico del intelectual con la tarea en elpropio campo de saber. En este punto Gil-man discrepa con la tesis de Silvia Sigal4
acerca de una escisión entre opciones po-líticas y comportamiento cultural en losprimeros años sesenta, al señalar que elintento de renovación cultural era ejerci-do por los escritores-intelectuales comotarea comprometida. Se advierte aquí ladiscusión de la cuestión clave –que en elperíodo analizado adquiere un carácterdilemático– acerca del sitio donde se au-toriza la legitimidad del intelectual paradirigirse a la sociedad. La tesis de la au-tora sugiere que la ambigüedad inherentea la noción de compromiso –compromisode la obra o compromiso del autor– seenfrentó hacia fines de la década del se-senta con una creciente demanda de efi-

Reseñas 227
cacia práctica inmediata que terminóoponiendo palabra y acción en beneficiode la segunda como significado único delo que debía considerarse política, con loque la politización del intelectual trazóuna curva paradójica que culminó con ladevaluación de la palabra y de sí mismofrente a la eficacia del hombre de acción.“La inminencia de la revolución latinoa-mericana –sintetiza Gilman– fue acotandolos contenidos de lo que se entendía por‘política’. De la idea que planteaba que to-do era política, se pasó a la de que sólo larevolución, ‘el hecho cultural por excelen-cia’, como lo determinó la resolución ge-neral del Congreso Cultural de La Habana,era política”.5
Sin dudas, uno de los principales aportesde la obra es avanzar más allá de ese um-bral datable entre 1966 y 1968, cuandolos debates sobre la función del intelec-tual y el arte en la sociedad se dirimieronen el sentido de anular la pertinencia deuna agenda cultural autónoma de los re-querimientos revolucionarios de las diri-gencias políticas, ya del Estado cubano,ya de los movimientos guerrilleros delcontinente, en correspondencia con lacreciente radicalización política de buenaparte de los escritores. Gilman se propo-ne explorar concretamente en qué con-sistió la mentada influencia de la Revolu-ción Cubana en los escritores-intelectua-les y los debates sobre la función de la li-teratura en la revolución, indagación quecomienza por el problema que supuso latramitación de las exigencias positivasdel poder político revolucionario con elbagaje de la tradición de oposición al Es-tado, constitutiva del concepto de intelec-tual como crítico de la sociedad.
Una de las hipótesis centrales del textoindica que fue el antiintelectualismo unode los modos dominantes en que unafracción importante del campo intelectuallatinoamericano procesó tales requeri-mientos, flexión que según la autora tuvoun punto de aglutinación tras la caída delChe en Bolivia. De ahí en más, la redefini-ción del intelectual revolucionario se re-
suelve más en la disolución de la identi-dad específica que en el postulado deatributos positivos que la conserven (sal-vo para el caso de los líderes revoluciona-rios). En este sentido, la generalizacióndel antiintelectualismo entre la familia deescritores-intelectuales es consideradaun eje de periodización interna de la épo-ca. Y así, la promoción de nuevos géne-ros poéticos como la canción de protesta,el panfleto, la poesía y el nuevo cine polí-tico, frente a la devaluación de la novela,es explicada como correlato en la historiay la crítica literarias de los clivajes produ-cidos en el campo intelectual.
Al analizar la conformación de ese cam-po, Gilman hace jugar el concepto queZygmunt Bauman denomina “toque dereunión”, para subrayar la constitucióndeliberada de un campo intelectual lati-noamericano que, basado en la identidadcomún recreada bajo la idea de AméricaLatina, suponía la creación de ámbitosempíricos de intervención y de una socia-bilidad que expresaran la asunción de lapráctica literaria como trabajo políticoemancipatorio e instituyeran a la vez unnuevo canon de la literatura del continen-te. Encuentros, congresos, entregas depremios y, también, el desarrollo de rela-ciones personales son algunas de las ins-tancias profusamente visitadas en el tex-to para dar cuenta de esa voluntad aso-ciativa que tuvo su ideal y también su se-de real en la Cuba revolucionaria, dondejugaron un papel clave la institución y larevista Casa de las Américas.
El examen de las revistas político-cultura-les que vertebra la argumentación mere-ce un párrafo aparte, dado el peso meto-dológico y conceptual que se le asigna enel texto.6 Fuentes privilegiadas en la inda-gación de las intervenciones de los escri-tores en el espacio público, al tope de unajerarquía de textos que incluye novelas,poemas, manifiestos, declaraciones decongresos, entre otros, las revistas lati-noamericanas de la época son ausculta-das en tanto soporte fundamental de ladifusión de nuevos autores y textos, y de
la convalidación de los escritores comointelectuales.7
Otro tema que aparece sugerentementerelacionado a la constitución de una fami-lia intelectual a escala latinoamericana esel de la explosión editorial que se dio enllamar boom. Además de plantear la ma-nera en que se concibió la creación de unpúblico como tarea política, la interpreta-ción de Gilman de la consagración mer-cantil de la nueva narrativa, y particular-mente, de su apoteosis con la publicaciónde Cien años de soledad en 1967, subra-ya el peso que tuvo en el suceso la con-sagración horizontal de la propia comuni-dad de escritores, lo que vendría a confir-mar la fortaleza del campo constituidodesde 1959. Por otra parte, se señala có-mo el éxito mercantil vino a sumarse, conel tiempo, a otros tópicos que forjaron lavituperación del intelectual, en un mo-mento en que el mercado editorial asistíaa cambios de envergadura en beneficiode las multinacionales del libro.
En el balance final, la autora destaca lapersistencia actual del ideal crítico comoautodefinición de los intelectuales, auncuando –también señala– las condicionesde la práctica intelectual han asistido aimportantes cambios, vinculados en bue-na medida con uno de los cierres de épo-ca de los sesenta- setenta, el pasaje deuna cultura letrada a otra audiovisualelectrónica.
Relacionando la clausura de esa época conel inicio de los debates sobre la posmoder-nidad, Gilman parafrasea a Habermas ensu visión de la modernidad como “proyec-to incompleto”, para evocar el imperativode Bourdieu acerca del poder crítico de losintelectuales (la búsqueda de autonomíaen el propio campo y de eficacia política nose contraponen, sino lo contrario), en elcamino de consumar el “proyecto incum-plido” de los sesenta-setenta.
Laura Ehrlich

Reseñas228
1 Presentación del suplemento literario de larevista Marcha, citado en Gilman, op. cit.,p. 79.
2 Ibíd., pp. 206-207.
3 Oscar Terán, Nuestros años sesentas. Laformación de la nueva izquierda intelectualargentina. 1956-1966, Buenos Aires, ElCielo por Asalto, 1993, p. 12.
4 Silvia Sigal, Intelectuales y poder en ladécada del ’60, Buenos Aires, Puntosur,1991.
5 Gilman, op.cit., p. 60. De ahí deriva la lúci-da advertencia de la autora cuando puntu-aliza que, a diferencia de aquella fraseacuñada para caracterizar la época (todoera política), “más adecuado sería afirmarque la gramática característica de los dis-cursos fue antes excluyente que acumula-tiva.”, v. p. 32.
6 El relevamiento de revistas alcanza aaproximadamente 46 publicaciones per-iódicas, la gran mayoría latinoamericanas(aunque también se incluye un significati-vo grupo de europeas), entre las que cabemencionar a la uruguaya Marcha, la yamencionada Casa de las Américas, lossemanarios informativos Siempre deMéxico y Primera Plana de Argentina, tam-bién El escarabajo de oro y El grillo dePapel, la peruana Amaru, la mexicana y bil-ingüe El corno emplumado, la cubana Elcaimán barbudo, la editada en París yBuenos Aires Mundo Nuevo, y Libre, tam-bién en París.
7 “En las revistas confluyeron, por un lado,la recuperación del horizonte del mod-ernismo estético; por otro, un espacio deconsagración alternativo a las institu-ciones tradicionales e instancias oficiales.Y, finalmente, la construcción de un lugarde enunciación y práctica para el intelectu-al comprometido. En cierto modo, un lugarque le provee un objeto, un espacio sim-bólico, un contexto o un destino. Ese obje-to o destino se denominó Latinoamérica”,Ibíd., 78-79. Resulta interesante elseñalamiento de la autora respecto de lalógica de intercambios, préstamos, ecos yrepeticiones que caracterizó al entramadode revistas latinoamericanas del período,por oposición a la lógica de exclusividad ybúsqueda de identidad singular que carac-teriza a este tipo de publicaciones en otrasépocas.
A propósito de ColectivoSituaciones-MTD-S, Hipótesis891. Más allá de lospiquetes, Buenos Aires, 2002y de Raúl Zibechi, Genealogíade la revuelta. Argentina: lasociedad en movimiento,Montevideo-La Plata-BuenosAires, Nordan-Letra Libre,2003
“No había clases. Mirabas y eran todoscompañeros. ¡Avancemos!, decía alguien,y avanzábamos. Yo, piquetero, y a mi lado
gente de traje y corbata. No importabanada. Cuando esos hijos de puta tiran no
preguntan de qué clase sos.”1
En la última década en la Argentina, he-mos asistido, como testigos y víctimas, alhundimiento -a veces lento, en los últi-mos cinco años vertiginoso- de un siste-ma legado por la dictadura ‘76-’83, que seprolongará con la “democracia rehén” deAlfonsín y la apoteosis de los ganadoresdel “proceso” reconvertidos a la rapiñacon el menemato ‘89-’99 y su continua-dor De La Rúa. Un sistema que establecióla impunidad para el pequeño grupo queconcentraba los recursos escasos de unpaís que se achicaba permanentemente,produciendo la más bárbara pauperiza-ción y finalmente la condena a la exclu-sión de la tercera parte de la población.Enfrentada con la barbarie nuestra socie-dad generó formas de resistencia varia-das, novedosas y, como mostraron lossucesos de diciembre 2001, exitosas res-pecto a generar hechos políticos. Se losdio en llamar nuevos movimientos socia-les, entre otras cosas porque por primeravez las organizaciones sindicales no te-nían ninguna participación decisiva en sudesarrollo, y el mismo movimiento obre-ro parecía aquejado por una notable quie-tud en momentos en que el derrumbe delsistema se aceleraba, pero además por-que las mismas bases sociales de estosmovimientos eran de imposible encuadreprofesional. Tampoco había organizacio-

Reseñas 229
nes políticas en el origen de estos nuevosmovimientos, e incluso no se dejabancapturar tan fácilmente por las mismas.Las primeras “puebladas” en el interiorcon un hito en Cutral-Có (Neuquén) oGral. Mosconi (Salta) alumbraron la apa-rición de estos nuevos actores socialesque demandaban justicia. Habían sidodesplazados de sus fuentes de subsisten-cia en empresas de servicios del Estadoque fueran reconvertidas y privatizadas ovíctimas del achicamiento administrativodel Estado Nacional y los provinciales. Lalista agrupada de víctimas es extensa yno la haremos constar aquí, pero cierta-mente representa grupos sociales emer-gentes de un campesinado sin tierras ocon ocupación precaria, como es el casodel MOCASE (Movimiento Campesino deSantiago del Estero), o las Ligas Mapu-ches en el Sur; y exproletarios o exclui-dos del salariado en centros urbanos ysuburbanos que lograron su visibilidaden los medios mediante el expediente exi-toso de interrumpir los circuitos de circu-lación de mercancías en las rutas nacio-nales, haciéndose por esto acreedores auna denominación que falsea su origen ylas condiciones de su existencia. Se lesllamó “piqueteros” por que fue el “pique-te” su actividad más visible.
Tardaron en aparecer los primeros textoscríticos que dieran cuenta de la nueva si-tuación, y no se limitaran a la coyunturainmediata posterior al 19/20 de diciembrede 2001. De los que han aparecido resca-tamos dos textos que aportan a un deba-te que recién comienza. El libro de RaúlZibechi recorre los últimos diez años denuestra historia reseñando y analizandolas formas de estos nuevos movimientossociales. Por el contrario, el texto escritoen colaboración entre el Colectivo Situa-ciones y el MTD de Solano acomete unanálisis específico de esta experiencia. Eneste último caso, desde el principio es ex-presa la voluntad de destacar que este esel producto de un sujeto-objeto, esto es:producto del autoanálisis de una expe-riencia protagonizada por uno de los mo-vimientos emblemáticos de esta nueva
generación de organizaciones sociales.El interés del mismo no reside solamenteen las conclusiones que derivan de los ta-lleres de discusión propuestos por el Co-lectivo Situaciones al MTD, sino ademáspor el esfuerzo teórico de aquel grupo,desarrollado en la primera parte del libro.De hecho, no es el primero2, y llama laatención el relativo silencio con que ha si-do recibida su intervención política en losmedios intelectuales y por los propiosgrupos políticos inevitablemente aludidosen el desarrollo de sus razonamientos.
El texto comienza estableciendo clara-mente el tipo de investigación de la quetrata. No es solamente un método, sinouna postura frente a la misma investiga-ción. Contrapone el rol del investigadoracadémico, que “objetualiza” desde afue-ra atribuyendo valores a su objeto, cons-truyéndolo como tal; del investigador-mi-litante que efectúa una investigación en laque él mismo y su experiencia son los re-levados, que busca conocimientos prácti-cos para intensificar y eficientizar su pro-pia práctica. Se proclama crítico de lasmilitancias partidarias y las “humanita-rias” de las ONG’s. Las primeras, execra-das por su utilitarismo, sus “saberes” dela estrategia, la ausencia de “encuentro”,“afinidad” o autenticidad, reemplazadospor la “táctica”, el “acuerdo”, la represen-tación, los segundos por su visión idea-lizada e inmodificable del mundo, frenteal cual sólo cabe destacar esfuerzos enzonas marginales –más o menos excep-cionales– en las que reina la miseria y lairracionalidad.
Y a continuación enuncia las cuatro con-diciones de una investigación militante:1) el carácter de la motivación que sostie-ne la investigación; 2) el carácter prácticode la investigación (elaboración de hipó-tesis prácticas situadas); 3) el valor de loinvestigado, que sólo se dimensiona ensu totalidad en situaciones que compar-ten tanto la problemática investigada co-mo la constelación de condiciones ypreocupaciones; y 4) su procedimientoefectivo: su desarrollo es ya resultado, yéste redunda en una inmediata intensifi-
cación de los procedimientos efectivos.
Establecida la distinción con los investi-gadores académicos, establecen enton-ces sus diferencias con los militantes po-líticos: “Si sostenemos la distinción -co-mo intentamos hacerlo a lo largo de estelibro- entre ‘la política’ (entendida comolucha por el poder) y las experiencias enque entran en juego procesos de produc-ción de sociabilidad o de valores, pode-mos distinguir entonces al militante polí-tico (que funda su discurso en algún con-junto de certezas), del militante investiga-dor (que organiza su perspectiva a partirde preguntas críticas respecto de esascertezas)”.3 Afirman que la experienciadel MTD de Solano no es una línea políti-ca, sino una crítica de las “líneas”, que in-vestiga su circunstancia y hace crítica ensu circunstancia. Pero ¿se incluye el co-lectivo Situaciones en esta definición?Porque este Colectivo que tuvo su origenen una experiencia política universitaria4 yque asume en el plano científico una crí-tica de los métodos de investigación, po-dría admitir que una tal investigación noes otra cosa que “práctica política”. Quese autoanaliza y saca conclusiones, esclaro, pero ¿será necesario volver a defi-nir la política? Es probable, algo de eso seobtiene de la lectura de este libro. Encualquier caso, no es clara esta distincióny en general nunca se sabe bien si quienhabla es el MTD-S o el Colectivo Situacio-nes transformado en su exegeta.
Los autores parecen hacerse cargo dellenguaje “situacionista”5 de sus publica-ciones, una referencia presente en mu-chas figuras del lenguaje no conveniente-mente explicitadas, modalidad que signi-fica una notable dificultad para la com-prensión de su discurso. Ellos mismosconstatan el rechazo que cosecharon enalgunos círculos donde su producciónfuera catalogada como un producto“idealizado del lenguaje”. Sin embargo,enseguida escapan a definir un marco fi-losófico para su accionar, y ahora es cla-ro que hablan de sí mismos cuando paraevitar la responsabilidad de sus eleccio-nes político ideológicas o filosóficas deci-

Reseñas230
den declararse “muertos” como autores ytransformarse en “lectores” de sí mis-mos, para intervenir desde allí en el deba-te que seguramente despertarán sus es-critos, pierden, por supuesto, el privilegiode una “autorizada” interpretación. Gananen cambio –y lo reivindican– un lugar ho-rizontal de participación en la discusiónde su propia experiencia.
El Movimiento de Trabajadores Desocu-pados de Solano agrupa a más de 800 fa-milias de varios barrios de esa localidaddel Sur del Conurbano Bonaerense. Enagosto de 1997 comenzaron a organizar-se en torno a la parroquia del barrio SanMartín, su participación en las accionesde cortes de rutas y reclamos de los mo-vimientos piqueteros, es, por supuesto,su actividad más conocida. La participa-ción de ONG’s y partidos políticos tomóenseguida a estos movimientos como ob-jeto de su solidaridad. Solidaridad que noexcluye a veces el reconocimiento delmodelo que distingue ganadores (inclui-dos) de perdedores (excluidos y animali-zados, percibidos como inhabilitados pa-ra un accionar autónomo). Sin embargo,la radicalidad y autonomía de los méto-dos de lucha puestos en práctica por es-tos movimientos, alteró esa visión victi-mizadora6, convirtiendo al movimiento pi-quetero en auténtico “objeto de deseo” dela política revolucionaria. De hecho, sonmovimientos –todos ellos– muy distin-tos, cuya unidad formal está puesta porfuera de ellos por quienes perciben unacierta unidad de acción en la modalidaddel piquete (el corte de rutas), la depen-dencia de los subsidios estatales y la si-tuación de marginalidad social. Haciaadentro, por el contrario, cada experien-cia es distinta y como lo visualizan los au-tores de este libro, sólo responde a la “si-tuación” particular que vive cada uno.
Entre otras características la experienciadel MTD-S se ha hecho famosa por suhorizontalidad en la conformación de uncontrapoder que no busca la toma del po-der estatal, sino la transformación de lasociedad desde su propia práctica, cons-truyendo nuevas redes de sociabilidad
transformada. Labor que consiste en “po-tenciar diferentes proyectos económicos,políticos, culturales artísticos, entre losvecinos del barrio y las familias vincula-das al movimiento, destinados a resolverproblemas tales como la desocupación, laalimentación y la capacitación, pero que ala vez logran producir cohesión social ymultiplican las dimensiones de la existen-cia (valores y sentidos)”.7
En un marco de fragmentación, miseria eimpotencia, esta experiencia que hace ejeen formas horizontales de trabajo y de to-ma de decisiones, la autonomía, el plura-lismo y el respeto por la diversidad, resig-nifican el “corte de ruta” y las vinculacio-nes con el Estado, convirtiendo a éstasúltimas en instrumentales y no centrales.
¿De dónde se parte? De la identidad. Sehace necesario definir la exclusión, porqueel “excluido”, el que está “afuera”, en unterritorio del que no se regresa, no es sóloun “pobre”. La categoría de “exclusión”nada tiene que ver con gradaciones de lapobreza: “La exclusión es la forma especí-fica en que nuestras sociedades incluyen -se representan- a una parte creciente de lasociedad, que es “producida” como exclui-da y tenida por tal”.8 El éxito de esta nociónreside en que nombra lo que la misma so-ciedad produce como si fuera algo ajeno ala misma. Cuando lo cierto –e intolerable–es que incluidos y excluidos forman partede la misma sociedad.
La potencia de estas experiencias resideen su capacidad de organizar la exclusión,porque si el primer dato de la identidad esla “carencia” (el desocupado es alguienque carece de trabajo), la proeza ha sido ellogro de una identidad que supere la ca-rencia para afirmarse en una práctica nue-va. Y si al principio fue su actividad de re-clamo: el piquete, y de allí la denomina-ción “piqueteros”, las iniciativas económi-cas y sociales van generando nuevasidentidades relacionadas con un “trabajoautónomo”, no explotado. Como ellosmismos dicen: “Ya no se trata de anunciarsu deseo de ‘volver a ser ocupados’, desolicitar el reingreso a un segmento de la
deshecha estructura social, que sólo po-dría eventualmente, aceptarlos en condi-ciones que ellos han aprendido a despre-ciar. Ni incluidos, ni excluidos, sino másallá de estas representaciones”.9
La política ya no pasa por la política: “Lopolítico –lo estatal, lo partidario– pertene-ce a nuestras sociedades más como unamáquina que registra (malversando) losecos de las transformaciones en curso,antes que como un sitio productor de es-tas transformaciones.”10 Es inevitable verun eco “situacionista” aquí, busca in-conscientemente la referencia a Guy De-bord, los estudiantes franceses de finesde los ‘60, o el “concejismo” italiano demediados de esa misma década. Quizáfuera necesario repasar los ecos de aque-lla producción. Y es en cierto modo la-mentable que no haya en el libro un lla-mado expreso a revisar esa “tradición”.
El fin de la centralidad de lo político fuevisto como el fin de la historia por neo-li-berales y posmodernos. Muerta la políti-ca, la derrota de las experiencias emanci-patorias es –desde su óptica– la derrotade todo proyecto de transformación so-cial. Pero el fin de la centralidad de la po-lítica no es el fin de la política, se trata dedespolitizarla para acercarla a la multipli-cidad de la existencia: “se trata de asistira formas de constitución de núcleos ca-paces de producir una perspectiva internaa las experiencias de nueva sociabilidad,potenciando y componiendo lazos, sabe-res e hipótesis de trabajo.”11
Los temas tratados a lo largo de ocho ho-ras de grabación van desde la historia delmovimiento, los criterios con que se or-ganizan y trabajan, la relación con el res-to de los movimientos, su relación conlos medios de comunicación, con los gru-pos que se acercan con distintas pro-puestas, su forma de entender la políticay su reflexión sobre el contrapoder. Re-sulta sin duda un material denso y subs-tancioso, que –repetimos– es esperableque active la interpretación crítica de es-tos años y sus potenciales alternativaspara el movimiento popular.

Reseñas 231
En cuanto al libro de Raúl Zibechi, éste tie-ne un gran mérito: el de poner orden en unmovimiento aluvional y vertiginoso, querecorre los años ‘90 desprendiendo cente-nares de experiencias sociales únicas, dis-tintas, pero con algunos rasgos comunesque este trabajo permite asimilar.
El autor se remonta muy atrás en la bús-queda de los orígenes de estos nuevosmovimientos sociales, tan lejos como losprimeros años de la dictadura transcurri-da entre 1976-’83 y el surgimiento deMadres de Plaza de Mayo, seguirá luegola conformación de HIJOS ya entrada lademocracia, los movimientos juveniles(de fanzines, murgas, etc.), el movimien-to de radios libres como “La Tribu” hacia1989, la creación de la CTA en 1992, mástarde la celebración de los Encuentros deOrganismos Sociales hacia 1997 que to-talizaron seis encuentros entre ese año y1999, y hacia el año 2000 se transformóen Coordinadora de Organizaciones Po-pulares Autónomas, para concluir conuna minuciosa historia de los movimien-tos de desocupados originados comoasentamientos durante el transcurso mis-mo de la dictadura para resurgir con laimpronta radicalizada que hoy les recono-cemos a fines de los años ‘90.
¿Qué define a estos movimientos comonuevos? Para Zibechi esta clasificaciónsurge de comparar el carácter “instru-mental” de los viejos movimientos socia-les12, rígidos y centralizados, que contras-tan con la autonomía y horizontalidad demovimientos creados sobre la base de re-laciones interpersonales que cuestionanla lógica de la “representación”. Hay sinduda una afinidad teórica con los textosdel colectivo Situaciones13, cuando seconstata que estos movimientos no tie-nen por origen un discurso universalista,sino por el contrario que es la situación laque los genera. La “coincidencia” se danaturalmente en espacios alejados de larepresentación, son generadores de he-chos políticos sin que sea ese expresa-mente su cometido. En el 2° Encuentro deOrganizaciones Sociales en marzo de1998 coinciden ciertos grupos estudianti-
les14 y barriales, periódicos y revistas in-dependientes, radios de baja frecuencia,murgas, centros culturales, cooperativas,organizaciones de defensa de los Dere-chos Humanos, ONG’s, organizaciones desolidaridad en temas de infancia y salud,grupos feministas, de minorías sexuales,de desocupados y alguna mínima partici-pación sindical. Este es el espectro, alque habría que agregar los asentamientosen tierras fiscales o privadas como es elcaso de los movimientos indígenas en elsur o la experiencia del MOCASE y losnuevos colectivos de trabajadores de fá-bricas ocupadas y autogestionadas.
Aunque el ensayo hace eje en organiza-ciones del tipo de las mencionadas, con-cede, sin embargo, un importante espa-cio al análisis de la experiencia de la Cen-tral de Trabajadores Argentinos (CTA)que, surgida en 1992, se convirtió para elautor en “la experiencia más avanzadaque ha dado el sindicalismo en Américalatina luego de la derrota de los setenta”.15
Destaca el valor de su trabajo territorial16,“algo totalmente excepcional en el movi-miento sindical en cualquier parte delmundo”, la creación de un movimientojuvenil y el lugar ocupado por la mujer ysu reivindicación de género en el desarro-llo de esta organización. Destaca tambiénsu combatividad y democracia interna.Sin embargo, siendo ésta una organiza-ción tan vasta y amplia, no consiguióagrupar en su seno a los nuevos movi-mientos sociales que prefirieron mante-nerse en la autonomía y conformar redespropias como la COPA. Zibechi lo explicacomo una diferencia cultural, con el sin-dicato, su forma rígida, el imperio del nú-mero en su modo de arribar a acuerdos.Exhibe una larga lista de razones para es-te desencuentro, pero finalmente conclu-ye que “el sindicato de masas puede sertodo lo combativo que se quiera, pero nopertenece a la categoría de movimientosque tienen la emancipación como hori-zonte. Se inserta en la lógica del progre-so y en esa misma dirección postula eldesarrollo y la evolución de sus afilia-dos”. Encuentro prejuiciosa esta conclu-
sión, parecería obedecer al diktat de Le-nin17 que apenas le concedía finalidadestradeunionistas al sindicalismo, puestoque sólo el “Partido”, vanguardia cons-ciente del proletariado que traía a éstedesde el exterior la teoría y el conoci-miento, podía –una vez tomado el poder–transformar completamente la sociedad.Hay aquí –no muy oculta– la reivindica-ción de una de aquellas antinomias fuer-tes que polarizaban el debate hace 20años, del tipo Reforma vs. Revolución. Yes curioso, porque el rescate que preten-de hacerse de algunos grupos “ejempla-res” del movimiento piquetero, pasa jus-tamente por la reivindicación no sólo desus prácticas horizontales y autónomas,sino por su concepto de revolución, aleja-do de las “tomas de palacio” comunes alas viejas estrategias revolucionarias, pa-ra, por el contrario, involucrarse en elcambio cotidiano e invisible, hecho depautas culturales y pequeñas transforma-ciones económicas, que podían haber si-do vistas como “reformistas” por los re-volucionarios de los años ‘70. Finalmen-te, ¿qué significa esto de transformar lasociedad sin tomar el poder?18 Y paraconcluir, ¿por qué no podría la CTA ha-cerse cargo de estas acciones que signi-fican transformaciones al interior del sis-tema de dominación? ¿No lo hace acaso,cuando gesta una organización territorialdel tipo de la FTV (Federación de Tierra yVivienda ) muy cercana conceptualmenteal MST de Brasil, que propicia la toma detierras por desocupados, o la autogestióny autoorganización de fábricas recupera-das a las que brinda su solidaridad? Cier-tamente no se ve aquí una contradicciónflagrante, al menos así planteada. Sobretodo cuando el propio Zibechi dos párra-fos más adelante reconoce que la CTAplantea cosas similares y a veces en losmismo términos que las acordadas en losEOS (Encuentros de Organismos Socia-les), por ejemplo: “Claudio Lozano hablade ‘correr al Estado del centro de la cons-trucción de poder’, y cita la frase del Sub-comandante Marcos ‘Vamos a ver qué ti-po de militante o qué tipo de hombre ge-nera un movimiento que no tiene por ob-

Reseñas232
jetivo ocupar el Estado’, otros dirigenteshablan de horizontalidad”.19
El libro avanza en el análisis de la Coordi-nadora de Trabajadores DesocupadosAníbal Verón. Un largo capítulo hará cen-tro en esta experiencia en general y la delMTD de Solano en particular, por lo queinevitablemente se cruzará con las inter-pretaciones que el Colectivo Situacioneshace de este caso, a veces citando y a ve-ces reinterpretándolas en un lenguajemás amigable. Las últimas alternativas dela crisis argentina que dispararan los he-chos de diciembre de 2001, sirven paracerrar provisoriamente este panorama.Dos últimos capítulos invertirá el autor enlas conclusiones de este extenso período.El epílogo, escrito por Luis Mattini, fun-ciona como una conclusión de conclusio-nes en tan sólo cinco carillas.
Zibechi es miembro de la redacción de larevista uruguaya Brecha, y ya Nordan leeditó otros dos libros en los que bucea larealidad de los nuevos movimientos so-ciales en América Latina: La mirada hori-zontal. Movimientos Sociales y Emanci-pación y Los arroyos cuando bajan. Losdesafíos del zapatismo. Lector de Hollo-way y de Negri y seguidor de algunos desus más famosos razonamientos, esta ci-ta orienta de algún modo parte de lasconclusiones del trabajo: “el Estado nopuede ser una herramienta para la eman-cipación ya que no puede construirse unasociedad de relaciones de no-poder pormedio de la conquista del poder. Una vezque se adopta la lógica del poder, la luchacontra el poder ya está perdida”.20 El mis-mo Holloway firma un elogio de esta obraen la contratapa identificando las luchasaquí reseñadas como “zapatismo urba-no”. Zibechi asume su tradición marxista,y es criticándola como confirma a Hollo-way: “el siglo pasado pone de relieve laimposibilidad de avanzar desde el poderhacia una sociedad nueva. El Estado nosirve para transformar el mundo. El papelque le atribuimos debe ser revisado”.21 Esinevitable desde una óptica libertaria latentación de señalar que esto fue dichopor los fundadores de esta tradición, en
los mismos términos, hace más de cienaños y, que desde entonces este saberforma parte indisoluble de su práctica. Encualquier caso es altamente auspiciosa lacrítica que una gran parte de la izquierdahizo del leninismo, y que esta crítica pro-mueva la constitución de organizacioneshorizontales y autónomas, organizacio-nes complejas en las que el poder se so-cializa tanto como cualquier otra necesi-dad humana.
Prolifera mucho texto periodístico sobrelos fenómenos aludidos en estos textos,en general no son más que descripciones–a veces poco exhaustivas– con muchasfotografías. Por lo mismo, es especial-mente destacable la aparición de estos li-bros, el uno más atento al movimientogeneral de la sociedad y su crisis enmar-cada en la crisis de América latina, el otromás centrado en el análisis de una “situa-ción concreta”, una experiencia símbolode la potencialidad de estos nuevos mo-vimientos sociales, ambos imprescindi-bles para comprender la coyuntura ar-gentina actual.
Fernando López Trujillo
1 Palabras de un militante del MTD de Solanoen una asamblea en un galpón comunitariodel movimiento, comentando la jornada del20 de diciembre de 2001, en Raúl Zibechi,op. cit.
2 Este es el séptimo trabajo publicado por elColectivo bajo el sello De mano en mano.Lo anteceden: Situaciones 1 Los Escraches(2000); La experiencia MLN-Tupamaros(2001); Movimiento Campesino deSantiago del Estero (2001); MTD de Solano(2001); 19 y 20. Apuntes para el nuevoprotagonismo social (2002); Mesa deEscrache Popular(2002).
3 La Hipótesis 891, op.cit., p. 17. Sobre laconcepción del militante-investigador quedefine la actividad del ColectivoSituaciones ver: Miguel Benasayag y DiegoSztulwark, Política y Situación. De la poten-cia al Contrapoder, Buenos Aires, De Manoen Mano, 2000.
4 Agrupación El Mate en la Facultad deCiencias Sociales, UBA.
5 Sobre la Internacional Situacionista, véaseGuy Debord, La sociedad del espectáculo,Valencia, Pre-Textos, 1999. I.S., Sobre lamiseria en el medio estudiantil, Barcelona,Anagrama, 1976. Gianfranco Sanguinetti,Sobre el terrorismo y el estado, Bilbao,1993. Un terrorismo en busca de dosautores, Bilbo, muturreko burutazioak,1999. Raoul Vaneigem, Tratado del sabervivir para uso de las jóvenes generaciones.Barcelona, Anagrama, 1977.
6 Aunque víctimas han tenido con creces.Los primeros muertos los ofreció Neuquéna mediados de la década del ‘90, enseguidaun sendero de sangre se extendió por todoel país. El gobierno radical asumió a finesde 1999, con incidentes y muertes en laProvincia de Corrientes y se fue en diciem-bre de 2001, regando de sangre la Plaza deMayo y sus adyacencias. La mismaCoordinadora Aníbal Verón fue golpeada ycuenta sus víctimas. Dos de sus más queri-dos militantes, Maximiliano Kosteki y DaríoSantillán, fueron muertos en junio de 2002en la masacre del Puente Pueyrredón.
7 La Hipótesis 891, op. cit., p. 28.
8 Ibid., p. 30.
9 Ibid., p. 31.
10 Ibid., p. 33.
11 Ibid., p. 34.
12 Sindicatos, partidos de izquierda, etc.
13 Por otra parte, son citados expresamentealgunos textos de este grupo anteriores alaquí reseñado.
14 Independientes de los Partidos.
15 Ibid., p. 75.
16 La Federación de Tierra y Vivienda del CTAagrupa a asentados en tierras fiscales, vil-las de emergencia, colectivos barriales dedesocupados, etc.
17 Expresamente condenado por Zibechi, enotras partes de este libro.
18 Véase entrevista de Rebecca de Witt a ToddMay en Perspectives, vol. IV, n°2, 2000,también en El Rodaballo n°13, invierno2001.
19 Zibechi, op. cit., p. 77.
20 John Holloway, Cambiar el mundo sintomar el poder, Buenos Aires, Herramienta,2002.
21 Zibechi, op. cit., p. 202.

Reseñas 233
A propósito de EduardoDuhalde y Eduardo Pérez,De Taco Ralo a la AlternativaIndependiente. Historiadocumental de las FuerzasArmadas Peronistas y delPeronismo de Base.Tomo I: Las F.A.P., La Plata,De la Campana, 2002
Una importante compilación de docu-mentos producidos por las Fuerzas Ar-madas Peronistas (FAP) ha sido publica-da recientemente a partir de un esfuerzoconjunto de Eduardo L. Duhalde —custo-dio del grueso de la documentación du-rante más de 25 años— y Eduardo Pérez—viejo militante del Peronismo de Base(PB)—, en el marco de la iniciativa edito-rial que Roberto Baschetti protagonizadesde hace varios años.
Los 84 documentos reunidos en este to-mo cubren el período 1968-1975.1 Abar-can desde los dos primeros escritos pro-ducidos en prisión por los protagonistasde la experiencia de Taco Ralo, a pocosmeses de su caída, hasta aquellos últi-mos que, elaborados en la difícil coyuntu-ra de 1975, contienen elementos de auto-crítica y propuestas de reestructuraciónen el frente obrero. Se trata –en síntesis–de documentos internos y públicos que,escasos para la etapa más temprana,aunque valiosos, permiten acercarnos asu desarrollo político, a ciertos debatesinternos, a las rupturas, a los cambios or-ganizativos y estratégicos que marcaronla experiencia de las FAP. Acompañan yenriquecen esta colección documental —que promete continuar en un segundovolumen, dedicado al PB—los análisis in-troductorios de Eduardo L. Duhalde yEduardo Pérez.
El primero de estos estudios se ocupa delos orígenes del peronismo revoluciona-rio, brindando un marco de referenciadonde ubicar el surgimiento de la expe-riencia militante de las FAP. El cuadro quelogra pintar el autor, aún en apretada sín-
tesis, muestra la complejidad de entre-cruzamientos, influencias y rupturas queformaban el substrato de esa época. To-mando como punto de partida las órde-nes del Comando Superior del Peronismode 1956, Duhalde propone aquí una vi-sión de los atributos político-ideológicosque fueron definiendo a las vertientesmás combativas del peronismo y germi-nando en opciones que, más allá de laResistencia, tendieron hacia la construc-ción de una alternativa independiente enenfrentamiento práctico con los sectoresburocráticos y las concepciones movi-mientistas. En este sentido, alertandocontra la distorsión a la que en su opiniónconduciría el identificar aquellas corrien-tes a partir del recurso a la violencia, in-tenta aportar algunas claves para com-prender el lugar que pudieron ocupar lasFAP-PB y su significación política dentrodel peronismo revolucionario y, en gene-ral, de las luchas sociales y políticas delos sesenta y setenta.
El trabajo de Eduardo Pérez ofrece unapormenorizada reconstrucción de la his-toria de esta organización, cuyos oríge-nes político-ideológicos remonta al Pro-grama del MRP (Movimiento Revolucio-nario Peronista) liderado por GustavoRearte, de 1964. Desde allí rastrea los en-cuentros y desencuentros, debates yprácticas de distintos grupos que co-mienzan a operar “con la idea de formarlas FAP”. Jorge Rulli, Envar El Kadri, Car-los Caride, Amanda Peralta, RaimundoVillaflor y otros son figuras centrales deesta historia y parte del complejo procesode radicalización de la izquierda peronista(y no peronista) de la década del ‘60. Pé-rez describe su reorganización a partir delMRP y del MJP (Movimiento de la Juven-tud Peronista), y las relaciones con elARP (Acción Revolucionaria Peronista)de John W. Cooke y Alicia Eguren, a tra-vés del cual se suman activistas del gru-po del Vasco Bengochea, junto a otroscomo José Luis Nell y Jorge Cafatti, queprovenían del MNRT (Movimiento Nacio-nalista Revolucionario Tacuara). En la fe-bril actividad que sigue al golpe de Onga-
nía (1966), se produce también el en-cuentro con otros núcleos que transitanen la misma dirección, especialmentegrupos cristianos con trabajo social en vi-llas del Gran Buenos Aires.
Eduardo Pérez permite visualizar así laheterogeneidad del activismo que conflu-ye hacia abril de 1968, en base a un míni-mo de acuerdos político-ideológicos y or-ganizativos, en la creación de las FAP y eldesarrollo de su estrategia de “guerra po-pular” tanto en el frente rural como en elurbano. Recorre entonces la fallida expe-riencia de Taco Ralo, el desarrollo de laestructura urbana, las sucesivas opera-ciones, la relación de las FAP con otrasorganizaciones (FAR, Descamisados,Montoneros), el frustrado intento decoordinación a través de las OAP (Organi-zaciones Armadas Peronistas), la pro-puesta de la Alternativa Independiente,las disidencias internas no resueltas y lasconsiguientes crisis y rupturas ante lasdistintas coyunturas políticas del período1971-73. El autor sigue también el desa-rrollo del llamado “Proceso de Homoge-neización Política Compulsiva”, el cues-tionamiento a la práctica foquista y el in-tento de reelaboración político-ideológicay de reestructuración organizativa queconlleva, señalando sus límites y propo-niendo razones para su fracaso. Contem-pla en este sentido, con notable amplitud,las divergentes evoluciones regionales ydel Comando Nacional, en el marco de lanueva etapa abierta tras el Segundo Con-greso del Peronismo de Base de octubredel ’73 y el relanzamiento del accionarmilitar.
En tanto las FAP deciden volcar todo suesfuerzo organizativo en el desarrollo delPB, Pérez considera que de aquí en más“ambas organizaciones serán sólo instan-cias distintas de un mismo proyecto co-mún, diferenciándose solamente en unaspecto de la práctica: lo militar”, y des-taca el crecimiento de los frentes fabrilesy la necesidad de profundizar las defini-ciones políticas e ideológicas que estotrae aparejado. Es aquí donde aparece,

Reseñas234
contrastando con el enunciado desarrollode las FAP-PB, la falta de consolidacióndel mismo y la evidencia de su vulnerabi-lidad frente a la represión creciente. Sipara el autor la dificultad en consolidaruna estrategia revolucionaria alternativa(aún para quienes, a diferencia de Monto-neros, estuvieron convencidos de la in-viabilidad de un desarrollo capitalista in-dependiente) ha sido un límite comparti-do por todo el activismo revolucionarioperonista, también es claro que su lectu-ra de la experiencia de las FAP-PB resca-ta su valor específico como posibilidadsuperadora.
Eduardo Pérez presenta y comenta algu-nos de los documentos más importantesque, en esta compilación, respaldan suestudio, que es sin duda fruto de un es-fuerzo de reconstrucción de larga data,apoyado en los testimonios de muchosde los sobrevivientes de la época, lo queposibilita además la riqueza y las marcaspropias de una mirada desde adentro.Justamente, en la intención de los auto-res, esta es una historia narrada por susprotagonistas, que “restituye la palabra asus actores permitiéndoles expresar la vi-sión de su accionar en el momento enque actuaron”.
Sin embargo, ambos advierten que, porun lado, la riqueza de la experiencia de lasFAP no se agota en su palabra escrita, ypor otro, que existe un importante vacíoen su producción documental, más alládel impuesto por la práctica clandestina.Pérez explica parte de ese vacío por la ne-cesidad de mantener los acuerdos míni-mos que permitían la confluencia de ex-periencias y concepciones heterogéneas.En efecto, no encontramos en la colec-ción documentos que provengan del pe-ríodo formativo o que permitan recons-truir las concepciones teórico-políticas ylos debates que culminaron en la decisiónde iniciar el accionar armado. Queda pen-diente, por ejemplo, avanzar en una ca-racterización política de la “experienciarural” de Taco Ralo, así como aclarar loscontenidos de aquello que Pérez mencio-
na como “teoría de las dos patas”, segúnla cual se habría acordado la posibilidad ynecesidad de desarrollar la lucha armadatanto en el frente rural como en el urba-no. En otro plano, la historia de las FAP-PB aparece como un espacio particular-mente rico para indagar en aquellas cues-tiones vinculadas al problema de la rela-ción vanguardia-masas, en la medidaque, como destacan los autores, en susconcepciones y prácticas basistas podríaencontrarse uno de sus rasgos distinti-vos. En este sentido, la posibilidad decruzar los documentos de este primer to-mo con los materiales del PB permitiráseguramente abordar estas cuestiones ensus múltiples dimensiones de análisis.
Es de esperar que la publicación de estelibro estimule la investigación en torno auna opción militante que, hasta ahora, ve-nía quedando relegada en los estudiossobre los años setenta en relación con elinterés que han despertado organizacio-nes como Montoneros o el PRT-ERP. Enesa tarea, por supuesto, los documentosno hablarán por sí mismos. Sabemos delproblema de la no transparencia de lasfuentes del conocimiento histórico, de lanecesidad de llenar esos textos de signi-ficados, de ponerlos en juego con aquelloque aparezca en la reconstrucción de susprácticas concretas, en las tensiones queemergen de la polifonía de los testimo-nios orales, etc. Esto será necesario, ade-más, para que no se trate sólo de la pre-servación de la memoria, sino también desu interdicción permanente y de la refle-xión crítica sobre un pasado abierto a esediálogo vital que surge desde los proble-mas y preguntas del presente.
Vera de la Fuente
1 Los documentos originales fueron donadospor los autores al CeDInCI, adonde seencuentran disponibles a la consulta pública.

Reseñas 235
A propósito de Elpidio Torres,El Cordobazo organizado. Lahistoria sin mitos, BuenosAires, Catálogos, 1999
Con El Cordobazo organizado, Elpidio To-rres recupera una tradición de los diri-gentes obreros de la primera mitad del si-glo XX: escribir sus memorias. Fallecidoel 6 de mayo de 2002, el autor logró con-densar su experiencia en el movimientoperonista y el SMATA de Córdoba hasta laexplosión de mayo de 1969, hecho sobreel cual reivindica un protagonismo desco-nocido por muchos historiadores. La edi-ción contiene un importante apéndice do-cumental que incluye sus cartas con JuanD. Perón y está ilustrada por un valiosoarchivo fotográfico.
El relato comienza con las experienciaspolíticas y sindicales de Torres, durante laprimera presidencia de Perón, hasta suascenso a los máximos niveles de con-ducción de las 62 Organizaciones. Losaños de la proscripción del peronismo lehicieron conocer la cárcel en varias opor-tunidades y lo catapultaron como dirigen-te político nacional y férreo aliado de Au-gusto Vandor. El rol del vandorismo en elCordobazo pasó al olvido en la historia,fundada en la literatura que coincide enseñalar su debacle y el crecimiento de lasizquierdas. De ahí que Torres reivindiquecon justicia, frente a muchos intelectualesde ese campo, su protagonismo, el de sugremio y el de la CGT Azopardo, en la uni-dad lograda con Agustín Tosco y la CGTde los Argentinos, para conseguir el ade-lantamiento del paro nacional declaradopor ambas centrales y planificar la con-centración del día 29 de mayo en el cen-tro de Córdoba.
Torres testimonia que la convocatoriaunitaria a la concentración en Plaza VélezSarsfield fue una iniciativa del SMATA,consensuada con el gremio de Luz yFuerza y aprobada por la CGT Azopardo(legalistas o vandoristas) y la CGT de losArgentinos o Paseo Colón (independien-tes, peronistas de izquierda y algunos or-todoxos)1. El fastidio de Torres con “los
intelectuales de izquierda” se entiendepor la unilateralidad con la que JamesBrennan (Las guerras obreras en Córdo-ba) y otros autores, conciben al vandoris-mo, enfatizando sus elementos integra-cionistas y desconociendo su fundamen-tal participación en el Cordobazo.
Luego de haber sido encarcelado y trasla-dado a Neuquén, Torres recupera su liber-tad a principios de 1970 y es electo Secre-tario General de la CGT provincial. Sin em-bargo, a partir de allí, las memorias sedesdibujan. Relata el conflicto con tomade plantas en este año (que lo despresti-giaron como dirigente), reconoce la parti-cipación masiva de las bases y el creci-miento de la oposición de izquierda (PCRy otras corrientes) pero ya no comprendelas razones de las huelgas y pasa a desen-tenderse de la historia que siguió de 1970a 1976: “Cuando vi el manifiesto que ha-bían preparado para justificar las tomas,no encontré ni una acción gremial, ni na-da reivindicativo para los trabajadores.Eran todos puntos políticos” (p. 139).
Este es el límite de las memorias de To-rres. Enojado con el “olvido ideológico” alservicio de “la mitología de los intelectua-les de izquierda”, reproduce el ideario quenutrió a los sindicalistas peronistas quelo sucedieron en el SMATA para desplazara René Salamanca, de los que él mismoquiere separarse llamándolos “tenebro-sos personajes”. La distancia que toma elautor de los líderes más nefastos del sin-dicalismo y, por otro lado, su impermea-bilidad a las ideas de izquierda, constitu-yen la explicación implícita del por qué desu elección de retirarse de la vida políti-co-sindical en 1971: “estaba cansadomoral y físicamente”. Hay que decir queElpidio no era un hombre preparado parala etapa de la multiplicación de los rosen-dos. El propio Rodolfo Walsh no imaginó,cuando se preguntó ¿Quién mató a Ro-sendo?, los niveles de violencia que des-plegarían los sucesores del vandorismopara evitar que sus posiciones perdiesen.
Torres puede decir: “el Cordobazo lo hici-mos Tosco y yo, con nuestros compañe-ros del gremio, los trabajadores, los estu-
diantes y todo el pueblo de Córdoba”; pe-ro también debería decir que este mismohecho lo deshizo a él y a la generación dedirigentes vandoristas que representaba.El lector puede inferir que el asesinato deVandor en junio de 1969 significó tam-bién el final de los sindicalistas más cer-canos al líder de la UOM. Pero sólo infe-rirlo, ya que el autor elige dejar de contary detiene su historia en 1971 (año en quese produce el Viborazo, rebelión obrero-estudiantil provincial protagonizada por laextrema izquierda). Inclusive, creyendoque Torres se aparta totalmente de la vidapolítica a partir de ese año, no dice unapalabra sobre el asesinato de Aramburuel 29 de mayo de 1970 ni tampoco acer-ca del significado de Montoneros y laTendencia en el movimiento peronista. Deconjunto, su relato está teñido por la des-colorida democracia de los noventa.
Su memoria se recupera en 1979. Enton-ces relata sus intentos de resistencia a ladictadura, que le costaron un nuevo pasopor la cárcel; su disputa con José Rodrí-guez por el SMATA –que el gobierno radi-cal resolvió en 1984 a favor de este últi-mo– y su carrera política en el parlamen-to provincial. Torres dejó claro que el 29de mayo de 1969, el vandorismo estabadecidido a producir un enfrentamientopolítico con el gobierno de Onganía. Susmemorias desafían a gran parte de loshistoriadores que eligen no consultar lasfuentes de “los burócratas”, erigiendo tri-bunales morales sobre documentos ypersonas, sin otro propósito que contaruna historia binaria y ahorrarse el trabajoque requiere el análisis del movimientoperonista y la influencia determinante queejerció sobre las distintas izquierdas.
Daniel Paradeda
1 La complejidad de los alineamientos sindi-cales nacionales y provinciales durante laetapa de la Revolución Argentina y su influ-encia en el Cordobazo está insuficiente-mente estudiada. Por ejemplo, el autoradvierte la curiosa unidad entre el sectorortodoxo de la UOM provincial conducidopor Alejo Simó y la CGT de los Argentinos.

Reseñas236
A propósito de GabrielVommaro, La Calle, el diariode casi todos, Buenos Aires,Centro Cultural de laCooperación, 2002 (doscuadernillos)
La Calle, el diario de casi todos es la pre-sentación pública de una de la tantas in-vestigaciones que se realizan en el Depar-tamento Unidad de Información del Cen-tro Cultural de la Cooperación. El objetivoque motivó el análisis de una publicaciónperiódica de corta vida como La Calle...fue indagar la intervención pública y el al-cance de un proyecto de prensa diariacompuesto por fuerzas partidarias de iz-quierda. A partir de aquí se analizan, des-de distintas aristas, los apenas 74 núme-ros publicados durante los meses quevan de octubre a diciembre de 1974.
Su condición de proyecto multipartidarioy órgano de “ayuda” para la consolida-ción de la liberación nacional son las dosclaves sobre las que se busca interpretarlos alcances y limitaciones de los cortostres meses de la publicación.
Como “proyecto periodístico nacido deuna voluntad frentista y muerto de en-frentamiento”, se relatan los anteceden-tes políticos que testimonian sus oríge-nes. Así, el diario de composición multi-partidaria se enmarca como una estrate-gia más de intervención política y forma-tiva del Partido Comunista.
Experiencias como el Frente Democráticoy el Encuentro Nacional serán las referen-cias sobre la que se delineará los objeti-vos de La Calle...: órgano “tutor” quebuscará consolidar “el frente democráticoy popular”. Al recuperar con agudeza ladeclaración de uno de los protagonistasdel proyecto, Vommaro facilita la com-prensión de las tensiones que cruzan a unpartido que como parte de su estrategiarecurre al enmascaramiento de su prota-gonismo, ya sea “para dar una idea deamplitud ideológica o para que no se eno-je el poder”.
A lo largo del trabajo se despliegan lascontradicciones de una publicación quese conformó como órgano de representa-ción del pueblo peronista en permanentediálogo con un gobierno que irá encrude-ciendo aceleradamente sus políticas ha-cia el campo popular.
¿Qué mirada sobre la realidad hizo undiario que “tomaba partido” pero que pre-tendía no ser sectario en su recorte? Des-de esta pregunta se aborda el tratamientode La Calle..., publicación que, empecina-da en ver y buscar en la realidad su pro-yecto político, desestimó el proceso queestablecerá la represión como política co-tidiana: “desde su visión frentista tomabalas decisiones gubernamentales que con-sideraba erróneas no como evidencias deuna determinada dirección, sino como in-dicadores de una siempre corregible ycoyuntural desviación”.
Una primera diferenciación entre la pren-sa partidaria y “prensa de información”es el marco para entender cómo el diariode “casi todos” se conformó en un pro-yecto político que buscaba alcanzar aaquel público no afiliado al PC, al “pue-blo” como sector que debía continuar elproceso de liberación nacional que habíacomenzado en marzo del 1973 y que aúnno había concluido. El análisis minuciosode su estructura interna (notas principa-les, publicidad, disposición de los temasen las páginas, recursos periodísticos,junto con entrevistas a quienes participa-ron del diario) son los datos que alimen-tan la reflexión posterior del trabajo.
El detalle en el análisis permite descubrircómo la disposición espacial refleja latensión entre un proyecto que como prin-cipio constitutivo establecía “será noticialo que es noticia, nos guste o no”, y losrecortes y observaciones que soslayabanla realidad motivados por la necesidadpolítica.
La indagación del “casi todos” traza el iti-nerario para cuestionar la relación entreel lector imaginado y el lector real de lapublicación, al tiempo que busca determi-
nar el sujeto al que se le habla. La acepta-ción de que ese pueblo invocado era pe-ronista es una línea que manifiesta lasmetas ambivalentes: formación, repre-sentante o guía de aquel pueblo del quese sabía alejado. La delimitación del “to-dos” establece lo que políticamente eraconsiderado “justo”, subyaciendo la au-sencia de todos los demás actores políti-cos (grupos trotskistas, agrupaciones ar-madas) que no encuadraban en el “ser”de izquierda que el frente del diario repre-sentaba, ya que optaban por otro tipo deoposición y que no aportaban en pos dedefender la legalidad imperante.
El problema de la autorreferencialidad in-dica el límite a la hora de interpretar larealidad. Sobre este eje el autor ancla einterpreta la posición dialoguista del pe-riódico. El diálogo “significaba mantenerla posibilidad de ‘revolución en la legali-dad’”. Avatares de un itinerario que capi-tulará con su cierre decretado en diciem-bre de 1974, La Calle... será entoncesconcebido como “un instrumento paradefender un proyecto que, una vez que eldiario pudo salir, ya había sido casi defi-nitivamente vencido”.
Estamos ante un relato que escapa al re-corrido descriptivo de la publicación ana-lizada, y cuyas reflexiones abren una se-rie de interrogantes sobre el pasado y elpresente de nuestra política. Una investi-gación concisa, rigurosa y, seguramente,puntapié de nuevas búsquedas.
Clara Bressano

Reseñas 237
A propósito de MiguelÍñiguez, Esbozo de una enciclopediahistórica del anarquismoespañol, Madrid, Fundación de EstudiosLibertarios Anselmo Lorenzo,2001
Al ingeniero José y a la Biblioteca
Esbozo de una Enciclopedia histórica delanarquismo español es un trabajo extra-ño, entre otras cosas porque desde elpunto de vista estrictamente formal sepresenta no como un esbozo, sino másprecisamente como una enciclopedia.Por dicha razón, esta reseña trató vana-mente de ser en un primer momento unintento de reflexión sobre la problemáticarelación entre la historia como forma, eneste caso enciclopédica, y la vida históri-ca como flujo incesante. Para expresarlomejor, en términos de Georg Simmel, mepareció ocurrente y crítico a la vez pensarEsbozo, en tanto que obra histórica, sinocomo una forma grabada contra los con-tenidos del acaecer de la vida, donde estaúltima, la vida del anarquismo, se presen-taría como desprendida y vaciada de todasu condicionalidad vital. De esta manera,y contraponiéndole cierto vitalismo liber-tario, el trabajo de Miguel Íñiguez apare-cería como el frío y gran hotel que con elrostro vuelto al pasado no deja ver el sol,según la trastornada traducción de lacanción La Bohemia de Charles Aznavourhecha por Leonardo Favio. Pero hastaaquí la reseña lo es de mi propio equívo-co interpretativo, porque hay algo en estelibro que se resiste a ser pensado comopartícipe de la paralizante y vetusta formaque asumen, en muchos casos y por lla-marlos de alguna manera, los trabajoshistóricos de izquierda. Entonces, comodije al principio, parte del extrañamientoque produce Esbozo... resulta de que fi-nalmente uno se encuentra frente a unaenciclopedia que recopila –y puedo ase-
gurar que son muchísimas– huellas ymás huellas de lo que ha sido, es y podríaser la experiencia anarquista española.Cuando uno se encuentra frente al gruesovolumen de más de seiscientas cincuentapáginas, con por lo menos cuatro vías deacceso (según biografías, publicaciones,organizaciones y acontecimientos impor-tantes), se resiste a pensar que se tratadel resultado de treinta años de trabajosalabor de un hombre solo. Pero, si el anar-quismo es huidizo a las interpretacionesde raíz determinista y si, por su parte, lasexistencias ácratas aúnan, no sin ciertatragicidad, el amor por la libertad con ladesmesura, el intento de Miguel Iñíguezestá emparentado con la historia de laque intenta dar cuenta.
Poco antes de morir en 1944 fusilado losnazis, Marc Bloch sostuvo, en su Apolo-gía para la historia, que el papel principala desempeñar por la obra histórica, entanto que resultado del oficio del historia-dor, era la de oficiar de germen y aguijón.No creo exagerado afirmar que ambas ca-racterísticas se encuentran ampliamentesatisfechas en Esbozo..., entre otras razo-nes porque uno puede toparse, y no po-cas veces, con pequeños datos biográfi-cos como el siguiente: “Algaba, Francis-co: Campesino de Castro del Río asesina-do por el fascio en 1936”. No cabe la me-nor duda de que también se pueden leeren Esbozo... las referencias biográficasbastante más exhaustivas de otros perso-najes más renombrados del anarquismoibérico, tomemos por casos o ejemplos aBuenaventura Durruti y a Federica Mont-seny, pero son aquellos otros, comoFrancisco Algaba, los que llenan de mis-terio el trabajo de Iñiguez y los que hacenque –aunque la enciclopedia sea porsiempre un esbozo– uno desee que éstese amplíe más y más, lo cual, por otraparte, está contemplado en la intencióndel autor.
Las vidas anarquistas son vidas difícil-mente representables y no pocas vecesconstituyen una verdadera incógnita his-tórica; creo que ya sólo por esta razón
merecen durar al triste polvo del olvidopasivo. Otro ejemplo de este afán por re-cuperar y colmar la brecha de lo ya sido,podría ser el caso de Ramón Congost, delque tan sólo se sabe que envió dinero porpresos para la Revista Blanca desde Uru-guay en el año 1929. Aquí los márgenesde Esbozo... se ensanchan y escapan alos propios recortes de su autor y hacien-do del índice de nacionalidad un utensilioalgo rudimentario, ya que, como pocosmovimientos históricos, el anarquismose ha dedicado a migrar y contrabandearideas allende las fronteras.
Martín Albornoz

Reseñas238
A propósito de Marcos López,Sub-realismo criollo,Salamanca,Universidad de Salamanca,2003
La portada de Sub-realismo criollo nosremite a una versión particular de la últi-ma cena: Jesucristo y los apóstoles, ves-tidos con camisetas blancas y de fútbol,comiendo y bebiendo soda, vino, ensala-da y morcillas en el clásico asado argen-tino de domingo. Un humor paródico ycrítico de la realidad argentina es el pilarde este nuevo libro a todo color de Mar-cos López.
Esta edición es una selección de trabajosrealizados por López en los últimos diezaños, que se presentó en una exposiciónpara Photo Espana 2003 (Madrid) y paraEsplorafoto 2003 (Salamanca). 1993-2003 representan años de menemismo,de la aceptación incondicional del mode-lo neoliberal norteamericano y la sumi-sión de la Argentina en la más profundacrisis económica. Historia y presente sefunden en las fotografías mostrando deforma oblicua la conjunción de imagina-rios populares que se han transformadoen los últimos años.
Para Cornelius Castoriadis1 lo imaginariopermite penetrar en las significacionesarticuladoras que una sociedad se impo-ne a sí misma. Considera además que lassignificaciones imaginarias sociales noexisten en el modo de representación, notienen un lugar de existencia preciso nipueden ser captadas más que de maneraoblicua. El papel de las significacionesimaginarias es proporcionar respuestas aciertas preguntas fundamentales que sehacen los hombres de una sociedad his-tórica determinada, por ejemplo ¿quiénessomos como colectividad, qué queremos,qué nos hace falta? En Sub-realismo crio-llo, los temas preponderantes de la ima-ginación argentina aparecen saturados decolor, provocando una sonrisa inevitable.Algunas de las fotografías apuntan contra
el cristianismo, el patriotismo y el mene-mismo que nos han permitido compraruna hermosa casita en “terrenos virtua-les”. Una sonriente ama de casa, con suescarapela y moño de bandera nos invitaa limpiar la casa rosada. Una enmascara-da, con la bandera de Estados Unidos,nos indica el camino: “A New York sin es-calas” La patria argentina esta sumida enun olvidado y resquebrajado “supermer-cado bienestar” También la televisión esblanco de críticas. El canal estatal, quepodría tener una función social educativa,es el simple telón de fondo de unas cole-gialas buscando la gloria televisiva. Elprofesor “truch” promociona lo imposi-ble: salud, dinero, casas inexistentes, tra-jes inservibles para bajar de peso. MarcosLópez critica la ferocidad de simulacióntelevisiva y la transforma en la promociónde mensajes políticos.
Arte pop, kitch y surrealismo son los mo-vimientos artísticos con los que se empa-renta este trabajo y así lo enuncia el libro.Sin embargo, es difícil encasillar el artede Marcos López que tiene marcas de au-tor distintivas como la saturación de co-lor. Desde las pinturas de los sets hasta lautilización de retoques digitales, las fuer-tes tonalidades confirman la necesidad desalir de la melancolía. Asimismo, los ob-jetos de la vida cotidiana, que al estilo delpop art son revalorizados en la expresiónartística. En este caso la gran nitidez creauna sensación de hiperrealismo que tan-to en los primeros planos como en el fon-do de una gran escena establecen un“punctum” en el cual se fija la atención.
Perón, Evita, Gardel, el Che, Maradona,Jesús y Menem son los personajes histó-ricos paradigmáticos que han formaronparte de nuestro pasado y con singularironía aparecen retratados como íconosde nuestro presente. Pero las imágenesde estos personajes se han congelado,Perón y Evita son estatuas baratas de ye-so, coloreadas de dorado, Maradona es latapa de una revista de chismes, que llegahasta La Quiaca, y Menem y Cía. sonmáscaras grotescas. Estos personajes,
que en el pasado se hubieran recreadocomo vidas ejemplares y habrían sido re-verenciados como héroes patrios, hoy endía son objeto de burla o han quedado co-mo estampas inertes. Hoy en día la histo-ria ha dejado de fijar sus intereses en losindividuos destacados, la cultura de to-dos los que en forma anónima constru-yen la sociedad tienen mayor protagonis-mo y en las fotografías de Marcos Lópezse juntan la vida cotidiana de los argenti-nos con sus fracasos económicos y laspromesas políticas incumplidas.
Castoriadis también plantea que la asig-nación de significados no es una tareaacabada ya que permite que los actoresque la protagonizan se apropien de los in-tersticios que dichas definiciones dejan ylas reformulen incorporando elementosnuevos. Definitivamente este es el casode Marcos López, las musculaturas varo-niles, las bellezas femeninas son resigni-ficadas y por ejemplo convertidas en unmodelo de justicia que puede ser distinto.
López dice de su propio trabajo que setrata de “un fresco social crítico de lo quepasa a mi alrededor” (p. 19). No aparecela movilización ciudadana, se trata másbien de un retrato de la vida cotidiana. Pe-ro la crítica es más aguda respecto a la te-levisión y a los modelos que ella impone.Sus fotografías son obviamente construi-das, no se trata de documentalismo es-pontáneo, pero es justamente esa miradacrítica la que construye una parodia de larealidad cotidiana y la que permite al ob-servador sumergirse en el imaginario deun pasado reciente desde lo social y lopolítico.
Inés Yujnovsky
1 Cornelius Castoriadis, La institución imagi-naria de la sociedad, Barcelona, Tusquets,1983.

Frans Masereel, “El beso”
Se terminó de imprimiren...............