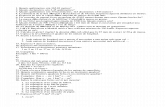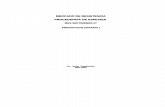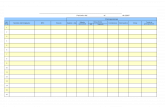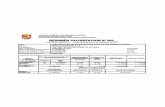PolyEdo7
description
Transcript of PolyEdo7
-
Sociedad civil : trayectoria y futurode un concepto
Enrique Serrano Gmez
La tesis respecto a que la sociedad civil tenda a extinguirse en las socieda-des modernas era, hasta hace poco tiempo, un lugar comn. Sin embargo, lacrisis del llamado "Estado de bienestar" y el derrumbe de los regmenes so-cialistas han propiciado que el concepto de sociedad civil vuelva a ocupar unlugar destacado en el debate poltico. Antes de tomar partido en la discusinsobre el futuro de la sociedad civil, cabe recordar que este concepto ha ad-quirido numerosas acepciones a lo largo de la historia. Por tanto, cualquieraque sea nuestra postura frente a este problema, es necesario precisar el sig-nificado con el que usamos este concepto; de lo contrario estamos condena-dos a ser una voz ms dentro de un dilogo de sordos. El primer objetivo deeste trabajo es reconstruir de manera breve la historia de la nocin de socie-dad civil. De esta manera, se podrn determinar sus diversos significados ydefinir una tesis sobre la estructura y el futuro de la sociedad civil.
Reconstruccin histrica
En su acepcin originaria la nocin de sociedad civil era utilizada como si-nnimo de sociedad poltica, en tanto civitas era la traduccin latina de po-lis. ParaAristteles la sociedad poltica (polis-civitas) se encuentra constituidapor una asociacin independiente y autosuficiente de ciudadanos libres e igua-les, sustentada en normas jurdicas y que tiene por finalidad el "bien comn".En el modelo aristotlico la sociedad poltica se diferencia de la sociedad fa-miliar.' De acuerdo a esta tradicin terica tanto la sociedad poltica como la
1. Para comprender la historia del concepto de sociedad civil es preciso tener presente el con-cepto con el cual se contrasta , en este caso, el de sociedad familiar.
119
-
sociedad familiar son asociaciones "naturales" o, de manera ms precisa, es-pontneas, entre las que existe una relacin de complementariedad, aunquecada una se rige por principios distintos. Mientras se considera que en lasociedad familiar rige la jerarqua y la necesidad ligada al trabajo, la polis secaracterizaba por la libertad y la igualdad; stas se sustentaban en el reco-nocimiento recproco de sus miembros. Desde este primer significado el con-cepto de sociedad civil no slo tena una pretensin descriptiva sino tambinencerraba un sentido prescriptivo. El no perder de vista esta dualidad, carac-terstica de la mayora de los trminos polticos, puede evitar numerosas con-fusiones.
Posteriormente, la escolstica medieval centra la atencin en el contrasteentre "sociedad civil" y "sociedad religiosa" (ecclesia). Con este par de con-ceptos no slo se buscaba diferenciar entre un mbito temporal-mundano yun mbito eterno-trascendente; tambin estaba en juego el conflicto entre lascompetencias del poder poltico y el poder eclesistico, conflicto que domi-n los problemas organizativos de la sociedad feudal. La dicotoma sociedadcivil-sociedad religiosa tuvo una importante repercusin en la historia pol-tica de la civilizacin occidental, ya que representaba el punto de partida delproceso de secularizacin del poder poltico. Ese proceso fue una condicinnecesaria para acceder al reconocimiento y tolerancia de la pluralidad propiade las sociedades modernas.
En los albores de la teora poltica moderna persiste el uso del trminosociedad civil como sinnimo de sociedad poltica, pero aparece como ant-tesis de una supuesta "sociedad natural".
La diferencia est en que mientras la societas civilis del modelo aris-totlico siempre es una sociedad natural, en cuanto corresponde perfec-tamente a la naturaleza social del hombre, la misma societas civilis delmodelo hobbesiano, ya que es la anttesis del estado de naturaleza yest constituida por un acuerdo de los individuos que deciden salir delestado de naturaleza, es una sociedad instituida o artificial (el homoartificiales o la machina machinarum de Hobbes).2
2. Norberto Bobbio. Estado, gobierno y sociedad, Mxico, FCE, 1989.
120
^hiluq^:ul^l-I:
-
La tesis que subyace a la distincin entre sociedad civil y sociedad natural,propia del iusnaturalismo moderno, es que la sociedad poltica es siempre elresultado de las acciones humanas y que, por tanto, la legitimidad del poderpoltico no debe buscarse en una entidad trascendental sino en el consenso desus miembros. Este ltimo, en la medida que hace referencia a un nivel nor-mativo comn, se considera como el fundamento del orden social.
La dualidad "sociedad civil-sociedad natural" conduce, en un segundomomento, a la contraposicin entre sociedad civil y sociedad primitiva. Eneste caso el adjetivo civil ya no se refiere a civitas, sino a civilitas, esto es,civilizada. Por ejemplo, Adam Smith distingue entre un "Estado rudo" y un"Estado civilizado". A este ltimo se accede mediante un largo proceso his-trico caracterizado por el continuo aumento de la produccin y la interde-pendencia entre los hombres gracias al desarrollo de la divisin del trabajo.Segn Smith el incremento del grado de interdependencia entre los hombresno slo permite el aprendizaje en el campo del saber emprico mediante laespecializacin, sino tambin un aprendizaje en el campo moral. La continuainteraccin entre los individuos de diferentes estratos sociales y culturas, pro-piciada por la economa mercantil, permite determinar normas morales y ju-rdicas que trascienden la perspectiva particular y hace posible establecer unmarco normativo capaz de regular la convivencia al interior de un contextosocial plural. Es ste el rasgo distintivo de una sociedad civilizada?
A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII se gest una importantetransformacin del trmino sociedad civil, que determinar su significadoactual ms comn. En esta poca se utiliza, cada vez con mayor frecuencia,el trmino de "sociedad civil" en oposicin a "sociedad poltica". La dicoto-ma civil-poltico permite expresar lo que es una consecuencia fundamentaldel surgimiento y consolidacin del Estado moderno, a saber: la centra-lizacin del poder poltico, sustentada en la monopolizacin de los recursos decoaccin legtima por parte de las instituciones estatales. Desde este puntode vista, lo "civil"" es lo opuesto a lo "poltico-militar". Entre los primeros
3. Sobre este tema vase la Teora de los sentimientos morales, para despus relacionarla conla otra gran obra de Smith , La riqueza de las naciones . De la primera obra existe una traduccin dealgunos captulos en la Coleccin Popular del FCE; Mxico, la. reimpr. 1979, 162 pp.
121
-
autores que utilizan sociedad civil en este sentido podemos citar a GiovanniVicenzo Gravina (1664-1718), quien en su obra De jure naturali gentium re-curri a esta distincin entre sociedad civil y sociedad poltica. Montesquieuretom esta terminologa y fue la influencia de su libro El espritu de las le-yes uno de los factores que ms contribuyeron a su difusin.
Pero si la terminologa en la que se opone sociedad civil y Estado se con-solida hasta el siglo XVIII, la diferenciacin conceptual es anterior. Su ante-cedente se encontraba en la teora de los dos contratos, con la que algunosrepresentantes del usnaturalismo se enfrentaron a las teoras absolutistas.Mientras Hobbes sostiene que mediante "contrato social" los individuos ce-den todo su poder al Estado, los pensadores antiabsolutistas del iusnaturalis-mo hablan de dos contratos (o de dos divisiones del contrato social): pactumunionis y pactum subjectionis. En el primer pacto los ciudadanos llegan a unacuerdo sobre la necesidad de crear un orden institucional que permita coor-dinar sus acciones; en el segundo pacto los ciudadanos constituyen al Esta-do como medio para garantizar la persistencia del orden institucional que ellosmismos han creado. Detrs del recurso terico de los dos contratos se encuen-tra la tesis de que el orden social no puede reducirse a su dimensin poltica,sino que, por el contrario, el orden poltico es slo una parte derivada delorden social en su conjunto. Dicho de otra manera: no es el Estado el que sus-tenta el orden social como afirmaba Hobbes, sino que es la sociedad la queda lugar al Estado como un recurso `externo' para mantener la vigencia e in-tegridad del orden social ante las posibles trasgresiones de los propios ciu-dadanos o de otras sociedades.
Si bien es cierto que Locke todava utiliza el trmino sociedad civil comosinnimo de sociedad poltica, en su teora ya se distingue un orden social`pre-poltico' o, con mayor precisin, preestatal. Para Locke, a diferencia deHobbes, el "estado de naturaleza" no es una situacin en la que reina el con-flicto perpetuo, sino un estado en el que cada uno de los individuos, bajo loslmites que imponen las "leyes de naturaleza", se dedica esencialmente a laapropiacin de los frutos de su trabajo. Slo con la introduccin del dinero(el cual para Locke ya presupone un consenso social sobre su valor) se po-nen en crisis los lmites "naturales" de la apropiacin: el dinero no slo per-mite la generalizacin del intercambio sino tambin la acumulacin y, con esta
122
"[u,,N,ip ^ilN. ^fui^ ,i pq uq tlh,i u, oon N4 ii
-
ltima, la consolidacin de una asimetra en la distribucin de la riqueza. staes la que da lugar a un aumento de las trasgresiones del orden social, esto es,al desarrollo del conflicto y la inseguridad social, lo que hace indispensablela constitucin del Estado como garante del orden.
En el pargrafo 90 de su Segundo tratado sobre el gobierno civil Lockeafirma:
Resulta, pues, evidente que la monarqua absoluta, a la que ciertas per-sonas consideran como el nico gobierno del mundo, es, en realidad,incompatible con la sociedad civil, y, por ello, no puede ni siquieraconsiderarse como una forma de poder civil. La finalidad de la socie-dad civil es evitar y remediar los inconvenientes del estado de Natu-raleza, que se producen forzosamente cuando cada hombre es juez desu propio caso, estableciendo para ello una autoridad conocida a la quetodo miembro de dicha sociedad pueda recurrir cuando sufre algn atro-pello, o siempre que se produzca una disputa y a la que todos tenganobligacin de obedecer.'
Como se puede apreciar en este texto, Locke entiende por sociedad civil, elorden poltico de la sociedad; sin embargo, mantiene que la monarqua abso-lutista es incompatible con la sociedad civil. Ello presupone que si bien lasociedad civil puede considerarse como una sociedad poltica, no todo ordenestatal es compatible con la sociedad civil. sta requiere hacer compatiblesla presencia de la autoridad comn y la libertad de todos los ciudadanos enel contexto del orden social que ellos mismos han creado. Es decir, aunquela sociedad civil sea inconcebible sin el Estado, es irreductible a l. Con ellose plantea la tesis de que la legitimidad del poder estatal se encuentra en elrespeto y garanta de la sociedad civil, entendida como el mbito creado porlos ciudadanos para el ejercicio de su libertad bajo un orden legal. Todo ellodemanda no slo constituir una autoridad comn sino tambin limitar su poder.Desde este momento la nocin de sociedad civil se considera como un ele-mento indispensable del dispositivo institucional de la democracia.
4. John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Aguilar, 1970, p. 66.
123
-
Es la afirmacin de que los ciudadanos tienen la capacidad de definir unnivel normativo comn y, de esta manera, la facultad de autogobernarse, loque relaciona el concepto de sociedad civil con el de democracia. Para Hob-bes es el Estado, mediante la constitucin del orden legal positivo, el quedefine el orden normativo comn que permite la coordinacin de las accio-nes de los individuos; es el Leviatn el que sustenta el orden social y, comotal, debe ser el poder soberano. Frente a esta postura del absolutismo AdamSmith responde:
Es bien sabido que fue doctrina de Mr. Hobbes que el estado de natu-raleza es un estado blico, y que con anterioridad a la institucin delgobierno civil no es posible la existencia entre los hombres de una vidasocial segura y pacfica. Por tanto, la conservacin del orden social,segn l, consiste en sostener las instituciones polticas, y destruirlases tanto como dar fin a ese orden social (...) Para poder refutar unadoctrina tan odiosa, haca falta demostrar que, con anterioridad a todalegislacin o institucin positiva, la mente estaba dotada por naturalezade una facultad mediante la cual poda distinguir en determinados ac-tos y afectos, las cualidades de lo bueno, lo laudable y lo virtuoso, y,en otros, las de lo malo, lo censurable y lo vicioso.'
En la medida que los ciudadanos son capaces de establecer un orden socialcon independencia del Estado, no tienen por qu ceder el poder soberano aeste ltimo. Antes bien, los ciudadanos considerarn al Estado tan slo comoun medio o un instrumento para garantizar el orden.
El problema que se presenta con la distincin entre el Estado y la socie-dad civil es determinar cmo se encuentra constituida sta. Una primera res-puesta a este problema la ofrece la tradicin terica que arranca con el propioLocke y que se desarrolla con los fisicratas y Adam Smith. Para estos auto-res ese orden civil "preestatal" (autnomo) se identifica con el "ciclo econmi-co" que tiene como centro el mercado. Su postura no es, como se sostiene
S. Adam Smith, Teora de los sentimientos,... op. cit., p. 145.
124
-
frecuentemente, que el Estado no deba intervenir en lo econmico, sino quelas intervenciones del Estado no deben trasgredir la legalidad interna a la di-nmica mercantil. De ah la necesidad de controlar el poder del Estado paramantener el espacio de libertad de los ciudadanos. Es la conocida tesis delliberalismo segn la cual si los ciudadanos fueran plenamente racionales noprecisaran del poder estatal. La razn es muy sencilla: el sistema econmi-co implica un orden social capaz de mediar entre los intereses particulares yel inters general.
Una segunda respuesta al problema de la determinacin de la sociedad civilse ubica en la tradicin terica que tiene en Montesquieu a un notable sistemati-zador y que encuentra en Tocqueville un continuador pero en relacin con la de-mocracia. En su clasificacin de los gobiernos, Montesquieu no slo acude altradicional criterio cuantitativo (segn el cual, gobierna uno, pocos o muchos),sino que tambin introduce un criterio cualitativo. Ello le lleva a distinguir entredemocracia, aristocracia, monarqua y despotismo. La diferencia entre la monar-qua y el despotismo, es que en la primera el poder del rey se encuentra limitadopor una multiplicidad de organizaciones o asociaciones de particulares (recorde-mos la influencia que tuvo esta tesis en el anlisis de Tocqueville respecto delantiguo rgimen y la Revolucin). Desde este punto de vista la sociedad civil seencuentra constituida por el conjunto de asociaciones autnomas de ciudadanosque buscan defender sus intereses y derechos frente al poder estatal y, por tan-to, que garantizan la libertad. De hecho, sta no se considera nicamente comouna "libertad negativa" ("libertad de los modernos"), sino tambin, y fundamen-talmente, como una libertad positiva que se manifiesta en la libertad de asociar-se para participar directamente en los asuntos pblicos, lo que constituye lacondicin para mantener la libertad en su sentido negativo.
Una de las consecuencias de las acciones de esta pluralidad de asociacioneses la llamada `opinin pblica'.' sta, entendida como el razonamiento pblicode las personas privadas dentro de un contexto de conflicto, representa un ele-mento esencial de la sociedad civil al que se le atribuye la funcin de orientar lasdecisiones polticas, en tanto condensa el contenido del consenso social.
6. Sobre la historia de este concepto vase el trabajo de Jrgen Habermas, Historia y crtica dela opinin pblica, Mxico, Gustavo Gili, 1981.
125
-
La existencia de una opinin pblica presupone una sociedad civil sepa-rada del Estado , una sociedad libre y articulada donde existen centros quepermiten la formacin de opiniones no individuales , como los perdi-cos y las revistas , los clubes y los salones , los partidos y las asociaciones,la bolsa y el mercado ; es decir, un pblico de particulares asociados, in-teresado en controlar la poltica del gobierno, incluso si no desempeauna inmediata actividad poltica.'
Entre estas dos respuestas a la pregunta sobre la definicin de orden que cons-tituye a la sociedad civil no existe una frontera fija. De hecho Locke es unode los primeros que destaca y justifica la funcin poltica de la opinin p-blica; asimismo, tanto Montesquieu como Tocqueville ven la importancia delmercado como instancia de la sociedad civil. Sin embargo, entre la respues-ta `liberal' y la `ilustrada' (para dar un nombre a estas dos tradiciones teri-cas) existe un nfasis distinto, que se traduce en dos apreciaciones distintasde lo poltico. En la tradicin liberal la sociedad civil es, ante todo, un ordenexterno al sistema poltico que, aunque tiene una importante influenciaen esteltimo, debe respetarse su dinmica `espontnea' lo ms posible. Podemosdecir, que la tradicin liberal hace el nfasis en el carcter de la sociedad ci-vil como mbito de la particularidad libre. En cambio, en lo que hemos lla-mado la tradicin ilustrada, se acenta el carcter de la sociedad civil comoparte del sistema poltico. Desde este punto de vista, la sociedad civil no im-plica necesariamente un `orden natural', sino que toda ella es el resultado deuna prctica poltica que requiere, para poder subsistir, de una organizacinestatal determinada.
La propuesta hegeliana
La filosofa hegeliana representa un punto culminante en la historia del con-cepto de "sociedad civil"; en ella se busca integrar y sistematizar los diver-sos significados de este trmino, para, as, definir una posicin peculiar. En
7. Giacomo Sani y Nicola Matteucci , "Opinin pblica", en Norberto Bobbio y N,eola Matteuc-ci, Diccionario de poltica, Mxico, Siglo Veintiuno editores , p. 1 127.
126
-
primer lugar , Hegel sostiene que la sociedad civil es el resultado de un desa-rrollo histrico. De acuerdo a este autor la peculiaridad de la organizacin delas sociedades antiguas es la dualidad comunidad familiar-comunidad pol-tica; en cambio , lo propio de las sociedades modernas es el surgimiento dela sociedad civil como mediacin entre la familia y el Estado. Es la interven-cin de la sociedad civil la que permite el desarrollo y la formacin (Bildung)de la individualidad.
La sociedad civil es la diferencia que se coloca entre la familia y el Es-tado, aunque el perfeccionamiento de ella se sigue ms tarde que el delEstado, ya que la diferencia presupone el Estado al cual ella, para sub-sistir, tiene que tener ante s como autnomo. La creacin de la socie-dad civil pertenece por lo dems al mundo moderno , el cual slo dejaque hagan su derecho a todas las determinaciones de la idea ( 182).8
Hegel distingue tres "momentos " de la sociedad civil: "a) La mediacin dela necesidad vital y la satisfaccin del individuo por su trabajo y por el tra-bajo y la satisfaccin de la necesidad de todos los dems; es el sistema de lasnecesidades vitales; b) La realidad de lo universal de la libertad contenida enella, la proteccin de la propiedad por la administracin de justicia; c) Laprevencin contra la accidentalidad subsistente en aquellos sistemas y el cui-dado de los intereses particulares en cuanto algo colectivo mediante la admi-nistracin y la corporacin " ( 188).
El sistema de las necesidades corresponde al mercado, el cual permite unadiferenciacin entre la comunidad familiar y la organizacin productiva.Esta diferenciacin abre la posibilidad del desarrollo tcnico ( lo que ms tardese ha denominado racionalidad con arreglo a fines ) en este campo pues, enla medida en que lo econmico se desliga de los valores propios de la comu-nidad familiar ( solidaridad afectiva, jerarqua basada en la lealtad personal,deberes asignados tradicionalmente , etctera), puede adecuarse a las exigen-
8. G. W. F. Hegel , Filosofa del derecho, varias ediciones . En este apartado se harn las refe-rencias atendiendo al nmero del pargrafo () que se haya citado de esta obra de Hegel.
127
-
cas de la eficiencia tcnica. El individuo que se adentra en el mercado sedistancia de los lazos familiares, para adquirir una identidad propia en la bs-queda de la realizacin de sus intereses particulares.
Pero la sociedad civil arranca al individuo de ese vnculo [el familiar]convierte en extraos a sus miembros y los reconoce como personas au-tnomas; ella sustituye a la naturaleza inorgnica externa y al suelopaterno, en el cual el individuo tena su subsistencia, y coloca el suyo,y somete la existencia de toda la familia a su dependencia, a la contin-gencia. As el individuo ha sido convertido en hijo de la sociedad ci-vil, la cual tiene sobre el tantas exigencias como derechos tiene l sobreella (238).
Hegel habla de tres clases sociales que corresponden a tres ramas de la acti-vidad social, a saber: a) la clase sustancial, constituida por los individuosdedicados a las labores agrcolas; b) la clase industrial, de la que dstngue,a su vez, la clase de los artesanos, la clase de los fabricantes y la clase mer-cantil y, c) la clase universal conformada por aquellos individuos dedicadosa la administracin del Estado. Hegel asigna a cada una de ellas un lugar enlos tres niveles del espritu objetivo. La clase universal se encuentra ligadaal Estado, la clase sustancial a la familia, y la clase industrial tiene comombito especfico la sociedad civil. La caracterstica de la clase industrial es,desde la perspectiva hegeliana, su individualismo. Esta concepcin organicis-ta de las clases sociales nos recuerda que, a pesar de que Hegel logra concep-tualizar aspectos importantes de las sociedades modernas, existen todava ensu visin de la sociedad una influencia de concepciones tradicionalistas; ellaspueden considerarse como una reaccin defensiva ante la problemtica irrup-cin de la modernidad.
La situacin en la que el individuo se distancia de los lazos familiares parasumergirse en el mercado es denominado por Hegel como la "disolucin dela eticidad", ya que representa la ruptura de la eticidad inmediata (familiar)y la competencia generalizada de todos los individuos, esto es, la aparenteseparacin de lo particular y lo universal. Digo `aparente' porque el merca-do representa una forma de mediacin entre el inters particular y el inters
128
4MMi
-
general. En la descripcin, de este momento, de la sociedad civil encontra-mos numerosos elementos de la teora de Adam Smith, como aquella nocinde la `mano invisible', segn la cual gracias al mercado el individuo, al per-seguir su inters particular, satisface, al mismo tiempo y sin saberlo, el inte-rs general. Sin embargo, que el individuo en su actividad mercantil no seaconsciente de la relacin de su inters con el de la sociedad en su conjuntodenota para Hegel una carencia que le indica la imposibilidad de identificarla sociedad civil con el mercado.
El camino que permite restaurar el vnculo consciente entre el individuoy la universalidad pasa por el reconocimiento de los hombres como personas,que subyace a las relaciones contractuales del intercambio mercantil.
Pertenece a la cultura, al pensar como conciencia del individuo en laforma de la universalidad, el que yo sea concebido como persona uni-versal, en la que todos son idnticos. As, el hombre vale porque l eshombre, no porque l sea judo, catlico, protestante, alemn, italiano,etctera. Esta conciencia, por la que el pensamiento vale, es de infini-ta importancia. Slo luego es defectuoso cuando se fija como cosmo-politismo para oponerse a la vida concreta del Estado ( 209).'
El contrato hace referencia a un sistema jurdico comn a los individuos, quepermite coordinar sus acciones. En el derecho se condesa el reconocimientorecproco de los individuos como "personas" y, en la medida que asume tam-bin la proteccin de los intereses particulares, el reconocimiento de su le-gitimidad como instancia reguladora. La validez del derecho se encuentra enrepresentar la ley universal que permite la convivencia de los individuos libres.
Para cumplir con sus funciones de coordinacin y regulacin el derechorequiere ser administrado por un "tribunal". El tribunal forma parte ya delEstado, que apoya sus sentencias gracias a su control de los medios de coac-
9, Esta observacin crtica contra el cosmopolitismo es parte de la polmica de Hegel con Kant.Para Hegel el derecho tiene su fundamento en el Estado-Nacin y, por tanto, el reconocimiento delos individuos como personas no puede trascender este mbito . Si llevamos el argumento del reco-nocimiento hasta sus ltimas consecuencias no se ve por qu deba aceptarse ese lmite.
129
-
cin. La administracin de justicia representa la primera mediacin entre lasociedad civil y el Estado , pues, si bien el tribunal es parte del Estado, losmiembros de ste se encuentran tambin sometidos al orden jurdico que`administra ', para proteger, de esta manera, a la sociedad civil. Es la subor-dinacin de todos los funcionarios estatales al orden jurdico la primera de-terminacin del "Estado de derecho".
En la situacin feudal, a menudo no compareca el poderoso , desafia-ba al tribunal y trataba como una injusticia del juez exigir que los po-derosos se presentaran ante l . Pero estas son situaciones quecontradicen lo que debe ser un juez. En los tiempos modernos, el prn-cipe tiene que reconocer que en los asuntos privados el tribunal est porencima de l, y habitualmente , en los Estados libres, stos han perdi-do procesos ( 221).
Cabra sealar que no slo en los "asuntos privados", sino en todos Ics asun-tos, el tribunal, como encarnacin del derecho, debe estar por encima del re-presentante del poder ejecutivo y de todos los que conforman la clase universal.La reserva hegeliana respecto a que el tribunal slo est por encima del "prn-cipe" en los asuntos privados, de nuevo nos remite a esa situacin ambigua enla que se encuentra este autor y que nos conduce, si la aceptamos, a un proble-ma irresoluble, a saber: establecer una frontera o distincin fija entre el mbi-to privado y el pblico. Entre los asuntos privados y los pblicos, aunque sonirreductibles, hay un trnsito fluido. Por eso el tribunal debe estar por encimadel prncipe en todos los asuntos. Sin un poder judicial autnomo, como ins-trumento para concretar la ley y que pueda hacer perder al Estado procesos le-gales, no es posible hablar de "Estado de derecho". ste slo puede realizarseen la medida que impera la legalidad como marco de las relaciones sociales, msall de todo vnculo paternalista y clientelar.
Aunque en la teora hegeliana de la sociedad civil existe, como hemos di-cho, una clara influencia de Adam Smith, Hegel rechaza la tesis I' beral deconsiderar al mercado como un mecanismo "natural" que tiende en su din-mica espontnea a un equilibrio entre los factores de la produccin. Por elcontrario, Hegel sostiene que la dinmica mercantil conduce a una asimetra
130
r 1 p ^^ ^ , n 1111 mio I lMnl11 11 1 11 111 11
-
en la distribucin de la riqueza. "Aqu se hace patente que la sociedad civil enmedio del exceso de riqueza no es suficientemente rica, es decir, en su pro-pia fortuna no posee suficiente para gobernar el exceso de miseria y el sur-gimiento de la plebe" ( 245). Frente al problema de la miseria Hegel coincidecon los liberales clsicos respecto a que las instituciones de asistencia pblicano son el mejor medio para combatirla, ya que esto ira en contra del principiode la distribucin de la riqueza mediada por el trabajo y contra la dignidad yautonoma del individuo. Sin embargo, no considera que debe abandonarsea esta poblacin a su suerte; en la medida en que Hegel rechaza la nocin delmercado como un mecanismo autorregulado, tambin desecha la tesis de quela pobreza sea simplemente el resultado de la `flojera natural' de los indivi-duos. Si la miseria tiene su causa en la organizacin social, debe buscarse enla regulacin de sta una solucin.
Cabe subrayar que Hegel se encuentra interesado en combatir la pobrezaque surge en la sociedad civil no slo por motivos humanistas, sino tambinporque considera que la pobreza y la falta de equilibrio en la distribucin dela riqueza propicia el desinters por la universidad, por los asuntos pblicos,esto es, conduce a la formacin de lo que l llama la "plebe". Ello, a su vez,tiene como efecto la debilidad de la sociedad y del Estado para enfrentar sustareas. Recordemos que Hegel busca vincular la perspectiva de la "moralidad"(ejemplificada en la tica kantiana), cuyo principio sera el tratar a los seme-jantes como un fin en s mismos, con la "eticidad", relacionada con los h-bitos y costumbres de la sociedad, los cuales son compatibles con un principioutilitarista en los que la ayuda al prjimo es motivada por la realizacin deun fin colectivo.
Para llevar al cabo la regulacin de la organizacin social que permita unamejor distribucin de la riqueza es insuficiente, segn Hegel, el reconocimien-to de los individuos como "personas". Ello requiere un reconocimiento msamplio entre los individuos que no se limite a la mediacin abstracta de underecho que se impone externamente. En otras palabras, se precisa de un re-conocimiento no slo como "personas" (sujetos de derecho y deberes), sinotambin como semejantes (prjimos).
La propuesta hegeliana consiste en mantener que la propia sociedad civil,con la divisin del trabajo que ella permite, ofrece una alternativa de organi-
131
-
zacin. sta sera la formacin de corporaciones con base en las distintas ra-mas de la produccin.
Con la familia la corporacin constituye la segunda raz tica del Es-tado, la cual est fundada en la sociedad civil. La primera contienelos momentos de la particularidad subjetiva y de la universalidad ob-jetiva en universalidad substancial, pero la segunda une de manera, in-terna estos momentos, los cuales estn primeramente escindidos enla sociedad civil en particularidad de la necesidad vital y del goce re-flejado en s (an sich) y en universalidad jurdica abstracta, de ma-nera que, en esta unin, el bienestar particular est realizado c^imoderecho ( 255).
Se atribuye a la corporacin la tarea de volver a unir los momentos constitu-tivos de la eticidad, a saber: la universalidad y la particularidad para superarla "disolucin de la eticidad" propia del primer nivel de la sociedad civil re-presentado por el mercado. La corporacin tiene que ayudar a sus miembrosfrente a las contingencias de la sociedad civil. Pero esta ayuda no es una "ca-ridad" o asistencia pblica, ya que en stas no hay un reconocimiento del querecibe la ayuda como un igual, un semejante. La proteccin que ofrece lacorporacin es un deber que se basa, a su vez, en el deber que tiene el indi-viduo con la corporacin. Hegel llama a la corporacin "la familia de la so-ciedad civil", ya que tanto aqulla como sta, se encargan de proteger a losindividuos. Pero la diferencia entre la familia y la corporacin es que la pri-mera se basa en un reconocimiento afectivo y en valores tradicionales mien-tras que la segunda requiere de un reconocimiento jurdico que asuma laautonoma de individuo.
Por otra parte, Hegel no slo propone que la corporacin cumpla un pa-pel protector de los individuos; al mismo tiempo tiene la pretensin de queeste sistema corporativo sea una alternativa en la mediacin entre la so-ciedad civil y el Estado frente a la democracia representativa. Desde sus es-critos de juventud Hegel asume la posicin respecto a que la democracia,al basarse nicamente en el criterio cuantitativo del principio de la mayo-ra, mantiene el aislamiento entre los individuos y, por tanto, los condena
132
-
a quedar en esa disolucin de la eticidad, que los deja inermes frente alpoder del Estado.
En nuestros Estados modernos los ciudadanos slo tienen ventaja limi-tada en los asuntos universales del Estado, pero es necesario propor-cionar al hombre tico una actividad universal fuera de su finalidadprivada. Esto universal, el cual no siempre lo extiende el Estado mo-derno, lo encuentra en la corporacin. Nosotros veamos anteriormen-te al individuo cuidndose de s en la sociedad civil y traficando conlos otros. Pero esta necesidad inconsciente no es suficiente: slo en lacorporacin se convertir en una eticidad consciente y pensante. Cier-tamente, tiene que haber sobre sta la suprema vigilancia del Estado,porque de lo contrario ella se osificara, se enclaustrara y naufragaraen un rgimen gremial miserable. Pero en s (an sich) y para s la cor-poracin no es ningn gremio cerrado; antes bien, ella es la etizacinpermanente de la ganancia individual y su incorporacin a un crculo,en el que adquiere fuerza y honor ( 255).
La misin del Estado frente a las corporaciones es impedir que stas se con-viertan en asociaciones cerradas interesadas nicamente en la defensa de susintereses particulares. Para ello es preciso que el Estado haga prevalecer elorden jurdico sobre la reglamentacin de cada una de las corporaciones.Como mediacin inmediata de lo particular y lo universal la corporacin for-ma parte de la sociedad civil, pero tambin constituye la base del Estado, dedonde ste extrae su fuerza y la legitimidad de su poder. As como el Estadorepresenta un control frente al poder de las corporaciones, stas son un lmi-te al poder estatal.
La proteccin del Estado y de los gobernados contra el abuso de po-der de parte de las autoridades y sus funcionarios, se encuentra, por unaparte, inmediatamente en su jerarqua y responsabilidad, y, por otra parte,en la legitimidad de las comunidades, corporaciones, mediante lo cualla intromisin de la voluntad subjetiva en el poder confiado a los fun-
133
-
cionarios es impedido para s y que completa desdecontrol desde arriba en el corta ortamiento indivit
Para Hegel la representacic^n de los intereses al int ri4^.:tal debe basarse en e) r
-
la necesidad de complementar la democracia con asociaciones de particula-res, tal y como lo percibi Tocqueville.
Pero s para Hegel existe una oposicin entre corporativismo y democra-cia es porque mantiene como presupuesto una visin orgnica de la sociedad,que si bien no puede calificarse simplemente como `premoderna', es una re-accin frente a la modernidad que busca revivir fantasmas del pasado. El pro-pio Hegel reconoce que la libertad individual es una de las grandes conquistasde las sociedades modernas; pero asumir consecuentemente esta tesis impli-cara reconocer tambin que la democracia es el medio privilegiado para pre-servar esa libertad. La democracia no tiene por qu oponerse a lascorporaciones privadas; por el contraro, la democracia tiene que ser el me-dio esencial para la toma de decisiones al interior de las corporaciones comouna forma de garantizar su autonoma frente al poder del Estado. La falta deesta mediacin democrtica al interior de las corporaciones y en la relacinsociedad civil-Estado, propicia, como se ha confirmado en la experiencia his-trica, el que las corporaciones se conviertan en un instrumento del poderestatal para subordinar la oposicin de la sociedad civil. Esta modalidad decorporativismo estatal, ejemplificada en las sociedades latinoamericanas y enlos regmenes fascistas, no cumple con los ideales del propio Hegel.
Por otra parte, la democracia lejos de cuestionar la pertinencia de las asocia-ciones de ciudadanos como medio de preservar la autonoma poltica, propiciael surgimiento de otra modalidad de agrupaciones: los partidos polticos. Es estapluralidad de asociaciones, irreductibles a un principio nico, lo que abre lasopciones de los individuos y los medios para preservar y ejercer su libertad.
La tradicin marxista
El significado del concepto de sociedad civil en la obra de los clsicos delmarxismo se determina en su polmica con la filosofa poltica hegeliana. ParaMarx la estructura de la sociedad civil se encuentra constituida esencialmentepor lo que Hegel denomina "sistema de las necesidades", pero para l no sloes el lugar de la formacin del individuo, sino tambin el tpos en el que sedefinen las clases sociales y la lucha entre ellas. Desde la perspectiva mar-xista la lucha de todos contra todos, que segn la descripcin hegeliana y de
135
-
la economa poltica clsica, define a la sociedad civil, es slo un primer ni-vel, una apariencia en la que subyace la lucha entre las clases, en especialaqullas que definen al modo de produccin capitalista: propietarios (burgue-ses) y no propietarios (proletarios) de los medios de produccin.
La tesis bsica de Marx contra Hegel consiste en afirmar que es esta ato-mizacin de los hombres y el conflicto entre las clases, lo que propicia elsurgimiento del Estado como instancia separada de la sociedad civil.
Por tanto , la necesidad natural , las cualidades esenciales humanas, porextraas las unas a las otras que puedan parecer, los intereses, manl:ie-nen en cohesin a los miembros de la sociedad burguesa (civil), y lavida burguesa y no la vida poltica es su vncula real . No es, pues, elEstado el que mantiene en cohesin a los tomos de la sociedad bur-guesa, sino el que sean esto, tomos , solamente en la representacin,en el cielo de su imaginacin , y en la realidad, en cambio , ante enor-memente distintos de los tomos, es decir , no egostas divinos, sinohombres egostas . Solamente la supersticin poltica puede imaginar-se todava en nuestros das que la vida burguesa debe ser mantenida encohesin por el Estado , cuando en la realidad ocurre al revs, que esel Estado quien se halla mantenido en cohesin por la vida burguesa."'
El mantener que es la atomizacin y conflictos de la sociedad civil lo que dalugar al Estado, le permite a Marx dar el siguiente paso en su polrnica conHegel y afirmar que el Estado no puede superar o controlar al conflicto so-cial, sino que aqul es slo un instrumento de dominacin de la clase domi-nante. Este primer acercamiento nos permite precisar que el concepto sociedadcivil en Marx se usa en dos sentidos diferentes, pero estrechamente relacio-nados: 1) Como el sistema de las relaciones de produccin, entendido comoel factor determinante de la estructura y dinmica del orden social En estaacepcin la sociedad civil se diferencia del Estado, pero se asume que ste esuna manifestacin poltica de las contradicciones internas a la primera. 2) En
10. Karl Marx y Friedrich Engels , La Sagrada Familia , Mxico, Grijalbo. 1967, p 187.
136
I. u gil !1tI l DN^n^il ^ ^ 4 q =il ^ ^i ^ I I II I1I ^ ,11 l^Ii I1l"", T
-
su segundo sentido el concepto de "sociedad civil" se identificar con elsignificado literal del trmino alemn usado , esto es, "sociedad burguesa"(brgerliche Gesellschaft). Ello implica que la sociedad civil, como instan-cia diferenciada del Estado es una caracterstica de las sociedadesburguesas-capitalistas que las distingue tanto de las sociedades "precapitalis-tas" como de las "poscapitalistas".
Para comprender la manera en que se vinculan estos dos sentidos espreciso recordar algunos aspectos de la filosofa de la historia que enmarcaesta teora. Para Marx la sociedad civil es el resultado de la emancipacinde la burguesa del dominio del Estado absolutista. Es en la sociedad ci-vil en donde se fundamenta una nueva forma de dominacin basada en elcontrol asimtrico de los medios de produccin. De ah que, para accedera la liberacin plena de la humanidad sea necesario eliminar la oposicinentre propietarios y no-propietarios de los medios de produccin. Deacuerdo con esta argumentacin , si la burguesa logr someter el Estadoa sus intereses, ser la superacin de la estratificacin clasista lo que per-mitir superar la dualidad sociedad civil-Estado, mediante la "extincin"de este ltimo. Ello significara que la sociedad civil `recuperara' su ca-pacidad poltica, es decir, su facultad de autogobernarse en el contexto deuna sociedad igualitaria.
Esta argumentacin se apoya en el cuestionable supuesto de que la asime-tra econmica, que se da al interior de la sociedad civil, es el centro o el fun-damento que determina todo el sistema de relaciones de poder y dominacin.Por ello, al eliminar la asimetra entre propietarios y no-propietarios de losmedios de produccin, se crean las condiciones para la eliminacin de todaforma de dominacin . Marx sustenta este supuesto aduciendo que las condi-ciones de la produccin no son ellas mismas producidas por el orden socialsino sus productoras. Por lo tanto, el transformar estas condiciones de pro-duccin en un sentido igualitario crea las bases de una sociedad capaz deadecuarse a ese valor. Esto nos conduce al problema , que numerosos crticosdel marxismo han destacado, de monocausalismo en el que la "base" econ-mica determina el resto del orden social, perdindose , entre otras cosas, laespecificidad de lo poltico. Es esto lo que impide desarrollar una teora delEstado y tambin una consideracin del riesgo que el poder de ste representa
137
-
para la sociedad civil. Por otra parte, tampoco se puede aclarar el carcter dela organizacin poltica que sustituira al dualismo sociedad civil-Estado.
Con independencia de lo cuestionable que resulta la postura marxista res-pecto al futuro de la dualidad sociedad civil y Estado, es indudable que su granaportacin estriba en hacer patente que la sociedad civil no es simplementeel mbito de los ciudadanos, como individuos particulares, sino tambin unlugar de estratificacin y conflicto entre las clases. Cualquier considera-cin sobre el futuro de la sociedad civil que no tome en cuenta esta ase-veracin, es, hoy en da, muy poco plausible.
Dentro de la tradicin marxista Gramsci ocupa un lugar especial, porqueeste autor recupera numerosos aspectos de la teora hegeliana sobre la socie-dad civil." Mientras en Marx la sociedad civil coincide con la "base material"del orden social, en Gramsci la sociedad civil es un elemento de la llamada"supraestructura", constituido por el conjunto de "aparatos hegemnicos", enlos que est en juego el consenso social. El termino "sociedad civil" est li-gado, para Gramsci, a la dimensin ideolgica del conflicto social, en dondela clase dominante busca legitimar su poder. A la contraposicin base y su-praestructura, que utilizan los clsicos del marxismo, se le yuxtapone la di-cotoma sociedad civil y Estado, como elementos de esta ltima. Mientras ladiferenciacin entre base y supraestructura remite a la contraposicin entreeconoma y poltica, la dualidad entre sociedad civil y Estado denota la dife-renciacin entre el aspecto de consenso y el aspecto de fuerza, respectivamen-te, del sistema poltico.
Perspectivas de la sociedad civil
El concepto de sociedad civil ha sido relegado por gran parte de la teorapoltica del siglo XX a causa no slo de la imprecisin de su significado, sinotambin, y fundamentalmente, por originar un proceso poltico-social que sevive en este periodo. Este proceso se encuentra ligado a la persistencia y pro-
11. Sobre el concepto de sociedad civil en Gramsci, vase: Norberto Bobbio, " Gra nsci y la con-cepcin de la sociedad civil" en AA V V, Actualidad del pensamiento poltico de Gramisci, Barcelo-na, Grijalbo, 1976.
138
-
fundizacin de las crisis econmicas, lo cual lleva, entre otras cosas, a la ex-pansin del mbito y funciones del Estado. La intervencin estatal en la eco-noma se torna cada vez ms extensa e intensa. Paralelamente, en la dinmicapoltica se incorporan dialcticamente los imperativos propios del subsiste-ma econmico. El Estado tambin se expande en otras esferas de la vida so-cial, cuestionando la autonoma de las asociaciones de ciudadanos. De estamanera, la frontera entre el Estado y la sociedad civil parece diluirse.
La expansin del Estado fue valorada de muy diversas maneras, de acuerdoa los distintos contextos sociales y las diversas posiciones ideolgicas. En lateora.de Keynes, por ejemplo, la ampliacin de la accin directa del Estadoen la economa se considera como el camino para controlar las contradiccio-nes del capitalismo. En cambio, otros tericos se muestran ms escpticosfrente a las capacidades del Estado, incluso, lo consideran como un obstcu-lo para el desarrollo econmico, en la medida que coarta la iniciativa priva-da. Sin embargo, ms all de las disputas tericas, la expansin del Estadoparece adquirir el carcter de una tendencia irreversible; aun se lleg a re-flexionar, con esperanza o temor, que la planificacin econmica central, pordiversos caminos, sera el futuro de las sociedades.
Respecto al nivel de la organizacin social adquiere un auge el hablar delas "masas", fenmeno ste que representa no slo un cambio cuantitativo,sino tambin una transformacin cualitativa, vinculada al desgaste de las vie-jas formas de organizacin. Ello puede ilustrarse con la teora de la democra-cia, a la que se define como una competencia entre las lites para obtener, enel `mercado poltico', el poder de decisin mediante el voto de las masas.Detrs de esta definicin se encuentra un cuestionamiento de la autonoma delas organizaciones ciudadanas y de la opinin pblica.
Slo esa dialctica de una progresiva estatalizacin de la sociedad pa-ralela a una socializacin del Estado comienza paulatinamente a des-truir la base de la publicidad burguesa: la separacin entre Estado ysociedad . Entre ambas y, por as decirlo , de ambas, surge una esfera so-cial repolitizada que borra la diferencia entre pblico y privado. Esaesfera disuelve tambin aquella parte especfica del mbito privado enla que las personas privadas reunidas en pblico regulaban los asuntos
139
-
generales concernientes al trfico entre ellas; es decir; disuelve la pu-blicidad en su forma liberal."
Como alternativa de organizacin de las sociedades de "masas" del llamado`capitalismo posliberal', se presenta, desde distintas posturas, el sistema cor-porativo. La experiencia del siglo XX ha demostrado que cuando se opone elsistema corporativo a los principios organizativos democrtico-liberales,como lo hace Hegel, las corporaciones, lejos de ser un instrumento para ga-rantizar la libertad y la participacin de los ciudadanos, se convierten en unmedio para extender el poder estatal, romper las resistencias frente a la bu-rocratizacin y un peligro para la libertad de asociacin y de expresin de losciudadanos.`
Pero la `ilusin' o la `pesadilla' (segn el punto de vista) de un capitalis-mo estatalmente organizado empieza a romperse desde la dcada de los aossesenta. A partir de este momento se hace ostensible la limitada capacidad delEstado para controlar los conflictos y promover el `bienestar' social, Los l-mites de la accin estatal tienen su raz, como apunta James O'Connor,74 enla tendencia a socializar los costos y mantener las ganancias privadas, lo quecondena al Estado a una crisis fiscal permanente. Ello se traduce tambin enuna crisis de racionalidad y legitimidad que llevan a la reduccin del espa-cio de maniobra y negociacin del Estado.` Si se aumenta la carga 1-'iscal, setiene como efecto un desincentivo de la inversin; el no aumentarla impideatender las demandas crecientes de la sociedad. Las dificultades para mante-
12. Jrgen Habermas,... cap. cit., p. 173.13. Sobre este tema vase: Schmitter y Lehmbruch, Neocorporativismo, Mxico, Alianza Edi-
torial, 1992. Los trabajos de Schmitter, independientemente de la polmica relacin temporal queestablece entre "pluralismo", "corporativismo" y "sindicalismo", tienen el gran mrito de ofrecer-nos una definicin de corporativismo que nos permite romper con las viejas concepciones normati-vas y, adems, hacer patente la importancia de la sociedad civil.
14. James o'Connor, The Fiscal Crisis of the State, Nueva York, St. Martin's, 1973.15. Sobre este tema vase: Jrgen Habermas, Legitimationsprobleme im Sptkapito lismus, Fran-
cfort am Main, Suhrkamp, 1973. En este trabajo, Habermas todava considera que el Estado puedellegar a controlar las crisis econmicas, por lo que tiende a desplazar la causa de ellas en lo socialy poltico. Creo que en la actualidad es preciso subrayar el origen plural de estas crisis.
140
-
ner el rumbo sin caer en el Caribdis de la inflacin y el Escila de la depre-sin, aumentan constantemente.
En el contexto de la crisis del denominado `Estado de bienestar' se apelade nuevo al concepto de sociedad civil. Por una parte, se fortalece la corrienteterica que considera que la intervencin del Estado slo genera elevadoscostos, ineficiencia y rigidez del mercado. Por ello, para esta corriente, elEstado, lejos de promover el bienestar, es una amenaza para la libertad indi-vidual y un freno del desarrollo econmico. Es indudable que este discursotiene un apoyo emprico, lo que permite un renacimiento de la doctrina delaissez-faire. Sin embargo, estos defensores del libre mercado se muestranpoco predispuestos a cuestionar las transferencias de recursos y subsidios quebenefician sus intereses. El resultado es un abismo entre la teora librecam-bista y del Estado mnimo respecto a una prctica fuertemente intervencio-nista del Estado en apoyo a los sectores mejor organizados de la sociedad. Sepuede, creo yo, aceptar las crticas al Estado. Pero si stas relegan el proble-ma de la mejor distribucin del ingreso slo caemos en la ideologa propia deaqullos que se apoderan del mercado y que buscan trasladar de nuevo loscostos a la sociedad civil en detrimento de los sectores ms dbiles. La im-plantacin de polticas econmicas de este tipo no ha promovido un desarrolloeconmico ms `sano', sino que han propiciado la polarizacin social y hanrestado competitividad a los pases en donde se promueven. Baste mencionarel caso de Estados Unidos frente a otros pases, como Japn y Alemania, endonde el Estado conserva una fuerte presencia dentro de la actividad econmica.
Por otro lado, desde las posturas que podemos agrupar con la etiqueta de`izquierda', existe una situacin ambigua. Gran parte de stas se haba carac-terizado por su crtica al `Estado de bienestar', al considerarle como una for-ma de encubrir o `pacificar' los conflictos esenciales, impidiendo, con ello,una transformacin o reforma ms amplia que pudiera resolver sus causas.Unos se dedicaron a detectar las contradicciones que impiden al Estado man-tener su calificativo de promotor del `bienestar' y, por lo tanto, a continuarcon la denuncia de su carcter clasista. Otros se dedicaron a resaltar el carcterrepresivo, `enajenante' o `cosificador' de la nueva forma de capitalismo deEstado. Es indudable que la actividad de esta tradicin aport logros tericosimportantes; sin embargo, al hacer a un lado el tema de la sociedad civil como
141
-
contrapoder del Estado, se cerraba la posibilidad de determinar y prornoverprcticamente polticas alternativas. La crisis del `Estado de bienestar' y elderrumbe de los pases socialistas los ha dejado sin una opcin clara. Unosrevaloran al Estado de bienestar; otros sitan sus esperanzas en los movimien-tos `espontneos ' y alternativos de la sociedad civil, intentando as renovarlas ideologas colectivistas frente al individualismo `neoliberal'.
En la revitalizacin del concepto de sociedad civil juega tambin un pa-pel destacado , como hemos apuntado , el proceso que se vivi en los pasessocialistas . En ellos los movimientos disidentes condensaron en la consignade "sociedad civil" tanto sus anhelos de libertad poltica . como sus deman-das econmicas . Ello propici que, en las sociedades occidentales, se plan-teara nuevamente la necesidad de definir el carcter de la sociedad civil y supapel en la vida poltica . Precisamente , m objetivo no ha sido reconsrrur losargumentos de la multiplicidad de posturas que intervienen en el debate ac-tual sobre la sociedad civil, sino nicamente proponer una determinacin deeste concepto , que pueda servir como marco de referencia para introducirseen ese debate.
Algunas conclusiones
a) La sociedad civil no debe entenderse como una instancia o dime.isin ex-terna al sistema poltico de una sociedad . Por el contrario , la presencia o au-sencia de la sociedad civil es una consecuencia de la modalidad deorganizacin del orden poltico y la lgica de las relaciones de ?oder. Lasociedad civil requiere tanto de un "Estado de derecho", corno de una me-diacin democrtica entre ste y ella.
Desde esta perspectiva se puede sostener que en los pases donde rige unalgica de dominacin patrimonialista , como sucede en los pases latinoame-ricanos, no existe propiamente una sociedad civil, aunque puede -econocer-se que existen procesos sociales que pueden llevar a su constitucin.
b) La sociedad civil se encuentra estrechamente vinculada al mercado. Elmercado representa una forma de integracin y coordinacin de las accionesindispensables para las sociedades modernas y la complejidad a ellas inhe-rente. Ello no quiere decir que se tengan que aceptar las ideologas apolog-
142
n!IMI TTOIrni dl p1111 q+ fi ipl7M T1111 11 uu^q^n^V
-
ticas del mercado que lo consideran como una instancia que, natural o espon-tneamente, tiende al equilibrio y al desarrollo econmico. La bsqueda deuna alternativa crtica viable en las sociedades modernas precisa de rechazarla falsa oposicin entre mercado y planificacin. Al mismo tiempo se debevincular esta ltima a procesos de democratizacin vertical (relacin Estadoy sociedad civil) y horizontal (relaciones internas a las asociaciones de ciu-dadanos y relaciones entre la pluralidad de asociaciones).
c) La sociedad civil est conformada tambin por el conjunto de asocia-ciones de ciudadanos que intervienen en la regulacin de la dinmica mercan-til, como aquellas asociaciones e instituciones en las que est en juego eldebate ideolgico. Con ello pretendo expresar que la pluralidad de asociacio-nes de la sociedad civil no pueden reducirse a slo un principio organizati-vo. De esta manera, se rechaza, entre otras cosas, el tradicional dilema entredemocracia y corporativismo. El grado de autonoma de las asociacionesse detiene en la forma de seleccin de sus lderes, la manera de ingresar aellas, las normas que regulan su dinmica interna y sus relaciones con el Es-tado y las otras asociaciones, sus propsitos, etctera.
d) La consolidacin de la sociedad civil presupone el desarrollo de unacultura poltica que tenga como referente fundamental la legalidad. Dicha cul-tura poltica es siempre el resultado de una historia de conflictos sociales quetiene como punto culminante el reconocimiento de los individuos como "per-sonas" (sujetos de derechos y deberes), la "lucha por el derecho a tener de-rechos". Este reconocimiento conduce a una transformacin de los valores queguan la integracin social. Esta trasformacin puede caracterizarse esquem-ticamente como el paso de un nivel normativo basado en la fidelidad perso-nal y la reciprocidad patrimonialista, a un sistema sustentado en una legalidadque asume tanto la pretensin de validez general de sus ordenamientos, comola irreductibilidad de la pluralidad.
e) La sociedad civil es un campo de conflictos sociales dentro de un marcolegal. Estos conflictos no slo tienen sus races en la oposicin de intereses entrelas diversas clases, sino tambin en la multiplicidad de formas de estratifica-cin. Contra la tradicin marxista, se sostiene que el conflicto no tiene un centroy que, por tanto, no puede reducirse a una sola forma de asimetra, como es lade propietarios y no propietarios de los medios de produccin.
143
-
f) La nocin de sociedad civil, como casi todos los conceptos polticos, enla medida que se trata de conceptos polmicos, implica una tensin irreduc-tible entre su nivel descriptivo y su nivel normativo. En su carcter normati-vo los valores intrnsecos a la sociedad civil no slo se oponen a la falta decontrol de la asimetra entre el Estado y la sociedad civil, sino tambin a lafalta de control de las asimetras que surgen del seno de esta ltima. En otraspalabras, el carcter crtico de la nocin de sociedad civil tiene que ser de-fendido no slo contra el afn de dominio estatal, sino tambin contra laspretensiones de poder de los grupos internos a ella en su relacin con el Es-tado y con los otros grupos.
144