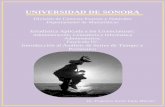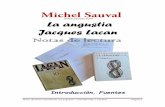Notas 2. Introducción (Usado)
-
Upload
eduardo-paracelso -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Notas 2. Introducción (Usado)

Francamente declaro que no soy un especialista sobre la Independencia de México como puede serlo un historiador o un sociólogo; más bien en términos generales lo que intento plantear es una reflexión sobre el sentido conmemorativo del hecho histórico; pero -como apunta Tzvetan Todorov- los hechos por sí solos no revelan su sentido; y eso detona mi investigación.
Aunque el Grito de Dolores es conocido en México, al menos en sus líneas generales, su eficacia simbólica en los planos cívico, político, social e histórico me incita a cuestionarme en dos sentidos: ¿por qué recordar determinados acontecimientos? y en un plano colectivo, ¿qué debemos recordar como nación?
La elección del acontecimiento central, la representación del Grito de Dolores hecha en el tradicional ritual del 16 de septiembre específicamente en el año 2010, restringe mi tema. En lo esencial me limitaré al Bicentenario de la Independencia de México como un contexto adecuado para abordar mis preguntas; no obstante el sentido que creo entrever en el Bicentenario de la Independencia de México no excluye a las demás representaciones hechas en otros sexenios y proyectos políticos, sino que las incorpora como una manera de hacer visible la continuidad de la tradición.
Mi punto de partida cierne sobre lo siguiente: el cuestionamiento sobre la memoria colectiva nacional y el derecho que se asumen los políticos en el poder de seleccionar y controlar los elementos que deben ser conservados sobre la historia de México. Para mí, cuestionar los usos de la memoria más allá de una tarea de análisis sociocultural impone una oposición al poder.
Como he dicho, la mirada que expongo no es la de un historiador y no quisiera reflexionar sobre la historia que estos están escribiendo puesto que eso desviaría mis intenciones al quehacer historiográfico. Las observaciones que fijo son las de un testigo del 200 aniversario de la Independencia de México que intenta comprender su tiempo.

En México el consumo cada vez más rápido de información no inclina necesariamente a un mejor conocimiento del hecho histórico, sino al establecimiento de una memoria, la oficial.
Cuando Assman enfrenta lo que llama memoria vinculante (como una memoria normativa sobre la que uno se hace recuerdos y modos de recordar obligadamente) a la posibilidad de cambio en las condiciones básicas del recuerdo en el contexto, introduce brevemente a uno de los problemas que enfrenta la utilización política de la memoria: la amenaza de que el recuerdo ya no tenga sustento firme en el nuevo contexto.
¿Qué se hace con el recuerdo cuando se ha perdido el lazo o el interés que nos invitaba a recordar? Un ejemplo que responde a esta situación lo representa la sociedad alemana después de la Segunda Guerra Mundial que no se aboco por el olvidar el nazismo, sino que lo situó como algo lejano e incomodo al nuevo contexto que tiene por delante.
En México se encuentra otra panorámica sobre la pregunta que he planteado anteriormente. Ante la posibilidad que enfrenta el poder político del Estado de que el recuerdo del Grito de Dolores pierda su eficacia simbólica en el contexto actual la constante invitación al recuerdo a través de representaciones del Grito ha sido un medio de conservación de la memoria.
La problemática que hasta el momento he descrito tiene un paso más, ¿qué sucede con el recuerdo del Grito de Dolores una vez pasado el 16 de septiembre?. Pasadas las fechas conmemorativas el complemento de la memoria, el olvido, puede opacar y desaparecer el recuerdo del Grito de Dolores. Las acciones políticas sobre la memoria también tienen su lugar en los períodos posteriores al 16 de septiembre: hay que impedir que se deteriore la memoria haciendo uso de otros marcos de la tradición como los monumentos o introducirla en otros medios que refresquen la memoria y los aspectos simbólicos de lo recordado como sucede con las telenovelas históricas.
En México las telenovelas históricas han jugado un papel significativo en la actualización de la memoria colectiva sobre el Grito de Dolores….