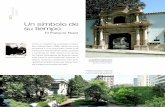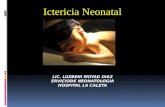LMD-195
-
Upload
ginebra-kahlo -
Category
Documents
-
view
11 -
download
1
description
Transcript of LMD-195
-
septiembre 2015el dipl, una voz clara en medio del ruido Capital Intelectual S.A.
Paraguay 1535 (1061) Buenos Aires, ArgentinaPublicacin mensualAo XVII, N 195Precio del ejemplar: $42En Uruguay: 100 pesos
www.eldiplo.org
Jos NataNsoN MartN rodrguez aldo ferrer eleoNor faur Natalia zuazo JeaN-Michel duMay MaxiMe robiN serge haliMi
Reuters
Dossier
los Nudos de la ecoNoMa
Cules son las tensiones econmicas que le esperan al prximo gobierno? Un anlisis de sus principales desafos en un contexto de crisis global.
la imparable globalizacin chinaLa devaluacin del yuan dispuesta por el gobierno chino sacudi al mundo. El objetivo es transformar a la moneda en una reserva de valor internacional. Convertida en la primera economa del planeta, China confirma su ambicin de protagonismo global.
Escriben: Ding Yifan, Anne Cheng y Florent Detroy
-
2 | Edicin 195 | septiembre 2015
por Jos Natanson
Aunque alberga a casi un cuarto de la poblacin nacional y condensa exacerbados los tres hechos maldi-tos de la clase media argentina (po-breza, inseguridad y peronismo), el Gran Buenos Aires carece de una identidad pro-pia. Si la filiacin puede definirse en funcin del barrio (tempranamente construido en torno al tango y el club de ftbol), el partido (matancero, lomense, sanisidrense) e incluso el cordn (en el Oeste est el agite), el conurbano no constituye un ncleo de pertenencia claramente definido. Como un incmodo pivote que no es ni capital ni interior, un poco urbano y todava un poco rural, aparece en los medios bajo la forma de una ame-naza que cerca en sentido literal y metafrico a la ciudad de Buenos Aires, donde brillan las luces.
Quizs por eso, y aunque resulte asombro-so, hasta bien entrada la dcada del 90 prctica-mente no hay referencias al conurbano en la lite-ratura, el cine o el rock (1). Con algunas contad-simas excepciones, como las enormes primeras novelas de Jorge Ass, el xito de teatro Made in Lans y algn blues perdido de Pappo o Manal, el conurbano no se recorta como una geografa con entidad propia sino apenas como una exten-sin aspiracional de la capital. Recin cuando comienza a hacerse evidente lo que Adrin Go-relik llama el fin de la ciudad expansiva (2), en el sentido de la capacidad de la ciudad para inte-grar en condiciones dignas tanto nuevos espa-cios como nuevos contingentes poblacionales, el conurbano adquiere soberana.
Esto se refleja en la msica popular, con la explosin del rock barrial a travs de bandas co-mo Divididos, La Renga o Los Piojos, el gnero tropical, que asume explcitamente su condi-cin de exclusin con la cumbia villera, y sobre todo el cine, con el boom del nuevo cine argen-tino en pelculas de realismo sucio estilo Pizza, birra y faso, El bonaerense y Mundo Gra, o cos-tumbristas nostlgicas tipo Luna de Avellaneda, entre muchas otras. La literatura lleg ms tar-de, con los relatos de Juan Diego Incardona, Vi-vir afuera de Fogwill, y Kryptonita de Leonardo Oyola, y en cierto modo con Las viudas de los jue-ves, que mostr la otra cara de la otra cara del co-nurbano: el fondo de terror escondido detrs del falso paraso de los countries.
Breve historiaPese a esta debilidad simblica, el Gran Buenos Aires ocupa el centro de la vida poltica argenti-na. El peronismo, se sabe, naci con el aluvin de masas suburbanas que marcharon sobre la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945, y una vez en el poder despleg una serie de polticas de inclu-sin urbana (desde la estatizacin de los servi-cios de agua, ferrocarril y gas para garantizar su extensin con tarifas bajas a los sectores popu-lares a los crditos blandos del FONAVI) y me-didas de enorme trascendencia territorial, en-tre las que se destaca la decisin de construir el
nuevo aeropuerto no en el rico corredor norte, donde viva la mayora de sus potenciales usua-rios, sino en Ezeiza, como forma de revalorizar al sudoeste postergado y reequilibrar la geogra-fa del conurbano (y donde, 24 aos despus, se producir el regreso de Pern y el principio del fin del peronismo peronista).
El trazado cuadricular de Buenos Aires, nti-da herencia de la ciudad colonial, permiti ir su-mando progresivamente a los suburbios al n-cleo original formado en torno del puerto, hasta que la crisis de la ciudad inclusiva disparada por el agotamiento del modelo estadocntrico e industrialista puso fin a este proceso homoge-neizador. Las primeras villas, situadas en terre-nos vacos del ferrocarril, basurales y mrgenes inhabitados de los ros, comenzaron a aparecer a mediados de los 50: si su trazado laberntico ori-ginal reflejaba su concepcin transitoria, los ba-rrios precarios que se fueron formando ms tar-de comenzaron a reproducir el trazado amanza-nado de la ciudad. Todo un signo de los tiempos: en simultneo con el quiebre del imaginario so-cial de integracin va trabajo y movilidad as-cendente, la villa dejaba de lado su provisiona-lidad y, transformada en asentamiento, asuma su condicin permanente: la esperanza ya no se cifraba en salir de ah sino en el sueo improba-ble de una regularizacin.
Algunos aos ms tarde nacan los dos no-lugares ms expresivos de la otra cara de la frac-tura social: los shoppings, que a diferencia de su modelo original norteamericano no se situaron exclusivamente en los suburbios sino en el co-razn mismo de la ciudad, y los countries, que impusieron un freno a la expansin horizontal de Buenos Aires ocupando con sus superficies cercadas el cuarto cordn. El 27 de junio de 1996 Carlos Menem inaugur los once carriles con peaje de la nueva Panamericana, lo que permiti multiplicar las urbanizaciones privadas facili-tando el acceso (aunque poco despus el trnsi-to se hara imposible) al tiempo que simboliz el abandono de la apuesta al transporte colectivo va ferrocarril en funcin del transporte auto-motor individual.
Conurbano KDiciembre de 2001 encontr una vez ms al co-nurbano en el centro de la poltica. Sus barrios empobrecidos, sobre todo los situados a la vera de la ruta 3, estuvieron en el origen de los movimien-tos piqueteros, cuya inteligencia en los meses ms calientes de la crisis consisti en llevar los pro-blemas y dramas del Gran Buenos Aires al centro de la ciudad. En este sentido, no debe ser casual que el momento ms dramtico de todo el ciclo de protesta (el asesinato de Kosteki y Santilln) haya comenzado en uno de los puentes que unen y se-paran a la capital del conurbano. A veces la histo-ria procede con precisin de relojero.
Pero el proceso tena tambin un costado pa-radjico. Socialmente pauperizado, el conurba-
no se fortaleca polticamente: la reforma del 94, que elimin el Colegio Electoral y estableci la eleccin directa del presidente, potenci su re-levancia electoral, al tiempo que los intendentes, verdaderos mini-presidentes con reeleccin in-definida, ganaron autonoma: la descentraliza-cin iniciada por la dictadura y profundizada du-rante los 90 transfiri a los estados municipales resortes en materia de salud y educacin y luego, con el giro asistencialista de la poltica social, el control de la ayuda social, desde las cajas PAN al-fonsinistas al plan Trabajar menemista y el Jefas y Jefes de Hogar duhaldista.
En este panorama de bancarrota social y agi-tacin poltica se produjo el ascenso del kirchne-rismo como nuevo eje de poder bonaerense. Aun-que el crecimiento econmico y la reconstruccin de la autoridad presidencial lograda a partir del 2003 le permitieron al Estado nacional reabsor-ber, a travs de organismos como el ANSES y po-lticas como la Asignacin Universal, parte de las facultades sociales delegadas a los municipios, el poder de los intendentes se haba consolidado, co-mo demuestra el ascenso, quemando etapas, de al-gunos de ellos a la escena poltica nacional. Fren-te a este nuevo paisaje, el kirchnerismo inici una estrategia de articulacin directa con los munici-pios a travs de la ayuda social y la obra pblica, que le permiti evitar la construccin de un sub-sistema provincial sustrado de su control como haba ocurrido con el duhaldismo durante los 90. La nueva pax conurbana fue condicin del indi-to cuadro de gobernabilidad poltica y estabilidad econmica de la ltima dcada.
Pero por debajo de este mar sereno sucedan muchas cosas. Aunque el conurbano aparece an-te la opinin pblica como una coleccin de feu-dos azotados por el clientelismo y el voto cauti-vo frente a la supuesta racionalidad e indepen-dencia de criterio del informado votante porte-o, lo cierto es que detrs de la fachada monol-ticamente peronista se cocinan caldos espesos: aparatos supuestamente inconmovibles que fra-casan rotundamente (en 2009 y 2011), eleccio-nes ms competitivas de lo que se piensa y un faccionalismo peronista que habilit recambios (3): de hecho, tras los resultados de las PASO de agosto al menos 8 de los 24 intendentes del Gran Buenos Aires no podrn ser reelegidos.
En la campaaVolvamos al principio. Formateado a travs de una larga serie de reformas que fluyeron sin planifica-cin, el conurbano ni siquiera tiene lmites preci-sos: los 24 partidos que lo integran pueden perte-necer a una regin educativa, una seccin electo-ral, un departamento judicial o una regin sani-taria diferentes. Mientras que desde hace medio siglo la capital mantiene sus lmites geogrficos intactos y sus habitantes por debajo de los tres mi-llones, el conurbano se ha ido expandiendo hasta duplicar su extensin y triplicar su poblacin, que hoy araa los diez millones de personas.
Empezar por el conurbano
-
| 3
por Martn Rodrguez*
En este contexto, resulta notable que la cuestin territorial se encuen-tre prcticamente ausente del debate poltico. El poder militar, que durante casi dos siglos marc el pulso del pas, le imprima cierta dimensin territo-rial a la poltica: para los militares, un pas es antes que nada un espacio y un permetro cuya seguridad hay que ga-rantizar mediante desplazamientos que no re-paran en arraigos ni pertenencias. Apenas con-cluida la dictadura, fue Ral Alfonsn quien, con su proyecto de trasladar la capital a Vied-ma, formul el ltimo intento por corregir de un solo golpe el desequilibrio territorial de Ar-gentina. Menem nunca se ocup del tema y el kirchnerismo repens el territorio a travs de la integracin de la periferia nacional a travs de la infraestructura, con la incorporacin de provincias como Chaco, Formosa y Corrientes al gasoducto del NEA, la articulacin de la Pata-gonia con el sistema elctrico interconectado y la construccin de nuevas rutas.
Por eso resulta interesante la propuesta de Daniel Scioli de crear un Ministerio de Ciuda-des y Territorios, como el que funciona en Bra-sil desde que la Constitucin de 1988 estableci el derecho a la ciudad en su catlogo bsico, que contribuya a revisar la organizacin geo-grfica del pas. Si se concreta, la primera ta-rea del organismo, quizs antes que cuestiones ms presentes en el debate pblico, como los re-clamos de los productores agropecuarios de la zona ncleo, debera ser la creacin de alguna instancia de coordinacin entre el gobierno de la ciudad, el de la provincia y los 24 municipios que con la excepcin notable del Ceamse y la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo hoy se encuentran funcionalmente desconecta-dos, incluso para gestionar cuestiones tan ne-cesariamente conectables como el transporte!
Pero para eso ser necesario emprender casi diramos una batalla cultural, que complemente el imaginario meditico del conurbano con uno que, sin caer en la nostalgia pava de cuando los chicos salan a jugar a la vereda, ponga el foco en esa civilizacin hecha de reivindicaciones plebe-yas e imaginacin popular que todava late deba-jo de la barbarie del clientelismo, las cmaras de seguridad y los escombros de todas las crisis. g
1. Vase el artculo de Carla del Cueto y Cecilia Ferraudi Curto, Made in Conurbano. Msica, cine y literatura en las ltimas dcadas, incluido en El Gran Buenos Aires, compilado por Gabriel Kessler y editado por Unipe/Edhasa, de donde tom varias de las ideas para esta nota.2. Vase el ensayo introductorio del mismo libro.3. Vase el artculo de Gabriel Vommaro, El mundo poltico del conurbano en la democracia reciente, en el mismo libro.
Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur
StaffDi rec tor: Jos Natanson
Re dac cinCarlos Alfieri (editor)Pablo Stancanelli (editor)Creusa Muoz Luciana GarbarinoLaura Oszust
Se cre ta riaPa tri cia Or fi lase cre ta ria@el di plo.org
Co rrec cinAlfredo Corts
DiagramacinCristina Melo
Co la bo ra do res lo ca lesFernando BogadoFederico CasiraghiPablo E. ChacnJulin ChappaMatas DeweyEleonor FaurAldo FerrerPablo GandolfoPilar LonzimeFederico LorenzMartn RodrguezJosefina SartoraClaudio ScalettaNatalia Zuazo
IlustradoresGustavo Cimadoro
Tra duc to resJulia BucciGeorgina FraserTeresa GarufiAldo GiacomettiFlorencia Gimnez ZapiolaVctor GoldsteinPatricia MinarrietaBrbara Poey SowerbyGustavo RecaldeCarlos Alberto Zito
Diseo originalJavier Vera Ocampo
Produccin y circulacinNorberto Natale
PublicidadMaia Sona [email protected]@eldiplo.org
ww w.el di plo.org
Fotocromos e impresin: Rotativos Patagonia S.A. Aroz de Lamadrid 1920, Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Le Monde diplomatique es una publicacin de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Argentina, para la Repblica Argentina y la Repblica Oriental del Uruguay. Redaccin, administracin, publicidad, suscripciones, cartas del lector: Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330 E-mail: [email protected] En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada. Registro de la propiedad intelectual N 348.966. Queda prohibida la reproduccin de todos los artculos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. Distribucin en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A. Entre Ros 919, 1 piso. Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina. Distribucin en Interior y Exterior: D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A. Pte. Luis Senz Pea 1836, Tel. 4305 3160. CF. Argentina.
Si uno se pregunta dnde queda el kirchne-rismo ms all de la Nacin, si lo busca en una provincia, una ciudad, una intendencia, un sindicato, resulta difcil de definir. El kir-chnerismo es una identidad nacional, est en la cima del Estado y sostiene un despliegue de militancia territorial que an no tiene expresin electoral (aunque el primer paso en la obtencin de intendencias bonae-renses propias parece darse en estas elecciones). Tam-bin est presente en los medios de comunicacin pbli-cos y privados con cariz progresista y vocacin semiol-gica. Qu ms? El kirchnerismo tambin est en la socie-dad: en una serie de reivindicaciones cumplidas y en un nuevo sentido comn que enlaza una dosis de distribu-cin social y presencia estatal tal vez irreversible para la gobernabilidad argentina. Est expandido, pero no coa-gulado. Y articula polticamente minoras slidas y ma-yoras coyunturales, progresismo y peronismo clsico.
Todo peronismo exitoso siempre es (fue) una ver-sin del peronismo. Menem, Duhalde, Kirchner, y has-ta Pern en sus distintas presidencias y momentos, ver-sionaron el evangelio justicialista, adaptndolo a las ten-dencias mundiales y a las posibilidades locales. El pero-nismo, por ms grande e invertebrado que sea, necesita una interpretacin, un signo de los tiempos, un paradig-ma para caminar unido. El 22 de agosto pasado, Eduardo Fidanza apunt en el diario La Nacin: Los estudios de opinin muestran un hecho irrevocable: la identificacin social con el peronismo es minoritaria. En este sentido, el peronismo es un suceso electoral antes que emocional. Dice ms: El votante argentino, a tono con una tenden-cia mundial, est desencantado con la poltica y mud sus preferencias a los deportes, el espectculo y el consumo. El amor al peronismo es una vctima de la poca.
Lo que Fidanza sugiere es que no son ni los senti-mientos ni el clientelismo sino la racionalidad del vo-tante lo que explica el xito electoral del peronismo. Suena reacio al vigor con el que muchos viven estos tiempos, pero no deja de tener un eco razonable. Qui-zs el kirchnerismo (hoy con su modelo econmico en transicin final, con el desgaste poltico y el acecho de la justicia) ha operado a lo largo de la dcada sobre cambios que lo trascienden. Como el alfonsinismo y el menemismo, su herencia no puede ser medida en vo-tos o estructuras polticas sino en los cambios cultu-rales, incluso en aquellos que no lo votan ni lo harn.
Si uno recorre provincias como San Juan, Mendoza o Salta, por mencionar algunas, comprueba que cada Frente para la Victoria local, cada peronismo, refleja a lo sumo la expresin clsica de conservadurismo po-pular inquieto y adaptable a los tiempos, con dirigen-cias amigas de las economas regionales, con vnculos clericales aceitados y con una vida partidaria burocr-ticamente estable. Esa vinculacin entre conservadu-rismo local y progresismo nacional es la clave de estos aos: la identidad afectiva ms intensa es la kirchneris-ta, minoritaria electoralmente y con fuerte impronta de capas medias urbanas; su xito ha sido el de condu-cir desde la mxima autoridad pblica al resto institu-cional del peronismo. Y ahora qu viene? g
*Periodista. Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur
Capital Intelectual S.A.
Le Monde diplomatique (Pars)
La circulacin de
Le Monde diplomatique,
edicin Cono Sur, del mes
de agosto de 2015 fue de
25.700 ejemplares.
Fundador: Hubert Beuve-Mry
Presidente del Directorio y
Director de la Redaccin: Serge Halimi
Director Adjunto: Alain Gresh
Jefe de Redaccin: Pierre Rimbert
1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 Pars
Tl.:(331) 53 94 96 21
Fax: (331) 53 94 96 26
Mail:[email protected]
Internet: www.monde-diplomatique.fr
Editorial
Buscando un smbolo de paz
-
4 | Edicin 195 | septiembre 2015
Los verdaderos nudos de la economa
La construccin de la agenda econmi-ca es, como toda construccin social, un espacio de lucha poltica que insu-me abundantes recursos directos e in-directos. El poder econmico puede ser dueo de los medios que la comu-nican o invertir en publicidad, pero tambin financia consultoras especializadas y think tanks afines, desde centros de estudio a universidades de elite. Forma cuadros, los pone a disposicin y, en un mundo donde las ideas son un bien escaso, brinda letra a cautos e in-cautos. Es un trabajo lento, cotidiano, de orfebre; es la construccin de la opinin pblica a travs de la publi-cada. El resultado no es slo la confusin entre proble-mas reales e intereses particulares o, heideggeriana-mente, la realidad de seres en el mundo siendo deci-dos por los medios, sino la subordinacin del debate pblico a la guerra por la construccin de la agenda.
El panorama parece sombro, pero no lo es por-que la guerra existe. A partir de 2008, en el marco
por Claudio Scaletta*
Perspectivas a partir de octubre
de la disputa con las patronales agrarias, el gobierno tom la decisin estratgica de aportar ms activa-mente a la construccin de medios alternativos. Las voces no se multiplicaron, pero se rompi la hege-mona. Hasta entonces, el espacio de la crtica era el margen. La construccin resultante es precaria, porque el regreso de un gobierno que no dispute con el poder econmico podra significar el fin de la gue-rra. Lo dicho supone que la agenda econmica no es unvoca y depende de los intereses que la impulsan. Ninguna agenda es neutral.
Pendientes del poderLa agenda econmica que suele ocupar un lugar central en los medios de comunicacin es muy con-creta y tiene pocos ingredientes; incluso quienes pa-san de largo de estos temas conocen los cinco prin-cipales: inflacin, tarifas, retenciones, cepo y fon-dos buitre. Parece una agenda sencilla y un camino lgico. Expresada en sus propios trminos, se trata
de contener el aumento sostenido de precios va res-triccin monetaria, reducir el peso de los subsidios energticos para sincerar precios relativos, redu-cir al mximo posible las retenciones, terminar con la imposibilidad de comprar dlares por cualquier ventanilla y negociar con los litigiosos holdouts.
Para la gente de a pie resulta difcil estar en des-acuerdo, e incluso la mayora de los economistas que rodean al candidato presidencial del Frente pa-ra la Victoria, Daniel Scioli, ya adoptaron algunas de estas demandas. Reaparecieron los fundamentalis-tas del supervit fiscal, se promete la eliminacin de los subsidios tarifarios ms o menos rpidamente, se afirma que se reducirn fuertemente las reten-ciones a los principales cultivos salvo la soja y tam-bin que se negociar pronto con los buitres. Sobre los controles cambiarios, el mal llamado cepo, por ahora slo se discute la velocidad de salida y, tras el descalabro del INDEC, de inflacin slo se habla en voz baja y con horizontes de mediano plazo.
DossierLa economa que viene
La agenda econmica dominante incluye temas como la inflacin, el conflicto con los fondos buitre y el cepo al dlar. Aunque importantes, se trata ms de consecuencias que de causas del verdadero desafo: sustituir importaciones y generar divisas para empujar el desarrollo.
Sarah Pabst (www.lasaladaproject.com)
-
| 5
La oposicin, que por momentos parece sentirse lejos de la posibilidad real de gobernar, prefiere no abundar en detalles. Su discurso se limita a distintos matices de ajuste fiscal clsico y a sumar la propuesta de una liberalizacin cambiaria ms o menos rpi-da. Slo un parntesis de caprilizacin preelectoral llev a moderar los tramos ms impopulares de este discurso, como la marcha atrs en la recuperacin de YPF y Aerolneas Argentinas y la reversin de la uni-versalizacin de las prestaciones familiares va Asig-nacin Universal por Hijo, los planes.
Pendientes del desarrolloPero, son estos los verdaderos problemas econmi-cos que dejar la larga dcada kirchnerista, los desafos reales del nuevo gobierno, sea cual fuere? Volviendo al punto de partida, las respuestas dependen de los objeti-vos de la poltica econmica. Para no dispersar el relato conviene introducir en este punto un supuesto fuerte del discurso sciolista: la continuidad del modelo signi-fica pasar a una etapa superior, avanzar del crecimiento al desarrollo. La declaracin de voluntad es, en princi-pio, certera. En los ltimos doce aos hubo ms creci-miento que desarrollo, aunque sobre el final del ciclo se produjo algo inicialmente paradjico: se fren el creci-miento, pero se avanz en el desarrollo. En los lmites y las virtudes de este proceso se encuentran los nudos a desatar de la etapa que comenzar en octubre.
Sobre las causas del freno de la economa existe un consenso extendido entre los economistas. Fueron dos: el cambio de escenario internacional y la reaparicin de la restriccin externa. El primer aspecto fue el ms evi-dente. El pas, en tanto tomador de precios internacio-nales, disfrut, al menos hasta 2008, del viento de co-la, es decir de un mundo con precios muy favorables para las exportaciones de commodities, situacin que fue aprovechada con polticas de expansin de la de-manda interna, principalmente del consumo va la me-jora en el ingreso de los trabajadores. Esta fue la etapa del crecimiento con inclusin. Crecimiento, no desa-rrollo, en tanto este ltimo supone una transformacin de la estructura productiva. El balance comercial supe-ravitario durante el primer perodo permiti financiar la expansin y, al mismo tiempo, reducir significativa-mente el peso de la deuda en divisas sobre el PIB.
Esta financiacin del crecimiento es un proceso conocido, pero que es necesario revisitar en tanto se encuentra en la raz de los nudos econmicos y suele generar confusin al pensamiento heterodoxo. Los economistas clsicos heredaron a la economa pol-tica el concepto de precio natural del salario o, ya en Marx, de valor del salario. Este valor es el (cos-to) de la reproduccin de la mano de obra, y est integrado por la suma de todos los bienes necesarios para la reproduccin biolgica del trabajador y su familia; alimento, vivienda y vestido, ms un factor cultural determinado en cada tiempo y lugar.
En la Argentina de las primeras dcadas del siglo XXI, este factor cultural incluye, slo por citar los bienes ms relevantes, electrodomsticos, electrni-cos y automotores, desde acondicionadores de aire y heladeras a celulares, motocicletas y automviles. Di-cho taxativamente y remitindose a la estructura eco-nmica local: la mejora en la distribucin del ingreso y el aumento de salarios que acompaaron la etapa de expansin incrementaron la demanda de productos de sectores deficitarios en divisas y sus insumos, co-mo la energa, lo que contribuy a la reaparicin de la restriccin externa. Dicho ms concretamente to-dava: sin dlares para financiar las importaciones no hay crecimiento; luego, sin desarrollo, es decir sin un cambio de la estructura de la economa, se llegar a un punto en que las divisas no alcanzarn para seguir fi-nanciando la expansin. Es lo que comenz a suceder a partir de 2008, en coincidencia con el cambio del es-cenario internacional, que se volvi desfavorable para los precios de las exportaciones locales.
Evidentemente la oferta, generada por la estruc-tura productiva, fue traccionada por la demanda, pero una vez ms el mercado demostr no poder resolver por s solo los problemas, a la vez que la intervencin del Estado no acompa el proceso con cambios sus-tantivos. A posteriori, cuando siempre es ms fcil se-
alar las falencias, puede decirse que existieron dos limitaciones centrales de las gestiones kirchneris-tas. La primera, vinculada a la herencia de los 90, fue la falta de conviccin inicial en el rol del Estado para dinamizar los sectores clave, lo que explica la demo-ra con la que llegaron decisiones como la recupera-cin del sistema previsional o de ex firmas estatales emblemticas,como YPF y Aerolneas Argentinas.
La segunda, relacionada con la anterior, fue ha-ber desdeado la planificacin para evitar la reapa-ricin de la restriccin externa. El caso energtico es paradigmtico. Ya desde 2005 era evidente tanto la cada de la produccin de hidrocarburos en un con-texto de aumento de la demanda interna, como el accionar predatorio de Repsol, y sin embargo la re-cuperacin del control de YPF se demor hasta que el dficit energtico fue un hecho. Lo mismo puede decirse del rea de infraestructura en general. Aqu sirve de ejemplo el transporte ferroviario: el gobier-no insisti en la gestin privada, pero las transforma-ciones comenzaron a ocurrir recin cuando el Esta-do asumi el control del proceso.
RecalculandoLa reaparicin de la escasez relativa de divisas, enton-ces, fue consecuencia directa de las limitaciones del modelo econmico. Hubo cierto desdn por el largo plazo y, cuando ya fue tarde para revertir la evolucin hacia el dficit externo, se tomaron un conjunto de de-cisiones, algunas precipitadas y otras muy acertadas. Entre las primeras se destaca la adopcin temprana de restricciones cambiarias para frenar la fuga de divisas en un contexto de tasas de inters negativas, bajo el ar-gumento ofertista de que las tasas bajas alentaban la inversin. Entre las acertadas se destaca la recupera-cin del sistema previsional y el control del YPF.
En este sentido, si se vuelve a mirar la agenda de pendientes presente en los medios de comunicacin se observa que se trata de problemas que son efectos y no causas. La inflacin tiene dos explicaciones, pri-mero la puja distributiva durante el perodo de mayor expansin del PIB y luego el derrame cambiario cuan-do se inici el freno y reapareci la escasez de dlares. El aumento del dficit por subsidios a la energa, as como la redistribucin inicial de la renta petrolera va precios, mejor la competitividad de las empresas y el consumo de las familias, pero se dispar cuando lle-g el fin del autoabastecimiento y hubo que importar. Las retenciones volvieron a ponerse en cuestin no por el nivel del tipo de cambio, sino como consecuen-cia de la cada de los precios internacionales. A pesar de todo, la reciente baja de los precios de las commodi-ties produjo tambin un efecto positivo: el alivio en di-visas del dficit energtico. Finalmente, no hace falta explicar la relacin entre escasez de dlares, contro-les cambiarios y dinmica con los fondos buitre.
Esto, por supuesto, no significa que sea un error aspirar a niveles de inflacin ms bajos en el mediano plazo, ni que las tarifas no deban corregirse en un con-texto de importacin de energa que reclama cuidar el consumo. Por otro lado, si se necesitan inversiones ex-ternas y su repago, ser necesario abordar el problema de los controles cambiarios. Tampoco es un error as-pirar a un escenario de normalizacin financiera para financiar el desarrollo, pero vale agregar que pagarles a los buitres de ninguna manera garantiza que se cum-pla la promesa de tasas ms bajas. De hecho, sin llegar a un acuerdo el pas ya inici el proceso de tomar deu-da externa a tasas decrecientes. Y a pesar del acoso del Poder Judicial estadounidense, desde que se inici la etapa ms lgida del conflicto facilitado por Thomas Griesa el riesgo pas no dej de bajar.
En otras palabras: todos y cada uno de los in-gredientes de la agenda econmica del prximo gobierno de acuerdo a la mirada convencional son efectos y no causas de un problema mayor, que est por detrs y que es el verdadero nudo econmico de la futura administracin.
Desafos realesCon sus ms y sus menos, los aos kirchneristas subie-ron los estndares sociales va crecimiento con mejoras en la distribucin del ingreso. Un gobierno de distinto
signo poltico deber lidiar con estos nuevos estnda-res; no podr ignorarlos. Uno del mismo signo nece-sitar continuar con el crecimiento con inclusin, lo que inevitablemente implicar avanzar hacia el desa-rrollo. La naturaleza de este desarrollo es un debate extenso, pero su ncleo central es la necesidad de sus-tituir importaciones y generar divisas, con un agra-vante: esta vez el escenario internacional de partida ser desfavorable y las divisas se necesitarn desde el
minuto cero.Embrionariamente, el proceso de desarrollo se inici sobre el final del ciclo kirchnerista. El primer paso fue la recu-peracin de YPF en un contexto de dficit ener-gtico y malos precios internacionales. Los re-sultados positivos fue-ron evidentes: se logr aumentar la produccin y sustituir importacio-nes. Si bien los reflecto-res enfocan al futuro de Vaca Muerta y a los hi-
drocarburos de roca madre (shale), existe todava un amplio margen para la explotacin convencio-nal. Hoy se hace recuperacin secundaria en Loma La Lata y se extrae gas de arenas compactas (tight, una explotacin ms barata que el shale). Los pre-cios internos ya no son una limitacin: las empresas reciben 77 dlares por el barril nuevo y 7,5 dlares por milln de BTU de gas nuevo. La cadena energ-tica, bajo la gua de YPF y con el ingreso de inversio-nes externas por ahora expectantes, representa un gran potencial para el prximo gobierno.
Cmo contina el desarrollo? El nuevo gobierno deber mantener una elevada demanda efectiva por una doble va: la inversin pblica y la expansin de la infraestructura en transporte, comunicaciones y energa. En este punto le convendr apartar o reedu-car a los fundamentalistas del supervit. Puede in-cluso fotocopiar lo que se hace en esta materia en las economas ms desarrolladas, donde hasta el sper estricto Tratado de Maastrich admite 3% del PIB de dficit sin incluir la inversin pblica, que son ingre-sos futuros. Vale recordar que el dficit en moneda propia es irrelevante; el nico dficit que importa, la verdadera restriccin, es el de divisas.
El desarrollo de infraestructura no demanda divisas directamente, pero s de manera indirecta. Es aqu donde entra el factor cultural del valor del salario. El aumento de la masa salarial conlleva tambin el incremento de la demanda de produc-tos de sectores industriales altamente deficitarios, como el automotor y la electrnica fueguina (1). La profundizacin del rol exportador de todos los sec-tores capaces de generar divisas ser fundamental, desde el agro a la industria, lo que implica superar la falsa dicotoma entre estas dos ramas de la pro-duccin. Tambin la minera puede ser una oportu-nidad, pero en todos los casos bajo el concepto am-plio y repetido de agregar valor local.
Ntese que no se trata inevitablemente de un n-fasis industrialista. Macroeconmicamente la in-dustria es un medio para conseguir divisas, no un fin en s mismo. Pero para lograrlo es necesario aumen-tar la composicin local de la produccin (y por lo tanto reducir la demanda de divisas) a travs de la ac-cin del Estado, as como expandir el tamao relati-vo que ya alcanz el mercado interno para muchas ramas, por ejemplo la automotriz. Quiz no haga fal-ta desarrollar 36 circuitos y alcance con concentrar-se en una docena. Pero slo con ms divisas se podr generar las condiciones para un aumento sostenido de la productividad del trabajo. g
1. Claudio Scaletta, Las dos ovejas negras, Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur, N194, agosto de 2015.
*Economista y periodista. Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur
La reaparicin de la escasez relativa de divisas fue consecuencia directa de las limitaciones del modelo econmico.
-
6 | Edicin 195 | septiembre 2015
El conflicto campo-industria va ms all de los precios relativos y la distribucin intersectorial del ingreso. Abarca visio-nes conflictivas sobre la organizacin de la economa nacional y su insercin en la divisin internacional del trabajo. Por una par-te, la que afirma que la economa argentina puede sostenerse sobre la produccin primaria y que la in-dustria es una anomala en un pas como el nuestro. Por la otra, que el campo es el agente del atraso y la dependencia, y que debe privilegiarse el desarrollo industrial. Las prolongadas turbulencias polticas de Argentina tienen races profundas tambin en el desencuentro histrico entre los dos sectores funda-mentales de la economa nacional.
A fines del siglo XIX, cuando la produccin agro-pecuaria argentina se integr al mercado mundial, todava era posible sostener el crecimiento de la eco-noma nacional sobre un solo sector. Pero esta alter-nativa dej de ser posible. El aumento de la poblacin total y la disminucin de la participacin de la rural por el impacto del progreso tcnico sobre el empleo en el campo configuraron una realidad y una dimen-sin de pas insostenible ya en un solo sector. Los ms de 40 millones de habitantes de la Argentina actual, de los cuales cerca del 90% corresponde a los centros urbanos, requieren una economa agroindustrial inte-grada. La produccin agropecuaria ms la cadena de
por Aldo Ferrer*
transformacin agroalimentaria generan actualmen-te alrededor de una cuarta parte del empleo formal to-tal. Sin el crecimiento del conjunto de la industria no pueden erradicarse el desempleo estructural, la ex-clusin social, la pobreza y la inseguridad.
El campo La produccin agropecuaria est registrando el im-pacto de una nueva fase de valorizacin de los re-cursos naturales por la expansin del mercado mun-dial. El rpido desarrollo de China y otros pases de la Cuenca del Pacfico aument la demanda de ali-mentos y materias primas. Al mismo tiempo, enten-dimientos en la Organizacin Mundial del Comercio, referidos a la eliminacin de los subsidios a las expor-taciones primarias de la Unin Europea y Estados Unidos, podran abrir en el futuro nuevos espacios en otros mercados. El escenario externo es as propicio al aumento de las exportaciones argentinas de produc-tos agropecuarios y a las manufacturas de ese origen.
La produccin total de cereales y oleaginosas su-bi en los ltimos veinte aos de algo ms de 40 a 115 millones de toneladas, perodo durante el cual la soja pas de representar el 30% de la superficie sembrada en el pas al 50% de ella, a partir de la tecnologa de la siembra directa. Como consecuencia del aumento de la produccin, los excedentes exportables dirigidos al mercado global aumentaron.
Los paquetes tecnolgicos y las nuevas prcticas agronmicas han transformado la organizacin de la produccin y la empresa agrarias, y las relaciones en-tre la propiedad de la tierra y su explotacin. La tra-dicional autonoma de decisin del productor ha sido desplazada a un complejo entramado de proveedores de insumos, financiamiento y terceros que asumen funciones esenciales en el proceso productivo. En el nuevo contexto, han surgido nuevas camadas de em-prendedores que constituyen uno de los ncleos ms dinmicos del empresariado argentino y que operan con los conocimientos de frontera asociados a los pa-quetes tecnolgicos y la informtica. De este modo, se ha enriquecido y diversificado la membresa de las instituciones representativas del campo y han surgido otras nuevas, como la de los empresarios dedicados a la siembra directa. Las filiales de empresas transna-cionales, que son las principales proveedoras de los componentes de los paquetes tecnolgicos, han gana-do influencia en los asuntos del sector.
Los precios de los productos que mayormente ex-porta Argentina (y de todos los pases perifricos en general) en el perodo 2003-2014 crecieron notable-mente: un 145% en las manufacturas de origen agro-pecuario (MOA) y un 105% en el rubro de exportacin de productos primarios. En el ltimo tiempo se debi-lit la demanda de este tipo de productos y sus pre-cios, pero sobre un piso ms alto determinado por la industrializacin y expansin del empleo y los niveles de vida en los pases emergentes de Asia. La Organiza-cin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) estima que la demanda de alimen-tos casi se duplicar hacia mediados de este siglo. Con las variaciones que son tradicionales en los mercados de productos agropecuarios, cabe esperar un contex-to externo de largo plazo favorable para el campo ar-gentino, particularmente en los bienes de alto conte-nido tecnolgico y de valor agregado.
En el nuevo escenario quedan pendientes proble-mas del pasado. La fractura en las cadenas de agre-gacin de valor es un problema histrico particular-mente observable en el sector agropecuario. Duran-te la etapa del crecimiento hacia afuera (desde los aos de 1860 hasta la crisis de 1930), la produccin primaria era principalmente realizada por produc-tores locales, pero el resto de la cadena (transportes que incluan ferrocarriles, frigorficos y almacena-miento, comercializacin internacional y financia-miento) corresponda a operadores extranjeros. De este modo, buena parte del ingreso generado por la cadena de agregacin de valor del sector quedaba fuera del circuito argentino de acumulacin de ca-pital y tecnologa.
En la actualidad, los sectores ms dinmicos del sistema, vale decir, la provisin de insumos y compo-nentes de los paquetes tecnolgicos, equipamiento y distribucin, estn concentrados en un nmero re-ducido de empresas con fuerte presencia de filiales transnacionales. Esas firmas registran dinmicas de acumulacin econmica y tcnica que escapan a la lgica local y se insertan en otras de corte global, al tiempo que el grueso de los desarrollos dinmicos corresponde a un nmero muy acotado de produc-tos de bajo valor agregado, insertos en tramas pro-ductivas donde la mayor parte de la industrializa-cin se realiza de fronteras para afuera (1).
La estructura actual del sector, dominada por multinacionales y otros actores privados extran-jeros que condensan la mayor parte del desarrollo cientfico-tecnolgico del proceso productivo, re-duce la capacidad endgena de organizar recursos, que es un componente esencial del desarrollo, y del sistema cientfico nacional de incorporar los avances asociados a la biotecnologa y la informtica en su propio acervo de asimilacin e innovacin. Los ins-titutos pblicos de investigacin, como el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA), y al-gunas pocas empresas privadas limitan entonces su actividad a la aplicacin de acervos tcnicos ya acu-mulados (control de las variedades, capacidades de anlisis, testeo de calidades, etctera), fuertemente asociados a las caractersticas locales de suelos y cul-tivos. Existe, entonces, un desarrollo importante pe-
DossierLa economa que viene
La relacin campo-industria
La historia de las frustraciones argentinas revela, en gran medida, la incapacidad de resolver los conflictos de intereses entre el campo y la industria en un contexto mutuamente beneficioso para ambos y para la economa y la sociedad.
Anticipo del nuevo libro de Aldo Ferrer
Sarah Pabst (www.lasaladaproject.com)
-
| 7 | 7
ro insuficiente para formar una economa del campo integrada y competitiva, con capacidad de impulsar a todo el complejo productivo del pas.
La industria En un escenario mundial de crecimiento y transfor-macin de la industria y, particularmente, de expan-sin en China y en los pases emergentes de Asia, en nuestro pas la poltica neoliberal provoc el deterio-ro de la industria y una fuerte cada de su participa-cin en el producto bruto interno, de cerca del 30% a mediados de la dcada de 1970 a alrededor del 15% a fines de la ltima dcada del siglo XX y principios del actual. En esos aos, el valor agregado industrial por habitante fue un 40% inferior al registrado a princi-pios de la dcada de 1970. Al mismo tiempo, la activi-dad manufacturera registr una transformacin pro-funda en sus sectores y empresas.
Los cambios al interior del sector fueron extraor-dinarios. Alrededor de 400 firmas, concentradas en la extraccin y procesamiento de recursos naturales, en la produccin de insumos bsicos (como acero y alu-minio) y, en parte, en el complejo de la industria au-tomotriz realizaron reestructuraciones ofensivas pa-ra responder al nuevo contexto externo y a los cam-bios en el mercado mundial, y alcanzaron las mejores prcticas existentes en la economa mundial. En es-tas actividades disminuy la participacin del valor agregado en el producto final como consecuencia de la apertura comercial y de la sustitucin de insumos, tecnologa y bienes de capital producidos interna-mente por importaciones. Otras firmas industriales, alrededor de 25.000, sin incluir a las microempresas, debieron adoptar comportamientos defensivos para acomodarse al nuevo escenario y sobrevivir (2).
Al mismo tiempo, la apertura del mercado inter-no, la sobrevaluacin del tipo de cambio y el aumen-to de los costos financieros provocaron la quiebra y desaparicin de decenas de miles de pequeas y me-dianas empresas, que no resistieron el cambio drs-tico y hostil de las reglas de juego. Muchas de ellas, aunque contaban con las habilidades empresaria-les y tcnicas para modernizarse y participar en un proceso de crecimiento en un contexto ms abierto y competitivo, fueron arrasadas por el tsunami neoli-beral. El costo social de este proceso registr su ma-yor magnitud en los grandes conglomerados urba-nos, como el conurbano bonaerense, Crdoba y Ro-sario. El aumento del desempleo y del trabajo infor-mal, y la desigualdad creciente en la distribucin del ingreso contribuyeron al malestar social y al aumen-to de la inseguridad. El cierre drstico de los espa-cios de rentabilidad en sectores y empresas poten-cialmente prsperos contribuy a la fuga al exterior de capitales y de mano de obra calificada.
Otros dos procesos simultneos tuvieron lugar en la industria: la concentracin de la produccin y la
participacin dominante de filiales de empresas ex-tranjeras. Una encuesta del Instituto Nacional de Es-tadstica y Censos (INDEC) revela que, de las 500 fir-mas no financieras ms grandes, ms de 300 corres-ponden a filiales de empresas extranjeras, que repre-sentan ms del 80% del valor agregado del universo encuestado. Esto implica un extraordinario grado de extranjerizacin del sistema productivo argentino, probablemente sin comparacin entre pases impor-tantes dentro del orden mundial contemporneo.
El cambio de rumbo de la poltica econmica pos-terior a la crisis del 2001 permiti recuperar la ocupa-cin plena de la capacidad productiva y de la mano de obra. La estructura productiva desequilibrada, se-gn la expresin de Marcelo Diamand, volvi enton-ces a revelar su pecado original: la restriccin exter-na. A partir del 2007 aument el dficit del comercio internacional de manufacturas de origen industrial (DMOI), concentrado en los sectores de autopartes, complejo electrnico, bienes de capital y productos qumicos. Al mismo tiempo, el supervit energtico se transform en dficit. En tales condiciones, el cre-cimiento de la economa depende de la magnitud del supervit del comercio de productos primarios (SPP). El lmite del dficit en el comercio de manufacturas de origen industrial y de energa (DMOI/E) es el pro-pio SPP. En un sentido ms amplio, ese es, tambin, el lmite del nivel de actividad industrial posible, de la inversin y de la tasa de crecimiento. Esto mismo constituye un rasgo de la vulnerabilidad del sistema. El SPP depende, por una parte, de los cambios en los mercados internacionales de productos primarios y, por el lado de la oferta, de otros factores, como los cli-mticos, que afectan los saldos exportables.
Si el desequilibrio sistmico entre el DMOI/E y el SPP persiste, el sistema puede entrar en turbu-lencias severas que culminen con un ajuste masivo de las principales variables econmicas y una seve-ra contraccin de la actividad. Se corre el riesgo de quedar atrapados en la disputa distributiva y el re-parto del poder, dentro de una estructura producti-va desequilibrada. Puede reaparecer, entonces, la vi-sin neoliberal con su estrategia de aliviar la restric-cin externa por la va del crdito internacional, con las consecuencias ya conocidas, o, aun dentro de una estrategia nacional y popular, de aceptar crditos de proveedores que sustituyen produccin interna po-sible por importaciones.
Los problemas comunesEntramos al siglo XXI con enseanzas de la historia que son concluyentes sobre lo que no debe repetirse. La apertura indiscriminada, los tipos de cambio so-brevaluados y la prdida de participacin de las em-presas nacionales provocan el deterioro de la com-petitividad de la produccin local de insumos, bie-nes de capital y tecnologa. Esto debilita los eslabo-
namientos intersectoriales, las cadenas de valor den-tro del entramado productivo del pas y, consecuen-temente, la productividad y capacidad multiplicado-ra del sistema. Una consecuencia es la aparicin de cadenas globales de valor bajo el comando de corpo-raciones transnacionales y la limitacin de la partici-pacin argentina a los segmentos de menor conteni-do tecnolgico e innovador, con el consecuente d-ficit en las transacciones internacionales. Es lo que sucede en las industrias automotriz y electrnica, en las cuales la produccin local consiste mayoritaria-mente en el ensamblaje de insumos y componentes importados. En esos sectores radica la mayor parte del dficit del comercio en manufacturas de origen industrial, causa principal de la restriccin externa. El sector automotor, por ejemplo, gener una san-gra de ms de 8.000 millones de dlares en 2013 y de 6.500 millones en 2014. Al mismo tiempo, la fuerte extranjerizacin de la economa aumenta las rentas y regalas transferidas al exterior, que disminuyen las fuentes de financiamiento de la ampliacin de la capacidad productiva. Consecuentemente, se redu-cen las oportunidades de inversin del ahorro inter-no, lo que incentiva la fuga de capitales.
La industria enfrenta, en la especificidad de su escenario tecnolgico, problemas similares a los del campo. Ambos sectores enfrentan as el desafo y la oportunidad simultnea de integrar las cadenas de va-lor, asociar la ciencia y la produccin de tecnologa y equipos a la economa real, y ampliar la participacin de las empresas nacionales. Se trata, asimismo, de in-tegrar a las filiales de empresas extranjeras al tejido productivo del pas para ampliar las capacidades loca-les y proyectarlas a los mercados internacionales. En definitiva, el desafo consiste en profundizar los esla-bonamientos productivos, de organizacin y tecnol-gicos del campo y la industria, y entre ambos sectores y el conjunto de la economa nacional.
Desde las perspectivas sectoriales suele afirmar-se que el campo es la Nacin o que la industria es la Nacin. Ambas afirmaciones son ciertas pero insufi-cientes, porque en la realidad contempornea los dos sectores integrados son la Nacin. Ms precisamente, son un sustento esencial de la Nacin que est consti-tuida, asimismo, por la totalidad de la poblacin y de las actividades econmicas y sociales que alberga. g
1. Roberto Bisang y Graciela E. Gutman, Nuevas dinmicas en la produccin agropecuaria, Encrucijadas, N 21, UBA, Buenos Aires, febrero de 2003.2. Bernardo Kosakoff, La industria argentina: un proceso de reestructuracin desarticulado, CEPAL, Buenos Aires, 2000.
*Profesor emrito de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este texto ha sido extrado de su ltimo libro: La econo-
ma argentina en el siglo XXI. Globalizacin, desarrollo y den-
sidad nacional, Capital intelectual, Buenos Aires, 2015.
Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur
-
8 | Edicin 195 | septiembre 2015
Dos veces por semana, en la interseccin de las avenidas Curapalige y Cobo, en el sur de la Ciudad Autnoma de Bue-nos Aires, el lector de esta nota puede ir a ver con sus propios ojos cmo los dueos de talleres clandestinos de indumentaria se pasean entre provincianos y migrantes, seleccionan-do planchadores, cortadores o costureros que lleva-rn a trabajar a sus talleres por salarios pauprrimos. El fenmeno no es menor: rene a ms de trescientas personas y tiene lugar desde hace muchos aos. All, en los barrios del sur, donde se encuentra la mayor densidad de talleres clandestinos de la Ciudad Aut-noma, el PRO ha ganado las elecciones ininterrumpi-damente desde 2005.
Algo similar sucede en el noreste de La Matanza y en Lomas de Zamora, el municipio al que pertenece el complejo comercial La Salada. En este ltimo dis-trito, donde la actividad econmica se ha incremen-tado debido al crecimiento del empleo informal y a la actividad comercial de las ferias, el gobierno munici-pal se beneficia de que stas paguen ciertos impuestos legales y de una ayuda que ningn poltico ambicioso se anima a rechazar: el financiamiento de las campa-as polticas. En ese sector del conurbano, el partido gobernante gana una eleccin tras otra. Y como si las muestras de inters poltico que despierta La Salada y la economa que la rodea fuesen pocas, tambin puede citarse la inclusin de algunos miembros de las ferias en una visita presidencial a Angola. El objetivo con el cual fueron al pas africano es el mismo que practican
por Matas Dewey*
en el conurbano desde hace ms de una dcada y me-dia: vender prendas de vestir al por mayor.
Hoy, las dieciocho hectreas que ocupa La Sa-lada son el lugar adonde miles de productores de indumentaria destinan sus prendas y adonde otros miles de compradores llegan a comprarlas desde los rincones ms remotos del pas. No es difcil con-cluir, entonces, que esta economa de la vestimenta de bajo costo producida informalmente, cuya cara ms notoria es La Salada, es la que viste a gran par-te del pas. Ante este panorama, en el cual las au-toridades polticas y grandes sectores de la socie-dad obtienen beneficios concretos de La Salada y su economa, conviene preguntarse: por qu ha-bra que eliminar como una y otra vez se reclama aquello que funciona bastante bien?
El shopping de los pobresLa Salada no es el imperio de la falsificacin ni el mer-cado ilegal ms grande de Amrica Latina. Esas for-mas tan grandilocuentes de presentar a este merca-do siempre han escondido su verdadera identidad, ciertamente ms simple de explicar: La Salada es el mercado proveedor de indumentaria ms grande de Argentina; una especie de Mercado Central que abas-tece con prendas de vestir a un sector de la poblacin que, por diversos motivos, ya no puede acceder a la vestimenta fabricada formalmente y comercializada a travs de centros comerciales y shoppings. En las dieciocho hectreas que ocupa este complejo comer-cial funcionan 7.822 puestos y el 95% de los mismos
est dedicado a la venta mayorista de ropa. Ms es-pecficamente, 4.907 puestos se encuentran dentro de los tres grandes predios cerrados (Ocean, Urkupi-a y Punta Mogote) y en algunas galeras de menor tamao, y los restantes 2.915 puestos son estructuras metlicas instaladas en calles tomadas. La importan-cia de esta economa de la vestimenta de bajo costo se evidencia en que est principalmente orientada a la venta mayorista. Aproximadamente doscientos auto-buses de larga distancia y miles de automviles llegan tres veces por semana a las inmediaciones de La Sa-lada con compradores que, debido a los bajos costos, reproducen el negocio en las ciudades del interior del pas (1). A esta altura conviene poner de relieve un malentendido bastante comn: aunque puedan exis-tir puestos dedicados a la venta de CD falsificados o productos robados, casi la totalidad de los puestos en La Salada se especializa en la venta de prendas de vestir. Miles de pantalones, ropa interior, camperas, medias, artculos deportivos, gorras, bolsos, zapati-llas y remeras son comprados en La Salada y reven-didos en las ya famosas saladitas desparramadas en todas las provincias del pas y pases limtrofes.
Quienes venden esta indumentaria en La Salada son los mismos productores, la mayora de ellos due-os de talleres informales o clandestinos dispersos en las cercanas de la feria, en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y tambin en la zona oeste del conur-bano. Los talleres de costura han sido y son parte de una estrategia laboral que creci con la misma in-tensidad que los cambios y el desempleo dentro de la industria de la indumentaria. Esto sucedi a partir de mediados de los aos noventa y al ritmo de la conve-niencia de todo el espectro poltico, desde el peronis-mo hasta el socialismo y el radicalismo. Y no existe un nico tipo de taller sino varios: los talleres familia-res, los que contratan migrantes vctimas de engaos y estafas, los que emplean menores y los que emplean a trabajadores sin calificacin que voluntariamente aceptan las condiciones de trabajo.
A nivel global, durante los ltimos treinta aos la eliminacin de barreras arancelarias y el abara-tamiento del transporte transformaron la industria mundial de la vestimenta alentando el surgimiento de fenmenos como el de La Salada tambin en otras la-titudes, como en Prato (Italia) o Estambul (Turqua). En Argentina, la desindustrializacin del sector, pro-ceso que comenz en la segunda mitad de los 70 y se profundiz en los 90, tuvo dos consecuencias direc-tas sin las cuales no se entiende el surgimiento de La Salada y la economa que representa: el despido ma-sivo e informalizacin de empleados con experiencia en la confeccin de indumentaria y las decisiones es-tratgicas de los empresarios textiles ante la importa-cin masiva de productos textiles asiticos (2).
Mientras los empresarios que no cerraron las puertas de sus fbricas se concentraron en la pro-duccin de prendas de vestir para el segmento pre-mium del mercado y abandonaron la produccin de prendas estndar destinadas al grueso de la po-blacin, la respuesta comn de los empleados des-pedidos fue montar talleres informales y comenzar a producir prendas de bajo costo para este ltimo seg-mento (3). La proliferacin de talleres informales, adems, se vio incentivada por la necesidad empre-sarial de reducir costos tercerizando gran parte del proceso productivo. Como consecuencia, una por-cin significativa del universo de talleres no produce prendas terminadas sino que ofrece servicios de cos-tura tanto a talleres clandestinos as como a marcas con presencia en los shoppings. Del lado de los em-presarios, cabra agregar que esta necesidad de redu-cir costos no slo estuvo dada por el ingreso genera-lizado de productos asiticos sino por la aparicin de un formato de comercializacin de la indumentaria que ha distorsionado profundamente el precio de la ropa y la ha convertido en inaccesible para grandes sectores de la poblacin: el shopping (4).
De este modo, familias de empleados despedidos, migrantes recin llegados, mujeres solas con hijos o trabajadores necesitados de salidas laborales adicio-nales, adquirieron mquinas y telas, comenzaron a producir prendas de vestir o a ofrecer servicios de
DossierLa economa que viene
Zona liberada
La Salada, el mayor mercado de indumentaria de Argentina, que creci al ritmo de la crisis de la industria en los noventa, es una muestra de la informalidad que rige en amplios sec-tores de la economa, a la sombra de un Estado venal.La Salada y la economa ilegal
Sarah Pabst (www.lasaladaproject.com)
-
| 9 | 9
costura y se fueron especializando. Hoy en da, slo es necesario hablar con los puesteros de La Salada para comprobar que la mayora de ellos adquirieron conocimientos relativos a la confeccin y al funcio-namiento del negocio gracias a haber sido emplea-dos en empresas del ramo. Los casi 32.000 talleres informales que proveen a La Salada y a pequeos co-merciantes dispersos en la zona metropolitana son, as, una reaccin empresarial orientada a la satisfac-cin de un consumo que haba quedado desatendido (5). Para utilizar las palabras de Jorge Ossona, histo-riador del sur del conurbano, La Salada es el shop-ping de los pobres (6).
Entre la necesidad y la oportunidadHace sesenta aos, nadie hubiese podido imaginar que esa zona del conurbano, aledaa a la Capital Fe-deral, sera el lugar de confluencia de diversas fuerzas sociales y vicios estatales. La Salada no era el lugar a donde ir a comprar ropa sino a donde se iba de vaca-ciones. El agua salada que corra por las napas daba vi-da a un paisaje con inmensas piscinas llenas con aguas termales, recreos familiares y mucha vegetacin. Pero fue hacia fines de los ochenta y principios de los aos noventa cuando ese apacible panorama cambi por completo. Durante esas dcadas, la zona norte y oes-te del partido de Lomas de Zamora se transform en destino de grupos migratorios que, al igual que otras zonas urbanas perifricas de Argentina, se asenta-ron al ritmo de las coyunturas econmicas y polti-cas. Luego del largo proceso hiperinflacionario y ha-cia principios de la dcada del noventa, el lugar que ocupa el mercado fue el lugar de asentamiento de mi-grantes bolivianos que comenzaron vendiendo indu-mentaria, sobre todo jeans, que traan de contrabando o que fabricaban en sus propios talleres.
El establecimiento de estos migrantes y de otros grupos fue y sigue siendo irregular, guiado por la ne-cesidad y la oportunidad poltica de las autoridades locales. Al igual que en muchas otras zonas perif-ricas de los grandes centros urbanos argentinos, el poblamiento se ha producido mediante tomas de tierras, muchas veces bajas e inundables, y alenta-das por punteros locales con intereses electorales. Eso explica que gran parte de la poblacin que vive en ese sector del municipio Cuartel IX carezca de ttulos de propiedad y que, por ese motivo, funcione un fenomenal mercado inmobiliario informal direc-tamente ligado a personajes de la poltica local.
En pleno auge del neoliberalismo, cuando la in-dustria de la confeccin se transformaba y la ocupa-cin del espacio fomentaba la precariedad habita-cional, comenz a expandirse un tipo de economa escindida de todo tipo de regulacin formal y estre-chamente vinculada a la poltica local. No es casual, entonces, que la filiacin poltica de los lderes de las ferias coincida con las fuerzas polticas ms impor-tantes del municipio (radical y justicialista). En este contexto, las antiguas piscinas se rellenaron de es-combros, sobre ellas se construyeron grandes galpo-nes y las calles se ocuparon con estructuras metli-cas. Mientras tanto, los galpones, tan grandes como los antiguos centros recreativos, se subdividieron in-ternamente en miles de pequeos puestos. La fiso-noma actual de La Salada les debe tanto a las ferias del Altiplano como al Mercado Central de Buenos Aires que est ubicado a un kilmetro de distancia.
Muchos de quienes hoy trabajan como carreros, personal de seguridad o puesteros en las ferias, an-tes lo hicieron en el Mercado Central como armado-res de las estructuras metlicas que dan forma a los puestos. En general, la subdivisin en puestos, ya sea en los predios cerrados o en las calles, fue el meca-nismo que permiti algo similar a la acumulacin originaria descripta por Marx: una mirada de pe-queos terratenientes para los cuales, hasta el da de hoy, su principal fuente de recursos es el alquiler de sus propios puestos. El vivir de la renta de puestos callejeros es, tambin, el botn que hasta el da de hoy atrae a las barras bravas de todos los clubes y que, ca-da tanto, suele dejar un reguero de muertos.
Alrededor del mercado principal, el de la indu-mentaria, surgieron varios mercados de servicios
secundarios que no son ms que respuestas a diver-sas necesidades de puesteros y clientes. Por ejemplo, el mercado inmobiliario informal adquiri nuevas caractersticas ante la necesidad de los puesteros de mantener la mercadera resguardada entre los das de feria. As, cientos de propiedades cercanas al mer-cado se valorizaron y dieron lugar al lucrativo nego-cio de los depsitos. Directamente relacionada con la necesidad de transportar bolsas llenas de merca-dera desde los depsitos o los vehculos hacia los puestos (en el interior de los galpones o los situados en las calles) surgi la figura del carrero y el merca-do de los servicios que presta. Hoy en da cada mer-cado cerrado tiene un nmero fijo de carreros, la ma-yora de ellos jvenes con escasa o nula calificacin.
En Cuartel IX, el ascenso vertiginoso de La Sala-da como epicentro de un comercio intenso y sin des-canso no pas desapercibido (7). La Salada no slo alter profundamente la geografa del lugar sino la vida de todos los que participan en esa economa, pa-ra bien o para mal. La rpida expansin del comercio de prendas de vestir supuso una continua demanda de fuerza de trabajo informal, de materia prima co-mo telas y accesorios y de transporte. Pero, sobre todo, este mpetu econmico provoc una explosin de las aspiraciones, individuales y familiares. Con el correr del tiempo, la economa de la vestimenta y su cara visible, La Salada, se transformaron en una pro-mesa de futuro mejor, en una colectora que primero rescat a los heridos de la hiperinflacin, luego a los desempleados de la desindustrializacin del sector y sigui, desde el ao 2003 a esta parte, dando lugar a sectores que se aprovechan del carcter contraccli-co de esta economa: la inflacin y las dificultades de la economa formal aumentan la demanda de vesti-menta barata producida informalmente.
Quizs la prueba ms evidente de esto ltimo es lo sucedido en 2001: mientras la economa formal se sumerga, La Salada alcanzaba el peldao ms alto del xito. Puesteros, carreros, costureros, dueos de depsitos, vendedores ambulantes, personal de se-guridad o dueos de puestos lograron progresos eco-nmicos personales y rutinas de trabajo ms o me-nos estables, objetivos que para ellos se haban vuel-to inalcanzables. Aunque el sueo de volverse rico est siempre presente, el progreso en La Salada sig-nifica ms bien haber accedido a bienes y servicios que antes parecan imposibles. Y significa, tambin, haber conseguido una estabilidad personal y laboral que la economa formal, paradjicamente, no pue-de ofrecer. La economa de La Salada, luego de ms de quince aos de funcionamiento ininterrumpido, cre empresarios, asent flujos comerciales y articu-l mercados en todas las provincias.
Un Estado muy presentePero el lugar donde est emplazada La Salada, Inge-niero Budge, est lejos de ser un paraso. En esa geo-grafa conurbana se cierne el espectro de la zona libe-rada, una tcnica gubernamental de gestin poblacio-nal tan conocida como poco explorada. No es posible entender a este enclave econmico ni a su incesan-te crecimiento sin aludir al rol desempeado por las agencias gubernamentales. Tanto la tolerancia pol-tica como la constante no aplicacin de leyes, regla-mentos y controles por parte de fuerzas de seguridad y cuerpos de inspectores, crearon un entorno muy fa-vorable al comercio informal e ilegal, un fenmeno cuyo crecimiento gener externalidades favorables a los intereses gubernamentales (8). Esta tolerancia po-ltica y la ausencia de sanciones tuvieron como prin-cipal objetivo la captacin de recursos econmicos, la produccin de orden social y la generacin de apoyo poltico. Esta zona liberada de la injerencia de nor-mas oficiales se presenta como una tcnica de gestin que es funcional a los intereses en juego: los polticos extraen dinero para sus campaas y cosechan apoyo social; los policas suplementan sus sueldos y refuer-zan jerarquas; los productores realizan una actividad que diversos reglamentos y leyes haran imposible, y los consumidores acceden a la vestimenta, un bien de primera necesidad. Al final, el consenso y la confor-midad, ambos al servicio de la produccin de orden
social, reemplazan al conflicto que supondra una in-tervencin estatal diferente. La zona liberada ha sido y es una tcnica ilegal de ampliacin del poder estatal que, en este contexto, tambin funciona al servicio del buen gobierno. Es una forma concreta de proteccin ilegal y un instrumento de regulacin de la ilegalidad.
A poco ms de una cuadra de la municipalidad, Al-fredo, un poltico de alto rango, busca explicar lo que para l es el ABC del distrito: A ver si me entends, lo que sucede all en La Salada se decide ac, afir-ma mientras mueve su mano y cabeza en direccin a la municipalidad. Porque el desmantelamiento de la malla jurdica llevado a cabo por el tndem poltico-policial no significa nicamente no hacer nada o no aplicar las leyes. La zona liberada es mucho ms que eso. Con consentimiento poltico, las fuerzas de se-
guridad introdujeron un sistema de normas para-lelo que consiste en per-mitir la transgresin de una paleta muy grande de regulaciones a cambio de la extraccin sistemti-ca de recursos que sern destinados al financia-miento del mismo Esta-do municipal y de nueve dependencias policiales. En todos los predios fe-riales sin excepcin, los puesteros que venden indumentaria que exhi-be logos de marcas co-nocidas deben pagar una
suerte de impuesto que es recaudado cada da de fe-ria. Existen libros contables, recaudadores y listas de puesteros deudores. Gracias a este eficiente sistema de recaudacin que fue impuesto en todas las ferias, se extraen casi 772.000 dlares mensuales que fluyen en diversas direcciones (9). Y como es una economa que funciona con dinero en efectivo, cobran asidero las palabras de un recaudador que, birome y cuader-no en mano, afirma: A veces juntbamos bolsas de consorcio llenas de plata para que las pasen a buscar.
En este contexto, los medios de comunicacin juegan un rol perverso en el tratamiento de un pro-blema complejo: llevan a sus estudios a los jefes de las ferias, los convierten en enemigos de la moral p-blica y olvidan que La Salada creci a la sombra de un Estado local que, en ese sector del conurbano, slo suele mostrar su cara ms letal y venal. g
1. Tanto el promedio de transportes de larga distancia como los puestos fueron contados, uno por uno, por el autor en el ao 2013. En el caso de los puestos, existe un margen de error dado por la eventual ocupacin de otras calles. 2. Bernardo Kosacoff et al., Evaluacin de un escenario posible y deseable de reestructuracin y fortalecimiento del complejo textil argentino, CEPAL, Buenos Aires, octubre de 2004.3. Mariano Kestelboim, La formacin del precio de la ropa, Fundacin Pro-Tejer, diciembre de 2012. 4. op. cit.5. La cantidad exacta, 31.288, resulta de la multiplicacin de la cantidad de puestos existentes en La Salada (asumiendo que cada uno representa a un productor) por el promedio de talleres que suelen estar detrs, suministrando slo servicios de costura. Este ltimo promedio fue calculado en base a entrevistas propias y teniendo en cuenta otros trabajos.6. Jorge Luis Ossona, El shopping de los pobres. Anatoma y fisiologa socioeconmica y poltica de La Salada, ponencia, VI Congreso CEISAL, 2010.7. Javier Auyero y Mara Fernanda Berti, La violencia en los mrgenes. Una maestra y un socilogo en el conurbano bonaerense, Katz, Buenos Aires 2013.8. Matas Dewey, El orden clandestino. Poltica, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en Argentina, Katz, Buenos Aires, 2015.9. Para una descripcin ms detallada, vase Matas Dewey, Taxing the Shadow. The Political Economy of Sweatshops in La Salada, Argentina, MPIfG Discussion Paper 14/18, 2014.
*Socilogo e investigador permanente en el Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades en Colonia, Alemania. Actualmente
dirige un proyecto sobre sociologa de los mercados ilegales.
Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur
La rpida expansin del comercio de prendas de vestir provoc una explosin de las aspiraciones, individuales y familiares.
-
10 | Edicin 195 | septiembre 2015
Los debates sobre modelos de de-sarrollo suelen pivotear alrede-dor de la estructura productiva, el grado de (des)proteccin de la produccin nacional, la distribu-
cin de su rentabilidad entre trabajadores y empresarios, la modalidad de la relacin que el pas define con otros pases y con or-ganismos financieros internacionales. Son enfoques que discuten el papel del Estado y del mercado en la definicin de las reglas de juego de la poltica econmica (y, en me-nor medida, de la poltica social). Al hacer-lo, es frecuente que omitan un eslabn clave desde el punto de vista de gnero: cul es la funcin que dichos modelos delegan en las familias? Cmo regulan los vnculos entre el trabajo remunerado, el cuidado familiar y las relaciones de gnero? Pese a su invisi-bilidad, en estos interrogantes gravita la re-lacin entre los modelos de desarrollo y el bienestar de la poblacin.
La distribucin de tareasSabemos que histricamente se asign a las familias el cuidado de sus miembros y que, aunque todos contamos con la capa-cidad de cuidar a otras personas, esta acti-vidad qued delimitada como una respon-sabilidad femenina. Anclada en una matriz cultural que entiende a las mujeres como las cuidadoras ideales, esta nocin con-tribuy a delinear las bases funcionales de determinada economa social y poltica: un modelo de familia con varn proveedor y mujer ama de casa. Quienes atravesa-mos la vida adulta fuimos testigos (y prota-gonistas) de la profunda alteracin de este modelo. Las mujeres ingresaron en forma masiva al mundo del trabajo a partir de las sucesivas crisis econmicas, pero tambin de una mayor autonoma; cambiaron las familias; aumentaron los hogares con dos proveedores y tambin aquellos encabe-zados por mujeres; crecieron globalmente las uniones consensuales y los divorcios, y se garantiz la ciudadana de homosexua-les y personas trans mediante las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de gnero. Como en una superposicin de ca-pas geolgicas, la cuestin de gnero logr posicionarse en la agenda pblica, y mu-chos de los antiguos reclamos del feminis-mo se tradujeron en leyes y programas que ampliaron derechos polticos, civiles, so-ciales y sexuales. En paralelo, se gest un nuevo lmite a la indiferencia, y una mul-titudinaria movilizacin popular pobl las plazas argentinas el 3 de junio al grito de Ni una menos para exigir respuestas efectivas frente a la violencia contra las mujeres y erradicar el femicidio.
A pesar de estas profundas transforma-ciones, persiste una matriz profundamente desigual en la distribucin de tareas y res-ponsabilidades segn gnero. Los hombres continan orientando su energa, princi-palmente, al trabajo remunerado, mien-
tras que las mujeres suman, superponen e intercalan su participacin en el mercado laboral, el trabajo domstico y los cuidados familiares, con frecuencia, a ritmos vertigi-nosos. La reciente Encuesta de trabajo no re-munerado y uso del tiempo del INDEC mos-tr que el 88,9% de las mujeres y el 57,9% de los varones realizan actividades no remu-neradas (incluyendo quehaceres domsti-cos, apoyo escolar o cuidado de personas). Pero la dedicacin de las mujeres es sensi-blemente mayor (en promedio, ellas des-tinan 6,4 horas por da y ellos, 3,4) (1). Hay sutiles variaciones en la participacin y dedicacin segn los distintos contextos, edades, tipos de hogar y posicin en el mis-mo, pero la brecha de gnero se mantiene. Cul es la relacin entre estas dinmicas y los modelos de desarrollo? En primer lugar, es evidente que el trabajo no remunerado y de cuidados constituye un pilar indispen-sable del modelo de bienestar. Acaso se puede garantizar el funcionamiento de la sociedad si se elimina el trabajo no remu-nerado? Ciertamente, no. A pesar de ello, tanto las perspectivas ortodoxas como las
Un problema invisibleModelos de desarrollo en debate
por Eleonor Faur*
do a la provisin de ingresos y desvinculado de las responsabilidades domsticas. Si la ley ofrece slo 3 das de licencia a los padres ocupados mientras que las madres cuentan con 90 das, el mensaje acerca de qu se es-pera de la divisin sexual del trabajo es con-tundente. Pero en los hechos, tambin para ellas las licencias son breves, sobre todo si se tiene en cuenta que los espacios de cui-dado en el lugar de empleo son excepciona-les y que el dficit de la oferta pblica de jar-dines maternales se extiende en todo el pas (2). Entonces, cuando las madres trabajan, quin cuida a los nios? Depender, sobre todo, de los ingresos familiares.
Los hogares ms pobres apelan a la oferta estatal y comunitaria y a la ayuda familiar. Pero la relativa escasez de servi-cios, sumada a la convergencia de empleos precarios y sin proteccin social repercu-te en una menor participacin en el mer-cado laboral. La Asignacin Universal por Hijo mejor la capacidad de consumo de estos hogares, aunque por s sola no alcan-za para reorganizar las lgicas de provi-sin y cuidados. Por su parte, la tendencia de las clases medias y acomodadas es la de mercantilizar los cuidados, contratando jardines privados y/o empleadas doms-ticas. En ltima instancia, esta tendencia profundiza la desigualdad social y cristali-za un problema de justicia distributiva. De tal modo, adems de requerir medidas es-pecficas, desafa los marcos cognitivos en el pensamiento sobre el desarrollo.
El papel del Estado es central a la hora de transformar la asignacin desigual de responsabilidades y derechos. Para ello, es necesario reorientar las polticas existen-tes y articularlas como parte de un sistema que acompae las nuevas realidades y ne-cesidades sociales. Hace falta revisar la ex-tensin de la jornada laboral y distribuir los tiempos dedicados al trabajo remunerado y al trabajo domstico y de cuidados, as co-mo tambin ampliar las licencias por naci-miento o adopcin, promoviendo la vincu-lacin masculina en la crianza. Sostener los niveles de ingreso, tanto mediante transfe-rencias como en la mejora de las condicio-nes del empleo femenino, es otra de las es-trategias indispensables. Pero nada de es-to es suficiente para aliviar las abigarradas agendas femeninas si no se proveen servi-cios de cuidado infantil gratuitos, de cali-dad y de cobertura universal. En este sen-tido, es una buena noticia la obligatoriedad de la sala de 4 aos del jardn en Argentina, aunque las coberturas son todava insufi-cientes para los menores de tres aos, y las instituciones de jornada completa slo cu-bren el 2,5% de la matrcula en todo el pas. En definitiva, comprender la cuestin del cuidado no como un problema personal si-no como un problema pblico, como factor gravitante del bienestar social, es la precon-dicin para redistribuir responsabilidades entre gneros e instituciones y jerarquizar esta actividad en la poltica pblica. g
1. INDEC, Encuesta de trabajo no remunerado y uso del tiempo. Buenos Aires, 2014. Corresponde a 31 aglomerados urbanos.2. Eleonor Faur, El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.
*Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO. Posgrado en Mujer, Gnero y Desarrollo (Royal Tropical Institute, The
Netherlands).
Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur
heterodoxas consideran como trabajo slo aquel que tiene un valor monetario y apun-tan todas sus recomendaciones dejando en suspenso una parte central de la inversin de energa para la produccin del bienestar. En segundo lugar, esta situacin tiene altos costos para los hogares: cuanto ms tiempo se dedica al trabajo impago, menos tiempo queda disponible para ingresar y perma-necer en una actividad remunerada, lo que afecta la autonoma femenina y el bienestar de sus familias. Finalmente, la inequidad en la distribucin de tiempos se reproduce mediante polticas pblicas que distinguen prestaciones y derechos basndose en pre-supuestos de gnero acordes con un mode-lo que se revela anacrnico.
Una problemtica pblicaSi consideramos el mbito del cuidado in-fantil, encontramos tres tipos de polticas que inciden en la organizacin social de los cuidados. La legislacin laboral concentra sus dispositivos por ejemplo las licencias en las madres y, de manera indirecta, ali-menta un modelo de masculinidad orienta-
CICLO DE CHARLASLunes 14 de septiembre, 18 hs - IDAESSeguridad y medioambienteGabriel Kessler, Gabriela Delamata, Jos Nun
Eduardo Stupa, sin ttulo, 2012 (fragmento, gentileza Galera Jorge Mara - La Ruche)
El Dipl presenta el cuarto artculo de la serie realizada por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM, para indagar sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Aqu, Eleonor Faur analiza cmo el cuidado de la familia es un tema de inters pblico.
-
| 11
47 | Edicin 142 | abril 201147 | Edicin 142 | abril 2011
El m
undo
cam
bia EXPLORADOR
Explorador ofrece cada dos meses, con el estilo que caracteriza a Le Monde diplomatique, un panorama completo, riguroso y exquisitamente presentado de un pas o regin del mundo.
Tercera Serie
Una entrega cada bimestre:
Irn (marzo), Mxico (mayo), Corea del Sur ( julio), Espaa (noviembre)
En venta en kioscos y libreras | Suscrbase en www.eldiplo.org
Detrs del milagro
Consultas: [email protected] / 4872-1351 (lunes a viernes de 13 a 19 horas)
Algunos temas: La cada del Imperio Otomano | La revolucin de Atatrk | El tab del genocidio armenio | Poder militar y burguesa | Islamismo | Erdogan y las revueltas de Gezi | El enigma Glen | La cuestin kurda | Un esplndido aislamiento | Ankara y el Estado Islmico | Cultura y opresin | Orhan Pamuk
TURQUADonde chocan los mundos
4
avisoxploTURQUIAEdit.indd 47 24/8/15 19:42
-
12 | Edicin 195 | septiembre 2015
Ves ac a las cmaras, no? El taxista deja de silbar por un mo-mento la zamba El arriero y se ase-gura de haber interpretado bien el destino. Llegando al Centro de
Operaciones Tigre (COT), por la ruta pro-vincial 24, asoma un clsico paisaje del co-nurbano bonaerense: a cada lado del cami-no la gente espera el colectivo, en fila, bajo el sol; otros, en bicicleta, hacen las com-pras en los negocios del barrio. En El Talar, la segunda localidad ms poblada de Ti-gre, las calles del norte se mezclan con los arroyos que desprende el ro Lujn. Desde el sur, el ro Reconquista recuerda que la seguridad de la ciudad siempre depender del humor de sus aguas submarinas.
Nos acercamos a un edificio de 4.500 m2, vidrios negros, marquesina roja y un felino (el logo de Tigre) que lo custodia desde el techo. Para los vecinos, el COT es el lugar de las cmaras. Cruzando el acceso, col-mado de seguridad, pasamos los moline-tes y llegamos a una segunda entrada. S-lo personal autorizado, dice el cartel de la puerta que conduce al espacio ms gran-de: la sala de monitoreo. All, las 24 horas de los 365 das del ao, 300 empleados mi-ran, controlan y alertan sobre los movi-mientos que registran las 1.300 cmaras que custodian los 360 km2 del partido.
En la pared central, 18 monitores re-gistran cada movimiento del municipio:
los peatones que cruzan la avenida hacia el puerto fluvial, la gente que se baja en la ltima estacin del tren Mitre, los grupi-tos de chicos en las esquinas, los novios que se besan tmidamente en los bancos de las plazas, las mams que vuelven con sus hijos de la escuela en moto en los ba-rrios ms humildes. A cada lado, los cien operadores del turno tarde miran sus pantallas. Durante 40 minutos, la fun-cin de cada uno es mantener los sentidos atentos, detectar cualquier movimiento sospechoso o confirmar con la vista una denuncia que lleg por telfono.
El COT, inaugurado en 2008, tambin es hoy la sede de la Secretara de Protec-cin Ciudadana del partido. Los 300 ope-radores de cmaras son el grupo ms nu-meroso. Son quienes trabajan en el sec-tor ms visible, el de videovigilancia, el sistema implementado en 2008 cuando el entonces intendente y actual diputado nacional Sergio Massa instal los prime-
El negocio de la videovigilancia
Las cmaras de seguridad se instalan como una solucin eficaz contra el delito. Pero su uso acarrea graves consecuencias, como la intromisin en la privacidad de las personas.
Hacia el mundo Gran Hermano
por Natalia Zuazo*
para conseguir resultados. Se compra, se usa y ofrece una solucin. Como una li-cuadora, una plancha o cualquier elec-trodomstico, su funcin es hacer lo que le corresponde. Si adems lo hacen rpi-do, mejor. Porque la gestin tiene en los medios de comunicacin su gran aliado. Lo que no se puede mostrar en imgenes no existe. Lo que no se puede compro-bar rpidamente, tampoco. Si la cmara atrap a un ladrn de estreo esta tarde, la imagen tiene que llegar a la pantalla esta misma noche.
Si en los pases del norte del mundo o en las potencias ms poderosas se tra-ta de utilizar la tecnologa para combatir al gran enemigo-terrorismo, en Amrica Latina la gran amenaza es la inseguridad urbana. Para derrotarla tambin se com-pran y se utilizan aparatos y tecnologas: cmaras de seguridad, drones, sistemas biomtricos de control de personas.
Como en la pelcula Minority Report o en la serie Person of Interest, los funcio-narios defienden los sistemas omnipre-sentes que todo lo ven para anticipar lo malo. Les gusta saber que pueden trazar el camino de las amenazas para esperar-las antes de que lleguen. Si lo hacen las pelculas, por qu no lo pueden hacer ellos? La tecnologa es cada vez ms ba-rata, est disponible, no requiere enor-mes inversiones de instalacin. Una c-mara de seguridad sale menos que un te-levisor de ltima tecnologa.
Mientras los cuerpos estn cada vez ms vigilados, los datos que registran los aparatos van quedando en manos de dis-tintas autoridades de gobierno y seguri-dad. Nuestra privacidad, adems, queda en poder de las empresas que proveen las tecnologas y que gestionan las bases de datos. En ellas, hay informacin tan sensible que permite identificar por sus huellas digitales o el iris de sus ojos a una persona o acceder con un clic a las im-genes de los lugares que transit: una es-tacin de tren, una calle, un colectivo, una ruta. Sin embargo, esa informacin no siempre es tratada con la seguridad que corresponde. A veces simplemente se utiliza como un insumo ms para lo-grar resultados de gestin. Con esos resultados se ganan elecciones o al menos se los publicita para ese fin.
En el camino, la tecnologa se sigue ins-talando en todas las ciudades del pas. Sin debate pblico sobre sus usos, sobre los presupuestos que se destinan a comprar-la o sobre quines sern los dueos de los datos y cmo los manejarn.
El avance de la videovigilancia es sos-tenido y omnipresente. Pero instalar cada vez ms ojos no es una solucin sustenta-ble, porque es casi imposible monitorear todas las imgenes que suceden en una ciudad. Se necesitara otra ciudad para-lela, imaginariamente construida en los subsuelos de la ciudad real, para vigilar todo lo que sucede arriba, en sus calles. La tecnologa tiene una solucin ms eficien-te: ahora que las cmaras son commodities que ya todos tienen, se estn desarrollan-do tecnologas que interacten con ellas para volverlas ms inteligentes.
Hasta dnde armarnos de cmaras resuelve el problema de la inseguridad? quin decide la incorporacin de tecno-logas: el Estado o el mercado? La deci-sin se basa en demandas y estadsticas reales o en las campaas de marketing de las empresas de tecnologa? g
Fragmento de Guerras de internet. Un viaje al cen-
tro de la red para entender cmo afecta tu vida,
Debate, Buenos Aires, septiembre de 2015.
*Periodista y politloga. Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur
ros ojos del monitoreo urbano. Hoy, siete aos despus, las cmaras ya son famosas.
Cuando Sergio visita una villa, no le piden un plan social. Le piden que insta-le cmaras. Santiago Garca Vzquez tie-ne 37 aos y hace diez trabaja en el equipo de prensa de Sergio Massa. Se jacta de la estrategia de medios que ejecut junto al jefe de Prensa histrico de Massa, Clau-dio Ambrosino. En ella dice Santiago la presencia meditica diaria, basada en la lucha contra la inseguridad, los condujo al xito. A Sergio lo identifican con las c-maras de seguridad afirma. Las cma-ras atrapan delincuentes. Por lo tanto, ha-cen justicia. Y Massa est preocupado por la seguridad. Es la primera vez que la se-guridad se identifica como algo positivo. Por eso la gente lo ve y le pide cmaras. Y por eso pudo ganar un espacio de poder. Yo tengo el desafo de instalar a Massa co-mo presidente. Pero Massa es uno ms de los 135 intendentes de Buenos Aires. Por qu un medio de comunicacin nacional va a estar interesado en algo local? Es muy difcil. Entonces nosotros comunicamos seguridad. Y necesitamos mostrarlo. Yo, desde hace siete aos, tengo que lograr que dos veces por semana las cmaras de seguridad de Tigre salgan en los medios.
Vivir siendo vistoMassa, de 43 aos, no es el nico polti-co argentino ni del mundo que recurre a las cmaras como una solucin eficiente contra la inseguridad. Pero s fue el pri-mero en presentarlas como el eje de su plan. Su pas perfecto est vigilado con un cerrojo digital donde no pueden entrar los delincuentes, donde queden del la-do de adentro los ciudadanos de bien. Si son delincuentes, no son ciudadanos. Tigre, el lugar que gobern y donde hoy vive, es su ejemplo a copiar y extender al resto del pas. Los 380.000 tigrenses ya son parte del experimento: conviven con una cmara cada 290 habitantes, una proporcin que se incrementa ao tras ao. Es una ciudad-Gran Hermano, don-de vivir siendo visto es el precio a pagar por sentirse seguro. En la Zona Norte de Buenos Aires estn algunas de las ciuda-des ms vigiladas de Argentina. Tambin, las ms fragmentadas: en Tigre hay un 60% de territorios ocupados por coun-tries, barrios cerrados y complejos ur-banos de altos ingresos. All vive slo el 10% de la poblacin de Tigre (y el propio Massa, que vive en el barrio cerrado Isla del Sol). El 90% de la gente vive en el 40% restante del municipio. El 91% de las vi-viendas cuenta con buenas condiciones de habitabilidad. Sin embargo, todava hay un 47% de hogares sin gas y el 83% an no tiene cloacas. Pero, segn el candi-dato presidencial del Frente Renovador, lo que los vecinos reclaman es ms segu-ridad. Por lo tanto, ms tecnologa. Desde su llegada al poder en Tigre, la seguridad fue uno de los ejes de campaa de Massa.
Sergio Massa como sus compae-ros de la generacin poltica intermedia, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Francis-co de Narvez o Jorge Capitanich ama la gestin. Para l y sus contemporneos se trata de hablar desde afuera de la po-ltica. Ante el fracaso de la vieja polti-ca, suelen decir, hay que llegar a la gen-te desde el sentido comn. Las ideas (o la ideologa) no son relevantes (aunque to-dos, sin excepcin, se dicen peronistas). Lo importante es hacer, es la gestin. Y la gestin es tiempo. Es hacer las cosas r-pido, sin pasarlas por el tamiz de la ideo-loga. De all a la incorporacin de la tec-nologa como herramienta destacada de la gestin hay un paso.
La tecnologa tampoco tiene para ellos poltica ni ideologa. Es un medio
Wassily Kandinsky, Green and red, 1925 (fragmento, gentileza Christies)
Guerras de internetUn viaje al centro de la red para entender cmo afecta tu vida Natalia ZuazoDebate; Buenos Aires, 2015.
-
| 13
-
14 | Edicin 195 | septiembre 2015
La implosin de Syriza
El 20 de agosto, el primer ministro griego Alexis Tsipras anunci su dimisin. Su partido, Syriza, ya mostraba signos de la fractura interna que produjo la aprobacin del plan de ayuda europeo que impone nuevas medidas de austeridad y privatizaciones.
La izquierda griega y el chantaje de las instituciones europeas
por Baptiste Dericquebourg*
Atenas, 30 de julio de 2015. Bajo un calor aplastante, en una ciudad casi abandonada por sus habitantes, el Comi-t Central de Syriza mantie-
ne una de las reuniones ms importan-tes de su historia. El partido, que obtuvo el 36,34% de los votos y 149 diputados en las elecciones legislativas de enero pasa-d