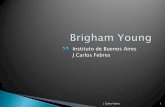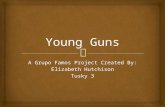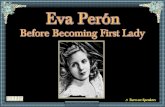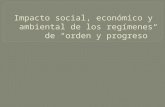La Sociedad Excluyente - Young
-
Upload
pelo-en-la-sopa -
Category
Documents
-
view
664 -
download
2
Transcript of La Sociedad Excluyente - Young

JOCK YOUNG
LA SOCIEDAD "EXCL UYENTE" Ejcch~sion social, delito y diferencia
en la Modemidad tardia
Presentacidn (El nuevo paradigma criminol6gico de la mclusi6n social)
de Roberto Bergalli
Traduccibn de Roberto Bergalli y Ramiro Sagarduy

. El nuevo paradigma criminoldgico .
de la exclrcsidn social Quedan rigurosarnente prohibidas, sin la auloriracibn escrita de Ins titul:?res del
opyrightn, bajo las sanciones establecidas en IasIeyes, la reproducci6n total o parcial esta obra por cualquier media o procedimiento. comprendidos la repmgralia y
lratamiento informltico, y la distribuci6n de ejemplares de ella mediant~ alquiler ~rkstamo phblicos.
ulo original: llle "Exclusive" Soc~ely. Social Exclusion, Crime and Dillelel~ce in te Modernity
Jock Young
SAGE Publications, London. Thousand Oaks. New Delhi, lq99
De la traduccion y la presentaci611 Roberto Bergalli
MARCIAL PONS EDlClONES JURIDICAS Y SOCIALES. S. A. San Sotero, 6 - 28037 MADRID a 91 304 33 03
ISBN: 84-9768-034-0 Dep6sito legal: M. 14.899-2lW3
Roberto BERGALLI Ulliversilat de Barcelona
El libm y su aulor deberian ser 10s dos aspecfos que se rralen en urza Presenlacidn, como la preserrle. Mas, lanlo uno como olro de tales aspeclos estdn para esle caso larr eslrechamerzle entrelazados que no creo posible lrafarlos separadamcrrle. Arrtes bien, comenzard suminis- frando una viridn panorcimica acerca de cdmo este libro y su autor constiluyen resullados de urr proceso erl el cual el ullimo, o sea, Jock YOUNG, ha sido parlicipe y prolagonisla de una aulhfica revolucidn paradigndfica en el canrpo del corrocinrienlo crintinoldgico, habiendo ayudado decirivamente a iransfonr~arlo.
Cuando llegui a1 Reino Unido para llevar a cab0 un period0 de esludios, aljinal de la dicada de 1960, rlre er~conlrt! alli con un entonces resttingido pero vigoroso mor~imiertlo de irrlelecluales que prelendian inzpulsar una virion crilica y compror7relida respeclo de aquellos aspec- tos delpensamienio crinrinoligico, rlalwrado desde el uhimo lercio del siglo xi& con 10s crrales se habia curirplido utla nranipulaci6n ideologica. Drcho nrovinzierrfo, confmtiamenle tie auierres se ocuoaban en el area

INTRODUCCION (a la edici6n en castellano)
En L a sociedad ercluyenle yo expongo un wntraste entre el rnun- do incluyente del period0 de posguerra de la dicada de 1950 y 1960, con el mis excluyente orden social de la Modernidad tardia, en el ultimo tercio del siglo xx y mas all& posteriorrnente. La Golden Age de Eric HOBSBAWN de elevado enlpleo, seguridad en el puesto de traba,jo, rnatrirnonio y comunidatl estables se contrasta con una socie- dad posterior rnAs insegura y dividida. En tanto que la Golden Age aseguraba arraigo social, rnarcada seguridad para las biografias per- sonales y sociales, como tambiin el deseo de asirnilar al desviado, al innligrante y al extranjero, la Modernidad tardia ha generado tanto una inseguridad econ6mica corno ontol6gica, cuanto una disconti- nuidad de las vidas personales y soci;lles, a la vez que una tendencia excluyente respecto del desviado.
En mi investigaci6n yo he sitlo cada vez rnAs critic0 respecto de las varias explicaciones de este yroccso en el que la exclusi6n social Iia sido presentada corno una clase de proceso hidriiulico, en el cual 10s vinculos de la inclusion han lesucitado dejando atris a 10s indi- gentes y a 10s irresponsables, sin referencia alguna para encarar el antagonism0 y el conflicto social (p. ej., WILSON, 1987; Social Exclu- sion Unit, 1999). Adernas, he intentado dernostrar que tal separacion rue invariablernente construida colno 1111 binario de inclusi6nlexclu- si6n, en el cual el excluido vive dentro de un Area espacialmente segregada corno moral y socialine~lte inconfundible (ver la critica en YOUNG, 2002).

-sun3113 sel u03 apJo3e olua!lueleJl ap 'esuadmo3a~ 6 pep[en8! ap ssn!lemoluap sauo!sou ap 'sales~a~!un saJoleA ap up13ou eun o8!s -uo~ sejs? ap eun epe3 ,[eu!m!w ep!lsn[ ap emals!s la 'o3!ljlod eluals!s la 'Jelsaua!q ap opelsa la 'ojeqe~l ap ope3~alu la 'omnsuo:, ap opeslaw [a 'sesem ap uo!3e~npa el 'uo!3e3!unmo3 ap so!paw sol :uo!s -nlsu! ap 0sa30ld la eJluos ue30q3 anb sauopnl!lsu! ap spas el epol olaur!~d Jeleuas awaseljmlad .ezeq3a~ 6 aqJosqe anb 'eas o !Elad!Jj -uao ello olum e8y!~lua3 alua!l~o3 eun ojuel aasod anb pepalms eun ap elqeq as .lelnl3nqsa a~uame~!~yma~s!s uo!snpxa eun ~od epeundluo3e elsa le~nlln3 uo!snpu! eA!sem el [en3 el ua 'o3!ur!lnqpop -a!Jos oun ap eleJl as anb e3y!u8!s olsa !aluaweaugllnm!s umnpo~d as uo!snpxa el 6 ug!snpu! el 'seqme anb ua oun sa osa3old alsa 'ua!q salw .uo!snpxa aldm!s ap pepapos eun ap la sa ou e3qpaA as anb osaoo~d la o~ad 'uelspa ou uolsnpxa el ap saluals!sum seaan3 sel anb 1!1a8ns elad aN!s olsa ap apeu anb pap anb 6eq sym zaA eun
.aluamepn~edas J!lspa alq!sodm! sa euJal[nqns le!:,os asep eun e~ed anb ue3g!ul!s [en)+ eSo[owoq ns ap olua!urpa~3 [a 6 e3!s!j pep!unmo3 el ap uopnu!ms!p ueG el !sepua~ -aj!p sa~o6elu ap ou 6 saiouam ap 'sajeu!~ ap ou r( sop!~qq ap op -1111~1 un alualuleJnl[n3 sa !uope3~emap el ap seauy sep!Jlsa Low 00 snl seJel.7 soualu axq (en3 la 'uo!3e~edas ap ou 6 ug!3ez!leqol8 ap opunlu un sa alsa 'so!qJnqns sol ua ~e8nl aua!l uo!~!~sap el 'seueqJn seuoz sel ua a3ipo~d as olua!mesan8~11qe [a :uejl~q!psap as sal!m!l sol PJOqV 'SO3!JlU~3UO3 sol[!ue ap oae3!q3 eun 'sepez!ge!3adsa SeaJe ua o[eqe~~ lap ug!s!~!p eun 'epela~aas eJnpnJlsa eun oAnl anb el pepp!uJapoK el ap ars!p~ojpapapos el ay 'o!lelluo:, la ~od '6 soso~loq sal!m!l ap eun sa euJapowopJel pepn!:, e? .sauopez!lenol sns ua r(
opedsa I:, ua seJJelue sns uap~a!d salenp!A sapep!unmo3 sel apuop 'eseoeq ia~n~ln3 uo~ez!leqol% el apuop 'ueuo!sy as 6 sep!lqq umeq ar 'UeznJJaJlua as se~nllno sel apuop 'sosorroq ua3eq as sal!m!l Sol 113113 la ua opunm un esaldxa as els? ua .qp~el pep!uJapow el aP nzaleJninu el e~a~&a~u!lnur uo!snpxa el ap o!leu!q ajen%ual [a
.ue!~!~alns le!ms olua!mels!e lap so3!~oal sol anb 01 aP pni!ldurn loXetu eun uo3 sop!l~ndmo:, uos saJoleA sol anh 'X !seJ!s!J rauo!Je3Jeluap sel alualul!3g uapuapse~l uo!3e31unmo3 ap so!Pam Sol lod sep!3a[qelsa salenp!A sapep!unmo3 sel anb :sopeJa%exa 110s Sos!S!J so~lamy~ed sap1 anb J!sap anb 6eq ua!q seCy .salwoLu SeJaJJeq 6 sauo!ou!ls!p i!n~lsuo3 ap eA!lelual el ap aped oms!m !S
Ug P!Jeu!q e1nlon1lsa ns urn le!oos uo!snpxa el ap ao~aoe Wn3
-s!p la 'sop!nja~d 6 seap! seslej ~od sepeslndw! sapepaloos ua sepejg uysa sale~nlln3 sauo!s!A!p se( anb q~aans eled sa owdwe~ .u?!snpxa ap seJaJJeq ap olua!wpalqelsa la eas euJapomopJe1 pepapos el ap a3!1s!~ape~e3 eun anb le8au eled sa ou oqa!p q .pepn!3 el ap sepeq3 -!psap sel ua om03 sepeunpoJe saved sel ua oluel sepe~~a3 sapep -!unmo3 uals!xa 6 'olsa~ lap ope3ols!p oueq~u opezell la opo~ ejap s~JJo~su~J~ ap emals!s la 'pepnp el ap sailed sepa!s Jel!w!I e~ed anb (el opom ap '0peme~801d a~dma!s opnuaur e ysa lolowolne o3gyJl la .s~~!s!J seJaJleq sel uels!xa ou anb opuap!p ylsa as ou olsa ~!~a%ns nf .e!ldme sglu pepayos el ap IeJow o lepos 'le~edsa ,,atled aJjo,, eun8le ua ags!xa ou a~uawle13os op!npxa la 'ope4 01 JO~
.so()esedse~l uos r( uw~oq as sal!w!l sol 'ue!qme3 sal!m![ so( 'sope~adns 110s sal!w![ sq '0!3
-edsa la ua selalleq salqe~ap!suo3 jse opuesedsell 'saunmo3 sapep!l -uap! ap salenp!A sapep!unwo3 uea~3 odma!] olus!m (e seJlua!w 'u9!3 -da3xa u!s opunm la opol e saleqol8 sauasew! ueluasa~d 6 pepn!3 el epol uesJeqe anb uo!3e3!unluo3 ap so!paut sol ap ug!S~n?u! epualu -aJr el ap esne3 e u?!qme) ow03 'uo!3e3~ewap ~a!oblell3 ap sopel soqlue e sajualsrxa selualqo~d so[ ap 6 saJoler\ ap e!3uap!3u!o3 el ap '[e!3os pep!l!Aom el ap 'salenp!~!pu! solua!m!Aom sol ap epuan? -asuo3 om03 uapassue~l as sollg .e!pJel pep!ulapoN el ua sopel -adns alualualuauew~ad uos saleJom 6 sa(epos 's03!6!1 s31!luJl Sq
.sop!lipu! so( :sopeunl~oje souepepn!o sol ap o(!nbue~l ope!sewap r( aluels!p o~pen3 un nuasp odmag oms!lu le sequa!m 'up!npxa lap olua!ur -!luasaJ opeuo!sede la !u -ezuelua~ ap uge 1s uo!sn13u! el ap pep!sualu! el apuaqa~de o3odme] 'semapv .sepzam sauo!3e3~ewap sesoiloq uo3 e!pJel pep!luapoCy el ap pepn!:, cull ua sauope~edas seJaAas ~auodm! e~n3old 6 'pep![eaJ el ap e3!~ola~ el eno~!nba !zap
: -!IOS 6 e!oeo!Ja 11s aluarne]3a~~o311! opuela8crxa 'saoo!s!a!p 6 selaJJeq : 1!~a8ns sa a3nq ua!q selu alib g .uesa!Aalle n( arlb SaJOl3V sol ap
;se3!weu!p sel o3odiue~ !u 'e!p~e~ pep!luapoN el ap pepn!3 el ap le!3 / -sdsa 6 lepos ouaJJal la aluamepen3ape eld den e 184al[ u!s 'blains lap / 1nuo!3ua~uo3 e!Jnp!qes el ap o[ava~ la sa 010s sand 'opepa3esap anl I orns!lenp alup[aluas anb oJap ozua!moo [a apsap op!s nq !m eJed i

tancias y el mkrito. Cada una de kstas se ha expandido a lo largo del siglo y ha estado acompaiiada por un continuo aunlento de la noci6n de ciudadania, equilibrando asi mas y mayores partes de la poblacidn en termil~us de edad, clase, gtnero y raza. A1 mismo tiem- po, en el period0 que corresponde a la Modernidad tardia, tanto \ 10s medios de comunicaci611, wmo la educacion de masas, cuanto ; 10s mercados de COIISUII I~ y de trabajo, han crecido de forma mani- fiesta. Cada una de estas instituciones no se presenta entonces como '
una vigorosa defensora de la ciudadania incluyente, sino que para- ! dbjicamente se revela como el lugar mismo de la inclusi6n. El mer- cad0 de 10s consumidores propaga una ciudadania de consumo feliz, aun cuando la habilidad de gastar (eventualmente la de entrar) en eI centro comercial estt severamellte li~nitada; el mercndo laboral incorpora mas y m6s poblacion (el ingreso de las mujeres asalariadas es cl primer ejemplo), pese a que, co1110 Ander GORZ (1999) lo ha subrayado tan astutarilente, cuando el trabajo es visto conlo una pri- mera virtud de la ciudadania, bien pagado, seguro y significativo, en cambio, esta restringido a una reducida minoria. El sistema de justicia criminal es, en 10s papeles, un dechado de igualdad en dere- chos, un autkntico camafeo de nociones neoclbicas de igualdad de 10s ciudadanos frente a la ley, y de netesidad de una "de~nocritica" desconfianza aun cuando, en prictica, la actuacidn policial en las calles se manifieste tendenciosamellte predispuesta en terminos de raza y clase social (ver M~ONEY y YOUNG, 2000). La politica es una constante exclamacidn por la radio y la television, 10s nledios de comunicacidn hablan en nuestro nombrc por cl "bien colnun", y por el hombre o la mujer "promedio"; todavia alardean y entrevistan al ciudadano de a pie con regularidad, aun cuando la vasta mayoria de la gente se siente maoifiestamente excluida de la tollla de deci- siones politicas. En efecto, aun las mindsculas minorias de miembros mis activos de 10s partidos politicos se sienten con frecuencia impo- tentes y sin influencia. La educacion de masas se constituye como la mayor cinta de transmision de las ideas meritocrlticas; se configura como terreno en el que se cimenta la igualdad de oportunidades aun cuando, tal como 10s teoricos de las subculturas, como Albert COHEN y Paul WILLIS lo han sefialado, sus estructuras 'sirven para reproducir las divisiones de clase y para exacerbar 10s resentimientos. Por ultimo, 10s rnedios de comunicaci6n desempeilan un papel cen- tral. Han crecido inmensamente y ocupau una considerable parte de la vida disponible; por ejemplo, en 1999 la persona media en
I,rlmducci6~1 XXXV
lnglaterra y Gales ha vislo veinliseis horas de televisidn, ha escuchado diednueve horas la radio cada selnana, y ha leido por sobre todo
eribdico~ de circulaci6n masiva y revistas. Esto supone que un 40 $i 100 de cada vida disponihle se gasta en ver la televisidn o escuchar P la radio, creciendo hasta un 60 por 100 del tie~npo libre si la persona tiene la suerte suficiente de poseer un puesto de trabajo. Cuanto ,,,as bajo est6n ubicados 10s ciudadanos en la estructura d e clases &I sector mAs socialmente excluido, si se prefiere-, es cuando mas ,tienden a 10s medios de comunicaci6n. Por consiguiente, la inclusidn cultural es parad6jicamente inversa a la inclusi6n estructural
Con base en lo il~dicado, quisiera sugerir que es la naturaleza bulimics de las sociedades ta~domodernas lo que ayuda a explicar la naturaleza y el tenor del desco~~tento que se manifiesta en el fondo de la estructura social. Esta manifestacidn esti simplemente.arrai- gads en la contradiction que se expresa entre las ideas que leghiman el sistema y la realidad de la estructura que lo wnstituye. Pero las tensiones entre las ideas y la realidad existen dnicarnente a causa de la manifiesta y general wnciencia de ellas. Tanto el enfado puni- tivo del honesto como el violehto resentimiento del excluido se pro- ducen porque las lineas demarcatorias son borrosas, porque 10s valo- res est6n compartidos y el espacio traspasado, porque las mismas contradicciones de recompensas y ontologia existen en toda sociedad, porque las almas de aquellos que es't611 dentro y de 10s que estan fuera de la "minoria satisfecha" se encuentran lejos de ser diferentes, pues comparten 10s mismos deseos y pasiones, y sufren las mismas frustraciones, ya que no hay seguridad en el lugar ni certeza de ser y porque las diferencias no so11 esencias, sino meras entonaciones de las olag~~itudes rnenores de la diversidad.
La verdadera intensidad de las fuerzas de la exclusion se mani- fiesta en on resultado de fronteras que se atraviesan regularmente antes que de limites hemtticamente sellados. Ningdn tipo de orden social seria tan traspasado con el delito ni tan dispuesto a ende- monizar o a ridiculizar al otro. Existe una exclusidn mucho mas "in- fructuosa"; en ella 10s limites y las fronteras son ineficaces, pues crean resentimientos per0 no producen exclusividad. Los "excluidos", hien ellos lo Sean fisica o virtual~nente, pasan regularmente a traves de la$ fronteras; ellos sienten la i~ljusticia, ellos corlocen la desigual- dad, mientras aquellos suficienten~ente afortunAdos para ser "inclui- dos" no hacen parte de la "cult~~ra rle la satisfacibn". a la cual alude

XXXVl luck l'o~lttg
divinamente John GAI.IIKAITH, silltiendose bastante insegurc~s respec- to de sus buenas suerics, confusos acerca de sus identidades, inciertos ' en torno a sus posiciones del lado de la linea que corresponde a i la inclusion.
ATRAVESANDO 1-4 L ~ N E A DE FRONTERA
Yo he argumerltado contra el uso de binarios, contra el discurso corriente de la exclusicin social que se opone a la imagen del ciu- dadano incluido, el cual se siente satisfecho, seguro y ontologica- mente convencido en relacidn a 10s excluidos miembros de las clases subalternas, carentes tle todos estos rasgos positivos. He criticado la noci6n de la ciutlad dual, dentro de la cual las lineas divisorias no se atraviesan y cada parte del binario habitable diferencia uni-
' versos morales. Nada de esto descarta las exclusiones verdaderamen- te reales que transmiten las sociedades tardomodernas y 10s sistemas que producen estigtnalizacion, y otros que caracterizan estas rela- ciones. Mas, semejante intensidad de la exclusi6n +orno 10s per- tinentes resentimientos de 10s excluidos- es impulsada por las seme- janzas de valores y la transgresion de 10s limites. El mundo de la Modernidad tardia rechaza la separacibn, tal como Bvidamente esta- blece barreras. Ida globalizaci6n no significa nada, sino implica la transgresihn, pero de un mundo mas cerrado y la reduccidn de las diferencias culturales. i c o n que frecuencia hay que decir que la Modernidad tardia no tiene lineas estrictas de demarcacidn? Aun en las ciudades mas ttnicamente segregadas de Occidente +omo Washington, Philadelphia y Los hgeles- las barreras son diaria- mente infringidas por la movilidad del trabajo y la omnipresente penetracihn de 10s medias de wmunicacion. Los valores de la mayo- ria constituyen la vida normativa de la minoria y generan la bulimia que abastece su deswntento. El mayor elemento c o m h de las clases subalternas -su sobreidentificacion con 10s valores del consumismo y el hedonism- es determinado w m o el objetivo involuntario para el resentimiento de 10s incluidos. Cada faceta de sus conductas repro^^
duce las restricciones cotidianas de 10s excluidos. Sin embargo, tam.- bitn en ello hay fascinaci6n wmo asimismo produce aversion y temor. La cultura de la clase subalterna, w n su masculinidad com- pensatoria, recurre a la violencia y al individualismo rampante e imorime acentuaciones a la cultura en general y asi influencia el
cine, la lnoda y la musica popular. Las callcs cscriben el guiOn y el p1i6n describe las calles. Las fronteras son transgredidas, 10s limi- teS son atravesadtx, 10s centros comienzan a asemejarse a 10s mdr- genes, tal como estos a aqutllos.
Noviembre de 2002.
Jock YOON(.
GOHZ, A. (1999): Rrcluirning Work: B L ~ " O T I ~ the )'age-Baser1 Socrely, C;~rn- hridge, Polity Press.
M ~ ~ N E Y , J., y YOIING, J. (2000): <Policing Ethnic Minoritiesa, en 8. Lovtl,av y A. MARLOW (eds.). Policing AFcr the Stephen Lccwrence I~rquir)', Lyme Regis, Russell House.
SD[.IAL EXCI.IJSION ~JNII. (1999): Bringirrg Brittzin Together: A Nutioilul Sirurep for Neigtrbourtrood Renewal, London, The Stationery Office.
WILSON, W. J. (1987): The Truly Disr~dvuntuged. Chicago, Chicago Univerai~y Press.
YOUNG, J . (2001): uldentity, Community and Social exclusion^, en R. Ma,r. ~ I I E W S y J. PIIX (eds.), Crime, Disorder und Comtnuniy Sufey, London, Routledge.
- (2(N)2): crime and Social exclusion^^, en M. M~culnE, R. MOI~GAN y R. REINEK (eds.), The Oxford Handbook of Crimitrology, 3." ed., Oxford, Clarendon Press.

RECONOCIMIENTOS
Este libro comenzo siendo uno de crimir~ologia y ha terminado como otro de estudios culturales y filosofia politics. A lo largo de su preparation muchas personas han ejercido una influencia sobre mi labor: Zygrnunt Barnlan lo fue de todos rnodos a1 leer el manus- crito y su labor perrnanece como una constante inspiration; mis cole- gas en Middlesex University fueron generosos, como siempre, y me dieron todo su apoyo. John Lea y Roger Matthews suministraron un comparierisrno intelectual invalorable desde el principio hasta el fin. Paul Corrigan, Trevor Jones y John Lloyd reconoceran algunas de las ideas acerca de la meritocracia radical provenientes de la serie de mini serninarios que nosotros sostuvimos en mi casa, hace algunos anos. Stan Cohen, Ian Taylor, Nigel Sooth, Vincenzo Ruggiero, Kev Stenson, Ken Plummer, Ruth Jarnieson, Lynne Segal, Rene van Swaaningen, Michael lacobson, Lynn Chancer, Tim Hope, John Pitts, Richard Kinsey, Keir Sothcott, Malcorn Read, Ralf Steinkamp, David Garland, Marc Mauer y Elliott Currie s i n un orden particular- todos diversamente ayudaron y secundaron mi ernperio. Albert Ross holgazaneb en torno, corno es usual.
Gillian Stern file la mas paciente y henevola editora; gracias a ello este libro pudo entregarse adelantando el camino de Ben Bar Mitzvah. Catriona Woolner trabaj6 heroicarnente sobre el manus- crito. Mi companera Jayne Mooney continua siendo mi mejor critica y apoyo incondicional.
Jock Y o u ~ r , Stokc Newington, Iandres

INTRODUCCION (a la edici6n original, en inglCs)
Este libro se ocupa de la dificultad y de la diferencia. Traza el rApido desenlace de la fAbrica social del mundo industrializado en el iiltimo tercio del siglo xx, describiendo el aumento del individua- l i sm~ y de las demandas por una igualdad social que crecieron por detris de las fuerzas del mercado, las cuales han impregnado y trans- formado cada rinc6n y cada ranura de la vida social. Tambiin el libro apunta la lenta pero per~nanente erosion del respeto que se produce en la polftica, la vida publica, la clase escolar o en la familia. Todo esto constituye un movimierito que va de una sociedad de inclu- si6n, caracterizada por la estabilidad y la homogeneidad, a otra de exclusi6n atravesada por el cambio y la division. En este ultimo mun- do ~noderno la exclusi6n se produce en tres niveles: la exclusion eco- nomica en 10s mercados del trabajo, la exclusi6n social entre la gente de la sociedad civil y las siempre expansivas actividades excluyentes del sistema de justicia criminal y la seguridad privada.
Vivimos un tiempo en el que han ocurrido masivos cambios estructurales, tales como: variaciones fundamentales en el mercado laboral, primario y secundario; 10s modelos de empleo han sido crea- dos en una vasta escala; las pautas de trabajo de las mujeres se han rnodificado radicalmente; el deserrrpleo estmctural se ha difurrdido en vasta escala; las comunidades se harr desintegrado; las nuevas co~nunidades han surgido en co~~lextos multiculturales; 10s patrorres del tiempo libre se han reestructurado de forma manifiesta; 10s mode- 10s del espacio social ha11 sido ledeIinidos; Ian agencias del Estado

Jock Yourig 1 han sufrido transformaciones sistematicas y han sido revaluadas por { el publico. Mas estos cambios estructurales han estado acompaiiados : por un cambio cultural no menos dramatico. Asi, 10s modelos del ; deseo se han transformado; la aldea global engendrada por 10s ' medios de comunicaci6n se ha convertido en algo mas presente en . la realidad; los antiguos patrones de recompensa y esfuerzo han sido '
redefinidos; el individualismo institucionalizado ha impregnado cier- tas areas de la vida social que habian sido sacrosantas hasta ahora; el lenguaje natural del mercado ha desafiado y amenazado las meta- narraciones de la socialdemocracia y de la Modernidad. Asi las coses, todo esto -10s mas amplios cambios estructurales y culturales- debe ser relacionado con el ma$sculo salto dado por el delito y las incivilidade., chmo con el debate sobre las reglas y 10s modelos que actualmente experimentamos.
Estamos viviendo en un mundo de muchas mas dificultades; enfrentamos un mayor dmbito de opciones vitales como nunca lo fue antes, nuestras vidas estan menos arraigadas en el trabajo y las relaciones, nuestras existencias cotidianas experimentan una serie de encuentros con el riesgo tanto en la realidad cuanto en la forma del miedo y 10s temores. Nos sentimos tanto materialmente inseguros como ontol6gicamente precarios. Por lo demis, hemos venido a habi- tar un mundo de enormes diferencias; las reglas vanan de afio en afio y entre gmpos er) toda la sociedad. Los medios de comunicaci6n de masas se han convertido en un elemento llave en nuestras vidas; mediando relaciones configuran importantes encuentros cara a cara. Perdemos una cantidad desorbitada de tiempo, quizi entre treinta y cuarenta horas por semana, frente a las televisiones, escuchando la radio, leyendo periodicos. Por consiguiente, tanto la dificultad como la diferencia, el riesgo como el debate acerca de las reglas, constituyen el aliment0 de 10s medios. Cada dia, 10s contornos nor- mativos de nqestra sociedad, en 10s programas de entrevistas, tele- novelas, informativos o noticias de deporte, son discutidos en el mas intimo detalle. En ninguna epoca de la historia humana ha sido per- dido tanto tiempo en la autorreflexion publica, ni en ninguna otra tanta gente escudrifi6 a 10s demas, ni tampoco cada matiz normativo ha sido tan comedidamente examinado.
En semejante existencia urbana la tendencia es que las actitudes se conviertan en cautelosas y calculadoras, indiferentes y actuariales. Las dificultades son para ser evitadas, las diferencias para ser acep-
tadas pero mantenidas a distancia, aunque no sc permite que atecteli la seguridad o la calma de uno. Sin embargo, al mismo tiempo que & semejante retraimiento de la opinion, se produce otra contradictoria actitud. Por la precariedad material y ontologica cons- tihlye una tierra fkrtil para el moralismo y la proyecci6n sobre otros. L~ cl~lpa social y las recriminaciones rebotan a trav&s de la estructura social en asuntos tales como: las madres solteras, las clases subal- ternas, 10s negros, 10s jovenes viajeros, 10s yonquis, 10s drogadictos; la aguja da vueltas y apunta hacia alguna parte vulnerable de la comu- nidad a la que podamos imputar una culpa para luego enden~oniarla. En este nuevo mundo de la exclusi6n cualesquie;a politicas radicales deben abordar 10s problemas bisicos de la justicia y de la comunidad que son las causas arraigadas de la inseguridad material y ontol6gica experimentada por toda la poblacion. La siempre presente tentacibn, politicamente hablando, es aquella de la nostalgia para intentar dar marcha atris hacia el mundo incluyente de 10s aiios 1950 y 1960. pero el territorio ha cambiado irremediablemente y las oportuni- dades qoe se nos presentan deben ser bienvenidas antes que enca- radas con horror. Es el mapa de ese territorio, y la ruta a travks de 61, lo que constituye el objetivo de este libro.

1. DE UNA SOCIEDAD DE INCLUSION A OTRA DE ~ ~ X C L U ! ~ I ~ N
Mi tarea en este capilulo tiene tres objetivos: prlmero, seguir la transicidn que ha tenido lugar etltre la Edad de Oro de la post- guerra, desde la Primera Guerra Mundial, hasta 10s ahos de crisis del fin de la d6cada de 10s sesenta en adelante. Es un rnovlrniento que va de la Modernidad a la Modernidad tardfa, desde un mundo cuyo acento estaba en la asimilaci6n y la incorporation, hasta uno que separa y excluye. Yo sostendr6 que es un rnundo donde las fuer- zas del mercado que transformaron las esferas de produccion y con- sumo, han desafiado implacableme~~te nuestras nociones de segu- ridad material y valores no cuestionados. Tanto unos corno otros han sido reemplazados por un lnundo de riesgo e incertidumbre, de opciones individuales y pluralis~no; de una precariedad profun- damente arraigada, tanto econ6rnica como ontoldgicamente. ~ s t e es un mundo donde el desarrollo de la justicia empezd a degradarse; el paso del progreso parecia detenerse. Sin embargo, es una sociedad impulsada no solarnente por urla inseguridad progresiva, sino tam- biin por demandas crecientes. Ello asi, pues las rnisrnas fuerzas del mercado han hecho que nuestra identidad sea precaria y nuestro futuro poco seguro, generando, asin~isn~o, un aumento wnstante en nuestras expectaciones como ciudadar~os y, lo que es mas importante, han engendrado un profundo sentido de reivindicaciones frustradas y deseos no cumplidos.
En segundo tirmino, quiero destacar 10s cambios dramAtrcos que tuvieron lugar en los niveles del tlelito y en el de la naturaleza de

cp(z1s1~1) ~od opeiuasald a~ualuaiuaaa~ SO!~J~AI~ ip ,,al~oqoa s~s~l eu!lelned uo!3eiodio3u! el ap ol!lsal op!s o(lrla!qeq 'aluelsuog Oml!~ -eve,, (a 'a1uame~!pajg .E'L ap ay o!3io~!p ua uo~eu!m~a] anb so!uoiu un e epai3 anb epuan~e eun ap L oaldma ouald ap opunm un eia -!linlu ap oplw!xolde afelua31od la 0561 ug 'e!l!luef ap sopelzntsol ua eilan8lsod el ap e3!i?my ap A edoins ap 0.10 ap peps fq 'xx olS!s unn!nual ou sn!uolu!llem so[ ap M)[ ~od £6 ap iopapaile 'pep!lea~ ug lap opial om!lln [a ua opelloiiesap ueq as arlb so!ieu!ploei1xa so!q 'euoa opua!a -212 ~pe~sa 84 O!~JUA!~ (a 3nb orlxp eq as -.alualua1uarwaidn elleJ ~lnlruq el
:aq!i3sa 13 .~BD,UIDW pun L~CUUJ aiij :sa!rq aql u! U!DJ!J~ osomq la 'e![!me4'el alqos eslaA L >I;(~I~.LTI~ pleuox iod 01!13sa gsa oiam!id 1s .~96[ ua opurllas 13 '2961 ua ope3!1qnd oiam!id la 'pep!in8as A ezalln opueuelua soqmr! 'solua[[ueme aluelseq 'su!n8uad soqme 'soiq!~ sop e)ialuelsa !m ap omoJ ~ugp!suel~ uefi el ap salue opu~lm [a 'ipap sa 'euanS -]sod el ap opunm la iehlasqo e o)uamom un somanb~pap 'oiad
'sapeuo!lsan3 uoianj -r!rus!m !s ua epuepunqe el une A 'uopeu el 'ojeqeil la 'e!l!meJ e[ pepa!3os el ap seliap sauo!3m!~su! saluaiede sel ap euli epe? sand ',,eln[ylq el ap,, ollej lap ueqelqeq se3!~!lod sauo!3!sod se1 sepol ap seis!ieluamo3 sol jen3 la ua opunm un ei3 .epeuapio A eq3aj -s!les pepapos eun a~uam[e!3os ielueil eled seA!lep!u! sep!lamoid -mo3 anb sew sel A so!pam sosai8u! sol ua olua!m!~ai3 lap lesad e 'Ol!lap ap oluamal3u! un 6 ellama1 eun 'opez!leiauaS uapiosap Un
uoleluam!iadxa salua!n8!sqns soue sol 'emd? el ap pep!rmojuo3 el opeluauel tlejqeq 0961 soue so[ ap sozua!mo3 ap salepos sea!iel -ualucn sol 'sellua!m 'A .pepan%qme el A e!sia~oiluo3 el 'a1eqaP [a 'omstte~tl[d la eqeiadm! anb [a ua 0180 iod opeze[dmaai anj '01 -n8as ias eqeluaiede anb opunm un 'sopelda3e saloleA so[ ap ele3sa uei4 r! uo!nn1ulsuo3ap alser\ eun ap A 'pep!sia~!p el ap 'oms![enp!A!Pu! lap oluamnr! [a uo3 '0~61 ap el ap SO! ap A 0961 ap epe3ap el ap soue som!iln sol ap lein11n3 ug!3nlor\ai el iod ep!n8as ay 010 aP papa slsa 'wmv~sso~ aluaml?n!u?prr?s auyap 01 omcn 'o8~eqrrla u!S .u$)!oelda3r! ap A ezanbli ap 'ug!snpu! ap mod? eun eix ,soua?J -alueoqe sol sled e3!g!lod peplenl! eun lea13 ap sop!un sopels9 sol ua olualu! lap A 'leioqel ep!n el ua L eqqnd ep!A el ua -UJO~ sew bmioj eun ap iatnm el ap epequa el ap 'euald e!uepepn!l aun np iopualdsa lap allad eun souam ol iod ua eialqo asel3 el aP
'oue3uame ouans [a A oadoina ouans [a ailua pep!ieds!p el 'ipap sa !nnaa ua elejsuo3 as anb ellanbe A leluap!mO edoina ua leinlln3 A le!ialem ugpenl!s el aqua als~aanb la sa Inbe ieleuas oia!nb anb alseiluo3 13 .se3gpadsa se!3uenun31!3 ua uai1n3o 'ope[loiresap opunw la opol ua ualirrs anbune 'so!qme3 salsa om03 ieAeiqns oia!nb 'om!lln iod
xn!m?pe3e op -unm lap ellv sgm ouialxa opunlu la iod epaaaje elsa 'souam le 'els? 1en3 la ua '(soilo so1 ap) solla ap e~4olou!mp3 el [ar\!u ap ~eleqai e 'snuolua 'apua!l as 'epia!nbz! el apsap om03 'eq3aiap el apsap olueL .uopelai laphien3 ap olsa!j!uem op!luamsap un ua opeseq opnuam e ysa cn!1!i3 01!q ns 'oqgaq aa .uam!l3 lap emalqoid la uo3 sopeu -opela1 ou sor\!pai!p ap o se3!j!lod sauo!spap uos "31a 'aiualiama oms!le!ienl3e [a 'lepos IOI~UO~ [a ua sewed sel 'olua!ma[a3ie3ua la ua so!qme3 sol anb i!iaBns uelualu! aluarrtnp!1adai 'epia!nbq ap sauo!3!sod ap uos anb so[lanbe 'sellua!pq .salnJorp saioler\ sol ua e1oU aluamaiq!\ ar~b opunm un ua o se8olp ap osli 12 ua 'sog!u sol ap ezue!i3 el ap semouglne aluamelsandns seaie set ua sope8!e~ie uylsa anb ouis 'op0 la A oleqeil la ua so!qme3 sol uo3 uo!3elai eunlup uaua!] ou ol!lap lap salar\!u sol anb ~!ia%~ls uelualu! aluamaluan3 -aij eqsaiap ap sauop!sod ua sopexqn ua1sa anb sollanbe 'eiauem elsa aa .selieluomsap uelualu! aluamalua~s!siad SO~O~~U!U~!I~ SO[
, anb uozei el iod 'selep soualu le ueas e!8olor1!ur!i3 el 'aiuam(em -uaaa 'A ol!lap alsa ap jolluo3- la eied o1eisda la aiqos opedm! la 'ol!gap pp walwt~~eu el A salaA!u sol '0!3o la 6 ojaqell la ua so!qme:,
' SO[ aqua pepqesnes el ap seaug sel anb alucirodn~! sa '(~66~ 'WIT ; la^) owqp~ojlsud le ou~s!pvoj lap eA anb olua!m!Aclm [a om03 opp i -OUW eq as 'a1uame3!19jelam souam 01 iod 'anb up!n!suell el o 'owns i -uo3 la A uo!z13npoid el ap elysa el ap ollunl) vvlel uoia!iiti3o anb f
sale!ialam so!qmen sol ap epuanoasuo2 e uap.losap (a A uopn!nsap e[ i

Kowntree y Norman Carier parece sugerir ... que el indice de divorcios podrla descender aun m b en el futuron (1962, pp. 136 y 112) *.
FLETCHER especula sobre una cifra del 3 par 100. S u creencia en la estabilidad es tan apasionada q u e posleriormente citi 10s des- cubrimientos d e Geoffrey GORER, quien dice:
.la generation mis joven -aquellos que Sean menores de 24 a i l o s son tan estrictos colno sus lnayores en sus opiniones sohre lo que .
t, es un compurtamiento sexual deseable e indeseable. Todos lo indicios ( indican que las morales sociales de 10s ingleses han canhiado muy I' poco en este s ig lo~ (1955, p. 82) *'.
El segundp libro es e l d e Michael STEWART, Keynes dtrd Afler. En aquel entonces STEWART era profesor adjunto e n Ecoltomia Poli- .g tica e n University College London, Consejero.del Ministerio de Eco- f nomia y Hacienda, y de la Oficina del ~onsejb d e Ministl-os, y Prin- : cipal Consejero Econ6mico de 10 Downing Street 'I*. 8
Algunas personas ... predijeron que la Segunda Guerra Mundial, tal como la primera, seria seguida por un auge temporal que darla
' N. del T.: cita originaria del autor, traducida d castellano ufrequcntly ... it ' is said that divorce has been wntinually increasing during the past few deeades. This ' statement is simply not true ... the figures of divorce do not show that lhere is h ; fact anv decline in the stabilitv of the familv. Actuallv somethine like 93% of marriapes
'
- . do not end in the divorce wurt. In 1950 the estimated percentage of n~arriages ter- "
minated bv divorce was 7.3. Indeed the 'cohort analeis' of divorce recentlv oresenled . . by Griselda Rowntree and Norman Carier seems to suggest ... that the rate of divorce may well decline still further in the future.,, (19h2, pp. 136, 142).
** N. del T.: cita nriginaria del autor, traducida al castellano *the younger gene- ration - those under 24 - are just as strict in their views oldesirable and undesirable sexual behaviour as their elders. mere seems every reason to believe that lhe social morals of the English have changed very little in the present aen1ury.n (1055, p. 82).
'.* N del T: cita originaria del autor traducida al castellano "Some ... predicted that the Second World War, just like the First, would be followed by a temporary boom which gave way to a prolonged depressio~~. But such worries aud sceptics were proved totally wrong. Full employment has been maintained year in and year out. Since the Wai uoemplofm&nt has averaged I%%. lhis is a good pducn~ance eve11 by the apparently optimistic standards laid dom during the War by Beveridge, who said that if unemployment could be kept dnwn to 3% the country would be doing very well. By the slandars of the inler-War perind, when unemployn~enl averaged about 13%, the achievement is mu~~umental. Moreover this achievement l~ns no1 been confined la Britain ... In fact in no highly developed w u n t j ha% lhere heen anything remotely Iikr a recurrence of the tnnemployment of the 1930s.a (1967. PI'. 186-187).
,je una sociedad de inclusio11 o olru de crclusidn 13
paso a una crisis econd~nica prolo~~gada. Pero se probo que estas preo- cupaciorles y estos escepticos estnban equivocados. El pleno empleo se ha mantenido de un aiio para otro. Desde la guerra el desempleo ha sido alrededor de 1 '14 por 100. Esto es un buen rendimiento sobre todo teniendo en cuenta 10s valores optimistas establecidos durante la Segunda Guerra par Beveridge, quien dijo que si el desempleo podia mantenerse en un 3 por 100 cl pals andarla muy bien. Para 10s niveles de la tpoca de entreguerras, cuando el desempleo era apro- ximadamente un 13 por 100, el logro era monumental. Lo que es m h , este logro no s61o se ciile a Gran Bretaiia ... De hecho, en ningun
altamente desarrollado se ha dado cualquier atisbo d e una rea- paricion del desempleo de 10s ailos de 1930 (1967. pp. 186.1 87) * * *.
.Sean cuales Sean las caliticaciones, el hecho b&ico es que ... 10s dlas de desempleo masivo e incontrolable en 10s paises industriales avanzados ya se han acabado. Puede que exista la amenaza de otros problemas emn6micos: tste, por lo menos, ha pasado a la historian (1967, p. 299).
La Edad de O r o era una tpoca e n la cual 10s dos sectores gemelos d e la sociedad, el trabajo y la familia, encajaban juntos c o m o un sueho funcionalista: el sitio de la producci6n y el sitio del consumo, una dualidad keynesiana de suministro y demanda, a m b o s depen- dientes el u n o del otro, per0 subrayada par una aceptada division del trabajo entre 10s sexos y t o d o profundamente asegurado par la siempre creciente garantia de riqueza. Los caches e r a n cada vez m a s y m b grandes, asi c o m o las cocinas. Era una Cpoca de inclusion, d e prosperidad y de conformidad. Los rebeldes ya n o tenian causas, los adolescentes se corlaban e l pelo mds y m b corto, y sohaban e n hacer encuenlros con chicas o chicos y, e n la escuela o e l colegio: los Ever& Brothers sonaban ell la radio. Los comentaristas sociales d e la Bpoca n o se quejaban del cri~nen n i d e l a delincuencia, sino d e la conformidad y la aceptaci611; GALBRAIIH satirizaba The Afluent Sociey (1962). Vance P n r w n v 1itliculiz6 The S t d m Seekers (1960), RIE~MAN (1950) habl6 d e "otro wnericano dirigido", lnientras
'*** N &I T: cita originaria del aullor, Iraducida al castellano *Whatever the qualiiicalioius, the basic fact is that ... the days of unwntrollable mass unemployment in advanced industrial wuntries are over. Other economic problems may threatcn: this one, at least, hac passed into his1nry.n (1967, p. 299).

n113adsa (a 'leuo!3ei leu!mus 12 'i!ls!xa ap uefap 'e!uepepn!s el ap souJapom sasue~e sol ap saw alqlsod aq anb epsa uei8 e leuope1 uo!suas!p el A pep!leu!m!i3 q .salepos 6 se3!8olo3!sd sapuelsum -~!3 iod sopeu!uualap ueisa anb sope!Asap 6 saleu!m!i3 ap olamnu 'oqanbad une old 'iohru un 6 sa[euo!sajo~d sa]uan3u!lap ap e!Jou!ru scanbad sun uos sauo!3da3xa sq .saJoleA sol ap osuasuo:, la ajuam -aJq!l uezelqe sells A saleuo!Jei uos seuoslad sel ap e!ioAem uei8 el :opvrr!uuajap opvl~sap la X m~tcr~q[uo~ ouvpvpnll lvuo!3v.1 13 'p
'ouerunq osaao~d lap leug olund la ueluasaidai salejuapp3o saioleA sol 6 ouem el ap a3ueqe [e elsa e!80loap! el ap uy 13 '~eu8ndm! u!s 6 sepej!m!lap aluaruel -81s 'seyqo uos :soln[osqe sou!uu?j ua sepeldmaiuoo uos seuuou sq .olua!meuo!~sans ~o6em u!s sepeldme uos epqm ejmouma el 6 je8al emals!s la 'rn!yeisomap ey!lod el 'e!l!me~ el 'ojeqe~] lap sauopnl -!lsu! saledpu!id sel :sopol eied saialu! ap aluameyqo om03 ou!s 'ojsn! oruos 019s ou opeldmaiuos sa le!sos uapio lg ,elran9 el apsap aluamlenue op!3ai3 eq o!pam oS~J~U! [a 6 pep!uemnH el ap e!iols!q el ua oile sew la sa ezanbu ap la 'ojeq sa oaldmasap lg .salq -!sod sopunru sol ap iojam la omo:, alualspz le!sos uapio la eldase suuspepn!:, sol ap e!iokm uei8 el :olqnlosqo ppos uap.10 13 'C
.aAnquls!p opelsg la 6 daloid opeisg 13 ~ajuams~!l3adsai 'uo!3mg!ueld ap sejq~!l!sodopos sau -opou sel A es~sglmau le%al e!~oaj el iod sopeluasaida~ uelsa sap3 SO[ 'Jelsaua!q lap opelsg la r( ~07jo alng 81 uos pep!luapoH el ap solama8 sa~el!d sop sq .sale!ms se3!j!lod sns ua ouelqej 6 ses!uIou -ma sauo!isam ua oue!saru(ay sa 'osai8oid lap eA!jeJieuelam eun ap aired om03 p!3os e~!nnj eun o3od e 030d iezueqe iapd J!uahlalu! sa opelsx lap laded la :vls(uo!rndanralu! opnrsg 13 '2
.souepepnp sol ap e!iolem urrr% el eled [epos PEP eun ap 01801 [a iod epeuedmo3e elsa 'e3!l!lod 6 le8al peplens!
el ap I"J?J op!luas la ua 'e!uepepnp euald el e sa~ajnm sel ap 6 so~aau sol ap uppeio&o3u! e7 .oIias ap apioq le elsa o 'ellansai elsa o s!unpepn!3 el ap eq3iem e8lel el :vjlansar munpop1112 07 'I
'lemou e,mepepn!n n[ uo3 ep!3e!r\sap el 6 nl!laP la euopela.1 anb ositws!p un omos pep!luapom el ap emZ?!pe~ed lap saiuellodm! sew ses!LiIald sel somau!mexa xojlnpe sol ap e!~odew ue~% el e!AloAua anb lepos oleiluo:, un ap sou~~ulal ua pepap we. ue!aA '~~l!J~l!l~d~~ sop!ued sol iod sep!ualsos aluamelep 'emd? el 3p ~snasuos ap se3!)!10d sel anb sa alueliodm! sa !s anb 07 '!"be , 8 1
.(salopeioldxa sauanpr) smo~s Log sol olum uagouo3 as ajuauue8lnn sgur anb sauanpf ap sodwa uos saplng sol :;L lap .N ,
auiapuos sou ou olsa anbune 'epua~aja~ epeq as pepyea1 ua anb le ou!ln3sem oaldma oua~d un em anb oqsaq lap 'oms!m!se 'omm '(~86~ 'SMO ':,A) els? om03 ielsaua!q lap pepa!aos eun iod sepeJp -ualua sauo!m!peiluo3 sel ap 6 salepos sapeplenl!sap seA!sem ap enu!luos epualspla e[ ap 'ema~lxa ezaiqod ap sesloq sa~qe~ap!suos uaispla anb 'oiadma 'op!l~a~pe aluameuald Xolsg ~~opelqod el ap alied io6em el eied plol e>uepepn!3 el ap asuesle la epeq sopeulm -e3ua ua!q ueqelsa uysa3ai el elseq eiia118lsod el ap opo!~ad la ua (eluap!3so opunm lap se!mouosa sel ap solp sosa~8u! sol 6 oaldma ouald la 'sou!uu?l sojsa ua 'epua!A!A 6 pnles 'uq3e3npa 'sosadu! 'oaldma ap om!u!tu un :omm sale) 'sale!3os soqgaiap u?!qmei ou!s 'sm!l!ld 6 sale8al soq3aiap ajuamelos ou 1apa3um ejiaqap ejuepep -np el '(0~61) nvHsnvm 'H .L ap o6esua osomej lap sou!mi?l sol sopelsaid opueluoL .pepapos el e esopuelsqns ug!3eio&mu! eun ap !s oiad 'saleuuoj soq3aiap ap aluameJam ou 'e~uepepn!:, eun ap uopou eun alqos opeseq elsa alopu! elsa ap [e!sos olequo3 un .[el01 e!uepepn!s el ua uopelqod e( ap uo!:,e~o&o3u! eA!sem eun 'xx o18!s lap o81el 01 e 'oper3nlo~u! eq pep!luapon el ap 013ahoid tg
olus!w u%!suo:, uqaajs!gas opunlu un :puppapclw el ap eols!peisd 13
"w? lap , omled un e eqe8znj as pep!uapom el ap opa6o~d la apuop opunm . un eig ~~ein11n30uom pepapos eun ua uaqelZ?alu! as anb salue~8 .;. -!mu! sol ap o '(pnlua~nj el o saiarnm sel 'e~ope[eqeil ejeq asep el) i pepapos el ap seqsue sew 6 sew sejuey ap uppel!m!se el ua olsand eq :i
, -elsa s!seju? [a apuop 'oms!tu o8!suos oqmjs!les opunlu un !uo!snpu! :' ap opunm un eig .e!l!mej el ap 6 ojeqe~i lap lopapaile eqeijua:, ,I. 2 as anb saJoleA ap oapnu un uo3 osuasuon ap opunm un elg F 4 we:, e o~anu ap 6 ', sol e elsa ap 6 'elanxa el e ese3 el
apsap sogu sol e eqeAaIl seijua!m '(leu!%!io [a rla s!seju?) ,,jals!D an6 ol!up ol orsa sa?,, :iesuad e o!naije as (0961) ~raal~d hlaa odden3 esuda eun and .e!l!mej ns ap 6 ~ajnw ns ap 6 '(0961) u0Jf uo?~Vqu -v%o aw ap seueqinqns 6 sesopep!n3 SEPIA scl OZ~JI ?I.I.A~IM ure!((!M




lock Yorrng tB al mismo tiempo una gran proportion del trabajo es "externalizado" o distribuido fuera de los lugares de produccion [outsourced] median- te contratos cortos a pequenas empresas o a gente que trabaja por cuenta propia. A pesar que hay un cambia desde la isdustria manu- facturera hacia una industria de servicios, estos ljltimos no estan exentos de la automatizacion. La "reestructuraci6n" dc las industrias de servicio tales como la banca, 10s medios de comunicacion y las aseguradoras, supone el uso de sofrware informitico mhs y mis sofis- ticado, lo cual permite a las compaiias prescindir de enteros sectores . en 10s niveles bajos de la administracion y puestos de trabajo de 4 "cuello blanco" (ver HEAD, 1996). Los efectos de la produccion escasa y la reestructuraci6n tienen como consecuencia la elimination de una gran parte de 10s trabajos de ingresos medios, asi como la de
I engendrar un sentimiento de precariedad en aquellos puestos de tra- bajo previamente seguros.
Si intentamos imaginar a la rnerito&acia contemporinea como 4 una pista de competici6n donde el merito es recompensado de acuer- : j do al talento y al esfuerzo, descubrimos una escena donde hay dos j niveles y un variopinto gmpo de espectadores. En un primer nivel I existe un mercado laboral primario donde las recompensas son asig- ! nadas de acuerdo al plan preestablecido, pero donde tambien siem- I pre se da la posibilidad de descenso al segundo nivel. En Cste las I recornpensas son sr~hstancialmente inferiores, y d l o una pequefia .\ parte de la pista esta abierta a 10s competidores, aunque para Cstos ; siempre existe la posibilidad de ser cambiados a la simple categoria ; de espectadores. En cuanto a estos liltimos, su exclusion de la com- petition es evidente, dada las barreras y la fuerte vigilancia policial. i A ellos se les deniega un verdadero acceso a la carrera, pero son ; los eternos espectadores de 10s esplendidos premios que se ponen en liza.
Sin embargo, las oportunidades de participar en la carrera s61o existen cuando se manifieste una contingente relacion con el talento; tambiCn 10s premios be han wnvertido en algo cada vez mas desigual. Ello asi, pues en la epoca reciente las desigualdades de 10s ingresos se han ampliado (Joseph ROWMREE Foundation, 1995; HILLS, 1996). Una gradation de inclusion y de exclusion de esta envergadura engendra, segun Edward LWAK (1995). tanto una relativa priva- ci6n cronica entre 10s pobres que da ple al delito como una ansiedad -r-~=r;= -ntrp in~rrlln' ~ I I P qnn niis ricos. lo cual siwe como caldo
de cultivo para la intolerancia y la punicion de los delincuentcs. Coma tenazas sobre nuestra sociedad, el delito y el castigo provienen de la misrna raiz. LO que sugiero es que tanto las causas de la violencia criminal como la respuesta punitiva a la misma, surgen del mismo lugar. La violencia ohsesiva de las bandas machistas callejeras y la obsesi6n punitiva del ciudadano respetable, son sirnilares no scilo en su naturaleza, sine tamhien en suls origenles. Ambas provie~~en de la dislocation en el mercado laboral; la una, de un mercado qlle excluye la participation como trabajador, pero que anima a la vora- cidad como consumidor; la otra, de un mercado que incluye, pero mlamente de una forma precaria. Es decir, desde una exclusi6n ator- mentadora a una inclusion precaria. Ambas frustraciones son articu- ladas deliberadamente en forma de privation relativa. La primcra es bastante obvia: en ella no so10 se deniega la ciudadania economics, sino tambien la social, y la comparacion se hace con aquellos que si estin incluidos en el mercado lahoral. Pero la segunda es menos obvia.
Una privation relativa es considerada en terminos convencionales como una mirada hacia arriba; es la frustraci6n de aquellos a 10s que se les deniega una igualdad en el mercado laboral, hacia aquellos de un igual merit0 y aplicacion. Pero la privation es tambiCn una mirada hacia abajo: es la consternation hacia el bienestar relativo de aquellos que aunque debajo de uno en la jerarquia social son percibidos como injustamente aventajados, pues se ganan la vida demasiado facilmente aunque no sea tan buena como la de uno mis- mo. Esto es aljn mas grave cuando las recompensas son ganadas ilicitamente, particularmente cuando el ciudadano respetahle es tam- bien la victima de un delito. Es la forma en la que las ciudades estan wnstituidas, en el sentido que el pobre respetable y el que nunca se comporta bien estan siempre proximos: aquellos que nienos pile-
den resistir el irnpacto del delito son los mas victirnizados; aquellos cuyas horas de trabajo son las mas largas y que son 10s peores paga- dos, viven contig~~os a aquellos que se encuentran sin trahajo y que viven de una forma l~olgazana. La aristocratizacion que ha tmido lugar en muchas ciudades europeas ha ahd ido un giro adicional a este fenomeno, ya que la clase media pudiente vive el uno al lado del otro, en muchos casos, del otro lado de la calle de los deseln- pleados estructurales.

El contribuyente que pasa apuros ve con presteza la base y la cuspide de nuestra estructura social. Mientras que en la hase hay un gorroneo perceptible, en la cuspide existe una sordidez y unas primas, asi como unos beneficios aparentemente increibles para los altos cargos directivos y 10s industriales. Si se percihe que los espec- tadores consumen ayudas gratis sin competir, los privilepiados son percibidos como parte de una cultura donde el "ganador se lleva todo" y donde los premios son repartidos sin tener en cuenta ninguna justification o mtrito. iQut receta para la insatisfacci6n! (ver FRANK y COOK, 1996).
En la. hurocracias asentadas en el fordismo las recornpensas eran bastanle comunes entre las empresas y en todo el hmbito national. Si uno se encontraba con un directivo de un cierto nivel de res- ponsabilidad, o con un electricista especializado hasta un cierto nivel de eficacia, se podia adivinar cusles eran 10s ir~gresos de anlbos aun cuando provinieran de la punta opuesta del pais. La declinaci6n en : el mercado laboral prirnario, el aumento en el fraccionn~~liento de : la producci6n y el trabajo de consultoria, el desarrollo de tlna indus- tria de servicios masiva y abigarrada, todo produce la apnrici6n de
q u i y c6mo cualquier persona es especialmente rica. La aparente
I una escala genuinamente acordada para la dificil obtenci611 de mtri- tos. Lo cual hace m h misterioso el siernpre ocluido sentido de por
distribuci6n arbitraria de la recompensa es agravada por esta falta de estandarizaci6n para producir lo que podria denominarse como , un caos de la reconlpensa. De esta forma, a esta receta para la insa- tisfacci6n se le da una raz6n m6s para agitar el desequilihrio. A la precariedad se le afiade un sentido de injusticia y un senlido de la arbitrariedad. En la tpoca fordkta hubo, efectivamente, llna cierta privacion, per0 tsta afectaba a las apretadas filas de perswlas incor- i poradas que dirigian miradas envidiosas a aquellas otras qlle estaban i del otro lado de la divisi6n visible de la recompensa. Pero, ahora, ! esa infanleria fija de conflictos es suhstituida por los holgatlos chno- , nes del descontento.
La esfera de la justicia distributiva, del tnirito y de la recompensa I es, de esta manera, transformada con el surgimier~to de In sociedad excluyente. No obstante, considerelnos hora aotra es era del orden, la de la comunidad, y descubramos la her en ue Q exclusividad i personal del individualismo tiene sq;i 11 $ es e el , os rdisrrro. Aqui : estamos mQs preocupados pnr el escenarlo (lei consumo qtle por el i
de la production. David HARVEY enlpieza su tratado sobre la post- Modernidad (1989) w n una discusi6n del libro Sofr Ciy de Jonathan RABAN, publicado en 1974. Como ell muchos otros trabajos intere- Santes en este momento de carnbio, RABAN da la vuelta a la des- cripci6n conventional de la ciudad w m o la personificaci6n de una racionalizada planificacion y consumo colectivo. La jaula de hierro donde el comportamiento hurnano es programado, donde la gran mayoria de la humanidad es canalizada e intimidada al cruzar la ~d urbana de suburbios, el centro urbano, las oficinas, las fhbricas, las zonas de tiendas y las instalaciones para el ocio. Mds bien que ser un dmbito determinante, RABAN ve a la ciudad como el terreno de las opciones. Es un emporio donde se ofertan todo tipo de posi- bilidades: un teatro donde una multiplicidad de papeles puede ser interpretada, un laberinto de potenciales interacciones sociales, una enciclopedia de subcultura y estilo.
Lo que interesa a David HARVEY en Sofi Ciy es que el libro es:
<<un registro hist6riw. porque fue escrilo en un momento cuando un cierto cambio podla ser percibido en la manera como 10s problemas de la vida urbana eran discutidos tanto en clrculos populares como acadtmiws ... Tambitn fue escrito en esa cuspide hist6rica intelectual y cultural cuando algo llamado "post-modemismo" surgio de sL cri- silida ... (1989, p. 3) *.
La vida urbana estaba cambiando, envuelta en una corriente diri- gida por el mercado del consumo; la emergente sociedad consumista, con su multiplicidad de opciol~es, prornetia no meramente la satis- facci6n de los deseos inmediatos, sin0 tambitn, la generacion de esa expresi6n caracteristica de finales del siglo xx --estilos de vido-.
El cambio que se produjo desde el consistente consumo y el tipico ociu rnasivo del fordismo a la diversitlad de las opciones y hacia una cultura del individualismo --que conlleva un infasis sobre la inme- diatez, el hedonism0 y la confirmacibn individual-, tuvo efectos pro- fundos sobre las sensibilidades de la Modernidad tardia. El balance
N. del T.: cita originaria del autor, trnducida al caslellano: na l~istorical marker, hecause i t was written a1 a momenl when n certain sllifting can be detected in the way in which problems of urban life were heing talked about in both popular and academic circles ... It was also written at that cusp in inlelleelual and cultural hislory when somelhing called "post-modernisn~" enne~ged from ils cllrysalis ... n (1989, p. 3).

Jock Yorrng I keynesiano entre el trahajo duro y el ocio pleno, tan caracteristico 4 de la Bpoca fordisra (vet YOUNG, 1971b), se convierte y se inclina di hacia el mundo subterraneo del ocio. aEl capitalismo moderno, tal como lo explica Paul WII.LIS, an0 es solamente un parasito de la etica puritana, sino IambiCn de su inestabilidad y, adn, de su sub- , version,, ' (1990, p. 19). Con un mundo tan lleno de opciones, hirn sea en el emporio url)ano o en el mundo mas arnplio de las comu- nidades culturales, la gente adquiere la capacidad de construir iden- tidades. Aun cuando surgen fuerzas comerciales del mercado, estas 4 identidades son transformadas por 10s actores humanos. De tal mane- : ra, el trabajo de Ian CHAMBERS (1986) sobre 10s jovenes de la clase : obrera, demuestra ccilno fue que la cultura del consumo de finales 3 del siglo xx, permitid a la gente joven crear una serie de subculturas I )
y estilos. Y, por supuesto, fue una cultura juvenil cambiante y dina- 1 mica, la cual, a su vez, genero por sf sola una constante y nueva ola de demandas de 10s consumidores.
Una transition de este tipo puede verse reflejada en la teorfa I subcultural de los acad6micos. Los actores pasivos de la teorizaci6n ,, I subcultural norteamericana de 10s a ios 1950 y principios de 10s 1960, '.
I quienes persiguieron pasivamente fines convencionales de forma no conventional, o como rebeldes sin causas, fueron quienes meramente I
inventaron valores medios, transformandose asi repentinamente en seres activos y creativos. La subcultura comenz6 a ser un terreno de imaginacibn, de innovacibn y de resistencia, y h e , en particular, la teoria subcultural de la escuela de Birmingham la que se fijo en :
ello y lo celebr6 con alegria (ver, p. ej., HALL y JEFFERSON, 1976, ! y su comentario en WALKIN y YOUNG, 1998). De la misma manera, i en cuanto a estudios cl~lturales, Stuart HALL y Paddy WHANNEL en : su encuesta de las artes populares (The Popular Arts) escrita en 1964, 1 presentaron una cultura popular que fue comercializada como un i consumo de masas inculcado a la gente, pero, sin embargo, casi sin darse cuenta insin~laron en las notas al pie y en algunos parrafos que algo parecia estar cambiando; a tal fin se cita como ejemplo :
a 10s Beatles, la explosidn del grupopop que transform6 el mundo de la mdsica. Aun mas, citan de forma evocadora la imagen de la : sociedad del consumo de C. WRIGHT MILLS:
' N. del T : cita originaria del autor, iraducida al castellano: -Modern capilalism is no1 only parasitic upon lhe purilan ethic, but also upon its instability and even its sl~bversionr.
c<En su benavolencia, el Gran Bazar ha consiruicl~~ la adul.;jci6n ritn~ica hacia la moda en 10s hAhitos, el estilo v 10s scnt in~icntus dc la masa urbana que hte. lo que organizri a la mismisim;~ irnagini~cidn,~ (1964, p. 151) '.
Y; , en los anos 1970 el Gran Razar se hahia transformado en el empor i~ urbano. El nuevo individualismo que aparece por dctris de la sociedad del consumo esta prencupado por las opciones plu- ralistas (crea libremente nuevos estilos subculturales, juntando dl: forma precaria elementos tanto del presente como del pasado), con la confirmation individual (el individuo crea on estilo tle vida y una identidad personal por opci6n propia), es hedonistic0 e inmediato (la vieja personalidad keynesicma que comprendia un balance entre el trabajo y el ocio, entre la producci6n y el consumo, entre la gra- tificacion diferida y la inmediatez, se inclina hacia lo ultimo), y es, sobre todo, "voluntarfstico" (las opciones son valoradas, la libertad es percibida como posible, la tradicion es devaluada) (ver CAMPBELI., 1987; FEATHERSTONE, 1985). Exigencias tan expresivas aumentan las demandas instrumentales para conseguir exito monetario y prestigio, 10s cuales son 10s elementos basicos de la epoca moderna. Para cuan- do se llego a la Modernidad tardia la fiustracidn de las exigencias expresivas comienza a ser una fuente de tensi6n para el sistema y, junto con una privacion relativa en el mundo material, tambien se configura como una potente fuente de desviaci6n. (Para las primeras observaciones sobre este fenomeno, ver Dowes, 1966; YOUNG, 1971b). Lo que si tuvo lugar, sin duda, fue el increment0 de una cultlira de elevadas expectativas, tanto materialmente como en ter- minos de confirmation individual. Dicha cultura es una que veia el Qito en estos t6rminos y que estd bastante menos dispuesta a scr incomodada por la autoridad, la tradicion o la comunidad si 10s idea- les mencionados son frustrados.
De estas frustraciones surgen consecuencias positivas y negativas. The Sop City de Jonathan RABAN es una nbra suave mas bien por su plasticidad que por su bondad:
<<La ciudad, nuestra enorme forma modema, es bhmla, susccp- tible a una variedad de vidas, suetios e interpretaciones deslumbranles y libidinosas. Pero son sus cualidades plisticas en si que hicieron dc
' Y. 11.

lock You D~ una sociedad de incluridrr 0 oha de rxrluridn 29
la ciudad el gran liberador de la idenlidad humans, pcto tambie hacen que sea especialmen~e vulnerable a la psicosis ... Si puede ser en el ideal plat6nic0, la expresih rnh elevada de la razo~~ del homb y de su sentido hacia su propia comunidad con 0110s liombres, ciudad larnbitn puede ser una violenla ... expresidn de su propio phi- co, de su envidia, de su odio hacia 10s extranjeros, de su it~scnsibilidad. (1974, pp. 15-16) '.
Como un escritor wmento, hay lugar para elfldneur (elpaseanfe), pero no para la fineuse (la paseante) (Woola, 1985). Aqui esta la paradoja del nuevo individualismo. La muerte de la conformidad del consumidor da pie a un pluralismo de estilos de vida dinamicm y diversos. Una liberaci6n tal de creatividad humana tier~e clarad posibilidades de liberation y progreso, 'sin embargo, cada proyecto diverso tiene el potencial de wptradecir e impedir 10s otros. La subculturas estin a menudo enfrentadas; la diversidad puede que impida la diversidad. El deswntento por la situacidn social de uno, la fmstraci6n de aspirar a algo y el deseo, pueden dar pie a una variedad de reacciones politicas, religiosas y culturales, 10s cualea posiblemente abran las posibilidades para algunos de 10s que e s t b en nuestro entorno, pero tambiBn pueden, frecuentemet~te a pro- posito, cerrar y restringir las posibilidades de otros. Puederl, tarnbikn, crear reacciones criminales y &stas, a menudo, constituyen la moneda de cambio que restringe a otros. El redimensionamiento de la base manufacturera, mencionado en la section anterior, genera una pri- vacion relativa en toda la estructura de clases, pero, en particular, entre aquellos trabajadores no especializados agrupados alrededor de las fabricas vacias, y en las urbanizaciones desoladas. A pesar que las mujeres jovenes de estas zonas pueden encontral una razbn de ser en la crianza de sus hijos y, con frecuencia, trabajar en el sector de servicios, 10s hombres jovenes estdn despojados de una 81 posici6n social y de un destino. Est6n lanzados a la deriva; a una ;i falta de pertenencia, atrapados en una situaci6n de empleo estruc-9
t ' N del T : cita originaria del aulrtr, traducida al castellano: =The cily, our greal :1 modern lorm, is xiit, amenahle to a d z l i n g and lihidinuus variety of lives, dreams ;
and interpretations. But the very plastic qt~alilies which made the city the grcat lihe- : rator of Iluman identily also cause it to be especially vulnerable lo psychosis ... If i i t can, in the Platonic ideal, be lhe l~igl i~st expressinn of man's reasrrmn alal seose / of his own comnlunily with other men, the cily can also he a violent . expression : of his panic, his envy. his halred ol stranger5, his callo~~snessn (1974. pp. 15-16).
tural que alin no es apta para ofrecer la estabilidad a parejas "ca- saderas" (ver w. J. WIWON, 1987). A eStOS j6venes se les prohibe la entrada a la pista de wmpeticion de la sociedad nieritocritica;
embargo, se quedan pegados a la pantalla de sus televlsores y a los otros medios de comunicacidn que seductoramente presentan los espltnd~dos premios de una sociedad adinerada. Ante esta nega- tiva a ser reconocidos, 10s hombres jhvenes recurren, en todas partes del mundo, a lo que debe ser casi una ley criminol6gica universal, es decir, a la creaci6n de culturas del machismo, a la movilizacidn de uno de sus pows recursos, cuales son la fuena fisica, la formaci6n de bandas y la defensa de sus propias zonas. Ya que otros les denie- gan el respeto, crean una subcultura que gira alrededor del poder masculin~ y el "respeto".
Paul WILLIS, en su clisiw libro Leaniing lo Labour (1977), traza la manera en que "10s muchachos", percibiendo la inaplicabilidad de su eswlarizaci6n para 10s trabajos hacia 10s que se dirigen, cons- truyen una subcultura de resistencia contra la escuela y el mundo m L amplio de la clase media. Pero su reaccidn al ser excluidos del mercado laboral primario, de la posibilidad de hacer una carrera, de tener buenas perspectivas y un luturo prometedor, es la de aprobar con carlcter oficial su propia exclusion, la cual a su vez sirve para excluir a otros igualmente vull~erables. De esta manera, su subcultura o resistencia promueve la dureza y la fuena fisica hasta convertirlas en unas virtudes fundamentales. De tal manera, dicha subcultura es sexista, frecuentemente racista y abiertamente antiintelectual.
Asi, 10s excluidos crean divisiones entre ellos, a menudo sobre lineas itnicas, w n frecuerlcia silnple~nente por la zona de la ciudad donde se vive o, mis prosaicall~el~te (sin embargo, para muchos mis profundamente), respecto de qu6 equipo de futbol se es hincha. Lo que es mis importante, tal conlo lo sefiala WILLIS, es que esto crea problemas de seguridad y salvaguarda para otros miembros de la comunidad, particularmente para Ins mujeres. Ellos son excluidos; crean una identidad que rnargilta y excluye, excluyen a otros usando la agresion y el rechazo, y son, a su vez, excluidos y rechazados por otros, ya sean 10s directores de las escuelas, 10s guardias de seguridad de los centros comerciales, el ciud;~tl;lno "honesto", o el agenle tie policia de servicio. Las dialt!ccricas clr la excluri6n estan en marclra: una amplilicacidn de la desviaciirr~ qtte progresivalllente acentua la

marginalidad, un pl-ocrso pirrico que invoh~cra tanto a la sociedad mas amplia como, crucialmente, a 10s actores en si que Ins atrapa, Y
en el mejor de 10s casos, en una serie de trabajos sin futuro y, en el peor de 10s casos, en una clase marginal de holgazaneria y de desesperaci6n.
Como segundo ejemplo, me apartart de una situaci6n donde la 4 exclusi6n crea delitos, y me acercari a otra donde 10s intentos de incluir se enfrentan con la violencia y la agresion. Quizb el cambio estmctural mas profundo de la ipoca de la postguerra es la entrada de la mujer en el rnercado laboral, asi corno su participation mis plena en la vida p~iblica, ya sea en el ambito del ocio, la politica o las artes. Sin embargo, este proceso de inclusi6n involucra, tal como i lo seiala Ulrich BECK, eeruptivas discrepancias entre las expectativas de igualdad de las ~uujeres y el mundo de desigualdades de las OCII-
paciones laborales y de la familiau, lo que <<no es dificil predecir ... equivaldri a una amplification de conflictos, inducidos desde el exte- -if rior, en las relaciones personales~~ (1992, p. 120). No son, sin embar- i! go, simplemente las crecientes expectativas de las mujeres, sino el 3 1
desaflo de estas expectativas hacia las ideas preconcebidas de 10s \[ hombres y la resistencia a ellas, lo que encierra la esencia de este creciente conflicto. Aqui, seguramente, GIDDENS tiene raz6n en sefia- 1 lar que la violencia es un acontecimiento mis frecuente dentro de la familia, corno lo es err la politico, donde la hegemonia esta ame- nazada, no donde es aceptado el patriarcado, o la dominaci6n del : Estado. La violencia generalizada es la moneda de cambio de la hege- monia que se denumba, no de la hegemonia que esta ell el co~~trol I (ver G I D D ~ S , 1992, pp. 121-122). Es en el caso del patriarcado cuan- do la habilidad del l~ombre para dictar, sin rechistar, la desigual y !
marginal condici6n de las mujeres dentro de sus familias resulta seve- ' ramente desafiada y debilitada. De esta forma, la violencia domistica crece, mientras que, como alega Sandra WALKIATE, aes nlenos pro- !
bable que las mujeres toleren las relaciones violentas ... cosa que si hacian a n t a i o ~ (1995, p. 99). Por lo tanto, la violencia que siempre ha existido en las relaciones dombticas se tolera menns, mientras, I
por otra parte, el volumen de 10s conflictos crece.
Es niuy comun pensar que el delito violento es un producto de , la exclusion, como en el caso de los hombres jovenes de mi primer eiemplo, per0 es importante subrayar que mucha violencia ocurre
debido a 10s conflictos generados por la inclusion (es decir, la igual- dad y la Modernidad contra la subordinacion y la tradicih, ver la Tabla 1.1). El Caso de la violencia Contra las rnujeres es un ejemplo &ve, aunqrle la violencia racista es muy paralela. De hecho, Jayne MOONEY (1996) seiala, en su investigation sobre 10s paiimetros sociales y espaciales de la violencia, que el 40 por 100 de toda la .iolencia registrada en un distrito del norte de ~ond;es es violencia domtstica y violencia contra las mujeres. En estos dos ejemplos la violencia puede manifestarse, por lo tanto, corno fruto de la exclusi6n y de la inclusicin, pudiendo ser causada por una carencia rclativa y por enfrentamientos entre individuos que exigen igualdad y otros que resisten a ellos. Por supuesto, donde se juntan tanto la carencia relativa como el individualismo, como, por ejemplo, en la cultura machista de las'clases bajas, 10s j6venes varones desempleados tienen que enfr~ntarse a las exigencias de igualdad de las mujeres, a menudo con empleos ma1 pagados pero seguros, todolo que haria esperar un especialmente alto indice de conflictos, 10s cuales producen con frecuencia como resultado la preferencia de establecer un hogar por separado y la preponderancia de rnadres solteras. De hecho, son estas bltimas las que registran el mayor indice de violencia en su contra, normalmente causada por parte de sus ex compaieros (ver MOONEY, 1997). Es ironic0 notar que una importante fuente de violencia en nuestra sociedad tiene su origen en un intento de mantener las rela- ciones tradicionales, e incluso se produce dentro de las familias, en
TABLA 1.1 Las vici\.ifuda de la masculinidod: dos canrinos lracia lo viulcrrcio
Crisis masculina
Victimizacih tipica
I de clases I de clases
Medio tipico Violencia de bandas
Var6n a varnn
Violencia dornestica
Varon a mujer
Frecuencia Baia en la estructura *p I En toda la estr~lctura

Jock Young
vez de ser ~nitigada por la filosofia del "regreso a las ba\cs" tan amada por los politicos cunservadores. 1
I Pluralisn~o e inseguridad ontol6gica
Hasta aliora he descripto c61no los cambios en la econcrrnia han dado pie, por un lado, a una creciente carencia relativa y a una pre- cariedad economica y, por el otro, a un individualismo mas galopante. Pero hay una fuerza adicional para la desestabilizaci6n y tsta es la 1 aparicibn de una sociedad Inas pluralista, una en la cual el sentido j que tiene la gente de su seguridad personal, la estabilidntl de su t
existencia, se cunvierte en mas firme. 1 i
Como graficamente define Anthony GIDDENS, la situacirin de la I liltima vida moderna se wracteriza por las acrecentadas vpciones , ( - (proviniendo de las oportunidades de consumir y las demandas fle- xibles de trabajo a1 mismo tiempo), por un constante cuestiotiamiento I I de creencias y certezas establecidas, por un elevado nivel de auto- 1 reflexibilidad, por una falta de biografia y trayectoria de vitla arrai- 1 gadas, asi como por la confronlacibn constante con la plur:~lidad de : los mundos sociales y las creencias (1991, pp. 70-88). Un situacidn j tal da pie a una inseguridad ontolbgica, esto es, decir cuando la autoi- ! dentidad no esti incorporada en nuestro sentido de continuidad bio- grifica, cuando el caparazbn protector que elimina los retc~s y los 1 riesgos de nuestro sentido de seguridad se debilita y cuando un sen- tido absoluto de nuestra normalidad se desorienta a causa del rela- i tivismo de 10s valores que nos rodean. El individualismo, con su Bnfa- sis en la elecci6n existencial y la autocreaci611, contribuye de una i rnanera sigliificativa a esta inseguridad, mientras que la naturaleza I apremiante de una pluralidad de mundos sociales alternatives, algu- j nos comu resultado de este individualisnro incipiente, socavn mani- 1
I fiestamente cualquier aceptaci6n facil de un valor no cueslicrnado. ; I
El pluralismo con el cual se enfrenla el actor puede e r visto i leniendo su origen en tres fuentes importantes: 1) la divers+cacidn i de estilos de vida que son el resultado de un creciente individnalismo; I
2) la inlegracidrl mis cercana de la I miento de tiempc~s de viaje a travBs I de miradas fugaces sobre otras
por nos mcdios de I
urla sociedad de inclusi611 a orm dc exclusidn 33
.,, mis prolificas. Los negocios, el turismo, la television, todos ellos ,,,, unen; 3) la inmigracidn de gentes procedentes de otras socie- dades2. En Europa, en 10s liltimos veinte afios, un pluralismo tal ha side muy pronunciado en tres niveles: ha teoido lugar una inmi- graci6n masiva, una mayor integracion europea es un hecho palpable,
muy desorganizado que sea el procesopolitico y por muy limitada que sea la naturaleza de una identidad com~in (ver M ~ ~ o s s r , 1996), rnientras la diversification caracteristica de las sociedades industria- les avanzadas ha continuado a un paso ripido.
Una situaci6n semejante tiene un efecto considerable sobre nues- Ira percepci6n de la reacci6n llacia la desviaci6n. En la Modernidad, coma hemos podido observar, el otro desviado aparece como un difkrente, como un marcado fenomeno minorilario en contraste con el enorme consenso de valores absolutes del cual Bl carece y, de esta foma, se adecua por su n1era:existencia en vez de ser una ame- naza. En la Modernidad tardia el otro desviado se encuentra en todas partes. En la ciudad todos so11 potenciales desviados, como sefiala Richard SENNETT en The Conscience of the Eye. El otro distinto ya no esti presente, las culturas no solo parecen plurales, sino que se vuelven confusas, se superponen y se entrem~&an.'Por ejemplo, las cultwas juveniles no se aglutinan en claros grupos Btnicos, sino son mis bien hibridos compuestos por una mezcla de distintas orien- taciones antes que por un absolutislno Btnico (ver GILROY, 1993; y BACK, 1996).
Porque existe una inseguridad ontol6gica, existen intentos repe- tidos de crear una base segura. Es decir, reafirmar los valores del individuo como si fueran morales absolutas, declarar a otros gmpos
Aunque es muy wmiin considerar la inmigracidn como el factor clave en la iornlaci6n de unas sociedades mas pluralistas en el mundo occidental, no creo que esto sea la mayor influencia sobre el nivel del debate sobre el pluralismo o sobre una inseguridad ontol6gica. De hecho, mucha de lo6 valores pertenecientes a las culturas inmigrantes son de origen traditional y, pnr lo tanto, suponen un reto minimo a la d i v e m valores dela Modemidad tardla. Mis bien, ha sido el proeeso de diver- ri6caci6n generado por lor aut&lonos, lo que lla estado a la vanguardia del nuevo pluralismo: mirense la debates que se cenlran sobre el papel de las mujeres, la vio- lencia, la orientaci6n sexual, el medio amhiente, los derechos de Ins animales, ctc. El debate es tan inlenso en Dublin, donde hay pnca inmigraei6n. como en Londres o Parls. E l papel del inmigranle es, como se ha discutido en esle capitulo, m5s el de chivo expiatorio, wnstituyendo un grupn marginal creado para apaciguar la inse- guridad ontoldgica en vez de ser un producto de ella (ver VIDALI, 1996).

34 Jock Yor~rx~
como carentes de valores, dihujar lineas claras de virtud y vicio, ser rigidos en vez de flexihlcs en el juicio de uno mismo, ser punitivo y excluyente. en vez d r permeable y comprensivo. Esto puede ser visto con apariencias tliversas en diferentes partes de la estructura
1 social. La tentativa mis difundida de redise"ar unas lineas morales ,
de forma mas rigurosa fue la iniciativa del "regreso a las bases" de I los consewadores britanicos en 1995, la cual era una repetici6n de la campaha del "regreso a 10s valores de la familia" de la admi- '
nistraci6n de Bush, padre. Esto puede verse mas abajo, en la es t r~~c- ' 1 tura social con el intento hecho por los socialmente excluidos de !
I crear un nucleo y unas identidades distintas. Parte del proceso de la exclusi6n social, como sostiene Jimmy FEYS, es: la incapacidad j de aechar el ancla en un mar de estructuras prescriptas por la socie- dad>, (1996, p. 7). Es decir, la exclusi6n social produce una crisis ! de identidad. Y, como una indicaci6n de esto, se podria senalar las politicas de grupos:como las de 10s Musulmanes Negros, fundamen- talistas pertenecientes a comunidades de refugiados politicos y, qui-
I zAs alin, la chabacana tradici6n de seguidores de la extrema derecha. I
I Una reacci6n a la exclusi6n es un compromiso mayor con los valores del pasado: crear nacionalismos imaginarios donde la precariedad : actual esti ausente y, a menudo, (mitar lo conventional o, por lo
I menos, una imagen supuesta de ello. Por ultimo, entre la inielli- i ghenfsia, un aspecto tlr lo politicamente correct0 conlleva un declive i de la tolerancia por la desviaci611, una ohsesi6n con la conducta y el discurso correctos, y una insistencia sobre la vigilancia policial i
I de las fronteras morales (ver MOYNIHAN, 1993; KRAUTHAMMBR, 1993). I
! Sean wales sean 10s errores o 10s aciertos de estos pronunciamientos !
-y hay, sin duda, mucho que es genuinamente progresista en estos i debates-, es notahlr que el mismisimo estrato que hizo que la tole- rancia hacia la dewiacion se extendiera hasta alcanzar un punto : temerario en los anos de 1960, ahora, en los anos de 1990, la restrinja y presente a los desviados como personajes sacados de un libro de etiqueta de la tpoca victoriana. En la Tabla 1.2 comparo los cambios dramaticos en las actitudes sociales hacia el otro desviado que han ; tenido lugar en la Modemidad tardia. I
TABLA 1.2
El ofro drsviado en la Modemidud fardiu
Ln diada del delito
- soc~edad
Tamano
Valores
Adhesion
caracteristico
Barreras constituidas
Limite
Por lo tanto, los cambios en la esfera de la produccih y el con- sumo, asi como s~ desarrollo y su reinterpretaci6n por los actores involucrados, han tenido sus efectos tanto sobre las causas del delito y la desviacidn como sobre las reacciones en su contra. Es decir, sobre ambos lados de la diada del delito (ver Tabla 1.3).
L a combination de una carencia relativa y el individualisr~lo es una causa potente para la aparici6n del delito en las situaciones don- de ninguna soluci6n politica es posible; genera el delito, pero tambien genera un delito de una naturaleza mas reciprocamente destructiva y conflictiva. El ambito de la clase trabajadora, por ejemplo, sufre
TABLA 1.3 Las e~feras de la jusficia y de la comrrrridad
Modernidad
Incluyente
Minoritario
Absolutismo
Consenso
Distinto
Permeahles
Tolerante
Afodonrdad iardirr
Excluyente
Mayoritar~o
Relativismo ---
Pluralismo
Borrosa/continud/s~Iapa- daiatravesada
-
Restrictivas
Intolerante
La diada del delilo
Las causas del delito y la desviacion
La reaccion al delito y la des~iacion
La esfca de !.a jlcrriciu
L a carencia relativa
Precariedad material
La esfem de la t:omunrlud
Individualismo
- Inseguridad ontolrigic~


Jock Young I mente grandes diferencias entre las poblaciones penitenciarias de los Eslados lJnidos y los paises europeos son, efectivamente, menos un asunlo de politics que el resultado de las actuales diferencias en las tasas del delito. El frecuente error que se produce es el de alender sencillan~ente a dichas tasas segun l a s poblaciones; asi es que James LYNCH encontr6 que, cuando 10s niveles del delito fueran seriamente controlados, elas extre- mas diferencias en el encarcelamiento entre 10s Estados Unidos y algunas otras democracias occidentales disminuyen conside- ;
rablemente y en ciertos casos desaparecen. En gran parte, las diferencias en las tasas'nacionales de encarcelamiento se dcben .., I
i
aparatos de conlrol social, bien w m o ciudadanos caminando por la calle) no son criaturas poritivas que constituyen simples reflejos de 10s niveles & riesgo o del mismo delito. La capacidad humdna es l a d e valorar y dar rentido al mundo social. Serb sorprendente, por lanto, si alguien pudiera encontrar una simple relacion linear0 la tipica elevada relacidn de las ciencias naturales en dicha ecuacibn. Permilaseme dar dos ejemplas:
a) Encomelomiento: la respuesta a un aumento del delito podria ser la de lamen- I tar el elevado coste del encnrcelamiento y su ineficiencia y, de tal manera, entrar I as1 eq un perlodo de descenso de presencias penitenciarias (qu id incluyendo la diver- sificacibn 4iversidn- de las medidas respecto de 10s delincuentes juveniles y una 1 plCtora de esquemas alternativas). Esto podria ser seguido por un period0 de mayor 1 punhilidad e increment0 del enfarcelamiento como una reaccibn al crecimiento de la6 denuncias de deli-. Tal cambio de politica confirmarla que no existe una relacibn 1 linear entre el lndice del delito y el encarcelamiento, mas dicho cambim, Ins esquemas / diversificadores, el numero y la naturaleza de las alternativas, la caniidad y el caraeter ' de los establecimientos previstos en el programa d e construccibn de drceles, no ! podrlan ser comprendidos sin reconocimiento de la mayor influencia del problema :
del delito.
b) Mido ol deliro: una respueata en las ciudades de los hombres perlenecienles ; a la baja clase trabajadora es la de crear una eullura basada en el machismo. Eslo incluye, como un asunlo de masculinidad, nn bajo miedo al delito a pesar de un clima de mutua hastilidad, el cud, con hecuencia, hace desbordar en el delito. En consemencia, una elevada tasa de criminalidad se combina con un bajo miedo al delito. Im muieres en la ciudad, mr otro lado, en el mismo ambiente, pueden ser menos rolerantcs al delito, pueden desdenar activamente la violencia, y pueden deman- dar oor una meior cualidad de vida. Todo esto ouede manifestarse con un mir elevado "miedo" (0, al menm, initacibn, indignacibn, etc.). D e tal modo, didos KrUpOS urban- :
desanollarbn reacciones de miedo delito diametralmente opuesta-s. L s asuntos se wmolicnn ulteriormente. nuesto aue la conducta de elaborados cuidados desarro- . . llada por sectores de mujeres en la ciudad para delener el delito puede generar mas : bajos ricsgos y permilir que los criminblogas hagan comentarios acerca de si lienen m& elevados niveles de ansiedad respecto del delito, puesto que su actual riesgo er bajo. En nin& informe mbre poblacibn urbana se puede concebir un modo de comprobar la relaci6n linear entre el delito y el miedo lrilcia el.
1 1 ~ ll,la soriarlad de inclusion n otru (le led~rsid,i 39
a diferencias en los tipos y niveles del delito a haves dc los paisess (1988, p. 196). Empero, permanecen diferenciaa sig- nificativas particularmente entre Alemania y los Estados Uni- dos, aunque algo menores entre 10s ultimos con lnglaterra y Gales, y istas son debidas a diferencias en la administracibn de l a justicia junto a la extraordinaria i~llrnsidad de "la g t l e r r a contra las drogas" en 10s Estados Unidos.
En 10s Estados Unidos quienes se encuentran en la earccl constituyen una poblacibn significativamente excluida del goce de sus propios derechos: aproximadamente 1.600.000 personas se encuentran en ellas *, o sea, un conjunto de personas de un numero superior a las que hahitan en la ciudad de Phi- ladelphia si todas ellas fueran colocadas juntas en un mismo lugar. Mas, en total, 5.100.000 adultos se encuentran hajo supervisi6n correctional * * (incluyendo estancia en la carcel, libertad bajo palabra --parole- o bajo prueba -prohafior~-), es decir, que uno de 37 adultos residentes en todos los Estados Unidos es objeto de control penal (Bureau of Jusfice Sfafisfics, 1996) ***. Por lo tanto, efectivamente, elgulog norteamericano esactualmente de la misma medida que lo fue el ruso y ambos contrastan con la situacibn en Europa occidental, donde el total
' N del T.: esl-a cifra dada por el autor se refiere al an0 de preparacihn del manuscrilo original de este libro y al de su posterior publicacibn en 1999. En la actua- lidad las referencias w n que se cuentan en relacibn a la poblacibn penitenciaria en todm los Estados Unidos informan que esta poblacibn supera Ins 2 millones de per- sonas, mientras el nlimero de quienes se encuentran h e r a de la cdrcel, pero sujetas a medidas punitivas alcanzan las 4,6 millones. En total, son 6,6 millones de adultos quienes e s t h sometididos a un wntrol punitivo, lo quc pone la tasa en 700 presos por cada IM.MO habitantes; es decir, que esa lasa re ha quintuplicado desde 1970 y es ya casi ocho veces superior al promedio en la UE, aunque en el Reino Unida. Francia, llalia y Espana, el numero de presos esta aumentando a un rilmo preo- cupanle. Desde enero de 2IBl, la poblacibn carcelaria ha crecido en Fspana en mas de 5.WM internos, es decir, mas en dieciocho meses que en Ins cinco a los anteriores [ver R. TOWNSEND, rUna gigantesca noria de presos., El Pair (domingo), 1 de sep- liembre de 2002 (htcp:lldomingo:elpaiS.es): 4 y '~Estados carcelsriosr, El PC,& (editorial), 2 de septiemhre de 2002: 101.
" N. del T.: tambien esta cifra sr ha alterado de5de que el aillor la cito en
el manuscrilo original; el numero de penonas en esa condicibn la supera ahora con creces, tal como se retiere en N del T precedente.
*" N del T.: este parcentaje tiese que estar naluralmente altet.gda en viliurl de lo dicbo en las N del 7'. anteriores.

Jock Young 7 de la poblaci611 penitenciaria constaba ell la regi6n call 200.000 presencias penitenciarias (Council of Europe, 1995) **'".
3. Sol~re la exclusi6n del espacio publico
El aulue~lto del delitc, genera uua serie colllpleta LIC barre- ras para impedirlo o gestionarlo. De este modo, se cuellla con una privatizaci6n del espacio publico ell tirrninos de 7onas de comercios, parques privados, lugares de esparcimienln, esta- ciones de ferrocarril, aeropuertos, junto con 10s ingrescls a pro- piedades residenciales privadas. Estas precauciones que ahora constituyen lugarcs cornunes estin respaldadas por fuer les for- tificaciones exteriores, patrullas de seguridad y cimaras de vigi- lancia. La industria de la seguridad, cuyo verdadero trabajo es la exclbsi6n, se constituye en una de las ireas de mayor crecimiento (SOUTH, 1984). La ciudad, entonces, se convierte en una de barreras, excluyendo y filtrando, aunque debe ser subrayado que tales barreras no constituyen una mera imp* sici6n del poderoso; wnstituyen sisternas de exclusibn, visibles e invisibles, creados tanto por el rico como por el desposeido (RVGGIERO y S o m , 1997), mas deben ser vistos colno una erclucidn defensiva. Por ejemplo, en Store Newington, el irea de Londres donde yo vivo, uno encuerltra comunidades cerra- das de kurdos que viven en constante anlenaza de violencia, de judios hasidicos que se encaran con un difundido antise- mitismo, hay centros de esparcimiento d o para i~~u~jeres, escuelas con fuerles precauciones contra el vandalis~~~o, etc. Por lo demis, debemos recordar que las mas comunes llarreras y de lejos las mis costosaq son aquellas que nosotros rstalnos forzados a erigir para proteger nuesbas propias casas.
;.Hacia una distopia excluyellte?
<<No podemos imaginar a Europa que continua dividida, no por la Cortina de Hierro en esta epoca, sino eco116mica- mente, en dus partes, una que es pr6spera y cada xez mis unida, y utra parte que es rnenos estable, rnenos prbspera y desunida. Tal como la mitad de una llabitacibn no pur<le per-
'.'. N. del 7: dche remilirse a las previas N. del T. 1
ge una sociedad de inclusidn a ofra de crclusidn 41
lnanecer calida por sienlpre, lnientras la otra es fria, es igual- mente impensable que dos diferentes Europas pudieran vivir por siempre una a1 lado de la otra sin detriment0 para ambas,, (HAVEL, 1996, p. 40).
iNos estarnos orientando liacia una distopia de exclusihn, en la que las divisiones se producen no s61o entre las naciones de Europa, tal como HAVEL sugiere, sin0 tambiin dentro de las mismas naciones? ipuede una parte de la habitaci6n permanecer por siempre cilida mientras la otra rnitad esti perpetuamente cerrada y frfa? Para muchos autores semejante divisi611 elltre mundos tiene su propia ine- vitabilidad y las formas de UII todo vpresivo funcionando. Permi- tasenos una rnirada a sus componentes:
Una secci6n considerable de la poblacidn tiene trabajo de tiempo complete, con estructura de carreras y bibgrafias que son seguras y finnes. Aqui se encuentta el reino de la meritocracia, de la igualdad entre 10s sexos (ambos, mujer y llonlbre, son compaiieros de trabajo), de la estable familia nuclear, de una semana de trabajo que es tan larga cuanto se elevan lo6 salarios comunes. Es aqui que el neo- clasicismo opera en el sistema de justicia criminal, tal como la meri- tocracia impera en el trabajo y la escuela. Asi se constituye un mundo graduado por la tasaci6n de creditas y el perfil de 10s consumidores (despuis de todo, es el primer ~nercado), aunque en su exterior sea amable y apacible en sus relaciolles y en el que, de m b en mis, el control social adopta un aspect0 casi casual como propio d e Disney (ver ERICSON y CARRIERE, 1994). EP, UII mundo en el que las exigencias de vida e s t h wmprensivamente cubiel-tas en su totalidad por el segu- ro, bien si es por salud, accidente, pCrdida del trabajo o, claro, por victimizacibn criminal. Es un mundo en el cual se hacen vacaciones en el tercer mundo, fuera de sus acostunlbradas barreras, mientras se esquivan 10s enclaves tercernlul~<listas que se encuentran en su interior.
Pero siempre se trata de un llucleo restringido. La parte de mayor crecimiento en el mercado de trabajo es siempre aquella del rnercado secundario, en la que la seguridad laboral es mucho menos segura,
-
. -
. ~.
, - . -~ "7
2-,
I-.
< .
1-
, -- 1 -
'I
1 ~~
2
1-
"~- , 1-
1 '
1
1 1 :I

solopuelap 'gjua!io sal ajuamleu!8!~0 lel!de:, la apuop semsejuej solqa~~d ua L sa(ej!qio sopelsg ua 'sapepnp sel ap saio!iaju! soja~d sol oa sope(s!e uejsa saiqod sq 'ajioN lap e3!iacuv L edoin~ ap st?11a11be anb a~uame3!mouo3a sew oqmm i!ladmo:, uapand m~je~se a~sa-.ins lap se?!Jqej se[ anb ope3!j!ua!s eq lel!de3 lap uo!3ez!leqola q .opunm ~am!id lap sasjed sol sopol ua op!eiluo:, eq as sopexylen3 ou o so!pam salenuem saiope[eqei] lod epueruap el 'ie8nl larnl~d ug .a~uam~o!~a]ue up3uam oq3aq aq eL oL anb sel e sauozei sop ~od ouanq epeu e~n411e ou olnjry [g .mumle o8ie[ ap o!qrues ia!nblen~ 'pep!leai ua 'uauo!3iodoid anb salue leiodmal ias a3aied 'sauop~od sop SE[ e a]ua!3auajiad sopom sipoj ap 'e!8lejsou elsa ajuamepeunj -1ojesaa '056[ ap soye sol ap saluaLn[~u! sapepa!jos sel e 'eas o 'oaldma ouald 1s 0sal8ai un ap uapuadap opnuam e 'eqaaiap ap sol ap om03 epia!nbz! ap sol ap olue] 'sm!j!lod so[ ap sezueladsa sel .~eiodmai emalqoid un om03 epevexap aiuam[!3ej Lnm 'ojsandns lod as ellpod uo!snpxa el alqos ug!3e~uamnf e elsa epo~
we1 ap sellanbe L103 asel3 ap saplll!s!3iA snl i!punjuo3 ap L o!ioje!dxa oyqn pej UII
om03 epnz!l!ln Jas ap pep!l!q!sod el !se opuapnpoid 'e3!uj? e!iou!m n!ldme Fun lod ep!nl!lsuo3 elsa uopelqod el ap ajied ejsg .sa[!m!sol -mu! a~ua~uepema~~xa uos leioqel ope3iam ope!ldme [ej ap sapep -!uri~iodo sel anbune 'a[q!sod uope~les e3!uF el OW03 ojsp sa allb la opn3iaul la ou!s 'e3![q~d e3!1!lod el sa ON '1!~!3 pepa!3os el ap sol I? -1apanoi~ai a~!uuad (ol!x? sew uo3 yz!nb) u?!qmej 'opelsg lap sal!rn!l sol l!%~!ll~al ejua~u! ajuamelos ou 0661 ap epw?p el ap L 0861 "p al~ed em!lln el ap oms!leiaq![oau lg .pepa!3os el ua aiqod [n ~eJ'4alu! eled uo!3e~!lom el ua up!Jnu!ms!p eun 'sgm eyepol 'L pnpa!aos el ap uo!slndxa ap e3!mt.u!p ioLem eun opuenieqe '(9661 'SA~A ia~) ,,le!3os uo!snpxa,, uq!saldxa el ~U~!AOJ~ leu3 el apsap o~ad 't!loalndo pepal3os el ua ug!3eyid L nzaiqod ap sesloq opuaLn~!lsuo3 'seilr! opelap eq pnp!uiapoN el anb el e ajuaa ~od sop!t1~!1suo3 !sod -11~8 so[" eled epvsn anj ,,uo!~ez!leu!8iem,, eiqeled el 086[ elseH
.i!npxa L eLe1 e JaunlrleLu 'sa olla :o~!l!lod odiau3 la ua soiqma!m srls n iel4a~u! aP el ou~s 'sr?aq sel ~JII~IU~~!S!J ivu!m!(a ap nl an4 ou elam el 0961
elseq 'saiopeluiojai sojsa ap e!3uaiaj!p e 'sen 'XIX 0181s lap saiopem -iojai SO[ ap u~!3ez!~eiom el L ojua!tueaues lap se3!jei%oa% se!3ua3s!u -!ma1 sel ap selu!j3p sel om03 aA '(5661) (IIO!SII~X~ el ap se!jei8oaf)) 110!sn13q jo sa!ydw&oat) ajuan3ola ns ua 'Aalu1S ppea salena sel e 'o!piej opunm ourapom lap salepos sezaindlu! sel uein4guoa sollg .sep!eijsns se!iape3iam ap mggi] la L ugpnl!~soid el 'se8oip sel aiqos uaua!lsos as seyuouoDa sns anb seljua!w 'soAFaUail! saiped sol L seiajlos saipem sel ap epelom el uaLnl!lsuo3 seaig sns .oj![ap la L ugpedn3osap el ua aA!A [en3 el 'eluajleqns asep el iod sop!nj!jsuo3 uysa so112 sopoj le!ldme sew pepapos el a~anmoid anb sapejllwg!p sel eied o!io~qdxa o~!q~ un ua ava!Auo3 as leu!8iem odni8 [g
.epeuapiosap el3npuo3 el a[) loijuo3 la eied u9!3el -s!aal ap sozoij sosoiamnu ap ug!x3!lde el iod L (sopeaueld I( sopas soj!lap e uqpnlal ua anb sapep!y!A!nu! snl e ol3adsai e~!13aja sgm sa oq~aq ap [en3 el) alqm iod uo!s!Aalal ap seiemgs h~33 el ap uopanpoiju! esy!p el iod ep!js!se oms!m!se elsg .alua113u!gap le opuelsaiie anb sajue open3apeu! of e oj3adsa.r enj3e anb 'oluajuoa -sap L uapiosap anbo~oid ajuamalqequid alih ollanbe e[n3le3 anb le!lenl3e e!j!lod eun ap ejeij as 3odru8 ua uaunai as anb sollanbe sopol L saleluam somiajua 'soa!pualu 'so!lqa ap salle3 se( opua!iieq 'sapep!pomo3u! ied!s!p e epejua!io eqqnd o epe~!id ep!lod ap epual -s!xa el ueauodns L -pepnu el ap oijuap olloliesap ap o so!31amo3 ap seueqinqns seuoz sels? ueas- saleiluaa seaig sel ap e!poJsn:, el . 'so!3iamm sol ua solnqjie sol ap opaid la 'pepnp el ua oyqnd ajiodsul?~] lap olso3 la :om!jln ojsa ap soldmala uos .oiau!p lap esne3 e 'opol aiqos 'oiad 'sosame sal!3y sol e seal! ap einsnep el iod 'sepe~lid sapepa!doid sel ap auap (a ~od 'sapepn!:, sel uap!A!p anb seJajaiin3 ap sapai sel iod 'eueqin uo!3e3!j!ueld el ap sa~eij e :ua3alq -ejsa as anb sep!pam ap a!ias eun ap aseq el aiqos eianj ap soijo sollanbe L leijua3 od11.18 [a ailua eai3 as e!ios!A!p eau!l eiep eun
.o!.ll!?nld oporu ap eluam!i -adxa as ap!A el anbiod L aluasr~e elsa selallr!n ap ninj3niJsa el sand

varados en cualquier lugar, doude el trabajo era olhs barato y las expectativas m h bajas. Esta exclusion es en gran escala -- segun la estimaci6n de Hill H ~ N (1995) quiz& de 30 por 100 de la pobla- cion- y constituye un problema radicalmente diferente de ins bolsas marginales de pobreza, caracteristicas del perlodo inmediato a la pos- guerra. Por lo demb. la cornpleta entrada de China en la rconolnia mundial provocari reflejos que eclipsar611 con vastedad aq~~el los de 10s "tigres asiaticos". En segundo Iugar, la introducci6n de un cada vez mds sofisticado material informatizado por computadoras eli- minarl trabajos de baja clase media, al igual que hari mls precarios aquillos de escalones profesionales m8s bajos. La empresa lnls exi- tosa en el presente es una que aumenta su productividad rnientras pierde trabajadores, no aquella que aurnenta la envergadr~~a de su personal. Tal como James F m w s seiialo
,<El herho m& importante ac+rca de estos paros es que ellos resul- tan no de fracasos corporativos, sin0 de aquello que es definido como &xito; el progreso hacia un mundo de "libre tirantez" de la rnhs efi- ciente producci6n y distribucidn. Pero ellos crean una sociedad de ganadores y perdedores que se hace desagradable para vivir, aun por aquellos que ganana (19%. p. 18).
Sin embargo, a la vista de ello, es tlificil comprender c6mo tal sociedad distopica podria ~nantenerse a si misrna. iC6mo er: posible contener dentro de sus fronteras una lnilloria permanenteme~~te des- poseida, en particular por quien ve la ciudadania, en el mis amplio sentido de igualdad social y politics, como un derecho antes que como algo que es obtenido? Esto es, una sociedad que sc aferra con firmeza a 10s valores de la meritocracia aunque niega a inuchos su participation en la competencia. El cord611 sanitario actuarial que separa el mundo de 10s perdedores de aqutl de 10s ganadores, es un intento para obtener esto: hacer la vida mBs tolerable para 10s ganadores, lnientras convierte en chivos expiatorios a 10s pe~dedtrres.
En alguna medida, 10s daiios y las destrucciones producidos por los excluidos son limitados. Mucho m8s significativos son 10s espo- radiws tumultos que se van produciendo a travts del primer mundo. En Londres, Birmingham, Paris y Marsella ellos representan distur- bios de ciudadania. Se producen constantemente con el rnisrno dise- no: una parte de las personas que se encuentra econbmica~nente rnarginada esl5 sujeta, a travCs del tiempo, a una sospeclln cstereo-
D~ una sociedad de inc:iuridn a otra de crciusidn 45
y a un hostigamiento por la policia. Esto es, no unicamente le son denegados sus derechos sociales, como ciudadanos, de acceso al mercado laboral en tkrrninos justos; ellos son tratados en las calles de una manera que ostensiblemente deniega sus derechos (ver LEA
Y YOUNG, 1993). La exclusi6n del n~ercado es, de manera interesante, igualada por la actuarial exclusi611 de la in te~enc idn policial que ya describi antes. Un simple incidente originado por una parcial inter- venci6n policial, usualmente actua como disparador del mismo tumulto; esto representa, con bastante claridad, un twnulto de aclu- ,idn comparado con 10s motines raciales, 10s cuales poseen una natu- raleza excluyente, o las insurrecciones cuyos fines fundamentales son 10s de volver a trazar la naturaleza de la ciudadania.
En ttrrninos de objetivos, tales motines son invariablemente con- tenidos: ellos incluyen la destrucci611 de la comunidad local, el furor es directamente implosivo antes que explosive. Los pobres amenazan con frecuencia 10s clubes de 10s caballeros de St. James; aterrorizan a1 pequeiio comerciante de Brixton y Hansworth. Mientras tanto, tales Breas son arrasadas por aquello que podrfa llamarse como 10s [entar rnotines del delito, de las incivilidades y del vandalismo; un mundo vuelto sobre sf mismo y, por mornentos, poniendo cada per- sona contra la otra. A1 propio tiempo, la linea actuarial de la actua- cion policial diferenciada, la zonificaci6n y la prevenci6n ayudan a mantener esto; efectivamente, esto ocurre hasta el punto que asi se desplaza el delito desde las lreas de la bien protegida clase media hacia las menos protegidas de la clase trabajadora, lo que actual- mente incrementa el problema (ver HOPE, 1995 y 1996; TRICKET~ etal., 1995). Existen limites, no obstante, para un semejante proyecto excluyente. Esto supone un paquete con tlos componentes: uno mate- rial y otro cultural. Se tratade un proceso actuarial de adrninistracion de la exclusi6n y el riesgo, junto a UII lnecanismo cultural para pro- ducir victirnas propiciatorias: la creaci6n de un otro desviado. espacial y socialmente segregado.
Mas, permltaseme antes hacer la distinci6n entre la situacion material y la cultural en Europa occidental y en 10s Estados Unidos, puesto que existen importantes dilerencias.

(wS 'd '9~1) "ol&?ds~ alsa lod 1?6(11113 epI ua A F!?UR~~ ua sop!~ouoasapn 'eloue I? 'UOS .oae~!qa ap ins almd el ap sol oluw 9;rl~l 'sale!~el sanslaua sq* ~aluam[e!Jos L equla eqw sa 'reluap o( loj .sl?~!lqvd cauo!~tv!ue%it) sel A salelelsa se!auaZe sel ap ,,u9pel1auada1qos.. eun ap sa a~aped o41e ~p !s 's!~ed ua 'aAnauno3 el .epe%a~Zas ajuam(e!aedsa ,ppnl e~asal., Elsa UJ
1n8nl aua!! ss~~lqnd sauo!ml!Isu! se( ap epel!jal el A uaea!qj ua ,,op~~s=~ lap oiedmes -ap., 13 (npexaw ap pepa!am el etnsap anb 'salue eqelunde sop~un supelsg sol ap lelsaua!q gp "pels3 o!paw 5 .ug!sn[axa ap osm~d la ua ope)% lap II?!JnlJ laded la elegas (qhhl) JNV~~CUVM a!v1 'sped ap louaua olnal!a la ua 'aAnatunoj q uoa '04e~!y.] ap 111s aved el ua 'melpooM ap u?!aeledmoa en~spu! ns laaeq IV ,
~epedsa 6 le!3os uysnpxa el 'olunjuo3 ns UZJ .ojeqeil lap oue!p!loJ opunw le epelua!io e!Juaiajal ia!nb[erw ap ellej eun 6eq anb zah epoi 'ele3sa us14 ua [epos o3iew la ep as o~odwei !u 'pnpiaA ap 'sand 'als!xa ou errraileqns asep alq!puyuo3u! eun e lepedsa ugpelai eurl lep elad pep!y!qeq el 'u9!3e%a~Sas aluejawas u!~ .edoinx ua aluaru -(e]o] ope]saj!uew ueq as ou 'soueqin soilua3 sol ap olo!laiap (a 6 sapvpnp sel ap se8nj sel 'uopez!ueqinqns el3!qsa ou eun op!i!uuad ueq sop!un sopels3 sol na anb salepos k seqqyd se3!1!lod se?
., sopelsle aluawle~edsa uos salua~e3 sodni4 sol [en3 el ap syeil e aiqwnlscn el ieyqo !se 6 'edoing ap sollanbe ielnwa ap uy la uo3 seue3!iameauou sapepnp sq ap sollua3 sol ap se3!ls!ia13eie3 sepe8au sel ap uo!3eieda~ el a1 -ue!paw uo!3ez!ueqlnqns ap sa[ah!u sol i!uanai ap pepFsa3au el elI!qaS uaph '(9661) NO~IIM sn!lny we!ll!M ap [expel ezqju3 eun aq!JaJ oisa opo~ '(1~1 'd) uow103oisg 6 an8equadg) 'selasrua tuep1aPur)l.: 's!led 'oldwak iod 'edolng ap sawa%ia~uo3 sapepnp se~~%!lue* sel U03 s?la8uv sq uaiedwo3 anb eied salue!pn]sa sns e aknllsu! I? 'o13a~a [el .(uelleque~ opuar(npu!) oue=!iameallou opnsed [a 6 edoing ap soueqin soqua3 so[ 6 solqand sol ap g,salua81a~uo~,, sel aP pep!aua8olalaq ei uo3 eiedmo3 sel opuen3 so!qlnqns sol ap ,,sal~afl -lah!p,, sapepny sel ueweiiedsap as ow& aluams3!u?l! aA (~661) NOS13N sn3ie~q Low~!i~~a30~~a op!llaA!p souam o sew un U03 '(5861 'NOSXIM ua!qmel J~A) sop!uedmo~) so]ua!w!luas SO[ 6 saloleh saluel -lodm! sew sol ap la outs 'uo!3e~8alu! nl ap la sa ou (€661) INO~ZL~
!ei!ulv lod ,,ows!~e~~unwo~,, ap epealdrua uel el une 6 1el11ld pep!lua. eun ap ie(n4u!s ewloj el owo~ epesn ias iod opeu!wiai eq ,,Pep -!unmoJ,, eiqeled el 'ol3aja u3 .se3!1!.13 sese~a e3ohoid ou~qJn4~~ ollolJssap lap eJ!ui? uo!~eSai8as el ap ugpou q .aluaLnpxa a1uWeq a~uamlnu~~!~da3xa pnpa!3os eun uein%~uo3 sop!un sopnia snl
1 .epualndo ap la~!u 1 ows!w la ua ualiuan3ua as sels? opuen:, une 'sapep!unwo3 saluai
-aj!p sel allua leluozuoq uope%al%as eydwe sew oqmw eun lod epezlojal eiluan3ua as le3!uar\ uo!3e%ai%as ajuejawa~ 'le!3os el 6 e3!w?uo3a uo!snpxa el ailua e!Jlam!s elsa ap oloqm!s un uaLnl!num o8eq3 ap elanxg el ap ,,sm!~lu?3uo3 soll!ue,, sosomej sg .lepedsa 6 lepos u?!snpxa io6ew eun iod epepyedsai elsa sop!un sopels3 SO[ ua e3!wouo3a ug!snpxa el ~e1da3e e uo!n!sods!p io6eur q
'ewals!s lap eilo omm anb lenp!h!pu! edln3 eun ow03 o~s!~ souam sa osmeq 13 .salel!r\ sapep!sa3au seD!syq sel ap iezo8 op!l!wiad eas sal anb eied sauo!:, -esuadmo3 leug le uaua!lqo 'uapia!d anb sollanbe une '6 sol!i?w ms un%as sopesuadmcnai uos sopo) e!3ualadmo3 elsa us .exg!lod o le8al el owm alue~iodw! uel sa lepos e~uepepnp el anb ua aluals!s -1103 e3!jsjiaj3eie3 el 9z!lejua lelsaua!q ap ope)sa [a suan3jsod ap opopad lap uopez!geal el us .uo!snpu! ap soq3aiap so( ua io6em uppenluaDe eun elaAal as oadoina ouans la ua 'alsei~um iod
.e!uepspn!:, el e oq3aiap un ow03 elnS!juo3 as ou !(,,oue3!iawe opow la,,) e!%~aua L ojeqeil
; mnp alue!paw opeue8 ias aqap 'eiauew ellap ua 'anb o2le sa lepos "!uepepnp el 6e!3uan3asuo:, ux .(9661 -003 L mwnd ia~) sip zaA ! epe3 uauarlqo saiopeue8 so( anb led el e 'ojun!l~ la epeq eiua!~o as
lelnl1n3 6 lepos ug!3uale el anb el ua is!3uejsqnsu! pepapos eun amp -old '1e!3ospepplen8! ap souam oqmw 6 e3!l!lod 6 le8al pepled! ap 01ua3e auay un 'smuo~ua 'a&!j e!uepepnp ap uopou q '(8~61 '~a~ua~ la^) op!plad uaq solla anb sodp sns iod sa 'salenp!~!pu! sapepgen3 sns ap esne:, e uese3ey sols3 .salopaplad sol ou aluawlei -nieu 6 ';so!wald sol uezueqe saua!nb saiopeue% sol uos sew 'e3!1emo) -ualu elalle3 el ua ~!)adwm eied pep!l!q!sod eun uauapqo sopol :sapep!unliodo ap peplens! el ap la sa leap! la oue3!iame oyans la U3 'soadoina saleap! sol uo3 epeiedwo3 sa nlla opuen:, eue3paweal -iou qZoloap! el ap aiua6npxa ezaleinleu el iejlesai aluepodm! sa 'sopello~~esap sale!iisnpu! sasjed sol sopol ua a3aluo3e uo!snpxa ap OSa3old [a anhunv .pep!uniiodo ap el L pep!ullIuo3 ap el :uos seqwe '~es!jj~adsa 6nw sauopou sop ap elsuoJ oueo!Jawl? ouans 13

48 hvrk Young
no ha ter~ido lugar en Europa en la n~edida que se ha dado ell 10s Estados Unidos.
Con estas advertencias en mente, permitasenos ir ahora hacia 10s problemas generales que limitan la exclusibn material y cultural.
La heterogeneidad de la ciudad, tanto en la vivienda urbana como tambitn en la necesidad de ainpliarla a la niayor extensi611 urbana por razones de trabajo y esparcimiento, hace muy diffcil el aisla- miento de diversas poblaciones. En verdad la ciudad -sea Man- hattan, Paris, Barcelona o ~ o m a - es algo que se hace atractivo por su propio derecho,:cuando el fi,vsort (estremecimiento) de la diierencia asombra constantel~iente, coniunde y a veces alarma .La veloz aglomeracibn del cambio de imageries, la aguda discontinuidad en el alcance de una rinica mirada, y lo imprevisto de las impresiones en avalanchaw, como George SIMMEL escribi6 en 7he Mempolis and Mental Life (1950) (La metrbpolis y la vida mental), y el emporio de roles y posibilidades son atractivos centrales de la "ciudad hlanda". La linea actuarial, el cord611 sanitario del control es, entonces, dificil de realizar y quiz5 mas todavia en un mundo en el cual se enfatice la diversidad, el pluralismo y la opci6n.
Mas, existe otra importante razbn por la cual el cord6n sanitario es incapaz de proteger el "honesto" ciudadano del delito y el desor- den. Ello asi, pues la nocion relativa a que el criminal es un enemigo externo resulta fundamentalmente imperfects. En efecto, la carencia relativa y el individualismo se producen a travks de la estructura de clases: la existencia de un extendido delito de cuello blanu~ (ver LEA, 1992) y de delitos entre la "respetable" clase trabajadora nos permite escasamente distinguir al delincuente del no delil~cuente. En tkrminos de violencia, como Jayne M ~ ~ N E Y ha de~i~ostrado (1996), tsta no estBunicamente distribuida a travks de la estrrlctura de clases, puesto que toda la violencia colltra hombres y ll~uieres se produce dentro del hogar.
Por lo tanto, el cord611 sanitario debe fracasar porque la quinta columna de los infrectores se encuentra en los suburbios, rn los tra- haios, o en una de las calles locales; en verdad, las o~or l l l~~ idades
~e rrnn sociedad de inclusirin a ofro ercluarin 49
de violencia provienen InayOrlnente de un amigo cercano o de un nliembro de la familia antes que de un extraiio.
La funci6n de chivo expiatorin
<<Deberia parecer que este problems, objeto de este libro, ha sido largamente eclipsado por fuerzas que han roto antiguos limites y crea- do un mundo de identidades fracturadas, hibridizadas y fusionadas. Por ejemplo, el fin de la guerra fria ha producido una ret6rica par- ticularmente poderosa que soprtd un lhite redundante entre "bue- no" y "malo". Las migraciones de personas y culturas han dado al sur una mayor presencia en el norte que en el pasado y no prcci- samente en centkos msmopolitb establecidos mmo Lnndres, Paris o Nueva York. En la academia, los textos posmodernos han borrado las identidades previas de 10s sujetos.
Yo dudo, sin embargo, si estas transformaciones culturales, poli- t ies y sociales han hecho a la gente menos temerosa, menos inte- resada en mantener una distancia con 10s d e m h menos excluyente en sus wmportamientos.
El mapa polltia, mundial en 1994 estaba repleto de nuevos, fuer- tes llmites que han sido fijados para asegurar la homogeneidad cul- tural y, en el nivel local, la hostilidad hacia grupos ajenos como 10s "New Age Travellers" (Los viajeros j6venes) en Inglalerra y Gales y las minorlas ttnicas en buena parte de Europa no es menos aguda que lo fue antes "la desaparici6n del mundo moderno". El deseo de una idenlidad purificada que requiere la distante presencia de un ma1 objeto, otro discrepante, parece no estar afectado por el entrecm- zamiento de culturas actuales que son caracterlsticas del reciente cam- bio global* (1995. pp. 183-184).
Entiendo que David S~BLEY, en la cita anterior, comete el error de creer en la ret6rica del tiempo para comprender la realidad. Es facil equivocar 10s cantos de sirenas sobre 10s valores basicos para interpretar la melodla vigente, mas existen canciones que han estado fuera de moda por largo tiempo y que festejan tin mundo que nunca retornara; en tal sentido, sus mist~tas insistencias se deben a un inci- piente fracaso, convirtiindose asi en simbolos de un mundo que m b bien se ha perdido, antes que de una triuniante hegemonfa. La cita se convierte en una ironia porque ella se fbrlnula en el rnomento en que se est6 produciendo una diruntlida exclusi6n Y cuando el sis-

e:,!4olojuo e. I .ems!m el ap oilua:, la ua ueiluan:,ua as saua!nb ua ou!s 'pepapos el ap apioq la ua uelsa anb sollanbe ua 019s sp as ou s!s!l:, el sew 'pvplaA aluameua!:, sa ojsg 'op!nl:,xa la ua pep!juap! ap s!s!i:, sun ap ellnsai anb uo!sn[nxa ap osa:,oid lap elqeq snsd Lulm!r
uuaJuad vl ap so~uatuXv~J sol :~vruvr8n apaiid ou olrua? 12
'(5661 'sNaaar9 12~) o:,!jnadviai o!:,!Nas un 6 leuosiad olasuo3 un uo3 epe!mse ajua!n8!s -uoa lod elsa up!:,elaAai el ap e!ijsnpu! q .olia!:,u! sym zaA epm ellnsa~ 'opeleuas ueq NomnoyL L alssoanM om03 'anb opunm un ua pep!lcmlou el iemige eln:,oid as solla UZJ .semalqoid ap peplluel sun aluame!ie!p epioqe 'aqel !73!~ e Laiju!~ quid0 ap 'se~s!~a~jua ap sscuel8oid ap elolald eun pepl la^ UZJ .o~!j:,eije ajuamepemaiva 081e ua 'pep!leuuou ap saj!m!l sol ap oln8aseai la iod ep!naas 'uo13 -v!Asap el ap uppela~ai el apapum ejs!ge~nld pepa!ms eun ua sep -ua!pne scl ap pep!inSasu! e:,@plojuo ap la+u lg ~sauopsia~![oid sns lapuajua somapuajaid !s ua3aioAej as sejsa om03 i!8!xa ap eiaueru q u?!qluel ~e3snq soluaqap soi~osou oiad 'sepalnuuoj uos o:,!ued a11 soiualu! sol anb uo3 peppolaA el ajuamej!ugu~ opejuamai3u! eq s!oua!pns el iod e!:,ua~admo:, [el anb epnp ajs!xa ON .uo!:,e~!unmcn ap so!pam so( ap up!:,e:,y!ua~!p 6 uo!suedxa ejse~ eun ap opejlnsa~ la oulon so!qme:, salue!amaq uoieleuas NomnoHL L 818ao~3~
'SOW
-spu so[[a alqos ojoqal lolow o:,!ued la 'sopez!leue uoianj salenxas so[l!ps:,ad 'saunmo:, salean1 ue!nl!lsuo:, seloi sc!ljmej 'sajuepunqe saluemy .so[[ej salqeluame1 asopua!qvq smlseq siiole~ sns ap eaia:,e so!pam so( lod sopeu!mexa a]uamepepe!dsap uoianj sopejnd!p sa3 -uoiua sol L oura1qo8 la 'iorew uqor oijs!u!m iam!id lap alau!qef) 18 .sepese:,eij aluarna(qeluame[ '0561 ap soue sol ap uo!snl:,u! ap opUnm le laA1oA lod se~!jejual sel 'oldmala iod 'leiom ouaiial opei\ala la lod uemel:, anb sollanbe ap salepuapai3 sel ieu!mexa ua le!:,iaLuo:, s?lalo! op!~y un auag eiopehlasuo:, esuaid elm opuen:, !se 0113
:sopeloqai a~uam[!:,g ias uapand salelow so:,!ued sol :aroqal - '(US-ZLS 'dd '5661) Nsaunmoo souam
Jas ue!lanaled ,,ope!Asap,, L ''lemiou,, aqua saj!m!l sop!lps L solnP sol,, oluen3 lod ou!s 'sopou~ndm! uos solla. anb~od olqs ou 'JW~P -emasap ap sa[!qj!p sell] uos salslolu son!ued sol :purltl~tjlp -
.salelorn so:,!uyd sale] ieuape:,uasap ap ojua~u! la ua so!iesaidma 6 sejs!po!iad 'so3!j!lod iod osn ns unmo3 sa anb opotu ap 'alen8ual la ua opeilua eq saleiom sm!ued ap uopou el :pvp!n!xada~ -
.op!ls!sai aluamapay sa seiaj -10s saipem sel e uopelai ua [elom ogued la '.[a .d 'o~!ugd un wed aseq sun souam le ajs!xa !s iaqes ua 'a~uel~odm! sym eiauem ap 'ojuen3 m!ued lap eza[einjeu el ap e:,ia:,e ojue) uedai:,s!p uolsaid ap sodnia sol L sojladxa sol :sopejyai uos solla :uqpor$~~ -
.e!:,uan:,alj ua uejuamne saleiom so3!uyd sol :vpuan~acj -
:soas01 sa~ua!nl!s sol ue:,ejsap seiojne sq ,ourapom opo~iad oru!jln la ua salelorn sm!ued sol ap uo!:,emiojsuei1 el opez![eue ueq (5661) NOL
-NnonL qeies 6 ~IEEOX~~ a!i?uv .salelorn so3lut.d sol ap ouamouaj la aLn~!lsuo:, 01 esdelo:, anb e!uoma%aq e~sa ap legas elel:, sun
.opels!e ope!i\sap un e aluamle!:,edsa ie:,!qn [!~pp sgm ot1:,11lu a:,eq 'sop!un sope~sg uw epeiedluo3 'edoing ua uo!:,e8ai8as ap e!:,uasne en!jqai el -
Isoinde sajuelamas ua as1eijuo3ua eia!pnd oms!m la anb pep!y!q!sod el iarr e~a!pnd ou ualnb olesuasu! un epas o!ie3aid opunlu un ug jopealdtuasap ua opyaAuo3 sq as anb o8!me un 'sol!q sns ajuelape opueAall eiallos aiperu eun '0101 eq as anb e![!mej eun amum ou u3!n(3? .io!ialxa odni8 ieln:,!jied un e sep!nq!i]e ,as eied sepez!le~aua8 6nm uylsa sesne3 sel -
!seleq sasep sel ap o!lodouom un uaLn~!~sum uo!:,e!~sap el 6 o~!lap la anb asahai:, 6oq anb la v~s!ldm!s ouepepn!:, un spas .ap!dsn:, el ap zap!pios el ua ua!qmej ou!s 'lepos einj:,rujsa el ap opuoj lap pep!l!qesuodsaii! el ua ajuams:,!un ou asieijua:,uo:, e sojsands!p ope!semap uejsa uo!:,e:,!unruon ap so!pam sol -
'nc,sa(eu!m -!la,, sepemell sajua8 ap lepadsa odnia on e o sajuei8!mu! sol e o euia~leqns asep eun e op!qap a~led euanq ua o opo~ sa 19 anb l!mnse 1!1ujso~anu! sa anb ajuepunqs 6 pmiou* oe~ sa oj!lap la -
:opueli:, opa!Asap oijo lap up!:,ou el leal:, ~!:,!j!p aneq as .sal!m!soiaAu! selu oa:,eq as sells opueng aluames!3aid se!iesa:,au sew ua sepoj ua1ia!~uo3 as seap! sq

inseguridad de u11 mundo plural, donde las biografias no Ilevzln mis a los actores por caminos consagrados y en la que la reflevicin es una virtud, no da lugar a ninguna satisfacci6n propia o a la pelulancia de ser. Tampoco existe un desviado fijo fuera de quien otorga la certeza de ser el reverso de todo aquel que es ahsolutamente crlrrecto y virtuoso. La mirada de la Modernidad tardia observa el rnundo buscando 10s firmes y tranquilizadores contornos del otro; pero la mirada titubea, la cimara se supone que produce una fuerte ateucion, mas las imegenes del otro emergen borrosas y como tnosaicos, por momentos algunos fragmentos parecen fotos de la propia familia y de amigoa; la mano sujeta resueltamente, pero las fotos continlian borrosas.
Conclusicin: las noticias desde Gante
En este capitulo he descripto la transici6n que tuvo lugar desde una sociedad de inclusion a otra de exclusi611. Esto es, desile una sociedad que tanto material como ontoldgicamente ha incorporado a sus miembros y que ha procurado asirnilar la desviaci6n y el desor- den, hacia otra que supone un extendida precariedad, tanto material como ontol6gica, con la que se responde a la desviacidn mediante la separaciGn y la exclusi6n. Semejante proceso es guiado por ca~nbios en las bases materiales de las saciedades industriales avanzadas, des- de el fordismo al postfordismo, representando el movimiento dentro de la Modernidad tardia.
Mi segunda tarea fue la de hurgar tanto en 10s cambios acaecidos en la cuesli6n del delito y el desorden, cuanto en los producidos en las bases materiales. La fundamental dinjlnica de exclusi6n es el resultado de las fuerzas y 10s valores del lnercado que contrihuyen a generar un clima de individualismo. Esta situaci6n tiene U I I efecto tanto en las causas de (a travts de una relativa carencia e i~~divi- dualismo) cotno en las reacciones contra el delito (tnediante la pre- cariedad econdmica y la inseguridad ontolhgica). Las exclusio~~es que se manifiestan en la superlicie tle este procesu primario conslituyen intentos de encarar el problema del delito y el desorden que tl irlismo engendra. Ellos estan genemlmeniefundados en rrrz error de percclrcidr~, aunque lo1 error se cor~lcte sobre un probler?~~ ma1 y no in~agirmrio. El delito en si mislno es una exclusi6n. co~no asimismo lo son 10s
D~ U n ~ sociedod de inclusion a olra dp ercla~idn 53
irltentos para controlarlo mediante barreras, encarcelan~iento y estig- mat izaci6~ Semejantes procesos exacerban a nlenudo el problema con una dialtctica de exclusi6nl pese a que 10s cambios que tienen lugar en 10s florecientes aparatos del control del delito configuran, , largo plazo, una respuesta a este aprieto. Asi tambitn existen teo-
del delito que se desenvuelven en este periodo; tales conlo la nueva criminologia administrativa con su actitud actuarial que refleja el aumento en el riesgo de gesti6n como una soluci6n a1 problema del delito; la popular teoria de cero-tolerancia formulada por James Q. WILSON, con el fin de eli~ninar incivilidades en determinadas ireas; 0 la nocion de una clase subalternn wnstituida por madres solteras y padres irresponsables propuesta por Charles MURRAY, la cual sumi- nistra una base ideol6gica a la exclusi6n. De esta manera ]as teorias exchyentes se producen en el tielnpo de la exclusidn social. Ninguoa de ellas sugiere un reduccionismo, aunque insisten en la existencia de una fuerte wntinuidad de influencia entre las bases materiales de la sociedad, 10s niveles del delito, los aparatos del control del delito y la criminologia en si misma.
Por ultimo, he prestado atencidn a las demandas de especificidad y he contrastado las situaciones materiales y culturales en Europa occidental y 10s Estados Unidos. No hay duda que tal contraste es lnuy esquemdtico, puesto que las diferencias que existen en el interior de Europa son inmensas, aunque la constante tendencia a generalizar de 10s Estados Unidos a Europa, sin conocimiento de las profundas diferelrcias culturales, debe ser resistida.
En lo que atafie a1 futuro, el escenario mostrado por Edard LUTT- WAK parece claro: la wmbinaci6n de una creciente anarquia y una precariedad econ6mica es una Mnllula que puede conducir a una siempre creciente punibilidad y a una busqueda de "cabezas de tur- as" . todo ello, prohablemente, C ~ I I un fuerte trasfondo racista. La historia anterior a la guerra en Europa constituye un desalentador presagio para semejante escenario. En este capltulo yo he sugerido que parece darse una cierta inevitabilidad en tal proceso, pues, en verdad, poderosas fuerzas estirl ~oca'vando la expresi6n de una "fruc- tuosa" politica excluyente, hiell actuarial o cultural. Sobre tales fuer- zas se deben asentar las politicas progresistas. En un mundo en el que mis y mds puestos de trahajo se convierten en precarios, en el que las familias son con frecueucia il~estables, y en el que se verifica un amplio conocimiento sobre pelsollas de otras culturas, no es segu-

Jock Young 1 ramente dificil co~nprender el aprieto que produce el desempleo, el simpatizar con la madre soltera, compenetrarse con y, de verdad, gozar de las diferencias culturales. La creaci6n de 10s diablos popu. lares no esth facilitada por el tardio mundo moderno. Mas, lo que es necesario son politicas que acepten al excluido y a aquellos cuyas posiciones sean precarias. Necesitamos politicas que partan de lo8 bordes y que vayan tan lejos cuanto sea aceptable (lo cual supone un largo camino), antes que aquellas que nacen en el centro y van hacia fuera tanto cuanto ello sea caritativo (lo que no esth muy dis- tante). La nostalgia socialdem6crata por un mundo incluyente como el de 10s anos de 1950, con pleno empleo, familia nuclear, y la comu. : nidad orgiinica constituye hoy un suefio imposible. Tal como nuestros ' amigos de Gante han senalado (HOFMAN, 1993 y 1996, y LIPPENS, : 1994 y 1996) cualquier realism0 que tenga como su agenda funda- mental, la reducci6n del delito mediante un regreso a aquellos tiem. pos, est6 condenado al fracaso. La tarea de aconsejar nuevas formas de comunidad, de empleo que no sea totalmente dependiente de i 10s caprichos del mercado, y las nuevas como emergentes estructuras ;
familiares, es un asunto primordial.
~ o s ultimos veinte anos han presenciado, en mi opinion, la trans- fomaci6n mis profunda ocurrida en la criminologia. Anunciada por la nueva "explosion" de \a teoria de la desviacion, al final de la deeada de 1960 y comienzos de la de 1970 y teniendo a The New Criminology ( T A Y L Q R ~ ~ ~ ~ . , 1973) como una sefial oportuna, hemos experimentado el desmenuzamiento de lo que parecia el mundo monolitico de la Modernidad, asociado con el period0 de posguerra y la emergencia de una Modernidad tardia, en la cual las reglas bisicas de la certeza que cenian nuestro sujeto se convirtieron en borrosas, contestadas, ambiguas y continuamente debatibles. Los cambios se produjeron en el terreno del delito, del control de la criminalidad y en la cri- minologfa en sf misma.
Estos cambios no han sido ciertamente un mero product0 inte- lectual, quiz6 han sido lo contrario; cambios reales han ocurrido en el mundo, tanto en la cantidad como en la calidad de 10s delitos y ello ha dado forma al discurso publico sobre la criminalidad, tanto en la comunicacion mediatica, como en la ficci6n o en la charla en el umbra1 de una puerta. Tampoco, por supuesto, semejante trans- formation quedo limitada a1 delito y a la criminologia; ella cs parte de un amplio movimiento dentro de la Modernidad tardia que ticne resonancia en cada esfera de la vida, tanto en la cultura, en la arqui- lectura, en el sexo, en la biografia de las personas o en la economia (ver H A R V ~ Y , 1989). En verdad, estableciendo una conexinn en la larga hilera de los cambios que han acaecido en el interior del mer-

cado de trabajo, ell el ocio, dentro de la fatnilia, en el r:lmbiante uso del espacio publico y el privado, en las relaciones cle gtnero, y en 10s nuevos ejemplos de delito y de victi~nizacion que emergen, debe haber un tope en nuestra agenda. Pero, permitase por el momento notar que la vasta mayuria de 10s paises industriales avan. zados han experimentado un dra~nitico aumcnto del delito y el desor- den. La victirnizacion se ha hecho mds con~un en la esfera pliblig y, al menos en el nivel de la constataci611, se ha expandido en la esfera privada. El delito ha dejado de ser raro, anormal, ser la ofensa del marginal y del extratio, para tomar un lugar cornfin en el tejido de la vida cotidiana; vive en la familia, en el corrvdn de la sociedad liberal dem6crata, al igual que extiende ansiedad dentro cle todas las areas de la ciudad. Asi se ha revelado en los mas elevados esca- Iones de nuestra economia y nuestras pollticas, al igual que en 10s callejones urbanos de las clases bajas. A veces, aparece con frecuencia en las propias agencias establecidas para el control del delito como en las rnisn~as fraternidades criminales. Todo esto ha creado la m i profunda de las dificultades para la criminologia traditional. A dsta la han atravesado dos crisis en los ultimos veinte airos: la crisis de la etiologia y la de la pena. La metanarracion del progreso ha previsto casi corno una suposici6n implicita la declinacidn del delito y de las nctitudes incivicas. Sin embargo, los elevados niveles de vida alcan- zados en la historia de nuestra especie han sido acompafiados por un permanente aumento en las tasas de los delitos; mientras el delito en si mismo se produce en todos 10s lugares, no deberia ser asi tall frecuente en todas sus tradicionales guaridas. El fracas0 del programa de la Gran Sociedad, propuesto por la administracidn de i.yndon B. Johnson fue, en su mayor alcance, una costosa e intensa lentativa socialdemdcrata para gestionar un fin para la pobreza, la cliscrimi- naci6n y el delito; fue el preludio de una era en la que :thordar las causas del delito result6 insuficiente no para la gesti611 social, sino para la necesidad de una mayor disciplirla en la farnilia o su transmutation al cilculo actuarial de la minimizaci6n de los r-iesgos. La segunda crisis, la de la pena, se extendio desde las revuellas car- celarias de Parkhurst habta la de strangeways, en este ultimo tiempo. Esta es una historia de aumento, de hacinamiento de la pcrhlacidn penitenciaria, de un reconocimiento publico de su futilidad. Atle~nls, estuvo accrrnpaiiada por una revalorizacion del papel de la policia, desde la delgada linea azul hasta convertirse en un componeute del control del delito por agencias mliltiples. Todo esto cambi~; la ubi-
,,idn del sisterna de justicia crilllinal, pasando de ser una agencia para el control del delito a col~stituir un fragment0 de la agenda
jugando como una segunda factura a pagar por la familla y el empleo, dependiendo del apoyo y la cooperaci6n pbblica.
por detris de estas dos crisis se asoma una sospecha: La que clase de Estado liberal democritico corresponde dicho sistema, pues- to que es incapaz de proteger su poblacion del delito y todavia se configura como una cada vez mas ancha venda para su poblaci6n bajo supewisidn penal? iQuC clase de libre ingreso en el contrato social existe entre Estado y ciudadanos y de acrlerdo de uno de 6stos con el otro, si los centros de las ciudades se han convertido en ireas de toque de queda para mujeres y inayores, y la coercion estatal er un auxiliar necesario para la vida cutidiana?
Las metanarraciones del progreso a travks de la planif1caci6n y de la Rule of Law se deslucen y se hacen sospechosas mientras, con mayor evidencia, las categorias bAsicas del crimen dejan de ser enti- dades fijas y se convierten en conceptos, sujetos a an~bivalencias y debate. Categorfas borrosas, categorias estrechas y extendidas, cale- gorias que pierden su rigidez. Diferentes movimientos de victimas estin intensamente empefiados en este proceso de redefinicidn. El abuso de nitios, por ejemplo, no es rneramente mis usual que lo que antes pudiera pensarse, pero es definido en ttrminos mucho n~enos tolerantes. En efecto, en el largo plazo puede verificarse un trhsito de lo que se puede denol i~i~~ar coma el abuso "positivo" de nitios de los tiempos victoria~~os ["ahorre la vara y sacuda a1 nitio" *] hacia la nocion de que cualquier golpe fisico es enorme y el sintoma de una imperfection paternal. El movimiento de 10s Verdes nos sensibiliza respecto de 10s frecucntes delitos invisibles de contaminacidn, daiios ambientales y radiactivos, impulsando nue- vas leyes y la ampliacion de la legislaci6n existente. Todavia mis importante Ira sido la segunda ola de feminlsmo, la cual ha demos- trado una constante influencia en alnbos niveles del debate crimi- nologico y public0 sobre el delito. Violation, violencia domtstica, acoso sexual, abuso sexual de nifios, honlicidios justificados se han convertido en dreas de lucha, del~tro de las cuales las categorias se estiin recanceptualizando, estreclrar~dc~ o sicndo colocadas en un con-
' N &I 7:: 'spare the rod and spoil the rl\il<l'. expresi6n del refranern popular hritiinicu.

ap i,slan!un un ua alslxa ounmnq iopeln3(en 13 'so!1ma3au om03 sol~~!~ap!suo:, uos 'pep!l!qepos el ap sal!m![ sol ap olluap souopuel -0C1103u1 om03 pep!ye!3~edm! a e131lsnI ap opyuas un 111 'uaw!i~ la a!xq uo!3o~!lom eun om03 e!~!lsn[u! el ap sauo!3eileuelam sel !N .suisa!j!uem uos sapep!unliodo sel sellua!m 'oln3sqo sa p~ap la I oq~a~old 13 aqua a3ueleq la opuen3 op!lauron sa oj![ap la I 'e]s!o%a I ~euo!ow sa io13e [a sows] sosa ug .eqDalaa eAaliN rr[ ap e~!load -slnd el apsap so]!l3sa sojxa] ap uo!3elaj!lold el uo3 olsa!j!uem oq3aq eg as oiam!ld q .e!8olou!m!13 el alqos sol3aja sopu~~jo~d oppnp -old ueq 'oms!urapom~sod la omcn opexam lap eq3aiaa eAanN el ap e!joso[y el olueJ, .lernlln3 I o3!l{[od 'lepos olloilesap [a e~ed se!n8 seun omm sauo!3elieuelam sel >p zap![eA el ezeqoal 'aluam -.rel!m!s '[en3 la 'oms!wapomlsod lap olua!m!3al3 la ~od aluamlenl -oa[alu! a eq3aiaa eaanN aalua8lama el ap sauo!3eqs!u!mpe sel ap saAal] e 'ope3iam la iod sauopelleuelaw sel ap uopnl!lsqns ape1 -uar eun a]ue!pam o]saj!uem as e3!1!lod elsandsai e7 .[n]uameulaqn8 uo!3w!j!ueld e[ e u?]sos opep ueq anb o~al80~d lap sauo!3eueu -elam snl ap pep!l!Seq el o]~a!qn3sap le uolarsnd 'salepos sepe13 -omap se( lod sols!aald semel8o~d sol e uo!3elal ua sepllp salua!3 -am sel 6 alsg la ua opeis3 ap oms!le!Dos lap osdelo3 lg .salqe~!ld -eu! unjlas om!u!runlI lap sa~qmnp!lia3 sel [en3 la ua le!ilsnpu!sod olnln3 un ua sepueruap sns opurrpunj epun8as el 'leluameu~aqn~ e~!)!(od eA!]saJa eun ap aaell q ow3 a~!!o/-z*ol ap opesvd un opua!A -!Aal elaul!ld el 'oms~uiapomlsod la I -eqDalaa eAanN el ap ope3 -lam lap e!joso[y "1- oms!ye~aq!loau lap el uos c,e!~ols!q el ap u!3,, ojsalldns la opeleuas ueq a110 sa[en]3a(alu! salua!lio3 sop SKI
.pepa!Jos elIsaIIu ua e!qmeD anb odu~a!] lap selalaa sel uos eapol a1 arib 01 opol oi!qap la anb oisalid 'e~8olou~i1!13 el ap oquap op!luas aluawep118: SEW op!s eq anbunn 'lnpos ey!lod el ap seale sel sepol 'ojsandns lad 'opeionloau! eq osa3old alsg .sepuapuaj selsa opnlualurle I opq[uiiewp ueq e!mapeDr? el ap olluap salenl3alaju! salua!Jlo3 '
ssl I uo!"&!~saau! el ap so8zelleq sol anbune 'emslm eu!ld!3s!P 1?1 malcl!laixa aluameua[d 'pep!geillIeu aluelseq uo3 'uos u~!sem -~ojSuel~ visa olia1qn3sap le olsand ueq anb sezlaly SI:~ .eun lod nun epnp ua selsand ias e ope8all ueq anb sauo!lsanD uos 'souePeP -n!3 sol sopol e a13nloau! anh Ini3os ole1luo3 un 'salelelsa -lalo! alue!pam 'lvz!leal ap ~)ep!l!q!sod el 6 'lculuoo 11s pled I"U!LU!'~
1!!3!1snl a[) eura]s!s lap Icllua3 laded (a 'ol!lap lap ezalel111w u!Aclo el
ap salqmnp!lra3 senS!lue se7 .xx ol8!s lap 11ru!j la ua 03!ls!iapele3 aleqap osualu! la opeiauaa eq anb la sau!il3op sop selsa ap o!yesap [a sa I -oms!~!g!sod 6 oms!>!se[> e!8olou!m!13 el ap uFmo3 osn ap sem8!peied sop sol opelap ueq ou 'x~x lap exj!luap u?!mloAal el 6 IIIAX o18!qap oms!u!mnlI lap ope%a[ 13 ,se!3uap!jau! a sepual -s!suo3u! se!doid sns ap osad la alue elpea olla opol 'je!3os uapio olsn[ un i!nijsuo3 eled ~e1uameu~aqn8 up!3ua~aiu! el ua!qmei omm 'souemnq solunse ap uo!~e3!pnlpe el I lol)uozi la ua oq3aiap lap osn la 'osal8old la I upzei el ap 'els!u~apom ol3a6ord lap solama8 salel!d sq 'pep!ulapoH ap s!s!13 eun sa e!%o[ou!m!~3 el ua s!s!i3 q
.e31em ns ejap o8uei olla!3 ap lenpalalu! a e~!l!lod alua!llon iapblen3 [en3 el a~qos su!ld!ss!p eun sa 'pep!lelowu! el I pep!lelom el ap up!masia)u! el ua 'uapio la I Ial el ap sou!me3 ap am13 la ua ylsa 01 blla om03 opuelsa 'aluameA!lxqg '(b661 'aaNwn~ 6 't661 '730~ '133) os!mns las ap solar elsa e!8olou!m!i3 el ap oiluap aleqap lap laA!u [a :elel3 sa epuapual eun 'sopom sopol aa .sels!A!l3e sol I( sels!po!iad sol 'so3!l!yod SO[ ~od ope3o~ozold 'ella e lo!lalxa opunw [a ua aleqap lap oloioqle ue18 [a lod uaiqmel ou~s '(opejsa eyaqap jse anb 'alue~sqo OU) ol!lap lap o~!l!dma emalqoid la ~od 010s ou epej~aje aluamam -1oua elluan3ua as 'uo!3e8!lsa~u! el 6 o!pnlsa lap lo!laiu! opunm ns 'e~!m?~e3e'~!8olou!m!13 el anb sa o!~qo sa anb g.se)e~aomaple!~os I salelaq!loau 'lelom ,.e!loIem,, el 6 eqaa.rap ap se!lellaq![ 'le3!pel Oms!u!maj I ejs!(e!3os oms!u!maj :euaJsa ua opellua ueq seuiapom
'' sa3!g!lod sepuapuaj sel sepoJ .oms~nbosemopes une 6 salewas sauop -elal sellyl! 'ol~oqe 'se8olp 'ejjel8oulod :o~uoo sale1 ',.salensuasuo3,,
? sol!lap shpeu!mouap sol sopol ua 1e8nl op!ual vq aieqap opeapp I( a OS0108!~ UII 'oluel sellua!,q .e3!ul?pe3e e!%olou!m!13 el ua op!ual eq
osinjs!p ap od!l aluejamas anb osad lap eiuarn ep 'eqqnd epua!3uo3 C ; el ua op!ual ueq anb epuanwu! e!leu!plos.llxa el i( salalnm sel ap
I uo!saldo nl ua pepyeu!m!lD el e 6 eu![n3sviu e!nualo!A e[ e apa3uo3 as anb lellua~ laded 13 'uo!3e1!1i! ap 'sauo!svno ua 'A u?!3ei!dsu!
'. ap ajuary aluelsuo3 euri op!s eq leapel oms!u!uraj [a u?!qmw 'OL61 1 ap epe3ap el ap [expel 1?!80lou!m!13 el all aluallj sun ary o!lellaq![
Ouls!le!~os la om03 !sv .sauo!3ememap sel 211 urnadsal oplanaesap b a,ue]suw un a]s!xa apoop 6 pnp!lemlou r1o2 >)~III~)LIV~ as anb onu!i 8

te~~taciones y "oportunidades" estructuradas: 110 hay otra causa del delito que no sea la "bisica flaqueza humana" (ver FELSON, 1994; GOTTFREDSON y HIRSCIII, 1990, y CLARKE, 1980). L.a influencia del postmodernismo es rnenos obvia y, a primera vista, puede ser con- siderada como teniendo (Inicamente un impacto marginal. Ello asi, pues es verdad que el trabajo postmoderno explicit0 en criminologia solo llega muy tardiamente en el tiempo posterior al alboroto pro- ducido en la literatura y en 10s estudios culturales. Sin embargo, como Stan COHEN (1997) lo ha indicado agudamente, los temas post- modernistas han estado presentes en criminologia desde los tem- pranos dias de la teoria del etiquetamiento en la dtcada de 1960, a travts del abolicionismo y el construccionismo social, manifestin- dose en plenitud como postmodernismo hecho y derecho, en 10s ulti- nlos aAos d e 1980 (p. ej., PFOI~L, 1985).
Efedivamente, si se reexamina la teoria del etiquetamiento (la- belling theory) y sus criticas a la criminologia traditional se puede encontrar la mayoria de 10s temas postmodernistas. El concept0 de construcci6n social de las etiquetas fue un precursor del "descons- truccionismo"; la noci6n de una pluralidad de voces definiendo la realidad estaba presente en su ingobernable concepci6n del orden social, tal como fue la idea de "una jerarquia de credibilidad", en la cual masculino, blanco, adulto, clase superior, constituian elemen- tos definidores de una realidad que ejercia su dominaci6n. El len- guaje de las etiquetas y su poder idealists en la construcci611 social fue ampliamente explorado, habiendose demostrado como el pro- genitor intelectual de la terminologia actual de lo "politicalnente correcto". Una teoria del conflict0 poco dispuesta para atarse a las dinamicas de clase o llna mas amplia narration del control que va mis alli de sus fuerzas, fueron suficientes para establecer poder den- tro de la micropolitica cotidiana de la intervenci611 humana. Aun la transformaci6n del sujeto unitario en un locur diseccionado por temas sociales puede ser vividamente encontrada en el tral~:!jo de Erving GOFFMAN. Pero, por sohre todo, la perspectiva vari6 S I I orien- taci6n desde una critica a la intrusi6n del Estado, en las dos lc~rmas del bienestar y de la justicia criminal, dentro de las vidas de IT, indi- viduos. Esto supone que ella ha acusado al Estado de impollcr una 1netanarraci6n, tanto de deterl~~inacidn como de maldad, la cual no fue unicamente incorrecta en su esencialidad, sin0 en realid;l(l auto- satisfactoria en sus efectos. L,a ironia, entonces, es que el lv*sllno-
dernismO k g 6 comparati~amellle lelllprano en el desarrollo de la wiminologia de posguerra y que lnucl~as de sus recientes transfor- rnaciones no parecen haberle l~echo comprender que una rica y desarrollada tradicidn habia p~ecedido a tales transforrnaciones (p. ej., SMART, 1990).
En efecto, mientras el postmodernismo y el neoliheraiismo estu- .ieron ambos profundamente ocupados produciendo metanarracio- nes, 10s nuevos movimientos mia les que proliferaron concentrados en torno al feminismo, el ambiente y el origen ttnico estuvieron ocu- pados creando nuevas narraciones acerca de sus propias concepcio- nes en tomo al progreso y el contrato social. Todos tstos influyeron en la criminologia, aunque particularmente el papel del feminismo ha sido el m h crucial, haciendo hincapik en 10s movimientos de vic- timas. Es en la mezcla de todas estas nuevas ideas donde se trato de responder al cambio social y cultural, producidos ambos a lo largo de las fluidas d6adas de 1960 y 1970, cuando la criminologia se fue al garete.
Regreso a las bases
El centro de 10s contenidos del presente capitulo esti orientado a comprender el desarrollo de la crin~inologia, el cual debe situarse en el imbito de 10s problemas exteriores al delito, en particular su extensi6n y distribuci6n percibidas, y en el marco de las mas anchas wrrientes politicas y sociales de la dpoca. Dentro de estas ultimas, la mayor de las metanarraciones se ~elaciona con la aparici6n y la transformation de la democracia libe~al, y la idea central del contrato social. La cambiante nocion de cor~tr;~lo social ha sido, por supuesto, la materia de la filosofia politica deutro de la academia, y el eje del discurso politico y social ell el Inas a~nplio marco de la sociedad. Asimismo, dicha nocion estuvo co~~centrada en torno a dos proble- mas: el individualismo y la merilocracia. A saber, ic6mo puede man- terlerse unida una sociedad asentada exclusivamente en la blisqueda individual, y c6mo puede una sociedad que se legitima a si misma en tkrminos de recornpensas col~rcdidas par mtritos en el mercado, conciliar grandes desigualdades ell popiedad y oportunidades? Estos problemas de ordell social tielleu obvias repercusiones en crirnino- logia, en el esludio de la legalitlad y el desorden, y es en el interior

ua o!qrur?:, il?xpei alsa sells sepol uoJepuap!r\a le!~os olus!uo!nniI -SIIO~ la L oms!uo!3!loqe la 'leiom o3!ued lap elioal el 'cpia!nhz! ap ows!gnap! la '(hoay~ Su!/]aqvl) olua!melanb!~a la[) e!Joal el ozua!mo3 on apsaa 'oj!lap la uo3 sepel~auo~sap salepos sapepalsue sawioua sq all wfi))elam omo3 sa3aA sellu '(eu!m!ig e!3!lsn( ap ewals!s la aqos sopeal3 sasa~alu! soy e~ed ownq ap seu!lio3 0~103 sopeluas -aidai sanaA seun8le ![a e se3!lqyd L sa[e!J!jo selsandsai se[ ap ou!s 'pop!ynu!iu!J3 el ap ',IeaJ,, ese] el ua so!qme:, solro e~a!nbsa[en~ ap olunl ~II 'so118!s ow03 uoJelaAal as ol!qap lap suluamne sq .ol!lap le o13adsal uo!3e3!unmo:, ap so!pam sol ap L sale!"yo selsandsa~ sel ua sauopeJal1e sel e uo!33equ! el ap uo!~e~!~om el ua so!qme3 sol apsap pep!lesne3 el ap o~ua!mezeldsap [a gLnpu! 01s~ .,,ol!lap lap oluaw -nc,, lap e3!u?mouaj!da eza[eJnleu el ~~nlua~e ap el ay eje!pawu! c~sandsa~ el 'epla!nbz! e[ apsaa ,leu!m!u ep!lsl~r ap emals!s lap Salem -ioj sa[oi]uo3 sol aJqos ope3elsap aly le!Dos lo~luo3 ap salemioju! silsano~d sol ap laded la L Ir!np!A!pu! oqo e [e!gos lar\!u un ap pen pep!lesne3 q '(8667 'ASINOON J~A) e3!%plo!~a epna8e ns ua sope3Jelu uolan) e![!wej el ua so!qme3 sol '~elrw!ped ua 'uyqme~ .lenp!r\!pu! ciws!~!l!sod lap seyoal sepelloiiesap Lnm sel ap L lepos oms!~!~!sod lap sonajap sol alqos aruamel!3!ldxa sopeioqnla 'm~gsna sueH L hmlan~ salieq3 'NOSIIM .U same[ 'llosa~H s!AeJL ap so!eqe~l sol aluamle!~adsa 'IOJIUO~ lap epoal el L ows!~!~!sodoau la 'eq3aiap el apsap 'uo~w~somap ol opow alsa aa .e![emoue elsa e elsaodsa~ eun nolaLnj!lsuo~ 0961 apsap so3!ioal sollouesap saioLem sol 'opaja ux .opunju.ld "13 pep!~adsoid ap opoliad un ua ol!lap lap oluawne lap ~~!~(?~ou!uT!JJ e!loal el alqos ol3ed1u! [a oiad 'ope~!l!qeqai a~ualues -ualxa anj lepos ows!~!l!sod la 0861 ap epeqp el ap up!sagai e[ aluwnp anh peplaA sa .03!i sew oz!q as aluapp30 anb olue~ ua pnp![nu!m!l3 o( ap sesel sel ap ojuawne [a iod erl3!peJ]uon a]uawalq!s -uajso an3 -sale!3os sauo!3!puo3 selnw sel ~od opesnncr eia ol!laP la anb op!luas la us [epos ows!~!~!sod la ~od ep!ualms epuaa~3 o!ldme e-I .lejsaua!q ap sauo!s!~aid snl ap uo!suedxa nlseA eun ap olxaluo3 la ua L 'euemnq e!Jols!q el ua Op!30UO3 e!qoq as sewel arlh sinllt! ~oAew n1 uoJezue3le -ep!A ap salaA!u sol opuen3 'ualdiua ouald ap i?r,od? eun ua olnpo~d as 0~61-0961 opopad la ua oj!lal, lap ojuawne 13 .pep!lesne:, ei ap se!Joal sel ua opedm! la '1n8nl ialu!~d ua 'so~uca,j .so!qme:, sosa sopol eied lequa3 Jogom la akn~!nl!guo~ sol!lap sq ap owalune la '(r?u!lu!lr, e!r,!ls~~j ap nmajs!s lap 110!Je~!~ -0lwa.I elln ope3o~o~d ueq L o]!lap lap uo13da3~03 eijsan~l OPc!(I
c'4 I,jPJllI pI~,"?lJ2~l,Pll, ll, 217 llXJCf1
-we:, ueq salen3 sol 'alunlape sew ?iellelap anh saiol3ej sol sopol ap 'ol~aja ua .emalqoid un ow03 ol!yap IE ope3~o)o eq o3!lqnd [a anb pep!lo!ld el a]uamer\!le]!len3 opeluamnn eq L 'ue8ua,ua)u! solla anb e~nd olua!m!~anba~ alua!3ai3 lap e!3uan3asuo3 e leu!lu!i3 1?!3!lsn[ ap snmals!s sol ua s!s!i3 nun e ua8r~o u?!qluel oprlnp 'peplgesne3 el ap se!loa] sel ua ojgedm! un op!3npoid eq olsg .sopel]s!%al so]!yap sol ap ess] el ua ojuamne a[qolap!suon nn '0961 e ~o!lajsod opopad lap o81el 01 e 'opelelsuo3 oq sale!llsnpu! sas!ed sol ap e!loLem e7
.e]s!uJapom em8!pe~ed la epeq e!3ua3eldwo3 e[ !se opueAe3os L opua!r+qns 'ol!lap lap uo!~e3!ldxa el e~ed s!s!lyue o!iesaDau un ap olua![e lo alq!suas e!8olou!w!i3 epol e uope8au ella!qe eun Tmape opueplo3aJ sauo!sego ua /( 'e!3ue~a[al ns opue~a8exa sa3aA e 'e3!ioal ejsandsa~ aluaiaj!p eun e3oAa salopej solsa ap oun epe3 ,pep!l!qed -1n3 el L 08!lse~ lap uo!lsan3 ua elsand el ua!qmel om03 'ep!lsnl el ap peplr\!jJalas el L ol!lap lap pep!qesiaA!un el ap exa3e epuap -uo3 ap emoj aluapa~3 el :ol![ap lap uo!3nz!jelua[qo~d el :sa[q!s!r\u! eloqe elsnq op!s uejqeq anb sew!p!A ap epuals!xa el ap ugpela~ai el !sol!lap sol ap esel el ap oluamne la :uos olla e op!nq!~1~03 ueq anb salopej o~up sq .nu!ld!3s!p el opez!ue~le% om03 opelua!Josap ueq oluel anb sezlanj salue~~odw! sew sel somem '~e8nl iam!id ua
.o!~qo 01 ~emJ!)e o!iesa3au ia3erl wed om03 esol!xa UE]
op!s eq esoueaua peppolne sun ap er\!lelual aluejawas oluen3 ~od ole13 /(nu 'ojsandns lod 'sa olsa '(€661 'LJNHI~~ J~A) eu!ld!3s!p el ap e!iols!qaid el e oms!3!sep la L [e!3os olelloo3 la alqos sauo!sn3s!p sel ie3!pnlpe L (6961 'VZ.LVN J~A) S?J~~II! ns ap elan3 ou e3!1!lod e!~oso(!) el !s ow03 ola!ns lap e!iols!q el i!q!nsaai 'lpap sa 'olsa alualues!3a~d oq3aq eq e!%o[ou!m!l3 nl ap oquap o3!m?pe3e oms!~!) -!sod lap e!Jols!q el 'oj3a)a u3 .seula]xa sn!3rrallpu! ap aslapualdsap opelualu! laqeq 'sauo!seoo ua 'op~pod eLoq ou ella anb o3odme1 !u 'oluamo~u o!doid ns ap epejodsap alsa e!8olno!w!i3 el ap JO!JalU! e!io]~!q el anb a~a!%ns ou oulalxa olxa~uon olsa!g!uew alsa IelegaS '~!%O~OU!W!JJ el oj1anAuasap eq as anb 12 un cin!sin3s!p oln~ alsa ap


verdad que su amplillrtl fuc un asunto de especulacion liasta que comenzaron 10s informes de victimizacion a larga escala en 10s Esta- dos Unidos, al comienzo de la decada de 1960 (The National (Irime Survey). La extensi6n del numero obscuro revel6 diferencias entre losinformes, pero comhrnente s61o cerca de un tercio de las infrac- ciones son conocidas por la policia. De tal nlodo es que el informe hritinicn sobre el delito (Brifith Crime Suney) estim6 en 1991 que en ese a80 el numero de 10s delitos habia alcanzado la cifra de 15 millones, en comparaci6n con 10s 5 millones oficialmente registrados. La comparaci6n de amhos datos esta cargada de prohlemas, mas esto no nos concierne aqui. Lo que realmente importa es qlie la tasa del delito es al menos tres veces mayor que las cifras oficiales y debe ser considerablsmente mas elevada todavia, dado qiie los informes de victimizacion reflejan un substancial numero obscuro del delito, no denunciado a los entrevistadores (ver YOUNG, 1988).
De manera tal que, habiendo llegado a la cima de ona creciente tasa del delito, poseemos claras indicaciones que la "verdadera" extensi6n del crimen esti ampliamente difundida. Los I5 millones de delitos en Inglaterra y Gales representarian que un cuarto de la poblaci6n padece al menos un delito serio por ano. Por supuesto, el delito esta mucho m8s concentrado que esto, y en las areas urbanas se puede encontrar que la mitad de 10s encuestados ha sido vic- timizada por lo menos una vez al afio (ver KINSEY ef al., 1986). Seme- jantes hallazgos subrayan que la experiencia del delito es un evento normal antes que excepcional en la vida de las personas. tnmedia- tamente esto crea problemas para una vision moderna del delito. Para que semejante suceso sea "normal", lejos de ser el product0 de una circunstancia excepcional, ha de tener su genesis en con- diciones muy difundidas dentro de nuestras sociedades. La norma- lizaci6n del delito senala las fuentes endkmicas de sus origenes.
Ademis de lo dicho, la cifra oculta varia considerahlemente dependiendo del tiptr de delito cometido. Los delitos contra la pro- piedad poseen en general una elevada proporci6n de informacion registrada, a menudo por causa de razones vinculadascon 10s seguros, mientras que 10s delitos de violencia y atentados sexuales se registran menos, no solo en 10s recuentos policiales, sino tambien en los estu- dios convencionales de victimizaci6n. Esto no supone que simple- mente ciertos tipos de delitos tengan una elevada cifra oculta; lo que acontece es qlie los delitos contra victimas particulares se mani-
1)el;lo )' discodi i~ en it1 ipoca de lit t r ro r lm , ;~ l~~~ l rirrlliu h7
fiestan COII frecuencia mucho menos ell las estadisticas qlle otros. E" general, cuanto ~ i l i s socialmente vulnerable es la victinia y cua~iru mis privado o intimo es.el conjunto de los delitos comelidos, menos visihle es el delito.
Semejante disti1ici6n entre delitos visihles e i~ivisil)lcs da casi la vuelta a l paradigma de la Modernldad. Lo que ella vienc a sugerir es que la imagen del delito presente en los datos oficiales resulta fundamentalmente defectuosa. Esto significa que no unicamel~te 10s datos son cuantitativamente inadec~~ados -y que el delito es mucho mhs comun que lo que previamente hemos creid*, ainu que 10s que vemos como nias serios delitos -violencia y ataques sexuales- estan groseramente subestimados y con frecuencia se producen en ambientes intimos y privados. '
tiasta ahora yo he estido hablando acerca de 10s hallazgos alcan- zados por la convencional investigacion criminol6gica desde el inte- rior de la disciplina, mas la gran fuerza del cambio referido ha venido tle movimientos producidos en el exterior de la criminologia. La investigacion y la teoria feministas, en particular, han camhiado pro- filndamente nuestras imagenes del delito. Sus tareas se han mate- rializado en una serie de estudios y en emprender analisis sistema- ticos que han revelado la victimizaci6n oculta de mujeres. Todo ello ha sido fuertemente influido por el feminism0 radical posterior a 1960, dentro del cual la violencia contra las mujeres lia sido prit)- ritariamcnte considerada como un aspecto central en el control sobre las mlijeres en una sociedad patriarcal. Esto sefiala la errension de semejante violencia y su ubicacion en ttrminos de relacion entre hom- bres y mujeres.
El descubrimiento de una difundida violencia y de ataqucs sexua- les que tienen lugar en todas las clases saciales, crea problemas a la creencia convencional de que las causas del delito radican en las clases bajas y en 10s margenes de la sociedad. Por cierto, lo dicho no excluye el analisis de clases. Ciertos tipos de delitos invibihles pueden prevalecer mis en las clases bajas, pero otros tipas, espe- cialmente los delitos de violencia, pueden estar mucho mis d ih~n- didos y nienos vinculados a las clases sociales de lo que tradicio- nalmente se ha creido. El fundamento social positivists de la Moder- nidad esta, por consiguiente, hajo sospecha, o por lo menos dehe ser especificado miis claramente. Sin embargo, lal fundarnentc~ nu

es unicamente puesto en discusi6n por aquellos llallazgos; t;lmbikn lo intimo, o la naturaleza privada de muclra de la violer~cia o de 10s delitos sexuales es lo que crea problemas al neoclasicis~no. El bloque fundamental sobre el que esta construido el clasicis~no, asen- tad0 sobre la teoria del conlrato social, supone el reconocimien~~ en conjunto de 10s intereses individuales que reconocen rational. mente la necesidad de evitar la guerra de todos contra todos, para lo cual es ~~ecesario regular sus conductas y fortalecer a1 Estado a fill de actuar contra las actividades que violan el inlerks general. Decir los "individuos", ell tCrminos neoclasicistas, alude no tanto a los individuos vistos como Btomos, cuanto a 10s individuos dentro de sus farnilias. La unidad familiar es vista conlo una unidad de inte- reses y tales intereses privados devienen publicos en el contrato social (PATEMAN, 1998). Amenazas y peligros para el inter& de uno mismo provienen de &era de la familia. A causa de esto, la Modernidad concibio al criminal coma el extraho. La revelacidn de la naturaleza intima de mucha violencia s e a 6sta dombstica, violation, homicidio o abuso de niWos-- quiebra la certeza modenla.
La problematirncion del delito I Hasla este punto he expuesto el impacto sobre las nociones con-
vencionales del delito provocado tanto por el aumento en su cantidad cuanto por el descubrimiento de un a ~ ~ ~ p l i o margen de delincuentes y victimas desconocidas llasta ahora. Mi exposicidn ha tei~ido que ver con una exploracidn acerca de la cifra obscura del delilo asu- rniendo, implicitamente por ahora, la existencia de un numero "real" del delilo quc pudiera ser siempre rn6s deterniinado con precision. La problematizacion del delito nos lleva a un estadio ulterior. Este estadio est6 determinado por una entera serie de cuestiones que han surgido, por un lado, de 10s movin~ie~~tos sociales fuera de la dis- ciplina y dentro de la crirninologia en sf misma, en relaci6n a lo que efectivamente es delito y, par otro lado, por saber co~no esti construida nuestraconcepci6ndel mismo de1ito:Tomar ell cuenla que para la Modernidad el delito era obvio: una casa forzatla, una persona asaltada, un wche robado. Era un becbo objetivo que podia ser descripto rnds o rnenos exactanlente y su lnedida podia ser tleter- lninada con una precision mayor en relacion a cada 'ava~~ce en el calnpo lle In nledicib~~. La ruptura de esta ortodoxia ocurrii, ;L partir
,je 1960 con la critica miis patel~le del positivismo llevada a cdbo
P o ~ l o s tedricos del etiquetanliellto. En 1967, Edwin LEMER~ sintetizd esta revolucidn ocurrida en el peusalniento en torno a1 delito y la desviacion cuaudo CI escribio: %&to supone una fuga manifiesta de la antigua sociologia, la cual se mantiene con fuerza sobre la idea que la desviacion conduce a1 control social. Yo me he convencido de la idea contraria, o sea, que es el control social el que conduce a la desviacidn, lo que es igualrnc~lte sostenible y constituye la mas brillante premisa para el estudio rle la desviacidn en la sociedad nloderna>> (1967, p. V).
Para 10s ledricos del etiquetan~iento, tanto la cantidad del delito coma el t i p de persona y la infracci6n seleccionada para ser cri- lninalizad~,.cuanto las categorias empleadas para describir y explicar al desviadoiconstituyen construcciones sociales. El delito, o la des- viacidn, no ks una "cosa" objetiva, sino un product0 de definiciones socialmente creadas: la desviacion no es un asunto ir~herer~te a la mnducta, sino una calidad otorgada a ella por la evaluacidn humana. Tomart dos ejemplos para demostrar lo dicho: una rnuerte de una persona puede ser lomada como uo act0 de herolsmo si es causada por un oficial de policia que se enfrenta a ladrones armados, peio puede considerarse un act0 de extrema inmoralidad si ha sido pro- vocada por 10s ladrones. Inyectar nlorfina puede ser un acto legal de afortunada necesidad, si quienes realizan tal acci6n son aquellos que padecen una enfermedad terminal, per0 puede ser un acto que convoque todo el poder de prollibici6n si es realizado par un dro- gadicto. Mas Cstos son contrastes extremos: la realidad consiste, de hecho, en una serie de gradaciones definidas. En consecuencia, las definiciones sociales acerca de lo que es la criminalidad violenta, consistirin en una pendiente entre lo que es seriamente violento y no violento y cambiard, a lo largo del tiempo, a la vez que la sen- sibilidad p(lblica ca~nbie respecto a la violencia. Por lo tanto, para determinar lo que supone la cifra "real" de la violencia debe acudirse a dos cuestiones: ulla es, i.cudles son los cambios en la conducta que pueden ser juzgados viole~itos?,'y otra, icusles son aquellos que se producen en la tolerancia pljblica respecto de la violencia? Existe el reconocimiento de que la naturnleza dilidica dcl delilo es el niayur logro de la tradici611 del etiquetnniie~~to. Las cifras del delito ya no son obvia~nente un resumen de aspcctos de la conducta que estin "fuera de ella", pues en verdad sun procesos en 10s cuales tanto

la accion-humana conlo la definition de ella estan sujctas a carnbios. La cifra obscura no s61o se amplia en la medida que mas delitos son puestos al descubierlo por tecnicas mas sensitivas de medicion, per0 se expandiri aun si las definiciones sociales son menos tole- rantes al delito. Semejante position convierte a1 deseo positivista por una medici6n mfls objrtiva y precisa, en orden a emular las ciencias fisicas, en algo extremadamente precario. El delito resulta asi pro- blematizado; en lugar de una clara distincion entre delitolno delito, pues es mis ficil ver a la conducta como un continlrlrrn entre conducta tolerada y criminalizada, en el cual el punto de separacion varia a lo largo del tiempo y entre diferentes gmpos sociales. iCuan fuerte, por ejemplo, tiene que ser una bofetada para provocar sanciones penales? i E n que momento el apoderamiento de la propiedad de otro constituye hurto?
Partiendo de la tradition del etiquetamiento se ha desarrollado una vigorosa escuela social constmccionista de 10s problemas sociales (Krrsuse y SPECTOR, 1973, y PF~HL, 1985). Una clave de sus trabajos es la separaci6n del estudio acerca de la genesis de 10s problernas sociales, del estudio respecto a c6mo son estos definidos. Esa escuela se concentra explicitamente en la ultima parte de la dbda y, con esto en mente, traza la carrera moral de un problema <om0 las definiciones han cambiado a travks del t i e m p y la relaciona con 10s conflictos de 10s "fabricantes de reclamos" en un Brea de pro- blemas. Ellos estin interesados no s61o en saber cuantitativamenle c6mo la dimensi6n de una poblaci6n desviada o criminal cambia en el tiempo, sino, tarnbien, en conocer c6mo el desviado o el criminal es representado y analizado. Desde esta perspectiva, tanto el delito como la desviaci6n son vistos como Breas de conflicto y debate, 10s expertos son vistos como intereses creados que motivan sus reclamos por el problema y, de verdad, la ciencia positivista es vista en si misma con frecuencia como una ideologia que moviliza la retorica cientifica en su empefio. Por lo demis, tales debates se explayan fuera del mundo acadimico de los expertos, hacia 10s gmpos de inte- r&, 10s medios de comunicaci6r1, el derecho politico y las campaiias de orden, todo lo cual involucra en si mismo a 10s expertos en unos procesos de reclamos y contrarreclamaciones.
No es este el lugar para examinar criticamente la posibilidad de una comprension completa del Ambit0 de un problema social desde una posici6n que se limite a si misma a la genesis y al desarrollo
, . ~.
de definiciones y soportes fuera del prohlelna mis~no. supuesto, el significative peligro de trastocar livismo academico con su reclamo la nocion de la "ohviedad" de su pectiva que sea relativista y suhjetivista (ver YOUNG, 1998). Lo que es realmente importante en esta confluencia de visiones consiste cn saber que el construccionismo social sensibiliza al teorico para una constante problernalica, cambiando e impugnando la naturaleza del delito y los problemas sociales.
Es escasamente sorprendente que semejante perspectiva deha todavia surgir en e l carnpo academico, dado el extraordinario nivel en el cual la naturaleza, la medida, 10s limites y, en verdad, la exis- tencia de 10s problemas sociales son debatidos en la sociedad con- temporanea. En 10s ultimos veinte aiios hemos presenciado un reto- :
nar de gmpos de presi6n buscando al mismo tiempo la arnpliacion de 10s margenes de la criminalizacidn y la introduccicin de la des- criminalizaci6n, para redefinir 10s limites de 10s tradicionales pro- blemas sociales y para introducir nuevos problemas, a fin de reca- tegorizar 10s delitos y de reconceptualizar 10s problemas. Permita- serne citar algunos de esos grupos: activistas antirracistas, agencias de protecci6n infantil, movimientos para la legalizaci6n de las drogas y.para restringir legalmente otras (particularmente el tahaco). Por tanto, lo que exactamente es un delito resulta impugnado y sornetido a debale pilblico. Por tomar la violacion corno un ejemplo, las inves- tigadoras feministas no solo argumentan que 10s niveles de esta con- ducts son mucho mas elevados que 10s convencionalrnente registra- dos, sino que Cstos desafian mordazmente las definiciones de la vio- lacion. De esta manera la violaci6n cometida en el matrirnonio ha sido incluida en muchas legislaciones como delito y, asirnisrno, se demanda ampliamente la "puesta al dia" del concept0 de violacion. Los argumentos cambian desde lo que "en verdad" son las cifras de los tropiezos sexuales "obviamente" coercitivos, raras violaciones acompanadas de violencia, hasta lo que exactamente es la naturaleza de la violaci6n y cuiles son 10s limites de la coerci6n y el consen- timiento en las relaciones sexuales. El debate cornienza centralizado en torno a lo que supone el intercambio sexual con consentimiento. lo que refleja el problema de rediseiiar las lineas entre relaci6n con- sensual y coercitiva. Posteriormente, se destaca la exislencia de u n continuum, puesto que para una sociedad desigual un arnplio nurnero

72
de encucntros l~eleroscxuales puetlen ser considerados coercitivos, particularnlente cuando la ~nujer es totalrnente dependiente de su marido, o cuando sus posibilidades de empleo deperiden de supe-
I riores masculines. Algunas feministas radicales argiiirian que todas las relaciones heterosexuales son coercitivas y que la violacitiri es un simple asunto de grado, mielltras otras l~arian distinciones lnucho 1 mis rigidas. Igualmente, un continuum semejante tiene lugar cn rela- I cion a una larga serie de otros delitos, tales como el abustr sobre 1 nifios y la violencia dombtiea. 1
Existe tambitn otro aspecto por el cual el descubrilniento de mis y mis delitos ocultos se demuestra como extremadamente proble- ! mitico. La revelaci6n de abusos sexuales ocurridos en el pasado, i por ejemplo, se convierte por momentos en un lroyo aparenteniente I
sir1 fondo que involucra partes cada vez mayores de la pot,lacibn. iQut debemos hacer con 10s reclamos de mis del 50 por 100 de las nlujeres que han sido sexualmet~te abusadas en su nifiez? No
de tales aserciones, sino el de sefialar simplemente el acalorado deba-
I es el objetivo de este capitulo el de discutir acerca de la validez I
i te pdblico que semejantes revelaciones gelreran. Por otra parte, es i I verdad que existell organizaciones establecidas para proteger las ~
familias de lo que ha sido denominado wmo el "sindrome de la i falsa memoria", mientras tambitn hay terapeutas que se esperializan en "desbloqucar" las memorias de supuestos abusos sobre nifins. i
La ~rniversalidad del delifo y la srlecrividad de la jusficia
La crirninologia ha visto tradicionalnlenle al delito concentrado en la parte m6s baja de la estructura de clases y de ser mis elevado entre 10s muchachos adolescentes. Sus puntos de atencidn hat1 sido clases bajas, lnasculino y juventud. La primera tentativa scrin para desequilibrar esta ortodoxia fue el trabajo de Edwin SUMERLAND, en particular su articulo *White Collar Criminality* (La criminalidad de cuello blanco), escrito en 1940. EI escribi6:
<La teoria acerca que la conducta crimi~ial es, en general, dehida tanto a la pobreza como a ciadas a la pobreza, puede generalizacidn se asienta en un ramenle la co~iducva de 10s
~ ~ l i t o y drrcordia err in Ppoca de In rriodentrdnd tardio 73
1nin6l11gos lian restringido sus datos por razones de conveniencia e ignorancia, antes que por un principio, a casos que tienen amplia acoejda en 10s juzgados criminales y juveniles, los que son principal- mente imhitos de juzgamiento de delincuentes provenientes de estra- tos ewndmicos deprimidos. En consecuencia, sus datos son grosr- ramente sesgados desde el purlto de vista de 10s status economicos de tslos, mientras que su generalizaci6n en torno a que la criminalidad esti asociada a la pobreza no est5 justificada* (1940, p. 10).
De este modo fue como SU~IERLAND capt6 muy bien, antes que nadie lo hiciera, el problema de la universalidad y la selectividad en el que quedd fijada la crimi~lologia del final de la dtkada de 1960 en adelante. El delito esth mucho mis difundido de lo que el este- ~ o t i p o del delincuente sugiere y, ademls, el sistema de justicia cri- minal selecciona un ejemplo particular no elegido al azar, sino sobre el estereotipo nlismo. Esta bomba de tiempo de SUIHERLAN~ estuvo latente hasta 1970 en que sus consecuencias totales comenzaron a set ampliamente conocidas. Esto se debi6 a dos tipos de influencias: las que wnsistieron en una cantidad de estudios particulares sobre la delincuencia que florecieron durante el periodo y las provocadas por crecientes revelaciones que pusieron al descubierto 10s delitos de los poderosos. Una serie completa de textos sefialaron la ocurren- cia del delito de cuello blanco: Crimes of the Powerful (Los delitos de 10s poderosos) de Frank PEARCE, Society and the Stereotype of rlre Crimirlal (La sociedad y el eslereotipo del delincuente) de Denis CHAPMAN, por ejemplo, y todavia en primer lugar, la President's Com- rnksion on Law Enforcentent arid tlre Adminisbuttion of Justice (La Cornision Presidencial para la aplicacidll del derecho y la adminis- traci6n de justicia) (1967).
El revisionismo manifestado al comienzo del periodo que se inicia en 1970 apunt6 a la naturaleza endtmica del delito (universalidad), y ehfaliz6 el sistemitico sesgo de clase en el enfoque del sistema de juslicia criminal (selectividad). Y, si la universalidad hizo poco probables a las convencionales l~ocio~les positivistas de la causalidad, la selectividad destaco 10s problernas Culldamentales en las ideas neo- clisicas de la igualdad f r e ~ ~ t e a la ley. Ademhs, la criminologia se convirtii, en una disciplina sospecl~osn en si misma, por lo cual, icomo la teoria podria generalizar a parlir de un ejemplo elegido por el sistema de justicia criminal? (ver I~IIISMAN, 1986, y SUMNER, 1990).

En electo, colllo I l~r~.sal,;~r al i r~no, el dclito parece " I I ~ poseer una realidad ontol6gica".
Sin embargo, precisamrllte cuando la primera ola de revisionism0 guiado por el principio clr clase senalo la naturaleza endemica del delito, fue la orientacion frlninista la que l~izo una firme advertencia. La criminologia feminista IIO s6lo ensancho las nociones de victi- mizaci6n. tambikn indicn las conseiuencias de la extremadamente baja tasa de infracci6n d r 13s mujeres. Esto fue un lugar colnun en si mismo, pues los textos criminol6gicos siempre han rnostrado qlre las mujeres tienen una extraordillaria tasa mas baja de tlelincuencia que 10s hombres. Par ejemplo, S ~ I E R L A N D y CRESSEY anotaron en su magistral Principles of Cri~ninology:
*La cnndici6n sexlral es de mayor significaao que cualquirr olro rasgo en la difercnciacion de 10s delincuenles de 10s no delincuenles. Si un investigador fuera requerido de emplear un unico rasgo para predecir cuiles personas en llna cil~dad de 10.000 habitantes se con- vertirhn en delinc~lentes, 61 (sic) cometrria los menores errores si sim- plemente elige la condici6n sexual y la criminalidad previsp para los varones y la no criminalidad prevista para las hembras. El se equi- vocaria en muchos cnsos, pues una buena parte de 10s varones no se convertirlan en delillcuentes, y unas pocas hembras si llegarian a serlo. Pero si se eq~~ivocaria lodavia en muchos mhs casos si usase cualquier otro uniw rasgo, tal como la edad, la raza, la historia fan& liar o una caracterislica personal. (1966, p. 138).
Lo que tiene importancia capital es reconocer que la criminologia feminista trajo el asunto a un punto clave: subrayo repetidas veces la centralidad d e la diferencia masculino-femenino. Un trabajo fun- damental, tal coma el de Elineen LEONARD, Women, Crime and Sociery (Mujeres, delito y sociedad) (1984). expuso sistematicamente el sesgo androcintrico en criminologia. Una teoria tras otra, fuera la de la asociaci6n diferencial, la de la anomia, la de las subculturas o la de privation social termina par convencer cuando las mujeres son colocadas en una ecuacion explicativa. Ademas, no es solamente la importancia del control informal par delante del impacto d i s~~aso r del sistema de justicia criminal lo mhs interesante en la baja tasa de criminalidad de las nll~jrres, sill0 el l~echo que semejante control sea ejercido desde el interior del patriarcado, antes que como una presi6n social suave dentro ile la estructura de la sociedad.
En consecuencia, las antiguas conviccionrs (let posilivismo social -en el sentido qlle la pobreza y el desempleo conducen al dr l ik- se co~~vierlcn en pruhlematicas una vez que son tornados en curnt:~ la criminalidad de aquellos ubicados en los niveles elrv;idos lie 1;i
estructura social y la de las m ~ ~ j e r e s . Los primeros deberian regislrar una baja lass de. delitos, lo que en realidad no ocurre, mientras las mujeres, a causa de su empohrecimiento comparative y la :~lta rela- cion de desempleo, deberian revelar elevados registros, lo cual cllas
I palpablemente no exhihen. Pa r consiguiente, el delito ocurre en luga- res que no deberia y en cambia se produce en 10s que si deberia.
Aproximandonos al fin de siglo *, otros eventos posteriores l ~ a n tomado despues el n~ismo proceso. La naturaleza endemica del drlito -por lo menos para los varones- se hace mas evidente en la medida que SIIS tasas aumelltan; la supervision penal en 10s Estados U ~ ~ i d o s (y esto es, par supuesto, la de aquellos que han sido aprehendidos)
1 se ha convertido en alga frecuente. Y para muchos sectores de la
i poblaci6n de 10s Estados Unidos frecuente significa normal. En 10s EFtados Unidos, un tercio de 10s j6venes varones negros en torno a 10s vrinte ahos de edad, a lo largo de un periodo de doce Ineses, se encuentra bien en prision, en libertad bajo palabra (on purolc)
l o bajo prueha (on probation). Las proporciones deben seguramente ser mas altas en las grandes ciodades de los Estados Unidos, mas ninguna vergiienza parece presumiblemente provenir de semejante situaci6n. Del mismo modo, toda una serie de hechos de discrimi- nation y prejuicios espectaculares generaron un amplio descontento publico respecto a la imparcialidad del sistema de justicia criminal. El incidente de Rodney King en Los Angeles y 10s diferentes casos de injusticia en el Reino Unido, incluyendo el de 10s Bir~~ringharn Sir ( h s seis de Birmingham), el de los Guildford Forrr (Los cuatro
! de Guildford) y muchas de las actividades de los Midlnrlds Seriorrs ' Crime Squad (La brigada de Midland para grdves delitos) servirin
! i coma ejemplos de la punta del iceberg de ~nalas pricticas, las cuales han sido vistas par grandes partes del puhlico como algo IIIIIY u s ~ ~ a l
I en las actividades tl-iviales de la policia (ver KINSEY EI nl., 1986).
N. del T.: en rslacidn a esra refrrsneia, hay qlle iener en cuenta I;, leclla clr. la sdicicir~ origilval de la prcscnle obra, la cual se prodttjo ell el afio dc 1999.

La pmbknratizacion dcl c d g o y la culpahilidnd
El factor mas relevante aqui es el volumen del delito. Puesto que la suma de 10s delitos crece, surgen inmediatos problemas acerca de wmo lidiar w n ellos con recursos burocrfiticamente li~nitados en tirminos de detection y aplicacibn de datos. Algunas rnedidas selectivas inevitablemente se producen en el campo de la bilsqueda de delitos, tales como decidir quitn es el verdadcro autor. cufiles son las pruebas del caso y como se dispone del delincuente. Eli u n proceso semejante la justicia individualizada esta perdida; calegorias enleras de personas caen bajo sospecha, lnientras la justicia en si misma se separa del castigo.
El aumento del numero de deliios se manifiesta en un increment0 de las detencioncs, lo que supone un crecimiento dramfitico de la potencial informaci6n (input) que. ingresa al sistema de justicia cri- minal. La reacci6n a ello, tal como en cualquier otra bulocracia, es la de intentar primero pequefios rewrtes y disrninuir el ~rhmero posible de clientes. Para practicar esos pequefios recortes, rlrla ins- tituci6n como la policia encara un creciente numero de c:rqos por cada funcionario. Por ejemplo, enlnglaterra y Gales, pese a ;~mplios aunlentos del personal, el numero de 10s delitos denunciados por el pljblico y por cada funcionario creci6 de 10 en 1960 hasta 40 en 1990. En esta situaci6n debe considerarse que se produjero~r algunas tentaciones, teniendo en cuenta aqui ell particular las presiones del gobierno para mantener un servicio econ6mico y eficier~te, tales corno emplear legitimamente el principio de oportu~lidad (plea-bar~nini~~g) o ilegitimamente la corrupci6n (p. ej., manipulando el arreglo de datos por medio de "tomar en consideracidn" ("tic") *, fabricando sospechosos, ignorando la brecha elitre culpabilidad "teGricav y "em- pirica" (ver KINSEY ef al., 1986).
Mas, es la aun~entada selectividad o "elecci6n" (pickinr.~.~) res- pecto ~ . ., a presuntos . clientes lo que quiz& despierta mayor interis. En el' lerreno de las sospecl~as, la'policia se mueve enGe las calegorias tle individuos y grupos sociales que promueven tlesco11fiar17.a. Por ~
N. &I 7:: "lic" correspuacle i n I s sigla de In errprrri6n original "latiup in ton- si,leralion", la cual, expresada con ironia, supone el lolnar rll consideracihn inlcresada lus dalos par8 su rnanipulacibn.
ejempl~, en terminos de detcner y rcgistrar personas es mas efectivo . sospechar de aquellas categorias consideradas propensas a cometer delitos (p. ej., negros, 10s irla~~deses, liombrcs j6venes de clase tra- bajadora),, antes que recelar de intlividuos en general. Se raslrea en [as aguas con la mas comun y rica cosecha, antes que lomar un "gui- sante en su vaina" (pea in a pod) procediendo con un criterio de individuo por individuo al hacer un arresto (ver YOUNG, 1Y95a). La antigua invocaci6n "acorrala a los sospechosos habituales" se con- vierte en "acorralar a las categorias liabituales", puesto que la sos- pecha individual se transforma ell una sospecl~a categorial.
La noci6n categorial de culpnbilidad quedb espectacularmente ilustrada w n el caso de 0. J. SIMPSON. La extraordinaria atenci6n que los medios prestarori a este suceso no fue provocada solamente por la celebridad del acusado, sino por cuanto el hecho espuso en
: conjunto las contradicciones entre las catcgorfas de culpabilidad e inocencia presumidas en 10s discursos liberales y conservadores sobre el delito. De este modo, desde un punto de vista liberal, 0. J. SIMPSON
, era un negro (por consiguiente, iuoce~lte), un maltratadvr de mujercs @or tanto; culpable), una estrella (en consecuencia, inocente), y una persona suficientemente rica corno para obtener la "mejor" justicia disponible (asi que, culpable), como se advierte: iRaza, genero, slarur y clase son elementos quc, en conjunto, chocan! Ademis, desde un
1 punto de vista conservador, todns estas prescripciones estan inver- tidas. P6ngase todo esto junto a unas asombrosas incompetencia y corruption policial, y se tendr6 una historia de inconiparable reso- nancia.
a El sistema de justicia cri~ninal e r ~ si, desde la policia hasta la jurisdiccibn, cuando se encuentra con ~nuchos delincuentes y pows lugares para ponerlos, debe llevar a cab0 un prdceso de selectividad, a fin de distinguir el peligroso, el habitual, el reincidente, del menos
, recalcitrante. La proporci611 de personas que son condenadas y envia- das a la circel declina (en Inglaterra y Gales, en 1938, el 38 por 100 de aquellos que cometieron infracciones denunciables fueron envia- dos a la carcel; hacia 1993 esa prop~rcihn habl'a caido al 15 por 100). riiientras aumenta el proceso de selrr.tividad basado en el riesgo de adrnioistracihn del sistcma. Par lo hnlo, aunque el numero total de reclusos crece, la posibilidad tle ir a prisi6n para uo condenado desciende (ver Capitulo 5). Una lrequeila sorpresa hay en esto: lo que se manifiesta es el resultndo tle la conveniericia, antes que el

de la lenidad. Algo sem~:jan~e se produce en el Servicio de Salud cuantlo 6ste se enfrenta con la presion en aumento del numero de pacientes, pues 10s hospitales rech'azaii atender las enfermedades menores y 10s accidenles, al par que dan salida a 10s pacientes mayo- res para que sean atentlidos en sus domicilios. Atenci6n alternativa y medicinas alternativas, como alternativas a la carcel, son las que florecen en esta situaci6n.
La repercusion qlle plovoca sobre el delincuente todo este pro- ceso de cormpci6n, principio de oportunidad y selectividad es la de problematizar la justicia. De tal manera, la justicia que se imparte no se convierte en el r~s~ l l t ado de la culpa individual y de la pena proportional, sino en 1111 proceso negociado, en el producto de la presi6n politica y buroclitica, antes que en modelos absoh~tos. El caos de la rewmpensa en el campo de la justicia distributiva encuen- tra su eco en el caos del casligo, en el marco del sistema de justicia criminal. La pena se divorcia del delito; esto entonces facilita que 10s crimin6logos pongan en cuestion el grado y la noci6n de la pena como una wnsecuencia tle diversas influencias en la sociedad, sin que el nivel de 10s delitos entre en discusion. El crecimiento de la poblaci6n penitenciaria es, en consecuencia, vista w m o un problema separado del delito en si mismo.
La nueva criminologia urlnrinistrati~~a y el actuarialismo
El aumento del delito y el increment0 del numero de delincuentes han tenido un profundo efecto en 10s principios de trabajo del sistema de justicia criminal, asl como sobre la teoria acadkmica de la cri- 1 minologia. Esto supone una transition desde la criminologia neo- clhica hacia la nueva administrativa o actuarial (ver Tabla 2.2). La ,
difundida naturaleza del delito, su absoluta normalidad han hecho i I que la bhqueda de las causas sea menos atractiva. La nueva cri- ,
minologia administrativa critica abiertamente las teorias "disposicio- i nales"; en cambia, ella explica el delito w m o el resultado inevitable 1 de una situaci6n donde el estado universal de la imperfecci6n huma- i na es presentada coma una oportunidad para la mala conducta (YOKING, 1995a). Su tarea es la de crear baneras para restringir tales i
I oportunidades y para wnstruir una politica de prevencion del delito , que minimice 10s riesgos y limite el dano. Un enfoque actuarial se
adopta en lo que concierne al cilculo del riesgo antes que en lo relativo a la culpa individual o la motivaci6n (FEELEY y SIMON, 1992 y 1994, y VAN SWAANINGEN, 1997). Tanto el discurso moderno del neoclasicismo como el del positivismo quedan descartados. No esta- mos interesados en la responsabilidad ni en la patologia, tampoco en la disuasion ni en la rehabilitation, dicen sus partidarios. El enfo- que se concentra mAs que nada en el hecho antes que despues del hecho, en la prevencion antes que en el encarcelamiento o la cura. No constituye una filosofia de la inclusion que abarca a aquellos encontrados culpables de una transgresion e intenta reintegrarlos a la sociedad. Por el contrario, supone un discurso de la exclusion que busca anticipar dificultades que puedan manifestarse en 10s locales comerciales o en la prisi6n y para excluir y aislar el desviado. No se interesa en el delito per se, sino en su posibilidad; en la conducta antisocial en general, sea delincuente o no; en la verosimil enfer- medad mental u obstinacion conocida; en cualquier cosa que pueda desbaratar el suave funcionamierlto del sistema.

80 luck Youq
Senlejar~te crin~inologia adnrinistrativa esta interesada elr la ges- ti611 antes que en la reforma; su "realis~no" consiste en que IIO pre- tende eliminar el delito (lo cual, cotno se sabe, es imposible). sino rninirnizar el riesgo. Ha abandonado el fantasma en el sentido lllcrder- no, para producir el carnbio a travCs de la ingenieria social y la inter- vencion judicial, buscando simplen~ente separar el delincuer~te del ciudadano decente, el perturbador del comprador pacifico y rnini- n~izar el dano que el adictcr o el alcoh6lico pueden producirse ;I si mismos antes que ofrecerle cualquier "cura" o transforrnaci611.
La mutaci6n en la mudernidad tardia: cambiandn lus conceplos del delito y de su cnnlrol
Antes de regresar a una explicaei6n de estos hecllos, exarninemc~s f 10s cambios fundarnentales que se han producido (ver TaOla 2.3).
Mi argumento consiste en afirmar que durante el ultimo tercio del siglo xx unas dramaticas mulaciones han tenido lugar tanto en 1 la percepci6n conlo en la realidad del delito y su control. Esto ha supuesto tanto un carnbio conlo una revelaci6n; el mundo !la cam- 1
biado per0 con ello se ha hecho mas fhcil percibir la realidad esencial del delito. En la medicion de este cambio, existe un singular acuerdo. 1 "Ello ha comenzado", escribid James Q. WILSON, "en torno a 1963". "8se fue el aAo en que una dCcada come11z6 a deslnoronarse" (1985, 1 p. 15). 1
I Y, de verdad, diferentes comentadores, como WILSON, I IERRNS-
EIN y MURRAY en su controvertida The Bell Cunw (1994) o Eric t l o s s s a w ~ en su magistral Age of fifrernes (1994), todos indican con precisidn el carnbio ocurrido en esta dtcada en cada uno de los ambi- tos de la vida. El signo teorico de este cambio dentro de la crirni- nologia y en la sociologia de la conducta desviada fue in(1udable- mente la aparici6n de una nueva teoria de la desviaci6n. Este tern- prano retono del postmodernisrno comprendio la transfonnaci6n que se estaba incubando. Entendi6 sobradamente la pasmosa reprrcusion de la Modernidad, en particular en lo que signilic6 como colapso de las reglas absolutas, en su insistencia raleza de la causalidad y en la de una intervenc~on soc~nl de a CUITI-
plirse conlo una pnrte de la
La muiacidn en In diodemidad iardia: cambiando 10s cortcepios del delito y su corzirol
I 3. Incidencia de victimi- Exceptional I Normal zaci6n 1
4. Causas del delito Remotas, determina- Presentes, racional- .I 1 das. ex=pcimales g,"$Delegidas]
5. Relacibn wn "nor- Sepanda I malidad"
I 6. Relacidn mn la so- Divulgaci611 Integral ciedad m4.s abierta 1
Problemitica: "no fun- 1 v e n e mzi.4 k "ona na&d" 1 11. Reaccidn publica Obvia y racional Problenlatica: "miedo
hacional al delito"
Los cambios causaron inevitablen~ente una inestabilidad en las dos esferas del orden: en aquella del provecho y en la otra de la comunidad (que vieron los ciudndarros corno sus recompensas en el rnercado y c6mo ellos comprol)nron el equilibrio entre sus deseos w m o individuos y sus responsabilidades hacia la comunidad). El motor que estuvo detris de ser~~ejalll? cambio estuvo constituido pot
] y @niw moral -
12. DimensiBn espacial Segregada Espacio discutido

apand n!3uape3ap alsa ap czaleln~nu el y3uapesap ap opoyad un op!~ cq xx (1(;7!s lap al~ed ela3~al euc!lln el anb e opadsal io3!l!lod orvadsa lap eqsalap el ug om03 epla!nbz! nl ua sopcs!qr~ sollanbe ~od olunl op!lrr?drno3 olua~mesuad a(, o(!r( airreu!mopald un alsrxg
'([PC 'd '.p!q!) .sa(e!3os salas 0~~03 nu o~ad so~un! uan!a souemnq salas sol apuop osiar.!ull,, un 'nuaclln vza~qod e[ ap "seue!saqqoq sellun[,, sel ie3omld o olual -uo3sap ie s!nl anb 01 oms![enp!A!pu! (a sg '(PEE 'd '~661) ~sale!30s sop![al sol ap o~luap sounmnq sajas sol e opnslndrn! ueq opesad la ua anb snzeuauce snl ap elnldnr el own3 'ua!q Sew o 'pepa!~os e( aiqos onp!n!pu! lap ojun!il la orno3 ep!pualua Jas 'alua!n;7puo3 iod 'apand xx ol3!s lap ailed eru!lln or ap le~nlln3 uo!a~ilona~ e-la :[ellurn 01 sa oms![enp!~!pu! [a ~~vesso~ eled .oucs!lnnp!nipu! la K eA!lolal r?!3uale3 nl uo3 euc~ojuo3 as [elal uopsu!qmoD e-1 'sells ap eun 010s sa 01113p la !sesra~!p SnucJoJ ap JelsaJ!uem apand as [en3 la 'olualuo3 -sap la niuam!le 'ua!q saluy waplosap [a d oulap lap oluaucne la naldxa ou I:IOS ea!ielal epuaJe3 el 'aluelape ua 0~61 apsap 'olad
.sop!npxa so1 d opex~am la ua so[l?nbe 3JlUa nfeqe~l ap ope3lam lap ng!s!a!p el ap saaeil e uo!3eleduro:, eun auodns ella 'mod v .~UJJOJSU~JI as o~ad als!slad ea!]e(al e!:, -ua~r:3 n-1'(866[ 'A~NUOW la^) eucaIs!s lap el uo3 ou!s 'edlns e~do~d ns uon opeuo!3s[ai elsa ou opaaldmasap lap lorunq 13 .owa!qo8 ap osc3eq 'l~n om03 ouls 'leJnleu a~ollsele3 eunlle ap opellnsai la orno:, sols!^ uolanj uu eK 'eue!saul(aq eia el ua 'd sopeuoq aluarue3!lemup uolanj on!tuouoDa eluepepnp el ap sa3ue3le su-1 ~uo!~ez!leu!8~eur el on!selu oaldmasap lap ela el op!u! as d olall066[ d 0861 ap uv!sa~a~ tq 'sopeiop soqe sol ap sandsap 'sa3uoluX .epsqlaJexa ollnsa.1 ella 'o!~nJluo:, la lod !e!uepepn!3 ap soluaucne solsen sol ~od epe~o!aw mv!" 'u!nuepunqe aiua!3a~3 el uo3 ?!3a~edesap ou aA!lelal e!~uaie3 n-1 .salq!lda3~ad sem uaeq as sopol 'seue3~a3 selu se!3ualaj!p sel opua!s opuen3 asnpold as anb ellanbe sa pnplrni.?? o, a12 n,ropo~~d cl .sopnzue3le ep!a ap salaillu saleuo!3da3xa sol o 6 oaldma ouald 1" as4 'uo!maJs!res ap eno& eun an] ou elsa .aJ!e la ua eqelsa U<)I~II~~A~J el 6 pellaq!~ el ap ~~!JOI~J el 0961 &mey K UOJEIU~~~~
srn!11?13adxn srq :alp 21) yqvq 2s orpnm K opnuam rr npvzor?3le
aq peppa! uell eun 'uolapal:, sapep!rrnlrodo se-1 .pnlua~n! el K 1 SOJ~~U sol .sala[nlu stq 'e~operqell as13 el :pepa!ms el ap sepeu!p
-~oq~~s se!lolale3 se[ ap eun epe3 ap e!uepepnp eia[dmm el epeq oa!seru o~ua!m!a~~m un uo~e!3uasaid e~.ranS cl e sa~o!lalsod soy
! sol '(soura~jm so, ap ola 07) sawalj~q Ji a3y arfj ua ez!lemanbsa i n( ~mvnsso~ ~!JX orno3 In& .xx 0131s lap o!nlal om!l[" le uopuale
lel~ald artb Keq o!d!3u!ld alsa lapualua eled .aluamalq!lda3~adm! a 1F?IIpl2 8'.4E18 SyUJ ua3eq as snpualaj!p re[ opuen3 l!qpp aluama~ -uanDaij sa !oduca!~ oq~nm aluelnp op!ls!xa erl d apue~2 sa alual el
I aaua oms!qe la opuena aluasne elsa opnuauc y 'p3e3 sew oq3aq las ! apand o 1!3~3 sa uo!ne~educ03 opuouo!3~odc1ld !load uea opuen:, K
io[am ueA seso:, se[ opuen3 Ja3aluo3e apand ella .uo!3eledmo3 el ap
I uppeal3 eun sa 'epep~o3al las aqap anb !sc K 'e~!lelal upua~e3 q
/ .ellan3 el e io!ialsod opoyad la aluelnp soulap ap elo el eled saa
i -813 soluaucala uo~adn~!~suo:, soqwe 'O~UPI 10~ .uo!~ez!(e~~p!~!pu! el I
: ea!le[a~ epua~e3 s( uos salen3 'uaplo lap selajsa sop se[ ua semalqold sol sols~n Jas uaqap anb el uo3 ea(13ads~ad ajsa ua sg .sopel3nlo~u! souelu~iq salol3e so( ap euaq aqpai K ope([o.rlnsap 'opeuuojum
' elsa uopei!dse ap la)? alsa sew 'e3oda el ap alueu!mop soyla la las uapand opeaauc lap salqucnlsm sel :uo!s!ucsucJl ap ealJo3 eun ow03 eni3n ou o~ad 'olsa opol mnpo~d .ours!m !s e areqal as anbune aelle 'apuedxa as 'a3aioU opwlam 13 .opep uaplo lap u9!3elda3e e3!l!m
, o~od aruarnsn!~e[al Bun ap op!puadap eq '03leqma u!s 'olla opoj :auo!~nl!le d alqrunp!gJa3u! alqeu!uc~alu! eun 'salepos sauo!~!puo3 sel sepol ap L?p!dUI~lalu!u! uv!3eqlnlladv eulr oal3 'e!lodem elser\ eun e oucs!lec~p!~!pu! osoni>nqu! a oq3aqsa un n3!peld el ua o~~s!u!mns anbune 'so~ua~m~~qnssap so!do~d 91, unruon ope31am un 'pep!sJan!p ap leap! un o~uaw 'solqma!m ap alue3g!uR!s qlou!m eun e ella ap gdnpm annbu~ie 'uwnsuos ap p~a~!urr e!uepol,n!3 eun e oslndm! o!a 'olaua8 6 pepa 'asep 'ezel ap sapep[en8!ss[> st:[ salq!s!r. opua!aeq 'uo!on~sdmo3 ap se3!13~.1d saseq sei pa13 91113 01 'leioqol oua~~a] \a ua up!selqod ap seluey se!ldwe p!1111aj tq)~?,?iatu 13 .ellan8 el .e lolla)sod opo!lad la aluelnp ope3lam ap pPpa!:~ts eun ap openu!luo:, ollolJesap aluesa3u! la nqesodal sauopei!dse ap epealo le~ ap sellaa 'quel1~pn!3 our03 op!ranbar autj anh ol tra 'altia~ur!A!luelsqns 'K [emlo$ pep1c114! 211 stru!mi?l ua 'r!rl~pnpn!~ ap sr?(lrtcirlqr sel ap oluamn!? (a

l o r k Young 1 i
Bxilo porque no fue prccisa~~iellte capitalismo. La maxirnizaciGu de la ganancia y la acumulaci611 fueron condiciones necesarias para su triunfo, per0 no suficienles. Fue la revolucibn cultural del ~jltirno ter- cia del siglo lo que comenz6 a crtrsionar los hist6ricos valores here- dados del capitalisnro y para delnostrar las dificultades para operar sin ellos. Fue el hist6rico carl~il~o del neoliberalismo lo que le puso de moda en 10s afios de 1970 y 1980, y el desprecio por las ruinas de 10s regimenes comunislas fue lo que le hizo triunfar en el mismo momento que dej6 de ser plausible y apenas lo empez6 a parecer. El mercado clam6 el lriunfo apelvas su desnudez e i~ladecuacion no pudieron ser mls disimuladosn (1994, p.343).
ser vista en distintas lormas: el aultlellto del desen~pleo, el ll.acaso 1 de la comunidad, la desintegracion de la traditional familia iluclear, una falta de respeto, la caida de los modelos, el predominio del desor. 1 den y un notable crecimiento de la tasa del delito. Los rasgos acen- i tuados en la version de semejante teoria de la decadencia varian ! con las posiciones politicas de 10s mmentadores, aunque to~los ellos : comparten muchos de esos puntos corno indices de un mulldo que se vuelve acre. Cualquiera que sea la politica, el papel de la sociedad de mercado es vista coma crucialrnente decisivo en este carnhicl. Per- mitase~ne tomar a quienes, a prirnera vista, podrian ser extrailos corn- pafieros todopoderosos: James Q. W I I S ~ N y Eric I l o e s e ~ w ~ . Para WILSON, UII consejero policial de Reagan, un gun: de la derecha, la causa de todo lo que ocurre es una cultura que enfatiza una inme- ;
diata gratificaci611, una autoexpresi611 y un bajo impulso de cuntrol. 1 cUna sociedad comercialmente liberal, con~prometida a una autoex- i presi&nn, inevitableniente crea problernas de delito: wna devocidn par la autorrealizacion es artistica en el mejor de 10s casos o i~~spira 1
De tal modo, la causa de senlejante decadencia es un dificit y esta falta es un resultado del triunlo de los valores del mercado. Ul~a sociedad de mercado no puede existir sin el oxigeno de las rela- ciones y los valores del no mercado; el eercado rehaja su propia existeneia. Por supuesto que semejante deficit esth subrayado por la recesidn de la hltima parte del siglo. Comentaristas de lodas las convicciones pollticas reconoceu esto, pero a6n 10s socialdemocratas aceptan que el impact0 de la recesi6n ha sido severamente agravado por la cultura del individualismo. La solidaridad de la comunidad y la farnilia de la clase obrera que la gente experiment6 a lo largo de 10s atios de 1930 dieron paso a la fragmentaci6n. En lugar de 10s valores colectivos, cada persona piensa en sf misma; en lugar de trabajar en conjunto, hay ulla contienda de aniquilacion mutua y criminalidad (DENNIS. 1993, y SBAHROOK, 1978).
la banalidad o la trivialidad en el pear de ellos. En las manos de una persona de dtbil caricter, con el gusto par el riesgo y U I I ~ impa- ciencia par la gratification, ese rasgn distintivo de una colectividad , es una licencia para 'robar y asaltar,, (1985, pp. 247-249). A1 final, sin embargo, ~mosotros llemos hecho nuestra sociedad y debemas vivir en ella*. El tiabajo de WILSON es, en verdad, de muchas trl:tneras, un intento acerca de c6mo afrontar que semejante sociedad liberal
La diagnosis de la declinaci611 y el deficit es seguida, quizi ine- vitablemente, par la prescripcirirl de la nosmlgia. Los politicos de todas las creencias, desde los socialdemocratas l~asta 10s conserva- dores, comparten una preocupaci611 por la noci6n de retorno al pasa- do, de reavivar las ~nemorias senlicalientes de familia, trabajo y comu- nidad. Desputs de todo, la esencia de la amplia apelaci6n de ETZIONI por el comunitarisn~o es el intento de unir a una sociedad destrozada COII todas las certidurnbres constanles del pasado: un 111undo en don- de todos tiraban juntos.
1
Un original partidismo de nostalgia, conlpartido par dos parlidos, se presenta ante nosotros. Es U I I ll~undo de pleno empleo donde el nlercado se amplia para involucrar a 10s individuos lnarginalizados y ahsorbidos, dependiendo de una co11vicci6n politica. Es una socie- dad en la que debelnos apoyal- 1:1 k1111ilia o linlitar las casquivanas
"libre" pueda funcionar, ampliando sus iniciales creencias "rralistas" I en el poder de la ley, el castigo y la policia l~asta el mas grande 1 Cnfasis en la familia, los primeros ciuco afios de vida, el cardcter y el entrenamiento social (WILSON y HERRNSTELN, 1985, y IVILSON, 1991 y 1993).
Eric I~ORSBAWN, el historiador marxista, llega a la mis111a con- clusi6n, per0 en esta ocasion con considerable ironia cuando sefiala coma el capitalismo necesita la presencia de valores precapitalistas: confianza, honor, disciplina, compromiso con la conlullidad y 1:) fami- lia. As.i, CI escrihe:
eT;11 corrlo damns por aceptado el aire qoe respiramos, lo que hace posible lodas nuestras actividarlcs, del lnisn~o rr~odo t.1 capita-
i lisn~o diopor supuesto la alr116sfera ell la cual operaba, lo C I I : I I hal~ia 1 heredado del pasado. S61o descubri6 culn esencial ello fur ct~ando I el aire se l~izo mas delgadlr. EII otras palabras, el capitalisu~o tuvo 1


piedades. El lugar suburbano de ccilnpras y 10s liuevos centres desarrollados de las ciudades deben ser regularmente barridos de mendigos, ladrones de ocasi6n y ebrios, las ventanas deben ser repa. radas y el vandalism0 borrado si los clientes estin para consumir sin esfuerzo ni distracci6n. Pero nada de esto supone una arlieilaza, aunque propicie una pronta ret6rica de 10s politicos y procure la base para textos de criminologia influyentes (p. ej., WILSON y [<ELLING, 1982).
Las politicas neoliberales que giran en tor110 al lnundo illlentan IIO s61o remover al Estado, sino volver a disetiar la sociedad civil. Ellas ponen al contrato social en ultimo ttrrnino y procurall excluir de sus orbitas a las clases sociales mis bajas. A 10s pobres se les deniega una educacihn decente, cuidados para la salud, derechos, y ellos son, como GALBRAITH (1992) lo ha seiialado, ficilmente ven- cidos en las elecciones; sus derechos poltticos no son tanto negados cuanto son convertidos en intrascendentes. Y, por ultimo, en el terre- no de la ley y el orden, las ireas que tienen escuelas pobres y desi- guales servicios sociales tienen asimismo irregular vigilancia policial. En estos lugares las fuerzas policiales reaccionan frente a 10s grandes tumultos, pues sus miembros no son mis servidores de la ciucladania, sino sus guardianes. Ley y orden, como muchos otros aspectos del Estado de bienestar, son inenos suministrados cuando son nlhs nece- sitados. Pero aun ley y orden, como cuidado de la salud y edncacion, son necesarios para la mayoria de 10s ciudadanos. El colitrol del delito, en particular, actua como un uniticador politico, pues se con- vierte en un problema compartido para la parte mis grande de la poblacion. El sistema capitalista en el primer mundo requiere esta- bilidad economica y orden politico, pues el delito, con su caprichosa intransigeucia e intrascendente rebelibn, no constituye una gran ame- naza; al contrario, tal como WILSON sugiere, resulta ser una i~levitable consecuencia de un "exitoso" sistema de lihre mercado. Pero lo que es intrascendente para el s i s t e ~ ~ ~ a resulta profundarnente nocivo para el ciudadano y particularmente cuando se manifiesta una cseciente demanda por UII mejor y seguro amhiente: junto a una general into- lerancia de la violencia. Aqui tenemos algo asi coma una ]raradoja: una creciente denlanda popular por la ley y el orden, a1 tietl~po que se verifica una declinante necesidad sisttmica de ello. Es por esta razon que la ley y el orden poseen una mayor importat~cia iclr~oldgica para los ueoliberales, 10s politicos cle derechas -~nientras es o al
~ ~ l i r o y discordia era la Lpocn dr la rilodrrl~idod lardin ' .. h>~
89 ';.,'- .\
. . ( . 6~ - menos debeda %I- de niayor col~secuencia material para 10s social- :,/,; .T
democratas. , ~ . ,.. c..', < 7 -..'. ,;, ., .'-~'. . - , a,*+ - > ,, ---/
rq<,(j,,~" -
Permitase alioravolver al proble~na del individualismo y el dtficit. EI lenguaje de la criminologia es t i atravesado por la nocihn de dtfi- ,it; en efecto, las causas del delito provienen de la falta de bienes materiales, o de una caida de los inodelos de cultura social o de una general declinaci6n de 10s valores. Elijase lo que se desee, el dtticit preferido varia con la preferellcia del autor, aun cuando cada uno demuestre una pCrdida o una respuesta muy individual a ello. y o preferiria invertir esta panacea: el delito es provocado no tanto a causa de que un mundo ha sido perdido, sin0 porque un nuevo mundo no haya sido todavia conquistado. Demos una breve mirada a su vez, a cada uno de estos d6iicits, mas antes permttaseme resaltar que no estoy argumentando que las considetables frecuentes ptr- didas cmeles no han sido producidas durante esta liltima parte del siglo xx. La recesi6n ha causado uria miseria diiusa, comunidades enteras han sido destruidas y las fanlilias se deshacen, mientras 10s valores del mercado han transforn~ado profundamente la vida social. Todo este sufrimiento y divisionisn~o ha ocurrido ciertamente, pero sus causas no han sido un simple dCficit; tambitn ha supuesto cre- cientes demandas al igual que retorna el deterioro, un cuestio- namiento de la conformidad antes hie11 que unn desviacioii pasiva, un conflict0 en los modelos al ~nismo tiempo que una ausencia de valores.
Para tomar la falta de bier~es n~ateriales antes de todo. iFunciona :!-.
en este caso la simple teoria del dClicit? La kecesihn junto a1 aumento del individualisrno, el daho material del mercado en comhinacion ;I \
con 10s valores de bste, son lrecuentemente vistos por 10s social- (
dem6cratas como la causa obvia del delito en el presente periodo. P Aqui reside el escollo para un a~lilisis radical del delito. El peligro
, consiste, bastante sin~ple, en esto: para IIIUC~IOS socialdem6cratas que ,
trabajan en criminologia la erisis etiol6gica Ila pasado. Estarnos de 8 , regreso en la vieja f6rmula: mal:~s co~~diciones conducen a mala con- , I
ducta. La ret6rica es simple y setluclora: pese a no haber sido abru- madores e irresponsables 10s recol la? ell cl Estado de bieneslar, i n o I#











oln3!pe Ieiuamepuq 11s ua NONIS ueqleuof 6 ,\maas mo3leN ~od openlpu! aluama)ua3u!nuo3 anj le!Jeni3e os.1n3s!p lei ap osn 13
-el3nputn el aluamleJom Jeuapucn anb salue o8sa!l (a Jez!m!u!m a~a!nb palsn . lapualduo~ anb saluo mualq -old irn!da sa opol ap ow!~ua lod ala~nb palm anb 07 .alueAalau! sa op!luas ol~a!:, un ua ou!s 'esouoq olgs ou a3eq as olus~u~m~alap 6 pniun[oa aiq!l anua an8u!ls!p anb eauy el 'oluel JO~ 'elouan3asuo3 ese3sa aua!) olla opol ‘sells e a,ua!paqo egnpuo3 euli iaual e~ed olla ap zede3u! opua!s o sel%ai se1 opuapapaqo 'olem o ouanq Qa ioss18susll alualede la !s 'e!l!mej ns e~ed uy!malo~d ~e~luo3ua ap e3s11cl ua aipetu eun o sepua!) ap sale301 soun ap JopeJjs!u!lupe la sa ua!n8le !S .alue~ala~ soualu 7a~ epe:, a3eq as lenp!ypu! pep!g!q -osuodsa~ el ap ugpeqo~dmm el '~ez!m!g!~ ap pep!ul~uodo el ua alla!huo3 as 08sau lap pep!un el opuen3 6 'selo~ ueas se(83~ se( anb ap pep!y!qsqold el sylu sa 'oauo~~a 6 ogallcn ap uo!lsar13 sun sa ou oporu [el aa 'oun epe3 ap ep!A el ap oquap 'npnp u?s 'ope!qmen unq d odlua!~ lap spAeJl s ue!qlusJ sells 'UJ~U L odni8 un aqua sex1 -uap! uos omnu anbune 'sel~a!:, Jas ua uappulo3 opuell3 se3!lyrualq -ord sew oa op~l~a~um ueq as sefdal sel lelnld pepapos oun us
,salqeqo~d aluamaldm!s omm sol -ia!3 L salua3u!~um unl uos ou sou!lum sol !sr: opuenl3e L ope8sa!ue 01 ap olia!3 01 ~eledas ap semalqo~d sol ueluaqua sauopn)!rsu! sel oruo:, sonp!A!pu! sol olueL .pep!n3!qn alua~ede ns ~od saandmo3 elsa 3~qmnp!l~a3u! Elsa d sepapu! a]uama)ua!3aJ3 uos sesna snS .sosniru! a saluan3u!lap sol allua ep!8u!~lsa~ euuoj ap 019 ou K ope( ia!nblen~ ua ejsa ,.o~lu,, la sand 'sols? sopol !soue!~ue ap'o8~e3 e seui~s~ad 'seJlseJpelu sel 6 so~lse~pad sol 'sep sel 'sop!~ee sol 'uall!s -4qnrl so( 'sn~s!dolso~nn sol 'se!xlod sol 'ntlo~s ap soilsaeiu sol ~od sopedn3oa~d sourelsg .soj!q a saiped aJlua '~arnm L oppelu allua sauo!Jelal sel ua ems!ur e!l!luej el ap oquap ua!qulel owon soueilxa uci3 so~iuan3ua soy ap o:,!gqnd opunm la ua oluel 'ia8alo~d 6 Jel!r!q -aqa.1 wind sop!salqelsa uoianj anb sauo!onl!isu! sellanbe ua ua!qmel wad pepnp el ap sa~qod seaie se( ap o~luap 'eu!nyo el ua om03 all" e[ ua 'ope[ ~a!nblen3 ua aluauralua~ede elsa JO)~BJJU! la anb :euo!p!)o3 H~!A nl ap apnz!leru>ou qlr?d eun ua op~l~a~uo~ rq as OI~~P I? a11h !so~!~nal03 eind 011103 sonp!n!pu! eied oluel 'opl?]uamnn 84
O~B lap oisru ap raw lr ?pt~lr: lolne la ;x lap 'N . o8sa!~ la allb oq3aq la eja~a~ le!lenlne e~nlsod e7 '[!~soq opunlu un ua so!Zn~a~ ap spas eun ou!s 'e!doln eun ou !1e8nl ns ua sea -sand op!s ueAeq sop!n[lad sol ap u?!3el!m!l el eled se3!l~pd sa~o!am
; sel [en3 la ua oun 1s o~ad 'ol![ap lap aiq!( opunm un apuala~d ou 'ouep lap uopez!w!u!m el ~od !s olad 'ep!lslljsl ~od ou 'sapep!y!qeq
'I -old sel lod !s olad 'sasne~ sel lod esa~arr~! as ou 'els!(!qeqold h esolalne3 sa '08sap lap eJopelnqe3 sa le!ienpe e~nlsod tq .ol!lap lap ewalqoid lap ugpnlos el e~ed [!?]!A u9!~es!pu! Run om03 sepeJap!s -uo3 eL uos ou ug!3e!~sap el h ol!(ap lap sest1.m sel seJlua!ur 'ouep lap uo!3ez!m!u!m el ~od anb ep!lsnj el ~od Jo!.rqu! sgualu! un elsag -!usm as oms!le!Jenl3e lap uo!:,!lade el uon sad 'uo!~em~o~sue~~ eun auodns olsa '(61 'd 'Z'Z elqe~) o)s!~ somarl ocu113 .ows

.11?!30s s3!lqej el ap sailed 6 seal! se[ sepoi ua ele3sa s!ldme 6 ~q3ue eun ua [el ow03 opnlanal "11 3s op~8sa!lle ow03 ~~~uoitratl~pdm soi~osou ar~b opunw la oiad '1q!3pnfiad o eauoila uy3iod eun o o13exau! sa olsa is ap enJa3e
npnp eun8u!~ .soxpo!iad 6 sauo!s!Aalal serjsanu ua sep~~nasard e!p epn? uos saleu!w!13 sauopez!uelio ap 6 oz~uelq allan3 ap saluan3u!lap sol ap sel!3!1! sapey!A!l3e sel 'olsa opo~ ap empua iod 'A .se8orp ap ou!j?11 6 e!3ua[o!~u?!3d111~cn ap so!i!s so~am!~d oluos seisandxa 11e1sa la3ie3 el 6 ep!lod el !(pep!rn3 q ap seueluralI sel o soue!ls!lS soueurlaH sol ap soleunjio eiseq sarodew sol elnd sa~eauq apsap) ol!gap lap saielnl alum selsp ssa+ sel ~ep~en8ehles 6 laaaloid eied uaN!s anb sauo13111!1su! sq ua '~o!iqxa opunlu la ua (sem ou !s) olunio~~o oluo:, eg!luej el ap oiluap opnualu e ie;lnl aua!] anb osnqe la uexpu! uo!said ap sodni8 sol :olus!lu lap lep!jo ese] e[ (1e3yd -nipen3 ou !s) ielqop soluapod souaur le anb ueuuoju! sou oillap la alqos salsuo!aeu samloju! sq -saw emnu oq3aq ue!qeq 01 ou omon elma ue~4 ua 6so1!lap ap op!uns o![dure un 03!lq!ld [a opeluas -a~d ueq -soq89lou!m!i3 sa~opeZ!lsanu! sol une 6- uo!said ap sod -n14 sol ap sapep!A!lDe se( 'u9!3e3!unwo3 ap sohlselu solpaw sq
~~e!nododru% 6 pepupah wpm ap mriunp sauo!soldm! ua syw ua sew ap uaAnl!lsuo3 as uaplosap la 6 e!ro~e~alja~ e131rpuo3 el anb opolu ap 'ezaleinleu ns ua up!z~el!nb!ue sun oa a~uapal3 euuoj ap op!liahuo3 aq as o$!lap la seilua!m 'se!sal -loasap se( ap e~qlunuad ap uopenl~s eun iod epagedmoae opelsa RII oqap lap esel alue(amag .soue e~u!ai~ som!ll!l sol ua oulap lap ojuarun~? un ope~uaw!iadxa eq opalloi1esap opur~w la ua sas!nd ap n!icderu nssn el 'olq!( alsa ap o%e[ a[ s ope)uaoln3op aq ol ounrj
.1eu!m!13 e!3!1snj ap smals!s otus!m lap 6 sauopnl!isu! se[ ap 'sonp!h!pu! so[ ap pnl!pe ,,(e!icnp\!,, o ,,aropeln3le3,, eun ua aua!Auos as oisa oluq ACu9!3e!asap el 6 ol!gap lap ouailal la ua olsa!i ap U$I!~OU a1ueralu3s ap saseq se( JIJII~~!~ sa oasap 06 artb q
I '(81. 'd '[(jfjI) <<lC!3OS B!DU?lS!X? KiUel
-0dmaluo3 elisanu ua onu!~um ou!mes un ua sopeluuyuoa snmajsa ! 'a~ualuleqolS omw lenp!n!pu! 'salens sel uos 'sen!leSau 6 sen!l!sod ! 'uo!33e ap seixa!qe sapep!l!q!sod sel rr ol3adsa~ eropr![rl3(n3 pn]!i3e eun
uoa J!A!A e?g!&!s ,,olsa!r ap pepa!ws, el ua JIAIA .lnluol)e anb auaq pep!uewnq e( sa(rrn3 set 'ol%!lad ap seuuo) sehanu a~npoliu! 1~30s
, ep!~ eulapotu el anb orpall le anb SF" dle x apnle anb aseq eutl '.,o8sa!1 ap pepays,, eun oluoa 'axq 01 ~3" q~(n!qn ow03 pep!^ -lapom el iez!lal3ele3 eled ospaid aluelsrrq so op~luas a~sa ug -saluaa
/ -u!lum sosans e solla!qe uylsa sopoi 6 'opeu!u~la~?paid oans un I , anl!s sapep!n!lse selisanu ap ogadse up%u!u an1) Iaaoumal auodns
,.-o8sa!l omua oSsa!r la le~dme olad 'olualuala lwualuepuy un ua ! apa!nuoa as oSsa!~ (a anb ua en!j3ads~ad el ua saluals!suoau! uos sels? : sued ~odern ns ua o~ad 'e!nepol r!ls!xa uapalld a3 ap sa@uop!peli
sauo!Jori sel 'pep!urapoyy ap se!aueeuns1!3 ug .opeuap~oa~d ep!pau eunlle ua pisa xlsaans ap ouna un arib uauodns aldmals sells oiad 'euqmos up!sau!l3u! rrun lauq 'olsandns lod 'uapand aj ap sauopou St7 .eulapuwald ela el ap sepenpap q ap sauopdaauoa ap sonp!saI enalluo3 -souemnq saras sol eied e!~olesuadmoa e!Juals!xa lokem d PlnSas sew sun e!3eq ecua!io %so3 sel ap ezal&!lnleu el ap lelnaas up!sualdmoa alua!2am el anb eap! el- p!ou>p!~old uozel q
".ep!yyA ow03 epeqoid op~s eq ou. leuo!ani uaplo Ir aluarualua!3a13 solalns ue!ielsa salelnleu 6 wlepos salua!qmrr sol allb en!~elaadxa e7 -ouemnq IOI~U~ [a o SRUelUnq sen!legadxa set epuals!soos uoa einB!juo3 ou o!qme3 la 'ua!q saiue !o!qurm ap sopuy -md 6 sonu!guos rosaao~d uos allnw suuam o syw anb 01 sa ou 0113 'saJqluorl ap 1ol3nrlsap o~lsuom UII alqos .reZleqe3 ap olua!m!luas [a ampold pep!uiapom e11e el ~od op!anpo~d ,,opu~~ru., (3 ua i!n!~n
:o8sa!i aluefaluas e oisantfs2.1 ua sapep!h!palo3 6 sol~p!n!pu! lod epelloiiesap sa [ell3 el '..e~~)ps~t~~lns pnl!l3e el,, emell la ar~b ol uon d e!prel pPp!uIapoly 81 ap pepapos el ua so8sa!i sol ap eza{p.inlr?u el uo3 opnuopelai Blsa o8sa!1 ?p pepa!30s ap o~dax~to la swirro11) 6uoqlu~ eled

El riesgo no es una cusa objetivamente iijada: el au~nenla o tlecre- ce, tal como cambia nuestra tolerancia respecto de una prlclica 0
conducta particular. El cambio en las actitudes publicas a lo largo de estos ultimos treinta ailos ha mostrado todas las indicaciones de la "influencia civilizatoria" que posee una mayor demanda por un refinamiento en nuestras conductas hacia 10s demds y por una real- zada calidad de vida. La creciente demanda de ley y orden, la cual es a menudo vista negativamente como un signo de creciente auto- ritarisrno publico, puede ser tamhien positivamente consitlerada, como un aumento en las demandas por seguridad, proteccidn y civi- lidad en la vida cotidiana. Una mirada sobre el drea de la violencia confirma lo dicl~o, donde un conjunto cornpleto de ,delitos clue se ha convertido en el mayor loco de atencidn publica por ejen~plo, la violencia domkstica, la violacicin, el abuso sobre r~iilos y la violencia contra los anirnales. El ingreso de las mujeres en la vida publica, a consecuencia de su entrada en la fuerza de trahajo, tiene sir1 duda la mayor influencia sobre esto, con crecientes demandas ~nanilestadas en el nivel de la civilidad, tanto en espacios publicos como en 10s hogares. El drea del espacio publico es de interb a este respecto en lo que ello representa en campos donde las mujeres, a causa de su aumentada igualdad econdmica y social, han sido puestas mis en riesgo de sufrir abusos de 10s hombres, aunque tambiCn ellas recla- men rnds correcci6n. El frecuentar bares por las rnujeres constituye un rutinario ejemplo de este proceso de doble via, y es alentado por precisas razones por 10s expendedores de bebidas.
La gran movilidad de las personas en la sociedad moderna leper- cute en una declinacidn de las comunidades, ell las cuales la gerlte vive la mayor parte de su vida y en torno a ia que se concentran sus lugares de trahajo. Esto se manifiesta en una significante caida de la information entre 10s vecinos, en lo que ataile a1 conocirt~iel~to entre ellos o a sus encuentros casuales en las vias publicas. Se lier~e menor conocimiento direct0 de los ciudadanos y esto, junto a 121 vida en una sociedad mucho mls heterogknea, conduce a una menor rapa-
cidad para prdecir la conducta. Lo illlpredecible, el riesgo, genera una mayor precauci611 en una cia otros.
lZe/lerivamerlle: la incertidumbrr de la duda
Un aspecto central del ultilno nlundo rnoderno, rnds alla de la sensibilizacibn por el riesgo, esld en la problematizacidn del riesgo en si mismo. No es unicame~~te la tnetrdpolis un incierto mundo de peligros, sirlo que incierto es el nivel del riesgo misrno. En con- traste con el mundo moderno de 10s peligros y las ansiedades pre- decibles, existe un mundo de incerlidumbre en el que cada nivel de riesgo puede ser cuestionado por 10s expertos y por el mismo pliblico. Los miedos vienen y van: robo de autorn6viles, BSE (en- celalopatia bovina espongilorme-EBE), AIDS (Sindrome de inmu-
; nodeficiencia-SlDA), violencia callejera. Estos rniedos centellean en la pantalla de la conciencia, algo estd sucediendo pero no estamos
' seguros en quitn o en q u t creer. Mientras 10s expertos alguna vez 1 concordaron, ahora parece que e s t h ~ en desacuerdo. Desde el calen- ! tamiento global hasta la capa de ozol~o, desde el BSE hasta el sat& I nico abuso de nifios, el desacuerdo es la norma hasta el punto que
i 10s mismos expertos cornienzan a eslar poco firmes y a sunlinistrar otras opiniones. Pero esto no es una fantasmagorla, como algunos
1 escritores lo asumen (p. ej., FUREDI, 1997); la vida ciudadana no es un suefio arcbdico, puesto que si no hub0 un nhcleo racional de inquietud las imdgenes no serSn capaces de poner un pie firme en la conciencia pliblica.
Los medios de cornunicacidl~ cargal una plktora de imdgenes del delito y la desviacidn recogidas a travCs del mundo. Estos medios-mercancias se caracterizau corno todas las noticias por sus atipicas naturalezas; ellas son "noticias" a causa de que sorprenden y golpean. Sin ninguna duda, en su nlisoluta cantidad y en toda su chilloneria, se~nejantes metlforas pueden causar "miedo" por el deli- to, desproporcionado con respecto al riesgo. Sin embargo, esto cons- tituye s61o UII factor enlre seis, I I I ~ S cs a menudo presentado como

-sa~puo-1 I uelleque~ ap soueqill solluaJ so~~!r.i~i~uo~ sol ap saaeil P OI!SUCJI ua uelsa opuen3 une ',,sesoi4!1ad sasep,, sel 'salqeasapu! I sol >p ua~edas as soJqma!tu sns anb a3eq e!seluq ap salueinelsai 6 1 SO~I!A!J~ ~q1113 e epua~in3uo3 el ~od 'iolom ap saq3o3 ap osli la iod 'sI:~u>!A!A ap naq lap olso3 lap u?zeJ ua 'e!pam asep el r! e!Juaua] i
-id el :I"!JUS asep el ~od aluameA!spap opei114guo3 'olsandns ~od 'ysa ilmitun [a 'om!l[n iod .sollo e emlala 6 solla sopol e pep11 i -1143s opuells!u!mns 'sappadns sns uel!8!~ ese3 ap soq3eq3nm sol 1 I srl~aja((~3 sepueq sel 'se~lua!m f(p661 '.lv la NOS~LI~NV J~A) pepy
i q I opedsa lap op!luas O~!AJA un iaual ueilsanluap salelo3sa sou!u sol :pepa ap sauo!suam!p sa~ay aasod olsg .e!lel!loLem uo!3 -elqod el eled ol%!lad 6 opa!m ap saletjas our03 sepeluasa~dai uelsa i
I se!Jou!m sel 'elspei osin3s!p un ua '6 olS!lad 6 pep!ln%as ap seal? i
sel ap e~a3e sop!liaApe ugsa so-~!ul? sod& sol :em el iod ope1 1 -ua!Jo aluamalJay ysa ~la~urn 13 (6861 '70 la nm~vd ia~) seueqin ; saqmu sel ua saiarnlu sel eled ,,epanb ap anbol,, lap uelqeq salop ! -eS!lsai\u! scq .uo!~ei!~a ap e13npuo3 ap solapolu sris aluamaldm!~ i opueqm salqmoq I saiajnlu aaua ',,se8a!3 a,, 'ie!3uaiaj!p 6 ie3g!1 ~ -uap! alqfsod sa anb aqes uopez!lu!l3!A alqos amioju! un oqe3 e opeA -all eIeq anb ua!nblena .sala!nm sel ap p3os o!iol~adai lap aluel -lodm! ailed eun epnp u!s sa 'so3ps?mop sol!qme ua omcn oyqnd ua oluel 'salqmoq sol ua e!3ualo!~ alq!sod eun ap 'saleuas sel u?!q -mnl OUOJ lenxas peppede3 ellap eun ap soasel sol laJouo3aH .salq -mnq SO[ ap lap aiag!p saiajnm sel ap JlaNurn la alib geuas ~vwaof) :o~auaZ la ~od epe~iem aluamauanj ysg .(e!Jos e!ioiIale:, ~od e!lei\ I~;?MUI~ lap ezaleinleu q .alp el ua o ese3 ua ei~uanx~a as oun .' 'oldluaja iod '!s :ai~uan3ua as apuop apuedxa as 6 a803ua as a~~h elnq -1nq eun als!xa euelunq pepa!3os el us 'e!3ue]s!p el e sauopenl!~ se[ eldm n1!4 olo 11s 'eqia!q el aiqos aluamel!nbuell amlanp euoal el .uo!sua~dc el ap eaie la !ellale qsa oun [elm la ua eale la 6 oln4as alua!s as our^ ]en3 la ua eaie la :sauo!suam!p sop aasod jla~tun 1g
EL .d 'l~hl) majualaj!p epnpucn eun ~od ep!118as 'u$1131!1u?!lo el epol epe!qme3 A epelap las epand pnp!i\!we el alib s?lun '..ua!q,, aluam[eal elsa 04112 anb asleqold eyaqap :uaplo ua elsa oprrl at~b u\l!~nuuyuo3 ap opunRasol~!m 1111 aua!]qo la oluen3 oluold uel uaenap 's?~aiu! ap elqmos eun o ad108 un le8lolo e ope~qm~ll -sox! eq as loi3n la salen? so( ap onadsa~ solunse scq .lopapaqe ns e uabnc an11 snpua8lawa ou srl ua a11b 01 ap uo!aualp led!3u!ld 11s
~~!lsn~d 1!11?tl ?.I~!I onp!n!fju! I!! opu@ap ‘ern la 1!q!3lad apmd anh 01
ap euejal sew eu!nbsa el ap elanj seqaaq las uapand selnlaal selsa up!3e]depe ap oi%e[!m un alue!paru 'seH .epunx!a a1 anb 01 ap loi~uoa aluelsuch un 'u?peru!s el ap e~nlaal ep!del eutl opua!ua]uem -sa!3 -adsa sel ap opua!puadap 'sspe!le~ sauo!>eu!qmrn ua-- euo!said 'eaol ,an 'aAo 'alan~ .epe!3os!p e!3uel!4!n eun eled pep!3nde> eganbad eun 1103 se!>uapual sop selsa ap o!pam ua aldma!s elsa onp!A!pu! 13
,pep![enp elsa uo3 J!P!~U!OJ eled speqas!p ysa e!40[ -o!s!j q .lede>sa eled o leq3a3e eled o le3ele aled solsald opoelsa 'sopemlele 'so1ua1u! ap lsauay un ua 'sopez!l!~om aluamelaldmoa '0 .salqe!auem aluamlpy solunse zap!>eld uo~ opua~puale 'opue8n[ 'op -uesuexap 'opuaAn~lsuo3 'opua!l!%!p 'opua!%alold 'opueldmalum 'op -uezol sesm sns ap uednm as solla .pep!A!ue ap se3peq selauem sop ue]sa!j!uem 'lem!ue o euemnq euuoj uo3 ua!q 'SOIIP!A!PU! scq~
:Jl2Mlufl lap uaaem! ieln%u!s el (103 ,,saleuuou sauo!3 -!iede,, epeu!mouap 03!1qyd uua suauo!30px ap u?!33as el ezua!mo3 wwuo9 'lem!ue el3npuo3 el aiqos so!pllIsa ap uo!~ei!dsu! el opueluoJ .soms!m !s e ueapoi as sodni4 6 sonp!h!pu! len3 el uo~ pep!lewlou 1!qeq ap oapnu un :NVWO~ ap JluaNwn ap upou el aiqos aLn~lsuo3 sNaaai9 '(LZI .d '1661) Nsopez!I!Aoluu! o sopel!na uos sale!3ualod sopay sol sap3 sol alue!palu ozeld oaiel e a!ez!p -ua~de ap sosamld sol iod arm30 olla .-sornelsa alualulear sa3uolua>> 'mp 19 'usal!4eq soualu solua3aied a~uama~uaia~a~d !sn qnbjsd 6 e3!s!g pep!pomo3 ap olua!m!guas un souiolua sns ua ua3npoid sou -emnq saias sol anb ua opolu lap e3~a3e aln3s!p sN3aalF) 6uoql~
.so!3!~auaq ie3sliq 6 sapelllixg!p iepa ap :(asrapuo3sa 6 ezaqe3 el ~eq3eae) ,,oa3nq 6 uo!slacuu!,, ap 'so~ajue~lxa sol U03
u?!3el!u! ap 'emasai ap omlue oms!lu la ualiedmo3 -1drnaja ~od 'sped 'qioh eAanN 'saipuq- opunlu ialu!id lap s!lodo1e4alu sap -uei4 sel sepol ap souepepnp sq .oasa!l ap 'oms!m!se 'om03 ~a3eld 6 u9!3el!3xa ap euald ylsa eueqln ep!A el :sapep!ull~iodo ap epanbsnq el J!iqn3ua uapand solnqe3 solsa ap soun%lv .ug!aaljai ap 6 oln31p ap 'uopne3aid ap pnl!pe eun sa elsg .e!plel pr!p!uJapoN el ap ouepep -n!3 la ua le!ienlJe pnl!pe sun e~aua3 o3sa!1 lap e!3uapu03 87

Las sefias de peligro necesitan no set delito en si illrslnas, ,,i tampoco la amenaza de ello, puesto que constituye~l mucl~as m$ sutiles percepciones de riesgo posible y la intensificacibn del peligro, I
GOFFMAN fue quizd el primer acaden~ico en llolar el prohlema de las incivilidades, abriendo camino al famoso libro Broker1 i.lG11do~~ de WILSON y K~t.1. l~ (ver Capitulo 5, p. 127). En consecuenr-ia: I
<<Cuando un i~rdividuo encuentra personas actuando inlpropia. mente ell su presencia o mostrendose fuera de lugar, 151 liuede leer
niente fea. Por sohre todo ellos le har6n sentirse como una cosax (TAX, 1970. p. 12).
por tanto, GOFFMAN esta co~rvencjdo que la condici6n de "in- tranquilidad" es un derecho moral de un ciudadano (ver 1971,
P. 240); semejante nivel de confianza es parte de la naturaleza de la vida civilizada. Mas el detecta un general deterioro de este tipo de calidad de vida. Asi escribe:
GOPFMAN cita un ejemplo de acoso sexual que grdficame~~te indica la naturale~a continua del delito. Este proviene del articulo rle Mere- dith TAX ell Women'k Liberation Nofesfiom the Secorid Year ':
esto como la evidencia que aunque la rareza en si ~nisma pueda no , *La vulnerabilidad de la vida publics es lo que nosotros estamos ser una amenaza para 151, sin embargo, quienes son peculiaris en un viendo cada dia mas, y ello asi irnicamente p rque estamos siendo modo pueden serlo en otros, algunos de 10s cuales pueden ser ame. i mas wnscientes de Ian intrincadas dreas de confianza mutua presu- nazantes. Para el individuo, entonces, la impropiedad de otros puede I puestas en el orden pliblico. Es cierto que ciertas circunstancias pue- Iuncionar como un signo de alarma. Por tanto, las cortesias menores . / den ocurrir para socavar la situation que ciertos individuos pueden de la vida cotidiana pueden funcionar como un sistema prematuro ,
dJna joven mujer canrina en una calle de la ciudad. Ella es fatal- rliente consciente de su presencia y de la reacci6n que ella (1111aginada o real) produce en cada persona que encuentra. Camina cruza~~do un grupo de trabajadores de la conslruccion, quienes estan comiendo sus almuerzos en una linea a lo largo del pavimento. Su cstomago se aprieta con error y repulsi6n; su rostro se deforma en ulln mueca de autocontrol y de Ialsa ignorancia; camina y su mod0 de andar se convierte en rigido y deshumanizado. No interesa lo que ellos le dicen a ella, sera insoportable. Ella sahe que ellos no lr nsaltarin Iisican~ente. r ~ i le liarin dailo. Ellos acluarin s61o n~etafi,~ican~ente.
de advertencia; las gentilezas wnvencionales son vistas cnr11o nlera convencibn, pero su no ejecuci6n puede provocar alarn~en (1971, p. 241).
Lo que ellos quieren l~acer es afectarla. Ellos se ocuparin (le su cuer- 110 y sus ojos. Evaluaran su precio de mercado. Comentari~~ acerca de sus defectos o 10s com~araran con aquellos de otros paseantes.
ocupar en su Unrwelr.,Algunas de estas circunstancias son encontradas wrrientemenle en lagares semipublicus dentro de barrios pobres. Desde luego que 10s imbitos de gran publiw en nuestra sociedad, las dreas centrales de nuestras ciudades. ~ueden wnvertine en lueares
Le haran participe de sus fantasias sin preguntarle si ella [;IS accpta. Ellos le haran sentirse ridlcula, o grotescnmente sexual, 11 Ilorrible-
' La ~nocidn urigi~lal de descurlesias y delilo mino uq corrlinuum pnnvie~~e sill
duda de las activistas ienlinislas radicales del coldjenzo, d e l a , d t a a de 1970. Ver. p r ejen~p~o, . relacib de ccpequein ~ i d ~ ~ i o n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ! ! ~ ~ kpe 6974) .IC MI:.IW y TIIOME<IH. Vcr l a discusijln en el Capitulo 5.'
. . - p w faciles. Antagonismos con apoyo militante entre vastos segmen- tos de poblacion difusarnente e~~tremnclados -j6venes y adultos, hombres y mujeres, blancos y negros, empobrecidoa y de hien vivir- pueden dar lugar a tales situaciones en pliblim, reuniendose como para que las personas que esten cerca puedan recelar de ellos (y para temer que ellos son desconfiados). Las formas de la desatencion civil, de personas tratando prudentemente una a otra con educaci6n e inte- r& moment6ne0, mienlras cada urro va por 10s asuntos propios, pue- den ser mantenidas, pero antes que estas apariciones normales 10s individuos pueden estar dispr~estos, serenos para huir o para luchar, si es necesario. Y en lrlgar de desinteres puede haber alarma, hasta que las calles Sean redefinidas curno lugares naturalmente precarios y en ellas un elevado nivel de riesgo se cunvierta en rutina,, (1971, pp. 331-332).
El drea de seguridad del Umweh se retrae en la medida que entra- mos en el liltimo tercio del siglo xx (ver Capitulo 2); se retrae a causa del riesgo efectivo, pero tanrbikn, como hemos visto en la ulti- ma parte, atendiendo a que la sensibilidad por el riesgo crece mien- tras la del conocimiento sobre 10s otros disminuye. Mas ique se pue- de decir sobre el drea de la aprellensibn? Aqui la paradoja de una caida en el conocimiento de las personas cercanas esth asociado con la globalizacicin del conocimiel~to del Inas ancho rnundo exterior.

:ol!lap re oluol ua sazt!lq!ld sapril!l3e ssl aJqos 01!11a3e oslej nn 1!1ulsuo3 e ue8all aamd A NOWIS OUOD salolne so~1e3~~s!josue~ unv .sop!u(l sopels2 sol ua ajuam~elrin!~ed 'aluas -aid opo!~ad la ua o]!lap le ou~oi ila se3!lqnd sapn]!l3e sel ap e31a3e wqap la rq~ni~ad Jo11a alsa .se3!s!j se!3uap sel ap odmen 12 ua se~lo 110.7 SBUII U~UO!S!IO~ anb selri3!ved ap opuelqeq somejsa sad 'aluel -su! un ua apams ou olla 'odma!] ewol euemnq uopeiole~ e-I
.(i06[ 'o~noh ia~) epe11a3 A ep!8!1 >as ppod up!3elal el so~io ua '(pep!lea~ el ua sepeseq seJojplam Aeq Ise urie sew) se3ugJelam !sen sauo!3elal aslaJiuo3ua u~lp0d sow3 soun8le ua .0d~8 lap 011
-uap eA!iei!yen3 uopel!ysa~u! eun iez!leaJ eled (~861 'ua~vs) salesnw sauo!3e3!pu! 1eJoqela ap pep!l!q!sod eJ!un el sa elsa .ella ap ollual? ol!lap lap ope3g!uO!s [a l!lqn3sap ap 1e)e~j jse e1ad'n1nlln3qns el ua Ieilua lapod sa opesa3au a3eq as anb q -0un8p ~e8111 e ua3npuol ou A 'ep!les u!s 'els!~!l!sod ezalelnleu ap uos 'equo3 ua o JoAej r! 'ug!3e[a1103 ap laA!u la ua aiuawaldm!~ sopeseq uysa anb so luau^ -114~~ solqa :,,opa!m,, d ,,08sa!l,, aqua o~lo e oun ap uo!3ela1 cull
qs!xa apand ou 'ug!~e1ole~ A uol3enleAa ap olunse uli a~dma!s sa eu -4rnnq ni3npum el anb ap esne3 e 'anb ua a1s!suo3 oluamni71e !.q
.(~h6r 'ss~ lanvtla d aavg '.!a .d) ol!yap lap lo~lum lap e!qsllpu! el U~!~~~!UIIUJO~ ap sorpam sol ~od 'epnp u!s 'e~aua8 as anb UO~~~JIS!~
elam euli sa Jopauap ollsanu ua uepeA anb semnll sel ~od ugpeu -!3sej el A lea1 erualqold la sa oA!sa3xa Jole3 la sew 'aluan~Xun3u! 041e ejlnsal ova iJole3 lap elojg?)aw eun sa o8anj la anb Jpap omo:, o3od un sa eueqln pn~a!nbu! el ap eJoJelaw erln ap om03 'sa3uo~a 'ol!lap lap JeIqeH '(C~66[ 'araan3 '.la .d 'la3 solla uo3 sopeuo!:, -el71 aiuameq3allsa ue11uan3ua as anb sa[auo!luaAuoD saJoleA sol ap ua118u!)s!p as ou leu!m!m eljnpuoj el ap al~ed euanq e ua3eAqos aub saJoleA sol '11nhe ap opesa3 ueq ou salexpel so8oloo!m!13 sol owo:, 'aluaiun~!13a~a 'A le!3os!]ue elmpun3 ap semloj seqo uoo urnnu!ruog
un ap ailed sa ol!lap [a 'opelauas ueq o[ so3!1oal sosolamnu Omo:, <oq3aq ap 'o8~eqma u!~ .pepapos el ap semalqo~d so~lo 20 opu~odas oalesa oi!lap la anb epuaam el elp!ldw! gsa 'eueq1li pnla!nbu! aP sau1loj sallo e~ed eJojejam eun own3 ol!qap lap uo!mu el ap o~luap :I?!ACpOI sgm deq olad .laam ua~aled SO~!~!IJ sns d ,,sen!leaJ,, sonu -a9r1! sol (11~03 ,,a)uarue~!~alqo., 0p!q!3Jad ]as apand e3urlu :ld1u8 211 1!.111~1llo~~ns el a[, saAnll e opel3eqaI sa 'sa3uolua 'oj!pp 13
j ap ualaped anb sol solla uos 'e!3ualo!n el ~od sew uednwa~d as / solla alib esne3 e anb 1!1a411s pep!u!lnJsrrrn e3sa1018 eun ap sa olad ! 'salqmoq sol aub o~,ua~w~~a~~oqe ~oAem uo3 e!nualo!A el JaA e uapuay
! sa~a(nm se7 .solla ~od ayualaj!p e~auam ap openpa sa 08sal1 ap
j oluamala epe3 anb A ol![ap lap pnl!u8elu r[ ap exne uo!>epalde el 1 ua un!JI!h sodru8 sol anb sa 'o8~eqma u!s 'Jnlaj!a1 le]!~ sa anb cq I .(ZGGI A 8861 'o~noh I~A) le8nlo~lo ua aluamnsuajxa opEu!luexa aq I 01 eA olunse .sale~ua=~od sol ,,aluamle!=!j!ue,, ereq 'oll!=ap !se
1 lad en= 01 'u?!3el!m ap eUnpuon lad n samloju! ad oluel ,sod
I -1118 solsa ap opadsa~ ol!lap ap soasa!~ ap up!nelnm!s!p el ap ejJa3e I uolsn3s!p eun ua lellua eled lean( [a sa ou alsa .a]s!xa pep!leuo!n~od / -didsap lei anb ap satuappa sew sopel? so$waja sol uaAnl!lsuo3
soue!>ue sol A salalnm sv ~,,sopeuo!3lodo~dsap,, sopa!m ap epuap -!A? el A ol
4 Q u e es lo que cuenta para un n~iedo tall intenso? Y, iqui es lo que ha importado para tall dramatic0 aumento del n~iedo en los ailos recientes? Los cambios en el nivel del miedo al delilo no son bien comprendidos, y las respuestas a tales cuestiones son tart conl. plejas como incompletas. Mas hay unn importante pieza del acertao tlue queda esquematizada si no estl hie11 co~nprendida, cual es: la intensidad del inter& publico por el delito cuando no esti directa o fuertemente relacionada con la magnitud del delito. En efecto, en ailos recientes el interts en torno al delito ha aumentado a pesar de una declination en 10s porcentajes generales de la victi111izaci6n. Para ser m$s afirmativus, hay que decir que algunos grupos I I ~ I I expe. rinrontados significativos aumentos; la gente jmen de doce a quince aAos de edad, por ejemplo, ha revelado un 34 por 100 de aumento en la victimizaci6n del delito violento a lo largo de la ddcada de 1980. Mientras, lm ciudadanos de nuestros barrios m b pobres internos a las ciudades, en 10s j6ve11es honlbres afroamericanos, ban demostrado significativos aumentos de la violencia, en rel:lci6n a :la pasada dtcada. Aun mb, el mar de fondo del apoyo para rnedida mis y m6s punitivas respecto al delito en 10s ailos reeientes l ~ n venido desputs deuna dtcada de firme o declinante porcentajes clel delito para blancos suburbanos de clase media, aquel segmentu de la pobla. ci6n del cue1 proviene el m4s fuerte sosten para las nuevas medidas severas. iPor qut este grupo se muestra tan cercano a los miedos que en un sentido objelivo les afecta inenns al~ora que en rualquier otro tiempo de reciente memoria cuando, en relaci6n a otrns situa- ciones, se ha mostrado relativamente i~~sensihle respecto a las per- sonas bien avenidas en comunidades distanciadas por la pfihreza y la ram, y cuando es de otra manera tan esctptico a 10s allmentos por gastos de 10s gobiernos? Y, ipor qu.5, cuando generalnlente se resisten a los crecientes gastus guber~~alivos, ellos estin dispuestos a apoyar nuevos gastos para medidas de eontrol del delito d~ dudosa efieacia?
El miedo por sf mismo constituye una inherente explicaci611 insa- tisfacloria a la elaburacion de la recienle politica del delito. En verdad, es dificil explicar el miedo en si mismo, en su propia rm611. la ver- dadera falta de tuda clara correspo~~dencia entre el riesgo rhjetivo y el nliedo sugiere que el discurso. incluyendo el discurso del delito y de la ppna, debe ser un recurso lunda~nental pnrn el miedo ir~is~no, junto cull factures tales como el desorde~l vecinal, la ansiednd eco- n61nica, y 10s carnbios raciales en la demografia>, (1995, p. 154).
He l~echo esta cita en toda su exte11si611, aurique un tnl 1>u11to de visla puede encontrarse en otra parle (p. ej.. CHAMRLISI. 1994a, I
1994b; P w n , 1996). por cuallto asi se describe inas a foudo esta perplejidad. Para responder, breve~nente, deberia ser sefialado que un principio central del acertijo es aquel que destaca que en afios recientes la tasa del delito en 10s Estados Unidos ha sido nivelada: par ejemplo, la tasa relativa al l~o~nicidio (una de las estadisticas mas fehacientes) fue del 10,2 por 10.OM) en 1974 y de 9,5 en 1993. ~ ~ t r e m e d i a s , ha habido tambikn una fluctuaci6n. habiendo llegado a bajar hasta un 8.0 (1985) (ver figura 3.1). William CHAMBLES postulo comectamente que el FBI ha capitalizado estas fluctuaciones a menu- do, serialando aurnentos en la violellcia cuando a lo largode un perio- do ha habido, en su caso, un leve descenso (ver CHAMBLISS, 1994h). Esta halagiiefia visi6n positivists, empero, depende de una memoria publics en extremo breve, aunque es indudable~nente mas larga que la de 10s autores que la tomall en cuenta. Cualquier persona de mediana edad en 10s Estados Uuidos estari advertida de que a lo largo del ultimo tercio del sigh (el periodo que nos ocupa aqui) ha habido un dramatic0 aumento de la violencia. En 1966, por ejem- plo, la tasa de homicidios fue de sdlo 5,9 por 100.000, pero el hecho es que aquellos que son bastante indiferentes como para quedar des- concertados por las actitudes publicas, confinan con el punto mas alto ddl periodo posterior a 1973. Por ejemplo, el grifico de CHAM- suss que ilustra este dato (1994% figura 2; 1994b. figura 3) conlienza en este punto, pero lo que ocurre es que si el citado autor huhiera comenzado con su anilisis urlos pocos ahos antes, entonces habria mostrado un periodo de ripido creci~niento hasta este nivel excep- cionalmente elevado (la actual tasa de homicidios es siete veces mas alta que en lnglaterra y Gales, y nquella correspondiente a 10s hom- bres j6venes es pasmosamente 52 veces todavia mayor). i N o podria ser que el pliblico de 10s Estados Unidos es t i ya absolutamente harto con este desmedido sacrificio de su gente joven? i N o podria ser, entonces, que 10s norteamerica~los estin deseosos de volver a una politica inmoderada y al encarcelamiento para obtener, asi lo pueden creer, alghn tipo de alivio para este problems?
Ims n~omentos progresistas de la n~n~lernidad tardia
Los criticos del riesgo describe11 el riesgo al delito de modo muy exagerado, y tanlbiCn al puhlico co111o la victims manipulada por 10s tnedios de comu~~icacibt~, al igunl que a las iudustrias del control

126 Jock YUI~ , ,~ C ~ ~ ~ ; / ~ ~ I / ~ S I I ~ ~ I 11 brdli~nlu I L7
del riesgo. Ellos revelari 1111 11iI)ito I I I ~ S bien irritante cuando liablall <;I<AFICO 3. I eruditamente sobre I;I transiciljn hacia la Modernidad tardia, mien. L,u tusu de l~ornicidi~~s en 10s Estudos U~~idos, 195.5-1993 tras todavia opinan, si lo ven necesario, en un buen tono nloclerno, (AR~:ITER y GAR~NEH, 1984; MAGOIRE y PASTORF, 1995) pasado de moda, pava informar a sus lectores acerca de las [asas "reales" de riesgo y las causas "reales" de 10s miedos publicos. Sin ~ a s a de homicidios por 100 000 habitantes embargo, en mi opinibn, ellos fallan cuando toman en cuenta dos A A
de 10s elementos claves de la Modernidad tardia: la reflexion publica 1955 acerca del riesgo y iln escepticismo profundamente arraigado res. 1958
pecto de los expertos. 1961
1 964 Los criticos del riesgo toman sus argumentos de muy lejos. pa 1967 emergencia de una societlad del riesgo, tal como la generada par
el desarrollo de la Motlernidad tardfa, es un fen6meno contradic. 1970
1873 torio. Para el gran publico la conciencia del riesgo es una parte y 1976 una parcela de lo que escncialmente constituyen 10s procesos demo- 1979 criticos y progresistas que se han manifestado a travis del mundo, 1982 en el tiltimo siglo xx. El primer0 de estos procesos es el del ambien-
talismo, o sea, el movimiento verde. La conciencia de 10s peligros 1985
que envuelven la contamination de la atmosfera, de 10s alimentos, 1988
1991 del agua potable, en la ciudad y en las playas constituye, sin duda,
0 N P m m 0 N c
2 '4 DI
2 % - s
un gran paso adelante. En segundo lugar, existe una enornle repug- nancia por la violencia, un conocimiento acerca de la oculta violencia 1 A 2
- 0 N P m m O N contra 10s nidos y las mujeres, en particular, y de la violencia contra , otras especies que habitall nuestro planeta, tanto las de 10s anirnales dornesticados como las de 10s salvajes. En estos aspectos se han hecho notar tanto las politicas feministas como las verdes. Los dos reque- rimientos referidos arriba estin subsumidos por el deseo mas general de que la ciudadania deheria lograr un grado de control del mundo 1 que nos rodea, desde la calidad de vida en las calles de nuestras ~ ciudades hasta la responsabilidad de las instituciones pliblicas. Por , tiltimo, nos hemos convertido de modo creciente en menos escepticos respecto de 10s expertos, tanto en SII derecho para definir nuestros , problemas cuanto en sus hahilidades para proveer soluciones. Tres m
importantes filones politicos se encuentran detris de esta gran con- ciencia sobre el riesgo: el movimiento verde, el feminism0 y los impul-
m sos libertarios. Por lo tanto, hahlar de tasas de "riesgo", del debate - en torno a seguridad y proteccion, del escepticismo sohre cifras y de las confusiones politicas para obtener soluciones, puede ser esca- 1 samente considerado como una abnegation de 10s politicos, tal como I
I rT) -
lo piensan autores conlo FI-ank FUREDI. Las "tasas de riesgo" se han , Z

convertido en una ~noneda den~ocritica, parte de una reflexiva revi. siBn de nuestros asuntos. tiacer girar la cuest1611 soble si ellos llan efectivamente crecido y si I I ~ I I sido expresados como una moda alar- mists, es algo que fundamentallnente l~acen extraviar el terna. En algunas circl~nstancias ellos han crecido, en otros muchos caws est& exagerados, pero lo que es realmente importante es que la linea de base para su consideraci6n ha crecido tal con10 le ha ocurrido a la demanda, por una m k alta calidad de vida. El punto en cuestibn es que lo que esta creciendo es nuestro nivel de analisis y dc reque- rimiento. Ademis, la verdadera existencia de un debate acerca de los niveles de riesgo, en el cual los esclitores sobre el riesgo so,-, una parte, es, err sirizisn~o, uno tle 10s grandes beneficios de la Moder- nidad tardia. No signicica tanto que la Modernidad ha fall;~do en cumpiir su promesa de proporcionar una sociedad libre de riesgo, sino, tal como seriarner~fe lo asulni6 la Modernidad tardia, deman- dando mds y comprendiendo la gran dificultad de su cumpli~~liento.
La exclusi6n social y el ciudadano I
He indicado c6mo la exclusi6n social posee sus rakes en 10s pro- blemas generales de la sociedad y de sus ciudadanos. No se trata i simplemente de un Cenbmeno vertical, como a algunos autores les , gustaria pensar; esto es, que no es un rnern problema del sistema de justicia crin~inal, de las ordenanzas del Estado central y local, aunque, por supuesto, hay lnucho de todo esto en tal tipo de proceso. i Antes bien, las raices se encuentran dilundidas l~orizontalmente en '
la realidad moral y material en las cuales 10s individuos buscnn vivir sus vidas; esto supone la actitud actuarial que es cautelosa con el riesgo y circunspecta acerca de las incertidumbres inorales. ].as ten- dencias hacia el esencialismo y a la endemonizacihl~ produce^^ reper- ; cusiones en todas partes. Las Cuerzas de la exclusicin social son ubi- I cuas en toda sociedad, aun cuando ellas no est&o generadas en la 1 ilusi6n; hay riesgos reales e incertidumbres ~~lorales, si bien es cierto I que son aprovechados por politicos y rnie~nbrbs d& las burocracias 1 de control social, particularmente en el sistema de justicia criminal I y en el sector de la seguridad privada del :
delito"). Por ello, cuando Claude antropo6micas, sociedades clue cnlatizci las sociedades antes
Mas, es siempre necesario cuantlo los analistas en~plean terminus como "sociedad" y "co~~trol social" a l asegurar que tstos no estdn s i e n d ~ usados taquigrificamel~te para 10s deseos de. 10s poderosos. El poder existe a travts de la sociedad para producic los fendmenos de inclusi6n y los de exclusi611, los cuales no podrian ser comple- lamente comprendidos si ellos 110 abarcasen 10s demonios y 10s deseos de 10s dkbiles como 10s de los poderosos.
lnclusi6n y exclusihn como causas de la desviacihn
Hasta aqui me he concentrado en este capitulo sobre las fuerzas de la expulsi6n que empujan al individuo o al grupo fuera de la sociedad. Esto se asienta en Lkvl STRAUSS y, por supuesto, en la iradici6n del labelling (etiquetamiento). En esta dltima puede verse c6mo es la presidn la que supone que la desviaci6n sea penosa a causa de la superior reacci6n de la sociedad y del Estado. La clasica distinci6n de Edwin LEMIRT (1967) entre la desviaci6n primaria y la secundaria, la primera colno "variaci6n" natural que acontece den- tro de la sociedad, la segunda como desviaci6n que es nn product0 de la reacci6n en si mis~na, es el tema en cuesti6n. Y, en esta tra- dici611, el dairo sec~mdario provocado por la intervencion es visto a menudo mas como problema antes que el &iio primario, el cual se produce sin que haya sido practicada ninguna intervencion. El debate en tomo a la legalizacidn de la$ drogas es, bastante correc- tamente, dominado por este tipo de argumento. De modo similar, el concepto de la amplificari6n de la desviacidn formulado con tanta imaginaci6n por Leslie WILKJNS (1964), desarrollado y popularizado por Stan COHEN (1952) y yo misnlo (1971b) sigue esta linea de pen- samiento, debiCndose agregar a 81 la concepcidn de un proceso de aceleracidn de la severidad a travts del tiempo. Por consiguiente, la forzosa exclusi6n social exacerba los problemas del excluido y con- figura mis de un problema que el que l~ubo, en primer lugar, y asi repetidamente. Treinta afios dc. legislaci6n para la justicia juvenil han conservado esta idea, tanto en las reglas como en la prictica.
Pero, las teorias de la exclllsi611 y la inclusibn no tienen uni- camente que ver con el delito y la desviacion, pues ellas estan obvia- lnente tambiin vinculadas con sus c:~usas. Hablando con arnplitud hay que decir que existen dos tipon co~~vencionales de explicacidn

IOJ .~e!aos e~nl3nr)sa q h ee11l[n3&?8( lod epe~nrlaz ,.leiulon,, elsand -sal q sa 'sonp!ypu! sol ap e!%(~loled sun ias atlh salue uo!se!nsap PI i( ol!qip [a len3 la ua opow la eleyas lenp!n!pu! oms!~!)!sod lap ozcqnal .le!sos la oluen3 lenp!n!pu! oms!n!l!sod la o~ue) soyla[qo ouron a~traurelp!ldxa uealueld as la ua h qZolo!oos el ap e!lojs!q el ua o111s!yrr? opei~ sew la a~uamalqequ~d sa '8~6~ ua o]!lss3 .(e!w -OUR h le~3os elnl~ruls3) sa!ruouy pue alnpru1S le!joSn 'NoLaeW 'y ~~aqoa ap la sa a~uahn~u! sew olnyrn*o3!u!1 la olad 'wraHnana np o(eqer) la ua epelo&o3u! ylsa ella .03!8p1o!sos o]ua!mesuad lap n!sua.laq R[ ap ailed sa soms!n!l!sod sop sol ~p es!l!rn e7
sows!a!~!snd sop so( ap BJ!I!JJ BI
.leuopuahuos epnp!qes epapadm! eun ua epe~luas Irp!ynss!p nl e oluol ua sauolua s~!8 edorng ua uo!snpxa el arqos aleqap aluasard 13 'lelnl1n3 o es!mouosa u?!snpu! ap sollej 'sa olsa :(on!]3e osa~ord un sa ou anb esnes e 'uysnpu! ap e!suasne espald Y~U eun ap o) upsnpxa ap saluarapp sod!] ?up t OUJOJ ua uaAnrl -SU113 as son!l!ladmm salemer sop sol 'opom let aa .epep es!l![ouom nln11ns eun i!3npordar anb sa)ue 'le~nl1n3 ewuaiaj!p eun rear2 eled pi?p![!qeq ns olus!m!se omos 'pep!ge!s~edlu! uoo ie8z11[ A asreserlaJ e~ed souerunq salope sol ap pep!l!qeq el 'ouapepn!s lap pep!n!la[qns q ueiouZ! soqlue '[ olnljde3 la ua olsandxa aq 01 e6 ow03 'seN .unp~i!sap lap saiualy sel omos 'e!mouusa el ua uo~snlsu! ap e!3uasne eun oil0 la sellua!m 'pepa!3os el ap ern1ln3 el ua uo!sn[su! ap e]leJ nun elanal oiam!ld (3 .sopaJradm! uos '((e!sos oms!n!]!sod) npla!nbz! tq ap lanbn lod owcn (lenp!n!pu! oms!yl!sod) es!)!lod eqsarap el lod o~ue~ uppalone$ 'l!s!~?p lap olapour la 'alua!n%!suos loj
.J!A!A wed 1eue2 ap pl!p!unvodu eiam el anb salue ol!laiu rod scsuadwcnal ap uo!~~uZ!s~ el auodns anb ol 'pep!un~~odo el uo3 ou 'e!ser3ol!raw nl u03 ep~uo!sela~ elsa 'ep!lsnlu! a peplen8!sap ap en!la[qns e!~ua!l -9dxa aluelncuas i( le!nos pn]a!nhu! el ap aluarlj nl 113 gAnl!gsun? as anb un!rnla~ el ou!s 'nlnlosqe U?!3en!rd el arlj on olsa ap esne3 el
Jan) pnp!qeu!m!r2 el ap sesel sel ip olua!ur!3am Ull
unlanj 'leluap!sso opunm lap saneil e 'epn aP la h oaldlua ouald la OPUSIIJ 0y~[ ap soue sol
10d OP!~IIJB~ aluamelanas an, lopes oms!h!,!s(d
alsa sen 'I!elg A uo]u!l3 ap sauo!salls!u!!llpe sel ap se3!l!lod sel emroju! anb el sa ella 'oldmala id 'anh !so sa olund [el e :upuros lean] un ua op!~ia~ucn eq as uo!snlsua a[ ap aiuejamas up!s!~ eun .sopein%ase ualsa osalau! la A o[eqell la 211b \el u03 ueiasaredesap uapjosap la A ol!lap la anb ap el sasuolua sa e3!)!lod uppelaiios e-1 .e!luouo3a el ua sep!npu! uysa ou anbrod sol!lap ez!Ieal alua% el :elnlosqe e!3uare3 el u03 opelnsu!~ els? OIS~ .31a 'oaldmasap [a 'eza~qod el 'peplen8!sap el iod 'J!nap sa 'saln!iaiem saua!q ap elly eun ap esnes om03 sols!n urn u?!se!r\sap el d o~!lap la 'osm alsa ua 'Sam 1pgap ap olapom un ows!m!se sa anbojua opun8as 13
i '(~~61 'p ra XVIAVL ran) urq~nlosq~ elnlln3 els!lelom ! A alqeuo!gsan3u! eun ap epuasna el rod ou!s 'elnllns el ua sepual
j -aj!p sel o sale!ralem sapaplena!sap sel ap esnos e a8ms ou uope!~ -sap " :seie(s uos sej!i?9[oap! sauopxile sns A [enp!a!pu! orus!n!j -!sod la uos ope!mse op!s eq olapolu aluejaura~ .ornqnD ap rp&p un lad asnpold as olyap 13 xpep pepapos eun ap elnlln3 el ua uo!sn~su! ap ellq sun ap esnes e U~U!~!JO as uo!se!nsap el d ol!lap la anb auodold anbojua als3 '(~86[) NIUSNH?lFIH h NOSlIM ap alWVN uuurnH puo aur,u2 aseq 01 u?!qme~ omu3 'uopd!~3sap e~sa ua alualu -elsapad ezles (0661) r~3si1~ NOS~LII~.LO~) 3p JUIU~ /O hoayj paua:) y :a]uejamas e~nuuoj eun uo3 uealdal os!l!lod 0112adsa lap eqsalap el ap U~U~!AOJ~ anb salua!aa~ seru sa!loa& .onprypu! IJP leln11113 uope10&03u! ap ellej eun i!311pord ered onrw oiun[uo3 ua uen13e uoperwapeu! ap sopeuo!~e~al~a~u! salayu saq sols3
-so!roP!pequoJ h saluals!sucnu! 'salugraqosu! uera opez!le!sos aly sap3 sol 110s saloleA sol - !le!aos u?!3eredard ap ealel el ua epensapeu! nla e!l!ruej ns - :opez!le!3os las ap zede3 soualu aluame3!launZ sa onp!n!pu! la -
:anbrod asnpold as pep!leu!m!~a el '!sy 'I!ln uo!sellsnl! eun sa 'sa[an!u sojar3s!p salt opuaknpu! '(0~61) XINXSA~ SU~H ap ~!)!J~~IIUIIOJ e3!sq3 q 'e!l!mej el ua I ~V~)!UIIUIO~ el ua 'pepa!3oS el us 08!e11e ap 'uo!sez!lepos ap 'tinllns 31) tqej eun ap esnea e a~npold ns ol!yap la ar~h uala!8ns sa(rrrrll[n:) w?!loal sel .(~86[ 'NOS
TIM sll!ln[ ma!ll!M ow03 ',,S~IS!I~~~I~~JIS~,, h '()(j(,1 'hvnnnm salieq3 oluo~ (el 'ccsals!le~nllns,, arlua leu!%lew 2sep el ap ezapnleu el JJqos aleqap lap so%!)sa] 'olditra[a un lep e.rr!rl) ny13adsar opom ap '~ela~!~ 6 JUpRNaSUOs so3!)!lod soslnss!p sol iloo sopepose giuamnp -"U!noldr: '~clnlsr~r)sa 0110 A (olllllnn UIIII :[~1!(2p lap sesne3 981 3P

132 Jock Yourlg
lo dernAs, MEHTON fue conscietlte de los paradbjicos descubrir~~ier~to~ por 10s cuales se pudo saber que mucllos paises pcibres tier~etl miS bajas tasas de delito quelos ricos y que el delito no decrece nece. sariamente con un aunlento de 10s niveles de vida. Su critica del positivismo social es excekional en su claridad:
*Este anllisis te6rico puede ir mls allti, explicando las correla. ciones fluctuantes entre delito y pobreza. La pobreza noes una varia. ble aislada. Es una en un mmplejo de variables sociales y clrlturales interdependicntes. Cual~do es vista en tal contexto, ella representa bastante diferentes estados de la cuesti6n. La pobreza conlo tal, la consecuenlc limitaci6n de oportunidades, no son suficienlcs para inducir una conspicua tasa elevada de wnducta c~iminal. Aun la a menudo mencionada "pobreza en medio de la abundancia" IIO wn. ducira necesariamente a este resultado. La wnducta antisocial es un resultado "normal" s61o cuando la pobreza y las desventajas asociadas a ella, en cumpetencia con los valores culturales aprobados para todm 10s miembros de la sociedad, esti relacionada mn la asimilacion de un enfasis cultural de la acumulacion de dinero como un aimbolo de suceso. Por cnnsiguiente, la pobreza s t & mucbu menos correla- cionada con el delito en Europa del sureste que en los Estados Unidos. Las posibilidades de una'movilidad vertical en esas areas de Europa parecerian ser menores que en este 4ltimo pais. de mallera que ni la pobreza per se, ni su asociaci6n con las oportunidades lirnitadas es suficiente para responder de la$ cnrrelaciones variables. ~nicanlen- te cuando se considera la completa configuracicin de pobreza, limi- tadas oportunidades y un sistema conlu~~mente compartido de sim- bolos de txito, es cuando podemos explicar la elevada asociaci611 entre pobreza y delilo en nuestra sociedad como en otras, donde la rigida estruclura de clases estl acoplada con la malirnridn del difcrrrrcinl de 10s simbolos de close.
En sociedades tales como la nuestra, entonces, la presi611 por un resultado que tiene que ver con el prestigio, tiende a eliminar la efec- tiva wmpulsibn social sabre 10s medios empleados para este lin. La doctrina del "fin justifica 10s medios" se convierte en un dogma para la acci611 una vez que la estructura cultural exalta excesivamcl~te el fin y la organizaci6n social limita demasiado el posible recurso de los medios aprobndos* (19?R. p. 677,611fasis en el original).
El delito noes, por lo tanto. un resultado de la patulogia pcl~unal, sino una presivn social y cultural, proveniente del corazhr~ (le la sociedad:
[,'anibalisn~o y bulimia 133
-Para ~~ueslros propositos, esta situacirin retela dos rnsgos impor- tantes. Primero, tal conducta antisocial es en un cierto sentido "pro- vocada" p r ciertos valores conver~cionales de la cultura y par la estructura qocial que ofrece acceso diferencial a las oportunidades aprobadas para lcgitimar la persecocibn de metas culturales que tle- nen que ver con el prestigio* (hid.. p. 676).
Ello es un resultado de la fall~osa contradiccidn entre los fines culturalmente inducidos y 10s medios disponibles, y e s aumentado por la terlsiGn individualisla sobte el Bxito, respecto a fines sobre tnedios, lo cual es una parte de los valores culturales norteameri- canos.
! Permitasenos expresar la for~ir~tlacidn d e MERTON en terminos I de nuestra presente discusicin. El delito seproduce donde hhy irzclusion i
culturaly erclusidn econdmica. 81 revierte el aforismo del positivismo
) individual: el delito no es el resultado de una falta de cultura, sino 1 el de adnptar una cultura de dxito e individualismo. MERTON, por / tanto, recontextualiza el positivismo social, pues no es la privaci6n
materialperse, ni la falta de oportutlidad la que produce el aunlento del delito, sino la privacidn en el marco de la cultura del "suerio arnericano" donde la meritocracia esU abierta a todos.
1 Inclusi6n/exclu~i6n: una bullmia t a rdomodem
Todo cuanto se ha dicllo nos lleva por un largo camino hacia at&, ltasta LEvl STRAUSS y sus 1tletiIoras de la antropoemia y la antropofagia, llacia aquellas sociedades que son canhales sociales y aquellas otras que vomitan desviados. Lo que MERTON sugiere como el caso paradigm8tico para una sociedad descontenta es uno que cuntplimenta 10s dos tipos: devnra voraz~nente las pcrsonas y luego las expulsa resueltamente. Una sociedad bullmica: la "bulimia" es ' una condiciirn de apetito continuo e iticontrolado. Cuando es com- I pensada por un v6mito forzado o una sobredosis de laxantes, entun-
1 ces la condicidn es llamada "bulirr~ia r~enfiosa" (Collins Encyclopaedia, / 1995, p. 145). El orden social del avtlnzado n ~ u n d o industrial e s uno I que traga a sus miemhros. Cotlsutr~e y asimila tnasas d e personas
a travCs de la educacion, los n~edios de comunicacihn y la parti- I cipaci6n en el mercado. lJnos medios uhicuos dc comunicacion, pru-
lificos en sus canales, succionan 1111n cntla vez mRs grande proporc io~~

'euvqln asep ~vu!Siem el opeu 'NOSIIM sn!ln[ me!II!M uo3 opian3e ap 'anb an) 19v .epualo!A el 6 ol!lap la opunqe len3 el ua 6 pep!u!ln3sem el ua s!sejuq oA!sa3xa uo3 'ie
Jock Young
De este modo es colno contamos coil ulla factura socialde1116crat~ por la formaci6n de ulla clase subalterna: la exclusion eccln61nica y social (exacerbada por la segregacidn espacial) conduce a la dewr- ganizaci6n social, a la falta de cultura de UII grupo social excluido de la principal corriente cultural de la sociedad norteamerica11;i. Aqui hay que liacer una llarnada, y una colnparaci6n con el relato acerca del origen de la clase marginal dada por Charles MURMY (1990, 1994): el Estado del bienestar crea una cultura de la dependencia cuyos hombres estan pocos dispuestos e inhibiles para encarar las posibilidades de trabajo, rriientras sus rnujeres se sienten all.lltadas por 10s beneficios de convertirse en madres solteras. Se crea ;IS[ una cultura antitttica a la 6tica del trabajo del conjunto de la sclciedad, cuando ista es arruinada por el delito y el desorden a causa de la incapacidad de las madres solteras para socializar a sus hijos y porque el t r aba j~ \ .~osee poca atraccion, comparada con la que despierta el hurto y la economia ilegal. De tal forma es qu6 puede decirse que la culturacreada por el Estado de bienestar exciuye a sus mielnbros de las mayores instituciones ewn6micas y sociales. La explication de MURRIA es el verdedro reverso de la de WILSON, aunque la cultura resultante en si misma sea vista como bastante similar en sus dife- rencias, desorganizaci6n y alejamiento de 10s valores centrales.de la sociedad norteamericana.
Estos dos autores representan claranlente 10s dos tipos de exclu- si6n de 10s que yo he hablado: cuando el grupo es excluido porque ha sido expulsado de la economia, y porque la exclusi6n de "pro- pia-elecci6n" es vista como el resultado de una falta de Ilal~ilidad para socializar a 10s niiios en una cultura rnis amplia. Ell atnbas instancias. la "clase subalterna" es entendida como una ausellcia de cultura. Mas, finalmente, notemos que hay autores ubicado~ tanto en la izquierda como en la derecha quienes parten de la posicibn desde la que se afirma que la cultura negra es diferente de la nlayoria; mas, aqutllos ubicados en la izquierda, de 10s cuales WIUON es par- ticularmente critico, ven a la cultura negra corno una altern:lliva de resistencia, de lucha y de sobrevivencia, rnientras aqu6llos clcsde la derecha la advierten coino alejada en el sentido r~atural~riente illtran- sigente, ma1 disciplinada e inasimilable. Por col~siguiente, colltalnos con cuatro posiciones en total: dos que letratall a la clase suh:~lterna como carente de cultura y dos que la ven cotno una c u l t u ~ ; ~ alter- nativa. Ninguna de ellas la caracterizaria corno la autentic;~ cncar- naci61i de la cultura donlinante.
Contra estas posiciones, Carl NIGHTINGALE en On the Edge (1993) (Sobre el filo), un extraordinario estudio del ghetto negro de Phi- ladelphia, contrapone un anilisis que es incisivo y convincente. EI arguments sobre lo que es vital para comprender que no es uni- camente la marginaci611, sino, parad6jicamente, el grado de inclusion de la juventud negra en la sociedad norteamericana lo que incide en su comprensi6n. E ~ t e proceso de inclusi6n cultural ha crecido a trav6s del tiempo; ademfts, ha aumentado en lugar de disminuir por causa de una exclusi6n social y econdmica y, en consecuencia, es esta asimilacion la llave para comprender la violencia en la que ellos viven. El autor comienza asi su libro:
&ste es un... libro acerca de algunos nifios americanos. Mas ame- ricanos no es usualmente la denominaci6n que ellos emplean para describirse. En ttrminos generates, las preferencias nacionales se inch- nan en vez por frases tales como "juventud marginal", chicos del ghet- to", "ellos", o "tu, gente", y en lnomentos m8s aborrecibles, "gam- berros", "manadas de lobos", "reinas del bienestar", o "negros". Pero el m6.s favorilo de 10s t€rmilios actuales es "clase marginal o subal- tema", la cual fue definida por un autor liberal, en parte, como "una vil y degradada poblacion subhumans". Las amOricanos tienen, sin embargo, aeceso a suslantivos 11ds respetables para 10s muchachos en este libro: "afmamericanos" es uno de ellos. Pero "rodos ame- ricanos" (como un pastel de mallzanas o el niho de la puerta vecina) es casi nunca una primera opci611* (1993, p. 1, tnfasis en el original).
Y sefiala c6mo esta situaci611 rue clara para 61, tal como antes la tuvo MERTON, en lo que ataile a que el delito y la incivilidad se relacionan COII el suefio alnericano:
*Pobres en cuanto al bienestar, dejados atras por empleadores emigrantes y lideres comunitarios, racialmente excluidos, atemoriza- dos y despreciados por muchos ao~ericanos, luego arrojados a las car- celes; ic6mo podrlan 10s chiws descriptos en este libro estar mas alienados de la mayoria americalia de lo que ya lo es th?
En eleclo, solo es posible conociel~do de m6.s cerca algunos chicos alroamericanos pobres que yo podria captar a fondo como ha0 sido sus vidas en Amtricax (ihid., pp. 5-6).
Por consiguiente, nuestro autor detalla c6mo es la inmersion de tales jovenes en el sueilo america~~o, el cual alimenta su enojo. Pri- mero, 61 describe sus exposiciones a la cultura americana prepon-

'pI?p!A!saidxa el ap io[on!uq3al opunm ajuasaid [a u 4 .~wdw3sa ap ' x a i q ua o q ~ p 'oiau!p la d oleqeil 1e so~!\!lelai semalqoid sol seiorl sv3od seun i o d i v ~ e d e uo!3elqod e l ap olunluo3 1s eg!uliad anb 0 1 3 ~
d cznnb!i ap eis!l!ja opunm u ~ i ueqv13adoid p o o d l l o ~ ap oiaarr d n?ui?[q ua seln3~lad sel'0~61 soue sol u g .souepepn!o sol ap uopdasap !
"1 eisd emalsls la i o d sop!jiedai sose3eij sol ap uo!~esuadmm eun vws!ru !s ua sa seseu ap lenl3e einlln3 el ap al iod euanq anb i!ia8ns r!ied owon sojal ope!semap J! e!iaqap o u 011g 'opesed lap sopniq!l -!nba sew so!@sap sol ua anb pep!~!saidxa el L oms!uopaq la ua ' iodem oq3nu s!sejua un ejuod e!ldme sew einlln3 el [en3 la ua 'sAog izranhu!laa e saio!ialsod sous gp opunu un ap opuelqeq somejsa 'semapv qan3sa e l uo3 uo!3e3g!luap! el anb oms!u o l a luaualdm!~ auodns ou 'uppesuadmo3 aldm!s eun orno3 eJn,lno eqdme sem ersa 1103 uo!3e3g!luap! q 'alians euanq el d ug!slaA!p el ‘ope la 'oms!u -oparl la 'yunpoj el ap ugpeiqalas eun ouo3 elsagyem as elsa sand 'sa 01 ou [e!siauo3 einlln3 e!ldrne sew e l seilua!u 'esuaduo3aJ el d eu!ld!3s!p e l 'oleqei1 lap saiolea souell d soind sol ap eiopeuod ~ndpu! id el sa elan3sa el anb soma3ouo3ai !s sejlansai aluaml!3g uos sr?!auaiaj!p selsa ' sen 'saioleAsalej u rn uo!se3y!juap!aiqos eurl adnl!l -st103 R-IVDNILHDIN ap ug!3asuadmos el 'saleuopua~uo~ saioleA sol ap u o ~ s i a ~ u ! t u n sa w ~ o 3 ap ,,up!3seai e l ap uo!3euuoj,, el seiiua!m alrb o l i o d 'omnsuo3 lap ope3iam lap d U O I ~ ~ ~ I U I I ~ O ~ ap solpaw sol ap sqcdn3o as BIVDNILHC)IN d 'elanxa el ap eqelqeq Natio3 Isepuai -aj!p dr?q ar~b ojsandns J O ~ .e!doid ~3!meu!p03!sd eun ap s a ~ e ~ l e sop!onpoid s a i o p sollanbe ap ozeq3ai la ou!s 'se~!~eu ia~ le s e w o u ap o~unluo:, lap !u 'saleuo!3ua~uo3 saiolen ap epuasne el ap ope] -1nsai [a via ou epuan3u![ap el 'olla i o ~ .elanxa e l i o d sopeijs!u!uns r?!paur asep el ap saiepuejsa sol ap uo!.?anu! eun 'ellanAa1 ap ope un 'e!ia%ris ~ n t i o 3 'olla ap i e l n l ua !salejuamni~su! sau!) sale1 ap uoI3 -ualqn nl ua eqellej e ln i esa opnuau e 'o13aja u r ~ .oue!uo~iau e m l p -r?ivd lap eqeqnsai o m m :,el 'ueqsaau sal as anb saua!q sol iezueqe 1
[?led r!A!jeuialle d (ejuamru1su! e jn i euu ajuamaldm!~ eia nu oulap 13 ~ o u s ! ~ ! ~ e % a u ns ua om03 pep!A!saidxa ns ua oiue1 'seleq sasep ap saua~o! sol ua epuan3u!lap e l ap pep!sualu! e l ~ o d osaiaiu! as ~31103
anb asinpi113ai aqaa .NaHo3 Uaq lv ap ( ~ ~ 6 1 ) s h g ~uanbu!laa e S O U I ! D ~ ~ ~ SCW aluelsecl sosed opuep 'lainlln3qns e!ioal e l ap uq!s!p -n i l I:[ ua Nol.xaK anh e[le sew eA ~IVONILHOIN '013adse alsa u 3
-1103 lap einllrrn e l Inn? or iod 'selsa!sojua d sa1ua3in ajualuleln3!1ied ueas sesslu ap EJnlln3 e l ua saun!3ed!n!iied sns anb oq3aq ueq sepe!3 -om seliomalu sesoiolop se[ d s o p sosa ap alua611pxa i?!sua!iadxa el ct>jaqa ua 'A .sep!~ sns ap sailed S P J I ~ ua USIIIOJ~~ solla an11 e3!mpu - o x 6 I n p e l uo!snlna el e soyu sosa ap snlsanclsai sel ieu!mJalap ua ajue~iodm! op!s eq ouea!iamr! ssseul ap op~3~arn >juau!mop la ua sep!m!idap seueqJn seuoz sel ap SOIJ!~ sol ap uolsnpu~ q*
:s!sejua uei% un ajue!pam elsa!j!ueru as leinjln:, uo!3es!j!i -uap! el 'e!juedaws!p elsa ~nsuaduro:, eied oiad 'lein11n3 uo~snpu! el u03 ~ ~ ! U I O U O ~ ~ el d lepos uo!snpxa el ap uu!3eu!qmo> el i o d eai3 3s UO!WUai e[ anb Ua ?!de,u!q a3eq TIV9NILI191N 'NOL~BW 011103
~epel!eiie aluame3!mgu!p eljuanaua as 'o!ieiluo3 la i o d 'ella anb ou!s 'ope3iam la d uo!s!Aalal el ap o~pam i o d ug!s!msueil aldu!s ns adnpu! ou saleuopuaAuo3 saJoler\ sol ap uo!sejda3e else!sruua el ap e x a x uype3!ldxa eisa 'alueisqo ON 'sels!~ai~ua sel ap odma!~ oms!m la ua 1~8111 oanl anb e l 'o j log lap ellan% e l ajueinp qsna e opledsai uope%!lsa~u! e l glloiiesap as anb el ua pepupaA el anb uo3 pn~!ldme 81 edeiqns io lne alsa 'opom oms!m l a a .saleiaq!l sol anb salue saleuo!3!pei) saJoler\ sol e l a ~ a ~ 1mn3 01 'soue3!iaueolje s03!q3 so1 ap up!mni~su! e i ua leijua3 ajuauodmo3 eun adnl!jsucn 'aqnj zasgol la n t ~ b sajue ,,e3!8i?ua ez -ue!i3,, el anb emsap ua!qwe, 13 'io!ialxa e3!j!lod el ua 'ovap i o d 'A 'uapio d dal ap ~e!8alr?i l~a sel t a *salei1amo8iel so[ ua 'seia!iois!q sel ua oA!lom iodem la ouo3 ei1i%!juo3 as ]en3 01 -e!3ualo!r\ esa ap oaldua la aiue!pam sollansai ias uapand semalqoid so[ anb ap up!~ou el- ,,e!>ualo!A el ap u3!13yp!p osn la,, emell [a anb 01 elegas %IV!)NI.I.HDIN . ~ ~ u o ! ~ u ~ A u o ~ 01 i o d epeauuad pep!leai ua ejsa e ln j -1n3 e7 .e!p i o d seioq a3uo o!pamo~d ua opueuo!xtnj elsa ug!s!~alaj e l soi lau sale8oq sol ua fso3ualq sol alrh odua!l ap sew pel !u el u n o q 01 soue3!iameoije so? 'aluamep!ae epn.r!m sa uo!s!~alaj q
.nqoqaaa 6 aq!N sell!jedez re( ap o l l n ~ la ua a~uarnesu!anu!rn umsellua as soqoeq3nm sol 'soue za!p sol apsap -Mna 6 sapa3ian elseq 'u!piag aiia!d d auon!d u e q '!33n9 a p s a y oilnpe o(nl lap uouw la up01 iel!3ai uapand O!lI?pu!saA la ua sm!q3 soq3nm 's!as st
la violencia constituye un tema que puede en realidad repnrducirse en las calles. Esto suministra una viva retbrica y unos modelos de rol para la actuacicin de la pandilla. Puede, igualmente, rednctar el gui6n de la realidad en lugar de proveer una via de escape del nlundo real. Aunque, por lo visto, mis de esto ultimo.
La teoria de Carl NIGIITINGAII es, por consiguiente, unn critica hacia aquellos quienes creen que 10s problemas de las clases subal- ternas constituyen el sencillo resultado de la exclusi6n y el aleja- miento social propuesto por las teorias de William James WILSON y sus colegas (p. ej., SAMPSON y WILSON, 1995). Estas ultimas sumi- nistran mucha explicacibn, per0 no van demasiado mas all&:
&stas fuenas de la alienaci6n econbmica y racial explican el aumento en la violencia fatal y la erosi6n de la comunidad, Cnicarnente cuando aparecen junto a otras fuerras que han ayudad0.a Ins Qreas deprimidas de la ciudad a eslar m& incluidas en lo dominantem (ibid., pp. 74-75).
Sin embargo, tambiin constituye una critica de aquellas teorias las cuales reflejan a1 ghetto como un a lmadn de valores alternativos. Mas bien ellas poseen un surfeit (exceso) de valores norteamericanos. Hagamos una reestructuraci6n de lo dicho en t6rminos de identidad y diferencia: NIGH.I.INGAIE ve la clase subalterna de Philadelphia como carente de identidad, de ser lo mismo como "nosotros", pero sola- mente menos, mas no como habitando un mundo diferente y como parte de una serie de multiculturas separadas. Si alguna a ~ s a hace 61, es tender hacia el argument0 de una pirdida de diferer~cia, de una cultura afroamericana del pasado, hacia su absorcion en la arne- ricana dominante.
De esta forma contamos aqui, entonces, con un mundo bulimico de inclusi6n cultural y de exclusion social, seguido por una sobrei- dentificacion para compensar un momento incluyente y, entonces, supongo, una aun mayor conciencia de la naturaleza excluye~lle de la estmctura social. Pero, podemos ir todavia mis lejos de esto, agre- gando partes de este proceso que NIGHTINGALE apenas toca. i,C'6mo reacciona la clase subalterna a esta sobreidenlificaci6n cotnhitiada con el rechazo? La respuesta m h obvia es la de a travis del delito y, en el caso de la juventud, por medio de la creacion de l )n~~das y suhculturas criminales. st as podrian ser construidas conlrr algo
ajeno a la cultura mis amplia, lo cual, aunque en la teoria crimi- nol6gica ha sido largamente dehatido, tambi6n ha sido grificamente demostrado como no cierto por lanlis moderna etnografia. POI ejem- $0, veamos el estudio e t~~ogr i f ico de El Barrio de East Harlem, en la ciudad de Nueva York reaiizado por Philippe Bou~c;o~s . Este ultimo establece un nitidq paralelo COII el trabajo de Carl NIGHTIN- GALE, puesto que ve la cultura afroalnericana como asimilada en la do~ninante y todavia mas dra~nfitica~nente anota c6mo la cultura de 10s inmigrantes puertorriquefios se convierte en parte y parcela de la cultura norteamericana.
~Deseo colocar a 10s Iraficantes de drogas y a 10s delir~cuenles de nivel callejero denlro de sus posiciones correctas en el marco de la sociedad dominanle en 10s Estados Unidos. Ellos no son "otros exbticos" actuando en un mundo inferior. Por el contrario, ellos estan "liechos en Norleamtrica". Alla~nente motivadac estos ambiciosos j6venes de areas urbanas deprimidas han sido atrddos por la veloz expansi6n de la economia multibillonaria de la droga durante 10s arios de 1980 y 1990, precisamente porque ellos creen en la versi6n dcl suefio americano, suministrada por Horatio Alger.
Tal como mucha otra gelrte eo 10s Estados Unidos, 10s traficantes de droga y 10s delincuentes callejeros pelean para obtener sus trozos de pastel tan veloz wmo sea posible. En efecto, en sus busquedas de bito ellos estQn siempre siguiendo 10s m&s mlnimos detalles del clbico rnodeloyankee de movilidad vertical. Ellos estin agresivamente siguiendo carreras como empresarios privados; asumen riesgos, duros trabajos, y rezan por una buena suerte. Ellos son 10s ultimos indi- vidualislas resistenles, afrontando urla frontera imprevisible en la cual la fortuna, la fama, y la destruccibn estQn justo a la vuelta de la es- quina, y donde el enemigo es despiadadamente cazado y tiroteado* (1995, p. 326).
Mas, semejante calculo del Cxito -el traficante de crack con dine- ro para quemar un dia y para que le pisen 10s talones en el proxim* es unicamente para urios pocos. La inmer~sa mayoria de la gente en elgl~etlo tiene que tratar con el fracaso, y 6ste resulta de la inter- nalizaci6n de 10s valores de la sociedad mis amplia, de modo que est i articulado en ttrminos de vergiienza propia antes que visto conlo una falta del sistema. Los excluitlos a causa de sus inclusiones cul- turales se culpan a sl ~n i sn~os ptrr sus prupias exclusiorles. Bounao~s concluye ask

d l n~ismu tic~apo, no hay nada exoticamente p~~ertorr iq~lefi~ acerca de los triunfos y fracasos de los protagonistas de este libru. Por el contrario, la "Ame~ica dominante" deberia ser capaz de verse a si misma en 1;)s persoliajes presentados en estas paginas y rcconocer las conexiones con aq~~illos. Las zonas urhanas deprimidas rcpresen. tan el fallo domkstico nids grande de los Estados Unidos, pendiendo wmo una espada dl; 1)amocles sobre la sociedad global. Ironicamente, la unica fi~erza qlle przviene esta espada pendiente es que 10s tra- ficantes de drogas, adictos y los delincuentzs allejeros internalice" sus furias y desesperaciones. Ellos dirigen sus hmtalidades contra si mismos y sus comu~~idades inn~ediatas antes que contra sus opresores estmcturales. No existe una solucion tecnocratica. Cualquier curso de acci6n a largo plazo para salir del atolladero tendrh que encarar las raices estn~ctrlrales y politico-econ6micas del mismo modo que la rakes ideol6gicas y culhlrales de la marginacion socialx (ibid., pp. 326-327).
Pero ninguna semejanle actividad de inclusi6n social y politica de largo alcance es previsil)le para esta bulimia d e exclusion. Antes bien, si es lo contrario; asi ha ocurrido con el sistema de justicia criminal de 10s Estados Unidos que se ha expandido hasta un nivel sin precedentes, c o n c z ~ ~ ~ r i n d o s e en la clase subalterna d e losgl~ettos.
Por ultimo, debemos trazar el momento final de la exclusion. El momento incluyente de crear una subcultura criminal, asentada en aquellas nociones norteamericanas del trabajo como un area de inquebrantable individualismo y competencia, autorizada por una industria cinematograiica qoe es portadora del mensaje de la vio- lencia didactica, hace borrosa la noci6n de delincuente y no delin- cuente, de buen y ma1 tio, de hiroe y pillo, es seguida por la exclusion en la forma de la mas imaginable moda draconiana. Ello asi, puesto que, corno hemos visto, el sistema de justicia criminal de 10s Estados Unidos se concentra sobre la juventud del ghetto con una intensidad incomparable. Uno en nucve de aquellos jovenes en edades erltre 10s 20 a 29 anos ha estado en la carcel en cualquier periodo de doce meses, uno de tres se encuentra bajoprobation (libertad a prue- ba),parole (libertad bajo palabra) o en la misma carcel. Ese sistema de justicia criminal constitl~ye sus vidas, construye sus identidades, incide sobre ellos diariamente. La ultirna expulsion de un largo pro- ceso bulirnico esta en st1 sitio. iQue extrano mundo es este de inclu- sion y exclusion: una hlrlinlia nervosa del sistema social que en un
p ~ ~ n i o de SII exterior toca y inodela la clase margin;~l, i l~ienir;~s en otro punlr) la r echa~a y expelr!
Una inmediata c ~ ~ e s t i o n que emerge de esta discusirir~ acerca Jr c6mo la cultura mayor impacta y conforrna cada aspeclo de todiis, per0 de la lnis arrebujada de las subculturas, es la de si rluestra sociedad, altnque proclive a la exclusi6n, tal con10 la sociedad inclu- yente antes, es culturalrnente bastante homogenea. I,a cacareada diversidad de la Modernidad tardia es un rnito. Por consiguiente, cuanto Russell JACOBY escribe e n torno a lo que &I denomina como el "mito del multiculturalisrno" en la NewLeft Review, es mordaz:
'~Permitaseme poner cartas sobre la mesa: ~nulticultl~ralisr~~o y iir- minos analogos de diversidad y pluralismo cultural cunstituyen una nueva jerga. lnvocados incesantemente, ellos significan nada y todo. No son sencillamente ejemplos de lerminos sensibleros, pues se han convertido en frases de una nueva ideologia. Para formular una pru- vocaci6n dirk que el multiculturalisn~o florece como un progranle cuando se debilita coma una realidad. El son del tambor de la diver- sidad cultural cubre una poco grata verdad, pues las diferencias cul- turales esthn disminuyendo, no creciendo. Ello asi, para mejor o peo~. pues en 10s Estados Unidos una linica cultura es la quz crece en los Estados Unidos, la cultura de 10s negocios, el trabajo y el conslrmon (1994, pp. 121-122).
En contraste, las diferencias culturales descriptas por los anlro- pologos divergen "drarnaticamente". Para ello, JACOBY cita a Kuth BENEDICT en SII clasico de 1943 Patlen~s of Cultura (Modelos de cultura):
'CAI menos, nadie confundiria las crecientes practicas de 10s dobuan con aquellas de 10s granjeros y los jardineros s~~hurhanos del presente. "Los names estan concebidos como personas", estribi6 Oenedict sobre la agricultura de 10s dobus, "y dzbc creersc que dcam- bulan de jardin en jardin ... El conjuro atrae a los errantcs fiarnes a permanecer en su propio jardin a costa del jardin CI I el cual ellos fueron plantadosW>, (ibid., pp. 122-123).

aEn un Inundo premoderno, grupos separados pueden desarrollar culturas singulares, mas en la niuy orga~~izada sociedad ilnBrteame. ticana el mantenimiento de culturas unicas es improbable; nci existen ni 10s n~edios, ni tampoco el requisite del aislamiento para elllr. Iiablar de nitidas "culturas" norteamericanas denota algo muy diic:~el~te de la cultura de los dobus. Las culturas nortean~ericanas son pzute de uua m h amplia sociedad norteamericana industrial; de esta inanera, llevan su lirma en sus almas y en sus billeteras.
Para decirlo bruscamente: las "culturas" multiples de A1ntric.q existen dentro de una sola sociedad de wnsucao. Deportes prole- sionales, peliculas de Hollywood, autom6viles, ropa de diseii~~, zapa- tillas de marca, televisi6n y videos, ~nljsica comercial y CD illvaden el multiculturalismo americano. Estas "culturas" viven, trabajm y sue- 8an en la misma sociedad. Chicanos, chinos-amerieanos, deseali acce- der a buenos trabajos, vivir en 10s suburbios, y conducir coclies bien equipados. Esto es exeelente -as( lo dice casi cada uno-, Inas i.c6mo estas actividades o aspiraciones wmponen culturas unicas7. (ibid, p. 123).
Russell JACOBY, ulteriormente, seiiala que aun aquellos lluienes estin econdn~icamente excluidos de la sociedad muy fhcilmel~le com- parten su cultura. En este punto, con inmediata relevancia pala nues- tra discusibn, cita el estudio de NIGHTINGALE sobre Plriladelpl~ia.
De tal modo, el tema de JACOBY es que el multiculturalis~r~o esti ausente en las modernas sociedades en las cuales el mercado conecta y reune a los ciudadanos. La cultura del consumo de la Modrrnidad lardia sepulta a todos, aparte de algunos pocos grupos expresamente separatistas e inmigrantes llegados recientemente. Hay mucl~o mas para decir en esla perspectiva. La nocibn de esencias culturalcs sepa- radas, paralelas a la diversidad de las especies biologicas, es una falacia. Las culturas humanas esthn construidas por c r u z a ~ ~ ~ i c ~ ~ t o s , llibridaciones e innovaciones. Ellas no tienen existeocias definidas en una societlad interrelacionada sin excesivo rigor y aun entle paises y continentes existen, en frases de Edward SAIU, solapalldo telritorios e "historias entrelazadas" (1993).
conibalisrno y bulinrin 145
61 usa. Ello, asi pues, arnradn con los binoculares del multicultu- ralismo, t l estudia los Estados Ut~idos y es t i linicamente dispucsto a conceder la diversidad cuando la diferencia es grande, separada
"esencialmente" nitida. Pero inosotros no deberiamos esperar el criteria de las correrias de 10s fiantes para corroborar nuestro des- cubrimiento de la diferencial La diferencia en las sociedades tar- domodernas es una cuestibn de acentuacion, tensibn, reinterpreta- cibn y recontextualizaci6n de 10s valores generales. Ella equilibra una tensihn tanto en 10s niveles locales como en 10s globales. Quiza esto serla mhs claro si movemos nuestra mirada desde abajo en la estmclura de clases, hacia arriba, a 10s ricos y famosos. Pero antes de todo permitase~tos identificar lo que entendemos par subcultura, pues Cste es el concepto clave de la diversidad en una sociedad plural.
El concepto de subcultura
En su estudio sobre la delincuet~cia de la clase trabajadora en el East End de Londres, David DOWNFS invoc6 la defmicibn de cultura formulada por C. S. FORD, es decir: asoluciones para los problemas aprendidosn. Esto supone que las respuestas subculturales consti- tuyen soluciones elaboradas en conjunto a 10s problemas colectiva- mente experimentados. Es, por tanto, necesario explorar y entender la experiencia subjetiva del actor. DOWN= escribe:
<Cualesquiera sean 10s factores y circunstancias que se combinan para producir un problems, Cste deriva de un marco individual de referencia --el modo w n que CI ve el mundo- o la situation que confronta --el mundo en el que 61 vive y d6nde el esti ubicado en ese mundo-n.
Brevemente, las subculturas etrlergen del trampolin moral de las culturas ya existentes y configura~t soluciones a 10s problemas per- cibidos dentro del marco de estas culturas iniciales.
La cultura es vista como 10s modos que la gente ha desarrollado para abordar 10s problemas que tiene que afrontar en la vida coti- diana. Ello incluve lenguaie, nlarler.as de vestir, estPndares morales, - .
Mas Lsirve esto para negar el sentido de diversidad que la hloder- instituciones politicas, formas de arte, trabajo, normas, modos de nidad tardia nos trae? Yo creo que no; el prohienla no esti lanto sexualidad; ell suma, toda la cunducta humana. Esto es asi, pues como lo expresa JACOBY en sus obse~aciones, sin0 en 10s lelltes que la gente se encuentra a si mislna en particulares situaciones estruc-

turales tlentro tlel inundo, por lo que, en relacion a resolver 10s pro. blemas que tales posicio~rzs engendran, 10s sujetos desenvuelven solu. ciones subculturales para intentar abordarlos. Esto descuenta que la gente desarrolla sus propias subcult~rras en cada ubicacion estruc- tural. Y, por supltesto, los niayores ejes cstructurales son los dc edad, clase, etnia y genero. Estos configuran la vida. de las personas en el context0 del espacio que ellos ocupan (p. ej., si viven en las zonas deprimidas o en areas n ~ ~ a l e s ) , en relacion al tiempo y al pais de que hablamos. De tal ilianera, 10s aprietos estructurales que dan lugar a 10s problemas para 10s tliferentes grupos son variados y estan estra- tificados a travks de la sociedad. Las subculturas se traslapan, no poseen nitidos ghetto., ~~unnativos; la subcultura de 10s j6venes varo- nes negros de clase trahajadora coincidira mucho con la homciloga femenina. Mas habra asirnismo claras diferencias provenientes de lai dificultades de genero. La gente ubicada en la misma position estructural puede tambit11 desarrollar subculturas diferentes y esto puede cambiar a lo largo del tiempo. Los mods, 10s rockers, 10s reds, 10s punk pueden todos constituir variaciones de intentos que hace la juventud de clase trabajadora para enfrentarse con problemas simi- lares. Esto es asi, pues las subculturas son creaciones humanas y pueden variar tan ampliamente como la imaginaci6n de 10s parti- cipantes afectados.
Todos los seres l ~ ~ ~ m a ~ i o s crean sus propias formas subculturales y aunque nosotros us~~almente tendemos a emplear el termino para aplicar a 10s jovenes y a los desviados, sin embargo, esto es un asunto de enfoque. Los trabajatlores sociales y 10s policias, por ejemplo, conforman sus propias s~rbculturas, las cuales son, a su manera, tan desarrolladas y exoticas como aquellas que existen en 10s bajca fondos.
Las subculturas, por tanto, estan relacionadas con 10s valores mas amplios y la estructura tie la sociedad, pero tambien a 10s problemas y dificultades locales de 10s grupos particulares. En una sociedad sumamente relacionada entre sus miembros, estos no pueden estar hermtticamente separados -aun cuando ello lo t r a t e n y lejos de consistir "esencias" +) sea, disposiciones culturales que estin nlera- mente reveladas-, no obstante, cambian constantemente, tal coma los prohlemas de cada grupo lo hacen a traves del tiempo.
Suhcoltura y diversidad
El concept0 de subcultura nos permite oblener inilyor acccso a la naturaleza de la diversidad en la Modernidad tardia. Las subcul- turas se producen en toda la sociedad y se expresan como acentuadas interpretaciones diferentes de valores mas amplios que varian segun la edad, la clase, el gtnero y la etnia. Estan constmidas en relacion a cada otra, hechas por si mismas, o por reinterpretacion e invencibn. Es un error frecuente identificar etnicidad con diversidad, por lo cual una sociedad multicultural es vistacomo aquella en la que existe una serie de culturas, cada una independiente de las demis, como esencias separadas que suponen una replica de la cultura de origen del gmpo afectado. Esto constituye un error, pues la etnicidad no es so10 un ramal de las subculturas y estas, a su vez, camhian cons- tantemente. Por ejemplo, para comprender la subcultura del area de juegos de mi escuela secundaria local en Stoke Newington, en el norte de Londres, seria util pensar simplemente en una serie de culturas etnicas: afrocaribeiia, africana, turca, kurda, irlandesa, ingle- sa, judia, etc., que mas o menos coexisten y disputan entre ellas. Estas corrientes existen, por supuesto, aunque ellas no son jamas estaticas y estan siempre en desarrollo, mas no se da un fin en el entrecmzamiento de la gente joven como parte de sus culturas juve- niles en evoluci6n, pues existen diferencias y similitudes entrr las subculturas de los muchachos y las muchacl~as, como tambien un extraordinario corte transversal de clases por debajo (ver BACK, 1996).
Esta atencion sobre la subcultura como una unidad de diversidad, antes que como las atomisticas y separadas culturas amadas por el multiculturalismo, cada una con un separado centro ttnico, nos per- mite apreciar la noci6n de diversidad tardomodema. Ciertamente, ya no tienen lugar aquellas antiguas culturas inmigrantes, asentadas en la etnicidad, aunque ellas son como dinosaurios culturales que bien se adaptan o desaparecen. Por snpuesto, como en alg~in cul- turalista Parque Jurasico, existen intentos nacionalistas y separatistas para revivir tales culturas, alguna vez con exito por un breve periodo, aunque la corriente de la historia marcha contra ellos. Por ultimo, el enfasis sobre las subculturas permite destacar la forrna ell la cual, a traves de relacioncs discriminatorias por edacl, sexo, rnza y clase,

algunas subculturas ejercen poder sohre otras, creando (It- verdad problemas para los dernis, por lo cual la subcultura en e~l~lucibn constituye una solucion intcntada. La subcultura, por consiguiente, enfatiza el conflict0 y el poder, a diferencia de las culturas, las cuales son Iuncionales y unitarias en sus intereses.
La diferencia entonces esti relacionada con la subculturn y las subculturas conectan con lo global y lo local. Esto supone que ellas forman parte de una cultura global, la que en la Modernidad lardia se configura n~ucho mL como un product0 de la sociedad de mer- cad0 (ver E. CURRIE, 1977a), resaltando el individualismo y el con- sumismo, procurando legitimarse por lnedio de la meritocracia y otorgando un fuerte tnfasis a la propia actualizaci6n y expresi6n. Puesto que tales valores impregnan la sociedad, ello permile a 10s te6ricos criticos, corno JACOBY, presun~ir que no existe una cosa tal como la diversidad. kl esti eelo cierto, por supuesto, cuando suhraya que la etiqueta ttnica ha sido grotescamente exagerada ( c q ~ ~ e las ventas de salsa han superado las de ketchup, isignifica que los Esta- dos Unidos se han convertido culturalmente distintos o s61o que mis gente come alirnentos mixico-americanos?~ 1994, p. 125), pero la variaci6n local entre gente por edad, clase, genero y etnia sintoniza con una variedad de problemas que van desde la .cambiada com- plejidad del mercado de trabajo a las diversas busquedas de idelltidad en un mundo en el cual los contornos normativos e s t h borrosos y sombreados. En una sociedad en la cual las fuerzas del nicrcado penetran por todos 10s rincones, particularmente en ttrrninos tle ccln- sumismo, se puede esperar que el ancho cepillo de 10s valo~es del mercado pase alquitran por cada grieta de la estructura social. Cier- tamente, algo asi ya lo hcmos visto en nuestro examen del cstudio realizado por NIGHTINGALE, en el ghetto de Philadelphia. Sin en~hargo, la ffibrica social esti apenas escasarnente entretejida, contraria~nente a lo que lo estuvo en el periodo incluyente de los prirneros afios 1970, cuando el empleo era pleno y monolitico, cuando una cillrera laboral tendia a extenderse por todo el tiempo de vida util, rnientras los papeles domesticos y de ocio estaban designados y proyectados con firmeza. El increment0 de una sociedad excluyente supone, debe- riamos recordarlo, la desechura de 10s mercados de trah:~jo y el :rumento de un diiundido individualismo, preocupado por la iden-
culturas no dcsaparecen, pero pierden su rigidez, sie~ldo ~ n i s diversas en el mundo tardornoderno e i~uplicando entrecruzamiento y trans- posici6n de valores de una a otra (cfr. TAYLOR, 1999. quien ve desa- parecer a las subculturas), mieutrw suponen mucho cambio en car&- ter y memhresia a lo largo del tie~npo (RUGGIER~ y SOUTH, 1995). Sernejante argument0 mantiene un claro paralelismo con el debatc que tiene lugar en 10s estudios culturales en torno a la globalization, en el sentido que lo esti ocurriendo es un proceso de irnperialismo cultural, lo que se denomina cclrno rncdonaldLncidn dc las culturas mundiales dentro de un cada vez ~ n & uniforme molde norteame- ricano (ver SCHILLER, 1992 (19691; R ~ E R , 1993). Los argumentos contra esto son diversos (ver TILOMPSON, 1995), mas, para nuestros prop6sitos, una de las mayores criticas es la del modo con la cual . las culturas locales hibridizan las tendencias globales, reinterpret,an- dolas, transponiCndolas y reorganizindolas para hacerlas encajar en 10s contextos locales. Una completa serie de maniobras puede tener lugar entre lo que pareceria un mensaje uniforme y sus efectos sobre la cultura y las creencias de la gente; la hibridaci6n es una, pero es bastante posible para las culturas ser imitadas ir6nicarnente (ver NIGHTINGALE, 1993. sobre la cultura "gansta"), o indisponer te6ricos homosexuales con ironia gay (ver PLUMIER, 1995, pp. 138-143) o inlrnnsigenremenle convertidos o sin~plemente ignorados y neutrali- ratios. Si todo esto es cierto respeclo a las culturas locales, ello cs mucho mhs en relaci611 a las suhculturas, con sus puestas en conjunto de los intereses de edad, clase, gtnero y etnia. Alin mas -y mucho mis radicalmente- como Paul WIIJ.IS ha argumentado que las fuer- zas del mercado desencadenan UII proceso que va mas alla de los confines de un simple consurnismo pasivo, a causa de sus enfasis sobre las opciones humanas y la actualizaci6n propia. El mercado presagia diversidad antes de prescribir conformidad:
.El mercado es la Iuente de una permanente y contradictor$ revoluci6n en la cultura colidiana, de la que erradica los viejos limites y dependencias. Is inquietud del mcrcado busca encontrar y hacer que crezcan nuevos apelitos, al por mayur, la'moneda popular de la aspiracian simbdliea. La rnoneda puede ser dcgradada e inflaciooa- ria, mas las aspiracior~es al~ora circulan, tal como la8 mcrcancias. Esta circulacibn irrevocableme~~te lwoduce o erlcucntra sus propios mundos.
tidad y la actualizaci6n propia. La hechura de roles, antes llue su Comercio y consumis~~~o I I ~ I I I nyudado a liberar t111a cotidiana :~ceptacihn. constituye la prioridad en la agenda de asuntos. 1 : I - sub- explosion profana devida y aclividacl si~nbfilica. El genio de la cultura

com~in ssld fueril de la botella, puesta por la Palta de atencido comer. cial. Sin rellenarla, pero viendo cuales deseos pueden ser concrdidc~, deberia hacerse con cl relleno de nuestra imaginacion~ (1990, pp. 26-27).
Parte del probleua de la diversidad es, como lo he sugerido, 10s lentes usados. 10s de Russell JACOBY son de tan baja definition que el mundo para 61 parzce ser fhcilmente de una sola dimensidn; unicamente 10s dinosaurios culturales &I menciona 10s judios hasi. dicos y 10s amish- parecen representar las reales diferencias cul- turales. Y, por snpuesto, si uno considera, digamos Gran Bretafia o 10s Estados Unidos, las otras culturas que aparecerian dramati- camente diferentes serian las culturas inn~igrantes mas recientes, como, por ejemplo, la de Asia del Sur o del Esle medio. Mas es probablemente so10 por un corto tiempo que ta1es:dramaticas dife- rencias pern~anecerian, pero, de modo muy importante, ello no ocurriria en aquellas culturas aisladas con experiencia subjetiva de altos niveles de carencia y descontento. Esto esth asociado con un grado significative de asimilacidn, por cuanto solo cuando las expec- tativas se ponen en linea con aquellas de la mas amplia poblacion es que las injusticias pueden wnvertirse en aparentes. Es la carencia relativa y no la absolr~a la que genera descontento. El delito, por ejemplo, se produce cuando la carencia relativa es la mhs elevada y para que tsta exista debe darse un grado de asimilacion. Por tanto, la tasa del delito de la primera generacion de 10s afrocaribefios en Gran Bretaia era baja, cuando los vastagos de la segunda generacion fue elevada. En contraste, la tasa del delito de la menos asimilada poblacion sur asiitica esti solo comenzando a aumentar en la medida que se produce esa asimilaci6n (ver LEA y YOUNG, 1993).
Los ricos son diferentes
Permitasenos volver, otra vez, como prometi en el ultimo capi- tulo, a F. Scott Fmc;a~~r . l> y su famosa meditaci6n snhre la dife- rencia. Ella esta encapsulada en una observation que FITLGEILAI.D hizo a Ernest HEMINGWAY, de la siguiente manera:
~"Tu tienes qlle arlmitirlo, Ernest: 10s ricos son diferentes de no- sotros". A lp c~ml Bemingway replicb: "Si, ellos han conseguido dinerom,>.
Este escueto in~ercarnhio capta eleganternente el 111oblerna de fa sirnilitud y la diferencia. Los ricos son, pnr supuesto, parle do la mas amplia sociedad y en m~chos modos ellos comparten de furma muy diversa 10s valores de la cultura mas vasta. Pero ellos tarnbien habitan territorios sociales con presiones y ventajas, comparados con aquellos ubicados dehajo de ellos, y desarrollan un estilo de vida, un sentido de identidad, un modo de sobrellevar las cosas (o la falta de ellos) bastante diferente de otras personas. La inmensa mayoria de la pohlacibn no vive mas all5 de los limites de la necesidad mate- rial; ellos no sabrian cdmo gastar mas de medio millon de libras en un dia de compras, como lo hizo Sir Elton John; ellos no com- prenden la plCtora de tentaciones en serie y 10s escollos que con- frontan 10s presidentes; ellos no pueden eomprender la imposibilidad de entrar relajados en un comercio, pub o restaurante, tal corno ocurre en parte de la vida cotidiana de exitosos mdsicos populares o estrellas del'cine. Semejante diferencia esth subrayada por el heclio que muchos politicos, artistas del espectlculo y aun miembros de la familia real, sienten como necesario presentarse siendo "norma- les", tai como cualquiera otra persona. Esa situaci6n h e personi- ficada por Elvis Presley. En sus ultimos anos, se rumoreaba que Elvis tenia al lado de su cama dos'libros: una Biblia y una farmacopea. Por un lado, su presentacidn de sf mismo y de su propio sentido deidentidad estaba arraigada en ser una persona decente, muchacho del sur, temeroso de Dios; un hombre "normal" para aquellos estan- dares. Por el otro lado, su vida se transfigure tanto a causa de la fama, por aquel aciago dia en Memphis cuando Cue difundido en una estacion de radio local "That's Allright Mama", por lo cual el no pudo ser mas "normal" en pliblico, o por sus relaciones en privado. Efectivamente. una casi andmala dieta de excitantes v deoresivos
2 .
fuc necesario para ayudarle a orientar su camino a travCs del iahe- rinto de dinero ilimitado y burda adulaci6n, mientras trataba de encontrar la musa que le habia eludido etemamente.
De regreso n Philadelpbin
La cultura del ghetto esta estrechamente vinculada con aquclla del mundo exterior; es dinamica, esta propulsada por las contradic- ciones de oportunidades e ideales, de la ciudadania economica dene- gada y la aceptacion social bloquedda. No cunsiste en una auscncia

de cultura, I I ~ tampoco en una cultura escl~cialmel~te diiere~~te. Mas, es diferenle; es una cultura l~eclla a si misma, fuera de la cultula m8s amplia que subraya ciertos valores y transfornla otros. En el mismo acto de compensaci6n ella se sobreide~ltifica y sul.identi[ica, a la vez. En esto, tanto JACOBY como NIGI~TINGALE se e~luivoca~, pues en cierto punto la seleccidn como la exageracion se convierten en diferencia. Estd irremediablemeute vinculada, pero es tliferente; este es, en efecto, el significado de la diferencia en las s0ciedades tardomodernas. Es coincidencia y opcibn, acentuacibn y transforma. ci6n. Es asimismo una subcultura que en este proceso crea posi. bilidades, tambiCn como bloquea otras. Sus rniernbros se llluestran a travts de la situation, pero entonces, al mismo tiempo, co1110 son esencialmente creativos, tienden a esencializarse. La subcultura crea nociones esenciales dc masculinidad, acepta rigidas distinciol~es y aun juega con los estereotipos raciales. '.'
Permitasenos eonsiderar par un momento los inecanislnos impli- cadas en la bulimia. Lus actores, ellos mis~nos, a lo largo del proeeso de inclusion cultural, experimentan ulla carencia relativa, la cual se llace aun mhs crbnica par sus sobreidentilicaciones compellsatorias con los valores norteamericanos del consumismo y la cornpetencia. Su criminalidad se configura par su individualismo, en la medida que b t e estd fundado en la nocibn de violencia justificada. La legi- timidad de la conducta ordenada es fhcilmente socavada, pues abun- dan las "ttcnicas de neutralizacibn". Pero la paradoja de la inclu- si611/exclusidn no se expresa unicamente en ttrminos de acceso a los bienes materiales --caches, ropas, apartamentos-; ta~~lhi tn se manifiesta en una ptrdida de identidad. Se reeordard la ad~llr?nicid~i de Jimmy FEY, expuesta en el Capitulo 1, en el sentido que la exclu- sion social produce problemas de identidad. Denegado el acceso al completo estado de ciudadania -un sentido de indignidad para ~nucl~os sentida diarian~ente par el tratamiento que de la policia reci- ben en las calles, o por ser incapaces de asumir el papel de rrlarido o de ul~ico sosttn reflejados cotidiananlente sohre el tcl6n de ftindo de casas confortables que colnponen 10s escenarios de mucl~us dra- mas telcvisivos, a~nenazados a causa de estereotipos y prejuicios; la juventud de clase hajn revelan la 1115s cxtraordinaria crisis de iden- tidad y valia propia. No es propialnente carellcia relativa cou lo que ellos se confrontan, sino crisis ontolbgica. U I I ~ soluci611 para In crisis de irlentidad es el poller Cnfasis en los rasgos de personalid:~~l. trazar
I claras lineas definitorias para suge~ir que su ser es fijo y dccidido. En breve, para exagcrar y esellcializar a uno mismo y la diferencia de uno con otros; el hombre "fuerte" de la cultura machista, cuya =sistencia de rasgos fisicos se coutrasta con la peyorativa "blandura" de mujercs u ' hon~b~es actuando colno las primeras. Por tanto, la masculieidad l~eterosexual y la "otredad" dc las mujeres, coma 10s hombres "blandos" y 10s hon~osexuales son esencializadas. En este punto Hollywood contribuye muy bien, siguiendo 10s gustos de las
I historietas de MARCEL. Richard SPARKS arlota a este respecto:
&no de los mis surprer~clenles rasgos es la evidente, en verdad exagerada musculosidad. Mucl~as estrellas de las primeras 6pocas (qui- zi mas obviamente John Wayne) exhibian enfaticas y fornidas figuras masculinas, mas con pocas eacepciones (Kirk Douglas, en Spartacus) 10s detalles y la definici6n de sus iisicos no fueron persistcnteme~~tt: concentrados. Slallone y Scl~warze~~egger no sun precisamente hCroes
. masculines: sus cuerpos ir~flados significan (chillidos, gritus) "Mas- culinidad", como si en eatos dlas uno podrla erhibir masculinidad pre- sen16ndola en exceso; una esencia prototipica, guerrera.
Vemos "hiperbolizada" a la n~asculinidad en 10s ultrafisicos de Schwarzenegger o Stallone; o lo cootrario, tenemos lo hipermasc~~lino cerca dct limite de la peligrusidad del personaje de Mel Gibson en la pellcula Leral Weapon (Arma letal). (1996, pp. 355-356, enfasis en el original),,.
1 En su celebrado libro Leantk~g to I,ahur (1977) Paul WILLIS des- 1 cribe como el chaval crea para sobrevivir una identidad de nlacho, ! antifemenina, racista y antiintelectual. Similarmente, un endureci- i miento de la identidad, el proceso de esencializaci6r1, se produce : a travts del mundo en cualquier lugar donde el vardn adolescente ; dc clase baja se encuentre marginalizado. Esto tambitn ocurre cuan- : do alguna ley general de abajo alcauza la sociedad, donde la divisidn
entre 10s sexos y la hastilidad llacia la clase media es un rasgo comun aunque el objetivo del racismo varie: alguna vez sobre el negro, otra vez del negro sohre el blanco (ver MESSERSCHMIIJT, 1993).
Por supuesto que sernejante proceso de crear una esencia, una identidad robusta y solida, es s61o ulla mitad de la ecuaci6n. La otra, es la imagen proyectada por el puhlico sobre la clase subalterna.
: Aqui, tal como vimos en el Cilpitulo 1, una mis penetranle inse- guridad ontolbgica, esti~nulada por 1"s exiger~cias dc la Mode~nidad tardia, tambitn revela una tentlencia a esencializar; quizd no tan

extremadamente cs~innllada por las dificultades de la misnia juvel1. , tud, pero ciertamentz por el depdsito de masivas fuerzas que tiendan 1 a la exclusion dentro cle la sociedad total. En el proximo capitulo describire cdmo este proceso de esencialismo puede convertirse en
de la sociedad a cie~tas partes de la estructora social.
, uno de endemonizacion, para cargar la cdpa por {as cnfermedades 1
I 4. ESENCIALIZANDO AL OTRO:
I DE LA MONSTRUOSIDAD
Hasta ahora nos hemos ocupado de la discusion que concierne a la respuesta actuarial respecto al riesgo del delito, esto es, respecto al problema de la dificultad. Debemos volver abora hacia el segundo problema, aquel de la diferencia: es decir, poder responder a la pre- gunta acerca de ic6rno tanto 10s individuos cuanto la sociedad como
( un todo enfrentan 10s problemas generados por un orden social mis I diversificado? En el Capltulo 1 he delineado la forma en la cual
las exclusiones, emanadas de 10s cambios en las fuerzas del trahajo y el individualismo de la sociedad de mercado, han provocado un increment0 de la carencia relativa y una ruptura en tCrminos dc con- trol social, todo lo cual, en conjunto, crea un aumento del delito. Este descontento material sumado al conflict0 actuan como difusidn de las dificultades. Pero tambien he notado que habia graves pro- blemas ontologicos en la sociedad de la Modernidad tardia. El desen- caje del sf mismo (seN de las vias seguras de la familia y el trahajo, las circunstancias de incertidumbre y mfiltiples opciones, la refle- xividad del escepticismo, todo ello sirve para entremezclar las insc- guridades tanto materiales cuanto ontolcigicas. En una comhinaci6n semejante, el desplazamiento y la proyeccicin del enfoque es muy factible (ver L U ~ A K , 1995; H O L I ~ W A Y y JEFFERSON, 1997). Pzro tam- bien bay que notar que tales temores estan hasados en las dificultades generadas por el delito y otros problemas sociales. No son ihlsiones imprecisas. Tanto la distorsion cuanto la refraction de los miedos

son siempre factibles, y en urr nrundo de pluralidad y dife~etrci~ es sobre el otro desviado, ya sea el delincuente rrrisn~o o culll~ras qu, pese a ser respetuosas de la legalidad sun percibidas como extrafias que tales proyecciones son mhs fhciles de ser dirigidas.
En el discurso incluyente del periodo ~nuderno, el otro tlesviado era representado como una imagen borrosa e imperfecta del rrormal, Era una carencia, una falta de socializaci6n, de cortesias sociales, de civilizacion, de autocontrol ... de lo que fuera. En la Motlernidad tardia la diferencia devierre reconocida y, en efecto, elaborada. B este nivel, la creacidn de otros desviados cumo chivos expiatorios es considerablemente obviada; empero, como ya veremos, las ansie. dades que emanan del mundo de la Modernidad tardia minarr cons tantemente cualquier estabilidad. La multiculturalidad es precaria: el mundo ecumknico esth siempre expuesto al fundamentalis~no al resquebrajamiento. Debido a la posibilidad omnipreser~te de la endemonizacion, vale la pena entonces atender a las dinhnricas cul- turales de la diferencia en la Modernidad tardia.
La epoch6 multicultural
*La fenomenologia nos ha ensenado el concepto de epoche leno- menol6gica. la suspensi6n de nuestra creencia en la realidad del mu". do como dispositivo para superar la actitud natural, radicaliznndo el mklodo cartesiano de la duda filos6fica. Se podria aventurar la suge- rencia de que el hombre dentro de su actitud natural tanihikn usa una epoch6 especifica, por supuesto que una bastante diferente de la usada por el fenomen6logo. $ no suspende la creencia en cl fnundo exterior y sus objetos; por el contrano, CI suspende la dud:^ de su existencia. Lo que pone entre partntesis es la duda de que el lnulido y sus objetos podrian ser de otra manera a la que se le aparecen. Proponemos llamar eso epoch&, la epoclt6 de la acrirud trnlumh (SCIIUW 1967, p. XIIII. enfasis en el original).
~rencializando a1 olm
de la realidad) nos sehalan la fur~rla ell la cual las institucior~es socia- les, 10s significados dados a la corrducta devienen aceptados como [ealidad objetiva, una cosa dlida, antes que el arbitrario product0 del artificio humano. Asi, 10s terrvres de la anomia y el conocimiento de una soledad y aislamiento existerrciales, son protegidos por esta s~spensi6n de la duda. Ya que *el orden institutional. representa una c o r k a contra el terror. Estar anomico, por tanto, significa estar pivado de dicha coraza y estar expuesto, solo, a la embestida de la pesadillan (1967, p. 119). La precariedad de la existencia humana, la necesidad de un Urnwelt viable, l~ecesita toda una serie de rneca- nismos defensivos. BERGER y LUCKMAN 10s Ilaman, de modo algo gran- dilocuente, las nmaquinarias conceptuales del mantenimiento del universon, entre las cuales enculltramus dos procesos: el de "terapia", corrfiguradq con las medidas por inedio de las cuales 10s desviados potenciales son mantenidos a raya, creandoles la ionviccion que sus pensamientos, deseos, etc., no son causas alternativas de accion, sino
i lapsos de discernimiento y decisi6n; y, el "nihilismo", mediante el cual las normas y 10s vaiores alterrrativos son despojados de signi- ficado, en lo que parece una "auseacia" del dado por sentado mur~do "normal" antes que de otros mundos. Esto es algo diferente a 'la manera en que la ret6rica incluyente del periodo modern0 repre-
! sentaba la desviacion como ulra carencia y una divisi6n del mundo social entre "nosotros" y aquellos qrre "carecen" de nuestros valores.
1 Efectivamente, BERGER y LUCKMANN asi escribian en ese preciso
I ~rromento. Las dos fuentes que podrian desestabilizar la actitud natu- ral son 10s suefios y las fantasias; el lado oscuro de la conciencia y, m h importante desde nuestra perspectiva, esto esta constituido por las multiples realidades de subculturas y sociedades diferentes.
, Esos mismos mundos alternativus proponen la ~osibilidad que la pro- pia vida de uno mismo es relativa y sin significado absoluto alguno. Lo aue i m ~ o r t a aqui es que la transicibn hacia la Modernidad tardia exacerba tal i~rseguridad ontologica. Ello asi, pues el mundo dislocado
Alfred SCIIUTZ document6 rewnocidamente el mundo de la vida del trabajo y la familia no provee illis el encaje en la sociedad que cotidiana dado por sentado; UII mundo seguro en el que la duda prucura una facil aceptacihn de lo dado por sentado. mientras tanto era suspendida y reemplazada por la epoch6 de la actitud tia~ural, la diversidad en tkrminus de cultura y estilos de vida que se expe- la suspensi611 del wnocimiento de que el mundo social que nos rodea rinlenta en la sociedad urbatra, prcserltada a travts de 10s rnedios es una creacion humana contingeote. Peter BERFER y Thomas 1,uc~- masivos de comunicacior~, mina coratantemente cualquier notion M A N N en The Social Conrlruclion of Reality (La co1rstrucci611 sncial acerca de que el nund do de urln es c~lwio y cierto. Helmut SCHEUKY

uo:, e:,!Soloa!sd uo!3e!3os!p nun ua!qwal ou!s 'le!3os u?pa!pelluo3 I!.I?IU eun Leq 019s ou 'oluel ~od .olr~%as opunlu un ap epeluas lod [?pep uo!nou el ue!jesap op!luas ap epanbsgq ns A onp!a!pu! oms!m lap ~auo!"do sel anb~od ou!s '(sa !se ep!pam ue~8 ua opuen3 une) soijo ap salole~ sol 1od aluamelam ou A 'aluamen~nm uejnds!p as e:,18o[oiuo pepFln8as el A 03!89loluo o~ua!w!ldmn3 13 .pep!in%as el a6 12 u03 a3!pellu03 as 'pep!sia~!p el alqos 'alualualuan3asucu 'A o~ua~m~~dmnao~ne la alqos olua3e la anb somaloN .epeuoysanJ eJa!u -pap pep!lolne emsp el anb opuapeq 'uoJej!l!qap as pep!unmo3 A oleqnil 'eg!mej ap seln13rulsa sepelda3e A sela!~ sel [en3 la ua 'lean1 oanl uopez!leuo!~!pe~lsap ap osa3o~d opepunuo~d un anb la ua opunlu un oipua%ua oJad .la3alow ela!pnd euewnq pep!slar\!p el apuop opunlu un lod fsep~ sns e ope3!g!u8!s un Jep A lellollesap uela!pnd sonp!A!pu! sol [an3 la ua opunlu un ~od ela epueluap q
'(Lz-91: 'dd '066[) wopunlu ronarlu so!do~d sns eiluanJua o adrulsuon aluarualqemnau! uo!3eln3 -i!3 eJs3 .sejaueJram oruo:, let uelnal!a eloqe sauo!~el!dsr! sel sem 'e!Jeuo!JeUu! a epenpap 19s apand epauoru elsa .ea!loqm!s up!3el -!dsc el ap lelndod epauoru el 'iodem ~od le 'e~ala sol!lade soAanu iea!lqej d lellumua e~ed opeaialu lap epanbsnq a)uesmu! el .sepuap -uadap L sa]!m!l solay uo~ aueq anb 'eue!p!loJ elnlln3 el ua e!iop!peil -uo~ d aluaueuuad UO!~~(M~I eun ap aluay el sa opeJialu 130
:aqp srr~~~ InEd ow03 'ope3 -law lap elasel) aped el ua o!n%~! as leln11n3 uopnlo~a~ e7 .aluaA -npxa ejlo e!3eq alualnpu! pepa!ms eun ap uo!3!suei1 el ua ~ololu A oh!slnhal led!3u!ld (a 'olsandns ~od 'sa 'leloqel opexalu [a ua so3!myu -032 so!qlue3 SO[ e own[ 'ug!3nlo~al ejsa A '-sauo!aela~&a~u! salual -aj!p uo3 anbune- ojua!m!r\om ajsa ue3leural '(~661) INOIZL~!~~
-!luv elwq (~66~) wmvssso~ 3113 apsap 'salepos se1s!Ieluamoa svl .xx ol%!s lap o!xal om!lln lap lei~ua:, oluaAa la an) 0961 soue sol a1 -ueinp opelloJJesap opunlu la osaAeile anb lelnlln3 u9!3nloAal e7
.solyam ap o!3!11( 1111 .lad anh satun 'uo!ane3aid el iod opnz!ialxxe3 sa sal!rn!( sns ap o!qmeDlalu! ~a!nblenn L ,,salelnjerl,, om03 sepe3!j!lsr1l uos sauo!ju!l
-s!p sel 'une sew !op!~!m~ad sa [elom uo!aenler\a ap ozeq u~%u!u anb el '!se sa olsg ~uo~>uz,uo/a!pu el lean[ aua!l sa3uolua opuena sa '(olus!m lap o]ua!me~leinrne [a elseq o!lepu!DaA o!dold lap o~!je~l la le!Asap eled e!A elos eun ap semals!s ap llg!:,eaJ3 el apsap) pepnp el ap oiluap sale!lalem se1aIieq ap 417.72!2 un leal3 ap O~!S!J ope la ua open:, 'sor\!gern~ou so11ay8 ap ug!3eam el ieluaju! ap [eIom ope la ua oluel 'A 'soasa!~ Jez!m!u!m ap u!j [a uo3 se3!mouo3a A salepajem selaileq aArulsuo3 odnl8 epea 'aluamle!ienl3e 'anb ua elauem ems!lu el ap 'ea!snpxa euoz eido~d ns ua sell0 sel e ogad
i -sai s!salu?led allua elsand sa elnlln3 epe3 .epe3!ld!llnm elauelu
1 eun8p ap sa opuen3 lelnleu pipoda el ap e3!lsuape~e3 epnp el ap uo!suadsns el 's!salu~~ed allua elsand el 'sa olsg .lelnlln3!1[nrn ?y>oda
I el ?Jeluell anb 01 sa uogenl!s eisa ap uopnlos el epeq olualu! un .sopez!leqol8 ug!3e3!unmo3 ap so!pam sol ua e!p e e!p auodxa as anb Ielnlln3 pnl!]lnm el 10d A eueclln ep!a el ap pep!slar\!p el lod somew so1 sop01 ua epezeualue emol as 'alepue L [e!Jalem ezajla:, 'osuas
: -1103 ap opunw lalu!ld fe~lan81sod el ua eln8as ue1 'lelnleu ?tpod> ! el io8ol9uaurouaj o!dold ns ua ouepepnp epe3 e l!uar\uo3 e3snq i I e!piel pep!u~apoyy el ap ouepepn!:, le oeluasa~d a[ as anb sopunlu ap :
e~olald q! .pep!ln8as el e:,zaledasap oljsanu la ua anb e~ed 'eue!p : -!lo3 011103 epelap!sum sa sol10 so1 ap opunlu o!dold (a ua sap:,
i sel 'seso3 sel Ja3eq ap sewlo3 sell0 Aeq anb Jaqes elsea .orns!~!l -elal la lod epe!y!xne sa 'ouamouaj un olucu ols!n las e eza!dma A opelda3e ~od opep Jelsa ap esa:, lopapalie oasanu ap oue!p!lw opunlu la (en3 el ap saAeJ1 e A 'eq3adsos oleq hisand sa lelnjeu opunlu (a \en3 el ajus!pam 'e~!8o~oualuouaj at{?& el 'e~auem elsa aa
.seA!suajap se!Zalellsa seA -sou seun sepelotlela A sepellollesap las anh ue!lpual ou !s asle)un% -ad epqe3 A 'sepez~o~ aluamelaAas uelas ,.sa(en~da3um se!~eu!nb -em,, sel ug!:,en~!s [el ua anb aluams~n8a~ .a![!rnej el A oleqeil lap Sozel sol ap ep!p~?d el ~od opel!l!qap aluamelaaas op!s eq r1a~wn o!dold oAn3 onp!~!pu! le ueluasald a1 as a~~b soa!iemalle sopunlu aP i?lol?ld e[ e3o~old 01 u?!qmel A 'lr?!~s1ll3e elnlsod eun e sol1 solsa!~ sol ap exa3s op!uaApe aiuama~~ay Jelsa [a !pep!sla~!p
pellnxj!p alua!3al3 ap opuolu un sa G'I~JIII pep!ulapoyy el
'uo!3enl!s (el e3oaoid ant] c'aluauem~ad pep!A!xawai,, 1!( ?[I r?lqeq sou r( '.,sopunlu ap opealatu la,, aseg e~!le3o~i el ua op!neII1!.; [el aq!JJsap (~~61)

la cual la certeza ontologica es co~nprimida entre la Ilolgur:~ de estahilidad y la necesidad del carnbio.
Pero la rev~)lucibn cultural prornetia n~ucl~o. QuC mundo Cel~z (Brave New World *) es este donde el Cniasis es puesto en la cons- truccion social de la realidad, en la construccivn de un estilo cle vida propio, mbs que en la actuaci611 de una esencia predeterminada. iUn mundo feliz en el cual la diierencia pudiera ser respetada, y donde la autoridad fuera tratada con recelo; donde nunca m b una cultura pudiera proclamar su irresistible dominacicin; donde 10s varones blan- cos, de clase media, de mediana edad (algunos muertos, orros en camino de morir) no establecieran mis las reglas; y donde, ell Ingla- terra, un mundo de postguerra de espaldas rectas, bigotes extrafios y acentos cuidados (materia prima para toda una generarib11 de humoristas) pudo ser arrojado al mar para siempre!
Una manera corriente de resolver 10s problemas de la divrrsidad y la insegurldad ontologica es el multiculturalismo. Esta doct~ina se ha extendido a traves del mundo desarrollado: de rnancra n15s pro- nunciada en 10s paises angloparlantes que en el resto, y mi? iuer- temente desarrollada en 10s Estados Unidos como plataforrna central del liberalismo, aunque en la derecha del espectro politico esto suce- de de puertas afuera. Aqui, y en contra de la noci6n fuertemente incluyente del crisol de razas, donde la diversidad se perdi6 tlentro del ethos de la cultura dominante, el multiculturalismo perlllite a la gente ser ellos mismos, desarrollar sus propias diferencias y i~ilerar la desviaci6n. La ironia respecto a este proyecto es que las vontra- dicciones inherentea dentro del mismo, en conjunto con las presiones y ansiedades presentes en el context0 social mas amplio, se co~~jugan constanternente para subvertirlo. Es asi que, como veremos, 10s atrac- tivos del esencialismo, de impulso absolutamente opuesto h:~cia el "~nercado de rnundos", reemergen a veces bajo una forma social y aun mPs, bajo la forma de un retorno a la biologia como explicacicin de la conducta hurnana. Empero, en primer lugar, echtmosle ifn vis- tazo a las formas de las ideas multiculturalistas. Contrasten~os los anilisis incluyentes con aquellos del rnulticulturalismo Tome~l~os la homosexualidad como ejemplo (ver Tabla 4.1). Aqui, seglin pode~nos ver. el multiculturalismo es progresista.
N. L I 7:: brnl'e NCIV IC'orld (Uo mundo leliz), invocasdt, rl tirulo clrl lihrn de Alrlous Hux~t iu , (rriginalmente publicado en Londres: Csuon and Windns. 1932. y con diversas rdiriones en cestell;mo.
la homosexualidad masculit~a es presentada en el rnulticultura- lismo como cultura gay, en iurma aniloga a las subculturas Ctnicas; su lado negativo no es visto como iorma cultural, sino cutno for- mulacion actuarial de "riesgo", valorativarnente neutral. Las culturas gays en si rnismas no estin sujetas a critica, y, ciertamente, lampocu a censura moral; lo que debe ser criticado es el "riesgo" inherente en el sexo inseguro -y ello, seglin es puntualizado, ocurre en toda relacion de tipo sexual (incluidas las l~eterosexuales). En forma simi- lar al consurno de drogas via intravenosa, dichos riesgos son apar- tados de sus subculturas y son visualizados neutralmente como ries- gos cuyos dafios deben ser minimizados.
TABLA 4.1
Inuigenes incluyentes y excluyerttes de la iromoserualidad
La soluci6n multicultural a la crisis o1ttol6gica
Status
"Normal"
"Desviado"
Una soluci6n a las vicisitudes ontologicas de la Modernidad tar- dia (aunque precaria a largo plazo) es, parad6jicamenle, el multi- culturalism~. De alguna manera ello implica una ficil adaptacion, antes que el irigil mantenimiento tle la vieja sociedad unidirectional de 10s valores incluyentes. La nostalgia por 10s viejos tiempos de consenso y estabilidad requiere uo gran esfuerzo en una sociedad diversa, con una ciudadania cada vez ~nPs critica. El multiculturalismo abraza activamente la amenaza a la actitud natural, atrae a la diver- sidad dentro del sector henigno de su Umwelt. Observemos sus com- ponentes:
- pluralkmo: el mur~do social coosiste en una pluralidad de cul- turas que reflejan la diversidad de los paises de origen, pcro tambier1 las culturas gay, las comunidades religiosas y las diferencias nacio- nales y regionales;
Incluycnre liberal
Estable pareja l~omosexual Como nosotms
Pederasts Ausencia de nosotms
Exclusidn rnvlriculrurol
Culturds Gay Diferente de nosotros
Swro inseguro, peligro R h o de SIDA

- celebwciciu: tal (livcrsidad cs celehrada, cobijada y elahurada por las instiluciones edllc;llivas, politicas y por 10s medios de comll. nicacidn de masas; - igualdad: todas las cultrlras son vistas como iguales; el impulse
incluyentc de la superioridad de una cultura (la cultura "dominanten) sobrr todas las otras es visto como un etnocentrismo de~afortunad~, Lo que una vez fi~era visto como desorganizacion, es visto ahora como organization diierenciada. Por ejemplo, identificamos varies tipos de estructuras familiares pero hablamos poco de estructuras familiares inadecuadas (para un comentario acerca de ello, ve, W. J. WILSON, 1987); - adiaforizacion: el fendmeno de la adiaforizacibn, percibido en
relacidn al enfoque actuarial sobre el riesgo, es aqui reproducido en terminos de cultura. Las otras culiuras no resultan moralmente evaluadas, algunos puntos de su programa son mirados con desa. probacidn (p. ej., cliterectomia y amputaciones judiciales), estos, empero, son analizados de manera separada de sus mismas culturas, las cuales estin para ser czlebradas, mis que juzgadas. - Esencia: las distintas culturas son percibidas teniendo natu-
ralezas esenciales lristbricamente conformadas. El mundo inclusivo era, por supuesto, esencialista: nuestro mundo era la esencia y el de ellos carecia de la misma. Sin embargo, aqui tenemos al mul- ticulturalismo, un mundo de esencias diferentes y separadas. Cada cultura tiene sus propias normas "naturales" como las diferentes especies de la naturaleza; tal como en las historietas infantiles, a cada especie animal le es ddda una diferente propensi6n en conjunto con un acento reeional diferente. - - adscripcion: la gente pertenece a culturas particulares, a veces
no conocen sus "raices" y deben descubrir sus propigs tradiciones, corno si estuvieran haciendo contacto con sus propias esencias per- sonales. La autoidentidad es alcanzada pnr el autorreconocimiento y la identificacidn cultural; - distuncia: el habitante nrbano visita diferentes culturas como
consumidor, como coniensal o como turista en un Brea designada (Barrio Chino, el Oeste Catolicc~ de Belfast, Manchestergay, Pequeria Italia, etc.), mas CI o ella no pueden cambiar de cultura ni las culturas podrin hacer proselilislno en forma activa.
La fi~ncidn de on semejante paquete cultural es bastante clara. Otorga solidez a cada individuo (ellos tienen su propia esencia como
I 't , .bastion contra la inseguridad ontologica) y evit;~ la incst;thilidad dc la actitud natural adscribiendo diferentes esencias a l i ~ conducla
' . diversa de 10s otros. Acepta la relatividad de las normas sin otorgar I relativid$d dc opci6n. Y, tal conio la actitud actuarial gelicra m a I alarrna respecto a los riesgos, el distanciamiento en el niulticultu- 1 ralismo admite una alarma respecto a la cultura, encerrad;~ esta den- \ uode nociones de respeto y tolerancia. hi, crea un muntlo de encla- ' ves exclusivos para reemplazar el mundo inclusivo de postyuerra. 1 Es importante advertir la extraordinaria naturaleza del proyecto mul-
l ticultural. El impulso de la Modernidad siwe para producir u n mundo que es abierto, desacoplado, ambivalente y fragmentado: un mundo
' de opcion y creaci6n de si mismola y de su estilo de vida. El mul- 1 ticulturalismo bloquea este impulso al reconocer la diversidad y al 1 mismo t i e m ~ o desD0ia al actor de la capacidad de optar.
Es por ello qrre la cultura gay es punto de inter& pal-a el dehace y la fascinacibn, ya que sobre todo es una cultura creada; las amistades no se heredan con el trabajo, la familia o la comunidad; las areas son palpablemente fabricadas. Por ejemplo, Christopher Street en Nueva York no es el Barrio Chino, la subcultura gay no fuc des- cubierta a travb del examen de la tradicion o la historia, sino qoe es manifiestamente improvisada por medio de un collage de estilos conservadores o innovativos, desde peinados skinheah hasta la adu- lacidn por Sandie Shaw o Judy Garland. Aun asi, el esencialismo se reasegura constantemente a si mismo. A1 respecto, permitascme citar en su totalidad la extraordinaria exegesis que nos relata Ken PLUMMER en Telling Sexual Stories:
*Para wmprcnder qu6 es lo que ha sucedido con las experiencias con el mismo sex0 durante el pasado siglo, seria de ayuda comenzar con un ejercicio de imaginaci6n. Figurese, si se poede, una experiencia rnicroscdpica de homosexualidad: una lnirada er6tica hacia olra p r r~ sona del mismo sexo, dos personas (o mis) respondiendo co11 sus genitales a sus respectivos cuerpos; dos personas del mismo sexo sin- tiindose emocionalmente regocijados por el contacto con el otro. Tales experiencias son prohahlemente uhicuas y universales. Irnagi- nese que usled ha nacido en el siglo xlx y pudo vagar cn los finales del siglo xx. Un mundo enteramente iliferente se le aparecc frcotc a usted: i.qi1.6 es lo que le ha pasado a dichas experieneias micros- clipic;~~'! En varias de las grandes ciudades enconlrarh que una innlcn- sa red de dialogo y actividad ha floreeido en torno a esas exprriencias

aporentemente pequeilas y personales. Hay librerias y liendas d, . ) videos. ... hatios pirblicos y tiendas de ponlografia, bares club i 0 s bases pars el reclalno del esetlcialislno
9 energizantes discos y tranquilizantes lecturas de poesia, cummn;,. . I ..
~ ~ - - " " importanle en el mulido wcidental, hay gente que.se ha transformado 1 les; la ~ a r e j a gay era vista como idetltica a la pareja heterosexual en "ay'' o "lesbians" o, aun mas, desde finales de 10s aAos de 19gos, I y,por fanlo, eran demandados respeto e igualdad d e trato tanto para i"maricasn por todos lados, otra vezl Las identidades son construidas / llombres cuanto para mujeres. Conlo dice Lynne SEGAL: en torno a la sexualidad; la experiencia deviei~e esencia ... Por supucstn
~~r-. . .m :
de teatro para gays y lesbianas, clinicas de salud Y restaura~lles, carus , j E~ los incluyetltes ahos d e 1960 y principios d e 1970, el clamor gay y comunas lesbianas; hay grupos para cada inle16s Concebihle,,, , plog resists era por una igualdad ignorante de la diferencia, la cuat ~ i e n t o s de miles de hombres y mujeres ban pasadu a vivir vidas era acoplada a un sistema de pellsalniento que rnildmizaba la dife-
que ello es tal cumo 10s medicos del siglo x ~ x haclan cuando cieaban sus galerias de malvivientes y pervertidos. Pero ahora la identidad no es mis impuesta de manera estigmatizante desde fuera. Es, en cambio, voluntatiamente abrazada desde dentm. Esto, siguiendo el hilo de la historia, es lo que la experiencia microscdpica "realmente" significaba desde el principio hasta el final: el signo de una nrraigada y, en verdad, muy diferente naturalezan (1995, p. 86, tnhsis en el original).
dentro de ese mundo ... Una pequefia experiencia ha devenido en'for. ma cultural de relevancia ...
Pero aun mbs, la experiencia ha sidu tambitn transfwmada ," una forma importanle de ser en el mundo. Asi es, pues en cnda cied.~
Como PLUMMER demuestra, la tendencia hacia el esencialismo es suscrita por 10s gays. Esta situaci6n crea sus propias c<~t~tradic- ciones, ya que al decir de Frartk MORT:
~ 1 1 ~ era verdadero en tCrntinos de cultura: las sin~ilitudes en el camp0 de las convicciones eran celebradas y se invocaha un crisol de razas. Ello era asi en lo que se refiere a orietltaciones sexua-
<<La comunidad gay ha hecho circular su propia idetttidad Na- siesencialista en torno a la idea de un grupo de interis it~~icamente asentado. Como una forma de sentido comlin colidiano se ha apoyado algo torpemente en el saber prvducido por una generacidn de aca- demicos e investigadores. Aqui, pese a 10s diversos nlarcos de refe- rencia, ulla corrienle dominante dentro de 10s argumentos planteadas Ila sido la dc aseverar el relativismo de la hon~osexualidad, tanto his- toricamente cuanto en relacidn con difereutrs medios socinles. El paradigma "socialconstruccionista", como ha sido dado en ll:~marx, ha trahajado para deconstruir proye,~iones mas unificadas v estahles acerca del ser honinsexualn (1994, p. 208).
"Lo que resulta perturbador para algunas viejas feministas como yo es el giro dentro de la literatura feminists desde una negacion original de diferencias fundamellbles entre mujercs y llombres a prin- cipios de 10s setenta, hacia una celebraci6n de la diferencia para fines
I de dicha dtcadan (1987, p. x).
I Es asi que la retdrica progresista acentuaba que tanto negros ( como blancos, gays coma heteroseruales, hombres como tnujeres,
e incluso gente "normal" como aquellos ilamados "desviados", eran lo mismo, y, par tanto, la obvia injustieia del tratamiento desigual fue transformada en la nocion que la gente era diferente, a la vez
1 que la diferencia debe ser reconocida y respetada en la forma de ( igualdad d e trato. Ello fue combinado con una forrna de esencia- I lismo: esas diferencias se basaban ett esencias que eran aparente- I mente fijas y atemporales. Son varias las razones para que tales
1 nociones esencialistas sobre la diferencia causen tal fascinaci6n en I el presente periodo, pero primer0 exa~nirtemos el encanto misrno
del esencialismo. El esencialisrno puede ser reclamado para uno mismo o su grupo o ser aplicado a otros. Los atractivos del autoe- sencialisrno son varios:
1. Provee seguridod ontologica: obv~ar las opciones da solidez al mundo social. el cual es, tal conto apuntan BERGER y LUCKMAN, una creacion humana, y como tal, sie~npre sujeta a duda, a sensa- ciones desestabilizat~tes y, en sus extretnns, a phnico y terror. Provee el alorismo de que lo l~acenlos de esla manera purque stempre lo hetnos hecho asi y porque es la fol ttla correcta d e hacer las cosas.

o~ua!me~nZasr ap lan~u un 1e1Bvl eled 'u~sea ap a~ual~odur! sew o11o L 'ella ap lah!u -!pu! eied osoje)uaa sa sapep!unuodo ap peplenZ! ap se~!l!~od ap om!u!m un e?!ldru! anb (lol~uo~ lap leu!8leu1 e~o~~iaru el) up!~ua~aiu! el ap IP.!J sou!mial ua 'oldma[a iod .(aluamepen3ape sa3a~ e) sepe~ou%! ueas -cnizv ug!ocps~l esopep!n? euo muai somapod 'o~uel ~od 'opal un lad .Jla 'sazolp ap osn lap 'ol![ap lap u?!Jeu!ul!la sl ua els![!q!scd e!3uaal~ el '(,'ma om noXpuo snquls
sod1ii3 soqap ap o1)uap so!%al!a!ld stljnjs ap sepualaj!p sel anb e
>;uur I clan, se~rs Lnadro8 sari i.~.x~snlsn uonn,ss~ad ~nnmnl~az el 'u~~r~srneu1411sa elua!le "3la 'soi8au sol sopol '~aiajll~ sel ssp01 aqua sasaialu! ap le!3 ,..,,, ' > ,. ~ ~ ,~~ ~ -.,. .~..- ; ~r ~ rz~~~~~ -~ ~r;~ ~. -~ ~. ~ >. ..~ .. snrlgus ns lad npucmap XI nlsaqruwm as anb udwa,~ oms!ru le I!JIIIJO apand .sesoasa!~ , -uasa pep!un eun loci epuemap el :sasaJaJul ap pop!~ctl ~uanbag .s '~a~o!~qqod ap l~o~~uoala d o9&!~ lap oope~~s!u!&pe e; id &u! la 'oldmala ~od odmy i,ms!ul (I! 'ua1ln?o oqxq ap i 'uapand oms![e!=uasa d oms!leuenl3y ,
'(0861 'NHaoMa '.!a 'd) lepos o!qme3 la eled alq!yns!pu! oloamnB~e omo~ iarnm - -
I el ap aluaiaqu! pep!lo!ladns el JemJge uapand saluapal ,,salein1
:uppez!le!wasaolne el -1n3,, o "salm!peJ soms!u!maj,, soun81e 'ena~u! el y .u~!~~NJsu! o uo3 selaleied uarro3 sepeuo!3uam sejelua~ sg .sodn~8 so110 sol t!
u?!3ez![e!3ns iod pep!.~o!~adns el e o e3!89lo!q pep!~o!iadns el e epual sod!loalalsa som!nq!i)e ualqme) 'asojeluaa epuasa eun opuaAasod
1 -ajal u03 epemlge las apand le3ie!iled uopeu!mop el 'oldmaja iod
omoo op!qpiad sa o~doid odni8 la anb ua elauem emsp el aa ( .asep o oiauaB 'ezei ap eas eA 'pep!io!~adns el ~e3y!lsn[ ua als!suo3
I .olio lap u?!3~z!le!3uasa ap osa3oid le eloqe I
soma!qme3 .es!a!p eun omm o~aua8 ap oms![e!3uasa ns uaiqn3sap salen:, sel 'sels!q3eru selnrlnj eiaua8 sefeq sasep sel ap sauolea so( ap oo!~eu!9lem el anb odma!~ re a~o13!pm elpuaaua A 'pep!u!ln:, -sew el e soassap sapuei% auodoid eqqnd eiajsa el ua lajnu el ap mwsu! 13 .ssJe!y!uej 0 sO3pyq saiolea ap up!3euu!jeal el sa ol j om03 lei 'oa!)3ul)e Anm ellrisal oms!Ie)uamepun) la 'oJ!iasap la om03
I ~ex)m em!p un ux 'pep!Iuap! ap S!S!J~ uaqns sodnfi A sonp!A!pu! I
ap pap!lue:, us18 A .ma13 e3!8goluo pep!~nSasu! el .e!plel pepy 1 -lapoln[ el e soolellua seuade sea!pelje sew uellnsal 'eq!i~e sepeuop !
i -uam se!8alellsa sel ?nbZ1od ap e3ia3e se!aqo sauozel Aeq sev 'EU 1 -nmnq e!iols!q el ap saaeil saluasaid opelsa ueq aidma!s sefa~ulk sW .ezaleJnleu o seJnlln3 sns ap aseq el aiqos souemnq sodni8 e~edas :uo!snl"la I![ ap [eluamepunj e!%ale~jsa eun sa oms![e!nu2sa 13
'pnp!lmXaSOJ -a$all PI uo.1 ,.leln)eu,, pep!led nun aua!) A pep!l!qedlno e elajns 1%
apand ou 'oun ap e3!8olo!q ezaleinleu el ua elsa pep!qr:nxasomoq el anb ed anb a3alqe)sa 'somaian om03 'XD~ oms!lr!>uasa 13 .oil0 la!nb -1~113 ap q om03 (a~q!s!uuad 'oluel ~od) ,,[emleu,, uel sa el3npum ns 9nb icmepai eled iapod ap sa~uaie:, aluamea!)elai sodma ap solq -iua!lu lod ope3oau! 12s apand anb ou!s 'esn3xa aldm!s orno3 opnz!l!ln ]as apand olos ou oms!qe!suasa la :ows!w out7 o as~apuajaa '9
qa 'eprra!~!~ 'oaldtua ~aualqo ;A pled sapep!unllodo ap ojeq Anm o!pamoid un uauay anb sodn12 urn .'
u!l!3~n!q!iuap! nl isurnl3a~ ~apod 'sopn!Zal!nud aluaiueA!lqal sonp? .-
ows!le!Duasa lap unmo3 sym osn la :popuu.uadln ol ~owgoag 'p w!~ols!q up!3!peil el ap opelnurn3e osad le
sels!leuo!3eu sauopem~u! sel om03 o (..eipa!d ua sel!~xa,,) sels!lel -uaruepunj seso!Z!lai se3!13eid omcn sope3ypsnr 1as uapand salol -3as sopeu!uuajap ap m!l!lod uopeu!mop el else11 (sou!uamaj om03 sou!~n3sem oluel) salq!ua8 ap uo!3el!lnm el apsap 'sesopnp seq -geld se!ieA .pep!luapIolne el ap aAep aluauodmo3 om03 A le~nl[n3 epuaiay el ap alied "mm opeag!isnj las apand aiioN lap epuell1 ap ss31lole3 seaq ap s?aeil e seluaur!lsa~ seylax:, A saloqmel U03
'aluamlejun!i, ieq31em ap oqmq la anb jse sa .omsllepuasa lap s?~ -ell e sepe3g!lsnj ias uapand saluezeuaure r( sepeqlauo!3nl!lsu! sew se)>npum seJ)o '~el!m!s elauem ap :alqu~da~ou! 01 O~UUJ~~S~I .E
'(5661 'SI09lmO~ U?!q -me1 iaa) ep!qaq el A 08anr la 'lenxas pepa!iea el iod ,,psp!sa3au,, el ea!ldxa anb (~961 'MOECII~) ,,esonPajap ejiquroq,, eun uaua!L ,e3!ul? 'T!nb 'A eu!ln3sem epuasa ns e oms!u!aoq3 r( oms!q3em ns ap oq~nm l!nq!ile uapand eueqin ell!pued eun ap soiqma!m sol 'siaueur emsy el aa '(9861 '70 ja amv J~A) ,,pep!u!yn3sem el ap s!s!i3,, eun sa 6eq anb 01 apuop oaldurasap ap salaqu so~le ap aluasald opopad alsa ua oA!l3eJle a)uauueln3!ued Jellnsal apand rnlnpe lap sapep
I. P,',wvee seguridad urrlu1u'b)ica: en un rnundo i ~ ~ t e n s a n ~ e ~ l c e
ra l is ta , en el c u a l e s t a m o s al t a n t o de e s t i l o s de vida y o p c i o n e s m a t i v a s a l t e rna t ivas , pues la amenaza o n t o l o g i c a hacia el relativism,, s i e m p r e e s t a a1 a c e c h o . iSi la homosexualidad es una elecci~n de
de riesgos a poblaciones seleccionadar. Esto es, no buscar la eliminacio!~ del delilo sino alcanzar una minimization gradual de los riesgos para varias franjas de la estmc. lura de clases. Por otro lado, podemos tener un gasto publim casi fuera de c o l ~ t r ~ l que, como una versi6n vivida dc las producciones de Hollwood, Tennirzolor 1, 2 y 3, persigue la climinaci6n del delito a cualquier coslo, ya sea tinanciero (I judicial, Y, por supuesto, puede existir un discurso cabalgando sobre el otro. Asi, podemos tener una bdsqueda moralisla de penalidad, combinada con una administrari611 aclua. rial de 10s enornles dep6silos de acusados que tal plil ica de juslicia genera. En efecto, la combinaci6n de un sistema judicial publico ell bdsqueda de justicia relrihutiva )r
un sistema penal privatizado, contando euidadosamente cads centavo aclt~arial, cs Iamiliar: uno con su njo en 10s actores, el otro m n su ojo sobre los accionisl:~~.
la existencia sinwltinea de ambos d i s c u r n ha wnfundido visibleme~t~e al *is; curso evaluador subre el acluarialismo de Jonathan SIMON y Malcolm F ~ e r EY, en el cual buscan una tendencia dominante actuarial hasta la1 punlo que la explosi6n penal, particularmente la de los Estados Unidos, aparece como una anomalia (ver S ~ m m y FEmr, 1995). Su mnlusi6n se Lorna m6s evidenle aun respecto a las clnses mar- ginales. Desde un punlo de vista actuarial, la administraci6n de las clases n~arginales es claramente un problema de apilar fuera a sus miembros, creando vejas y barreras que 10s mantienen en sus propias rescrvas, causando problemas a ellos n~ismos y
' un estilo de vida, e s t o obviarnente pone en peligro l a i d e n t i d a d d e l var6n heterosexual! Si es que 10s limites de la divisi6n d e l t r a b a j o
entre hombres y mujeres se esti desdibujando y e r o s i o n a n d o , luego,
I la i n t r a n s i g e n c i a m a s c u l i n a puede echar mano a una diferencia esen- , cia1 que justifique la res i s t enc ia a cualquier incursi6n dentro de 10s I roles masculines. La esencializaci6n.de 10s otros quita la posibilidad / de opciones a l t e rna t ivas ; son simplemente atributos de otros grupos 1 sociales difemrtes a nosotros. Los gays son homosexuales, isa es su 8 naturaleza, asi como otra g e n t e es intensamente religiosa (es parte I I de su cultura), las m u j e r e s so11 intuitivas, emocionales, cercanas a
sus sentimientos y les encanta cuidar nifios, etc.
2. Legitima tanto elprivilegio crrartto la condescendencia: nos per- . mite mantener y aceptar posiciones de superioridad o inferioridad.
En un m u n d o en el cual la distribuci6n de premios y pr iv i l eg ios se p r e s u m e meritocritica, y aun:.asi es n o t a b l e m e n t c injusta y c a b t i c a , la creencia en esencias y diferencias radicales en las destrezas de la gente, p e r m i t e a 10s ricos donnir tranquilos y a 10s pobres a c e p t a r
su destino. Ya hemos visto las reflexioi~es de Swtt FIZGERALD acerca de la diferencia, veamos ahora corn0 refleja mis e l a b o r a d a m e n t r e
s u vision de 10s ricos: minimirando los problemas para otros. De cualquier manera, desde el punlo de vista del esencialismo y la endemonizaci6n de la clase subalterna, es necesario que las
nEllos son diferentes q u e t i y yo. Ellos poseen y disfrutan desde
luerzas de la ley y el orden entrcn en su lerritorio y administren justicia, a menudo m h temprano, y es to les hace algo a ellos, 10s l ~ a c e blandos c u a n d o
de manera drawniana e indisniminada. Ambas Lendencias ocurren en las s,sciedades sornos duros, y cinicos cuando sonlos cnnfiados, de u n a rnanera e n
de la Modernidad tardia (ver LJM y YOUNO, 1993). que, al menos q u e hubieras nacido rico, es diffcil de entender . EIlos
Estos discursos gemelos del acluarialismo y el moralismo se currespunden con piensan, muy profundo e n su mraz6n. q u e s o n mejores q u e nosotros las tendencias gemelas de la Modernidad tardia: una pierde la melanarraciA~~ v loda porque nosotros tenernos q u e descubrir las reeompensas y resguardos . idea de progreso (que no sea progreso como objetivo tCcniw de control drI riesgo), y la otra combate al "enemigo" mientras esencializa y endemoniza d u r a n t ~ la 1,e.p
ciacion. Dos im6genes del delincvente, par tanlo, coexisten, la del homo ncnrorir, donde todos somas capaces de delinquir aunque en grados discernibles y \ariables: y la del homo c"minoli7, donde el delincuente y el no delincuenle estin cl;*ramenle descriptos.
Finalmente, no debiera suponerse que podemos fAcilmcnte aplicar una eliqueta polilica al actuarialismo. El actuarialismo puede existir de una manera posiliva y pro- gresista, y ismbibn de una manera negaliva con la cual, qui7As, eslamos mis acos- lumbrados. El actuarialismo, por eiemplo, ouede bien ser Dark de urla ideolunia de . . . . - reducci6n de la intervenci6n del sislema de juslicia penal. Podria ta~nbiCn eslar rela- cionada con tendencias abolicionistas v minimalistm (ver VAN SWAANINGEN. 1997). Efectivamenle, esta es la forma en que aparece enItel de a drogas. donde lm que favorecell la rninirn;zocMn dc considerane una polilica actuarial sobre y contr! a s Ins drogas y un uso a l ~ t n p ~ r a d o de las sancioned'dj
. . . -
d e la vida por nuestros propios n~ed ios . A u n cua"do se internan pro- fundamente e n nuestro m u n d o o se l ~ u n d e n por deba jo d e nosotros, siguen pensando q u e son mejores q u e nosotros. Ellos son diferentess.
3. Nos pennite culpar a1 o m : el esencialismo, como ya v e r e m o s , es u n p r e r r e q u i s i t o para l a endemonizaci6n; es decir, para l a cul- pabilizacion de un gmpo dentro o fuera de la sociedad por 10s pro- blemas sistemicos que enfrenta la sociedad.
4 . Es la base para la proyeccicirr: nos pennite proyectar ex i to - samente en el o t r o l a s partes n~As bajas e incomodas de uno mismo. Como lo cuentan Dave MOR~EY y K e v i n ROBINS:
&si, el extrafio, el ex!ra~~jero. n o s61o e s t i en t re nusotrus, s ino tarnbiin den t ro nuestro. El es, (lice Julia KRISTEVA, "la ca ra uculta

170 Jock 1orr,lg
de nuestra ideniiclanl" (1991, p. 20). que esta oculto 0 reprimid,, crea en nosotros llna scnsaci6n de incomudidad cxistencial y valiciniu. Lo que ha sido cxprllsado en la constmccion de nuestras idenlidades vuelve paraenajena~ nllrstra imagination y perturhar nuestra pazinle. riorn (1995..p. 25).
I'royectar lo que percibimos como desabrido nos ayuda a mitigar esas pesadillas, haciendo nuestra identidad elegida mas coherente y precisa.
Esencialismo cultural y I~iolcigico
El esencialismo puede involucrar tanto la creencia de que la tra- dici6n de un grupo genera una esencia (esencialismo cultural), n bien que tal cultura y patrones d e conducta se apoyan en diferencias biologicas (esencialismo biologico). Ha habido en a i o s recientes una tendencia de argumentos que buscan revitalizar las bases biologicas del esencialismo. Algunos de esos argumentos han sido el resultado de preocupaciones tradicionales entre la derecha, par ejemplo, las justificaciones biol6gicas respecto a la supuesta inferioridad racial y de la clase trabajadora. Es asi que el best seller de HERRNSTEIN y MURRIA, The Bell Cztnje (1994), argurnenta que existen bases racia- les y clasistas del IQ (test de inteligencia), y, par tanto, las injusticias de la estructura social de Occidente esthn basadas en diferencias biologicas preexistentes; aun mas siniestramente, la incursion de Phi- lippe RUSHTON dentro tlel (ahora de moda) mundo d e la psicologia evolutiva sugiere que las supuestas diferencias entre blancos y negros respecto al delito, a la agresividad y la sexualidad, se relacionan a diferencias esenciales er~tre las "razas" generadas par sus intentos de prosperar en diferentcs medias ambientes fisicos.
Lo que resulta a h m5s sorprendente es que tales reclarnos res- pecto a las bases biologicas de la diferencia social encuentran eco en sectorrs mas progrrsistas del espectro politico. En este contexto Lynne SEGAL escribe:
aLas kminirlas h s n luchado con lerocidad para demolir la sig- nificacion dada a lo biol6gico en la deteminacidn de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y de 10s contrasles que delineamos entre "femineidad" y "n~asculinidad". Hoy, empero, algunas feminis-
f (as, CCIII igual pasirin, parecen haberse cruzado al campo i~pucslon (1987. p. 7).
De la misrna manera, Ken PLUMMER nota coma el supuestcl des- cubrimiento de bases biolbgicas de la homosexualidad fuc recihido con entusiasmo por algunos sectores de la comunidad g i y :
*Para ml~chos, es una historia biol6gica de diferenci;~ natural. Se trata de una cultura creando su propia narrativa esencialista de idcn- tidad - " h s honlosexusles nacen, de la misma manrra qire lo hete- rosexuales nacen asi. Eso es lo que pienso, siento, s6 y on ha hahido evidencia alguna que pruebe lo contrario", dice Larry KUMER, lider y activists de la causapy-. Y cuando en 1991, Simon LEVAY (re)des- cubri6 las bases biol6gicas de la homosexualidad mediante su estudio sobre la contracci6n deel hipotilamo, devino 'en personaje celebrado pnr la cullura guy* (1995, pp. 86-87). .-
De hecho, en seguida, las camisetas en la comunidad guy pro- clamaban "Gracias par los genes, Mami", o solo "Xq 28", la supuesta region del genoma donde el "gen gay" fuera situado (FERN~A(:II, 1998).
Mas singular aun es el continuo uso de categorias ~xcinles por parte de progresistas que trabajan en relaciones con la comunidad y por parte de gobiernos locales de centro e izquierda. Aqui nos encontramos con la categoria "raza", la cual, nos aseguran la mayoria de 10s biologos, carece de sentido cientifico alguno (ROSE el a/. , 1990). La paradoja es que aquellos que se oponen con mis fuerza al racismo se encuentran a si mismos utilizando categorfas hasadas racialmente o, mas a h , racistas. En efecto, ellos estin mas prestos a utilizarlas que cualquiera, con exception de la extrema derecha. Por ejemplo, el sistema de veto concerniente a adopciones aplicado por muchos servicios sociales hacen que las politicas raciales del Partido Nacio- nalista surafricano, en su epoca en la cuspide, parezcan tihias. Paul GILROY (1986) ha denominado este proceso w m o absolutismo etnico y es un critico acerrimo de tales politicas. Como notan John PIUTS y sus colegas en su critica a las relaciones raciales angloamericallas:
~ ~ G I L R ~ Y quiere disculir acerca de la idea de identidad conla C ; I ~ ; I Z
de ser siempt-e "finalizada", y es una de las caracteristicas de las "po- lilicas de identidad" las que, implicita o explicitamente, han siluado la identidad social e individual como ona e~e~rcia. Lss aparentementc

inevitables polaridades de los modos de pensar ese~~cialistns y plu. ralislas problemalizan las politicas racidles, lanlo corno ha11 proble. matizado tanlbiin mucho del trabajo cientiiico social y critico. lote- gracidn y antirracismo deben ser ciertalnente entendidos como pra- cesos, rnes que como eventos, en 10s cuales una dialictica dc cambia debe ser asumida si es que va a significar lo que ellos dicen que signi5ica.
Este es el carnpo conceptual del cual (~ILROY extrae fuerza para su trabajo con el que reevalua un compromiso incuestionable con las politicas de "nsemmienlos unimciale.~". Sepultado bajo discursos contemporaneos sobre identidad racial que illforman practicas de pro. teccibn y cuidado de la infancia, podemos argumentar que hay un "~nito original". en el cual la restauracihn del niho abandonado 610 puede ser lograda por medio de la conslruccidn de una identidad positiva wncebida en tbrminos de "raices" cullurales, (COOPER el a [ , 1995, p. 139, knfasis en el original).
Estos autores ccintrastan lo dicho con politicas francesas, di- ciendo:
qDenlru del discurso polltiw francbs, la inclusi611, y no la ani- quilaci6n de nociones de identidad dentro de aquellas de "socialidad, el ieconocimiento de que todas la . idenlidades personalesson sociales, diversas y cambiantes, puleden ofrecer algo que valga la pella en el esfuerzo de reconstmccihn de pollticas de trabajo social que recon- cilien la atencion a las "diferencias" dentro de una lucha uaiversa- lizada por la creaeibn de una "sociedad buena". (ibid.).
La falacia del esencialismo
Con John LEA, escribiendo en 1984, notabamos la falacia de semejante esencialismo:
.La conducta de un grupo particular se relaciona con so historia especifica y wn las oportunidades y restricciones que ello trae consigo. (Tal) teoria se opone a cualquier nocihn de tendencias ... "naturales" de un grupo partsular, ya sea que estt establecida en forma gcnbtica, racista, o que por rnedio de una esencia cultural sea relativa~nente transrnitida en el tiempo sin alteraciones. EII rnlestros dias, la crecncia en un guidn genitico preescrito quc detern~ina las caracteristicas con- ductuales de u11 grupo, tiene una escasa audiencia. De cualquie~ matle- ra, las teorias culturalistas tienen una influencia omnipresente. Ilesde
Eserrcializondo ul olm 173
este liltinlo punto de partida, las caracteristicas esenciales de un grupo son vistas como delenninadas por tradiciones culturales, cuya "esen- cia" puede ser descubierta por el analisla perceptive. Asi es como se descubre la propensi6n del judio a las finanzas; o es identificada la propensidn al ritrno del alricano en la America negra contempo- rinea. Tales teorias abundan en la discusidn de grupos ttnicos y sus historias, y van desde la musica (jazz como expresi6n directa de la cultura africana en Amtrica) hasta la politica (10s judios son iuactivos innatos Irente a la adversidad), y abarca todos aquellos escritores, a la derecha o izquierda del especlru polltiw, que ven la conducta de inmigrantes de segu~lda generacibn como reproduccidn cultural de su linaje.
El punto no esta en negar los legados culturales y las tradicioncs, sino en enfatizar que son constanternente cambiados, reinterpretados y retrabajados frente a circunstancias cambiantes. Las inmensas varia- ciones de la conducta llumana IIO pueden ser explicadas en terminos de gui611 genbtico o de es.encia cultural. Aquellos que, una generacihn atrk, hablaban de la apatia judla respecto a SII persecuci611, ahoia pmbablemente hablan de la innata agresividad de la cultura judia. La relaeihn entre una generation y la siguiente es un proceso de ree- labomcidn , antes que un proceso de rronsrniridn* (1984, p. 131, tnfasis en el original).
Esta es, pues, la crltica al esencialismo. En primer lugar, las cul- turas no implican esencias atemporales; en conaaste, ellas pueden cambiar rhpidamente en el tielnpo si las circunstancias cambian, tanto como pueden permanecer esthticas si las condiciones no cambian. l a s culturas y subculturas son las formas de adaptacion a 10s pro- blemas que enfrenta la gente; culturas diferentes representan cir- cunstancias diferentes. En segundo lugar, nunca se presentan en for- ma pura, sino que contienen contradiccidn, conflicto y desacuerdo. Final y mls definitiva~nente, no se encuentran separadas entre si, mas involucran intercambio de ideas y simbolos, y este intercambio implica transposici6n y transformaci6n. No es una cuestidn de un lote multicultural de tejidos que se entrelazan, sino de un flujo de color y textura. 0, cambiando a la ~net l lora mas comunlnente uti- lizada, las culturas son hihridas, raran~ente se trata de especies ais- ladas. 'fa1 hibridacion ha devenido 1n5s evidente en el presente perio- do de gloha1iz;siGn.
Si rechazarrlos dicllo esencialist~~o, debemos descartar la noci6n de ~nulticulturalismo que propone rltl tnosaico de esencias fijas pega-

uq!oe3npa q ,~o!alu pepayos eun aluam~e!~os Jeuas!p 'oluel ~od 'miuapod i~olus!lu soilosou k souepepn!:, so~auedluo:, soJ1sanu 'soy!u soi~sanu ie!qlue3 soluapod sauo!Jnl!lsu! ap o1ua!mpa~qe~sa aluaped lap ()!paw iod +sai%o~d ap ezue~adsa el sornelluo3ua Inbe A- U" "w .pep!JO!JaJU! 0 pep!Jo!Jadns J!laJU! e~ed 0 sel3opuo3 ap u~!3e:,!)!lsnj el e~ed epez!l!ln Jas e!pod ou e!%o[o!q q .soq3aq ueJa arib ou!q 'uepeu ou saleu!m!J3 scq 'lepos e!uomJe e!JnaJo ezue!~:, nl:,a~~cn el Lso~!sa~%e alualuleinleu ueJa ou saJqmoq swl ~alepos sauo!:,:,m)suo3 ueJa 'ollnpe-alua:,sa[ope une 'ou!uama]-ou!ln:,selu 'o3uelq-oi%a~ .epuasa ap ou 'uopez!le13os ap se!Juaia]!p ap opnp -old un eia Iepos pep!sJaA!p el 'alqealeur 'e3!lsyld via eueulnq ezal -eJnleu e7 .sa[e!:,os sol3npo~d ueia anb ou!s 'sa[e!suasa se!:,uaiaj!p seun8u!u ua sepezyua ueqelsa ou (pepa ap o o~au?% 'ezei ap eas ek) se:,!Solo!q se!:,ua~aj!p sel [en:, el ua eluJol el ua olua:,e 11s 'e)s!sa~8 -o~d olualuolu ns ua 'e!ual aluaXnpu! e3!~pla~ q .up!snpxa ap sled -ual un ua leiaq!l m!JolaJ el ap up!:,eur~o]sue~) el 'elunde sou ~vn -nvg 1unlu8r(Z anb e!uoJ! alq!ual eun !nbe soure~~ucnu~ .leu!lu!JJ o op!dn~sa 'ieln%au! alualulelualuepuy o%le omo3 OJJO lap uo!Jez!uotu -apua el ua alua!sucn ua!qmel anb zaA el e 'alua~aqu! pep!~o!iadns ns 112 11313 alua% el anb ua alua!suo3 inJnlln3 olus!(e!Juasa 1%
'(9 1-51 .dd '~661) nezuan8~an iod opuaps e ue!leluell as 'uei -a!>y 01 !se IS 'OpueJoAu! uplsa aluamelonpj anh so!uomap sol uc~ou8! so113 .,.ous!~el~das,, ueloldu! salue~ou8! salexpel sel)ua!m '.,lelnlln3 P~J~II~., run opua!)aruo~d salopemasum so!dold sollsanu e souaual ~1011~ 'l!n13 allan9 el apsap eues!lame epua!iadxa el wed olotual ue) 'u!)pi nsololloq aisa nlluo;) iolsa e alq!lajald epas ou nl!~ozo3som y!y.nn~nddo ap ugpeu!mop alualopu! o e8~nqsqeq n!ueq anh '(e!ladu! rlau!%al ?no? .e3!l?uv ap osolnqau A aAens oms!le~nlln3!~~1iiu lap watnr~uosu~ po ofrJnpaJ e( 'o3!19a1 o!po A aiaues ap sopnaj ua epeJia3ua 'SOPOI EIIUUJ sopol ap e~~an8 el :oue!saqqoq opuntu un .aluauenanu eioilr! n~uasa~da~ anb o[ A oluasaldal zar\ eun8le epoaale epq3lem ellanh~ anh 01 souan 'oms!unuo~ lap allanu el lod sepelaq!l op!s ueq (salc!"~ A soso!8
176 Jock Y O I J ~ ~
puede instruir, la dernocracia dispersa actitudes autorilarias, las pri- siones rehabilitan y las clinicas curan y modifican conductas. R ~ ~ . pecto a la gente, no se les prescribe otra cosa mas que el ser, primero que lodo, maleables y segundo, benignos y pacificos respecto a los demas, s61o si las circunstancias sociales se encuentran a matlo para moldear y permitirlo. Este punto de vista era. el motivo central de las actitudes tanto americana cuanto soviblica, respecto al progreso humano durante el period0 de posguerra. Las viejas tiranias de sari-
gre y tierra son suplantadas; 10s seres humanos son, de hecl~o, muy similares bajo la piel de la cultura, mientras cultura y conducla pue- dan ser flcilmente cambiados.
La transformaci6n que apunta BAUMAN es una que ree~r~plaza el esencialisnro biol6gico con esencialismo cultural:
: <<paraddJicamente, las ideologias que afflnlpahan actualmente la estra- tegia de construcci6n de identidad comu~lal, y las politicas asociadas de erclu~idn, emplean el mismo tipo de lenguaje que tradicio~~aln~ente fuera ulilizado por el discurso cultural incluyente. Es la cultura misma rnh que una colecci6n de genes hereditarios lo que es representado por esas ideologias como inmutable ... De la misma manera que las castas o las clases del pasado ... Cstas t~unca se pueden mezclar, y no se deberian mezclar por miedo a que la preciada identidad de cada uno se viera comprometida o erosionada. En una reversidn grotesea de la hisloria de la cultura, no es elplurn/irmo y separatismo cultural, sino el pros~li~ismmo cultural y el impulso hacia la unificaci6n cultural los que ahora son concebidos corno "innaturales", como una anor- malidad a ser resistida y desafiada activamentem (1995, p. 188).
La gente nace con colluras, sus identidades son vistas como cons- tituidas y dadas por sus culturas. Sin sus culturas especificas no son parte de la raza humana, w m o las tempranas ideas asimilacionistas sugieren; son nada, gente sin cultura, el "otro", aquellos abando~~ados en 10s mlrgenes del mapa cultural fuera de 10s e~~claves hahitables de cada tribu y cultura.
La diversidad social comienza a ser percibida como biodive~sidad: una serie de especies que no pueden (y no debieran) meslizarse, que debieran preservarse en su pristina bas cuales "naturaln~e~~te", aunque flicto las unas con 1aS otras. Es asi ticulturalismo en incapaz de
Esencializando al otro 177
sienipre mas y mis (desde Bosl~ia a lrlanda del Norte y desde la supremacia blanca a la Naci6n del lsla~n) con frecuencia expresado en 10s mismos ltrminos culturales:
<La ralz de la presente debilidad de la llamada causa "antirra- cista", tan trislemente sentida a traves de Europa, yace en la profunda transformacidn del discurso cultural mismo. Dentro del marco dc dicho discurso, ha resultado excesivamente dificultoso presentar sin contradioci6n (y sin el riesgo de denuncias penales) un argumento contra la permanencia de la diferenciaci6n humana y contra la prictica de separaci6n en categorias. Esta dificultad ha llevado a algunos auto- res, preocupados por la aparente inhabilidad del argumento "mul- ticulturalista", a desafiar (y ni hablar de detener) el avance del tri- balism~ beligerante; 10s ha Uevado a doblar sus esfuerzos cn el remo- delamiento del "proyecto modern0 intenninado" como la sola defensa de contenci6n de la marea. Algunos, como Paul YONNET (1993), van tan lejm como para sugerir que las fuerzas antirracistas, que sermo- nean mulua tolerancia y coliabitaci6n pacffica de culturas y tribus diversas, son las que hay que culpar por la creciente militancia de la tendencia exclusivistan (ibid., pp. 188-189).
Condiciones para un exltoso ejercicio de endemonizsciun
qCuando me enfrenlo a nlis demonios Los visto y alimento Y sonrio Si, sonrio, al tiempo que me invadenm.
(<Strange Glue., Intematior~al Velvet, Catatonia, 1998)
El esencialismo provee una base cultural para el conflicto, y es el premquirito necesario para la e11demonizaci6n de sectores de la sociedad. La endemonizaci6n es importante en tanto permite que 10s problemas de la sociedad Sean atribuidos a "otros", generalmente percibidos en el "horde" de la sociedad. Asi es que tiene lugar la inversi6n habitual de la realidad causal: en vez de reconocer que tenemos problemas en la sociedad debido a contradicciones basicas que van al nucleo del orden social, se manifiesta que todos 10s pro- blemas de la sociedad se deben a los problemas mismos. iDeshiganse de los problemas y la sociedad pasar5 a estar, ips0 facto, libre de problemas! Asi es que, en vez de sugerir, por ejemplo, que gran



Jock I'ouq
"nuestru"). La reufirmtlcion de normalidad alienta, de manera dur- kheimiana (ver ERIKSON, 1966), demarcar 10s lirnites de la normalidad mis definida y clara. Cada diablo popular refuerza la imagen de la persona normal en la calle: en este caso, la familia normal y el "normal" no consumidor de drogas (iignorando el whisky, cervezas fuertes, gintonic, cigarrillos, Valium, Prozac, etc.!). La madre soItera, particularmente, invoca fuertes imagenes de lo que uno puede deno.. minar la familia esencial, esto es, la familia como es y siernpre ha sido: mami, papi, dos niiios, casa, jardin, el gato, "papi el sostCn econ6micoW, mami la que cuida y provee un pequefio ingreso extra, desayuno en familia a la mafiana, cena sobre la mesa a la noche y asi m k o menos para siempre.
La endemonizacion y la fabricacidn de monstruos
Hasta ahora sblo he estado hablando de la endemonizaci6n de grupos; concentrirnonos ahora en 10s individuos, en la fabricacidn de monstruos. Esto no implica una disyuntiva entre uno u otro; a menudo 10s monstruos son situados en el contexto de la endemo- nizacion gmpal. Es asi que 10s niiios que mataron a James Bulger eran vistos como si hubieran emanado de un contexto de madres solteras, clase marginal, representando de esa manera la patologia del grupo (ver MOONEY, 1998). De la misma manera en que 10s phni- cos morales parecen haber aurnentado en frecuencia (ver Capitulo I), el fen6rneno del intenso inter& de 10s medios y el p6blico hacia 10s individuos parece haberse tornado cada vez m8s veloz. Mientras escribo, en Gran Rretaiia, dos ejemplos de lo que destaco son el del pedbfilo Sydney Cooke y la infanticida Mary Bell. El prirnero provocb panico cuando fue liberado de prisicin, y la segunda cuando recibi6 dinero por la publication de su biografia. Los medios estin llenos de sus fotografias, la prensa ejerce una constante caceria sobre ellos, el public0 expresa su gran preocupacibn. En el caso de Cooke, turbas de personas clamando ley y orden (i. e., acci6n directa contra 10s pedofilos) se agolparon fuera de una estacion de policia en Bris- to!, mientras tanto 10s comentaristas especulan sin cesar en sus columnas y sus programas vespertinos. No es Cste el lugar para hacer un analisis exhaustivo de tales fen6menos pero si es importante rela- cionarlos con nuestro argument0 general.
1. Su "maldad" es claramente definida: Cooke, Bell, Hindley, 10s West han cometido delitos graves y excepcionales y, a diferencia
I
de lo que sucede con casi todos 10s otros delitos ampliamente cubier- tos por 10s rnedios, casi no existe debate sobre falsas acusaciones
1 presunta inocencia (como, por ejemplo, en 10s casos de Louise Woodward u 0. J. Simpson). Existe tambiCn una notablc difererlcia respecto a otros casos de panico moral donde la maldad del grupo estigmatizado es mucho mas ambigua (p. ej., mods y rockers, con- sumidores de drogas, viajeros de la nueva era),
2. Ellos son vistos como monstruos, criaturas que so11 csenciul- mente diferentes de nosotros. Sus acciones son "increil~les", impo- sibles de irnaginar que uno mismo las puede cometer, en el (<Ifmite de la comprensi6n y entendjmiento hurnanos*.
3. El discurso no omite la nocion de causalidad. Esto es, su maldad es, en efectd, fabricada por la sociedad (no se trata de un espiritu malign0 que flota libre en la sociedad). Por el contrario, y esto se verifica en el caso de Mary Bell, es visto corno producto de un ambiente familiar monstruoso (sadomasoquismo, una rnadre ' prostituta que conspiraba para abusar sexualmente de ella). Sus pasa- dos son esencialmente diferentes de 10s "nuestros".
4. Ellos estan mis allh de la redenci6n. Siendo esencialmente clasificados como rnonstruos su cambio es imposible. Ningun tiempo en prisi6n puede redimir su maldad. Preferiblemente deberian que- dar en prisibn o en otra institution coercitiva para siempre, o, en el caso de 10s ped6filos, deberian ser castrados quimicamente.
5. El riesgo es extraordinariarnente exagerado. Cooke era terni- do aun cuando estaba voluntariamente detenido en la estacicin de policia y bajo constante obsewacion de la policia y del personal de probation (prueba) durante el corto tiempo que estuvo fuera de la prisibn. El discurso se situa mis lejos del actuarialismo de lo que uno pueda imaginarse.
6. Los medios masivos de cornunicacion juegan un rol clave en la endemonizacion: persiguen al desviado mucho mas alla que la policia misma, y a menudo culpan a la policia por tratar el caso en forma inadecuada. El sistema de justicia penal se situa a la defen- siva en vez de curnplir un papel de liderazgo moral.
7. <<A finales del siglo xx, las librerias est6n llenas de libros sohre delitos, aunque el presente libro no estaria ubicado en los mismos anaqueles. En la enorrne libreria Waterstones de la ciudad de Man- chester, Inglaterra, donde vivo, la disposition de 10s exhibidores

I X4 Jock I'ormg
de la planta hajan 11an sido recientelnente ren~odclados de nl;lnera
que puedan acomodar bien en el frente de la tienda, varios ciclltos de nueMs titulos en t6pims tales conlo asesinatos en serie y cri. menes semales del siglo xx. Varios de esos libros nuevos so11 vol". menes que acompahan peliculas en exhibici6n en las salas de la ciudad, o, en algunos casos, son simplemenle 10s textos en 10s cuales las peliculas esten basadas. Las peliculas en cuesti6n (Turrlba 01 Ras de la Tiem, El Silencio de 10s InocertleslCortferos, Resewob l)ogs, Natural Born Killers y otras) se concentran fuertemente en lorno a la violencia irrterpersonal y el asesinato, y tambiCn ponen fuerte 6nfasis (err el estilo de muchos olros gkneros cinematogrAficos ante- riores) sobre la idea de la "mente crimirral" (no menos corno una manera de dramatizar la deleccior~ del acto delictivo originario), como asimismo, en forn~a significativa, peliculas que enfatizan la idea de la presencia sociul contemporanea del mal. Preocupaciones morales y psicologicas similares son evidentes en 10s horarios cen- trales de la televisi6n actual,, (TAYLOR, 1999, p. I).
El publico ha estado sie~npre interesado en el delito y en las conductas monstruosas, desde la histeria generada por Jack el Des- tripador en el siglo pasado, hasta el presente. Empero, como Ian TAYLOR grsficamente nos indica, la cantidad de cobertura ha aomen- tad0 manifiestamente en cada formato de 10s medios y, podemos agregar, existe una cualidad global en este inter&. Compartimos ase- sinos seriales; el wrtejo de periodistas de todo el mundo afuera de 10s Tribunales de Winchester durante el juicio a 10s West lo certifica. Los asesinos seriales, particularmente aquellos que adicionan un caricter sexual a sus delitos, forman una categoria propia. La com- binacion de sexo y violencia es, sin lugar a dudas, el t i p de por- nografia mis ampliamente disponible, un ejemplo de lo que podria denominarse pornografia legitimada, que genera una gran atraccion (como 10s tahloides y Andrea DW~RKING han descubierto para su propia fortuna) y que permite que la citemos ampliamente y a1 n~ismo tiempo la condenemos (ver YOUNG, 1981).
8. Finalmente, debelia estar claro que tal secuencia con todos sus detalles, pero con valores col~trarios ocurre cuando individuos son beatificados por el publico y 10s medios. De esta manera, el proceso puede producil tanto monstruos cuanto santos, malas 111uje- res y princesas de cuentos. Ello es lo que ocurri6 con la respuesta a la muerte de la Princesa Diana: todas las fallas fueron olvi~l;udas y urla imagen de perfeccicin fue proyectada sohre ella.
~.sencializando a/ olro 185
Lo monstruoso, por tanto, estA fuera de nosotros. Es una cualidad ajena poseida por esos otros monstruosos. Tal presuncion es una calumnia en la era del Holocausto, cuando gente aparentemente nor- mal act116 de manera diab6lica; o en la era de la guerra total donde "l16roes" de cada lado quemaban, bombardeaban y exterminaban civiles inocentes, donde el deseo y la sexualidad humanas han tomado frecuentemente formas malignas y bizarras, y donde la limpieza 6tni- ca ha echado mano a violaciones y masacres, como en Rwanda y Bosnia. Aceptar el binomio (lo normal y lo monstruoso) implica negar lo monstruoso en todos nosotros: el lado oscuro de nuestra agresi6n y sexualidad. Pero explicar tales monstruos como una mera proyeccion de la psique interna de cada individuo (la personificaci6n de la parte mis obscura de nuestro ser, mas que de la Esfera de Michael CRICHTON) resulta insuficiel~te. Las preguntas son: ipor qu6 necesitamos tales proyeccic~nes en ciertos momentos y no en otros? iPor qut algunos grupos son mis factibles de tales proyecciones? iC6mo facilitamc~s tales proyeccio~~es? iQuC truco de la mente nos permite esencializar y deshumanizar a otros? Por supuesto que no estoy negando u olvidando la pregunta: i.c6mo han podido hacer lo que hicieron? Por el contrario, lo que estoy diciendo es que esa no es la unica pregunta; para saber tanto c6mo la sociedad fabrica "monstruos", cuanto c6mo fabricamos nuestras propias representa- ciones de 10s monstruos, ambas deben ser respondidas. Mas aun, un inter& demasiado declamatorio en "icomo pudieron hacer tales cosas?" sirve para sugerir que la causalidad cae fuera de la orbita del mundo "normal", que no tiene relacidn alguna con nuestra propia realidad.
Esencialismo y la criminologia de la guerrn
Ruth JAMIES~N (1998) nos presenta UII caso fuerte acerca de la existencia de una "criminologia de la guerra". Ella revela lo "sor- prendente" que implica para la crin~i~~ologia wntemporanea el desente'ndimiento acerca de los frentes de guerra, particularmerlte debido a la victimizaci6n de masas que involucra. Entre 10s argu- mentos que ella recoge esti el del claro paralelismo entre la violencia en tiempos de guerra y la que oculre ell el frente interno. Ambos frecuentemente involucran al misnio grupo de personas (i. e., varones j6venes) y la ret6rica btlica ejercidn pol. el Estado es muy similar
: I \
' I \
'1 1.1
I I\,
' I '
! 1 :
8 I '
1 ( j

a aquella dc "guersa contln el delito" (para comparaciones respect, a ley y orden, ver S.TEINEKT, 1998). Mas aun, tales conflictos en la hlodernidad tardia son mas y mas frecuentemente intraestado internos que entre Estados. Los conflictos etnicos a menudo con. firman y confunden intereses politicos y delictivos. La relacion entre lo politico y lo delictivo se desdibuja: 10s mismos individuos, ya sea en lrlanda del Norte o Bosnia, se deslizan de un grupo a otro, el soldado sin supervisi6n y en sus horas libres puede muy farilmente ser el delincuente, ya sea la cormpci6n de las tropas de la ONU en Somalia o la constante conducta pandillera de tas tropas britinicas en Chipre. El rol oficial de 10s soldados a veces se convierte en el de policia, la militarization de la seguridad par medio de la con. fomaci6n de unidades paramilitares, la creciente cooperacion con personal militar, y el "incrementon en el uso de armas y en la dimen. si6n de la violencia desdibuja a6n mas las lineas entre la accion de guerra y la persecution del contrbl del delito (ver KRASKA y KAPPELER, 1997; ver tamhien LEAy YOUNG,1993).
Empero, es en la movilizaci6n de la agresion en lo que encon- tramos un paralelismo extraordinario entre guerra y delito. Para crear "un buen enemigo" primero tenemos que ser capaces de conveo- cernos a nosotros mismo de: I ) que ellos son la causa de gran parte (quizis todos) nuestros problemas; 2) que son intrinsecamente difc- rentes a nosotros: que personifican lo extrano, malo, degradante, etc. Esto es, identificar y esencializar. El primer principio le admite a uno dirigir su animosidad hacia ellos, el segundo le da permiso para el uso de la violencia, a menudo de una naturaleza extrema. Durante la guerra, el gobierno orquest6 dicha comparaci611, 10s sol- dados llevan a cabo 10s actos rle violencia. En el delito, el gobierno o las agencias encargadas del cumplimiento de la ley son activos en la comparacibn: tle esta manera tenemos una "guerra contra las drogas" dirigidas por un "zar antidrogas". La esencializacion de 10s "harones de la droga" como epitome de lo malo, y 10s "adictos" como sintesis de la degeneracion, alienta para que la campana se enfoque agresiva y justificable~nente sobre sus blancos. Quien, como bien lo dice NILS (:ti~lsnr;, puede fracasar en la movilizaci6n contra "un buen enemigo" de talcs caracteristicas (C t i~~s r r e 1985).y BRUUN, Pero el proceso de esencializacion tambiCn facilita la agresion del delincuente contra SII victima. Esto se ve mucho mis claro en 10s llamados "delitos de oilio": delitos hasados en racism0 u homofobia
I gsenciuliza~~do I87ill otro
(vcr BERK,1090; HEREK 1985). De c~~alquier y BERIIIII, manera, irno tendria que tener en cuenta que la nocion de delitos de odio has;~da en animosidad y prejuicios de grupo es ciertamente ~nucho m8s amplia que la anterior. Mucha de la violencia de varones contra muje- res esta basada en una misoginia que posee claros principios de dcs- viacion esencial: sean testigos de la letania de "puta", "zorra", "ra- mera" que a menudo acornparia tales ataques, el cual contrasts con el binomio patriarcal de la "buena" mujer (LEES, 1997; M o o ~ a v , 1999).
Iris YOUNG, en su influyente Justice nnd the Politics of D~fferer~ce (1990a), extiende este argumento, estableciendo que la violencia es una forma mayor de opresion (junto con la explotaci611, la margi- nalizacibn, la falta de poder y el imperialismo cultural). Ella lo obser- va particularmente ligado al imperialismo cultural y enfocado sobre gays, lesbianas, judios, afroamericanos, latinos y mujeres. Es por ello : que ella pretende extender la noci6n de delitos de odio, con su esen- cialismo fundante, hacia la mayoria de la violencia. Esto a su vez, pone patas arriha la noci6n conventional de violencia. Esto es, en vez de ser instrumental y arhitrario, es visto como cultural y opresor: un producto de la alteridad cultural. Nancy FRASER (1997, p. 200) nos alerta acerca de llevar esta situacion demasiado lejos, hacizndo notar instancias de violencia (p. ej., contra obreros en huelga) que no son una forma de imperialismo cultural, y uno podria extendcrlo para incluir una gama de eventos delictivos "normales" (p. ej., pelcas en la disco, r ob ) . De cualquier manera, aun en casos de rohos eo la calle no deben caber muchas dudas de que la alteridad cultural facilita en gran medida la habilidad del ofensor para excrlsar sus actos como fuera del ambito de la conducta normal y civilizada.
Esencialismo y exclusion social
Luego de la discusion previa debiera ser obvio que el esencialismo facilita enormemente el proceso de exclusibn social. Nos ahastece los objetivos, nos provee 10s estereotipos, nos permite comandar la agresion, reafirma la identidad del grupo interno (aquellos con potler y retorica versatil), y podemos ir mas a116 aun, ya que la exclusidn social confirma y reconoce al esencialismo. David MATZA, s0bl.e el final de Recoming Deviarrf (1969), discute la relacion enme esencia- lismo y exclusion social. EI traza varias lineas:

1. La exclusion social pone en peligro el sentido de idelltidad de un individuo o gtupo, los hace ontol6gicamente insegurus de esa manera abre la uportunidad para adoptar esencias (ver la dis- cusion en el ultimo Capitulo).
2. Los actores pueden adoptar esas esencias de manera para compensar por la falta de identidad. El ejemplo famusu que M R ~ da es el de Jean Genet; quien al ser acusado de ser un Iadr6n se convierte efectivamente en un ladrdn, ya que admite el status nlaster, la esencia, ladr6n como un nucleo organizado de su ser. (0, al tnenos, es corno su bi6graf0, SARTRE, quien lo describe: ver SAINI. G E N ~ , 1964). Hemos visto cdmo un proceso de adopcidn de la esencia coma el descrito, wnferido sobre el desviado, puede ser asumido irdnica, sarchstica y transfor~nadoramente. Pero, aun asi sigue moldeando las nociones que de si mismo tienen 10s individuos.
3. Final y crucialmente, la exclusi6n social derivada del hloqueo de oportunidadeg tanto materiales cuanto en ttrminos de poder adoptar identidades alternativas puede autocumplirse. Por ejemplo, un hombre forzado a una situacidn en la cual tiene pocns tnedios de ganarse la vida que no sea robat, puede llegar a creer que 61 es veniademntente un ladr6n; mientras tanto, 10s espectadores pueden ver su prognosis confirmada porque (hete aqui que) el hombre que habian desirmado wrno ladr6n continua robando.
~~enriulizando a1 otm 189
tambikn ayuda a imponer una rigida uniformi<lad sobre la imagen idcal dc la masculinidad negra, la cual irnplementa la tendencia domi- nante en 10s muchachos del ghetio a reprimir o expresar agresivarnente sus ahrumadoras rnemorias de dolor. Tampoco, desafortunadamente. colabora mucho para aliviar la proclividad de los desconfiados ame- ricanos hlanoos a ligar raza y violencia. Efectivamente, si la historia de la vida social del ghetto este basada en alghn tipo de dindmica "ciclica", la m& importante no es aquella en la cual la pobreza se "autoperpetua" pasada de generacidn a generacidn. Por el cootrario, la dinhmica que resulta crucial involucra al racismo de 10s blancos alimentando aquel autorretrato de los jbvenes negros que resulta atra- pado en la seduccidn de sus caricaturas~ (ibid., p. 133).
I Cito este excelente pasaje porque captura la recurrente natu- raleza esphrea del esencialismo en urra cascara de nuez, perv en I
este caso no se trala de un solo individuo que result? moldeado, sin0 de toda una raza y toda una generacibn. He aqui la naturaleza ilusoria del esencialismo Por un ladu, los consemadores insistcn que esas esencias son reales (un ladrdn es un ladr6n, 10s j6venes negros son violentus, los inctiles no tienen remedio), mientras 10s comen- 1
taristas mhs liberales insistirhn en que esas presunciones son meras ~lusiones. Ellos invocan sus prejuicios contra las partes mis pobres 1
de la comunidad Y contra 10s individuos 1n6s vulnerables, mientras 1 - que en realidad la gente es mis o lnenos similar. En realidad, el MATU llama a esto la "falsedad intrincada" del esencialismo. sistema social produce gente que aparece como construida con una
i
La respuesta acerca de como sabemos si una persona es e~encial- esencia. No es esencia ni ilusidn, s i m un mundo de apariencias que I
mente un ladrbn es la recurrencia de su conducta de ladr6n. Remo- se si estuviera construido esencias cuya realidad
vamos las razones untol6gicas y materiales, y ello parecer.4 scr pro- 1 misma ticne una cualidad estereotipica e insubstantial. ducto de una escncia que esth centrada en el individuo. v por defi- I . .
nicidn se repite a si misma.
Volviendo a Philadelphia, Carl NIGH~INGALE nota el niv'l en el cual la cultura del ghetfo liace hCroes de los cantantes de rap y /up-hop, 10s cuales .panen el lenguaje del odio racial patas turiba, translormando la etiqueta "nigga" y la violenc~a, colnu las conqulstas sexuales de sus canciones, en un distintivo de "negritud" autCnticax (1993, p. 132) Y agrega.
.Al elegir el uso de la palabra " n i ~ a " (con su evocacihn deli- berada y definitiva de la exelilsidn social y el cstcreo~ipo). en 1111 inteo- to tergiversado e ironico de salvar las apariencias, 10s n~uchacl~os rer- niinan aceptanrlo la alusidn autocompasiva dt. la palahra. La identidad


















!24 Jock );,lrn8
I'cro volvamos nuevatrlente a la versi61i Cuerte de la tcsis de ~ ~ U R R A Y , ya que ksta conslituye el mellsaje que segura~nente pren- lera en el lector: hay una directa y obvia relaci6n entre alto tiesgo le ser encarcelado y el nivel del delito. Esta i6rmula es un cl;isico Icl sentido comlin aun cuando es tan innwrecta cnmo su contraria, a irritante presuncidn liberal de que el delito no tieue absolutarne~~t~ rada que ver con 10s indices de encarcela~uiento. Efectivamente, el echo que ambas creencias existan una a1 lado de la otra como evi- lentes por si misrnas frente al publico, le permite a Charles MURRAY 3 ligereza de rechazar una, mediante la atracci6n hacia el espejo puesto, lo que es taolbidn imposible. En el coraz6n del probler~~a ncontrantos la noci6n recurrente de que lo social es simple. Esto s, de que el mundo stlcial es una estrclrtura relativamente sinlple n el cud 10s indices de eventus sociales diferentes (matrimonies, uicidios, huetgas, delitos) pueden ser relacionados con cambios xhaustivamente delineados en otras partes de la estructura.
Por tanto, seria realmente notable si fuera posible encontrar urla :lacidn simple entre 10s riesgos de ser encarcelado y 10s indices e delitos cuando hubiera una relacion uno a uno, con todm lm tros factores que se desvanecen en el fondo.
Esto resulta aun n r h evidente dada la escala en el tiempo 1950-1990) que MURRAY toma para comparar lnglaterra y Gates In 10s Estados Unidos. h t e es un periodo en el cual todos los mentaristas sociales acuerdan que ha involucrado un wnjunto de lnlbios, wnstituyendo quiz& la transformaci6n estrl~ctural m& sig- ificativa de las sociedades indrlstriales en los ultimos cien ahas. 1x1s -ctrones de empleo han cambiado, la familia y el matrimonio llan do alterados de manera irreconocible, el papel de la mujer ha siilo ansfomado, han florecido culturas juveniles, se ha ampliado el IISO
: drogas ilicitas, se han desintegrado comunidades, los rnedios tlc m~unicacion han toniado un rol central cn nuestras vidas, y ailn In surgido otros factorcs que el mismo Mvnuu ha acentrtado colilo laeionados a 10s indices de delitos (el juego cambiante delEstado mefactor y la emergeneia de unzclase sulnergida de dBempleatlc~s tructurales). Tambid11 el indice de riesgo a ser encarcelado ha calll- ado. Demandaria un milagro, seguramente, p ~ndere sobre todos Ins otros, y para que I exacto paralelismo en h s culturas la simple ley de inversi6n sea
giiedades. Aur~ asi. esto es lo que Clrarles MURRAY nos pide que le creamos err la vetsicin fuerte de su lesis: con su teoria del delito basta 610 con dar vuelta el riesgo de set encarcelado y el indice del delito desaparece.
Mejor veamos parte de la evidencia. Uno esperaria, por lo mcnos, que paises con un alto riesgo de ir a prisi611 tengan bajos indices de delitos. La comparaci6n internacioual de indices de delitos es notoriamente diticultosa dadas las diferencias en la definici6n de deli- tos serios y el tamaiio de la cifra ohscura en cada pais. Empero. 10s indices de homicidios resultan razonablemente indicativos, al menos en relaci6n a 10s niveles de violencia. QuC podemos esperar, entonces, del hecho que el indice de encarcelamiento de 10s Estados Unidos se ubica par seis veces sobre aquel de Gran Bretaha, y el ~iesgo de caer preso por delilo denunciado es once veces maynr, inientras tanto, el indice de homicidim es siete veces mayor que el de Gran BretaRa; wmo tambiin es en Suiza, que posee un indice de encarcelamiento alin mis bajo que el de Gran BretaRa (40 por 100 menor), e, incidentalmente, ulra generalizada posesidn de armas de fuego. 1.a respuesta a esto debe ser, por supuesto, la de moverse ripidamente a una versidn dibil de la tesis, cual serla la de decir que el alto indice de delitos de los Estados Unidos est6 rclacionado con muchos otros factores, antes que con la cantidad de pohlacidn encarcelada y que este ultimo es s61o u ~ i factor entre otros.
Mas, quizis sea equivocado hacer comparaciones entre paises, dada la naturaleza endeble de los datos. Par tanto, Lno es mejor ubservar el impacto de los cambios ell el riesgo de ir a la carcel a travks del tiempo dentro de paises dorlde la definicidn de delitos serios permanece relativamente constallte y todos 10s otros factores sociales son mantenidos, en un corto periodo de tiempo, bastante estahles? Desafortunadamente, tales conlparaciones le dan aun menos credibilidad a la tesis de MURRAY. Par ejemplo, entre 1987 y 1995 10s Estados Unidos increrne~~taron su poblaci6n carcelaria en uti 124 por 100 y alcarlzaroll un 2 par 100 de increment0 del delito, mientras tanto en Dinamarca la poblaci6n carcelaria creci6 UII 7 par 100 y tuvo un aumento del 3 por 100 de 10s delitos. Dina- lnarca ha manterlido un indice de encarcelamiento muy bajo y estable en este periotlo, nil indice de riesgo hajo del 0,6 por 100 par cada 100 delitos denunciados y un bajo indire de delitos en general. Mien- tras, los Estatlos Unidos han n~a~~iell ir lr~ un indice de encarcelanriento

.saleu!liem 019s 171eq el I? sopel[nsaJ eipual 'o~!lap lap lo~luo3 ap aluary ~oLem el oluo3 'uo!meJalu! ap olund oJ!un uir ap osn la anb ap sop!liaApe ugrelsa ella o I? ai~b ua eiauelu emsp el ap 'aloam ua salolgej soq:,!p !!lpualuem aluaprud o3!]![od lg .esiaA!p elauelu 3p o%sa!r asa uel!q lad salualaj!p sodnlS mbune 'saluepodm! uos 'sa3uolua 'oSsa!~ ap saxpu! so7 .uo!s!id e alua4 soure!Aua salen:, sol ~od saleuopuaA -uo~ sol!lap ap od!l la alamm anb d laplad anb epau aua!~ ou anb 'eropareqell asnp ap 'ua~oj a]uan3u!lap le olnadsar anb uo!s!~d I?
I! ap ezeuame el alue auo!3unj uo!sua~aid a( anb alqeqo~d sew s? ome(q ollan3 ap a]uan3u!lap la ua 'a]uame3!ooil .pep!unmo:, el ap roj3as lod d ~e[n3!ued ua ol![ap epe:, ez!leue as !s 'sepnp u!s 'E!J~A
o13aja n~ .wldruaja sopqo oluo3 leuad ep!lsnjap emals!s lap pep!m!l -@a1 ap ope18 [a d peplunmo3 el ap uo!saqo3 el uo:, 'oldmaja iod !saropej so~lo uo~ en]:,elalu! 'une sgq 'soi]o allua sew lopej un sa olad 'ol!lap lap au!pu! [a eu!ruialap anb rol3q un 'aluamel~a!:, 's? oZsa!r ns d olua!me[a3Je3ua 13 ysal e[ ielnwoja~ e soma3uaruv~
.osua3se ns enu!]uo3 ol!lap lap a3!pu! la se~lua!m 'aluaurle!suapual a3an o8sa!1 ap aqu! la (qsal el ap allanj u?!sJaA el ap o~ep la ua iep aluarulel~!~ e~ed) soje~ saslnd sol ua anh odma!l orus!ru la !ol!lap yp 33!pu! la anb len%! 1e aqns oSsa!~ la e3Jemeu!a ua d 'eluarune ol!lap la seilua!m lenS! aua!luelu as o%sa!~ la epojsa supan el ua oiad 'aluap!~a sgru ias c!~pod apuop sale9 L e~ialel%ul ua eilua3uo3 as ose:,elj alsg .opeA -1nsqo altrameJep ras apand Lellnm ap 6- el ap ose3eij la 'opanbad sa ol!yap' Tap oluamai3u! la apuop seK .e!rlsnv L epueld 'epuelil ap en!lqndax 'sales L e~~a~el%u~ ap ose3 la ua om03 'alqeiap!suor, eas ol!lap lap oluamamu! la anb eiaybop aluap!Aa aluamle!:,adsasa epnapua) InL .ol!lap la ua o1uaruai3u! un apodurm o~ua!mela3~e3ua ap oXsa!~ [a ua ug!mnpai sun anb peprah sa ou L 'olua!melme3ua ap oSsa~~ la a3npa~ aluama[qel!Aau! a saJopaj ap spas eun e op -!qap eluamne ol!lap la !hvnnnH rod opelunde 01 e esiaAu! sa pep![es -ne? sl 'oporu la!nblen3 aa 'laale3 el ap epes!ja el ap eula:,e sop!3 -uaAuoJ uelsa ou so3!l!lod sol opuen3 olia!3 aluam~eln3!ued sa ols2 'ejundc ~vt~>~i>yy oruo3 :o~!lJ!lap oluamal3u! lap ep!pam nlus!m el U?
aslaualur?ur 'aluamaldm!~ 'apand ou a!rela3ie3 pep!3ede:, el .ol!lap uamnloA la u03 uy~rodord ua SouJalu! ap oiaulnu lap sou!lllJ?l
ua IIOIO~L~ sa opuenn 'soi!(ap ap aqu! la ua (n!lemcJp olnamm!
unXu!u u~s o~ua!ruela:,~e3ua ap o8sa!~ ie olsadsar uo!unu!ms!p a - le~8alu! epuapual eun ag!xa at~b '1e8111 iam!~d ua 'ielou somapod
-
'(r's elqe~) sopapunuap sol!yap ap saJ!puj a olua!ue[ale:,ua aF oSsa!i ap sou!ru~?l ua '566[-~861 opgiad la ua soadoma sas!ed sol aF I
- ~nuo!~eu~alu! uo!3eredmor, el e epeqru eun soluap 'alualuleu!d , jSOp!3OUO3 Ua!q I
uos selo!~ledmo:, s!m sale113 sel iod 'e!~uap!ja el L oiau!p [e iolen - lep ap sapnl~!~ sel a:,ejs!les anb opellnsar UII sa asa 'a1uame)~ar31 . . . . '(solea sasjed sol ap lap pep el) ouyap lap oluamai3u! ap 001 ~od - P un 019s i( 001 iod P lap epelaxe3 uopelqod el ua oluamai3u! uil o~nl e!303sa opojiad oms!m (a ug .ou 'pep!leaJ ug jaluamei -"%as 'ol!x? un? ,001 iod 8 lap 019s ay olgap lap oluamai3u! la L - ~661 L ~861 aqua olua!me~a~ie:,ua ap a:,!pu! ns uoielqop 'oldmaja Jtd 'sojea sas!ed sol :sope3!ld!l[nm Jas uapand soldruaja saleL
juora!lam as len3 (a ua o!lela31e3 omam!~adxa osolstn L olseh lap qes e~ed say Jelluo3ua uapand soun3!1amea~rou 6, otuo2 d 'ol3arlor, 01 oq3aq UI?q olup mpnlsa ernd e3reLu,eu!a a opuaL soue311amealiou saJop -"as L so3!j!yua!:, ap seploq Leq ou 'ie1ui18a~d some!~pod sou 'anb lad? .e:,iemeu!a ap lanbe ap o!eqap iod sa:,aA oz exqn as soprun Sopelsg sol ap o]ua!ruela3in3ua ap an!pu! 13 'oluamolu alsa ug 'olle Sol!(ap ap a~pu! un L olla o8sa!i ap wpu! r~ii 'olle a~oamepemailxa

228 Jock l i ~u r i~
La decision de MURMY de coilcetltrarse ur~icarner~te en la c;ircel conlo rnttodo dcl co~~t ro l del delito se asienta, posiblerne~~te, erl una fascinacion por la poltmica, pero tambiin de ella puede inferirse un cierto fundamentalismo. EI nota, correctamente, que su for~nula ahora favorecida no toca las causas profundas del delito; ya sea la creencia rle la izquierda acerca de la desigualdad social como causa, o la suya acerca del Estado de bienestar y su "cultura de la depen- dencia". No importa quitn tiene la razGn, obsewa, ya que el socia- lisrno no parece estar cerca, ni tampoco la voluntad de desmantelar el Estado de bienestar como tl querria. Yo no puedo encontrar la I6gica a este razonamiento fuera de la creencia de que sin canlbios lundamentales y drbticos nada puede set logrado. Hay muchos obje- tivos intermedios y a corto plazo que pueden ser realizados: la desi- paldad social no esti escrita en piedra, ha disminuido en el pasado I disminuira nuevamente en el futuro. En lo que respecta al Estado je bienest'ar, dudo de la viabilidad de las sociedades industriales lvanzadas sin el sostCn del mismo, autlque nuestra experiencia de os ultimos veinte afms ha mostrado, ciertamente, que semejante pie- Ira basal de la decencia, tal como esti puede ser minada par fuerzas le la derecha. Lo que resulta m b parad6jiw es la fijacidn de Charles MURRAY con la carcel, dada la publicacion de su reciente extenso Jocun~ento personal What it Mearrs lo be a LiheHarinn (1996a). LPor 1116, podriamos preguntar, un libertario indomable como MURRAY :s partidario activo del experimento carcelario norteamericano, cuan- lo tambien Cree que 110 son las leyes que regulan la seguridad auto- notriz las que afectan el nivel de accideutes, sin0 la infraestructura le mejoras de ingenieria y que, entre otras cosas, el control del trafico ~Creo, las agencias reguladoras de drogas y las ~nedidas antidiscri- ninatorias debieran extraerse del control estatal? iPor qu6 un devoto positor del Estado pone todo el peso de sus argurnentos detris le la rn8s grande intrusidn en las vidas de 10s ciudadanos cunj,! ha jcurrido jamas cn una madura dernocracia liberal?
Demos un vistazo a la vastedad del experimento norteamericano. a poblacion carcelaria de 10s Estados Unidos se ha doblado en los lnce ailos que van de 1985 a 1996: hay al~ora 1.6 millones de internos, ina poblaci611 que si se cuenta en su totalidad equivaldria a la del amai~o de Pl~iladelphia (Bourcau oflwlice Slalislics, 1996). Aun I I I ~ S , a poblacion encarcelada esta rodeada por uua penumbra de ciu- ladanos el~ploba~iuri (en libertad a prueba) y ell libertad bdjo palillira
que se expande rapidamente. EII este inonlento, uno de cada 37 nor- tea~~~ericanos en edad adulta csta bajo alguna forma de supervisidn correccional, un numero que, si se toma en conjunto, quizas por alguna conveniencia administrativa, constituirla una ciudad de cinco millones de adultos, lo cual la convertiria facilmente en la segunda ciudad de 10s Estados Unidos (vcr CURIE, 1996) *. El encarcelamiento y la vigilancia de tantos de sus ciudadanos no formaparte del contrato social que sustenta la democracia liberal. Ni tampoco debiera serlo cuando es visihlemente incapaz de protegerlos. Los indices de vio- lencia en 10s Estados Unidos son excepcionales entre las sociedades democriticas estables; su indice general de homicidios es siete veces mayor que el de lnglaterra y Gales, su indice de asesinatos entre varones jdvenes es increiblemente 52 veces mayor, mientras tanto, grandes sectores de sus ciudades mis importantes son ireas que 10s ciudadanos (mujeres y hombres) evitan.
El indice de delitos de 10s Estados Unidos 11a disn~inuido e n los ultimos ahos, aunque en t6rminos de delitos violentos, particular- mente bomicidio, se mantiene en un nivel muy alto. Es asi que el indice general de delitos ha disn~inuido en un 3 por 100 entre 1993 y 1996, aunque, corno ya l~emos visto, el indice general disminuyo en 12 de 17 paises industriales avanzados durante este periodo. No es una gran noticia ciertamente, y aun si esto hubiera ocurrido debido a una improbable presuncidn que tal disminuci6n fue producida por la politica de encarcelamiento, es dificil figurarse quC tarnafio de poblacinn carcelaria necesitariamos para alcanzar el suetio de Newt Gingrich de traer 10s indices nortearnericanos a niveles europeos. Algunos pros6litos como John Drr.uuo ya estin hablando de doblar la poblaci6n carcelaria para combatir el delito (ver MAUER, 1997). Es dificil ver ddnde tenninaria esto. iUna poblacidn carcelaria del tamatio de Nueva York, una poblacibr~ correccional del tamano de Los hge les? A la luz de estas previsiories ya hay algunos de nuestros rn6s perceplivos crilicos que hablan, en 10s 16rrninos dc Zygrnunr BAUMAN, de una "solucidn totali1;rria sin un Estado totalitario" (1995).
N. del T.. cslm dafos han aumeatadu cttantilativarnenle desde la fecha de la puhlicacion original de esta ohra en 1999 hasta el niomento presente. Dalus iecientes inlorman que bajo el cuntn>l penal y penileneiariosc enruenlran en 10s Estados Unidos . . 6.6 millones de adullos, mi s de dos nlilloi~es de los cuaies son recl!tsos y el rest" cumple distinlos grados de liberlad (ver K. OWNSE SEN", .<U!ra gieantesca norin de pre- sosr. El Pais, doming<>, Madrid. 1 seplie~tlhre 20112,4) vigilada.

Estan sonando alamr;~s por la intencion racial de es te experi- lent0 carcelario. Es asi q l ~ z uno de cada nueve afroarnericanos varo- es, entre 20 y 29 anos-de edad estan en prision en todo rnomento, uno de cada tres esta en prisi6n o bajo pmeba o en libertad hajo alabra (MAUER, 1997). ~ s t o s son datos increibles, mas alin cuando onsideramos que se incrementarian drasticarnente si mirasernos lag ifras "desde siernpre" y si nos concentrasernos en la poblacion de egros pobres, sin incluir la gran poblacion afroarnericana en la clase ledia (ver SIMON, 1993). Debe haber franjas considerables deghettos e 10s Estados Unidos donde un hombre joven es considerado irre- ular si no se encuent'ra bajo alglin tip0 de supemisi6n correctional hasta debe sufrir de un proceso de estigmatizacion probablemente egativa; efectivamente son aquellos intocados por la ley 10s que eben ser considerados como extranos. Y, a pesar de ese extraor- inario indice de riesgo de encarcelamiento, la violencia continua iezmando a la cornunidad negra y sigue aumentando. El homicidio s la causa de muerte principal entre 10s jovenes negros en 10s ESta- os Unidos, tal como la prisi6n es el unico rnovimiento en sus carreras rofesionales. iPuede haber otra condena mas importante para la :sis de MURRAY que esto?
Aquellos de nosotros en Europa que sornos amigos de la derno- racia norteamericana necesitamos clarificar nuestras incertezas, mas ue importar sus errores. Nuestros politicos, de todos 10s sectores, vzan el Atlhntico para aprender acerca de este enorme experiment0 arcelario. Pero, intentar aprender el control del delito en 10s Estados rnidos es casi como volar a Arabia Saudita para aprender acerca e 10s derechos de las mujeres. La lecci6n que hay que aprender
no bajar por este camino de castigo, dame cuenta que si hace ~ l t a un Gulng para mantener una sociedad del tipo de "el ganador : lleva todo", es entonces la sociedad la que debe ser cambiada, ntes que expandida la carcel.
6. UN MUNDO QUE SE MANTIENE UNIDO, PER0 A LA VEZ SE DESINTEGRA
Tanto la sociedad illcluyente de 10s anos de 1960 cuanto el mundo cxcluyente de afios recientes han constituido sendos fracasos. La inclusi6n dernandaba riniforrnidad, una homogeneidad de cultura e identidad. Ocultaba divisiones de rangos entre 10s sexos, entre grupos itnicos y entre clases. El mundo excluyente que lo siguio reconocia la diversidad aunque estereotipada en moldes escencialistas, restrin- giendo y desdihujando el potencial hurnano y siernpre responsable de la endemonizaci6n y el conflicto. Las grandes desigualdades de la estructura del mundo excluyente eran contenidas por la fuerza, el sisterna de justicia penal devenia, m b y mas, parte de la vida cotidiana de 10s ciudadanos. LPor quC, entonces, deberiarnos esfor- zarnos por una nueva etapa de inclusi611, por un mundo que reline gente, distribuyendo riqueza de manera justa y pareja al tiempo que otorga la libertad de la diversidad? Prirnero, antes de nada, volvarnos otra vez a 10s fundarnentos: el problerna de las dos esferas: justicia y comunidad.
Si queremos entender d m o lina sociedad se desintegra debernos entender d m o ella poede mantenerse unida. El sistema de justici;~ penal por si mismo no puede mantener la cohesion social. Ninguna sociedad, fuera de una que pueda estar sometida a un Estado de c~cupacion, rnantiene la uni6n s610 por la coercion. Debemos volve~. a la sociedad civil misma para localizar las fuentes, tanto de la cohe- sion cuanto de la desorganizacion en la vida social. Existen dos pru- blernas in~portuntes en la dernocracia liberal. Primero: i.c6rno se


































unmos Inlow null iezuo%!n o leuuljr e npeu!rsap ozlalysa un lc3lJlu -915 npan~l anh eso3 ia!nh[e~~s ap soso(a3al las eled d 'ua4!1o ua osa anh!jiu%!s r!sunu oil? snhu~le 'uy!saldxaolne ioklu e[ l!i!rnsuall nled K!~PI?OLII~~ el PIUOI anb up!~~:u nurr ua opluanuol soluall sop
:uo!saidxaolnr: el ellexa anb erlo n lo~~uonoinn ap nlnrlnn r?un ap ol!suei~ lap e(qeq NOSUM .o saruer .sepvznlde ueparlb ISI? anb up!3e%auqe el 6 ug!3e31~!1er% el opueae3os 'alue~sa~uid c3!1? q I aluaq aysraAqns sa ope31am la 'opnXeiqr~s eq ol SII'IIM [ned orulin p.1. .opueuowimsap uglsa as sepy sns ap oliel 01 e uoia!anl -uelu solla ap saiped so[ X sarped sorlsanu ap soqnnm anb zap!Z!i X up!~ejdan~ epeua3 el 'u?!3el!m!l X uopelauqe e!do~d el ap czaleinleu c3!o]sa e.1 .esm elelu eun sa nu opua!oaiedesap ualsa saroleA solsa anb 13 'pepa!ms el e omm e!y!wej el e uluel eA!xaUau! epua!paqo 'soilo ap pniunloh el e o!>y!~3es 'ep!)sn!u! el ap eaiolsa uo!3e1da3e Run 'sapop!rolne sr?~ e oladsa~ la ue!npu! sapnp!A sesa anb ldalae souasel!wrad .opparerua 6 oped!s!p sgm oBle ua alia!~uo3 as anb oiad 'e!puadap [anbe lenn lap ouaa!xo os!lu?lne la 'o)!x? e!uodns odlua~) ns e anb 01 'ojadsai 6 iouoq 'ezue!jum ap sels!lei!desaid sapnlr!.% sel sepo) ap apuadap omsgel!de3 la anb opuayp 'ea!iols!q e!uoi! all anbol un elar%e ~~vasso~ olsa e 6 'nal!e la ua a6npp as op![qs sa anb 01 opo~ anbn ap vrs!unwo.> o~sa&uu~ lap selqeled sel u03 'uo!3!iedesap u3 opunm UII ap elqeq Nvwnaa {leqslew
.soiX!lad 6 sauo!S!lisar u?!qcuel oluo:, sapep!un~lodo oluel 'seul ua jnbe ap 'uyiaerl solla sand 'so!~~i~xparluo~ ugras uervlaluo3e anb so!qure3 sol 'o5ieqma LIIS .alq!sod aar3 awa% eq3nm anb ol sa 'olia!a ~od 'Ien3 ol 'so31i sgm '0561 ua om03 las era!pnd as 0861 ap sandsap anb opow ap r!iianZsod el ap opunw la oplnrisuo3ai iaqeq eia!pnd as 0561 ua anb nuodns 0113 'anauaj anb ol%!s la opeluaw!iadxa eq anb m!Bolou3a1 6 [R!~OS 'O~!UI?UOJ~ 01 ua sesem ap o!qmn3 roieur (a r?~luo:, i! a(> opue~ei~ uclsa so((3 'sale8al ou sspeB!rq se~ 6 (A~J) a[qm mlo'l uq!s!Aalal nl 'epanb ap anboi lap saaen e saua~ol soy ap sepiA sn~
. ... esuap uclsa anh saQep!un&o:, set ieuo!1s.a8 'za~ eun sow!muos
I?( r~ruo.~ ualqmoq sol eled oaldma ouald la ie~ad113aJ 'ieapnu e!l -!rui?j q i!nl!lsuo3al uapand solla anb ueluawn%~,! so~!)!lod sol 'awe1 -silo '1:.1a!11nq 01 !s 'op!11Basuci3 Jas epand anb alq!sod mod Xnm XRI~ ~ih 'pelunn np 'vai3 ol ~sn 'o~r?p lepanb nqa~ olad .asal8a~
anb e soya3ua~uon ap uelell aluamejesuas d euas 'ajs!il anb seuar!s sel 11a3o~!nba as .eraalu!sap X a3auc~s2p as einl~nllsa ns 'asra~eq -sap e eAen anb amled soiuawow iod :nrn%as sew sa ou e!qeq el 'selle a!neq opuel~ru 'A oialoiiap ns ua enu!luon 031eq la 'epeq elnj -nlq 01 'soua!suo3sap sns eied 'oiad 'o~ra~ld lap re!l!med u!renlues le ~eurotal rod ug!aelnd!r~ el ap qiodem q .seirelue sns 0101 eq anb oxeq un orno3 sa e!ple, pepFn.8apq.q el 8!3eq ol!sueii 13
'(IPE EEE -dd '5961 '~vwaag) na+e la ua asJ!puty r! uen 'oulapom nju!dsa la 'snwapom sap sel 'som!rulsucn anh sew3 sel opuen3 une 'ese3 ua oluos opunm alsa ua solu!]uas eled eqonl el urn sowa1enu!~u03 syldsap uypuah anb sollanhe d sollosou anb oa~s oh .oilsanu a] -ualue!do~d olla3eq i!n&suor, med d'aXuljsuo3 uy!xqwapom e!dold el anb opunw la un2 souie~uoquo~ d a~ueqe oilsanu e lauod eled elua!lo sou 'E~UO!JEU!SEU! a sqslaua seilsanu e ep~ e8iolo 'eiuam -1ole sou X eloldxa soil anb e asad 'up!saz!u~apom ap osasoid 18
".sewseiuq opuezeiqe sourell -umua eied alps 'solueXod(ode 7nb alqos op!lps 081s somexnq :or\!snla X opepuryu! sa sew 'apse sorue!sue !up!3sBalu!sap ap osmoid ua npesed un op!n)!)suo~ eq 'op!s eLeq nia!nb[en2 'upesud oqsanNn
.:oanbes la e!3ueialolu! uo~ ier!w aqap e!3ueraloi el ezaleinleu eldord ns lod sem Lleilua> pnll!A eun epueralol el ap Ja3eq ap ell euemnq pep!sian!p el a!maid len3 el 'oinjty lap 'eys -npu! pspapos eun .epsia(ol ias eqap sollo sol ap epp ap solgsa sol ezeuawe anb up!snr~u! el sub auod~~s ou 'pep!l!A!n ap uglsnpu! el as(ndm! anb pepa!ms eun ieai3 -so!lolel)aid sonp!a!pu!,ap pni!qnw e1aldmo3 eun e X sopeyesap se)s!sse] 'sol!jop!ed 'saropeq3ase sol e ope3gdn ias apand oms!w ol .uo!snpxa ap omm sepeleuas seuoz ap niluap epeilua 11s upue!3unue 6 opuo~~j!luap! sopeuelle ras uapand
I 'elaled elualo!A ns ~od sepezeuacue saiaf~tm sel e seloq or$enn!]u~a~ aluclnp u9!maloid ap laa~oid uauodns 911b sal!3!J!p aluaruepema~~xa semalqoid sq .~l?~!saldal se!~ua11>asuo3 se!iesa3au ampold ou e3!u -ollnala uo!3e3y!juap! el ap oaldma la '?iuawlen81 .le!qwa3 uapand 1oi~uo3 6 uwaluon ns iso11nua3sa ini~edc o le!hsap uapand seiaw93 sa-1 -uopdnilo~ el iela~al i( selse!snjua r,!?n!samap so!leuo!3unj lell -soiu o 'qnp un ?p ruluap SFJU~O!A SC!.I~.IJO~ ap sauaaem! ~erls!u!runs

300 Jock Yii,,rtr~g
1.a de~nocracia se ha convertido ell un fin, pese a que en el princil)io fue con~prendida como un n~edio para otws fines; un camiuo (cit;tva<lo la Constilucidn) de confurniar una m8s perfecta unidn, establecien(lo la justicin, asegurando la tranquilidad domistica, proveyendo a la defensa wmlin, pronloviendo el bienestar general, y atianzandli las ventajas de la libertad. En las manos de la gentc razonable y decellte, una dedicacidn a la autoactualizacion es. en el lnejor de los casos, artistica o inspiradora y, en el peor, banal o trivial. En las manus de personas de carlcter dtbil, con un gusto por el riesgu y una impa- cienda por la gratificacibo, ese rasgo es una licencia para rohar y asaltar,, (1985, pp. 248-249).
Es un axioma de los autores conservadores que el desenmara- hamiento del rigor y las disciplinas de la cultura, y de la vida cciti- dianayliberari automiticamente la peligrosa criatura antisocial qne
..existc justo debajo de la pltina de civilizaci6n. Alabar en esta ins- tancia la autoexpresi6n har& las cosas todavia peor; pues, iprimero
debilitas la cultura y luego realmente propones a los ilrdividuos a hacer sus cosas propias! En este libro yo he argumentado precisa- mente lo contrario, o sea, que la verdadera, respetuosa, irreflexible disciplina es necesaria si el orden ha de ser mantenido en un mundo desigual; es verdad que el aumento del individualismu ayuda a qlle se desmoronen las cataratas de conformidad y es verosimil que el individuo este fuertemenlc descontento con lo que CI o ella ve; mrty verdadem cs que esto puede bien producir un aumento del delito, del desarden y de la disconformidad; mas /also es que esto es 1111
producto de la naturaleza humana y que la unica cosa que hay pala hacer es "realisticamente" tener que soportar el mundo (WILSON an<?- ta con pesin~isn~o, v i d p. 249, uhemos construido lluestra socied:rtl y debemos vivir en ella,). Ello asi, pues el crecimiento delindivi- dualismo y la mayor reflexividad de 10s actores humanos ofrecc:~~ una gran prolnesa, del mismo modu que 10s escullos y 10s peligr~ts de la Modernidad tardia.
Por delante de todo este creciente descorltento se encuentra el motor del mercado. Antes de todo, la mayor y mayor globalizacifi~l de la econornia amontona personas en una m6s amplia reunidr~ e irltercalnbio, permitikndoles y alentsndoles a llacer comparacior~~s con respecto a la distribucihn de recornpensas. La lurrdamental cull- tradiccion sistimica del capitalismo, tall bien destacada par MERT~IN. entrc una cultura de la n~eritocracia y nna estructura de la desi-
gualdad, se convierte todo lo 111hs evidentc tanto en la deslealtad de las recolnpensas colnparalivas con aquellos incluidos, cuanto en la injusticia con aquellos excluidos deI mercado. En segundo lugar, en el trasfondo de la revolution de los consumidores exisre ulla demanda par el individuo actualizado por h i mismo. Aqui el desco de una realization personal se frustra por la naturaleza actual del trabajo y de las posibilidades de satisfacci6n. Hay que escuchar a John K GAI.BRAITH en su mayor aspereza, cuando el describe las relaciones entre "trabajo" del pobre y el del rico:
El trabaju, en una visidn coavencional, es agradable y provechoso; es algo en lo cual todo se apoya en un regocijo por la ocupacion en grados diferenles. Una persona normal est6 orgullosa de su proplo trabajo.
En 10s heehos, buena parte del trabajo es repetitive, tedioso, dolo .. rosamente cansador, mentalmente aburrido o socialmente degradado. Esto es cierto en casos de diferentes wnsun~idores y quehaceres domksticos, y en 10s de la cosecba de granos, siendo i~ualmente cierto en aqoellas industrias que orgarrizan a 10s trabajadores en lineas de pmduccion, por lo cual 10s costes laborales se wmtituyen en el mayor factor del precio del producto finaln (1992. p. 32).
Mas, existe una sorprendente y su contraria relacion entre trabajo y retribuci6n:
La circunsla~lcia que el clevado pago se haga por el Lrahajo mas prestigioso y agradable se constituye en un rasgo raramente arliculado del moderno sistema ecorlbn~ico. Esto se coloca en el extremo opuesto de aquellas ocupaciones que son consideradas odiosas, aquellas que ponen al individuo directa~nente Imjo el mando de otro, como en el caso del portero o del criado domkstico, y de aquellos otros que ejercen una vasta serie de tareas -1impieza de calles, rccolcccibn de residues, servicio de conseijeria, manejo de ascensores- qlie poseen ur~a penetrante consotaci6n de inferioridad social.
No existe nir~guna mayor ilusibn moderna, aun el fraude, que el uso de un unicu tkrrnino rmhajo para cubrir aquello que para algunos es, mmo se sahe, mondtono, pelloso o socialmente degradado, mien- tras para otros puede ser divertido, socialmente apreciado y econ6- nlieamente veotajoso. Aqucllos quienes erlcuentran agradables, hien cornpensadus los dias dice11 con enfasis que ellos pertenecen a una clase favorecida. A ellos les estA perlnitido decir, por supuesto, quc se divierten con su trabaji), aunquc sea presuillible quc scmejante

diversion rs comp;lrticl;~ ~ I I I c~liilql~ier b u e ~ ~ fr~hiljadur,> (ibid.. pp. 32-33).
En el fondo, C ~ A L ~ I W I I I I s~~g ic rc que hay (In hecho escondido acerca del cual son reticentes lrdsta los mas sofisticados autores de temas economicos y sofiales:
.Dc lo anterior surge uno de los mas basicos elementos dc la sociedad moderna: 10s pobres son necesarios en nuestra economia para realizar cl trabajo que los mds afortunados no realizan y encon- trarian manifieslamenle dcsagradable, alln afliclivo. (ibid., p. 33).
Quiza esto haya sido siempre asi, pero en el mundo rnoderno se da la circunstancia que la ciudadania supone expectativas de retri- hucidn razonable (meritocracia) y de satisfaccibn en el trabijo (au- torrealizacidn). Hemos visto ya hasta qut punto la separaci6n en el mercndo de trabajo asegura que la meritocracia sea mucho mas evidente en el nivel primario (donde se encuentran las estructoras de las cameras prolesionales y amplias recompensas), mas GALBRAITH agrega que esto tambien se producz ell las situaciones de autorea- lizacidn.
El Suefin Americana de mediados del siglo pasado, conststente en alcanzar el exito a traves del duro trabajo, ha sido extendido hasta la autorealuacion. El auttntico concepto de ciudadania se ha amplia- do tanto hasta el punto que el Sueno del Primer Mur~do en la Moder- nidad tardia est6 vinculado con la meritocracia y la identidad, antes que con la simple co~nodidad material en un sentido absolute. Aun- que el sistema prometa meritocracia, sin embargo, concede una pista "fija" donde 10s premios son distribuidos con una descarada injus- ticia; promete autoactualizacion, pero relega a una extensa propor- cidn d e sus miembros al papel de proveedores de servicios para 10s egos y el txito de Ins superricos. Ello supone que un ganador total recibe la mayor cuota en la distribuci6n de la riqueza, haciendo volver sobre CI Ins Fuertes reflectores del estrcllato y la celebridad. El punto positivo de todo esto esta constituido por un aumento y una expan- sion del concepto de ciudadd~~ia, la gente demanda mas dc la vida, aunque aparecen m6s frustrados por el sistema y demandando mas por el. El punto negativo se tnanifiesta por una amargura que puede conducir a tratar a la gente corno mercancias, como cosas y como
esencias. I'crlnitase~ne, ahora, hacer lrna pausa para rcci~pitular 10s argtrmentos contra un rrsultadn iarv~table~nente diatopico.
1.0s cascls contra la distoph
1. la an~bivalencia de la teenulogia
He argumer~tado que no hay nada en las nuevas tecnologias que sea represiva de marlera inherente a ellas: las posibilidades de qoe esto fuera asi, dependen enteramente del contexto politico antes que de las ttcnicasper se. En eiecto, con suficiente conocimiento publico y con vigilancia todas estas tecnicas lludrian co~~vertirse en ventajas.
La desaparicion de las tradiciones que suministraron las cortesias necesarias para aseglrrar el capitalismo no es algo que deberia lamen- tarse, como lo hace el mismo H o s s s ~ w . Los habitos de deferencia, humildad d e clase, estructuras del patriarcado, todos ellos han con- tribuido a contaminar la virtud de wnfianza, hoy fuera de n~oda. ~ s t a queda en pie en el camino del progreso hacia una sociedad inclusiva que mantenga la confianza reciproca entre sus ciudadanos. La guerra hobbesiana d e todos contra todos no constituye un ine- vitable corolario de su ausencia; antes bien, su interrupci6n es ua necesario preludio para cualquier realizacidn posihle de una sociedad inclusiva mas equitativa.
3. Por delrhr del mercadn
bas demandas de ciudadania social generadas por el mercadn incluye tanto la meritocracia como la autorrealizacibn. Estas tienen la potencialidad, wrno lo ha indicado WIUIS, de ser subversivas fren- te a las existentes estructuras del capitalismo. En las circunstancias correctas ellas se constituyen en las semillas de la transformaci6n, en otras ellas pueden provocar frustraciones que Sean individuales y aniquiladoras. En ning~in momento ellas pueden ser consideradas un deficit, antes bien pueden ser Illla "elevaci6n de la c ~ ~ o t a " . uo

Jock YOIIII,~
aumcnto de las dernandas antes que una experiencta de su p6rdida. El sistema entonces tiet~e en su centro una fue~rte de grarr inesta- hilidad; de tal modo, el niotor del rambio rc encuentra de~itro cle
I la aul6rrrica rii:lqu~na del capitalirrno
i * 4. El ntro esquivo
La injusticia, el caos y la incertidumbre del ~nercado crean inn
mundo de inscguridad material: el mundo diferente, transitori(1 y reflexivo de la tardia sociedad moderna produce un mundo de iose- guridades ontol6gicas. Las incertidumbres y las frustraciones ell la esfera de la justicia y la comunidad generan sentimiento tanto de resentimiento como de precariedad. Existe una desesperada nece- sidad por la identidad, mas asimismo un penetrante deseo de culpa. Aparentemcnte el esencialismo suministra una identidad arraigada y otra desde la cual es posible una distincihn de uno mismo, para artribuir culpas y proyectar negatividades. No ohstante, este eserl- cialismo que es siernpre peligroso y precario en sus impactos, es empero imperfect0 en sus fundamentos. Esto ocurre, pues las cir- cunstancias necesarias para la construcci6n de los otros desviatios. para su satisfactoria demonizaci6n, su culpabilizaci6n por 10s males de la sociedad y para el alcance de la certeza ontol6gica entre la poblacih "normal" se convierte en extremadamente tenue ell la Modernidad tardia. La paradoja consiste, en este momento de su gran neceddad, en que tal esencialismo es mas frecuentemente invo- cad0 pero menos verosimil para el trabajo. La culpabilizacion de la n~adre soltera se produce cuando la maternidad de las solteras se difunde, la guerra contra )as drogas se acornpaha de la norma- IizaciBn del uso de ellas, la clase baja es cada vez mas el nucleo de la poblacion, la estigmatizacihn del "holgazin" se produce cuando ur~ porcentaje cada vez mayor de la poblacion esti unicamentc denla-
;i siado precavido de la naturaleza arbitraria y precaria del empleo, i etc. Cuando uno dice "no funciona" no quiere significar. por supues-
1 to, que semejante creencia no tenga impacto alguno, lejos de cllo: la guerra contra las drugas ha ayudado para llenar las circeles nor- teamericanas, la vendella contra las madres solteras puede sel de consecuencias catastrbficas para las mas vulnerables, la obscsi611 de la dependencia de las culturas no supone uniwrriente su estigro:~. tizacion, sine el ulterior en~pobrecirnicnto del desempleado. No ohs
taute, todo esto no actua ni cinno una ideologfa creible, ni tnnlpoco trayendo nostilgicarnente desde el pasado el rnundo inclusivista rlel periodo de posguerrs.
El contrato social de la modernidad tardia
El contrato social de la Modernidad ha fracasado, por una parte, porque fue ma1 concebido; por otra parte, porque el mundo ha cam- biado. Perniitasenos mirar la transicihn a la Modemidad tardia en terminns de Ires breas: metas, nzodus operandi y territorio. Si la meta de la Modernidad fue la eliminaci6n de la total privaci6n y la creacion de oportunidades dentro de una sociedad del consenso, aquella de la Modernidad tardia debe ser la que disponga de intervenciones diferentes como para detener las privaciones y moverse hacia otro modelo mBs meritocritico y distinto que suministre completa satis- faction e identidad. El contrato social de la sociedad incluycnte del periodo posterior a la guerra; por tanto, fue el que surninistraba empleo y, cuando esto no se producia, entonces proveia beneficios mediante 10s cuales la persona podia vivir como alguien civilizado dentro de la sociedadr
For elemento social yo pretel~do designar el wmpleto campo quc va desde el derecho a un m6dim bienestar social y seguridad hasta el derecho a con~partir la totalidad de la herencia social y a vivir la vida de un ser civilizado acorde con 10s lriveles que prevalecen en la socredad (MARSHALL, 1996 [19501, p. 8).
Por tanto, T. H. MARSHALL describe en su tercera afirmacion la tercera parte social, despuCs de 10s elenlentos legal y politico. Yo he argumentado que este ingrediente ha estado dramiticamente expandido en la ultima mitad del siglo xx. El contrato social de la Modernidad no debe sencillamente sumi~~istrar empleo, sino que debe insistir en la meritocracia; no debe ~inicamente buscar proveer facilidades para el tiempo libre, sin0 debe establecer sus perspectivas de trabajo significative y esparcirniento que procuren a una persona un sentido de proposito e identidad.
Nosotros vivimos en nl1a socierlad que es grotescamente poco rneritocrltica. Pot esto, yo no cluic~o significar Ins desigualdades tie riqucza heredadas, [as cuales srglrrrlrnrrtle corisrifuyen el problema ren-