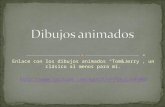La Publicidad Indirecta de Los Dibujos Animados y Consumo de Juguetes
description
Transcript of La Publicidad Indirecta de Los Dibujos Animados y Consumo de Juguetes
-
COMUNICAR
Grupo Comunicar Colectivo Andaluz para la Educacin en Medios de Comunicacin
ISSN 1134-3478 ESPAA
1999
M. Esther del Moral Prez LA PUBLICIDAD INDIRECTA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS Y
EL CONSUMO INFANTIL DE JUGUETES Comunicar, octubre, nmero 13
Grupo Comunicar Colectivo Andaluz para la Educacin en Medios de Comunicacin
Andaluca, Espaa pp. 220-224
http://redalyc.uaemex.mx
mailto:[email protected]://redalyc.uaemex.mx/ -
INVESTIGACIONES
220
COMUNICAR 13, 1999; pp. 220-224
Investigaciones
La publicidad indirecta de los dibujosanimados y el consumo infantil de
juguetes
M. Esther del Moral PrezM. Esther del Moral PrezOviedoOviedo
Una reciente investigacin llevada a cabo sobre el impacto de las series de dibujosanimados en el consumo de juguetes de los nios de Primaria pone de manifiesto que el60% de los juguetes que tienen en sus casas responden a personajes de los dibujosanimados. Adems son las nias las que poseen ms juguetes de este tipo, generalmentede manufactura Disney, mientras que los nios apuestan ms por juguetes agresivos ins-pirados en las series niponas, contribuyendo de este modo a uniformar los gustos de lospequeos televidentes, y a subrayar una marcada influencia sexista en la acepcin dejuguetes para unos y para otras.
En este estudio se ha querido analizar larelacin existente entre los juguetes que po-seen los nios y nias en sus casas y las seriesde dibujos animados que se emiten en lasdistintas cadenas de televisin, para lo cual seha tomado una muestra suficientemente repre-sentativa de 15.000 entre nios y nias proce-dentes de distintos centros escolares (pblicosy privados), de similares contextos socio-eco-nmico-familiares, y pertenecientes todos ellosa los diversos niveles que conforman la Educa-cin Primaria.
De la industria juguetera puede decirseque, a la luz de los datos recogidos, cuenta conuna audiencia cautiva que es el pblico infan-til. Los nios se encuentran sometidos al con-tinuo bombardeo de los espots publicitarios,
de marcas que se han erigido en sponsors opatrocinadores de programas contenedorespara la infancia y que por lo tanto se creen, enel mejor de los casos, estar en su derecho ainsertar indiscriminadamente sus cuas pu-blicitarias, cuando no son los programas err-neamente calificados de infantiles los que seconstituyen en un todo donde no cabe la dife-renciacin de lo que es concebido para divertiry entretener a los nios y lo que es venta duray pura, una mera excusa para promocionar susproductos a cualquier coste.
A continuacin presentamos algunos da-tos cuantitativos que son bastante reveladores.Al preguntar a estos nios y nias, de Educa-cin Primaria, si tenan en casa algn jugueterelacionado con los personajes de dibujos ani-
-
221
COMUNICAR 13, 1999
mados, contestaron que s el 60% de los mis-mos, lo cual implica que muchas de las empre-sas jugueteras se sirven de estos formatostradicionalmente diseados para el pblicoinfantil para promocionar sus productos, ocomo manifiesta el USA Today, diario norte-americano, que existen empresas que lanzanal mercado previamente series animadas ga-rantizndose de este modo una publicidad gra-tuita al llegar a un pblico a travs de formatostan atractivos, en donde sus hroes les hacenpasar unos momentos trepidantes.
En un intento por ir ms all en nuestroanlisis, y descubrir cules eran concretamen-te las procedencias de los juguetes de nuestrosnios, es decir, cules eran las series de dibujosanimados y los protagonistas que ms habaninfluido en sus elecciones a la hora de compraro pedir juguetes a sus padres, vemos cmo sonlos personajes de Disney en sus ms diversasformas, colores y tamaos, los que con un 60%monopolizan los escenarios ldicos que sereproducen en los hogares espaoles; seguidosde un 24% de juguetes inspirados en la serie deanimacin nipona tan controvertida Bola deDragn. Con un 10% aparecen los juguetes(o disfraces) de los distintos superhroes ani-mados (Tortugas Ninja, Superman, Batman...);un 5% viene representado por los muecos tanpeculiares de la familia Simpson; un 1%marginal apunta a otro tipo de juguetes tam-bin inspirados en los personajes de anima-cin televisiva.
Como se ha sealado, el 60% de los niosy nias encuestados poseen en sus casas algnjuguete relacionado con los dibujos animadosde cualquier gnero, y curiosamente existen
diferencias estadsticamente significativas enfuncin del centro de procedencia de stos(cuadro 1), siendo los alumnos/as de centrospblicos los que cuentan con mayor nmero dejuguetes relativos a determinadas series deanimacin.
Del mismo modo estas diferencias resul-tan significativas con respecto al sexo (cuadro2), siendo las chicas las que cuentan con mayornmero de juguetes de estas caractersticas.
Adems, al estudiar comparativamente lamuestra de estudiantes encuestados en fun-cin de la variable sexo, e intentar descubrir laexistencia de diferencias significativas entrelos distintos productos comercializados queposeen tanto chicos como chicas (cuadro 3), sepone de manifiesto la mayoritaria opcin delas chicas por los juguetes de factura disneyana.
Sin embargo, los chicos destacan signi-ficativamente (cuadro 4) por aquellos relacio-nados con series japonesas tales como Bolade Dragn u otras de entre las que destacanLas tortugas Ninja y los Superhroes decarcter predominantemente blico, entre losque cabe contarse todo tipo de armas tales co-
Contraste de hiptesis (*)
Chi2= 6,1679 Grados Libertad= 1p= 0,013009 SignificativoCoef. de asociacin V= 0,21955Razn predominio= 2,7221Error Estndar= 1,0414
* (p< 0,05)
Contraste de hiptesis (*)
Chi2= 142,9602 Grados Libertad= 1p= 0,0000 SignificativoCoef. de asociacin V= 1
* (p< 0,05)
Contraste de hiptesis (*)
Chi2= 87,8505 Grados Libertad= 1p= 0,00000 SignificativoCoef. de asociacin V= 1
* (p< 0,05)
-
INVESTIGACIONES
222
mo luchacos, espadas, escudos, arcos, katanas,etc.
De todo lo anterior se deduce que existeuna marcada influencia sexista en la acepcinde juguetes para unos y para otras, en las quetal vez la parafernalia orquestada por la publi-cidad directa o indirecta de los medios de comu-nicacin a travs de la televisin y las seriesanimadas, o los espots tengan mucho que ver.
Puede decirse que los estudiantes que hanparticipado en este estudio estn siendo entre-nados para formar parte de una sociedad que,entre otras cosas, destaca por su nfasis en elconsumo de una cantidad y variedad crecien-tes de satisfacciones superfluas, propias deuna cultura occidental vaca y consumista. Ypuesto que la publicidad es el medio por exce-lencia para generar, reforzar y dirigir su con-sumo, tratamos de evaluar la forma en que elnio va consolidando estas pautas de consumoinducido. Si bien es cierto que el nio efectiva-mente ve los anuncios y, en muchas ocasiones,
aprende las tonadas o las canciones que lesacompaan, esto no implica que verdadera-mente se percate de su objetivo comercial, yaque se ha constatado en otros estudios (Hubert,1981) que slo a partir de los cinco aos deedad, el nio empieza a captar la diferenciaentre programas y anuncios televisivos.
Incluimos en esta pgina la tabla en la quese muestra el grado de comprensin que tienenlos nios a partir de los cinco aos respecto decul es la intencin de los anuncios comercialesen la televisin (Liebert, 1976: 223).
Analizando estos hallazgos a la luz delesquema del desarrollo cognoscitivo infantil,cabe hipotetizar que la influencia del anuncioopera en los nios de manera subliminal. Estosignifica que los espectadores estn introyectan-do el consumo en una fase en la que cognos-citivamente carecen de los elementos para per-cibir motivaciones subyacentes, puesto que in-terpretan la informacin slo en funcin de suscaractersticas formales. A este nivel, de apren-dizaje verbal, de identificacin de los objetos yde falta de integracin conceptual, se inicia lainstauracin de los patrones de consumo.
Tras investigar los aspectos actitudinalesde las pautas de consumo inducido, se proce-di a explorar en qu medida se reflejan stosen la conducta infantil. Para lo cual, uno de losaspectos conductuales considerado en estembito tuvo por objeto explorar si las preferen-cias y los deseos de los pequeos, en relacin
Contraste de hiptesis (*)
Chi2= 32,3681 Grados Libertad= 1p= 1,276E -08 SignificativoCoef. de asociacin V= 1
* (p< 0,05)
GRADO DE COMPRENSIN DE LA INTENCIN DE LOS ESPOTS PUBLICITARIOSPorcentajes referidos a la muestra
GRADO DE COMPRENSIN EDADES (aos)
5-7 8-10 11-12
BAJO: Confusin, inconsciencia de que el motivo 55 38 15 es vender. Estiman que entretienen
MEDIO: Reconocen vagamente que el motivo 35 50 60es vender y lograr un beneficio
BAJO: Reconocen su finalidad de venta 10 12 25y obtencin de beneficios
-
223
COMUNICAR 13, 1999
con sus juguetes favoritos, estaban o no influi-dos por la publicidad. As pues, se pudo com-probar a raz de las magnitudes de los porcen-tajes encontrados que la publicidad ejerce unamarcada influencia sobre la eleccin de losjuguetes, siendo esta tendencia ms acentuadaen el caso de las nias (muecas).
En consecuencia, cabe hipotetizar que lapublicidad contribuye intensamente a unifor-mar los gustos analizados de los pequeostelevidentes. La existencia de una relacinpositiva entre dicha uniformidad y la tenden-cia hacia la formacin del juicio en el receptor,queda fundamentada en la manera en la que elnio o la nia adquiere la actitud de consumo.Actitud que se ancla bsicamente en aspectosde carcter afectivo, quedando, en gran medi-da, desprovista de un componente cognoscitivo.
Por otro lado, la generalizacin de estaactitud hacia los dems que sostiene el sujetoes un aspecto a verificar en etapas posterioresde la vida, cuando el desarrollo cognoscitivohaya alcanzado mayor madurez y las actitudesdel sujeto estn estructuradas. No obstante, lainvestigacin con estos estudiantes demuestraque existe una elevada probabilidad de sentarlas bases de una percepcin que tiende acontemplar la cultura de manera homognea.En este contexto, la cultura se refiere a unestilo de vida en el cual el bienestar se convier-te en una funcin exclusiva del consumo desatisfacciones, que no admite formas alterna-tivas para alcanzarlos.
En esta misma lnea, algunas investiga-ciones experimentales (Brown, 1976; Meyer,1983; INA, 1990) sealan cmo tanto los ni-os como los adultos pueden adquirir actitu-des, respuestas emocionales y nuevas pautasde conducta a travs de la exposicin de losmodelos presentados en el cine y la televisin.Estos modelos son reforzantes en s mismos,poseen una alta capacidad efectiva para captarla atencin, de tal modo que los observadoresaprenden la conducta representada indepen-dientemente de que por ello se les proporcio-nen incentivos extra. Tradicionalmente, losjuguetes han sido y son utilizados como apoyo
y refuerzo de los esquemas sociales, la forma-cin familiar y escolar. En este sentido, cabesubrayarse que desde la infancia, la asignacindiferencial de los juguetes en funcin del sexo,contribuye a conformar los distintos roles ycomportamientos que se les atribuye a cadauno.
Y se puede afirmar que las preferencias delos nios y nias vienen condicionadas por lasocializacin que reciben a travs de los mensa-jes publicitarios, adems de su educacin fa-miliar especfica, escolar etc.
Algunos estudios (Sebastin, 1986) hanpuesto de manifiesto que la televisin consti-tuye una autntica fuente de modelos de con-ducta apropiada al rol sexual. Se han encon-trado diferencias entre los sexos en el nmerode roles masculinos y femeninos presentados(ms del doble son roles masculinos), en lasconductas realizadas por los personajes (losvarones eran representados como agresivos yconstructivos, mientras que las mujeres comoimitadoras y admiradoras de un lder).
Un dato preocupante es el que se despren-de de los porcentajes referidos al nmero dejuguetes de carcter blico en relacin con lospersonajes de las series cuyos contenidos sonde la misma ndole, donde al parecer no se hatenido en cuenta la Resolucin de 17 de abrilde 1990, cuya norma 14 especifica algunas delas reglas que deben regir la publicidad dejuguetes entre las que destacamos: Se recha-zar la relativa a juguetes que impliquen exal-tacin de belicismo o la violencia o que seanreproduccin de armas. As mismo de los queutilicen medios que puedan resultar peligrosospara los nios (CE, 1990).
Como es sabido, la publicidad se mani-fiesta en forma de mensajes materiales difun-didos a travs de los distintos medios de comu-nicacin, y su pretensin es lograr la influen-cia necesaria en los receptores para que semanifieste en forma de adhesin de stos a laspropuestas que contiene, siendo fundamental-mente una incitacin al consumo de productosy servicios de la ms diversa ndole (Vidal,1986). La publicidad dirigida a los nios fun-
-
INVESTIGACIONES
224
ciona con formatos globales de interaccinsocial, e integra a stos en el consumo a travsdel juego. Una comprensin del mensaje pu-blicitario en el sentido estricto ayudara alnio a defenderse de la persuasin publicita-ria. Algunos expertos psiclogos sociales (DelRo, 1986) han propuesto distintas interven-ciones o campos de actuacin de la educacinen el consumo distinguiendo fundamental-mente tres:
a) La educacin familiar del consumo: Separte de la idea de considerar a la familia comoel primer y ms influyente sistema de confor-macin del complejo mental que da cuenta delas capacidades, caractersticas peculiares ydimensiones especficas de la persona. El nioaprende ah los primeros esquemas de lo que esel mundo, las personas, los objetos; adquierelas competencias iniciales para interactuarcon ellos; bosqueja sus planes, ideas inicialesde actuacin; establece sus hbitos fisiolgi-cos, sus destrezas instrumentales, gustos, afi-ciones, referentes objetales y simblicos, loslmites de lo que acepta no conocer y de lo quequiere conocer. De este modo la educacin parael consumo en su sentido menos explcito peroms bsico y complejo est ya hecha en buenaparte, para bien o para mal, en el marco familiarantes de que el nio inicie su escolarizacin. Lafamilia debe constituirse en un mediador eficazde los efectos de la televisin y de los mensajesque a travs de ella llegan, ya sean bajo elformato publicitario expresamente o los que sedejan filtrar de modo subliminal (Brown, 1976).
b) El papel de la cultura de masas en laeducacin del consumidor. Su contribucin atravs del aprendizaje por modelado lograenculturizar a la poblacin respecto a tpicosnuevos, articula el mundo de la cultura, de lossignificados... Pero se precisa una rplica queinvierta este sentido que explore, escenifique ydesarrolle los modos de vida constructiva ydesinteresadamente.
c) La educacin escolar en el consumo. Sefomentar la adquisicin del espritu crticocon objeto de distinguir cada uno de los ele-mentos y factores psicosociales que intervie-nen en la divulgacin de los mensajes publici-tarios, as como cuestionarse por su veracidad.
Hasta aqu, slo hemos querido apuntaralgunos aspectos colaterales a la programa-cin infantil, tales como la publicidad. Sinembargo, no ha sido nuestra intencin hacerun anlisis exhaustivo sobre este particular,por lo que valga apuntar algunas investigacio-nes en este lnea (Balaguer, 1987) en donde seefecta el estudio de contenido de una muestrade espots publicitarios, equiparando al niocomo sujeto del mensaje publicitario y al niocomo objeto del mismo.
ReferenciasBALAGUER, M.L. (1987): Ideologa y medios de comuni-cacin: la publicidad y los nios. Mlaga, Diputacin.BROWN, R. (1976): Children and Television. London,Collier Macmillan.COMUNIDADES EUROPEAS (1990): Propuesta de Di-rectiva del Consejo sobre la Coordinacin de determinadasdisposiciones legales, reglamentarias o administrativas delos estados miembros, relativas al ejercicio de actividades deradiodifusin, en Boletn de Derecho de las ComunidadesEuropeas, 2 ; 279-284.DEL RO, P. (1986): Publicidad y consumo: Hacia unmodelo educativo, en Infancia y Aprendizaje, 35; 139-173.HUBERT, P. (1981): La tlvision pour enfants. Bruxelles,Boeck.INA, DIAPASON, MEDIAMETRIE (1990): Les jeunes etleur tlvision. Les grandes caractristiques de luniversdes jeunes de 8 16 ans. Pars, La Documentation Franaise,Ministre Culture Communication.LIEBERT, R.M. y OTROS (1976): La televisin y los ni-os. Barcelona, Fontanella.MEYER, M. (1983): Children and The Formal Features ofTelevision, en Communication Research and Broadcas-ting, 6. Editor: Internationales Zentralinstitut fr das Jugend-und Bildunggfernsehen (IZI).SEBASTIN, J. Y OTROS (1986): Los anuncios de ju-guetes en TV: diferenciacin sexual, en Revista Espaolade Pedagoga , 171; 55-68.VIDAL, P. (1986): La comprensin por el nio de la in-tencin del mensaje publicitario, en Infancia y Aprendiza-je; 35-36; 123-138.
M. Esther del Moral Prez es profesora del Departamento de Ciencias de la Educacinde la Universidad de Oviedo.








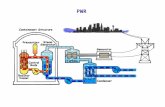
![Debuxos animados[1]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5481f118b07959600c8b4672/debuxos-animados1.jpg)