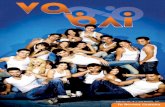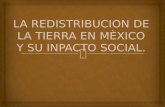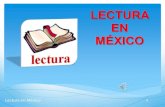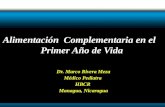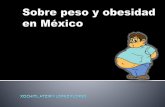La pobreza en la Ciudad de MÈxico en el siglo XX · Por culpa de la pobreza, millones de mexicanos...
Transcript of La pobreza en la Ciudad de MÈxico en el siglo XX · Por culpa de la pobreza, millones de mexicanos...

Viernes 13 de enero de 2017 EL UNIVERSALE12 CU LT U R A
PROYECTO UNAM Texto: Roberto Gutiérrez Alcaláro [email protected]
Curso sobre Dostoievski y BajtínEl Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM invita al curso “Dos -toievski y Bajtín: polifonía de los seguidores”, que impartirá la doctora TatianaBubnova los miércoles del 8 de febrero al 29 de marzo, de 17:00 a 20:00 horas,en el citado instituto, en CU. Informes e inscripciones en los teléfonos56-22-18-88 y 56-22-66-66, extensión 49448, y en el correo electrónico iifle -d u c o n @ u n a m.m x
E S P E
C I A L Estudian en saliva
de pulpo posiblecura del AlzheimerLuego de cuatro años de estudios,un grupo de científicos de la Facul-tad de Química de la UNAM, Uni-dad Sisal, en Yucatán, encabezadopor Sergio Rodríguez, logró separaralgunos componentes de la salivadel pulpo rojo mexicano (O ctupusm aya ), que podrían conteneragentes contra la enfermedad deAlzheimer. Cabe aclarar que estáinvestigación está en la primera fa-se de su desarrollo. El mencionadopulpo es una especie endémica dela península de Yucatán; habita enaguas someras (entre dos y 25 me-tros de profundidad), lo que facilitasu pesca.
B i o mate r i a lpuede adsorberaf l atox i na sInvestigadores de la Facultad de Es-tudios Superiores Cuautitlán de-mostraron, por primera vez, quedel arbusto Pyracantha koidzumii,muy común en el territorio nacio-nal, se puede obtener un biomate-rial que adsorbe aflatoxinas. Estasmicotoxinas, consideradas el can-cerígeno biológico más peligrosoque se conoce, contaminan algu-nos cereales como el arroz y el maíz,y otros alimentos como la pimien-ta, los cacahuates, las nueces, loschiles secos, el pollo, el huevo y laleche. Los universitarios publica-ron los resultados de su trabajo enla revista To x i n s .
CORT
ESÍA
UN
AM
La pobrezaen la Ciudadde Méxicoen el siglo XXUna historiadora universitaria se dedica a estudiarlas políticas sociales durante el periodoposrevolucionario, para tratar de dilucidar cómoha sido la evolución de este fenómeno en el país
Acaso el problema social más complejo y do-loroso que ha padecido —y sigue padecien-do — México como nación independientesea el de la pobreza, la gran generadora detodo tipo de carencias.
Por culpa de la pobreza, millones de mexicanosde distintas épocas se han visto privados de unabuena alimentación, de una vivienda digna, deuna educación integral y de una asistencia sani-taria eficaz, entre otras cosas, y, en cambio, se hanhundido en la desnutrición, la marginalidad, laignorancia, la insalubridad y las enfermedades.
María Dolores Lorenzo Río, investigadora delInstituto de Investigaciones Históricas de laUNAM, se dedica a estudiar a los pobres de laCiudad de México y las políticas sociales duranteel periodo posrevolucionario, para tratar de di-lucidar cómo ha sido la evolución de la pobrezaen el país.
“Los parámetros para clasificar la pobreza, queincluyen ideologías y valores éticos y morales,cambian con el tiempo. Lo que se entendía porpobreza a principios del siglo XX no es lo mismoque se entiende hoy en día. El objetivo de mi in-vestigación es revelar la manera en que se pen-saba la pobreza en las décadas de los años 30 y 40,y así comprender cómo ha cambiado la percep-ción y los valores alrededor de ella”, señala.
A finales del siglo XIX, la condición de mi-seria o de necesidad se explicaba a partir de cau-sas meramente individuales; sin embargo, aprincipios del XX hubo un cambio de paradig-ma y se comenzó a explicar a partir de factoresmulticausale s.
“Es decir, mientras en el siglo XIX la pobreza seatribuía a la incapacidad de las personas para pro-ducir, así como a una especie de deseo (‘es pobreporque quiere’, se oía decir entonces), a principiosdel XX, los sociólogos, trabajadores sociales, ju-ristas y economistas empezaron a darle un sen-tido distinto, pues observaron que los pobres sehallaban inmersos en un sistema económico yque las oportunidades para integrarse a los mer-cados laborales estaban limitadas por estigmas,valores morales y prejuicios que sostenían ciertaside olo gías”, añade Lorenzo Río.
Con todo, ambos discursos coexistieron duran-te años. Así, al tiempo que estudiosos, investi-gadores, incluso funcionarios públicos progresis-tas pensaban en cómo mejorar las condiciones devida de los pobres mediante programas de erra-dicación de la mendicidad y el incremento de lossalarios, muchas voces seguían repitiendo quelos pobres lo eran porque querían o, bien, quedebían arreglárselas con lo poco que llegaba a susmano s.
Fa cto resDesde principios del siglo XX hasta la década delos años 40, los factores que se tomaron en cuentaen México para medir los diferentes niveles depauperización de la gente fueron la capacidad oincapacidad física o mental para trabajar, la vi-vienda, la indumentaria y el salario.
En cuanto a la incapacidad física o mental, eraun factor de vulnerabilidad. Una persona a la quele faltaba un brazo o una pierna, un ciego o alguienque padecía alguna tara mental estaba en franca
desventaja para buscar su sustento, por lo que caíarápidamente en el pozo de la pobreza.
Además, se hizo una división entre los empleosaprobados social y moralmente, y los que no, co-mo la prostitución, el comercio ambulante o losrelacionados con la suerte y los juegos de azar.
“De este modo había pobres honrados, que tra-bajaban en espacios aceptados por todos, que norobaban ni se prostituían, lo cual les daba un lugardentro de los sistemas de protección social y, conello, ventajas para subsistir.”
Por lo que se refiere a la vivienda, a finales delsiglo XIX y principios del XX era común que mu-cha gente de la ciudad habitara regularmente enpensiones, mesones muy baratos o dormitoriospúblicos, sin que eso significara algún tipo de es-tigma asociado a la pobreza.
“No obstante, esto cambió en la década de losaños 40, cuando la falta de vivienda se catalogócomo uno de los factores preponderantes de lap obreza.”
En relación con la indumentaria, el hecho deparecer mendigo, limosnero o pordiosero supusoque, de 1930 a 1934, la policía levantara en las ca-lles a más de 7 mil personas como parte de unproyecto organizado por el Departamento delDistrito Federal, en colaboración con la benefi-cencia pública.
“Se buscó estudiar a los mendigos porque seconsideraba que el problema de la mendicidadera uno de los más serios de la Ciudad de México.Esto nos dice mucho acerca de cómo se estigma-tizaba a una persona por su indumentaria y, engeneral, por su apariencia física.”
Proyecto contra la mendicidadEn 1930, sociólogos reconocidos de las universi-dades de Chicago y de Texas vinieron a trabajarcon profesores universitarios y funcionarios, tan-to del gobierno del Distrito Federal como de labeneficencia pública, y a proponer un plan paraerradicar la mendicidad.
“Lo primero que hizo este grupo de sociólogosy funcionarios públicos fue explorar, a partir decuatro grandes campos (el económico, el legal, elsocial y el de las condiciones psicológicas), las cau-sas de las mendicidad; después recomendó estu-diar caso por caso y proporcionarles a todos losmendigos que estaban en la calle el auxilio ne-
cesario para que salieran de esa condición”, re-fiere Lorenzo Río.
Si bien era un proyecto muy ambicioso, supo-nía la inversión de muchos recursos humanos y,también, económicos, pues había que mantenera los mendigos, llevarlos a un asilo (si se tratabade ancianos) o a un hospital (si estaban enfermos),y luego sacarlos o conseguirles trabajo.
“Eso implicaba una arquitectura que en esemomento el Estado no podía llevar a la práctica,pero como éste debía demostrar que estaba ha-ciendo algo para solucionar el problema de lamendicidad, mandó recoger a los mendigos yconducirlos al Dormitorio Público número 2, enla calle de Cuauhtemotzin (hoy Isabel la Católica),donde los trabajadores sociales los clasificaron ydefinieron quiénes irían a los asilos, quiénes a loshospitales y quiénes a las cárceles.”
De ahí en adelante, la política aplicada a losmendigos osciló entre los auxilios asistencialistasy el control policiaco. Los asilos y hospitales aco-gían a los pobres, aunque también se inició unacampaña para meter cada vez más indigentes enlas cárceles, con el pretexto de que las interven-ciones de la policía acabarían con la mendicidad.En 1933, dicha campaña se intensificó y se volviómuy violenta.
Por otro lado, como consecuencia de la crisis del29, los recursos del proyecto original disminuye-ron, debido a lo cual éste sufrió una nueva mo-dificación y se focalizó, sobre todo, en los niñosmendigo s.
P ro g resosEn opinión de la investigadora, sería muy in-genuo pensar que, con más de 50 millones depobres en el México actual, las políticas socialespuestas en marcha por los regímenes posrevo-lucionarios para combatir la pobreza han resul-tado exitosas.
“Sin embargo, también sería pesimista concluirque en 100 años no se ha avanzado. Sin duda hayuna gran diferencia entre las condiciones de po-breza de principios del siglo XX, cuando la ma-yoría de la población carecía de agua, luz, vacunasy educación, y las de ahora. Estoy convencida deque ha habido progresos, de que la pobreza se es-tudia de manera más profunda y está mejor tra-tada. Ahora bien, la pobreza no se ha abatido nise ha conseguido la democratización de una con-dición material digna, porque la brecha de la de-sigualdad ha alcanzado dimensiones alarmantesno sólo entre los individuos, sino también entrelos países.”
Asimismo, de acuerdo con Lorenzo Río, desdefinales del siglo XIX, cuando se redujo el gasto mi-litar, el gasto social se ha ido incrementando.
“Por ejemplo, en 1920 representaba 8% del totaldel presupuesto nacional; y en 1930, 14%, es decir,casi se duplicó. Y en la década de los años 70 sedio una de las inversiones más importantes en lahistoria de México en materia de salud y de edu-cación. Entonces, según algunos indicadores, síha habido progresos, y no digo que éstos se debansólo a las políticas de los regímenes posrevolu-cionarios, sino también a las acciones de la so-ciedad, a las demandas de la población y a la co-laboración con otros actores sociales”, finaliza lainvestigadora. b
E S P E
C I A L
“Los parámetros para clasificar lapobreza, que incluyen ideologíasy valores éticos y morales,cambian con el tiempo. Lo que seentendía por pobreza a principiosdel siglo XX no es lo mismo quese entiende hoy en día”MARÍA DOLORES LORENZO RÍOInvestigadora del Instituto de InvestigacionesHistóricas de la UNAM