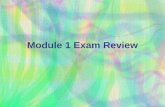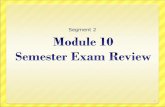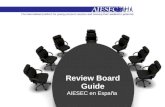La oportunidad del uso del judicial review en el proceso de lo contencioso administrativo
-
Upload
alberto-huaman-ordonez -
Category
Documents
-
view
118 -
download
1
Transcript of La oportunidad del uso del judicial review en el proceso de lo contencioso administrativo

2-3• L. ALBERTO HUAMÁNORDÓÑEZ
El judicial review en el proceso contencioso-administrativo 8• Lucha
anticorrupción: colaboración de poderes
Martes 18 de noviembre de 2008 • Año 5
Nº
225
SUPLEMENTO DE ANÁLISIS LEGAL DE EL PERUANO
RICARDO CORRALES MELGAREJO
Historia del Derecho Peruano:
No hubo derecho inca4 Y 5
FRANCISCO JOSÉ DEL SOLAR
6-7• MERCEDESSALAZAR PUENTE
DE LA VEGA
Separación y divorcioante notario público

2• jurídica Suplemento de análisis legal
Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: [email protected]
Directora (e): Delfina Becerra González | Subdirector: Jorge Sandoval Córdova | Editor: Francisco José del Solar | Coeditora: María Ávalos Cisneros | Editor de diseño: Julio Rivadeneyra Usurín | Diseño y estilo: Daniel Zavala Agapitojurídica Jurídica es una publicación de
2008 © Todos los derechos reservados
El control difuso es una creación jurídica de Estados Unidos de América. Al ser un control constitucional frente a leyes o dis-positivos inferiores a estas últimas, asigna la preferencia a la norma “super legal” en detrimento de la legal, para defender de-rechos fundamentales en aseguramiento del principio de supremacía constitucio-nal. Impone, pues, un control de constitu-cionalidad reducido y no el amplio, propio del proceso de inconstitucionalidad, el cual procede contra normas con rango de ley que violentan la Constitución (Artículo 200, de la Constitución de 1993: Garantías constitucionales).
CONTROL INTER PARTES DE CONSTITUCIONALIDADAsí el control difuso no es un control erga omnes, sino, antes bien, inter partes. Se verifica entonces la inconstitucionalidad del actuar con efectos entre las partes, irradiando los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad a las mismas partes que intervienen en la causa y no a extraños a ella. Asumido como control del poder, el control difuso permite que desde la invocación por el propio ciudadano, se efectúe una preferencia, la cual por su sola
La oportunidad del uso del judicial review en el proceso contencioso administrativo
indicación como tal no se agota en una discrecionalidad judicial, esto el aplicar o no el control aludido, el judicial review, sino que implica un deber.
Sirve de fundamento de todo lo pre-cisado el artículo 138 de la Constitución desde donde la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes, remisión esta última no entre-gada a la ley formal, es decir, a la norma parlamentaria, sino, en su extensión, a la norma material. En todo proceso –inclu-
sive el de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo (LPCA) previsto en la Ley Nº 27584– de existir incompatibilidad en-tre una norma constitucional y una nor-ma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal so-bre toda otra norma de rango inferior.
Con esto, en consecuencia, el conten-cioso administrativo visto en verdad como un proceso judicial tiene una doble arista: “constitucional-legal”. La primera, es un control en esencia jurídico, asignado des-de la misma Constitución de 1993 con su artículo 148 y con el desarrollo de tal nor-
ma en todo el contexto de la LPCA, empe-ro, medularmente desde el artículo 1 de la LPCA (Finalidad). La segunda, en cuanto busca no sólo la tutela de la legalidad administrativa, sino, la tutela jurídica del administrado afectado por actuaciones de la administración y no sólo por actos emanados de ella.
Es, pues, legal y constitucionalmente que se acepte el uso del control difuso en sede del proceso de la justicia administra-tiva, proceso de la LPCA. Esta comproba-ción es hecha en sede de la Corte Supre-ma de Justicia de la República.
Abogado por la U. N. Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo)
OPINIÓNL. ALBERTO HUAMÁNORDÓÑEZ

•3jurídicaSuplemento de análisis legal
Para ello, nos remitimos a la Senten-cia Nº 125-2001-Lima de la Sala Civil Permanente de dicha corte, que, a la letra dice: “(…) que, el pase a situación de retiro por causal de renovación es un instituto irregular por el cual se consagra el abuso del derecho pasando por alto los méritos; fojas de servicios, las virtudes y cualidades de un oficial de carrera; (…) en el caso de autos el justiciable, gene-ral E.P. Don Eduardo Fournier Coronado ha demostrado poseer una brillante foja de servicios que ameritaban su perma-nencia en la Fuerza Armada al servicio de la Patria; (…) que, en estricta justicia no se ha merituado adecuadamente sus descargos, y su probada y reconocida efi-ciencia profesional; cuarto.- que, si bien el artículo 168 de la Constitución estable-ce que las Fuerzas Armadas se rigen por sus propias leyes y reglamentos en cuan-to a su organización, funciones, espe-cialidad, preparación, empleo y normas disciplinarias; no es menos cierto que la misma Constitución establece en su artículo 51 que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesi-vamente, por lo que consecuentemente, en virtud del principio del control difuso, en todo el proceso de existir incompati-bilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, por consiguiente ningún oficial puede ser despedido abusivamente de su cargo so pretexto de renovación y, fun-damentalmente, sin observar el principio del debido proceso consagrado en el in-ciso 3° del articulo 139 de la Constitución que supone, entre otros presupuestos, el derecho a la defensa en cualquier estado o fase del proceso, derecho a ser informa-do con la debida antelación de todos y cada uno de los cargos que pesaren con-tra uno, el impugnar las resoluciones ad-versas y, fundamentalmente, el derecho a la estabilidad en el cargo, servicio y remuneración correspondiente” (Senten-cia N° 125-2001-Lima. Considerandos del primero al tercero, de la sala en mención, sobre acción contenciosa administrativa. La cita es de los fundamentos del voto en discordia de los vocales Silva Vallejo y Santos Peña).
La tarea de aplicación en sede de lo contencioso administrativo de la técnica
del control difuso se hace necesaria pues-to que la LPCA no es ya un puro proceso objetivo, sino, un proceso subjetivo, el cual puede ser admitido como sistema de tute-la del administrado y no ya de coadyuvan-te de la legalidad de la administración.
CONTROL DIFUSO DEL PROCESO DE LA LPCA COMO UN PROCESO DE CONTROL DE JURIDICIDADEn armonía con la línea actual de defensa de la Constitución y la vigencia de dere-chos fundamentales, no restrictiva de los procesos constitucionales, el legislador de la LPCA ha incluido el control difuso a ser usado en el proceso de justicia admi-nistrativa. Es verdad que la Constitución impone dicho poder a ser utilizado en el desarrollo procesal, sin embargo, su utili-dad aún no ha sido percibida en sus rea-les dimensiones.
En efecto, pues, es muy escaso el uso que se le da hasta ahora. Empero, cuando se ha prescrito en el artículo 9, inciso 1, de la LPCA (Facultades del Órgano jurisdic-cional), recogido hoy en su Texto Único Ordenado (ex artículo 7 de la LPCA), el
control difuso o control de constituciona-lidad con efectos inter partes se consagra como proceso de justicia administrativa y que líneas arriba la hemos denominado “constitucional-legal”.
En este contexto, se ha de verificar la inconstitucionalidad/constitucionalidad y legalidad/ilegalidad de la actuación, sea material o formal de la decisión pú-blica. Termina imponiéndose, por consi-guiente, el proceso de la LPCA, como un proceso de juridicidad. De allí que sea la Exposición de Motivos del Proyecto de la norma de justicia administrativa, la que explique que el artículo objeto de co-mentario es un desarrollo del control de constitucionalidad difuso de las normas legales consagrado en la Constitución. No es casualidad, que el proceso cons-titucionalizado en el artículo 148 de la Constitución y desarrollado en su norma procesal, la LPCA, formalice el control ju-rídico de las actuaciones administrativas sujetas a nivel de Derecho Público. En consecuencia, la norma, como se perci-be, es clara.
Es totalmente natural, entonces, que se diga, en aplicación de lo dispuesto en
los artículos 51 y 138 de la Ley Fundamen-tal de 1993, que el proceso contencioso administrativo procede aún en caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. En este supues-to, la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso de lo contencioso ad-ministrativo, pues, éste, es un proceso al que también le ha sido asignado la tutela de los derechos fundamentales, los cuales no son ya objeto de protección únicamen-te con los procesos constitucionales cuya activación resulta residual, sino, además, a través de otros procesos, incluido, como resulta prudente, el de la LPCA, a cargo del Poder Judicial por el sistema judicialis-ta de control de la administración pública.
CONCLUSIÓNPara terminar, conviene señalar que el proceso de lo contencioso administrativo es un proceso ya no objetivo o del que la doctrina ha denominado proceso al acto o que para nosotros es, como le llamamos coloquialmente “proceso a la francesa”, eminentemente atendible de las formas y no del fondo de lo debatido en el proceso. Nuevos vientos que satisfacen a toda la comunidad muestran al contencioso ad-ministrativo como un proceso para atacar actuaciones de la administración cuando por ellas se lesione o afecte al ciudadano, al administrado.
De ahí la conveniencia para advertir a los jueces que el mandato de aplicación del judicial review asignado expresamen-te por el artículo constitucional 138 es perfectamente posible en el proceso de la Ley Nº 27584. Afirmamos esto porque aún hay jueces que siguen considerando que el control difuso es patrimonio de los procesos constitucionales (de modo espe-cial la referencia es al proceso de amparo) y no del de la justicia administrativa. Lo más lamentable, que ignoran que la mis-mísima Corte Suprema de Justicia de la República viene advirtiendo que el control difuso es un mandato general a todos los jueces, independientemente de su espe-cialidad en la ventilación de las causas controvertidas, mandato que va desde la asunción de tal potestad vía el artículo 138 de la Constitución y que en concreto, este mandato le ha sido asignado al juez de lo contencioso administrativo.
El colaborador Carlos Antonio Figueroa Casanova aclara mediante carta del 4/11/2008 que no es doctor en derecho, tal como equivocadamente apareció en su artículo publicado en Jurídica N° 223, de 4-11-2008, p. 8. Asimismo, indica que se omitió “poner los pies de página correspondientes que aparecían en dicho artículo”. En esto último, lamentablemente, no podemos satisfacerle, porque, por un lado, nos reservamos el derecho de editar los artículos que son muy extensos o engorrosos; y, por otro lado, de acuerdo al espacio disponible, el artículo se publica con o sin pies de página. Cumplimos con su rectificación solicitada.
RECTIFICACIÓN

4-5• jurídica Suplemento de análisis legal
Desde hace más de quince años esta-mos en condiciones de afi rmar que no existió el derecho incaico. Sin embar-go, aprendices de historiadores jurídi-cos siguen repitiendo, irresponsable-mente, lo contrario.
Ello, ignorando los adelantos histó-rico-científi cos que se han producido en las investigaciones y estudios sobre el Estado del Tahuantinsuyo (mal lla-mado imperio) y con los cuales se ha elaborado y se viene reescribiendo una nueva historia incaica (John V. Murra, Giorgo Alberti, Enrique Mayer, Natham Wachtel, Karl Polanyi, María Rostwo-rowski de Diez Canseco, Franklin Pease García-Yrigoyen, Jürgen Golte, Liliana Regalado, Luis Guzmán Palomino, en-tre otros). Bastante alejada de lo que nos contaron idílica o críticamente los cronistas y lo que, fundamentalmente, sirvió a los románticos historiadores embriagados de historicismo y etno-centrismo, para narrar una historia irreal hasta la década de 1970. Este producto no fue por incapacidad, sino, de un lado, por la carencia de otras fuentes y, por otro lado, porque ellos pertenecieron y algunos aún pertene-cen a la “Escuela de la Vieja Historia”: narrativa, descriptiva o novelada.
HISTORIA TRADICIONALEste conocimiento, repetido orto-doxamente desde hace varios siglos, es recogido, lamentablemente, por la historia tradicional-ofi cial, que sigue enseñándose en la educación prima-ria y secundaria y, desgraciadamente, hasta en la superior. Ésta, en aquellas universidades que no hacen inves-tigación, que carecen de los medios para difundir masivamente los logros
No hubo derecho incaAbogado por la PUCP y la U. Central de Venezuela (UCV). Postgrados en Derecho e Historia. Profesor de Historia del Derecho Peruano en la UIGV.
OPINIÓNFRANCISCO JOSÉ DEL SOLAR
y avances de lo anterior y, lo que es peor, cuentan con profesores incapa-ces de aceptar los cambios, limitán-dose a seguir repitiendo lo mismo que ellos aprendieron en su juventud.
Más grave aún, cuando sustentan el dictado de sus clases en una bi-bliografía obsoleta y los más audaces y temerarios hasta escriben libros o artículos que no solo reinciden en lo vetusto, sino, muchas veces, malinter-pretan o copian defi cientemente a au-tores que en su época fueron un refe-rente obligado para conocer la historia incaica. Esto es, además de los cronis-tas que tuvieron grandes limitaciones –de lenguaje, de concepción o visión de la vida, diferencia de costumbres, etcétera–, estudiosos extranjeros que hicieron interpretaciones del pasado inca aisladas del contexto global del mundo andino. Entre otros, Jose Ko-hler (1849-1919), Hermann Trimborn (1901-1986), Louis Baudin (1890-1960), Heinrich Cunow, cuyos aportes hoy han sido sustancialmente superados.
HISTORIA vs. HISTORIA DEL DERECHOEmpero, no debemos olvidar que es-cribir sobre historia del Perú, es muy distinto a escribir sobre historia del derecho peruano. Para lo primero, basta ser historiador. Para lo segundo, necesariamente, se requiere ser his-toriador y abogado. Esto es, las dos actividades desarrolladas profesional-mente. No como hobby o aventura, en una de ellas. Más aún, cuando que-remos tratar el período prehispánico, que todavía encierra tantos misterios y abundantes fuentes por analizar e interpretar, y todo lo nuevo que vamos descubriendo va deshaciendo o modi-fi cando lo que antes se tenía por cierto o dogma. Ello, porque los pueblos de ese entonces fueron ágrafos y se care-ce de fuentes escritas que faciliten su conocimiento. De ahí que el historia-dor de la Escuela de la Nueva Historia está llano y predispuesto al cambio que produce la ciencia histórica.
En este contexto, el propio Jorge Ba-sadre Grohmann (1903-1980) reconoció sus limitaciones en cuanto a fuentes se refi ere para cuando escribió su His-toria del Derecho Peruano (1937), obra que quiso reescribir, empero, lamenta-blemente, no pudo porque el Supremo Creador lo llamó para ocupar puesto privilegiado a su diestra. De ahí que, en 1978, afi rmó: “Asistimos hoy a una verdadera revolución en toda la histo-ria andina mediante el desarrollo del interés por asuntos relacionados con la ecología, la demografía, los cultivos, los modos de utilizar la tierra, el agua, la economía, la lingüística y otros as-pectos importantes”.
También se refi rió a las visitas o informes administrativos de las auto-ridades coloniales y agregó: “En aque-llos documentos hablan los indios de abajo y no los parientes de los Incas o los curacas, tal como ocurre en las crónicas. John V. Murra ha podido afi r-mar, con fundamento, que en el exa-men del mundo andino se puede ahora ir más allá de las crónicas hacia (su) comprensión desde un punto andino también”. Y concluye recalcando que lo que se sabía ayer acerca del mun-do andino, hoy resulta completamente obsoleto, en virtud de los nuevos des-cubrimientos y estudios de la histo-riografía. De ahí la necesidad de rees-cribir la historia del derecho peruano, máxime el período prehispánico.
IGNORANCIADemostramos ignorancia de la ciencia historico-jurídica cuando seguimos citando a autores clásicos hoy larga-mente superados. De igual manera, cuando nuestra exposición y escritos se sustentan en la Historia del Dere-cho Peruano de Basadre Grohmann que data de 1937, y que nunca pudo reescribir, no obstante su intención de hacerlo.
Por eso, nosotros escribimos el Primer Tomo: Derecho Primitivo de nuestra Historia del Derecho Peruano (1988), en el que afi rmamos que no
hubo derecho incaico basado, por un lado, en los nuevos aportes de la etno-historia –por los grandes historiadores antes citados–, y en una correcta in-terpretación de la fi losofía y ciencia ju-rídica en los planteos de E. Adamson Hoebel, Paul Bohannan, Hans Kelsen (1881-1973) y Luis Recaséns Siches (1903-1977). Y, por otro lado, en la con-cepción del profesor sanmarquino y connotado jurista e historiador Juan Vicente Ugarte del Pino (Lima n.1926)
Palabras más, palabras menos, quienes investigamos y trabajamos profesionalmente este tema coincidi-mos en señalar que antes de llamar derecho a las diferentes formas de regulación social que desarrollaron los incas, preferible es denominarlo prederecho o, en todo caso, derecho primitivo. Éste estaba en formación, gestándose, al decir del padre de la Escuela Histórica del Derecho, el juris-ta e historiador alemán Friedrich Karl von Savigny (1779-1861).
En este contexto, todos los pueblos han generado su propio derecho, des-de el incipiente o prederecho hasta el más perfeccionado y sistematizado, como el derecho romano. Empero, pre-tender sustentar o afi rmar que existió el derecho incaico es una falacia que
hoy ya no se puede aceptar. Asimis-mo, es obvio, que este aserto es váli-do para la época preincaica. No obs-tante, hay ilusos o mal intencionados que persisten en la existencia de un derecho preincaico e incaico, y, lo que es peor, le atribuyen características de derecho positivo, tanto sustantivo como adjetivo, esto es, un verdadero sistema jurídico con normas e institu-ciones jurídicas. En suma, subrayan un paralelismo cultural jurídico en el que casi no hay diferencia entre el de-recho romano y el derecho incaico. Tre-mendo despropósito ya no puede ser aceptado, más aún cuando el propio Basadre Grohmann estuvo dispuesto a rehacer su Historia del Derecho Pe-ruano (1937).
Sin embargo, no podemos ni debe-mos negar que el Estado del Tahuan-tinsuyo estaba creando mecanismos de control social y económico que, en verdad, no son propiamente derecho, empero, tuvieron determinada efi ca-cia, sobre todo a partir de Pachacútec, noveno inca que gobernó 33 años (1438-1471) y que es el segundo y últi-mo gran arquetipo jurídico el decir del historiador Pease García-Yrigoyen. Sin duda, Franklin nos dice que el primero fue Manco Cápac.
PREDERECHOEl Tahuantinsuyo estaba en proceso de expansión, consolidación y perfeccio-namiento cuando recibió el choque de la conquista e imposición de la civiliza-ción occidental. Los incas (quechuas) aparecieron más o menos a fi nes del siglo XIII y fueron dominados en 1532 (captura de Atahualpa, el 16-11-1532. Fue ajusticiado el 26-07-1533). Por un lado, sus normas de organización política, económica y social estaban mezcladas con costumbres religiosas y morales; y, por otro lado, ellas no fueron impuestas a rajatabla –como antes se creía–, porque la extensión incaica no fue producto exclusivo de la conquista, sino, fundamentalmente, de negociaciones basadas en: 1) la re-ciprocidad; 2) redistribución de exce-dentes; 3) enseñanza del cultivo bajo el sistema de la producción vertical; 4) uso racional de los ecosistemas o mi-croclimas. Y, por último, los incas, ba-sados en la reciprocidad, respetaron o incorporaron determinadas costum-bres de las etnias anexadas o aliadas, siempre y cuando no difi cultaran la integración del incario, la misma que aún no habían logrado, por los escasos 200 años y algo más de vigencia en el mundo andino.
En este orden de ideas, el Estado inca recién estaba generando sus pro-pias normas de regulación y control social que, sin duda, constituían un prederecho. El fundamento de éste era, justamente, las bases normativas de su expansión, desarrollo y consoli-dación. Fundamentos creados por los arquetipos jurídicos: Manco Cápac y Pachacútec, con formas de trabajo como el ayni, la minka y la mita; la po-sesión y propiedad discontinua de la tierra, la autarquía de los ayllus; auto-ridad y responsabilidad del kuraka; los mores y tabúes como normativa penal; el servinakuy, etcétera.
CONCLUSIÓNNo hubo propiamente derecho incaico, empero sí un conjunto de normas de regulación y control social y económi-ca que bien pueden constituir un pre-derecho (derecho primitivo). En este sentido, los incas estaban en camino de tener su derecho, como lo habían logrado, primero, los mesopotámicos y, después, los romanos. Esto, en virtud de que los pueblos generan su propio derecho, al decir de Von Savigny.
HISTORIA DEL DERECHO PERUANO

6• jurídica Suplemento de análisis legal
La simple determinación de llevar a cabo una separación de cuerpos debe-ría extinguir la unión establecida ante la ley, por un varón y una mujer; empero, no es así. Esto porque la unión ante la ley (matrimonio), trae consigo conse-cuencias jurídicas, ser esposo o esposa, los hijos, los bienes comunes, etc. Esto es, en lenguaje jurídico, el nacimiento de derechos y obligaciones, entre los cónyuges, los padres frente a los hijos, la familia y la sociedad, etc. En conse-cuencia, no se puede admitir la simple separación para acabar con el vínculo matrimonial, aceptando que cada uno tome sus cosas y por lo demás, ¡qué importa!
En el Perú, se admite “la separación de cuerpos” articulo 332 del Código Ci-vil (CC), consiguiendo la suspensión de los deberes de lecho y habitación y, po-niendo fin al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, dejando sub-sistente el vínculo matrimonial.
Los notarios en el Perú, con la Ley Nº 29227 que regula el procedimiento no contencioso de la separación conven-cional y divorcio ulterior, ejercen compe-tencia para atender el divorcio.
Leonardo Pérez Gallardo, notario de Cuba, considerando las expresiones de Antonio Fernández de Bujan y del Comi-té de Ministros del Consejo de Europa, hoy Unión Europea, expresa “La judi-cialización del divorcio obedece más a razones históricas, fruto de una época en que jurisdicción y administración es-taban encomendadas a los jueces, que a la propia esencia de esta institución. No ofrece más garantías un juez que otro funcionario, como pudiera ser un nota-rio, a quien el derecho le atribuya funcio-nes controladoras y fiscalizadoras del
De la separación al divorcio ante notario público
cumplimiento de la legalidad. Se trata de un derecho cautelar, preventivo, que tiene como finalidad garantizar los dere-chos subjetivos. El notario, al intervenir en el divorcio, lo haría como creador del nuevo derecho preventivo, controlando la legalidad de los acuerdos entre los cónyuges, sin contradicciones, ni lesión de los intereses de los menores hijos, ni de uno de los cónyuges, de modo que la “escritura pública de divorcio” esté apta para el tráfico jurídico, garantizan-do la debida publicidad del acto, sin el coste personal y patrimonial que un
largo y tortuoso proceso de divorcio en sede judicial causa a todos los implica-dos en él.”
DIVORCIO ANTE NOTARIOEN BRASIL, el notario está autorizado por el Código de Proceso Civil “Artícu-lo 1.124-A” a concretar el fin del vínculo matrimonial. Se exige el mutuo consen-timiento, que no tengan hijos menores de edad, o hijos incapaces. En la au-diencia, los cónyuges deben estar asis-tidos por un abogado; estar separados de hecho, por dos años. En este caso, es
necesaria la declaración de un testigo. Si hay sentencia de separación judicial o de cuerpos, basta que haya transcurrido un año.
Se adjuntan certificados de matri-monio, de nacimiento de los hijos, para demostrar su mayoría de edad, la de-claración de un testigo y comprobar la separación de hecho - por más de dos años -. Para el acuerdo de la división de los bienes comunes participan los cónyuges, sea directamente o sus apo-derados.
“La escritura pública” contiene la descripción y la división de los bienes comunes, la pensión alimenticia; el acuerdo para que el cónyuge retome su apellido de soltero (a). Surte sus efectos desde que se otorga.
En el derecho brasileño se considera al matrimonio como un contrato solem-ne y se extingue por mutuo acuerdo, como cualquier otro contrato, mediante anulación. El Estado en el matrimonio participa con un funcionario público, en el divorcio con el notario.
EN COLOMBIA, la Ley Nº 962 de 2005 (artículo 34), establece la competencia del notario para descongestionar la car-ga procesal jurisdiccional. Se exige mu-tuo acuerdo por escrito autorizado por abogado; información sobre la crianza, educación, monto de los alimentos, lu-gar, forma de pago, custodia, régimen de visitas, a los hijos menores de edad.
Se adjuntan certificados de matrimo-nio de los cónyuges y nacimiento de los hijos menores de edad; poder de repre-sentación de los cónyuges, y la facultad para suscribir la escritura pública de di-vorcio; opinión del defensor de Familia, respecto del acuerdo de los cónyuges sobre los hijos menores de edad. Si no hubiera, el notario notificará al defensor de Familia para que lo emita; si no lo hace, autorizará la escritura pública, con los acuerdos presentados por los cónyuges. Si el defensor de Familia hace observaciones al acuerdo, los cónyuges deben subsanar, si no lo hacen se supo-
Abogada- Notaria, Wanchaq, Cusco. Profesora en la U.N. San Antonio Abad de Cusco.
ANÁLISISMERCEDES SALAZARPUENTE DE LA VEGA

•7jurídicaSuplemento de análisis legal
vivienda, si ésta constituye un bien co-mún; el destino de los otros bienes de la comunidad matrimonial, si los cónyu-ges determinaran liquidarla en el propio acto, es necesario considerar la relación concreta de cómo quedaría liquidada. Se adjuntan los documentos que sus-tentan la petición.
“En la escritura pública” están los datos e información exigida en la peti-ción presentada por los cónyuges, dicha escritura es título suficiente para la ins-cripción en el Registro Civil.
EN ECUADOR la ley notarial autoriza la competencia notarial para el divorcio. Se exige mutuo consentimiento entre los cónyuges; no deben tener hijos me-nores de edad o hijos bajo su dependen-cia; declaración jurada donde expresan su voluntad de divorciarse, participa el abogado los cónyuges, quienes lo piden directamente o a través de procuradores especiales. Si se admite, el notario cita a la audiencia, dentro de 60 días.
En el “Acta Protocolizada” se declara disuelto el matrimonio, se reconoce las firmas y rúbricas de la petición presen-tada; los cónyuges ratifican libremente y en voz alta su voluntad de divorciarse. El notario oficia al registro civil. El regis-trador debe devolver la copia para que se incorpore en el registro notarial.
Si a la primera audiencia no asisten, el notario señala nueva fecha, si reiteran su inasistencia, se archiva.
EN EL PERÚ el notario está autorizado por la Ley Nº 29227, el D. S. Nº 009-2008-JUS, realizar divorcios. Se exige mutuo acuerdo; no tener hijos menores de edad o hijos incapaces si los hay. Debe pre-sentarse la sentencia o acta de concilia-ción resolviendo la patria potestad, ali-mentos, tenencia y régimen de visitas. No tener bienes en régimen de sociedad de gananciales, si se tiene se presenta el testimonio de la escritura pública de sustitución o liquidación del régimen patrimonial. Se sustentan los extremos con copias de los DNI de los cónyuges, certificado de matrimonio, declaración jurada, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad. La so-licitud debe ser firmada por cada uno de los cónyuges y, asimismo, la impresión de la huella digital.
Si se tiene hijos menores de edad o hijos incapaces, hay que presentar los certificados de nacimiento. Copia certifi-cada de la sentencia o acta de concilia-ción, testimonio de la Escritura Pública
de separación de patrimonios inscrita en el Registro Público o declaración jurada, de no tener bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales con firma e impresión de la huella digital de los cón-yuges, (si fuera el caso). Testimonio de la Escritura Pública de sustitución o liqui-dación del régimen patrimonial, inscrita en el Registro Público, (si fuera el caso).
“El acta notarial” contiene la ratifi-cación de la solicitud de la separación convencional, protocolizándose los do-cumentos presentados y, en la escritura pública, se declara disuelto el vínculo matrimonial. Con los partes, se inscribe en el registro Civil.
Cuando no asisten los cónyuges, por causas debidamente justificadas, el notario convoca a nueva audiencia. Si reiteran su inasistencia, se da por con-cluido.
REFLEXIÓN FINALEn la separación de mutuo acuerdo y el divorcio, la causal común es “la sepa-ración convencional” o “separación de mutuo acuerdo”. Cuando hay “acuer-do” no sólo se pone fin ante el juez, sino, también, tienen competencia las autoridades municipales y funcionarios administrativos de los municipios, los registradores oficiales (civiles) y los no-tarios o titulares de la fe pública.
En el divorcio se prueba la existencia del matrimonio, con el certificado; la exis-tencia de los hijos, con los certificados de nacimiento; la inexistencia de los hijos con la declaración jurada que formulan ambos cónyuges; la aprobación de la tenencia de los hijos, alimentos, visitas, disposición de los bienes, con participa-ción del representante del Ministerio Pú-blico, la opinión o concepto del defensor de Familia; y, la aprobación de los acuer-dos de los cónyuges, según sea el caso; la copia certificada de la sentencia judi-cial o acta de conciliación; el testimonio de la Escritura Pública de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, ins-crita en Registros Públicos.
En sede notarial se admite que la declaración de los cónyuges conste en escritura pública, porque se busca la ex-tinción de la relación jurídica entre los cónyuges; siendo suficiente para inscri-bir en el Registro Civil.
El notario, como profesional, conoce el Derecho de Familia, el ejercicio de su función se encuentra garantizado, siem-pre y cuando exija el cumplimiento de los requisitos formales que la ley impo-ne observar.
ne que han desistido. Si los cónyuges cumplen, el notario extiende la escritura pública.
“La escritura pública”, contiene la protocolización de la solicitud y el acuer-do de los cónyuges pidiendo la cesación de los efectos del matrimonio religioso y/o, el divorcio; los acuerdos de la peti-ción, los documentos anexos, la opinión o concepto del defensor de Familia, si fuera el caso. La escritura se inscribe en el registro civil, queda disuelto el matrimonio civil y cesan los efectos del religioso.
La escritura pública se pone a dispo-sición de los interesados, si no compare-cen y transcurren dos meses, se entien-de que han desistido y, por lo tanto, se archiva. Los cónyuges pueden acudir al notario que les convenga.
EN CUBA, por Ley de 17-12-1937 y el Decreto Ley N° 154/1994, el notario tie-ne competencia para realizar divorcios. Exige una solicitud, podría admitirse que uno solo de los cónyuges la firme. Ella debe contener: los datos de iden-tificación de ambos cónyuges y de los
hijos menores, fecha del matrimonio y nacimiento respectivamente, datos del registro del estado civil donde fueron inscritos, convenciones sobre el ejerci-cio de la patria potestad; guarda y cui-dado; régimen de comunicación de los hijos menores con el padre al que no se queda con la guarda; datos del cónyu-ge que prestará la pensión que corres-ponda a los hijos y al otro cónyuge, si procediere, las convenciones sobre la

8• jurídica Suplemento de análisis legal
La mayoría de los países occidentales han modelado su organización estatal, entre ellos el nuestro (Const., Art. 43), a la luz del principio de la separación de poderes (funciones), lo que originó el inicio de una tendencia progresiva a la fractura múltiple del poder, incre-mentando el sistema de “frenos y con-trapesos”, del previsto por el iluminis-mo francés, para que “el poder frene al poder”, en sus tres instituciones clási-cas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como garantía no sólo de las libertades y los derechos humanos, sino, también, del desarrollo democrático eficiente de la “cosa pública”.
Antes bien, no se podría sostener el principio de división de poderes, sino existiera el poco publicitado, pero importantísimo Principio de Colabora-ción de Poderes (STC 0023-2003/AI), entendido como la obligatoria coordi-nación y cooperación de los poderes públicos independientes, organismos autónomos y descentralizados, en la concertación de políticas, en la pre-vención y solución de sus conflictos, que involucre a la sociedad civil en su formulación, ejecución y fiscalización, contributivo de un sistema democráti-co unitario “flexible” e inclusivo, pro-pios de una sociedad abierta, horizon-tal y participativa.
Dicha tendencia fracturadora ha dado nacimiento al Tribunal Consti-tucional (TC), la Fiscalía de la Nación (FN), Consejo Nacional de la Magistra-tura (CNM), la Defensoría del Pueblo (DP), Banco Central de Reserva (BCR), Contraloría General de la República (CGR), entre otros organismos consti-tucionales autónomos; además de un conglomerado de instituciones públi-cas descentralizadas; y, en su base, los
En la lucha anticorrupción: colaboración de poderes
hasta la desactivada Oficina Nacio-nal Anticorrupción, con excepción del sistema anticorrupción judicial, en la que procuradores, fiscales y jueces se han especializado en contra de este mal social, que debe ser extirpado no sólo mediante medidas sancionadoras, sino, también, a través de estímulos a las buenas prácticas corporativas y gubernamentales; y, con una intensa política educativa que incida en los valores éticos que deben prevalecer en todo Estado social y democrático de derecho (STC 0019-2005-PI/TC).
No obstante que “la corrupción so-cava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como con-tra el desarrollo integral de los pue-blos;” (Preámbulo de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por el Perú, el 4-04-1997), su combate en la función pública y en el sector privado aún no se organiza a nivel nacional, pese a las propuestas presentadas.
Es el caso de la OCMA, cuya jefa Elcira Vásquez Cortez, presentó el Plan Maestro de Lucha Integral con-tra la Corrupción. El decano del CAL propuso 8 puntos para luchar contra la corrupción; el ministerio de Justi-cia perfiló el Plan Nacional de Lucha
Abogado. Vocal Superior de Junín
OPINIÓNRICARDO CORRALESMELGAREJO
contra la Corrupción y Ética Ciudada-na. Por su parte, la DP emitió el Docu-mento N° 001 “Con corrupción no hay Educación”. Asimismo, la CGR lanzó su Estrategia de Prevención de la Co-rrupción, etc.
Entonces, salta a la vista la urgen-cia de organizar la cruzada nacional anticorrupción de modo estructural y de largo aliento, creando una Comisión Interinstitucional Permanente que lo lidere, gestione recursos y articule los esfuerzos sectoriales, propiciando la colaboración mutua y el intercambio de experiencias, con un directorio par-ticipativo de autoridades y represen-tantes de la sociedad civil claves en el combate contra este flagelo.
De este modo, tendría expresión or-gánica el pedido de colaboración en la lucha frontal y directa contra la corrup-ción, realizado por el jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon Munaro, en su presentación ante el Congreso.
Finalmente, corresponde al Poder Legislativo colaborar en la pronta promulgación de la ley de creación de esta importante Comisión, dotándole de instrumentos legales firmes para erradicar la corrupción, con especial enfoque en la intersección entre el sector público y el privado, por el bien del Perú.
gobiernos locales y regionales.Tal diseño del Estado peruano no
tendría éxito si no funcionaran los mecanismos de coordinación inter-ór-ganos, que últimamente han adopta-do diversas denominaciones, a saber: “audiencias públicas”, “mesas de diá-logo” “juntas de autoridades” y “comi-tés de coordinación”; y, que a manera de “puentes”, “bisagras” y “vasos comunicantes”, propician espacios de concertación y conciliación, en sus aspectos consultivos, resolutivos y de control, a fin de solucionar los conflic-tos que se generen entre ellos, cuando no prevenirlos; y, principalmente, en la formulación y ejecución de políticas públicas interinstitucionales, en la que cada una de ellas, con transparencia y según su especialidad, contribuya en el cumplimiento de metas nacionales.
De manera que el Estado no se con-vierta en un “archipiélago” de partes inconexas y desarticuladas, en la que habite la anarquía y el desgobierno, en donde la autonomía de sus órganos entendida como autarquía, hagan del Estado unitario una ilusión.
Si esto es así, entonces, compren-deremos la errática organización de la lucha contra la corrupción que he-mos padecido, desde el efímero zar anticorrupción del gobierno pasado,