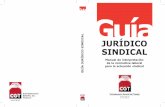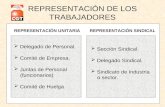La dirigencia sindical y las bases.docx
Transcript of La dirigencia sindical y las bases.docx
La dirigencia sindical y las basesLos estudios sobre los trabajadores y el movimiento obrero se han encontrado en acalorados debates a la hora de unificar o disociar analticamente a las dirigencias sindicales de las bases. Por lo general, quienes tienen cierta afinidad por determinada dirigencia o realizan estudios desde una perspectiva ms institucional/ista meten a todos en la misma bolsa. Del lado opuesto, los anlisis provenientes de sectores opuestos a las dirigencias, separan tajantemente ambos sujetos y tachan a la dirigencia de burocracia sindical, trmino que alude directamente a mtodos oscuros para conservar el poder, a la falta de democracia sindical y a la complicidad con los empresarios y el estado, entre otros aspectos. Se establece as una concepcin binaria (Ghigliani y Belkin, 2010). Este problema no escapa a los estudios sobre el golpe y acarrea problemas importantes para comprender la dinmica sindical, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de los conflictos.Como hemos sealado, los primeros anlisis buscaban obtener un balance general de los efectos del golpe en la clase (Ameyra, 1984; Bieber, 1983; Chavez, 1980; Gallitelli y Thompson, 1982; Munck, 1982). Esa mirada amplia los llev a dar cuenta tanto de los trabajadores en general, como de las dirigencias. Si bien se focalizaba en un sector, el caso de Dimase (1981) no tomaba distancia en este punto. Si bien estaban atravesadas por una concepcin binaria, el mrito estaba en reconocer implcitamente, que la ofensiva dictatorial tambin haba recado sobre las altas esferas de la dirigencia sindical y que la experiencia de las bases no caminaba por un terreno del todo ajeno al de sus representantes.Este punto es nodal para dar cuenta de las complejidades del golpe. Es preciso sealar las diferencias porque la represin tuvo modalidades distintas: la ofensiva ms cruenta se focaliz en los sectores ms radicalizados y en los trabajadores de base, y en el caso de las jerarquas sindicales se procedi a detenciones sin secuestros ni desapariciones[footnoteRef:2] y la permanencia en crceles comunes y con causas legales en curso, lo que implicaba una diferencia sustancial para la situacin de la poca. Por otra parte, los dirigentes sindicales contaban con la posibilidad del exilio, a diferencia del resto de los trabajadores que no tenan los recursos ni la posibilidad de dejar todo atrs y partir (Basualdo, 2007). [2: Hacemos referencia a la dirigencia sindical peronista y no a los sectores clasistas y combativos, cuyos dirigentes s sufrieron ese destino. En este sentido el caso de Oscar Smith, dirigente del gremio de Luz y Fuerza desaparecido en el marco de un conflicto es una excepcin. ]
Significativo fue el coletazo que sufrieron las dirigencias, que adems de la crcel de varios dirigentes, debi enfrentar las sistemticas intervenciones a los sindicatos y la colocacin de miembros de las FFAA a cargo de las instituciones. Para una dirigencia acostumbrada a desarrollar su militancia desde los sindicatos y con un fuerte podero institucional, con todos los recursos que eso implica, el cambio fue significativo.Pero el centro de estas investigaciones era valorizar la respuesta dada por las bases ante la cruenta represin a la vez que denunciar el accionar de las dirigencias. La literatura no tuvo que esperar las denuncias de Alfonsn para cuestionar el accionar de las jerarquas, pero la mirada no se estancaba en las acusaciones. Varios trabajos consideraban fundamental el poder de la dirigencia sindical para combatir al golpe y la represin, sobre todo a partir del primer cambio de mando que mostr las fisuras al interior de las FFAA (Ameyra, 1984; Chavez, 1980; Gallitelli y Thompson, 1982; Munck, 1982). Se planteaba la dificultad, para los trabajadores de base de enfrentarse a la vez a la dictadura y a la burocracia y por lo tanto se esbozaba como posibilidad estratgica, establecer una alianza para enfrentarse al gobierno.Los casos de Falcn (1996) y Delich (1982 y 1983) eran la excepcin. El primero porque analizaba los conflictos abiertos que haban sido desarrollados en su mayora por las bases en los espacios de trabajo. El segundo porque no distingua entre ambas fracciones y ofreca categoras analticas que mostraban una respuesta homognea de parte del conjunto de la clase.Una mirada distinta lleg durante el gobierno democrtico con los libros de Abs (1984) y Fernndez (1985). Las organizaciones sindicales y las dirigencias se ganaron mala fama como resultado de la denuncia del pacto militar-sindical y de sus constantes enfrentamientos a las polticas alfonsinistas. Esta situacin las coloc en el centro de la escena y ocuparon gran parte de las reflexiones acadmicas en la poca. En este contexto, ambos estudios se preocuparon por analizar, no sin diferencias, al sindicalismo.En este panorama no sorprende que una persona como Abs, con fuertes vnculos con el sindicalismo peronista[footnoteRef:3], realizara una importante defensa de un sector de esa dirigencia. El trabajo reconstruye los distintos alineamientos y alianzas que se dieron durante todo el perodo, ordenando el itinerario en torno a la conformacin de un ala participacionista y otra confrontacionista. Esta ltima era representada por Sal Ubaldini y, en la mirada del autor haba sido la verdadera opositora al rgimen. Fortaleciendo la distincin entre estos sectores, lograba salvar a parte de la dirigencia, que haba motorizado el resurgir del ave fnix al convocar a la primera huelga general en abril de 1979. [3: Haba sido abogado de la UOM y de las 62 Organizaciones.]
Poner FERNANDEZAmbos trabajos se pierden en perspectivas demasiado generales que atienden a los hechos ms significativos y visibles, por lo tanto no dan cuenta del impacto ms concreto de la represin sobre la dirigencia, ni del modo en que se modific el vnculo con los trabajadores, ni mucho menos penetrar en las dinmicas concretas de construccin de poder, sobre las que el golpe institucional a los sindicatos fue vitalEl paso siguiente tom la direccin opuesta. La aparicin del libro de Pozzi inaugur una perspectiva centrada en el accionar de las bases, en la que la dirigencia sindical es reducida al rol de defensora de los intereses del capital. En su trabajo se articulaban tres elementos Para Pozzi (2008) los militares fracasaron en cuanto a sus objetivos en relacin a los trabajadores y no haban logrado superar la crisis orgnica imperante debido al accionar de los trabajadores de base. La resistencia obrera se haba desarrollado desde el momento en que se produjo el golpe. Esta hiptesis era la base del cuestionamiento a la hiptesis de que los trabajadores no haban resistido la ofensiva militar y que haban sido desmovilizados. Desde su mirada, slo se poda llegar a esa conclusin sesgando el accionar de los trabajadores a partir del prisma de la burocracia sindical peronista.Sin embargo el trabajo se desplaza a un terreno ineficaz. Oposicin obrera a la dictadura (2008) es a la vez una denuncia de la pasividad-complicidad de esa dirigencia, como una oda a la respuesta de las bases obreras. A cada vuelta de pgina, el libro resalta los grandes logros de las bases a la hora de reorganizarse y enfrentar la represin, as como las traiciones de las cpulas. Desde esta lgica, la estrategia militar hacia las dirigencias no tendra mayor relevancia y tan slo la represin a las bases merecera atencin. Tambin para Pozzi fue el accionar de los trabajadores de base el que margin a las dirigencias y empuj a un sector hacia el confrontacionismo[footnoteRef:4]. La diferencia se ubica en el carcter reaccionario que esto posee para Pozzi, en tanto el objetivo del sector era contener a esas bases movilizadas y utilizarlas para recuperar su propio podero burocrtico. [4: Si bien en el libro se abordan los reordenamientos, la mirada sobre la dirigencia no da mayor relevancia a los matices]
Esta lgica queda plasmada a la hora de analizar el conflicto que se produce en el gremio de Luz y Fuerza entre finales de 1976 y principios de 1977 y que ocupa un lugar central en las reflexiones de Pozzi sobre el perodo. El conflicto es fundamental en su argumetno porque pone sobre la mesa la capacidad de las bases de organizarse para enfrentar al rgimen mientras el sindicato estaba intervenido, con mtodos de lucha novedosos y sin brindar blancos a la represin. No duda en afirmar que el conflicto fue desatado por las bases del gremio y elude observar el accionar de la dirigencia lucifuercista, que haba sido desplazada de la conduccin del gremio. La interpretacin de Pozzi se ha convertido en la mirada ms aceptada en la historiografa especfica y gran parte de las investigaciones que la siguieron, reforzaron las hiptesis al reconstruir diversas luchas llevadas a cabo por los trabajadores de base (Bitrn y Schneider, 1992; Carminatti, 2010 y 2011; Gallego, 2008; Gresores, 2001; Ros, 2007; Schneider, 2003). Sin embargo, desde nuestra perspectiva, esta matriz tiende a simplificar las dinmicas que se dan en la experiencia de los trabajadores. En este sentido, una serie de trabajos recientes han logrado matizar tanto el accionar de las dirigencias como el de las bases y apartarse de esa pesada herencia.Precisamente, una investigacin reciente a propuesto una interpretacin distinta sobre el conflicto de Luz y Fuerza (Ghigliani, 2011). El trabajo aborda el conflicto de lleno y lo hace fisurando la lectura de Pozzi. Ghigliani (2011) sostiene que el enfrentamiento fue orquestado y dirigido de comienzo a fin por la conduccin desplazada. La imagen de la espontaneidad de las bases y de sus novedosos mtodos de lucha se desgrana ante un variado y voluminoso conjunto de fuentes que ponen de manifiesto que la tctica desarrollada se ajust a los modelos tradicionales del sindicalismo oficial y la presencia constante del ex consejo directivo en las negociaciones. Una de las claves est en reconocer que un conflicto de semejante magnitud no se anclaba en determinada reivindicacin material ni en un supuesto odio de clase de los trabajadores lucifuercistas, sino en el reconocimiento de dirigentes y trabajadores de que eran los cimientos del poder sindical y las condiciones laborales del sector los que estaban en juego.Esta novedosa mirada del conflicto pone de manifiesto tres elementos claves para repensar el problema de las bases y las dirigencias. En primer lugar, tensiona una lectura que simplifica los modos en que las bases tomaban determinadas decisiones al considerarlas abstractamente como un resultado de la espontaneidad y el rechazo a la lnea dirigencial y abre la posibilidad de que esa necesidad de tomar decisiones rpidas producto de la represin no entre en contradiccin con la tctica de la dirigencia, al contrario, que puedan haber sido complementarias. En segundo lugar, sopesa el impacto que produjo el secuestro y la desaparicin de Smith en febrero de 1977; de all en adelante, los trabajadores de Luz y Fuerza no volvieron a la ofensiva. Esta realidad deja en claro el rol de la dirigencia en el conflicto y los efectos que en las bases poda suscitar la represin sobre las dirigencias, por lo menos en el marco de un conflicto. Del mismo modo que nos hace repensar una de las afirmaciones ms conflictivas para el perodo: las bases encontraron un modo de organizarse y luchar sin ofrecer blancos claros a la represin (Petras, 1986; Pozzi, 2008). Por ltimo y del orden de lo general, lo sealado muestra como bases y dirigencias pueden compartir el mismo bando en un escenario de enfrentamiento, sin que esto sea el resultado -no deseado por la dirigencia- del empuje desde abajo.Un itinerario distinto queda trazado con las investigaciones sobre los metalrgicos tandilenses y los cementeros de la localidad de Barker que realiza Dicsimo (2006, 2009) y que propone una serie de dimensiones significativas para abordar el tema. Su intencin es saber si las estas fueron simples correas transmisoras de las polticas del Ministerio de Trabajo o si tuvieron alguna actividad en la dinmica del conflicto (2006, p. 90). La comparacin entre el accionar de las dirigencias de la UOM y de AOMA le permite observar que no fue homogneo, sino que estuvo atravesado por diversas complejidades. La paradoja que plantea es que la direccin del sindicato cementero que haba aceptado su rol de meros administradores recibi un trato inesperado con los despidos de sus dirigentes; del lado opuesto, el sindicato metalrgico que haba sido intervenido, no slo afront diversos conflictos, sino que la dirigencia fue aceptada como mediador entre los trabajadores y la empresa. El caso es interesante, porque el secretario general haba sido obligado a renunciar por la presin de los trabajadores das antes del golpe, pero su mandato fue prorrogado por los militares y si bien ante los primeros reclamos no encontr el beneplcito de los trabajadores fue asumiendo ese lugar con el paso del tiempo.En segundo lugar, la investigacin de Dicsimo (2009) rompe la mirada que homogeiniza a las bases y las toma como un actor sin fisuras. Los diversos conflictos que se produjeron en la metalrgica de Tandil muestran distintas posturas adoptadas por los trabajadores de cada sector de la planta. El proceso de trabajo surge condicionando la identidad de los distintos grupos al interior del colectivo e influyendo en el desenlace de los conflictos, como sucedi en 1978 cuando el sector de noyera acepta la oferta de la empresa despus de 15 das de conflicto y acabando con el conflicto que dependa del sector central de la planta. Observar las fisuras al interior de las bases es parte del camino sinuoso que debemos atravesar para analizar la complejidad de la experiencia de los trabajadores. Como hemos sealado en relacin a las fuentes, es comn a la historiografa obrera tomar a la parte por el todo, y suponer que la voz de quienes fueron militantes partidarios o activistas sindicales, es la expresin misma de la clase. De este modo, el conjunto de la clase pierde su singularidad al subsumirse en la fraccin ms radicalizada, lo que no slo simplifica a los trabajadores como clase, sino que le imprime un conjunto de especificidades propias de los militantes partidarios.En este sentido la opcin metodolgica de trabajar con testimonios de quienes no eran miembros de las organizaciones de izquierda no slo es un abordaje ms correcto en la delimitacin del objeto de estudio, es a la vez una posibilidad de ampliar el abanico de vivencias posibles que enfrentaron a la clase (Bretal, 2014). En este caso, la multiplicacin de las voces quiebra la unidad sobre la que solemos deambular quienes estudiamos a los trabajadores. Como hemos visto, la autora sostiene que el discurso de los militantes de las organizaciones de izquierda posee un conjunto de caractersticas que le son propias y que no surgen en los testimonios de quienes no haban sido parte de estas organizaciones. Tal vez el interrogante central gire en torno a cul es el modo de analizar el impacto que sufri la clase, dando cuenta de las diferencias en cada fraccin, sin caer en la disociacin tajante ente bases y dirigencias, y por tanto en la lgica del binarismo. Simples trabajadores, activistas, militantes de izquierda y dirigencia sindical son distintos componentes de clase y del movimiento obrero; recibieron el impacto de una ofensiva que pretenda modificar el conjunto de las relaciones de clase. Si bien acto de modos distintos con cada uno, no debemos olvidar que se ocup de todos, y tal vez debiramos pensar el modo en que se articul, en lo concreto, esa estrategia represiva.Para esto hay que violar el mandato de colocar a las bases en el coro de ngeles y a las dirigencias en el averno, no porque no hayan existido complicidades que asi lo ameriten, o acciones heroicas de parte de muchos trabajadores que demanden el reconocimiento, sino porque no se trata de un simple acto de rememoracin en torno a un perodo conflictivo de violencia, sino del anlisis de las dinmicas histricas. Un terreno fructfero se encuentra al desplazarse a un anlisis ms refinado del conjunto de las dinmicas sindicales que se suscitaron durante el terrorismo de estado. Los trabajos de Dicsimo (2006 y 2009), Ghigliani (2011) y Bretal (2014) han abierto las puertas de un camino ms productivo.