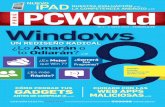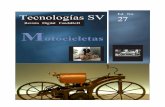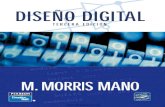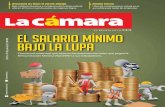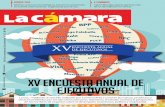Jornaleros Ed DIGITAL 01
-
Upload
marielitalita -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Jornaleros Ed DIGITAL 01
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
1/195
1
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
2/195
2
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
3/195
3
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
4/195
4
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
5/195
5
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
6/195
6
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
7/195
7
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
8/195
8
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
9/195
9
AMOR Y EXILIO EN LA ENEIDA
Mara Luisa Acua
Dido y Eneas son una de las parejas de amantes que ms simpata han despertado en todos
los pueblos y en todas las pocas. Su historia de amor y exilio empieza en el Libro I, est
contenida en el Libro IV, se recuerda en el Libro VI y desaparece de la obra en el Libro XI.
Virgilio disea la exposicin del poema en los primeros siete versos. All est presente, sin
nombrarlo, su hroe, Eneas, diseado con tres adjetivos, suficientes para sealar la
distancia que hay entre el hroe homrico y el suyo:
Arma virumque cano ... Canto a las armas y al varn que huyendo del destino
(profugus fato), vino el primero desde las costas de Troya, a Italia y al litoral
lavinio; muy combatido (iactatus) por tierra y por mar a causa de la violencia
de los dioses y la ira memoriosa de la cruel Juno; mucho sufri (passus)
tambin en la guerra hasta que fundara la ciudad e introdujera sus dioses al
Lacio, de donde vienen la raza latina, los senadores albanos y las murallas de
la soberbia Roma.
Este hroe, fundador de la raza latina, viene huyendo del destino, es un fugitivo errante. Es
combatido, golpeado (iactatus) por la violencia de los dioses, especialmente la ira
rencorosa de Juno. Y sufre mucho en las guerras (passus) hasta que pudiera fundar la
ciudad e introducir sus dioses al Lacio. Esta ltima parte destaca la misin civilizadora de
los romanos: conderet urbem, fundar ciudades, y tambin inferretque deos Latio, llevar sus
dioses al Lacio: sa era la misin que el fatumsealara a Eneas. De esta manera, Virgilio
dice en siete versos el contenido y significado de la nueva epopeya que est creando.
Sigue el relato de la tempestad, armada por Juno y Eolo, que hace naufragar los navos
salvados de la destruccin, en la costa de Libia. Amanece y Eneas va a explorar para saber
qu pas con sus compaeros y dnde se encuentran, cuya es esa tierra. Encuentra a su
madre, Venus, en traje de cartaginesa, quien le informa dnde estn.
Explica a su hijo que estn en el reino pnico, gobernado por Dido, quien vino de Tiro en
Fenicia, fugitiva de su hermano Pigmalin, ambicioso asesino de Siqueo, rey y esposo de la
errante Dido. Ella tuvo un sueo donde el rey asesinado le descubri el crimen del cuado
y le aconsej una fuga veloz, llevando las riquezas del reino, a los fieles seguidores y a sus
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
10/195
10
dioses. La navegacin fue difcil, finalmente llegaron a la costa de frica, donde fundaron
Cartago, por otro nombre, Byrsa, cuero de toro.
Virgilio hace encontrarse -anacrnicamente- a sus hroes en un tiempo y un espacio;
ambos tuvieron experiencias similares:
Dido Eneas
- Huye de la lejana Tiro, a causa de un
fracaso.
- Huye de la lejana Troya, a causa de
un fracaso.
-
Ha perdido a su esposo y a su patria. -
Ha perdido a su esposa al partir, y
tambin a su patria.
- Trae consigo sus dioses. - Trae consigo sus dioses penates.
- Afronta una navegacin difcil. - Afronta una navegacin difcil.
- Acoge al sacerdote de Jpiter y a su
colegio en Chipre.
- Rinde culto a los dioses en cada
puerto que toca.
- Llega a Libia, vence dificultades y
funda Cartago.
- Naufraga en la costa, cerca de
Cartago.
Ambos han sufrido la personal e intransferible experiencia de perderlo todo, hogar, patria,
esposo/a. Se han visto en la situacin del fugitivo, del que huye a pesar suyo, a pesar delsentimiento de amor a la tierra patria -llamado autocthona-. Son desterrados,
desposedos que deben sobrevivir a pesar de todo, y empezar de nuevo, contando con su
amor a la vida y la fe en sus dioses, a los que ambos veneran y rindieron culto durante su
viaje.
Dido est ms adelantada que Eneas en sus trabajos, ella ya tiene el sitio edificndose -por
eso mostrar al hroe sus obras-, instalados a sus dioses y es una conductora de su pueblo
sin haber perdido su belleza y femineidad, como lo destaca Virgilio; ofrece hospitalidad,
pero lo hace vultum demissa como la poca lo peda, sin mirar a los ojos de sus
interlocutores.
Es que las desventuras de Eneas le han recordado las suyas, se compadece y ofrece su
apoyo incondicional.
La primera visin que tienen el uno de la otra, seala, explica el amor que se enciende en
ambos: Eneas termina de or la historia de Dido, narrada por su madre Venus, ella lo oculta
en una nube y esparce belleza sobre su hijo. Dido avanza, rodeada de su cortejo,
esplndida, tan bella como Diana rodeada por sus oradas; majestuosa reina de Cartago;
mujer en el esplendor maduro de su ser. Venus disipa la nube y Eneas, varn -tambin en
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
11/195
11
la mediana de su edad-, hroe resplandeciente y apuesto, no slo por las armas que le
forjara Vulcano, sino tambin por ser el hombre que ha soportado el despojamiento de
todo y se ha mantenido inclume.
Estaban ambos destinados a enamorarse, aunque las diosas Juno y Venus no hubieran
urdido la trama que los perdera. Ellos, personas plenas de humanidad, desterrados,
habran intentado hacer un camino juntos.
Durante el episodio de la cacera interrumpida por una tormenta que obliga a Dido y Eneas
a refugiarse en una caverna, ella cree haberse casado con la presencia de Himeneo y Juno;
l no ve nada, porque se lo impide Venus. La enamorada reina cree haber recuperado una
familia y un compaero digno del reino que est edificando: se dedica al hroe troyano con
la ternura de una esposa, le muestra las riquezas de Cartago, las obras pblicas en
construccin. Pero Eneas sigue siendo el desterrado, el que no hizo todo el camino hacia la
meta prometida. Su sentimiento, magnficamente expresado en el v. 90 del Libro I, cuando
en medio del mar proceloso extiende los brazos mirando al cielo mientras dice: O terque,
quaterque beatos... Oh una y mil veces felices aquellos a quienes les fue permitido morir
ante los ojos de sus padres, bajo las murallas de Ilin: este es un threnode cuo helnico,
por la muerte de Hctor, ante la mirada atnita de Pramo y Hcuba, herido por las armas
de Aquiles, vengador de Patroclo, y el terrible episodio con los despojos del hroe troyano
atado a su carro vencedor, y el conmovedor momento del anciano Pramo arrodillndoseante el matador para suplicarle devuelva el cuerpo de su hijo para celebrar sus exequias.
Todo esto evoca el verso virgiliano para encarecer el dolor del desterrado, quien preferira
la ms cruel muerte en su patria a ser un sin tierra a merced de las fuerzas de la
naturaleza.
Otro verso de igual valor est al comienzo del Libro II, cuando Dido pide a Eneas narre de
nuevo la cada de Troya; l responde: Infandum, regina iubes renovare dolorem () Me
ordenas, reina, renovar un dolor imposible de expresar. Es, sin duda, el dolor del exi liado,
nico, intransferible, punzante a toda hora.
Y en los momentos de soledad en Cartago, seguramente Eneas mira el mar como a un
camino que an falta recorrer, puesto que ellos, los troyanos, no han alcanzado an la
tierra donde debern volver a empezar como en una patria nueva.
Virgilio pone en marcha el deus ex machina, y Mercurio se le aparece a Eneas recordndole
su misin olvidada y el apremio de Jpiter. Sin embargo, aunque no hubiera mediado este
dios, el exsul, desterrado Eneas, habra decidido partir con sus huestes. Al principio decide
huir sin ser visto; pero nada se oculta a la mujer enamorada, y empieza el pasaje del
abandono, las splicas, los reproches, las palabras iracundas que suenan a maldicin para
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
12/195
12
el futuro romano. Este es el meollo del Libro IV, la ruptura de un amor apasionado entre
dos criaturas sin patria, ni hogar. El monlogo final de Dido anuncia su muerte y revela su
ternura maternal defraudada:
Saltem siqua mihi de te suscepta fuisset / ante fugam soboles... Si antes que me abandones
a lo menos me hubiera nacido un hijo tuyo, si viera en mi palacio retozar un Eneas
pequeuelo que en su rostro los rasgos del tuyo reflejase, no, no me sentira burlada y sola
por completa (IV, 327 ss).
Pero la partida de los troyanos se cumple y, lejos ya de la playa, miran el resplandor de la
hoguera donde muere Dido.
A Eneas le falta cumplir el fatum que Virgilio anticipara en los 7 primeros versos del
poema: () dum conderet urbem inferretque deos Latio... fundar la ciudad e introducir sus
dioses al Lacio. Antes debe bajar al Hades para tener la revelacin de su padre Anquises;
cuando desciende y recorre los sitios infernales, al llegar a los Campos Llorosos con
veredas rodeadas de mirtos, Eneas ve a Fedra, Pasifae, Laodama, y entre ellas, a la fenicia
Dido abierta an en su pecho la reciente herida; Eneas ut primum iuxta stetit, agnovitque
per umbram/obscuram... apenas lleg junto a ella la reconoci entre la sombra oscura,
cual vemos o creemos ver la luna nueva alzarse entre las nubes..., ltimo tributo de
Virgilio a la belleza de Dido: brilla entre la sombra oscura como la pestaa de luz que es la
luna nueva en el cielo de la tarde. El espectro de la reina suicida brilla levemente, como lafrgil luna nueva es promesa y esperanza en el cielo de la tarde. En este pasaje del Libro VI
las protestas de amor fiel slo obediente al mandato cruel de los hados que formula el
troyano, quedan sin respuesta.
Cuando ya est cumplindose la misin del desterrado, estn por terminar las luchas por
el territorio nuevo, muere a manos de Turno, Palanteo, joven hijo de Evandro, rey aliado
de Eneas. Ante sus despojos, el jefe troyano sufre pensando cmo notificar al anciano
Evandro la muerte de su nico hijo. Entonces recuerda las dos tnicas prpura que Dido
bordara en oro resplandeciente como regalo para l, en otro tiempo feliz. Prendas que
Eneas haba conservado por aos desde Cartago hasta ese final de luchas, y decide
amortajar al adolescente con una de las bellas tnicas queridas, a modo de despedida del
gran amor que tuvo en su momento de mayor desamparo, cuando naufrag en la costa
africana. Este es el ltimo lugar en que se nombra a Dido. Eneas, a punto de luchar contra
Turno, vencerlo y posesionarse definitivamente de Italia, se despide del recuerdo de
aquella mujer a quien tambin l supo querer, reconociendo en ella a la fugitiva y
desterrada mujer, fuerte en su fragilidad; pero capaz de conducir a un pueblo, crearse una
nueva patria.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
13/195
13
As narr Virgilio el romance de estos dos desterrados. Los lectores lo acogieron con
admiracin y simpata. Estando an vivo Virgilio, el Libro IV de la Eneida era uno de los
ms ledos y requeridos; se lo llamaba El Libro de Dido, La Tragedia de Dido. Autores
contemporneos de Virgilio recrearon a la herona fenicia, como Ovidio en sus Heroidas,
cartas de mujeres a sus enamorados. Ovidio hizo a Dido escribir una epstola a Eneas con
una despedida feroz, desea morir y con ella que muera, si acaso haba concebido, la
criatura en su vientre. Es raro que Ovidio, fino conocedor del alma femenina, traicionara a
Dido e ignorara los versos 327 y ss. del Libro IV con el lamento de Dido.
La historia de Dido y Eneas fue imitada, recreada, copiada, una y otra vez a travs de los
siglos, en el arte, la literatura, la msica. Los pintores representaron a Dido junto a Eneas
en su tiempo de felicidad, o separadamente al uno y a la otra en trances de dolor; los
escritores escribieron romances, cuentos, novelas breves con estos hroes. Los msicos se
inspiraron en ellos; hay dos peras especialmente admiradas por el pblico: Dido y
Eneas de Purcell, quien recuerda a Dido a punto de quitarse la vida, dicindole a su
hermana: T que me acompaaste en el exilio, hermana, cuando yazga en tier ra
sepultada, recurdame; pero olvida mi destino. La otra pera es Los Troyanos de
Berloz, quien interpreta cabalmente el sentimiento de los desterrados, Eneas y sus
soldados, cuando deciden volver a navegar en busca de esa Italia an lejana. Ms que el
llamado de Mercurio, en la obra, es la protesta de los soldados troyanos, a toda horarecordndole a su Jefe que Italia los espera todava, que deben partir de Cartago.
El hroe de Virgilio posea caractersticas similares a los de la Ilada: coraje, piedad hacia
los dioses, sabidura en el consejo; pero en la vida cotidiana, en la accin, cuando habla de
s mismo en los Libros II y III con Dido como oyente principal, Eneas traza un retrato de s
mismo, habla en primera persona. En la noche de Troya, en el momento de introducir el
caballo de madera, l no domina los acontecimientos, est confundido como los dems,
interpreta mal el presagio de las serpientes que matan a Laocoonte; an no tiene ninguna
responsabilidad particular en la ciudad; pero cae la noche y ve en sueos a Hctor que le
revela el peligro. Hctor lo ha elegido como a aquel, que puede, solo, salvar lo que pueda
ser salvado. Eneas se siente investido de una tarea sagrada, salvar del pillaje a los Penates.
Despierta, toma conciencia de la situacin, y en un estado de extravo, de clera, de pnico,
se refugia en la accin, porque tiene conciencia de haberse convertido en el jefe de algunos
compatriotas, para asegurar la sobrevida de la ciudad: Venus se le aparece y le hace ver la
destruccin de Troya de Neptuno, como castigo al perjurio de Laomedonte. Los presagios
lo confirman como jefe de un pueblo a la bsqueda de una tierra; es el intermediario
elegido para comunicar lo divino con lo humano. Eneas tiene una misin sagrada; esto en
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
14/195
14
el plano de lo simblico, porque contina siendo un hombre y como tal sufre el dolor del
desterrado, experimenta la aoranza de su tierra, la nostalgia del pasado. As se queja Una
y mil veces felices... o Me mandas, reina renovar un dolor indecible ., abandona Cartago
para llevar a sus compatriotas en pos de la nueva tierra que dar fin a sus tan dolorosos
destierros.
Dido es el nombre que Virgilio da a la reina fenicia Theiosso, nombre traducido al latn
como Elissa, cuya historia narraban historiadores como Timeo de Taormina y Dionisio de
Halicarnaso. Virgilio la bautiza Dido de una raz semtica NDD, que significa la fugitiva, la
errante, sinnimo de desterrada, exsul, exiliada. Ella, aunque lejana al tiempo de Eneas,
era la mejor compaera para el hroe: ambos desterrados, ambos decididos a ganar nueva
patria y ambos enamorados de la vida.
San Salvador de Jujuy, 10 de octubre de 2012
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
15/195
15
LAS COSAS QUE LES PASAN A LAS ESCRITORAS
Anglica Gorodischer
Lo primero de lo primero es lo ms importante y consiste en decirles a ustedes que estoy
ms que contenta de estar en Jujuy, con tanta gente amable y cariosa que me trata tan
bien. Sinceramente, me parece que no lo merezco. S, es cierto, he escrito algunos libros, he
dado algunas charlas, esas cosas que hacen las escritoras y de las cuales, si me animo, les
voy a hablar dentro de un ratito. Eso s, Jujuy me parece una preciosa ciudad y ustedes son
un encanto y me alegro de conocerlos y les agradezco que hayan venido a escucharme.
Pero antes de hablar de escritoras les quiero decir que no se hagan muchas ilusiones.
Como les dije antes, no s si merezco que me tomen muy en serio. Los libros, s; algunas
actividades conexas, s. Pero yo no soy docente ni soy licenciada ni soy doctora ni soy, qu
s yo, no soy nada, porque aunque frecuent la Facultad de Filosofa y Letras de Rosario en
cuarto ao me dije: Qu estoy haciendo ac? Yo no quiero ensear literatura, yo quiero
escribirla. Pretenciosa, no? De modo que como no tengo ttulos ni importantes ni de los
otros, sta no va a ser una clase magistral ni mucho menos y adems pretendo que ustedes
tambin trabajen un poco, as que preprense a hacer preguntas, observaciones, crticas ylo que se les d la gana y yo les voy a contar algunas cosas que creo que nos pasan a las
escritoras.
Ahora, cmo fue que se me ocurri a m elegir este oficio de poner por escrito cosas que
no les sucedieron nunca a gentes que no existieron jams? La culpa la tuvo la lectura. La
lectura, porque las escritoras nacemos de las lectoras as como los escritores nacen de los
lectores. S, lectura, pero lectura intensiva e incansable, eh?, no una novelita de vez en
cuando y tres sonetos alguna vez y una crnica por ah. No. Lectura manaca, obsesiva,
omnvora, extremada, honda, ilimitada. Sin lectura no aparece el oficio de la escritura. S lo
que les digo, porque a m me pas y me sigue pasando.
Cmo fue? Fue que cuando yo era chiquita, ayer noms, bueno, anteayer, en la casa de mis
padres haba libros. Haba una biblioteca, estantes con libros ordenados y prolijitos que mi
mam o mi pap sacaban de a uno para leerlos. Tenan gustos distintos, pero lean libros
con placer. Y los cros aprenden de ah, de lo que ven y sienten a su alrededor, y para
ensearles algo no hay como los ejemplos. As que para que la nena lea no sirven las
admoniciones bienintencionadas de Nena, ven que te toca la media hora de lectura. La
nena dice ufa! y masculla cosas peores y siente que eso de la lectura es una obligacin y
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
16/195
16
toda obligacin es un castigo y ah sonamos: la nena va a rechazar siempre la lectura y se
va a prender del programa de Tinelli y de la revista Caras, esa de la que las seoras dicen
yo la leo solamente en la peluquera.
Volvamos a mi casa de la infancia. Mi mam lea literatura y filosofa y mi pap lea cuentos
camperos y gauchescos y hasta recitaba parrafadas del Fausto Criollo, de Martn Fierro
cmo no, el Santos Vega y lo de Hilario Ascasubi. Y la nena, yo, miraba y se preguntaba qu
era eso y como no saba leer sacaba los libros de arte para mirar lo que llamaba las
figuritas. Alrededor de las cuales inventaba historias, ah s, porque mi mam me contaba
cuentos. Entonces yo me contaba cuentos alrededor de la Duquesa de Alba, del
desembarco de Cleopatra, de la balsa de la Medusa, de la cabeza de Holofernes en una
bandeja que Judith llevaba en sus manos ensangrentadas.
Ahora comparto con ustedes un secreto terrible que les he confiado solamente a quienes
estn muy cerca de mis afectos. Preprense porque es pavoroso: yo todava me cuento
cuentos. Sobre todo antes de dormirme. Pero eso no es nada: los cuentos que me cuento
son malsimos. No sirven para nada. Son tontos, romanticones, convencionales, previsibles
y, lo peor de todo, moralizantes. Un horror, pero me son muy tiles, supongo que porque
mantienen encendido el fuego de la narrativa ya que nunca he escrito poesa ni teatro ni
ensayo. Yo, slo narrativa y nada ms que narrativa.
Y a los cinco aos me pas una de las dos cosas ms importantes que me pasaron en lavida: aprend a leer. No me pregunten cmo, porque no me acuerdo de cmo fue, y en la
familia hay varias opiniones y yo no me creo ninguna. La cosa fue que aprend a leer y un
da, de esto s que me acuerdo perfectamente, un da dije ac dice Lminas Billiken y a mi
mam casi le dio un infarto, de modo que me puso bajo los ojos algunos textos y s, yo lea.
Para prevenir el infarto mi mam me llev junto a la biblioteca, seal un estante y me
explic que esos no eran libros para nias, no, no, de ninguna manera, y que yo ya los iba a
leer cuando fuera grande. Y como ella confiaba en la sinceridad y la obediencia de sus
hijas, dej los libros en donde estaban y me dijo que no los tocara.
No les voy a proponer que adivinen porque es tan fcil: en cuanto mi mam sali de la
habitacin yo empec a sacar los libros prohibidos y con el tiempo le uno, otro y otro y as.
La verdad? No entend nada. Pero la cuestin no era entender. La cuestin era leer, as
que me daban lo mismo Pinocho que El Amante de Lady Chatterley y a los dos los le con
fruicin. Al amante de la lady tuve que leerlo despus, cuando ya que una aristcrata se
acostara con el jardinero no impresionaba a nadie.
Tambin le otras cosas. Yo era una chica solitaria y no me gustaban las muecas y nunca
me han gustado los simulacros, los maniques, los tteres, las mscaras africanoides que
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
17/195
17
son espantosas y que cuelgan en los lugares ms inesperados. De modo que lea. Lo que
viniera, lo que fuera, estuviera en donde estuviera. Lea, lea, lea.
Y, esto s lo recuerdo, tirada de panza sobre la alfombra del living estaba leyendo Las
Minas del Rey Salomn que, por supuesto, me transportaba al mundo de las selvas y los
tigres y los tesoros escondidos, y de pronto me dije a m misma esto es lo que yo quiero
hacer, esto es lo que quiero escribir. Y creo, de veras creo, que en ese momento me recib
de escritora. Porque Las Minas del Rey Salomn ya estaba escrito, de modo que supe que
iba a escribir otras cosas, cosas que, siguiendo con mis pretensiones, hicieran felices a las
gentes que me leyeran.
Claro, cuando me recib de escritora no tena idea del berenjenal en el que me estaba
metiendo. Yo iba a escribir libros, libros de aventuras, de terror, libros emocionantes que
hicieran felices a quienes los leyeran y por el momento eso era todo lo que me importaba.
Como sueo est muy bien. Como proyecto de vida tambin. Y la verdad es que desde muy
chica empec el camino de las escritoras y me fui enterando de muchas cosas.
Lo ms urgente era saber qu diablos iba a escribir. Eso lo resolv enseguida: aventuras,
muchas aventuras de gente maravillosa que haca cosas maravillosas. Facilsimo: slo
haba que ponerse a escribir. Y en ese momento a mi pap se le ocurri la gran idea de
regalarle a mi mam una mquina de escribir que fue una Underwoodsemiporttil en la
que aprend, bueno, no puedo decir que aprend mecanografa, pero aprend a teclear y aformar palabras. Listo. Qu ms se poda pedir. Muchas cosas se poda pedir, pero yo
todava no lo saba.
Escrib cuentos muy realistas, muy ingenuos, muy imperfectos pero que a m me parecan
buenos y en algunos casos excelentes. Esta soberbia me sirvi muchsimo porque gracias a
ella no me desanim y segu insistiendo y tecleando en la Underwood.
Pero como dijo George Bernard Shaw, a los siete aos tuve que abandonar mi educacin
para entrar a la escuela. Despus vino la secundaria, la rebelin adolescente, alguno que
otro novio, peleas con la mam, con el pap, con el mundo en general. Pero yo segua
escribiendo, aunque ni se me pasaba por la imaginacin eso de publicar lo que escriba.
Y a los veinticuatro aos me sucedi la otra cosa sensacional que me dio la vida: me cas
con Goro. Y tuvimos dos hijos y una hija. Y Goro era profesor universitario y yo era
bibliotecaria y cuando Simone de Beauvoir dice que si una mujer quiere ser escritora tiene
que vivir como una monja de clausura, yo la entiendo, s lo que me est diciendo, pero no
estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con ella en muchsimas cosas, pero no en esto
de la monja. Si, ya s, ella no vivi como una monja de clausura y la pas fantsticamente
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
18/195
18
bien. Pero a lo que doa Simone se refera era a otra cosa: hablaba de la vida familiar y
domstica.
Lo que ella deca era que una mujer que quiere ser escritora necesita todo su tiempo para
escribir. Porque, y esto parece una tontera pero no lo es, si alguien quiere escribir, tiene
que escribir. He ledo lo que dice al respecto un seor mucho ms importante que yo y
que es una verdad como un templo: si alguien dice que quiere escribir y no escribe, no
quiere escribir.
Excusas hay muchas pero seora, seorita, usted quiere escribir? Entonces, qu est
haciendo ac? Vaya rapidito a su casa, sintese frente al escritorio y escriba.
Efectivamente, una mujer necesita, lo mismo que un varn, todo su tiempo para escribir.
Cuando hay que atender una casa, un marido, aunque sea tan generoso, estimulante y
comprensivo como el mo; tres, dos, uno o varios chicos (el colegio, la ropa, el pediatra, los
juegos, los accidentes domsticos, las preguntas, las peleas entre hermanos, los problemas
y dolores que sienten los cros en la infancia y que vaya si los sienten), cuando hay que
tener eso en cuenta durante todo el da y parte de la noche, la vida se pone difcil y ms si
agregado a todo eso una tiene un trabajo fuera de su casa como lo tuve yo.
Por eso suelo decir y parece puro voluntarismo pero es pura experiencia, es duro pero se
puede.
No estoy diciendo que los varones la tienen ms fcil. Para empezar, que un muchacho lesdiga a sus padres quiero ser escritor, o peor quiero ser poeta, despierta
inmediatamente el rechazo y vos te cres que vas a vivir de eso? Y si ya est embarcado
en el oficio, no puede decir por ah soy poeta o soy escritor, porque en el mejor de los
casos le preguntan y en qu trabajs?, y en el peor, en fin, dejmoslo pasar. Lo que
quiero es en este momento dejar eso bien aclarado: no es que a la minas nos vaya fatal y a
los tipos les vaya regio, no es que ellos se pavoneen en los bailes de gala y nosotras
suframos tiradas en un rincn, rincn al que adems tenemos que barrer, plumerear,
encerar y lavar los vidrios de la ventana. No, no es eso. Ellos tambin tienen sus
dificultades, pero nosotras pagamos IVA.
Y cuando me hablan de las dificultades que tenan Proust y Kafka para escribir, yo digo s,
es cierto, pero la mam les planchaba las camisas, y en el caso de don Marcel hasta le
entibiaba las sbanas y las mantas con esos artefactos de cobre como una sartn con tapa
dentro del cual se ponan brasas. Ellos y todos los escritores tienen adems las mismas
dificultades, problemas, dudas que tenemos las escritoras. Eso no es algo que nos pase
solamente a nosotras. Eso es algo que le pasa a cualquiera que pretenda escribir. Pero,
como espero que se vaya viendo, nosotras tenemos nuestra cuota de situaciones
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
19/195
19
problemticas de las que vamos saliendo como podemos. Las hay que no pueden de
ninguna manera: Alfonsina Storni, Sylvia Plath, Martha Lynch, Alejandra Pizarnik, Virginia
Wolf y siguen las firmas.
A menos que una escriba libros de autoayuda o novelas romnticas a ms no poder, ahora
con un poco o un mucho de historia y de pasajes altamente erticos, con lo cual una gana
siete millones de dlares en tres das, o a menos que de repente le den el Premio Nobel,
escribir no ha sido nunca una actividad prestigiosa cuando la ejerce una mujer, aun
cuando en estos tiempos ya podamos alardear de cierto glamour intelectual.
Vase si no lo que me pas con una editorial sumamente progre y que no dejaba de
establecer lo desprejuiciado de sus ediciones y el lugar que detentaban cercano a las
izquierdas, la defensa de los desposedos, la lucha por los derechos humanos y as por el
estilo. Siempre ha sido as con esta gente y yo creo que son muy respetables. Pero un
buen o mal da publicaron una antologa de varios autores de tres siglos, el XX, el XIX y el
XVIII. Todos seores. Ni una seora. Me enoj, les escrib o los llam por telfono, no me
acuerdo, y les dije que me extraaba que hubieran metido semejante pata. Siempre me he
llevado bien con ellos as que poda darles mi opinin sin tapujos. Me dijeron que s claro,
que yo tena razn, y que ellos haban pensado en poner algo de Marie Curie y de Frida
Kahlo. Les dije no ves que ustedes son unos machista de cuarta? Conocen a las seoras
que salen en las revistas dominicales y par de contar (con todo respeto y todaadmiracin por Mme Marie y la maravillosa Frida). Y les habl de las escritoras
invisibilizadas. Me propusieron que hiciera yo una antologa de escritoras. Cosa que hice
pero no de tres siglos sino de diecisiete, s, de diecisiete siglos.
Ustedes saben quin fue Vibia Perpetua? No? Cmo que no? Se me ponen a estudiar,
eh?, y vengo dentro de una semana y les tomo la leccin. No, en serio, a Vibia Perpetua se
la comieron los leones, no en la selva africana sino en el coliseo romano, por haberse
convertido al cristianismo y haber escrito la Passio. La Passio es, como ella misma lo
dice, el relato de mis tribulaciones y no se la puede leer sin que se le cierre a una la
garganta. Y por favor no le lleven el apunte a San Agustn que pensaba que las mujeres
eran cmplices del maligno, una molestia y un error del Creador. San Agustn se permiti
decir que la Passio era uno de los muchos ejemplos de quejas de mujeres que van a
morir. En fin. Eso fue en el siglo III despus de Cristo.
En el siglo IV el ejemplo que eleg fue el de Paulina, que no era una mujer importante. En
realidad ninguna mujer era importante en ese tiempo y si esto parece una exageracin no
hay ms que echar una mirada a un texto fundamental: Un mundo sin mujeres de David
Noble. Paulina era slo una mujer que haba perdido a un esposo bienamado y que para
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
20/195
20
llorarlo escribi poemas conmovedores. Irnicamente pas a la historia gracias a San
Jernimo (nunca lo lean a San Jernimo si no quieren amargarse hasta el carac), nada
menos, adalid del mundo sin mujeres, que se burl de ella porque no era cristiana, en una
forma que Peter Dronke califica de repugnante.
No los voy a abrumar con las listas de escritoras de diecisiete siglos. Pero s les voy a decir
que el comentario ms frecuente que recib fue la frase siguiente: Pero cmo! En la
edad media haba escritoras? A la flauta si las haba! Y algu nas fueron estupendas y
merecen un lugar de privilegio en las historias de la literatura. Ustedes han ledo algo de
alguna? Bueno, s, Sor Juana Ins, pero Sor Juan Ins es de antes de ayer, y se puede hablar
del siglo V del siglo XII, de cualquier siglo, y encontrarlo poblado por escritoras.
Pensemos, por ejemplo, en la novela. El gnero novela no es muy antiguo. Se dice que la
primera novela moderna fue el Quijote. No hay duda de que el Ingenioso Hidalgo es
extraordinario ni de que don Miguel de Cervantes y Saavedra merece el pedestal en el que
est cmodamente sentado. Pero la primera novela moderna, el primer ejemplo de ese
nuevo gnero, se escribi en el ao mil y la escribi una mujer, Shibuko Murasaki. Es una
novela ro y se titula Genji Monogatari . Y el Quijote, si bien no es la primera novela
moderna, es sin duda su culminacin genial.
Es cierto, doa Shibuko era una dama de la corte y por lo tanto saba leer y escribir, estaba
bien visto que una dama escribiera, sobre todo poemas y a veces teatro, pero ella inventun gnero nuevo, la novela. S, se puede leer. Hay traducciones al ingls, al francs y
supongo que a otros idiomas. En castellano no est completa pero hay partes editadas que
dan una idea de la obra general. Tiene cosas geniales, tan modernas que no se puede creer,
como cuando ella, no la dama de la corte sino la narradora, entra en la novela y cuenta
algn detalle cotidiano: y ahora dejo porque estoy cansada y me duele mucho la cabeza.
Es decir, le est diciendo a quien lee seorasy seores, esto que ustedes estn leyendo no
es la vida real, es un producto de mi imaginacin y de mi destreza con el lenguaje; la vida
real es que me duele la cabeza y estoy cansada. Mucha agua debi correr bajo los puentes
y muchos libros pasar entre las manos de los lectores para que alguna vez alguien dejara
semejante mensaje.
Bueno, y en el siglo XIV Christine de Pizan escribe el primer texto feminista que se conoce.
Y en el siglo XVIII Aphra Behn se gana la vida escribiendo novelas. Su propia vida es una
novela en la que suceden cosas extraordinarias e impensables para su tiempo, pasa una
temporada en la crcel acusada de espionaje, viaja, cambia de nombre, escribe novelas
exticas, qu s yo, y as seguimos de escritora en escritora hasta que en los siglos XIX y XX
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
21/195
21
en este pas Juana Manuela Gorriti, Victoria Ocampo y tantas otras se hacen or, se dejan
ver, arman sus escandaletes y ponen fin a la invisibilidad de las escritoras.
Lo cual no quiere decir que estemos recostadas en un lecho de rosas. Todava nuestros
amados hermanos y colegas piensan all en el fondo de sus almas que las mujeres
escribimos novelas sentimentales, llorosas, con nfasis en cosas sumamente femeninas
como la menstruacin, el embarazo, el parto y el erotismo femenino, multiorgasmo
includo. Todava una gran parte del pblico lector espera encontrar en la novela de una
mujer la sensibilidad, la desdicha, los amores frustrados, la suave aceptacin hasta la
derrota final cuanto ms cruel mejor. Y quieren que les diga algo ms? Nuestros colegas
varones casi no nos leen y pongo el casi para suavizar la afirmacin. Leen la novela de una
mujer cuando son amigotes de la autora y si no, bueno, es que estn muy ocupados, pero te
aseguro que la semana que viene tengo un par de das libres y la leo y te cuento lo que me
pareci. Y si no nos conocen personalmente, pues nada.
Y no s si no los comprendo. Cuando una (yo) tropieza con una novela gorda as de una
seora o seorita que, en fin, llena sin vacilaciones todos los estereotipos, los comprende.
As que para librarse de los novelones histricos con caciques y cautivas y tragedias y
finales felices y por si acaso, no nos leen. Cuidado, no me juzguen demasiado mal, no estoy
metiendo a todos en la misma bolsa. Hay algunos tipos excepcionales que incluso pelean
en nuestro nombre, bienvenidos sean. Y quiero recordarles aqu que en los Encuentrosinternacionales de escritoras que se hicieron en Rosario, se les dio un premio a aquellos
varones desprejuiciados que haban hecho algo por las escritoras. Es decir no se trata de
discursear las mujeres son maravillosas, yo las admiro tanto, etc., sino de haber hecho
algo contante y sonante. El premio consista en el nombramiento de Mujer Honoraria, que
se les dio a Fernando Chao, a Mempo Giardinelli, a Manuel Antezana. Y bien orgullosos que
estn de semejante distincin.
Para terminar les dejo una frase ya no de doa Simone sino de doa Virginia: No es que los
hombres escriban sobre la guerra y las mujeres escribamos sobre bebs: es que cada gnero
escribe sobre s mismo.
Pensmoslo.
San Salvador de Jujuy, octubre 2012.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
22/195
22
LA EXPERIENCIA DEL SUJETO DESPLAZADO.
EL CASO DE TRAICIONES DE LA MEMORIA, DE HCTOR ABAD FACIOLINCE
Florencia Raquel Angulo Villn
Faculta de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJU)
El campo actual de la novela en Colombia presenta entre sus figuras importantes al
escritor antioqueo Hctor Abad Faciolince. Sobre l, dice H. Pouliquen en una conferencia
en 2001, que es el novelista que mejor y ms sistemticamente se sita en la historia de la
novela occidental, siendo as plenamente moderno y plenamente novelista. Cuenta en su
formacin haber transitado los campos del periodismo, la enseanza universitaria y la
crtica cultural. Su aguda percepcin sobre los fenmenos sociales influy decididamente
en el campo cultural colombiano hacia mediados de la dcada de 1990. Al respecto dice
Omar Rincn (2009) que con Abad Faciolince, nacieron en Colombia los estudios de la
narco.cultura. En ese entonces, este intelectual acua uno de los conceptos que hoy
interesan a los especialistas en expresiones artsticas sobre la violencia: la esttica
sicaresca. Por otra parte, las novelas de Abad Faciolince pueden ser ledas como una
superacin de los estereotipos tradicionales y de las normas y valores estatuidos dentrode una sociedad que, segn sus propios miembros, careci por mucho tiempo de tradicin
narrativa.
En este ensayo nos interesa abordar su libro Traiciones de la memoria y presentarlo para
decirlo al modo actual- como una obra con hipervnculos. Uno de ellos es El olvido que
seremos una biografa que recupera la existencia del padre de Hctor Abad Faciolince,
asesinado por los sicarios hacia fines de los aos 80 en Medelln. Estos indicadores de
tiempo y espacio enlazan la obra con los discursos de la violencia, uno de los tpicos ms
prolficos en el mbito de las Letras colombianas 1. Al respecto Seymour Menton (2007)
equipara por su importancia en el campo de los discursos nacionales, a las novelas de la
Violencia colombiana, con las novelas de la Revolucin Mexicana y las de la Revolucin
Cubana. La diferencia sustancial, que cita Menton, es que la novela de la Violencia se
presenta como condena universal y vergenza nacional al poner en evidencia el
desconocimiento, encubrimiento u olvido pblico y oficial de los acontecimientos que
generaron el terror.
1La mayora de los especialistas en el tema sealan el inicio de la Violencia entre 1945 y 1948. La violencia hasido parte transversal de la historia de Colombia. Dice Albeiro Arias en un artculo publicado en 2007 EnColombia contamos con una centena de obras cuya digesis se construye sobre el referente de la Vio lencia.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
23/195
23
Adems de estos rasgos, Augusto Escobar Mesa (1997) seala dos momentos de esta
escritura: El primero, de predominio del testimonio y la ancdota sobre el hecho esttico.
El segundo, caracterizado por la reflexin crtica sobre la violencia 2. El inters por este
tema se da como fenmeno complejo y diverso (incluye el cmo contar). Trasciende el
marco de lo regional y explora todos los niveles posibles de la realidad.
En este contexto, los escritores asumen la tarea de contar las causas y las consecuencias de
las acciones de una sociedad en crisis. Un tpico recurrente es la muerte absurda, otro
tpico es el exilio. En las narrativas donde se tematiza parece predominar la visin
idealizada de la tierra donde se ha nacido frente a una mirada hostil del lugar de acogida
(Stecher Guzmn, 2010). Y ya sea obligado o no, el exilio deviene en migrancia.
Traiciones de la memoria(2010) busca exponer el fenmeno migrante como una condicin
que se realiza y se resuelve en la palabra. Su marco es la historia colombiana de los
ltimos treinta aos y convoca un pas en el que la corrupcin poltica, la guerrilla y el
narcotrfico han provocado el caos social, ideolgico, econmico y poltico. Hablamos de
un tiempo y un espacio en el que la crisis generalizada pone en evidencia la inestabilidad
de la misma realidad. Las palabras del narrador que cuenta la historia son contundentes:
Era difcil, muy difcil de explicar quines eran los buenos y quines eran los
malos en Colombia, donde a diferencia de las pelculas de vaqueros- todos los
malos tienen algo de buenos, y donde a todos los buenos, tarde o temprano, seles sale su ladito malo. (205)
Esta inestabilidad fundante se puede reconocer en distintos planos, incluso en la
constitucin genrica de este libro, que impide su encasillamiento y nos dirige hacia otras
indeterminaciones en el diseo escritural.
Ante la inestabilidad de la memoria, tal como lo afirma en el prlogo, el escritor elige tres
textos para constituir su obra: Un poema en el bolsillo, Un camino equivocado y
Exfuturos. El primero es el ms extenso y el ms memorable, seala Javier Mungua
(2010). Este relato es la crnica de cmo el escritor Abad Faciolince se empe en
descubrir la autora de un poema encontrado en la camisa de su padre el da que lo
asesinaron. El segundo texto relata el exilio del artista que huye de la persecucin y la
violencia. Entre estos dos relatos existe una conexin: el enfrentamiento entre las
imprecisiones y las malas jugadas de la memoria, por eso viene acompaado de diversos
documentos que prueban lo que su autor dice. El tercer texto, segn seala Mungua
(2010) es un ensayo sobre el deseo del ser humano de vivir ms de una vida, () invita a
2Escobar propone la aparicin de El coronel no tiene quien le escriba (1958) como fecha de corte entre laprimera y la segunda narrativa.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
24/195
24
reflexionar sobre cmo nos inventamos, consciente o inconscientemente (); pero
fundamentalmente plantea que la ficcionalizacin, -tomo aqu el concepto de W. Iser- es
una disposicin humana bsica (1990). De manera tal que el ser humano se va creando as
mismo y a su mundo, de modo continuo y necesario.
En esta oportunidad, me detendr en la segunda parte del libro: Un camino equivocado
pues permite centrar la atencin en las experiencias del sujeto desplazado como
consecuencia de un exilio que lo aleja geogrfica y culturalmente de su propio espacio.
Podramos comenzar definiendo a un sujeto en el exilio. El narrador ha debido abandonar
Colombia meses despus del asesinato de su padre a manos de los sicarios, en 1987. Llega
a Turn con unos tres mil dlares, un reloj y unas monedas de oro. Sin ms provisiones que
su conocimiento del italiano y un bolsito de mano con sus propios cuentos. Estos objetos,
entre otros pocos, sern convertidos en imgenes de y del desplazamiento a medida que
avanza el relato. Qu son las imgenes? Como dice Ral Dorra (1989) la imagen es el
resultado de una serie de operaciones semiolgicas que implican en el interior del
lenguaje- un movimiento de lo inteligible (el sentido propio) a lo sensible (el sentido
figurado), o de lo abstracto a lo concreto (240). Y dentro de estas operaciones
semiolgicas, es la metonimia, como advierte A. Cornejo Polar (1996), un recurso
dinmico que carece de centro y puede ampliarse con libertad y, por consiguiente,
multiplica la oscilacin migrante pues estas imgenes metonmicas permiten sucirculacin dinmica sobre el mismo tema.
Dice R. Dorra que la metonimia es una transgresin de las jerarquas en las secuencias, es
decir, un descentramiento (1989, 251). As, el texto que aqu analizamos recorre ciertas
imgenes que muestran la oscilacin/la fluctuacin entre un aqu y un all, un presente y
un pasado. Adems, son manifestacin de un proceso que va desde un estado de angustia y
soledad hasta una toma de posicin con respecto a esa nueva conciencia de ser un sujeto
sin centro.
Mencionar aqu tres imgenes que sealan los tres estados que atraviesa el sujeto
desplazado.
Primera imagen: la finca de plstico con la que juega la hija del personaje y que convoca la
felicidad de la vida en Colombia en el pasado. Pero a la vez, presenta la imagen del
desgarramiento, el abandono y la carencia.
() en Colombia su pasin haban sido las fincas porque le encantaban los
animales: los perros, los caballos, las vacas, las gallinas. Le haca mucha falta el
campo, los espacios verdes, abiertos, despoblados () La finca de plstico era
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
25/195
25
para ella como el reloj de oro para m: la muestra de que en otro tiempo
apenas unos meses antes- habamos sido ms felices y ms ricos. (188)
Segunda imagen: la prdida y recuperacin del bolsito. El episodio transcurre durante el
primer da de su llegada a Turn. Es el momento en que el narrador se sabe percibido como
otro peligroso y diferente pero a la vez, tiene la sensacin de estar en un pas menos
tremendo. En otras palabras: prefiere el rechazo del otro europeo- a seguir viviendo el
peligro en su propio pas. Es una imagen que se propone como presente, una forma de
actualizar la orfandad del migrante.
Tercera imagen y un plus de humor cido: el narrador juega a ser el estereotipo del latin
loverfrente a una italiana voraz:
Mujeres como Lorenza, en general, entran en la categora de lo imposible,
(). Pero ella tena sus diversiones, y entre ellas estaba ser coleccionista de
amores del mundo entero, me parece, por lo que tuve la inmensa suerte de
que en su coleccin faltara un colombiano. Yo era una laminita que todava no
estaba en su lbum de recuerdos. Lorenza tena una especie de fantasa sobre
algo que podra llamarse la fogosidad del trpico, algo as, y esa misma noche
la nacionalidad que tantas puertas me haba cerrado me abri uno de los
cuerpos ms increbles que mi cuerpo haya conocido nunca. (233-234)
Las tres imgenes constituyen al sujeto cuya condicin inherente es la vacilacin, la faltade seguridad frente al otro, que adems, lo mira como un extrao. El estado de exposicin,
de exhibicin frente al hombre/mundo que lo asila se va construyendo en el relato para
actualizar la condicin del Otro como entidad sub-humana frente al modelo de humanidad
renacentista europea cuya hegemona no ha terminado y que actualiza una y otra vez ese
esquema ideolgico que hace descender a estratos inferiores a aquel que no es igual
dentro del ideal occidental. Dice Walter Mignolo La cuestin de la raza no se relaciona
con el color de piel o la pureza de la sangre sino con la categorizacin de individuos segn
su nivel de similitud o cercana respecto de un modelo presupuesto de humanidad ideal.
(2007,41) Ese modelo de humanidad ideal deja fuera a aquellos que vienen de Amrica.
As lo deja establecido el narrador que se siente mirado, expuesto: Pero yo me vea ah
como un payaso, representando un papel trgico frente a un auditorio que curaba o
intentaba curar toda su mala conciencia con su atencin compungida y su mirada
solidaria (205). Otro caso se presenta en el siguiente ejemplo: () se supona que
nosotros ramos () los mrtires de todo el mundo y de todos los colores, jodidos,
perseguidos, pobres, caritristes, con los ojos rojos, () como lunticos, como leprosos,
como ositos panda a punto de extinguirse. La cita que sigue permite observar la
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
26/195
26
cosificacin de la tragedia humana: Desde ese da comprend que Amnesty International
era una especie de WWF para los jodidos humanos del Segundo y Tercer mundo.(207). Lo
mismo en esta cita: Yo me senta como en una exposicin canina: nosotros ramos los
especmenes de todas las razas y nos exhiban ante un pblico () como en un aviso de
Benetton. (212)
Con esta imagen se completa el juego del como s. El narrador juega a parecer y este es
un acto de salvacin de su propia subjetividad. Esta constante recreacin de s mismo
segn la mirada del otro permite plantear la cuestin de la territorializacin del
migrante.
Convenimos que la condicin migrante se describe como carente de centro porque el
propio sujeto se siente inestable. Sin embargo, de esa inestabilidad inmanente, surge la
fuerza que le permite construir un nuevo territorio. El territorio del migrante es, desde ya,
un espacio mltiple.
Hablamos de un sujeto que organiza el espacio de modo diferente. Ya no requiere de la
patria o la geografa que lo perfil como sujeto perteneciente a una nacin. En el exilio, el
sujeto deber trazar el mapa de un nuevo territorio hecho de fragmentos de recuerdos,
de instantes, de objetos.
Al respecto, dice Eduardo Nivn (2005) que el territorio es un objeto de apropiacin (y de
exclusin) simblica (9). El nuevo espacio (el pas del exilio, el pas hostil) comienza afigurarse como un espacio de oportunidades. Tal vez el espacio de la nica oportunidad:
vivir, ganarse la vida, sentirse seguro.
El desgarramiento y la toma de conciencia de un nuevo estado son los rasgos que
caracterizan al sujeto. El nuevo territorio est en los recuerdos y en el lenguaje. l es capaz
de crearse a s mismo, de re-constituirse y re-conocerse en la propia inestabilidad de su
condicin de migrante. Por eso, el protagonista, luego de ir al cine a ver la comedia Zelig
(1983) de Woody Allen que cuenta la historia de Leonard Zelig, un hombre que tiene la
capacidad sobrenatural de cambiar su apariencia adaptndose al medio en el que se
desenvuelve, el narrador autobiogrfico reconoce: Fue en ese momento cuando resolv
volverme Zelig. Resolv dejar de ser colombiano y me convert en espaol. Incluso, por
seguridad, me invent una biografa. (224)
Esta actitud da cuenta de una toma de conciencia de la duplicacin o mejor, la
multiplicacin que debe afrontar el sujeto para sobrevivir a la nueva situacin. A las
mscaras que debe asumir se le suma la eleccin de la forma de hablar. Dice Gregory
Zambrano que es en la lengua, en el habla especficamente el lugar donde el sujeto queda
descubierto frente a ese interlocutor (que en este caso es el europeo) y que detecta all la
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
27/195
27
forma de la otredad. Para no ser otro, la opcin est en borrar los rasgos del espaol
colombiano para disfrazarse de europeo (226). La nueva voz, esta vez espaola
peninsular y por lo tanto, legitimada, dice as:
Pues vale, si eso es lo que queris, os dar todas las zetas que queris, y no
dir nunca ms muchacho sino chaval, y no manejar carros sino que
conducir coches, y en vez de medias me pondr calcetines, y no habr
malparidos entre mis conocidos sino solo jilipollas, y la vista del escote de la
mujer del prjimo ya no me pondr arrecho sino cachondo.(225 -226)
Para los inmigrantes y las minoras tnicas, la lengua contribuye a definir la identidad y
ratificar el sentido de pertenencia a un grupo social (Tellez, 2004,44) Si se ocultan las
marcas del ser presentes en los rasgos dialectales, se ocultan tambin ciertas estructuras
culturales y el sujeto entonces, para sobrevivir, se transfigura. Este acto de supervivencia
parece borronear la identidad, desenfocar el ser y enfatizar el parecer, asumiendo
distintas caras. Este acto de simulacin es permanente. A lo largo del relato el sujeto
parece un exiliado sovitico, un espaol peninsular, un sensual y bien dotado joven
colombiano. Dice Wolfgang Iser queconstruir ficciones es propio de la condicin humana.
El precio que se paga por esta capacidad de recrearnos una y otra vez, por esta libertad de
extensin que otorga el lenguaje ficcional, es la falta de definicin y permanencia de todas
las formas asumidas. As, este artificio estratgico de supervivencia es asumidodeliberadamente para manifestar la crisis (subjetiva y social) que anida en el desplazado,
en un contexto donde el aqu y el all son reconocidos como espacios de hostilidad:
En realidad, creo que en el fondo yo tampoco quera ser colombiano. Yo
odiaba mi pas y tena motivos para no perdonar lo que el rgimen que all
dominaba me haba hecho a m y a las personas que yo ms quera. () Pero
tambin me indignaba que por el hecho de ser colombiano () yo tuviera
todas las puertas cerradas (227)
Si pudiramos trazar el recorrido que el personaje realiza por el espacio imaginado,
deberamos advertir que en un principio Un camino equivocado es un trayecto de ida y
vuelta por diferentes andariveles y temporalidades. Se inicia con el exilio solo para luego
mostrar el desgarramiento de estar en un pas nuevo, Conflictivamente el relato expresa
un rechazo hacia la patria colombiana y se manifiesta optimista en el nuevo espacio, sin
embargo, a nivel temporal el presente se vive con angustia (de estar y de ser) y se
recuerda el pasado idealizado de la infancia y la juventud en Colombia. De este modo, el
ncleo significativo contenido en la palabra equivocado cobra potencia: equivocar es
tener o tomar algo por otra cosa. Es decir: en la palabra reside el sentido de la ambigedad
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
28/195
28
y el ocultamiento, pero es tambin la palabra la que otorga la posibilidad de crear las
ficciones de la supervivencia, donde reside la salvacin del sujeto. Pues, en esa puesta en
escena de la creatividad humana, al decir de W. Iser, se recupera y protege la propia
naturaleza del hombre. Para concluir, transcribimos un fragmento que sintetiza esta
ltima idea:
Y Aguirre, al fin, me dijo:
Hctor, te jodiste para siempre.
Por qu?
Porque vos sos escritor. Y lo ms grave es que no servs para ninguna otra cosa.
Fue con esas palabras, declarndome jodido para siempre, como yo me salv.
Desde entonces no para ganarme la vida, pero s para salvarme del mundo y de
m mismono he hecho otra cosa que juntar palabras ()
Bibliografa
ABAD FACIOLINCE, Hctor (2006) El olvido que seremos, Bogot, Editorial Planeta.
ABAD FACIOLINCE, Hctor (2010) Traiciones de la memoria,Bogot, Alfaguara.
LVAREZ GARDEAZBAL, Gustavo (1970) La novelstica de la violencia en Colombia , Cali,
Universidad del Valle.ARANGO L., Manuel Antonio (1985) Gabriel Garca Mrquez y la novela de la violencia en
Colombia, Mxico, FCE.
ARIAS, Albeiro (2007) Algunos rasgos de la novela de la violencia en las obras No morirs
de Germn Santamara y El jardn de las Hartmann de Jorge Elicer Pardo, en Crtica.cl. Ao
XV. Santiago de Chile. URL:http://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-
violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-
hartmann-de-jorge-eliecer-pardo(Recuperado el 07/08/12)
CORNEJO POLAR, Antonio (1996) Una heterogeneidad no dialctica: Sujeto y discurso
migrantes en el Per Moderno, en Revista Iberoamericana, N 176-177, Vol. LXII, (837-
844), Pittsburgh, Estados Unidos, Universidad de Pittsburg, Instituto Internacional de
Literatura Iberoamericana.
DORRA, Ral (1989) El lenguaje: problema de la forma y el sentido, en Hablar de
literatura, Mxico, FCE.
ESCOBAR, Augusto (1997) Ensayos y aproximaciones a la otra literatura Colombiana, Santaf
de Bogot, Fundacin Universidad Central.
http://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardohttp://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardohttp://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardohttp://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardohttp://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardohttp://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardohttp://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardohttp://critica.cl/literatura/algunos-rasgos-de-la-novela-de-la-violencia-presentes-en-las-obras-no-moriras-de-german-santamaria-y-el-jardin-de-las-hartmann-de-jorge-eliecer-pardo -
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
29/195
29
ISER, Wolfgang (1990) Ficcionalizacin: la dimensin antropolgica de las ficciones
literarias, Traduccin y notas por Vicente Bernaschina Schrmann, en New Literary
History, Vol 21. (939-955), Johns Hopkins University Press (Versin digital) URL
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCH/rt/printerFriendly/5755/5623
(Recuperado el 07/08/12)
MENA, Lucila Ins, Bibliografa anotada sobre el ciclo de la violencia en la literatura
colombiana, en Latin American Research Review, Vol. XIII, No. 3 de 1978. (Versin digital)
URL
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2503187?uid=2&uid=4&sid=21102902761027
(Recuperado el 07/08/12)
MENTON, Seymour (2007) La novela colombiana. Planetas y satlites, Bogot, FCE.
MUNGUA, Javier: Traiciones de la memoria Resea-. Blog: Libroadicto. URL
http://www.libroadicto.net/2010/09/traiciones-de-la-memoria-hector-abad.html
(Recuperado el 07/08/12)
POULIQUEN, Hlne (2001) Algunas reflexiones sobre el campo de la novela en Colombia.
Conferencia inaugural. VIII Congreso Internacional de Sociocrtica, Instituto Internacional
de Sociocrtica, Universidad Nacional de Salta y Universidad Nacional de Jujuy.
RINCN, Omar (2009) Narco.esttica y narco.cultura en Narco.lombia, en revista Nueva
Sociedad, N 22, Julio-Agosto. http://www.nuso.org/upload/articulos/3627_1.pdf.6/12/13
STECHER GUZMN, Luca (2010) Entre Los placeres del exilio y los descontentos de la
migracin: Lucy, novela de Jamaica Kincaid, en Revista Alpha, N 30 (181-193) Osorno,
Chile, Universidad de Los Lagos. (Versin digital) URL:
http://www.scielo.cl/pdf/alpha/n30/art14.pdf(Recuperado el 07/08/12)
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCH/rt/printerFriendly/5755/5623http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCH/rt/printerFriendly/5755/5623http://www.jstor.org/discover/10.2307/2503187?uid=2&uid=4&sid=21102902761027http://www.jstor.org/discover/10.2307/2503187?uid=2&uid=4&sid=21102902761027http://www.libroadicto.net/2010/09/traiciones-de-la-memoria-hector-abad.htmlhttp://www.libroadicto.net/2010/09/traiciones-de-la-memoria-hector-abad.htmlhttp://www.nuso.org/upload/articulos/3627_1.pdfhttp://www.nuso.org/upload/articulos/3627_1.pdfhttp://www.scielo.cl/pdf/alpha/n30/art14.pdfhttp://www.scielo.cl/pdf/alpha/n30/art14.pdfhttp://www.scielo.cl/pdf/alpha/n30/art14.pdfhttp://www.nuso.org/upload/articulos/3627_1.pdfhttp://www.libroadicto.net/2010/09/traiciones-de-la-memoria-hector-abad.htmlhttp://www.jstor.org/discover/10.2307/2503187?uid=2&uid=4&sid=21102902761027http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCH/rt/printerFriendly/5755/5623 -
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
30/195
30
LA SUBJETIVIDAD, EL CUERPO, LA PALABRA: ESCRITURA DE MUJERES EN SANTIAGODEL ESTERO DE LOS 90 AL SIGLO XXI
Clelia Ediht vilaUNSE
Quien busca su propia voz no puede ser objeto
metaforizado ni metfora sin metamorfosis. Encontrar
esa voz y crear nuestras propias metforas de lo que
somos. En la vida, en la literatura. Enteramente. (Gambaro,
1985)
La crisis de representacin vinculada por los modos de aprehender la realidad marcada
bsicamente por el estallido de la posmodernidad (fragmentacin del sujeto, la disolucin
de los grandes relatos) hilvana las producciones literarias a partir de la dcada del 90 y
focalizamos, en este contexto, la escritura realizada por mujeres quienes delinean
respuestas desde sus propias experiencias.
La produccin literaria femenina ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo un estatuto
propio con caractersticas identitarias, alejada de los patrones ideolgicos masculinos. En
efecto, la escritura de mujeres ha atravesado sucesivas transformaciones hasta adquirir
matices que denotan la construccin de una nueva subjetividad que no est ligada
exclusivamente al acto de escribir en contra del sistema patriarcal, sino que se abre a
nuevas formas de expresin.
Este trabajo trata de explorar en algunas escritoras de Santiago del Estero, de la dcada
del 90 hasta la actualidad, los modos de construccin de la subjetividad es decir los modos
de constituirse en sujetos emergentes a travs de la escritura.
Surgen, entonces, algunas cuestiones Qu tensiones estn presentes en una escritura de
raigambre tradicionalista con los presupuestos de un cambio cultural que ha modificado
lenguajes, gneros y formatos? Cules son los rasgos identitarios de la escritura de
mujeres en Santiago del Estero a partir de la dcada de 1990?
El objetivo del presente trabajo, entonces, es indagar en la produccin narrativa de un
corpus acotado de mujeres santiagueas ubicadas en el perodo indicado, las estrategias
que se ponen en juego para legitimar un discurso que da cuenta de la subjetividad
femenina. Abordamos Sexto sentido1 (1995) de Adriana del Vitto; Yo, sacrlega. Cuentos2
1Del Vitto A. (1995) Sexto sentido, Santiago del Estero, El Liberal2Mad M. (2006) Yo, sacrlega. Cuentos, Buenos Aires, Dunken
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
31/195
31
(2006) de Mnica Mad; Y, ahora... qu? Micro relatos y cuentos breves3(2009) de Susana
Lares4.
La propuesta es hacer un anlisis de los textos de estas narradoras con la idea de ponerlos
en dilogo, de establecer filiaciones con la intencin de brindar elementos para la
construccin de un mapa del curso de la literatura escrita por mujeres en el siglo XXI en el
marco de la posmodernidad.
El valor de esta investigacin tiene la intencin de aportar a los estudios crticos de la
literatura escrita por mujeres de Santiago del Estero, por un lado, y por otro mostrar las
nuevas propuestas literarias que marcan diferencia con respecto a sus antecesores, y que,
poco a poco establecen una nueva tradicin literaria.
Literatura escrita por mujeres en Santiago del Estero: sus races
Hablar de literatura escrita por mujeres en Santiago del Estero implica pensar en un
nombre paradigmtico, entre otros, como Celementina Rosa Quenel, quien ha sido
reconocida por la crtica nacional (Roa Bastos, Jos A. Rivas, Alicia Poderti). Por lo tanto no
nos detendremos en un examen minucioso de su escritura, adems su produccin
corresponde a dcadas anteriores y queda fuera del periodo abarcado en este proyecto.
Sin embargo, consideramos importante abordar los rasgos caractersticos de su escritura a
los fines de establecer continuidades y rupturas con el corpus seleccionado.
Clementina Rosa Quenel: un camino hacia lo propio5
Entre los crticos que han estudiado la obra de Clementina Quenel se mantiene un
consenso acerca de la fuerza expresiva que caracteriza la produccin literaria de la autora.
La naturaleza y el sufrimiento del espritu resuenan una y otra vez en su produccin
narrativa, una escritura que da voz a los que no la tienen, de fuerte acento social y poltico.
Una escritura inconfundible que revela un aqu, un lugar entre muchos lugares: el rbol, el
bosque, el monte santiagueo. Sin embargo, su literatura no se reduce al tono regional,
segn sostiene Jos Rivas En la obra de Clementina, la Regin no es aquella zona que la
geografa seala, sino un territorio que forma parte del espritu. Sus personajes
pertenecen -no podran dejar de hacerlo- a aquellas tierras y a aquellos rboles.(1983:
159)
3Lares, S (2009) Y ahora qu? Micro- Relatos y Cuentos Breves , Santiago del Estero, El Liberal4Consideramos que estas escritoras Del Vitto, Mad y Lares- escriben desde una esttica femenina5 Este apartado est elaborado sobre la base de la informacin contenida en Rivas, J. (1983) La obra deClementina Rosa Quenel,, Santiago del Estero, UNSE
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
32/195
32
La produccin escrita de esta escritora es prolfica y diversa: novela, cuento, teatro, poesa.
Ttulos como El bosque tumbado, La luna negra, Los aupas, El retablo de la gobernadoray
otros dan cuenta de un extenso recorrido por distintos gneros literarios.
El mundo literario de Clementina, siguiendo a Rivas, remite a tres grandes campos: el de
los sentimientos y el amor; el del bosque y el rbol; y el de la mujer como realidad y como
smbolo. Nos detenemos en el tema de la mujer.
La soledad, la frustracin, el sufrimiento se constituyen en los signos de un destino que no
se puede modificar. As los personajes femeninos muestran su interioridad: una vida de
resignacin. Lucila el personaje de La luna negra, sufre el abandono de su madre y esto la
hunde en la maraa del bosque y en la oscuridad de su mente.
Otras veces, el personaje femenino est destinado a una larga y resignada espera. Celeste,
en La creciente,aguarda el nacimiento de su hijo y el angustioso regreso de su marido.
Pero tambin est la mujer astuta que se burla y engaa al marido como en Almacn La
amistad o al propio hijo en Tonto Tonto.
Pero Quin es esa mujer? se pregunta Rivas y al respecto dice: esa mujer es la criolla.
Con esta palabra que encierra dos razas y un incierto y lejano combate de sangres
podemos abarcar a los personajes femeninos de nuestra autora. (1983: p. 171)
Estos personajes femeninos viven desde su mundo interior en espacios muchas veces
hostiles y reaccionan desde all, poniendo de manifiesto su sufrimiento y resignacin unasveces, y su pasin y rebelda otras.
Los 90: un nuevo escenario, nuevas escrituras?
En los noventa se produjeron trascendentales cambios en Amrica Latina, una nueva
configuracin de los espacios sociales y culturales, la consolidacin de organizaciones
feministas y de organizaciones populares de mujeres, as como la incorporacin creciente
de la mujer en el mercado del trabajo, lo que origin cambios en la familia y un nuevo
imaginario colectivo. Es la era de la globalizacin, del fin de las utopas, y de la
consolidacin de los discursos neoliberales
Alicia Poderti (2000) ubica la escritura femenina en un punto de transicin entre el
discurso dominante patriarcal y las nuevas tendencias en el campo escritural: la
maternidad, el cuerpo femenino, el espacio ntimo y el espacio pblico en la construccin
de una subjetividad enfrentada a nuevas formas de relacin social. La defensa del
desposedo y excluido continu ocupando parte importante de la produccin literaria de
las mujeres, pero desde la perspectiva del cambio.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
33/195
33
Estas nuevas escrituras portan una cosmovisin del mundo diferente, propone valores y
modos de vincularse con lo individual y social muy distinto del siglo XIX.
Entre el ser y el parecer, los relatos de Adriana del Vitto
Hay mujeres que han soltado la mordaza va la locura, la
religin, el arte, la santidad, la enfermedad, la caridad, la
rendicin e incluso la muerte. Por qu no habran de salir
algunas del silencio por la va ms directa, la de la
palabra?
(Gorodischer, 1992)
Algunos crticos consideran que la narracin de los pequeos relatos y de la cotidianeidad
corresponde mayormente a la literatura femenina. La mujer prefiere explorar los
conflictos que bajo la ptica masculina no tienen importancia. Expresar la propia
interioridad, la subjetividad creando universos literarios que se erigen alrededor de lo no
dicho.
El mundo creado por Adriana del Vitto en Sexto sentido explora estos intersticios y pone en
evidencia un discurso en el que la mujer es relegada a un lugar subordinado bajo la
hegemona patriarcal. Los cuentos narran desde un sujeto mujer que pone en tensin su
propio discurso con el discurso oficial, utilizando como estrategias de resistencia, la irona
y el humor. Advertimos en los personajes femeninos un doble registro entre el deber ser y
el querer ser, un sujeto mujer escindido entre la ley del Padre y los deseos ms ntimos
excluidos de dicho orden. Andrs Rivas en el prlogo a la edicin expresa:
Para poder sobrevivir, el personaje se coloca entonces esa mscara que le duele y
realiza esa serie de gestos que descubre una de las constantes de la narrativa
femenina: la lucha de la mujer por alcanzar su propia voz en un mundo que no se le
parece y en el que no suele reconocerse a s misma.(1995: p.7)
La mscara se constituye as en una estrategia femenina que pasa a ser extensin de los
conceptos planteados por Josefina Ludmer (1985: 54) de las estrategias de ser en la
subalternidad y de la treta del dbil la cual consiste en que, desde el lugar asignado y
aceptado se cambia, no slo el sentido de ese lugar sino el sentido mismo de lo que se
instaura en l.
El uso de mscaras se vincula con lo escnico, con la representacin de la mujer como una
imagen Otra que siente la necesidad de construirse a s misma como sujeto, la necesidad
de explorar en su interior en un mundo para el que siempre ha existido en calidad de
objeto.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
34/195
34
La autora acude a diversos recursos para configurar un discurso que se asume desde la
marginalidad femenina y que instaura la ruptura en estos cuentos. Hay en ellos la
inclusin de declogos, cartas, recetas que, a su vez, le sirven para decir lo que necesita
decir como mujer y abordar temas vinculados a la maternidad como el embarazo, el
nacimiento, la menstruacin; temas domsticos como la compra de un freezer, o la prdida
de una escoba que son utilizados para describir la situacin de subalternidad de la mujer.
Asistimos a un primer nivel de lectura en sus relatos, lo que escribe directamente, y un
segundo nivel, lo que tiene como intencionalidad implcita, as lo expresa Rivas en el
prlogo del libro de Del Vitto (1995: 2) el relato alcanza esa condicin fronteriza que
surge del misterio de una historia contada con aparente inocencia detrs de la que
transcurre otra historia que suele no ser tan inocente y que se nos revela al final del
relato.
As, Mscaradescribe la rutina que realiza el personaje femenino todas las noches antes
de dormir. Se desviste, se quita los zapatos, las alhajas, el maquillaje y finalmente la
mscara: Saba que al otro da, inevitablemente, tena que volvrsela a poner para entrar
al mundo (p 17) La mujer obligada a ser otra, a vivir una vida de apariencias en un mundo
de incomprensin.
La mujer mirada como un objeto es tematizada en Amor y quit donde, a partir de la
analoga va describiendo la relacin de pareja Te esperaba cada da con mi mejor sonrisa(p 22), Tus ojos en los mos, tus manos recorrindome (p 23). Finalmente sobreviene
la ruptura me cargaste en el auto y me dejaste aqu, en este bolichn de cosas usadas
donde ya descubr que hay muchas como yo.(p 23). Del mismo modo, en Avisos el
personaje femenino nos relata la compra de un freezer para la casa y establece una
comparacin entre los modernos aparatos tecnolgicos que con una alarma nos dan un
aviso sobre su funcionamiento y la comunicacin en el seno familiar No tendra que estar
interpretando las miradas, sumando y restando voluntades (p. 40)
Declogo para conquistar a un hombre de fin de milenio, es la mxima expresin de irona y
humor de la escritora pues claramente se pone en evidencia un discurso que oscila entre el
ser y el parecer No expreses todo lo que sientes (le ensears cmo destruirte) (p. 57)
Asimismo queda al descubierto un imaginario que posiciona a la mujer en un lugar inferior
respecto del hombre Intenta convencerlo de que eres estpida (no les gustan las mujeres
inteligentes) (p. 57)
Se patentiza en estos relatos un discurso que pone en escena a la mujer en el centro de la
casa, el espacio domstico por antonomasia y se delinea una escritura que tiene como
finalidad subvertir el discurso hegemnico.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
35/195
35
El cuerpo y la escritura en los relatos de Mnica Maud
Mnica Mad en su libro Yo sacrlega,6 da voz a ese yo femenino que se inscribe en el
discurso como sujeto mujer, y despliega una subjetividad que tiene trazas de mujer que ha
encontrado su lenguaje, que ha convertido la palabra en palabra de mujer; y el adjetivo
sacrlega instaura la ruptura, abre la posibilidad de una revolucin femenina, donde la
revolucin ser incluir lo femenino, la diferencia, lo nuevo, un nuevo discurso, el cuerpo y
la escritura.
A lo largo de la historia y hasta entrado el siglo XX, el pensamiento dominante ha relegado
el cuerpo a espacios subordinados. La materialidad y la presencia del cuerpo ha
representado de forma constante un rea conflictiva, pues su lugar en la historia de las
ideas ha sido parte de lo poco significante, lo representante del mundo de las sensaciones,
aspectos muy poco valorados a la hora de interpretar el mundo.
El siglo XX, entonces trae nuevas teorizaciones sobre el cuerpo y se puntualiza nuevas
formas para acceder a su comprensin y a las experiencias ligadas al mismo. El cuerpo es
el lugar de la procedencia. En el cuerpo nace el deseo y es el lugar del conflicto, de los
errores y del dolor, lugar de lucha y de deseo, de escisin del yo y donde se inscribe la
huella de lo vivido donde el cuerpo es soporte de la condicin humana y de la experiencia
de subjetivacin.
En las dos ltimas dcadas, ms precisamente, las escritoras escriben con ms soltura ylibertad sobre sus propios cuerpos, y sobre los procesos de cambio que sus cuerpos
experimentan. En estos textos las imgenes corporales tienen una enorme relevancia en la
esttica feminista y la creatividad artstica de las mujeres. Algunos crticos (2000: 40) lo
expresaban de este modo Retomar sus propios cuerpos y nombrarlos en femenino ha
sido un reto durante la historia de la cultura Al respecto, Hlene Cixous 7(1995: 58) una
filsofa francesa afirmaba que las mujeres han sido apartadas de sus cuerpos, que les han
enseado a sentir vergenza de ellos, que no se atreven a escribir en blanco. La imagen de
escribir en blanco no slo remite a la posibilidad de escribir, de dar sentido a las vivencias
femeninas, sino tambin, y sobre todo, atreverse a escribir sobre las emociones y las
traiciones, sobre el cuerpo y el deseo.
Mnica Mad se atreve a escribir en blanco al instalar en sus cuentos identidades
femeninas que corporizan nuevos comportamientos y grandes cuestionamientos sobre los
deseos y las dificultades femeninas. Las mujeres que pueblan sus cuentos viven un mundo
de incomprensin que las lleva a decisiones fatales, en una actitud de rebelda. Sujetos
6Maud, M op. cit7Hlene Cixous es una de las escritoras ms prolficas en habla francesa, sus textos tienen gran influenciadentro de la teora feminista de los aos sesenta y en los estudios de gnero.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
36/195
36
desesperanzados y desesperados. Sus vidas no les pertencen porque no logran realizarse
como personas. La autora ha hecho de la escritura un espacio de protesta y de exploracin
de la subjetividad femenina. En Sacrificio, la escritura se resiste a la narracin y se abre a
la reflexin En el ocaso de tus pupilas asoma nuestro amanecer y levanto mis manos para
sostenerte pero, no ostento otra cosa ms que tu propia necesidad (p.20) y se despliega
tambin como poesa El cincel azota lentamente; el cincel del artesano, pastor de
zozobras y tormentos, acaricia mi piel y la suya aparece sobre tu piel. El yo femenino est
atravesado aqu, por angustias ancestrales Se despiertan los astros ermitaos, rugen las
fieras (p.20) y avanza firme en su decisin de liberar sus ataduras La tarde en rojeci
inesperadamente cuando baj las escaleras con el fusil entre las manos. (p 20). Y para
liberarse, toma la decisin de eliminar al ser amado.
El carcter oblicuo y laberntico de la escritura en Redencin nos relata el intento de una
mujer por recuperar a sus hijos luego de una tormenta elctrica. Alternativamente la
primera persona Conduzco presurosa por la vasta avenida (p 22) da paso a la tercera
Conduca ligera cuando una glida sacudida recorri su cuerpo (p 22). El sujeto
escribiente se extrava en la bsqueda, finalmente encuentra a sus hijos pero su propio ser,
su cuerpo, se escapa fugaz Haban proclamado mi suicidio. Recin ahora les cre (p 28).
El lenguaje y el cuerpo expresan la huella de la opresin pero al mismo tiempo se resuelve
en absolucin:Y me siento libreal fin, este perfume, este olor a hierbas, este aire clido que ya no
lastima, este huracn que ya no golpea mis mejillas. Puedo abrir los ojos, los abro
grandemente y no me hacen cosquillas tus sarcasmos. (2006: p.28)
Mujer y cuerpo como ncleos de una nueva subjetividad que al pronunciarse como sujeto
del discurso refleja la conciencia de estar en el mundo de cierta manera de pensarlo y
enfrentarlo desde un cuerpo en el que su rasgo ms evidente es su condicin sexuada, as
lo afirma en As de corazones: - Gozo y temores, miedo y placer. Interminablemente mo:
enormemente tuya; tu alma escasa me tom y penetr la ma, y me pint de su color y meembebi en su sudor, y ya no hubo consuelo. (p. 15)
Voz, palabra y cuerpo se involucran en una mirada autorreflexiva y crtica que configura
un discurso propio de la escritura femenina.
Ms all de las palabras: el microrrelato
Dispones slo de dos materiales: la palabra y el silencio y
debes lograr que ambos sean igualmente significativos.
(Brasca, 2009)
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
37/195
37
Es indudable el creciente inters que ha ido surgiendo por el microrrelato en los ltimos
aos. El gnero cobra importancia durante la primera mitad del siglo XX, y se consolida en
los ochenta hasta que logra su canonizacin en la dcada de 1990.
El proceso de formacin del gnero, segn Guillermo Siles8, atraviesa cuatro fases; la
primera, que se remonta a los orgenes del microrrelato, se retrotrae al modernismo y la
vanguardia, la segunda est relacionada con la renovacin del cuento en las dcadas de
1940 y 1950 por las obras de Jorge Luis Borges, Juan Jos Arrela, Julio Cortzar y otros.
La tercera fase comprende la dcada de 1960 coincidente con la revolucin cubana; un
cuarto momento comprende las dos ltimas dcadas del siglo XX y coincide con el ingreso
a la cultura globalizada.9
Tambin en Santiago del Estero, en los ltimos aos se ha puesto de manifiesto un
crecimiento importante entre los cultores de la microficcin y se ha transformado en una
de las formas literarias ms populares.10
La mayora de los crticos (Lauro Zavala; David Lagmanovich, Dolores Koch, entre otros)
que se especializan en el microrrelato designan como rasgos fundamentales la brevedad,
el fragmentarismo11y la hibridez12
Laura Pollastri pone el acento en los pactos de lectura que los textos establecen y piensa
que el microrrelato esconde un relato anterior que repite de manera precaria e
insuficiente:Si la materia prima de la ficcin es la vida humana, que la ficcin intenta reproducir,
la del microrrelato son las palabras en las que no se trata de reproducir lo real u
organizar un mundo como si fuera real, sino de organizar un dispositivo segn el cual
emerja un relato ms all del enunciado mismo de las palabras y esto nos vuelca sobre
el escenario de la enunciacin (2007)
Encontramos en los microrrelatos de Susana Lares, esa intertextualidad que nos remite a
otros textos previos. Me detengo en Destino: El fantasma de Canterville muri encerrado
y encadenado. Ahora vive de la misma manera, atrapado entre las hojas de un libro. (p.21)
8 Siles, G (2007) El microrrelato Hispanoamericano. La formacin de un gnero en el siglo XX , Buenos Aires,Corregidor, p 349Vase Siles G, op. cit. p 62-10210Vase Cruz A,(2011) El microrrelato en Santiago del Estero , Santiago de Estero, Lucrecia11La brevedad y el fragmentarismo son conceptos claves porque el gnero aludido se define por su extensin ypor constituir series que se agrupan en pequeos fragmentos, adems de que las formas breves y el fragmentoarticulan una larga historia en Occidente.12 El microrrelato constituye una textualidad que se desplaza e interacta con otros gneros que apelan aprocedimientos de re-escritura, alusin intertextualidad, estableciendo pactos y alianzas de lectura. VaseSiles, G op. cit. p.103
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
38/195
38
Este relato construye su eficacia a partir del campo de experiencia compartido entre lector
y relator. El nombre del personaje nos remite a su historia y la oposicin pasado-presente
est marcada por el manejo verbal muri, vive.
Otras veces las palabras sugerentes y lo que no se dice impulsan al lector a desentraar la
complejidad del sentido. As en La prediccin: La gitana le predijo un nefasto futuro. Y la
mujer prefiri acortar la agona de la espera.(p. 35)
Lo fantstico aparece en gran parte de los microrrelatos. As Siesta santiaguea y Como
Moiss comienzan en un escenario cotidiano, reconocible para el lector y desembocan
finalmente en lo imposible.
El humor, la irona y el absurdo se cuelan frecuentemente en las pocas palabras que
componen los microrrelatos e incluso se los considera como rasgos distintivos del gnero.
El choque entre lo cotidiano y el efecto sorpresa se presenta en El maren el que se relata
la visita al mar de los nios de una escuelita. Lo sorpresivo tiene lugar en la ltima frase: -
Se fue a buscar a Diosito (p 24)
Una situacin absurda y grotesca se describe en Alumbramiento: Miles de lenguas laman
ansiosas el vidrio de la botella gigantesca.(p. 21)
En Hgase tiburn! la dualidad del plano real y el fantstico crean incertidumbre que
remata en irona: Tena una imaginacin tan poderosa! (p. 35)
La palabra y el silencio, tal como sugera el declogo de Brasca, se conjugan en losmicrorrelatos de Susana Lares para construir un mundo a veces escptico, otras, cruel y
desencantado.
Comentarios Finales
El anlisis precedente pone en evidencia que el universo de la literatura escrita por
mujeres no es unvoco. Cada una tiene sus propias bsquedas y sus propias
preocupaciones, sin embargo existen puntos de contacto que remiten a una pluralidad: las
emociones vinculadas al mbito privado, las ficciones ntimas, domsticas, subjetivas y
sentimentales, el mundo de las pequeas cosas.
Las autoras y las obras abordadas en este trabajo son muestra de la transformacin de la
literatura. La obra de Clementina Quenel, ubicada en un periodo anterior, se escribe desde
una larga historia de sometimiento y dependencia, historia ante la cual la mujer se rebela,
de modo que se patentiza en su obra el enfrentamiento femenino contra el despotismo del
hombre. En cambio las tres autoras analizadas en este artculo prefieren narrar desde lo
cotidiano, el mundo de las pequeas cosas, como ya dijimos, donde tal vez se encuentre lo
primordial de la condicin humana.
-
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
39/195
39
Susana Lares encauza su escritura en los microrrelatos y desde su palabra nos instala en la
ambigedad, unas veces por incertidumbre que abre a lo fantstico, otras por los silencios
entre palabra y palabra. Las pistas mnimas que ofrece, sumen al lector en un desafo para
la interpretacin.
Voz, palabra y cuerpo se involucran en Adriana del Vitto y en Mnica Mad en la bsqueda
de hacer visible una imagen diferente de mujer, alejada del sometimiento y la imposicin.
La reflexin de la crtica, teoras feministas, estudios de gnero, ha puesto el enfoque de la
identidad femenina en el centro mismo del debate y estas escritoras encontraron modos
discursivos para evidenciar una posicin ideolgica ms radical respecto del lugar que el
sujeto femenino debe ocupar en la sociedad.
La mujer se hace cargo de su escritura y construye marcas de subjetividad segn
diferentes estrategias que subvierten el uso del espacio concedido. Por tanto, leemos en
estos relatos una transgresin cultural: apropindose del instrumento de represin (el
lenguaje recortado y sujeto a condiciones), la escritura pone en escena un cierto des-
orden: se autoexpone pblicamente, anula las expectativas y seguridades patriarcales, se
autorrepresenta y ficcionaliza en colisin con la representacin y ficcionalizacin que
histricamente la cultura le asign.
BibliografaAAVV (2000) Escribir en femenino. Poticas y polticas, Barcelona,Icaria
ARFUCH, Leonor (2008) Mujeres y Escritura (s) en Crtica cultural entre poltica y potica,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Econmico
BRASCA, Ral (2009) Declogo del buen microficcionista en El cuento en red Revista
electrnica de teora y ficcin breve N 15,http://cuentoenred.xoc.uam.mx/ Recuperado el
11/08/12
CIXOUS, Hlene (1995) La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura, Anthropos,
Barcelona
CRUZAntonio (2011) El microrrelato en Santiago del Estero, Santiago de Estero, Lucrecia
DEL VITTO, Adriana (1995) Sexto sentido, Santiago del Estero, El Liberal.
GAMBARO, Griselda (1985) Algunas consideraciones sobre la mujer y la literatura en
Revista IberoamericanaVol. LI Num.132-133
GORODISCHER, Anglica (1992) Seoras en Escritoras y escritura, Buenos Aires,
Feminiaria Enwww.literatura.org/Gorodischer/senoras.html Recuperado el 23/09/12
LARES, Susana (2009) Y ahora qu? Micro- Relatos y Cuentos Breves, Santiago del Estero,
El Liberal
http://cuentoenred.xoc.uam.mx/http://cuentoenred.xoc.uam.mx/http://cuentoenred.xoc.uam.mx/http://www.literatura.org/Gorodischer/senoras.htmlhttp://www.literatura.org/Gorodischer/senoras.htmlhttp://www.literatura.org/Gorodischer/senoras.htmlhttp://cuentoenred.xoc.uam.mx/ -
7/23/2019 Jornaleros Ed DIGITAL 01
40/195
40
LUDMER, Josefina (1985) Tretas del dbil, en La sartn por el mango, Puerto Rico, El
huracn
MAD, Mnica. (2006) Yo, sacrlega. Cuentos, Buenos Aires, Dunken.
PODERTI, Alicia (2000) Historia de la Literatura del Noroeste Argentino Tesis doctoral, Salta,
Consejo de Investigacin Universidad Nacional de Salta
POLLASTRI, Laura (2007) Microrrelato y subjetividad en El cuento en red Revista
electrnica de teora y ficcin breve N 15,http://cuentoenred.xoc.uam.mx/ Recuperado el
18/08/12
RIVAS, Jos. (1983) La obra de Clementina Rosa Quenel, Santiago del Estero,UNSE
SILES, Gusta