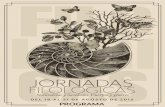Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM - Publicaciones
jornadas filológicas - Facultad de Ciencias Humanas :: Inicio · Luego, el lector encontrará tres...
Transcript of jornadas filológicas - Facultad de Ciencias Humanas :: Inicio · Luego, el lector encontrará tres...
-
Aproximaciones interdisciplinarias a la Antigedad griega y latina
vifilolgicasjornadas
-
ndice
Presentacin 7Laura Almands MoraRonald Forero lvarezEditores
Homenaje
El profesor Enrique Barajas Nio 17Noel Olaya PerdomoUniversidad Nacional de Colombia
Grecia
Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo 29
David Garca PrezCentro de Estudios Clsicos, Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Contradiciendo la contradiccin? Protgoras, la antilgica y la proto-filosofa poltica 57
Dimitrios IordanoglouUppsala Universitet, Suecia
Aproximaciones interdisciplinarias a la Antigedad griega y latina
vifilolgicasjornadas
-
La puesta en escena de las pasiones (Re)presentacin de las emociones en las comedias de Aristfanes 85
Claudia FernndezUniversidad Nacional de La Plata / Conicet, Argentina
A quin escucha Scrates? 113Giselle von der WaldeUniversidad de los Andes, Colombia
Anandria y refutacin Reflexiones sobre el Gorgias de Platn 127
Laura AlmandsUniversidad Nacional de Colombia
Entre Jonia e Italia: esbozos de la herencia intelectual de Hipn de Crotona en la doxografa aristotlica y el Anonymus Londinensis 147
Liliana Carolina Snchez CastroUniversidad Autnoma de ColombiaPeiras. Grupo de investigacin en filosofa antigua y medieval
Phantasia y movimiento animal en Aristteles 171
Catalina LpezUniversidad Nacional de Colombia
La akrasa en Aristteles y la posibilidad de cura 185
Lina Vanessa Rueda OsorioUniversidad del Valle, Colombia
Y en la tica aristotlica 205Katherine Esponda ContrerasUniversidad del Valle, Colombia
-
La filosofa de la lgica en Crisipo de Solos 229
Csar HernndezUniversidad de La Sabana, Colombia
El platonismo matizado de Galeno 263Liliana MolinaUniversidad de Antioquia, Colombia
Roma
Estrategias retrico-argumentativas en el Pro Murena de Cicern 289
Ligia OchoaUniversidad Nacional de Colombia
Evolucin de la estrategia de fronteras en el noroccidente del Imperio Romano 311
Daniel RaisbeckUniversidad del Rosario, Colombia
Los ejercicios escolares de Mons Claudianus y sus modelos literarios 337
Ronald Forero lvarezUniversidad de La Sabana, Colombia
Recepcin
Teodoro Prdromo en el jardn de Epicuro 369Eric CullhedUppsala Universitet, Suecia
Una potica americana de la imitatio en Domnguez Camargo? 395
Jorge E. Rojas OtloraUniversidad Nacional de Colombia
-
Ricaurte es superior a Lenidas, Escvola y Rgulo El uso poltico de los hroes grecorromanos en la Primera Repblica colombiana 419
Ricardo del Molino GarcaUniversidad Externado de Colombia
-
Presentacin
en medio de marchas en la ciudad y con el campus de la Uni-versidad Nacional de Colombia cerrado a la vspera, realiza-mos del 28 al 30 de agosto de 2013, en sitios improvisados para los dos primeros das, las VI Jornadas Filolgicas, en honor a Enrique Barajas, profesor jubilado de griego y latn, quien nos acompa durante el evento. Al mismo tiempo, sin que nos percatramos, tambin se cumplan 15 aos del homenaje que la Universidad Nacional de Colombia le tribut al profesor Josuas Zaranka, cuan-do se cumpla la primera dcada del deceso del fillogo lituano, quien fue un pionero en la investigacin y enseanza de la filo-loga clsica en nuestro pas, gracias a la implementacin de una metodologa moderna y rigurosa en esta rea del conocimiento. Hace tres lustros, dicho homenaje convoc a discpulos, colegas y amigos del Dr. Zaranka que compartieron con los jvenes uni-versitarios de 1997 sucesos de su vida y quehacer acadmico. As, en este emotivo ambiente, vieron la luz las I Jornadas Filolgicas.
Tiempo despus, en enero de 2001, falleci el maestro Jorge Pramo, colega del profesor Zaranka y uno de los pilares de las I Jornadas Filolgicas. Se organiz entonces un evento parecido al de 1997, con el propsito de reunir a los interesados en los estudios clsicos que quisieran compartir sus reflexiones y escritos. La iniciativa del homenaje al profesor Pramo fue compartida con entusiasmo por la Universidad de los Andes de Bogot, el ltimo destino acadmico del fillogo y lingista colombiano. Luego se realizaron otras reuniones del mismo tipo, con periodicidad deliberada, en las que se rindi homenaje al profesor, filsofo y telogo Noel Olaya, de la Universidad Nacional de Colombia, quien, adems de los idiomas clsicos, ense hebreo y estudi, entre otras tantas, varias lenguas indgenas; a la profesora Gretel Wernher, destacada helenista de la Universidad de los Andes
-
8 Noel Olaya Perdomo
de Bogot; y a la profesora Emperatriz Chinchilla, quien ha estado vinculada a las dos universidades que hemos mencionado como maestra de griego y latn. En las V Jornadas se sum a la organizacin la Universidad de La Sabana, lo que interpretamos como una consolidacin del estudio de las letras griegas y latinas ms all de los centros de nuestra academia con tradicin en el rea. Las VI Jornadas Filolgicas fueron planeadas por los mismos organizadores de las anteriores: la Universidad de los Andes de Bogot, la Universidad de La Sabana, que tiene su sede en Cha, y la Universidad Nacional de Colombia.
El presente volumen es resultado del evento acadmico que, como en las anteriores versiones, contiene la mayora de las ponencias presentadas en las Jornadas. Tras un cuidadoso proceso de evaluacin y seleccin, los trabajos aqu reunidos han sido ordenados de la siguiente manera: en primer lugar, se encuentran unas reflexiones del profesor Noel Olaya en torno a la vida intelectual y universitaria del maestro Enrique Barajas, su colega y amigo, en las que nos presenta los mritos de su produccin acadmica, que van desde la alta calidad y la elegancia de su prosa no desprovista de toques poticos hasta los frutos de sus intereses investigativos, representados en publicaciones siempre tiles y consultadas, como el Curso de etimologas griegas, especializado en terminologa biolgica y mdica, de 1984, y las tesis que dirigi durante su labor docente en la Universidad Nacional de Colombia.
A continuacin, se encuentran los escritos que expusieron los tres invitados internacionales al evento, ubicados en este sitio como muestra de agradecimiento. Los artculos de los dems ponentes estn dispuestos en orden cronolgico segn el tema, no tan preciso como nos gustara, dada la dificultad que ofrecen algunos de los textos estudiados en lo que respecta a su datacin. De esta manera, los artculos que estudian algn aspecto de la produccin de Platn preceden a los que tienen como objeto los escritos de Aristteles. A esta seccin, que incluye tambin dos
-
9El profesor Enrique Barajas Nio
artculos sobre la produccin helenstica, la denominamos Grecia. Luego, el lector encontrar tres ensayos acerca de las letras en la civilizacin romana, en una seccin titulada Roma. Finalmente, los artculos que hemos incluido en la seccin Recepcin analizan algn aspecto de reelaboracin o apropiacin de la cultura griega y latina, en mbitos tan variados como la Constantinopla del siglo XII o la Primera Repblica colombiana.
Los artculos de los invitados internacionales apuntan a temas tanto actuales como antiguos: la evolucin de la nocin de progreso tcnico como un bien para la especie humana y, a la vez, como la simiente de la perdicin de los hombres desde Esquilo hasta Andr Gide, pasando por varios escritores que enfatizan en uno y otro aspecto. Este es el tema de David Garca, profesor de la Universidad Autnoma de Mxico. Por su parte, el texto sobre Protgoras, adems de hacer un balance ilustrado y actualizado del conocimiento que tenemos del primer y ms grande de los sofistas, busca los lmites de la labor del fillogo, lmites que sern tan amplios como el investigador los establezca. Protgoras ilustra tanto a un pensador ampliamente restaurado, como a uno del que no se puede afirmar nada con certeza, por la falta de evidencia. Entre esos dos extremos se debate, casi siempre, el estudio de los pensadores griegos anteriores a Platn. Dimitrios Iordanoglou, profesor de la Universidad de Upsala, propone as su Protgoras en un sitio del espectro. Por su parte, el estudio sobre las emociones en la comedia de Aristfanes tambin conjuga, con magnfica erudicin, el conocimiento de los textos antiguos con los intereses actuales en el estudio de las emociones. Dice la autora: las emociones son una manera de ver el mundo, que involucran una negociacin sobre el significado de los hechos, sobre los derechos, la moralidad y todas las cuestiones relacionadas con la vida social. Nos informan sobre las relaciones humanas, sus valores, las ideologas, y llegan incluso a sostener enteros sistemas culturales. Ms estudiadas en la tragedia que en la comedia,
-
10 Noel Olaya Perdomo
este estudio de la investigadora Claudia Fernndez del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (Conicet) viene a suplir una importante necesidad en los estudios clsicos. La autora demuestra que la indignacin es la emocin clave del hroe cmico, ya que este adopta un punto de vista ms colectivo que individual, en el cual esta emocin encaja con comodidad.
Los artculos dedicados a Platn inician con la indagacin que hace Giselle von der Walde en los dilogos de madurez del filsofo ateniense, para mostrarnos la importancia que le daba Scrates al proceso de escuchar a sus interlocutores y la utilidad de ello en su dialctica. A continuacin, Laura Almands expone cmo en el Gorgias Platn utiliza los temas de la sexualidad y la virilidad como una forma de argumentar o refutar a los oponentes. Sobre la filosofa de Aristteles, Lina Rueda y Katherine Esponda indagan por las implicaciones que tiene la akrasa o incontinencia en la tica, con respecto a su cura y su relacin con la ignorancia. Carolina Snchez, por su parte, estudia la evidencia documental que el De Anima I y otros escritos del Estagirita aportan a la reconstruccin del pensamiento del presocrtico Hipn de Crotona. Catalina Lpez analiza el concepto de phantasia como causa del movimiento animal en De Anima III y De Motu Animalium. Los textos presentan caractersticas diversas para el mismo concepto; segn la autora, la divergencia se debe ms a los propsitos particulares de cada texto que a las contradicciones del autor. Csar Hernndez nos introduce en el complejo pero fascinante tema de la lgica estoica, a travs de la traduccin y el comentario de varios escritos y testimonios relacionados con el signo y las proposiciones que se conservan de Crisipo de Solos, los cuales representan los ejes de la lgica proposicional. Cierra la serie dedicada a Grecia el escrito de Liliana Molina, que demuestra que, aunque la concepcin de Galeno sobre el alma se basa en los planteamientos del alma tripartita de Platn, en Repblica IV y otros textos en los que se incluye el Timeo fundamentalmente,
-
11El profesor Enrique Barajas Nio
Galeno no afirma el atributo de la inmortalidad, tan caro a Platn. La tesis de la autora es que la inmortalidad es indiferente para las necesidades de Galeno, porque el espacio de preocupaciones es anatmico, no tico, por tanto, el mdico no tiene que afirmar la inmortalidad del alma ni, mucho menos, demostrarla.
La seccin dedicada a Roma est conformada por tres artculos. Ligia Ochoa analiza las estrategias de argumentacin que utiliza Cicern en su defensa de Murena, que contienen expresiones metadiscursivas que fortalecen su ethos y le otorgan a su discurso una apariencia dialgica, con lo que logra descalificar a sus oponentes y poner de su parte a los jueces y al auditorio. Daniel Raisbeck, a partir de evidencias literarias, epigrficas y arqueolgicas, estudia los desarrollos de la estrategia del Imperio Romano durante sus primeros dos siglos de Augusto a Adriano para controlar la frontera de la provincia de Germania Inferior. Esta estrategia no fue exclusivamente guerrera, sino que tambin combin el desplazamiento de legiones romanas a la zona, con acuerdos que daban tratamiento diferenciado a los distintos pueblos germanos que ejercan presin sobre el territorio del Imperio. De esta manera, la estrategia fronteriza no era una mera estrategia militar, sino lo que el autor llama una gran estrategia o poltica. Por ltimo, Ronald Forero nos traslada a un recndito lugar del Imperio Romano para mostrarnos cmo eran el sistema educativo y los modelos literarios que se seguan en poca imperial, a travs de documentos escritos en fragmentos de cermica hallados en el Monte Claudiano, un asentamiento ubicado en el desierto oriental del Alto Egipto.
El apartado Recepcin contiene la exposicin de algunos textos de Teodoro Prdromo, profesor, poeta y escritor bizantino del siglo duodcimo. Eric Cullhed presenta las claves interpretativas para instalar, en el momento de la produccin de Amaranto o los deseos erticos de un viejo, en relacin intertextual con otras obras del autor, lo que podra considerarse la exposicin de posiciones religiosas y filosficas obsoletas, pertenecientes al pasado de la Antigedad
-
12 Noel Olaya Perdomo
clsica. A continuacin, Jorge Rojas nos habla de la influencia clsica en dos romances de Hernando Domnguez Camargo, la cual se expresa en la imitatio de los modelos grecorromanos y sirve de base a una nueva potica americana en medio de la esttica barroca de su poca. Por ltimo, Ricardo del Molino investiga dos momentos en la construccin del hroe cvico americano en la independencia de la Nueva Granada. Inicialmente, helenos, lacedemonios y latinos son dignas autoridades referenciales y, posteriormente, el hroe criollo se instala, en el discurso poltico de las publicaciones peridicas, como superior a los modelos grecorromanos y l mismo se erige como arquetipo de virtud, prescindiendo de los modelos antiguos. El elogio a Antonio Ricaurte, publicado en 1814 en la Gazeta Ministerial de Cundinamarca, es el punto de quiebre en el que el santafereo, asesinado por los espaoles en San Mateo, es declarado superior a Lenidas, Escvola y Rgulo.
Concluimos esta breve presentacin con la siguiente frase del profesor Enrique Barajas:
Como la llama y la nube, el alma humana es un anhelante llamado hacia la altura.
Con esta reflexin, invitamos a nuestros lectores a levantar la mirada para contemplar y seguir desentraando, a travs de sus incesantes investigaciones que esperamos que formen parte de las prximas Jornadas Filolgicas, los secretos que an nos guarda el inmenso legado que construyeron los antiguos griegos y romanos, y su anhelante deseo de transcendencia, cuyos vestigios se alzan imponentes ante nosotros como una atalaya inexpugnable.
Agradecemos a los profesores Esther Paglialunga, Juan Antonio Lpez Frez y Mariano Nava sus sugerencias para mejorar los escritos de este libro.
Laura Almands Mora Ronald Forero lvarez
editores
-
homenaje
-
El profesor Enrique Barajas Nio
1Noel Olaya Perdomo*universidad nacional de colombia
e s para m muy grato traer a la memoria o, en el caso de algunos, dar a conocer, la labor del profesor Enrique Barajas en la Universidad Nacional de Colombia, en la medida en que yo mismo he podido conocerla.
Tuve el agrado de conocerlo en esta universidad, en el ao de 1986, al entrar yo como profesor. En ese entonces l ya com-pletaba quince aos como docente de lenguas clsicas.
En efecto, en el ao de 1971, cumplido el ritual del grado, su trabajo de monitor de griego en la carrera de Filosofa empalm con su labor de docente de griego y de latn, ya que su maestro de lenguas clsicas, el profesor Juozas Zaranka, que viajaba temporal-mente a Lovaina para sustentar su tesis de doctorado, lo propuso para ese cargo, propuesta que fue aceptada por la Facultad. Es de notar que Enrique Barajas haba aprendido a hablar y a escribir el latn durante los estudios de bachillerato en los Seminarios de San Jos de Miranda y de Floridablanca, en Santander, y haba aprendido el griego bsico durante los estudios de filosofa en el Seminario de Pamplona. Durante los estudios de filosofa en la Universidad Nacional increment este conocimiento.
-
16 Noel Olaya Perdomo
La labor docente del profesor Barajas en la Universidad Na-cional se extendi desde el ao de 1971 hasta el 2002, cuando se pension; despus dict algunos cursos espordicamente. Pode-mos, pues, afirmar que su vida profesional tuvo como espacio pri-mordial la academia de la Universidad Nacional. Me voy a referir a aspectos de esta labor que he podido conocer.
*En primer lugar, me referir a su curso de etimologas grie-
gas, que dict en la carrera de Biologa desde el ao de 1975, en que una reforma curricular lo incluy, hasta el ao de 1989, en que una nueva reforma lo excluy del programa. Fruto de este curso y de las investigaciones que exigi es su obra en dos tomos titulada Curso de etimologas griegas especializado en terminologa biolgica y mdica1. Lo importante o caracterstico de esta obra, y del curso, no es lo que indica el ttulo (etimologas griegas), sino el subttulo (terminologa biolgica y mdica), como paso a exponer.
Las etimologas, o las races griegas y latinas, estuvieron de moda en Colombia, en el siglo pasado, especialmente en la prime-ra mitad. Segn se dice, formaban parte del programa oficial de castellano. Sin embargo, tengo la impresin de que en el hecho de que se pusieran de moda influy el Padre Flix Restrepo, jesuita, que fue director, el primero, del Instituto Caro y Cuervo, rector de la Universidad Javeriana y director de la Academia Colombia-na de la Lengua. Lo cierto es que varias obras suyas versan sobre filologa clsica y castellana, y las etimologas ocupan en ellas un amplio espacio. En su primera obra, Llave del griego, la seccin de lexicologa presenta unas 3.000 palabras castellanas derivadas del griego explicadas detalladamente. En La cultura popular griega a
1 Vols. 3 y 4. Bogot: Biblioteca Cientfica de la Presidencia de la Repblica, 1984.
-
17El profesor Enrique Barajas Nio
travs de la lengua castellana2, texto de su discurso de recepcin en la Academia Colombiana de la Lengua, el 17 de octubre de 1933, presenta numerosas palabras castellanas derivadas del griego. En Races griegas, explicacin etimolgica de los principales grupos de palabras castellanas derivadas del griego, presenta unas 1.350 palabras. Dice all para comenzar:
Impropiamente se da entre nosotros el nombre de races griegas al estudio de los elementos ms importantes que po-see el castellano derivados del griego.
Conocer las races de una lengua es empresa de gran di-ficultad, en que se empea la filologa; impropia por tanto de un tratado elemental. Ni podemos pensar en registrar aqu todas las palabras castellanas derivadas del griego. Ellas suben a miles, y solo son de especial utilidad para los que desean aprender la lengua helnica. Su detallada exposicin corres-ponde pues, a los maestros de aquella sabia lengua.
En este sitio, para satisfacer el programa oficial de caste-llano, solo dar aquellos elementos que se prestan para formar nuevas palabras, o al menos para entender mejor grupos en-teros castellanos derivados del griego. (Restrepo 113)
Es de notar que esta obrita (que fue reeditada por el Institu-to Caro y Cuervo en 1979, junto con La cultura popular griega a travs de la lengua castellana y algunos otros estudios) formaba parte de otra obra suya, El castellano en los clsicos, curso com-pleto de lengua castellana, que era usado para la enseanza del castellano en la mayor parte de los colegios de Colombia (Res-trepo 113). Aado una obra ms, La ortografa en Amrica, que tambin, como El castellano en los clsicos, se usaba en los colegios
2 Restrepo, Flix. La cultura popular griega a travs de la lengua castellana y otros estudios semnticos. Bogot: Instituto Caro y Cuervo, 1979.
-
18 Noel Olaya Perdomo
de Colombia. Tambin fue reeditada por el Instituto Caro y Cuer-vo en 1979. El 37 % de esta obra lo ocupan races latinas y races griegas, con esos subttulos.
Pues bien, la obra del profesor Barajas no pertenece al con-junto de obras como las que acabo de mencionar3. Ocasionalmen-te introduce algunas palabras espaolas derivadas del griego; sin embargo, su obra no trata del lxico del espaol ni de ninguna otra lengua particular, sino de un vocabulario tcnico o, como dice el subttulo, de la terminologa biolgica y mdica, que es una terminologa universal, comn a todas las lenguas, si bien cada una la adapta levemente a su propia fontica y ortografa. Esta terminologa forma parte del lenguaje cientfico, de cuyos requi-sitos, formacin y caractersticas se han ocupado diversos grupos de cientficos en reuniones especiales. En la introduccin de la obra, el profesor Barajas presenta informacin sobre tales grupos y reuniones, as como sobre las caractersticas de este lenguaje, que es un lenguaje descriptivo, estable, uno, econmico y eufnico.
Pero una caracterstica especial de esta terminologa es, cier-tamente, que est formada con vocabulario griego. Lo que hace la obra del profesor Barajas es ensearnos este vocabulario griego, mostrarnos la manera como se utiliza para formar la terminolo-ga cientfica y presentarnos una seleccin de dicha terminologa. El vocabulario griego se va presentando poco a poco, de manera organizada segn diversos criterios gramaticales o semnticos y, al mismo tiempo, se va presentando la terminologa biolgica y mdica formada con base en l. De esta manera dicha termino-loga va recibiendo una explicacin fundada en el vocabulario griego previamente presentado, como dice el prefacio:
3 Y por eso, aunque una resea ech de menos estos ttulos en la bibliogra-fa del profesor Barajas, l hizo bien en no incluirlos en ella, porque no eran pertinentes para su propsito.
-
19El profesor Enrique Barajas Nio
Una vez organizada la terminologa espaola con base en la clasificacin de los elementos etimolgicos griegos, vino la redaccin de definiciones adecuadas a la naturaleza espec-fica de este trabajo, es decir, de definiciones que tomaran en cuenta los constituyentes etimolgicos.
Para mayor claridad pondr un ejemplo. Hay una enferme-dad que conocemos coloquialmente como parlisis infantil; su nombre cientfico (en trminos griegos) es poliomielitis, o sea inflamacin de la mdula gris, que es la mdula espinal. El sufijo -itis es inflamacin; myelos es mdula y polios es gris. La i de miel-, que es una psilon, se escribe con i latina en espaol e italiano, y con y griega en francs, ingls o alemn.
As la obra nos muestra cmo se ha ido formando esta rea de la terminologa cientfica y cul es el significado de dicha termi-nologa. Y el ndice alfabtico de trminos espaoles de las pgi-nas 604 a 691, que comprende los cerca de 6.300 trminos que se explican en la obra, facilita su consulta a la manera de un diccio-nario de terminologa biolgica y mdica formada en espaol.
*En segundo lugar, me referir a una obra indita, relacionada
quiz con los cursos de autores griegos, en que tuvo que trabajar las obras de Homero, y relacionada, en todo caso, con un tema de su inters, el de la poesa y la potica. La obra se titula justa-mente La Ilada. Introduccin potica. Tiene como fecha el ao de 1997, en el que tuve la oportunidad de leerla por primera vez.
Como es sabido, la Ilada narra unos episodios de la guerra de Troya que giran alrededor de la ira de Aquiles al sentir su ho-nor mancillado por una accin de Agamenn, el jefe del ejrcito aqueo. En consecuencia, el profesor Barajas interpreta el poema a la luz de lo que llama una potica de la guerra, desarrollada, a su vez, a la luz de la potica del trabajo propuesta por Gaston
-
20 Noel Olaya Perdomo
Bachelard, en su obra La tierra y los ensueos de la voluntad, y en la aplicacin que hace de sus ideas un discpulo suyo, el psiquia-tra Robert Desoille, quien propone a sus pacientes la imagen de una espada que los llevar a conquistar la regin de los aires y la luz. A continuacin presento una sntesis de las ideas con que se expresa el profesor Barajas en el preludio de esta potica, citando sus propias palabras, para que se aprecie a un mismo tiempo su estilo de escritura, que en alguna ocasin le o al filsofo y profe-sor Guillermo Hoyos calificar de exquisito y que con frecuencia adquiere matices poticos. Cito.
Como la llama y la nube, el alma humana es un anhelante llamado hacia la altura. La historia da su paso inicial cuando cierta especie de primates, en la culminacin de una larga cadena de impulsos vitales, termina por conquistar la ver-ticalidad de su dorso, poniendo su rostro en direccin a las estrellas. Se acendra una nueva esencia y un ser irremediable-mente cautivo del universo del aire y de la luz, comienza [] un largo avatar de sueos, sin poder ya nunca dejar de sentir la tentadora invitacin del lucero y del ave []
La lnea del ser que se endereza es la misma que pule las segures, afila la reja del arado, la que eleva la voz del canto, tensando las liras y el tambor, y la que a golpes de yunque pone a brillar la espada y dirige la marcha compacta de la guerra. No hay distancia entre el obrero que enfrentado a la materia rompe la cantera y la rapta [] y el guerrero que, enhiesto y firme [] rompe, al golpe de su rutilante espada, la hostil falange []
No es posible [] pensar la espada sin asociarla con el fuego, ya el de la fragua, ya el de la clera y el combate [] En su multvoco simbolismo ha condensado las imgenes de los grandes pasos que ha dado el espritu humano en el tan-teo de su crecimiento [] en la contrarreforma represent la fuerza purificadora de la palabra catequtica [] analoga ya
-
21El profesor Enrique Barajas Nio
[...] latente en [] el nuevo testamento [] Viviente y fecun-da es la palabra de Dios y ms afilada que toda espada[]
Cuando el primer cantor de Occidente quiso sentir y pre-sentar al hombre grande y pleno de significancias, lo sinti y lo cant en la grandeza que da la espada, la grandeza de la clera y de la guerra [] No se da, en los tiempos heroicos de un pueblo, [...] otra forma de cantar grande y bello al hombre.4
El cuerpo mismo de esta obra consta de dos partes tituladas, la primera, Instrumentos tericos y, la segunda, Estructura y poe-sa. Los instrumentos tericos tenidos en cuenta son: (a) la epo-peya heroico-primitiva: su concepto, su relacin con lo sagrado en general y, en particular, con la sacralidad celeste, con la sacralidad telrica y con el hroe. (b) Las categoras de la epopeya: estudia con detencin la categora de lo sublime, teniendo en cuenta diversos autores como Longino, Kant, Burke y su consideracin de lo terri-ble, Otto y su consideracin de lo santo; y establece l mismo una distincin entre lo sublime y lo grandioso. (c) La ira, presentada como una alternativa del ser. (d) La amistad, como vnculo entre los hroes. Finalmente, (e) el verso pico.
La segunda parte, Estructura y poesa, abarca casi las tres cuartas partes de la obra. En este tema, el profesor Barajas tiene en cuenta obras de Greimas y de Courts sobre semntica o se-mitica. Comprende la descripcin de:
1. El espacio, que, adems de Troya y su entorno, se eleva hasta lo ms alto del Olimpo y se hunde hasta la profun-didad del abismo marino por la actuacin de los dioses.
2. El tiempo, que comprende 50 das desde el flechamiento de Apolo al ejrcito aqueo hasta la tregua concedida por Aquiles a Pramo para llorar y cremar el cadver de Hctor.
4 Estas citas han sido tomadas de material no publicado.
-
22 Noel Olaya Perdomo
3. Los actores. Estos actores incluyen dioses, hombres, ejr-citos y acontecimientos, que son presentados y descritos de manera detallada.
4. Niveles actanciales. Cito:En la Ilada identificamos tres grandes estratos narrativos. La ira de Aquiles, la voluntad de Zeus y el batallar de los ejr-citos. Constituyen tres instancias actanciales superpuestas y jerarquizadas por la relacin causa-efecto.
El batallar de los ejrcitos ocupa el primer plano o de su-perficie; como actancia colectiva, este estrato se configura en un contenido pico suelto, discontinuo, inautnomo e inex-plicado en s mismo.
Recibe su sentido, organizacin y explicacin del plano de actancia que viene en segundo lugar, el de la voluntad de Zeus, manifestada en propsitos que el dios se esfuerza en ejecutar a travs de las batallas de los ejrcitos.
Pero a su vez la voluntad de Zeus tampoco es radical y, adems, adolece de fallas en su continuidad, pues no recorre el poema desde su inicio hasta el fin. Por lo mismo, este con-tenido pico no constituye el eje estructurante del poema [] que viene a encontrarse en el ltimo estrato temtico, el de la ira de Aquiles, que condiciona y supedita inmediatamente la voluntad de Zeus y, mediatamente, el batallar de los ejrci-tos, exceptuada la cuarta batalla, que depende directamente de su propia voluntad y accin [] este tema se constituye en el elemento medular, estructurante y unificante del relato.
5. Funcin prolgica del canto I.Los tres temas toman su origen, sentido y direccin, de los eventos narrados en el canto primero, el que viene a consti-tuirse, as, en una especie de prlogo del poema.
-
23El profesor Enrique Barajas Nio
6. Estructura temtica. Partiendo del poema tal como nos ha llegado, el profesor Barajas identifica seis grandes epi-sodios de la accin total, que luego divide en momentos o sub-episodios, para ofrecer as un instrumento de anlisis y una gua de lectura acadmica.
Los seis grandes episodios en que se divide esta gua, que se presenta con todas sus divisiones y subdivisiones, son los siguien-tes: (a) surgimiento de la ira de Aquiles y promesa de Zeus; (b) intento de Zeus de cumplir su promesa; (c) cumplimiento de la promesa por Zeus y engreimiento de Aquiles en su ira; (d) Zeus ejecuta la voluntad del hado; (e) nueva ira de Aquiles; (f) apaci-guamiento de Aquiles.
Contina y concluye la exposicin de la estructura temtica con una lectura completa del poema siguiendo el orden propuesto de los tres niveles actanciales: el batallar de los ejrcitos, la volun-tad de Zeus y la ira de Aquiles, que concluye con los episodios de el retorno a la paz y a la dimensin humana.
Quiero citar el comentario a estos ltimos episodios.No en la inclemencia de la arena y del campo abierto, sino en el acogimiento y el calor que ofrece el interior de una cabaa de palos de abeto, tiene su desarrollo el proceso del retorno de la paz. Primero la capacidad para el recuerdo, que ata a la historia y a la vida, y abre las puertas al sentimiento. Ya en una dimensin humana, Aquiles recuerda que es hijo, que su padre est muy viejo y tal vez necesitado; luego la capacidad del llanto, nacido no de la mezcla del dolor y de la ira [] sino el llanto callado, que lo lleva dentro de s, de regreso a su alma, y que lo hace ser de nuevo humano y terrestre. Y la dimensin corporal, que lo lleva a detener sus ojos en el as-pecto venerable de Pramo, que le sugiere tomarlo del brazo,
-
24 Noel Olaya Perdomo
levantarlo y darle un asiento, que lo impulsa a hacer baar y ungir el cuerpo de Hctor, y que le hace extraar el alimento. Ningn hito olvida Homero en este sendero de humanizacin, incluido el tcito trabajo del fuego, serenador y ensoativo; y el momento ms potico, aquel en que toma el cuerpo entre sus brazos y lo coloca sobre un camastro, acto este de una gratuidad plena de grandeza humana, que Aquiles realiza con la sola finalidad de expresar cun reconciliado estaba ya con Hctor y con la existencia.
En tercer lugar, me permito presentar, brevemente, una obra que el profesor Barajas acaba apenas de escribir y que tiene por ttulo Una posible potica de la guerra. Ensayo. Como puede no-tarse, empalma con el tema de la obra anterior.
Aunque en su estado actual, despus de un prlogo, toda-va sin escribir, de un prefacio y de un preludio breve, que puede leerse como una poesa, consta de un texto seguido dividido en prrafos de extensin desigual, pero sin subttulos. Sin embargo, incluye un ndice de subttulos que sirven de gua para la lectura. Me parece que este texto puede dividirse en tres grandes partes: la primera, que comprende diez subttulos y que ocupa poco ms de la cuarta parte del texto, trata de la evolucin del hombre y de su cultura, pasando por la espada, el fuego, la recreacin, hasta la guerra, juego de dioses y de hombres; bella y sublime. La segunda, que comprende diecisiete subttulos y ocupa alrededor de poco ms de dos cuartas partes del texto, describe poticamente las llamadas guerras mdicas, los intentos de los persas de someter a los griegos a su dominio. La tercera parte, que comprende cua-tro subttulos y ocupa algo menos de una quinta parte del texto, trata de la guerra de Troya. Su ltimo subttulo dice: La paz y el amor, fin humano de toda guerra humana. Y comienza con estas palabras: No es posible una potica de la guerra, sin una potica
-
25El profesor Enrique Barajas Nio
de la paz. No sobra decir nuevamente que es un texto escrito con estilo exquisito y potico.
En cuarto lugar, me referir a trabajos de grado dirigidos por el profesor Barajas; me limito, en realidad, a los que tuve ocasin de conocer y cuyo texto, con excepcin del que mencionar en primer lugar, estuve hojeando de nuevo ahora en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia.
Comenzando por el final, me refiero a un trabajo sobre la Odisea, presentado por una estudiante en el ao 2002; desarro-lla una idea mencionada por Barajas en las dos obras de las que habl antes; es una interpretacin potica de Homero segn la cual desde la Ilada, en la que se presenta la guerra como una po-sibilidad de ser, se insina otra posibilidad de ser, la del hogar, desarrollada luego en la Odisea.
En el ao 1999, una estudiante present un trabajo sobre la estructura de la novela griega titulada Dafnis y Cloe, con base en teora semitica.
En el ao 1990, Barajas escribi un proyecto de investiga-cin, cuyo ttulo era La potica de Bachelard como medio (o ins-trumento) de sensibilizacin humano-ecolgica. Inspirndose en obras de Gaston Bachelard sobre la poesa y la ensoacin, en la obra Esencia y efecto del concepto de smbolo de Ernst Cassirer y en el Tratado de historia de las religiones de Mircea Eliade, pro-pone varios caminos para cultivar la poesa y lo potico, con el propsito de lograr una recuperacin de la unidad primordial del ser humano consigo mismo y con la naturaleza, unidad rota por el imperio exclusivo de la racionalidad y el desplazamiento de la fantasa, la imaginacin, la intuicin y el afecto. Ahora bien, con base en ese proyecto, Barajas organiz un seminario de tra-bajos de grado, del que sali un buen nmero de trabajos en los que se desarrollan esas ideas. Mencionar dos, cada uno de ellos escrito por un do de mujer y hombre. El uno est fechado en 1991, tiene por ttulo La poesa como instrumento pedaggico de
-
26 Noel Olaya Perdomo
restauracin y humanizacin e incluye una antologa potica de cerca de 60 pginas. El otro est fechado en 1992 y se titula La poesa y las posibilidades de vivir en el nivel mtico potico del ser a travs de ella. Desafortunadamente, no logr encontrar el escrito del profesor Barajas.
Para terminar, quiero agradecer cordialmente al profesor Enrique Barajas los aos en que pude compartir su oficina y dis-frutar de su amistad.
-
Artista annimo griego. Vasija en forma de astrgalo, que muestra una figura masculina, quizs Eolo en la entrada de su cueva dirigiendo la danza de las nubes. 450-400 a. C.
Grecia
-
Prometeo filantrpicoo la crisis del humanismo
1David Garca Prez*centro de estudios clsicos,
universidad nacional autnoma de mxico
el estudio de la tradicin clsica, en muchos sentidos, se ha per-filado de modo simple: la recepcin de un texto producido en el contexto de A en el espacio B, una relectura lineal que explora los ecos temticos y genolgicos de, por lo menos, dos mbitos literarios distintos y distantes; si bien es elocuente, en la medida en que comprueba cmo se produce la transicin entre distintas situaciones literarias, en sentido amplio y desde el punto de vista historiogrfico, la mayora de las ocasiones, deja de lado las rela-ciones complejas (Garca Jurado 173-175). Cuando se aprecia que la lnea de influencia no es meramente recta (texto producido en A que determina su recreacin en B), sino que al texto acuden una serie de ecos y reminiscencias, conscientes o no, del escritor, que forman parte de la trama de la tradicin literaria; por consiguiente, al estudiar un texto de la tradicin clsica nos encontramos con una reescritura que, para su contexto, actualiza cada uno de los afluen-tes literarios de los que se nutre. En efecto, la maestra de una pieza
-
30 David Garca Prez
literaria es notoria cuando el escritor parece ofrecer un texto que presenta rasgos novedosos en todos los sentidos, porque ha sabido ocultar en el tejido literario los recuerdos propios que hereda de una tradicin. De manera que la originalidad no implica una ruptura con la tradicin, antes bien, es la atencin fina a los avatares de ella lo que permite hacer las calas pertinentes de esa historia literaria y, as, proyectar otra lectura que se vuelca en escritura creativa.
A partir de lo anterior, se propone una indagacin sobre el sentido del trmino filantropa, segn se puede colegir del plan-teamiento de Esquilo en el Prometeo encadenado (Pr.), en distin-tos momentos literarios que tomaron como modelo el significado de este trmino y sus diferentes resemantizaciones. En efecto, las relecturas de Mary Shelley, Andr Gide y Ramn Prez de Ayala tienen como eje temtico el mito de Prometeo y, entre otros mo-tivos literarios, la idea de una crisis en el humanismo originada por el proceder de este mismo personaje. El regalo del fuego que Prometeo hizo a la humanidad significa, segn la tragedia en cues-tin, que la tcnica () es prcticamente una virtud que el Titn regal a los hombres, pues el fuego robado de la fragua de Hefesto es origen de las distintas habilidades tcnicas y cientficas que posee y ha desarrollado la humanidad. En Pr. 436-525, Prome-teo describe cada una de las ciencias que leg al gnero humano, desde las que conforman lo que se puede denominar, actualmente, como humanidades (sin perder de vista el vnculo insoslaya-ble con el humanismo), hasta los conocimientos prcticos que hacen posible la sobrevivencia. Tales versos constituyen la parte ms significativa en torno a la reelaboracin del mito prometeico, al mostrar a Prometeo como redentor y hroe cultural. Lo ms trascendental es que esta parte de la tragedia presenta un mito etiolgico en torno al origen del progreso1, trmino que, como
1 La reflexin sobre la evolucin tcnica del hombre fue una idea propia de la poca clsica, pues pueden verse otros ejemplos sobre este mismo tenor en Soph., Ant., vv. 332 y ss. y en Pl., Prot. 314e y ss.
-
31Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
se ver, est implcito en la denominacin de filantropa como cualidad inherente al Titn redentor.
Prometeo filantrpicoA falta de un trmino como el de humanitas, que tanto abu-
so ha sufrido en Occidente, los antiguos griegos contaron con conceptos que, de alguna manera, indicaron el mismo sentido, con sus correspondientes matices: aret, kalokagatha, paideia. Sin embargo, poco se ha puesto atencin en el trmino filantro-pa que bien puede contener las distintas significaciones de una formacin del ser humano a partir de la idea de progreso, segn hemos planteado en lneas anteriores. En este sentido, la figura de Prometeo resulta esencial para comprender qu es el filntropo y cmo resulta ser un precedente de la idea de humanismo. En efecto, en el Prometeo encadenado de Esquilo se despliega una dis-puta en torno al destino de la humanidad entre el Titn, dador del fuego, y Zeus, enemigo de los hombres. Entre otros elementos de acusacin, en la querella del Cronida se halla la imputacin contra Prometeo de comportarse de acuerdo con un ethos filantrpico:
Tales cosas has obtenido con tu hbito filantrpico, pues eres un dios que, sin temer la ira de los otros dioses, a los humanos diste honras fuera de la justicia. Por estas razones, tristemente sers el guardia de esta roca, de pie, insomne, sin doblar la rodilla. (Aesch. Pr. 28-32)2
Para esta revaloracin, Esquilo parti de la idea tradicional sobre la figura de Prometeo al describirlo como defensor de los hombres porque ste los rescat de la destruccin que el Cronida
2 / / / / , , .
-
32 David Garca Prez
tena en mente, cuando les entreg el fuego y, como un maestro, les ense todas las artes (Pr. 110 y ss.). Con tal actitud, el Titn traicion a Zeus, segn la visin de los dioses que secundaron a este, Cratos, Ba y Hermes.
Hasta antes de la versin de Esquilo, Prometeo haba sido visto como fuente de la ira de Zeus por sus constantes engaos y por la traicin que signific el robo del fuego que entreg a los hombres. Para Hesodo, de quien se conoce la primera versin ntegra sobre el mito del Titn en la Teogona (vv. 507-516) y en Los trabajos y los das (vv. 45-105), Prometeo fue una suerte de re-belde que quiso elevar al hombre al estatus de los dioses. Es, pues, un dios que escapa al molde tradicional de la obediencia ciega al padre de los dioses. Esquilo, partiendo de tal imagen, trasform y desplaz temticamente esta representacin para hacer de Pro-meteo una vctima de la intransigencia de Zeus. As, los papeles se invirtieron: el Titn solo habra querido ayudar a los hombres que haban sido olvidados por Zeus, por ello fue su salvador:
pero de los miserables mortales su voz no tom en cuenta; al contrario, aniquilando esta raza totalmente, deseaba engendrar otra nueva. Y contra estas cosas nadie se opuso, excepto yo, yo s me atrev y liber a los mortales de no ser exterminados al bajar al Hades. (Aesch., Pr. 231-236)3
Esquilo confronta dos visiones sobre la humanidad a partir de las significaciones que le otorga tanto a Zeus como a Prometeo. Dicha oposicin se manifiesta a travs de la violencia representada
3 / , / . / , / / .
-
33Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
por Cratos (el poder) y Ba (la violencia), de suerte que, si estos dos personajes son los representantes de Zeus en el castigo im-puesto a Prometeo, entonces, el padre de los dioses sera visto como detentador del poder violento. Desde la perspectiva de la relectura del tema de Prometeo, se pone en evidencia la friccin entre el tiempo del mito, que concierne a la asuncin del Cronida al poder supremo sobre dioses y hombres, segn describe la tra-gedia de Esquilo, y el tiempo de la poltica, en el que se habra de enmarcar al Prometeo encadenado (c. 458-454 a. C.)4, que alude al peligro de tener como gobernante al Cronida, quien se convirti veladamente en un tirano que impuso su voluntad por la fuerza:
Coro Pues nuevos timoneles gobiernan el Olimpo, y, adems, con renovadas leyes, Zeus ilcitamente rige, y los antiguos poderosos ahora son aniquilados. (Aesch., Pr. 149-152)5
A lo largo de Prometeo encadenado Pr. hay una reiteracin en la figura de Zeus como un gobernante que no sabe ejercer el dominio y que carece de habilidad para sortear problemas. Ante la inteligencia que representa Prometeo, el Cronida aparece como un dios lerdo que desconoce el modo de hacer poltica y, por ello, hay una clara diferenciacin entre el filntropo y el tirano. Pero si Hefesto define positivamente, como hemos visto, la filantropa de Prometeo, Cratos, alguacil al servicio de Zeus, hace ver que tal cualidad es prcticamente un delito:
4 Sobre la datacin de Pr., vase: Davison (1949).
5 -/, / , / .
-
34 David Garca Prez
Pues tu flor, el brillante fuego de todas las artes, robndola, la regal a los mortales. Por este error es necesario que l a los dioses ofrezca justicia, para que la tirana de Zeus aprenda a respetar, y cese ya su hbito filantrpico. (Aesch., Pr. 7-11)6
El fuego es definido de manera metafrica como una flor de la que se originan todas las artes. Tal regalo a la humanidad es lo que caracteriza esencialmente la naturaleza filantrpica del Titn: 1) siendo un dios, se equipara con los hombres, por ello es un hroe, pues est en medio de esas dos dimensiones, lo cual define su enfermedad trgica; 2) el fuego es una entidad divina pre-prometeica, que, al ser regalado a la humanidad, la transfor-ma porque con este hecho nace la idea de progreso; 3) como ya hemos dicho, dicha filantropa es contraria a la tirana.
Como se puede observar, la filantropa es un trmino que se opone a la tirana. Si Cratos es la voz de Zeus y acusa a Prometeo de ser un filntropo, entonces, dicha caracterizacin define una especie de falta o error inherente a la humanidad, pues ella fue beneficiada con los dones del fuego sagrado, pero tambin here-d las consecuencias que implica poseerlo, entre ellas, la de creer ciegamente que, como los dioses, poda alcanzar la inmortalidad gracias al progreso. Esta quimera fue sembrada tambin por el mismo Prometeo (Aesch., Pr. 250)7. De igual modo, hay que ob-servar que a lo largo de la tragedia, Zeus es calificado de manera reiterada como tirano, lo que lo coloca en el extremo del proceder filantrpico del Titn. El Cronida, como tirano, es un gobernante que ejerce el poder con violencia, de ah se explica que Prometeo
6 , , / . / , / / , .
7 .
-
35Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
entre al escenario escoltado por Cratos y por Ba: la conjuncin de ambos personajes determina y da una clara imagen del poder vio-lento del tirano. Adems, este gobernante es nuevo en el poder y, por lo mismo, carece de experiencia para conducir adecuadamente a los hombres y a los dioses y, como corolario, es un traidor, pues Prometeo le ayud a vencer a sus enemigos para que pudiera tomar el poder (Garca Gual 114). As, el filntropo es ajeno a la poltica, en cuanto que el tirano solo procura obtener y conservar el poder, de modo que, ante los ojos de la democracia ateniense, la palabra tirano para referirse a Zeus debi tener una considerable resonan-cia ideolgica, pues, a pesar del afianzamiento de los principios de-mocrticos desde los tiempos de Clstenes, la tirana no dej de ser un peligro latente.8 Prometeo, desde esa poca hasta nuestros das, ha simbolizado de manera irrecusable la rebelda contra el tirano.9
Por su parte, la filantropa est vinculada con la idea del pro-greso. El fuego prometeico es el signo del carcter filantrpico, pero los bienes derivados de tal acto son la simiente de cuanto es el ser humano por su inteligencia creadora, nacida en el fuego. En efecto, en Pr. el fuego es una prerrogativa de los dioses () un elemento que el ser humano no debera poseer, pues su posesin es una cualidad que divide con claridad el mundo divino y el hu-mano. Al ser robado de la fragua de Hefesto, ese fuego se puede calificar de prometeico, es decir, filantrpico. Qu significa esto? Que la filantropa se instaura en el momento en el que Prometeo se convierte en un dios redentor de los hombres, pues el fuego no solo borr una parte de la frontera entre dioses y hombres, sino
8 No se sabe la fecha exacta de la representacin de Prometeo encadenado, pero es claro que se dio en los albores de la democracia, puesto que Esquilo naci entre 527-524 a. C. y Clstenes fund la democracia ateniense hacia el 507 a. C. Vase la lectura histrico-poltica que Gaetano Baglo hace de Prometeo encadenado, al seguir la historia herodotea: Il Prometeo di Eschilo alla luce delle storie di Erodoto, en particular el captulo IV (111-134; cf. n. 5).
9 Vanse al respecto los versos que se refieren al carcter anti-tirnico de la tragedia (Pr. 34-35, 151-152).
-
36 David Garca Prez
que ms importante an es el hecho de que con l se origin la civilizacin. No hay, entonces, civilizacin sin filantropa.
En efecto, el progreso es el rostro visible de la civilizacin. Prometeo afirma que l es el maestro de todas las artes (Aesch., Pr. 111)10, pues gracias al fuego, el hombre conoci todos los avan-ces tcnicos que, como se puede observar, siguen vigentes hasta nuestros das: desde la agricultura hasta la escritura, pasando por la adivinacin, la ganadera, en fin, todas las artes para los mortales provienen de Prometeo (Aesch., Pr. 506)11. Esto quiere decir que antes del fuego prometeico, la humanidad viva como las bestias (Aesch., Pr. 444 y ss.), pues no conoca las tcnicas indispensables de toda civilizacin. Si lo anterior es as, entonces podra decirse que, mitolgicamente, Prometeo es el padre del progreso.
Ahora bien, qu significa tal progreso. De acuerdo con la ex-plicacin que Prometeo da al coro formado por las Ocenides, es fcil deducir que el fuego que l proporcion al hombre signific un avance tanto material como espiritual. La materialidad salta a la vista: los metales pudieron ser operados y as proporcionaron las herramientas tan tiles para las actividades econmicas pri-marias. La espiritualidad abarc desde el gran invento del signo el nmero, la escritura hasta la interpretacin de la natura-leza, donde lo divino cabe tambin.
As, el progreso no es otra cosa que el movimiento de los elementos que conforman la naturaleza y el contexto del hombre. Si entendemos bien, el ser humano no era tal sin el fuego, por lo que este elemento es lo que le otorga esa condicin. Una vez dado este paso, todo lo que sigue es un camino abonado por el fuego y sus productos. En sentido metafrico, el hombre antes de ser hombre se hallaba atado a una roca, como Prometeo, porque no conoca el sagrado fuego.
10 / . (cf. vv. 248 y ss.).11 .
-
37Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
Prometeo tecnolgico
Se ha visto que con el fuego se origin prcticamente todo avance tecnolgico y que este regalo / descubrimiento iba acom-paado de la reflexin que otorga el pensamiento racional, de ah que el Prometeo encadenado de Esquilo influyera, en este sentido, en la creacin de otros personajes con sus particulares tramas lite-rarias en Occidente. Un ejemplo de ello es la confrontacin entre humanismo o filantropa en oposicin a la tecnologa. En 1818 la escritora inglesa Mary Shelley public su novela Frankenstein o el moderno Prometeo, cuya recepcin y proyeccin obedece, de modo directo, al mito griego sobre el Titn redentor. No obstante, no deben soslayarse los mltiples afluentes que alimentan a esta novela y que responden, principalmente, a la tradicin juda (el mito del Glem), a la mitologa griega (adems de Prometeo, hay ecos de los mitos de Medea, Edipo y Narciso) y a la visin cristiana (la Biblia, que a su vez fue punto de partida del Paradise Lost de Milton, obra que inspir tambin a Shelley).12 El contexto de esta obra fue el ingrediente esencial que modific sustancialmente los mitemas que orbitan alrededor de la figura del Titn. El cambio socio-histrico dispuesto por la Revolucin francesa y la idea de progreso, que arrincon la visin mtica del universo, se conju-
12 Ana Gonzlez-Rivas (310) anota tambin, brevemente, el cambio de gnero literario entre las fuentes originarias (tragedia) y la novela en cuestin. Pues, en cierta manera, este fenmeno explica el modo de recepcin del mito de Prometeo, en la medida en que responde fundamentalmente a cuestiones histricas y sociales: por una parte, ya durante el siglo XVIII se haba em-pezado a gestar el gnero de la novela, que tanto xito tuvo durante el siglo XIX frente a la pica y la tragedia; por otra parte, en el siglo XIX la novela era el nico gnero permitido socialmente a las mujeres, pues cualquier otro ejercicio literario era inadecuado para ellas. As pues, Mary Shelley adopt la prosa desde el primer momento, al contrario de su marido, Percy B. Shelley, quien opt por recrear el mito de Prometeo en su tragedia en verso Prometheus Unbound (323-324). Obsrvese que en trminos de una recepcin amplia, la obra de Mary Shelley ha tenido mayor transcendencia temtica que el poema escrito por su esposo; prueba de ello es la saga de filmes y de relatos basados en el Frankenstein or the Modern Prometheus.
-
38 David Garca Prez
garon para dar como resultado un espacio en donde la Moder-nidad fue la lnea conductora de la civilizacin occidental, que apost por una historia progresiva y lineal. Se puede afirmar que la conciencia del hombre moderno, del siglo XVIII en adelante, es guiada por una imagen del progreso que toca todas las races de un bien o mal comunes, bajo el cual se sustenta el presente en aras de un supuesto mejor futuro: La creencia en la efectividad por decirlo as, metafsica del progreso es consustancial con el alma del hombre moderno (Garca Morente 24).13
Frankenstein obedece a la reelaboracin del antiguo mito pro-meteico al tomar como mitema especfico aquel que se refiere a la tcnica engendrada con el fuego.14 En Pr., el autor de esta tragedia puso en boca del Titn que l fue quien dio origen prcticamente a todas las tcnicas (248 y ss.), las cuales fueron posibles gracias al fuego que este dios rob de la fragua de Hefesto. Fuego divino que era privativo de los dioses por su capacidad creadora y que en manos de los hombres se convirti en el motor del progreso. En el mbito sofstico bajo el cual fue concebido Prometeo enca-denado, la idea del progreso fue posible gracias al desarrollo de la democracia y a la tecnificacin de los saberes tradicionales, como la medicina y la paideia. As, se observa cmo los contextos
13 Vale la pena retomar las palabras de Ernesto Sabato en La resistencia: El hombre, enceguecido con el presente, casi nunca prev lo que va a suceder. Si atina a ver un futuro diferente lo hace como agravamiento de la situacin actual o como el surgimiento de lo contrario, cuando los cambios suelen ve-nir por hechos irreconocibles en su momento, o, al menos, no valorados en su dimensin (82).
14 Es bastante probable que Shelley haya ledo a Esquilo en su lengua original, pues, influida por su padre, aprendi griego y latn, adems de que le fue procurada una vasta y diversa educacin. En el prefacio que Shelley escribi para el Prometheus Unbound, poema de su esposo Percy B. Shelley, la autora expresa un juicio literario sobre Esquilo, atribuyndole la paternidad del gnero trgico: El padre de la tragedia griega no posee el patetismo de Sfocles ni la variedad y ternura de Eurpides; el inters en que basa sus obras dramticas a menudo se eleva por encima de las vicisitudes humanas hasta las pasiones y angustias de los dioses y los semidioses (P. B. Shelley 10).
-
39Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
determinaron, en cada caso, la creacin del hroe que encarna y las posibilidades de la civilizacin, el avance sociopoltico y tecnolgico. Democracia y Revolucin francesa, tecnificacin y Revolucin Industrial son los conceptos de una clara analoga que apunta al espacio histrico dentro del cual fueron concebi-dos Prometeo y Frankenstein, como smbolos de la necesidad, siempre presente en el hombre, de dominar las posibilidades de la creacin suprema, es decir, el ideal que reside en la idea de crear vida a imitacin de los dioses.
Como se ha visto, Esquilo seal en el proemio a Pr. que el Titn se caracteriza por ser un filntropo, lo cual es motivo de condena por Cratos, el alguacil de Zeus, pues a causa de tal ethos, Prometeo estuvo en contra de los designios del Cronida respecto a la raza humana: su aniquilamiento. La antinomia que plantea Shelley es semejante: Victor Frankenstein, el creador de un ser vivo a partir de materia muerta, es como un Zeus que pretende destruir su obra. De igual manera, los sentimientos de la creatura de Frankenstein se identifican con la filantropa, cuando l mis-mo no es un hombre en s, al igual que el Prometeo de la tragedia griega, quien siendo un dios am a los hombres al punto de sal-varlos de la destruccin divina al darles el fuego y los beneficios de este, a pesar de que l sufrira tambin la ira de Zeus.
En efecto, la diferencia entre la humanidad y la creatura se manifiesta, por absurdo que parezca, solo por la cuestin externa. El horripilante aspecto de la creatura no permite que se acerque a los hombres para entablar comunicacin y llegar a una com-prensin. El desencanto ante la creacin antinatural inicia desde el momento en el que Frankenstein rechaza su creacin. En ms de un sentido, la creatura es su hijo y, al parirlo, metafricamen-te hablando, lo abomina antes de poder saber quin es l, pues solo lo ha visto reaccionar como si estuviera observando a un animal desconocido y espantoso que transmite terror. Sin embar-go, es el desconocimiento del ser creado lo que conduce a Victor
-
40 David Garca Prez
Frankenstein a una vida angustiosa, desasosegada y decadente fsica y moralmente.
La rebelin de la creatura nace del rechazo que los humanos le profesan de manera grosera. El monstruo fue aprendiendo el conocimiento humano en toda su amplitud y complejidad, y esto lo dot de pensamiento y sensibilidad. Hasta cierto punto, Shelley utiliza una dosis de maniquesmo para presentar a su personaje grotesco con tintes de una bondad inusitada, propia de un ser que se ha mantenido inclume a los avatares cotidianos de la vida. La creatura viene al mundo como un ser maduro y bueno. Sin embargo, la maldad inicia su proceso de desarrollo desde el mo-mento en el que Victor Frankenstein huye de su propio invento.
Es la humanidad la que est llena de maldad y no la crea-tura. En este punto es magistral el modo en que Shelley esboza las pasiones y las virtudes humanas en un espacio buclico, que perturba tanto en lo interno como en lo externo el sentido de la existencia: la lucha de Frankenstein como cientfico frente a las condiciones familiares y comunitarias que cercan y hostigan sus estudios. Los golpes de la vida sirven a los hombres descritos en la novela para superar los dolores y domear las pasiones. La familia de Victor Frankenstein es un modelo de educacin, humanismo y virtud religiosa. Este cuadro no es ms que una mascarada, que se evidencia con la aparicin de la creatura en el remanso de paz y quietud en el que vivan estos personajes.
Si el rasgo caracterstico del Prometeo atribuido a Esquilo era la filantropa expresada a travs del fuego y del conocimiento en oposicin a la grosera tirana del Cronida que se manifiesta en una suerte de misantropa, pues entre los planes de este dios estaba el destruir al gnero humano, entonces el Titn redime al hombre mediante el acto gratuito que supone la donacin del fuego sin pedir nada a cambio. Este sentimiento y valor tico son cualidades que mueven tambin, en gran medida, las acciones de la creatura de Frankenstein, pues naci demasiado humano para
-
41Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
la comprensin de los mismos hombres y, en primer trmino, de su creador. La fealdad de la creatura no solo estriba en el terror que provoca su figura y el consiguiente rechazo, sino que, a nues-tro juicio, la verdadera mirada del humanismo expresado por el monstruo es lo que amedrenta a los dems: el ser humano no so-porta ver el franco humanismo de un monstruo, de alguien que carece de una corporeidad que refleje su cualidad tica. Se piensa de modo general que el humanismo es propio de la corporeidad del sujeto. Tautolgicamente: el humanismo es algo del huma-no, no de un ser que dista de un modelo fsico de la humanidad. Frankenstein hizo un monstruo que revelaba la parte humana que el hombre mismo no comprende y que, sin embargo, puede existir en l. La condena de Prometeo en la tragedia de Esquilo se ocasiona porque evita la animalidad a los efmeros, del mismo modo que la fobia por la creatura result ms humana, a pesar de ser un invento de laboratorio. As, la creatura de Frankenstein es el espejo de los seres humanos que, al mirar la fealdad de su alma a travs de sus actos, no toleran la imagen con la que se encuentran.
Un claro puente temtico entre el Prometeo griego y el monstruo de Shelley es el fuego: smbolo del conocimiento. La invencin de la vida es posible en las manos del gnero humano a partir del fuego, elemento que se manifiesta en la electricidad: estando Frankenstein en casa con su familia, vio cmo una tor-menta bajaba de las montaas del Jura y pronto los rayos caan en los rboles. Un rayo en especial atrajo la atencin del joven porque fulmin un viejo roble de un certero golpe. A pesar de que l conoca los principios cientficos de la electricidad, el po-der del rayo fue un hecho que lo marc para siempre, aunque en ese momento l no le dio ms importancia que la que se le da a una ancdota. Incluso rest importancia a las leyes de la electri-cidad, porque un invitado que acompaaba a su familia expuso una teora sobre los fenmenos elctricos y la galvanizacin que recientemente haba estado realizando. Lo que pudo haber sido
-
42 David Garca Prez
un hecho cientfico, con tintes de magia, fue destruido con la nueva explicacin cientfica de la conduccin de la electricidad, a tal punto que all that he said threw greatly into the shade Cor-nelius Agrippa, Alberus Magnus, and Paracelsus, the lords of my imagination (M. Shelley 43),15 y cuya sabidura en un principio haba sido aprendida fervorosamente por Frankenstein.
Pero, como ya se ha dicho, el fuego transforma la creacin original en la semilla misma de la desgracia: el fuego prometei-co es un castigo para los hombres, segn la versin de Hesodo (Theog. 47 y ss.; cf. Garca Prez 99 y ss.), pues con l se propicia la idea de progreso, porque el gnero humano se ata a los bie-nes que este genera. A diferencia del Glem que ya no puede ir ms all de la razn que se le otorga de una vez y para siempre (cf. Glinert 2001), Prometeo y Frankenstein son personajes-mito que refrendan el sentido lineal del progreso, sea este benfico o no para la humanidad.
La creatura es el invento de la tecnologa y escapa a su creador, quien trata de alcanzarlo para poder destruirlo; en otro sentido, la persecucin es para poder domearlo. De igual modo, las tc-nicas creadas por Prometeo escaparon al dominio de los dioses al hallarse en manos de los hombres.16 Una vez que la tecnologa ha iniciado su marcha ya no puede detenerse. El ser humano cree, casi siempre sin justificacin, que los recursos que inventa lo liberarn de su destino. Con cada nuevo Frankenstein creador y creado, la humanidad debera comprender con mayor claridad la negacin de su destino. Entre los griegos, el Prometeo trgico sembr ciegas esperanzas en los hombres con la ilusin de que podan vencer a la muerte. Huyendo de ella o queriendo dominar, se inventan los
15 Todo lo que l dijo con fuerza envi a la sombra a Cornelio Agripa, Alberto Magno y a Paracelso, los dueos de mi imaginacin.
16 Segn se lee en Pr. 437-506, Prometeo puede ser considerado el creador de toda techne bsica en el progreso del gnero humano.
-
43Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
recursos ms inverosmiles, pero la muerte es puntual y no entiende de tecnologas: All my speculations and hopes are as nothing; and, like the archangel who aspired to omnipotence, I am chained in an eternal hell, dice Frankenstein al reconocer su fracaso frente a Wal-ton (M. Shelley 214).17 Tal vez esa sea la suerte de aquella parte del gnero humano que con soberbia le apuesta su vida a la tecnologa.
La filantropa es un acto gratuitoEn 1889 vio la luz Le Promthe mal enchan de Andr Gide,
una sottie18 poco conocida y estudiada en nuestro mbito que des-de el ttulo hace referencia pardica al Prometeo encadenado. Hay unas lneas generales de convergencia temtica en ambas obras que permiten vislumbrar cmo opera la recepcin del mito pro-meteico en autores tan distintos en casi todos los aspectos, pero que literariamente fueron atrados por la misma idea que propo-ne la figura de Prometeo: la libertad, concepto que se entiende a travs de la gratuidad del modo de ser y de los actos nacidos a partir de tal ethos.
El Prometeo desarrollado por Gide jams se enfrenta a Zeus, quien es representado por un banquero, caracterizado irnicamente como millonario, gordo y burgus, solo lo conoce por referencias
17 Todas mis especulaciones y esperanzas son como la nada; y, como el arcn-gel que aspir a la omnipontencia, estoy encadenado a un infierno eterno. Es evidente la vinculacin temtica entre el ngel cado (del demonio judeo-cristiano) y Prometeo, caracterizado por las cadenas que lo atan en el infra-mundo. Aqu la revelacin es que ese demonio-Prometeo es el hombre de ciencia que busca crear vida humana.
18 What are soties? A synonym for sottise, niaiserie, propos lger, toward the end of the fifteenth century sotie (or sottie) lent its name to farces, where actors in fools dress played allegorical roles with satirical significance. Related to the morality play, the sotie illustrated the Renaissance idea of the fools free-dom. Cryptically clad in the fools motley, dangerous and unpleasant truths could be boldly expressed with impunity (Weinberg 24). Vase tambin Alan Sheridan (392-393).
-
44 David Garca Prez
del Camarero. En este sentido, se reproduce la versin de Esquilo, pues Prometeo se confront con el Cronida por intermediacin de Hermes. Pero he aqu tambin una gran diferencia: para Gide, Prometeo es un antihroe en el sentido tradicional del trmino, porque no trasciende en sus actos, sino que acta de manera banal y ridcula, y porque no conserva, por lo menos, la astucia que es su divisa tradicional. Sin duda, uno de los objetivos de Gide fue desmitificar la figura prometeica: el anti-hroe resulta ms hu-mano que aquel que se entrega al acto que lo trasciende, pues el verdadero herosmo reside en salvarse primero a uno mismo. En cambio, el poeta griego proyect la imagen del dios rebajado a la categora de hroe, lo cual temticamente ha pesado mucho ms en la tradicin literaria de Occidente, tal como se observa en las mltiples reelaboraciones de este mito.19
Hay una maniobra inteligente en el texto de Gide al centrar el origen de la desdicha humana, por medio de Prometeo, en el guila y no en Zeus (el millonario),20 quien es dueo de todo y de todos; pero, por encima de cualquier circunstancia, el Cronida es poseedor de las guilas, es decir, de todas las conciencias que corroen a los hombres y no les permiten ser libres.21 As pues, Gide ampla la proyeccin de este tpico al construir un nexo, de manera sagazmente velada, entre Zeus y el guila, puesto que esta ave es la que se relaciona de modo simblico con el supre-mo dios olmpico desde el inicio de la creacin mitolgica (cf. Nilsson 44 y ss.)
19 Para una sntesis de los temas derivados de la figura prometeica, vase el Diccionario de argumentos de la literatura de Elizabeth Frenzel, s. v.
20 Recurdese que Esquilo en su Prometeo encadenado solo hace alusin sines-tsica del guila de Zeus por medio del vuelo de las Ocenides que el Titn confunde con el agitar de alas del ave que representa al Cronida. En la versin esquilea no aparece, pues, el guila, pero s su referencia en cuanto parte del castigo infringido a Prometeo.
21 Cf. el captulo Interview du Miglionnaire de Andr Gide (84 y ss.).
-
45Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
Para Esquilo fue claro que las ataduras que opriman a Pro-meteo eran concretas: grilletes, cadenas, clavos. Gide, por su par-te, se burla de esto: Quand du haut du Caucase, Promthe eut bien pour que les chanes, tenons, camisoles, parapets et autres scrupules. Somme toute, lankylosaient, pour changer de pose il se va souleva du cte gauche [...] (13). La tcnica de Gide para crear su parodia consiste en ir a los extremos de lo que propone el texto esquileo, como lo demuestra el encadenamiento de Prome-teo. Para el autor francs, las ataduras que menciona Esquilo son scrupules que atan al ser humano, quien al changer de pose, es decir, al liberarse de sus ataduras da lugar al nacimiento de su conciencia. Dailleurs nous en avons tous un (aigle) (Gide 63), dice Prometeo, un guila que al ser alimentada hace infeliz al hombre, segn la lectura y la propuesta de Gide.
Tanto para Esquilo como para Gide, el causante de que Pro-meteo sea encadenado es Zeus. El hroe esquileo dirige todo su rencor hacia esta deidad, convirtindose as en smbolo de rebel-da, pues no cej en sus actos ni se arrepinti de ellos, aunque el castigo era muy duro y, a su modo de ver, injusto (cf. Aesch., Pr. 88-103). La rebelin significa, por otra parte, un tmido intento por liberar al hombre de la tirana religiosa, representada por Zeus, al abrirles los ojos con el progreso que conlleva el fuego. Incluso, es posible apreciar cmo en el Prometeo encadenado se pone en tela de juicio la validez de un sistema religioso, segn la visin tradi-cional que se remonta a Hesodo y que es sntoma de la Dike que encarna al Cronida. La misma situacin se observa en el texto de Gide: el dios judeo-cristiano, llamado Zeus, es evidenciado por la doble moral que se practica en la ideologa que detenta. As, el Prometeo esquileo es un hroe para los hombres. El Prometeo de Gide, en cambio, al desconocer a Zeus no necesita salvar a nadie; sufre gratuitamente con el guila que este le enva, pero se arre-piente de ello porque a partir de este suceso descubri que tena un guila, esto es, le naci la conciencia y ce jour je maperois
-
46 David Garca Prez
que je suis nu (Gide 68).22 En el hombre tambin llega a nacer el guila, pero pocos se dan cuenta de ese hecho hasta que Prometeo lo descubre, gracias a Cocles y a Damocles, vctimas expiatorias de la voluntad del Zeus gordo y burgus. La conciencia, as, es la desnudez del sujeto que repentinamente descubre su naturaleza.
En efecto, cuando Prometeo fue encarcelado por hacer cerillas de manera ilegal (Gide 19)23, se da cuenta de que no son la crcel o las convenciones sociales (scrupules = cadenas, grilletes) las que privan al hombre de su libertad, sino que la verdadera atadura es el guila, es decir, la conciencia. La burla de Gide a partir del Prometeo esquileo es bastante incisiva y muestra otro rostro de la naturaleza humana: el hombre es capaz de dominar su guila, por-que l es quien decide si la alimenta o no. Asimismo, el Prometeo esquileo es un hroe porque alimenta a su guila como pago por salvar al hombre. El Prometeo gideano es prctico, se da cuenta de que si deja matar al guila, ella morir. Matar la conciencia es lo que quiere decir Gide? Si es as, el moralista francs cambi el foco de atencin al colocar como elemento central al guila que, en cuanto smbolo-personaje, desplaza a Prometeo y lo trasforma en un antihroe por dos razones: la primera es que el hombre nada debe al Titn, pues jams debi salir de su inocencia, ya que en ese estado era feliz; y la segunda es que el Prometeo de Gide no sufre para redimir al hombre, sino que, al contrario, como cada ser humano tiene su propia conciencia y es el responsable de ali-mentarla o no, entonces en l est la facultad de dejarla crecer o
22 Obsrvese el eco judaico en esta parte del texto de Gide acerca de la culpa y del pecado. Un tpico que, por supuesto, no tiene lugar en la obra de Esquilo, especficamente, la historia de Adn y Eva. Como en el caso del Frankenstein de Shelley, el Prometeo de Gide es el resultado de la conjuncin de la tradi-cin clsica grecolatina y el judeo-cristianismo. Cf. Gen. 3, 7: Entonces se les abrieron los ojos a entrambos (sc. Adn y Eva) y se dieron cuenta de que estaban desnudos.
23 Ntese la relacin pardica de las cerillas ilegales con el fuego robado por el Prometeo esquileo.
-
47Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
morir: como ejemplo de ello, Damocles muri a causa de tanta conciencia que posea.24
Esquilo, con la forma trgica, y Gide, con el relato pardico, dejan entrever que Prometeo cometi un error: en el Titn griego el pecado (la hamarta) fue rebasar los lmites impuestos por Zeus; en el Prometeo francs el error fue alimentar la conciencia, lo cual lleva a la destruccin, porque el hombre va carcomindose a s mismo. Pero la visin del destino es distinta en ambos autores: el Prometeo esquileo cumple fielmente con su destino aunque se oponga a l: en cierto modo, la reaccin del Titn ante su destino desacraliza el sentido trgico pergeado por el espritu griego; en cambio, el Prometeo de Gide jams expresa oposicin alguna y, para escapar del destino, mata a su conciencia. El Prometeo tr-gico todava est esperando que Heracles lo libere, el de Gide se salv por sus propios medios al desconocer a la humanidad, no obstante, lleg a ese punto por la desidia de los hombres, quienes lo olvidaron atado en el Cucaso y, con ello, dieron la espalda a la raz de su propia historia. De ah que uno est fuertemente enca-denado y el otro se haya deshecho de sus ataduras.
Prometeo o la crisis de la creencia en el mundo antiguo para comprender el mundo moderno
En esta misma ruta de anlisis temtico que se ha venido de-sarrollando, se puede situar un breve relato de Ramn Prez de Ayala: Prometeo (c. 1916; novela poemtica, segn la denomin su propio autor). Este relato es un ejercicio mediante el cual el novelista espaol indaga sobre la validez del humanismo pre-valeciente en la primera mitad del siglo XX, en particular sobre
24 Damocles muri atormentado por su conciencia, puesto que jams supo a quin deba los quinientos francos que, por un acto gratuito, le entreg Zeus, para que a su vez se los diera a Cocles.
-
48 David Garca Prez
la decadencia, problema del que se ocuparon a profundidad los miembros de la Generacin del 98, a la cual perteneca Prez de Ayala (cf. Fabian 154; Lan passim) Si bien las difciles condiciones histricas de Espaa, acusadas por las guerras civiles, enmarcan el pesimismo que se lee en este relato, la trascendencia de este reside en el examen de una serie de mitos literarios entre los que sobresalen los de origen griego. De estos, prevalecen dos en el desarrollo de la trama: el de Odysseus (el narrador as escribe el nombre del hroe itacense)25 y el de Prometeo. El primero funcio-na como prlogo del segundo, el del Titn, que ocupa la mayor parte de la narracin. As, teniendo como sustento tales mitos, Prez de Ayala los renueva para tratar de entender el humanismo de su poca y el progreso que lo sostiene, consciente de la relec-tura que se amolda a sus preocupaciones, que son las mismas de todos los tiempos:
Los lances tan pronto afortunados como adversos, que prece-dieron a la aventura, as como las circunstancias con que se acompa, repiten la fbula antigua, si bien la mudanza de los tiempos introdujo ligeras variaciones. Lances, circunstancias y variaciones ofrecen materia harto profusa para una rapsodia preliminar, por donde el narrador se ve obligado a hacer un relato somero. (Prez de Ayala 1965 593-594)
Teniendo como premisas el azar y las cambiantes circunstan-cias de cada poca, Prez de Ayala entreteje los dos mitos evocados del imaginario griego y examina la idea de humanismo llevando a cabo una suerte de relato satrico, al emular la Odisea tanto en el plano del contenido como en el de los motivos literarios, sin
25 Escribimos los nombres de los personajes tal como aparecen en la novela de Prez de Ayala; los nombres que no se mencionan all, que se sugieren y per-tenecen al mundo antiguo, los escribimos segn el uso comn.
-
49Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
perder de vista que se trata de un relato de tipo alegrico en el que se examina la conciencia de Espaa en crisis, pues el fraca-so nacional hace que el hombre individual carezca de aliciente ante la perspectiva de lo colectivo (Prez de Ayala 1942 passim). Se trata, pues, de una lectura pesimista de los mitos griegos, uti-lizados como smbolos que explican la desesperanza de un Pro-meteo derrotado.
El narrador espaol tiene clara nocin de que la poesa pica homrica fue un esplndido canto que tena lugar al son de la ctara, y lo que all se expona y cmo se contaba devino en voz muda y grfica, esto es, palabra escrita, sin msica y paraliza-da sobre el papel deleznable (Prez de Ayala 1965 594). Como bien se sabe, prima en los estudios homricos la hiptesis sobre la composicin oral de poemas monumentales, creados a lo largo de siglos gracias a la economa formular que brindaba gran ayu-da en la hechura de los hexmetros y en la fijacin de los temas y motivos que se grababan en ellos. Y, como tambin se sabe, la poesa homrica es una narracin de eventos en los que se en-cuentra ya el arte de contar, de edificar historias de considerable extensin, de modo que en ellos se encuentra la semilla de lo que hoy conocemos como gnero narrativo.
Al referirse a los aspectos de composicin de la antigua poe-sa homrica, la intencin de Prez de Ayala, aunque argumental-mente breve, es la de demostrar en lo que devino el majestuoso arte de la poesa pica: en el gnero narrativo estructura menor que carece del hlito de los sonoros hexmetros y de las historias entretejidas que solo cesan por voluntad o por el esfuerzo fsico del poeta. Y como dicho gnero de la prosa va estrechamente a la zaga de la antigua poesa, los temas no pueden, en conse-cuencia, alcanzar la magnificencia del mito homrico. Siendo esto as, uno de los caminos para acercarse a la creacin de di-cha poesa radica en la mmesis sarcstica, pero no se trata del
-
50 David Garca Prez
mismo mecanismo, sino que hay una conciencia clara de que no es posible la imitacin de aquella gran poesa y, por esta razn, el aeda ha degenerado en novelador:
Canta, oh diosa cominera de estos das plebeyos, diosa de la curiosidad impertinente y del tedio fisgn, que no te gozas si no es hurgando entre las cenizas del hogar ajeno: canta, te digo, las raras empresas del amor y fortuna del moderno Odysseus, hombre magnnimo y astuto cuando el caso lo exigiera, semejante a los Inmortales por su prestancia, por su corpulencia, por la anchura de sus hombros y por su aficin a los brebajes ambrosianos, vulgares bebidas alcohlicas, que turban gratamente el seso y hacen prorrumpir en carcajadas olmpicas y otros desatinos sin ninguna utilidad. (Prez de Ayala 1965 594).26
De la musa omnisapiente y omnisciente (Hom., Il. II 484-487), la decadencia llega, en Prometeo, a una diosa intrusa que goza en acudir donde no es llamada. De un hroe de multiforme ingenio (Hom., Od. I 1 y ss.), el ocaso del herosmo alcanza la figura de un ser pattico cuya inteligencia, si bien todava vigen-te, raya en lo hilarante. Por estas circunstancias, cabe decir que la parodia de la pica homrica es un modo de indicar cmo el humanismo no es ms que una quimera; no se trata de enjuiciar negativamente a Homero, sino de observar cmo los cimientos de lo que se aprecia como civilizacin occidental se agotaron o nunca llegaron a cuajar. La idea de humanismo s es objeto de examen, no sus races; pero el ironizar a partir de ellos funciona a manera de analoga para determinar hasta qu punto la sociedad
26 Lneas ms abajo, Prez de Ayala contina invocando a la Musa: Canta o cuenta, oh diosa chismorrera y correveidile! [...], insistiendo en su carcter lenguaraz.
-
51Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
espaola, en particular, y la europea, por extensin, se sumieron en una decadencia de la que parece no poder emerger.
En apretada sntesis, Prez de Ayala (o la Musa) destaca algunos de los avatares que vivi al volver a su patria, una vez acabada la guerra de Troya, detenindose en la descripcin de la casa de la ninfa Kalypso y la estada del hroe en ese lugar. Pero ella no se llamaba ciertamente as, sino que su verdadero nombre era Federica Gmez, una viuda de buena posicin. Siguiendo el esquema narrativo propio de la poesa homrica, el escritor es-paol hace de la estancia de Odysseus en la casa de Kalypso un relato cerrado, pero este resulta un verdadero drama: el hroe nunca ha amado ni amar a Federica Gmez y, en cuanto puede, escapa en una balsa construida a hurtadillas de la dama, urdida en secreto como el caballo de madera que determin el triunfo de los aqueos en la guerra de Troya. La ninfa se haba vuelto una verdadera crcel y ya iba estando un poco carcamana, por ello Odysseus decide marcharse, no tanto en busca de su patria, sino de la aventura que fuera y que sera mejor que estar con Kalypso. Como en el poema homrico, Odysseus batalla en el mar hasta que es arrojado a la tierra de los feacios. Ah, desnudo y casi mo-ribundo, se encuentra con Nausika.
Ahora bien, este Odysseus tiene su eco en el futuro, en un profesor de literatura. Su inclinacin homrica le hace hablar como si fuese el bardo y, por la misma razn, toma el nombre del hroe de taca, pues l se llama Marco de Setiano y/o Juan Prez Setignano.
La sabidura no conduce al xito. Para llegar a l se basta la inteligencia con sus luces naturales, sin otro adiestramiento, y aun se basta el instinto, a condicin de que el uno o la otra injerten con la voluntad. Querer es poder. Pero, para querer, se necesita un objeto palmario, visto en una sola faz. Y la sa-bidura nos presenta los objetos en todas sus fases; nos estor-ba a que caminemos en lnea recta hacia el fin, y nos fuerza
-
52 David Garca Prez
a girar en torno de un punto [...] La sabidura no conduce al xito. O es que buscas la sabidura por s misma? (Prez de Ayala Prez de Ayala 604)
Hombre de pensamiento frente a hombre de accin. Odiseo es el hroe que acta de acuerdo con la poikila, la variedad de re-cursos que le permiten salir bien librado de situaciones modernas. Como el hroe meditico, el laertiada acude al saber prctico y del sentido comn que le permite hallar el mejor mecanismo o artilu-gio para salir avante. En cambio, Juan Setignano, alias Odysseus, adquiere la sabidura a travs de los libros. Su conocimiento se basa en la teora que halla en ellos con el objetivo de lograr ver el todo, aprehenderlo en cada una de sus facetas y no solo en una. El saber prctico, en efecto, se centra en una nica va que es la que generalmente sale en el camino; en cambio, el saber libresco es aquel que prev los vericuetos de esa misma va. En todo caso, el pensamiento es rmora de la accin (Prez de Ayala 605).
El renacimiento de Odysseus en el profesor de literatura es la lnea de la personificacin del mito griego que indica el naci-miento de un nuevo Prometeo. La miseria del ser humano debe-ra ser nutrida por la presencia del dador del fuego, porque solo de l y de su regalo procede el progreso que, en la inteligencia del hroe itacense redivivo, puede darse la semilla de un reno-vado humanismo. O, ms bien, del humanismo en s, aquel que nunca ha existido.
Juan de Setignano vea en su hijo la posibilidad de un redentor en el sentido prometeico: su humanismo, que lo caracterizaba en cuanto que hombre sabio y cultivador de las letras, lo llev a pen-sar que poda sembrar en su hijo la semilla de este pensamiento y forma de ser, cuya raz vinculaba imaginariamente con Prometeo. Sin embargo, para evidenciar con meridiana claridad el fracaso del humanismo en la Espaa de principios del siglo pasado, Prez
-
53Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
de Ayala recurri veladamente a otra figura del imaginario griego, pues resulta que al profesor le naci un Tersites: cojo, patizambo, contrahecho y cuya naturaleza humana responda a la despro-porcin inusitada de su cuerpo, en lugar de la kalokagatha que imagin como promesa de humanismo en su hijo.
La idea literaria es que si el Prometeo griego, el de Esquilo especficamente, puede ser entendido como una simiente e ima-gen del humanismo, entonces, el que cultiva los principios pro-meteicos sera capaz de construir una nueva humanidad en con-sonancia con el progreso. Para Prez de Ayala el pesimismo es tal, y quiz hay motivos suficientes para pensar as, que el progreso solo es una esperanza, un sinsentido y, en este tenor, un mal, y el conocimiento cimentado en cierto clasicismo no sirve de mucho cuando el sujeto se halla atado, todava, a una naturaleza pre-prometeica (o epimeteica, para seguir en el campo de este mito). As pues, como Frankenstein, Setignano preferira ver destruida a su creatura que aceptar el error en que ciment su ideal filan-trpico y humanstico.
ConclusinEl mito de Prometeo en la tragedia de Esquilo es una de las
races de lo que la civilizacin occidental ir decantando sobre la idea de humanismo. El Titn que am desinteresadamente a los hombres y que demostr su herosmo robando el fuego para darlo a estos, constituye la imagen del filntropo que trascendi en diversos modelos literarios que han venido reflexionando di-versos autores desde Esquilo hasta nuestros das. El concepto de una filantropa o de un humanismo asociado con la idea de pro-greso es una constante en el pensamiento occidental en razn de un anhelado equilibrio entre el ethos humanstico y los fines pragmticos de la tcnica. El equilibrio de estos dos componentes
-
54 David Garca Prez
es lo que da pie para pensar en la justa medida de lo humano. Prometeo encarna el smbolo de ese ideal, tal como lo perge Esquilo al hacer de este personaje el hroe cultural, dador del fuego y de las tcnicas necesarias para la sobrevivencia y de la reflexin que hace del sujeto un ser humano. Sin embargo, en la semilla del mismo fuego se encuentra tambin la soberbia del hombre que le hace pensar en vencer a la muerte o en crear vida, como si de una deidad se tratara, capaz de llevar a cabo proezas fuera de su condicin natural. La enfermedad trgica de Prome-teo encadenado radica en la soberbia del ser humano que se cree capaz de vencer a la propia muerte con los avances y beneficios que obtiene del fuego. Pero precisamente es esa visin equivoca-da la que hace pensar en una crisis del humanismo, cada vez que el desequilibrio metafricamente representado por el fuego hace presa al sujeto que pretende mirarse en el espejo de los dioses. En este ltimo caso, las reflexiones literarias de Mary Shelley y la penetrante irona tica de Gide abonan en la comprensin del sentido profundo de la filantropa, del humanismo y de la ciencia. Al tratarse de un ideal, tanto el ethos filantrpico como la cualidad del ser humano hallan momentos crticos, como lo hace recordar Prez de Ayala; las premisas que sustentan estos ideales pueden ser objeto de severos cuestionamientos en virtud de su ausencia o, peor an, de su presencia innegable pero que al final de cuen-tas no da los resultados esperados. As pues, es preciso recordar constantemente que la filantropa y el humanismo son procesos que se cultivan, no son hechos consumados, y que las reflexiones de los autores aqu tratados son respuestas a momentos de crisis en los que el ser humano se cuestiona su propia naturaleza.
BibliografaAeschylus. Prometheus Bound. Ed. Mark Griffith. Cambridge: Cambridge
University Press, 1988.Baglo, Gaetano. Il Prometeo di Eschilo alla luce delle storie di Erodoto. Roma:
Angelo Signorelli, 1952.
-
55Prometeo filantrpico o la crisis del humanismo
Davison, J. A. The Date of the Prometheia, TAPhA 80 (1949): 66-93.Esquilo. Prometeo encadenado. Intro., trad. y notas David Garca Prez. Mxico:
Instituto de Investigaciones Filolgicas, UNAM, 2013.Fabian, Donald L. Prez de Ayala and the Generation of 1898, Hispania 41.2
(1958): 154-159.Frenzel, Elizabeth. Diccionario de argumentos de la literatura. Madrid: Gredos, 1994.Gide, Andr. Le Promthe mal enchan. Paris: Gallimard, 1899.Garca Gual, Carlos. Prometeo: mito y tragedia. Pamplona: Hiperin, 1979.Garca Jurado, Francisco. Literatura antigua y modernos relatos de terror: la
funcin compleja de las citas grecolatinas, Noua tellus 26.1 (2008): 169-204.Garca Morente, Manuel. Ensayos sobre el progreso. Madrid: Ediciones Encuentro,
2002.Garca Prez, David. Acerca del sentido del progreso. Una perspectiva prometeica. Mxico: Instituto de Investigaciones Filolgicas - UNAM, 2009.Glinert, Lewis. Golem! The Making of a Modern Myth, Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures 55.2 (2001): 78-94.Gonzlez-Rivas Fernndez, Ana. Frankenstein; or the Modern Prometheus: una tragedia griega, Minerva 19 (2006): 309-326.Hesodo. Teogona. Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.
Estudio general, introduccin, versin rtmica y notas Paola Vianello de Crdova. Mxico: UNAM, 1986. .Los trabajos y los das, Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Estudio general, introduccin, versin rtmica y notas Paola Vianello de Crdova. Mxico: UNAM, 1986.
Lan Entralgo, Pedro. La generacin del noventa y ocho. Madrid: Diana, 1945.Nilsson, Martin P. Historia de l