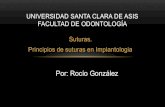implantologia periodoncia osteointegracion
-
Upload
cesar-mamani-catacora -
Category
Documents
-
view
33 -
download
3
Transcript of implantologia periodoncia osteointegracion

Artículos originales
Periodoncia, oseointegracion e implantes.Medicina periodontal.Estado actual y practica clinica.

Prof. Dr. Carlos AlonsoEx Profesor Titular de la Cátedra de Periodoncia de la FOUBA.
Prof. Dr. Rómulo L. CabriniProf. Emérito de la Univ. de Bs. As. Académico de la Acad. Nacional de Medicina.
Prof. Dr. Raúl CaffeseProfessor of Periodontics, Univ. Autónoma de Nueva León, México. Chairman Dpto. of Periodontics.
Prof. Fermín CarranzaProfessor and Chairman. Section of Periodontology School of Dentistry Center for the Health Sciences Member, Dental Research Center for Periodontal Disease University of California.
Prof. Dra. Beatriz GuglielmottiDecana de la Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires. Prof. Titular de la Cátedra de Anatomía Patológica de la FOUBA. Investigadora independiente del CONICET.
Prof. Dra. María E. ItoizProf. Emérita de la Cátedra de Anatomía Patológica de la FOUBA. Secretariade Ciencia y Técnica de la FOUBA.
Prof. Dr. Ernesto KolodzinskyEx Profesor adjunto de Periodoncia de la FOUBA. Ex Presidente de la Sociedad Argentina de Periodoncia.
Prof. Dr. Héctor LanfranchiProfesor Titular de Patología Bucodental II Curso FOUBA.
Prof. Dr. Hugo RomanelliProfesor Titular de Periodoncia, Facultad de Odontología de la Univ. Maimónides. Ex Presidente de la SAP.
Prof. Dr. Osvaldo R. CostaProfesor titular de la Cátedra de Periodoncia de la FOUBA. Director de Residencias Universitarias Odontológicas. Ex Presidente de la SAP y de la SAIO.
Dr. Juan Fernandez Calventi Profesor adjunto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rep.Dominicana. Ex - Profesor Honorífico de la 2da. Cátedra de Periodoncia de la Universidad de Bs. As. Miembro fundador y Ex - Presidente de la Asociación Odontológica Dominicana. Ex - Director de la Revista Dental de la Asociación Odontológica Dominicana.
Prof. Dra. María E. ItoizProf. Emérita de la Cátedra de Anatomía Patológica de la FOUBA. Secretariade Ciencia y Técnica de la FOUBA.
Prof. Dr. Rómulo L. CabriniProf.Emérito de la Univ.de Bs. As. Académico de la Acad. Nacional de Medicina.
Prof. Dr. Claudio Becerra Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Cirugía y Traumatología BMF 1 dela FOUBA.
Prof. Dra. Susana PiovanoProfesora Titular de la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria.
Prof. Dra. Angela UbiosProfesora Titular de la Cátedra de Histopatología y Embriología.
Prof. Dr. Ernesto Ángel CangaProfesor Titular de la Cátedra de Odontología de la UNNE. Ex Decano de la Facultad de Odontología de la UNNE. Presidente de la Sociedad Correntinade Periodoncia.
Prof. Dr. Jean Paul MartinetDirector del Curso de Posgrado en Implantología de la FOUBA.
Prof. Dr. Carlos AlonsoEx Profesor Titular de la Cátedra de Periodoncia.
Prof. Dr. Marcelo C. NacucchioDoctor en Farmacia y Bioquímica. Profesor Asoc. Regular del Departamentode Tecnología Farmacéutica. Académico de la Academia Nacional deFarmacología.
FundaciónJuan José Carraro“Investigar y concientizar, respecto a la salud de los tejidos periodontales”
“PROPIETARIO DE LA PUBLICACION: Fundación Juan José Carraro”Director: Dr. Adolfo J. Aragonés
PRODUCCIÓN EDITORIAL Y PUBLICIDAD: Lic. Magalí G. Aragonés
Administración:Bulnes 2040 P.B.(CP1425) Buenos AiresArgentinae-mail:[email protected]
Edición:SOBRAPE – Sociedade Brasileira de Periodontologia Rua Clélia, 550 – cj. 13 CEP: 05042-000 – São Paulo/ SP – Brasil Tel/ Fax: 55 11 3862-1422 E-mail: [email protected] www.sobrape.org.br
Realización gráfica: Cadaris Comunicação www.cadaris.com.br
COMISIÓN CIENTíFICA COMITé EDITORIAL Y DE EvALUACIÓN

Artículos originales
S u m a r i oPresentación
carta a los lectores
editorial
Colgate Palmolive - División Profesional
Norberto Francisco Lubiana - Presidente de ABO NACIONALRoberto Fraga Moreira Lotufo (in memoriam) - Presidente de SOBRAPECassiano Kuchenbecker Rösing - Presidente de ABOPREVAdolfo Jaime Aragonés - Presidente de la Fundación Juan José Carraro
Roberto F. M. Lotufo (in memoriam) - Presidente de SOBRAPEGiuseppe A. Romito - Presidente da SOBRAPEAdolfo J. Aragonés - Director
4
Epidemiología de la enfermedad periodontal en América LatinaEpidemiology of periodontal disease in Latin America
Mauricio G. Araujo, Flavia Sukekava
Desde la infección focal hasta la medicina periodontalFrom focal infection to Periodontal Medicine
Magda Feres, Luciene Cristina de Figueiredo
Interrelación de las enfermedades periodontales con las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares isquémicas Interrelationship of periodontal diseases with cardiovascular and cerebrovascular ischemic diseases
Eduardo Saba-Chujfi, Silvio Antonio dos Santos Pereira, Lenize Zanotti Soares Dias
Interacción entre enfermedad periodontal y embarazoInteraction between periodontal disease and pregnancy
Euloir Passanezi, Maria Christina Brunetti, Adriana Campos Passanezi Sant’ana
Interrelación entre enfermedad periodontal y diabetes mellitusRelationship between periodontal disease and diabetes Mellitus
Arthur Belem Novaes Junior, Guilherme de Oliveira Macedo, Patricia Freitas de Andrade
Tabaquismo y la enfermedad periodontalSmoking and periodontal disease
Antonio Wilson Sallum, João Batista Cesar Neto, Emerson José Sallum
Interrelación entre otras enfermedades sistémicas y las enfermedades periodontalesRoberto Fraga Moreira Lotufo (in memorian)
La prevención en el contexto de la medicina periodontalCassiano Kuchenbecker Rösing, Alex Nogueira Hass, Tiago Fiorini
Normas para preparación y publicación de artículos
7
14
21
32
39
46
55
6568
revisión de la literatura
5
6

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 4
P r e s e n t a c i ó n
Presentación
Es con mucho placer que la Asociación Brasileña de Odontología (ABO NACIONAL), la Sociedad Brasileña de Periodontología (SOBRAPE), la Asociación Brasileña de Odontología de Promoción de la Salud (ABOPREV) y la Fundación Juan José Carraro presentan este volumen a la comunidad odontológica brasileña. Los cambios de paradigma de práctica odontológica han hecho con que nuestra profesión fuese más allá de la boca y de los dientes para actuar de una manera ampliada, en una práctica transdisciplinar y multiprofesional. Este volumen sobre la Medicina Periodontal escrito por importantes investigadores de la Odontología brasileña, retrata de una manera didáctica y actualizada el nuevo paradigma de la práctica odontológica. La iniciativa y el apoyo de Colgate al promover la reunión de las entidades y de reconocidos profesores subsidiando este suplemento para ser distribuido a los colegas brasileños y latinoamericanos es digno de alabanza y retrata la importancia del trabajo conjunto entre las entidades y el sector privado en la búsqueda de la ampliación de informaciones que puedan proporcionar una mejor educación continuada de los profesionales de la Odontología.
Esperamos que este trabajo pueda contribuir para una Odontología más moderna y competente, capaz de promover la salud individual y colectivamente.
¡Buena lectura a todos!
Norberto Francisco LubianaPresidente de ABO NACIONAL
Roberto Fraga Moreira Lotufo (in memoriam)Presidente de SOBRAPE
Cassiano Kuchenbecker RösingPresidente de ABOPREV
Adolfo Jaime AragonésPresidente de la Fundación Juan José Carraro

Artículos originales
C a r t a a l o s l e c t o r e s
Estimados Lectores,
5carta a los lectores
Una cuestión importante para la profesión de Odontología hoy es la asociación entre la enfermedad periodontal y sus manifestaciones sistémicas. Es muy importante que profesionales de la salud y la población dejen de ver la gingivitis simplemente como un precursor de la periodontitis y empiecen a entenderla como la génesis de la inflamación bucal y su potencial impacto negativo en la salud general.
Colgate Palmolive, siempre atenta a los constantes desarrollos en las investigaciones científicas en esta área, ha resuelto invitar investigadores militantes en este campo para desarrollar un material rico y muy bien actualizado sobre las diversas enfermedades que pueden tener una relación con la enfermedad periodontal.
Aunque se necesiten más investigaciones para una mejor comprensión de esta asociación, se ofrece el Compendium Medicina Periodontal: Situación Actual y Práctica Clínica a los profesionales de la área de la salud en un esfuerzo para desarrollar una comprensión más amplia de nuestro conocimiento actual, estimular las investigaciones necesarias y encorajar políticas y tratamiento adecuado de los pacientes dentro de la arena de las enfermedades bucales y sistémicas que ganan más y más importancia.
¡Buena lectura a todos!
Colgate PalmoliveDivisión Profesional

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 6
E d i t o r i a l
Es un verdadero placer presentar en las páginas de la Revista de la Fundación Juan José Carraro, “Periodoncia, Oseointegración e Implantes” un trabajo científico sobre Medicina Periodontal. Estado Actual y Práctica Clínica”.
Para la ejecución del mismo reunimos a los principales profesores e investigadores de nuestra especialidad para presentar una visión actual completa y las posibles repercusiones clínicas sobre este tema.
Se podrá observar durante la lectura y en las referencias bibliográficas, que es altamente relevante la contribución científica de los autores. Los mismos dedicaron parte de su valioso tiempo a la cuidadosa elaboración de sus textos.
Para la formulación y ejecución de los trabajos aquí presentados tuvimos el incentivo y el apoyo de Colgate, un compañero constante de La Sociedad Brasileña de Periodoncia (SOBRAPE) y de La Fundación Juan José Carraro, en sus realizaciones más importantes.
Agradecemos especialmente a Ceci Moresco, Patricia Scolletta y Flavio Namur, por el reconocimiento al valor de la Periodoncia y por la amistad ofrecida para el desarrollo de este trabajo.
Esperamos que la lectura de los mismos pueda contribuir a la continua formación científica de todos.
Un abrazo,
Roberto F. M. Lotufo (in memoriam)Presidente de SOBRAPE
Giuseppe A. RomitoPresidente da SOBRAPE
Adolfo J. AragonésDirector
Estimados Colegas,

Artículos originales
Resumen
La enfermedad periodontal es una infección que pue-de llevar a la pérdida del periodontum de una manera irreversible y, en sus fases más adelantadas, puede re-sultar en la pérdida del elemento dentario. Por esto las investigaciones sobre la prevalencia de la enfermedad periodontal tienen grande importancia para que los profesionales, legos y gobernantes puedan identificar la prevalencia y la severidad de la enfermedad, e inclu-so puedan dibujar estrategias de salud individuales y comunitarias de prevención, tratamiento y control de la enfermedad periodontal. El objetivo de esta revisión ha sido analizar los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad y su distribución en América Latina. Se utilizaron diversas investigaciones para la evaluación periodontal de individuos de diferentes edades y sitios geográficos. Basados en los resultados y observaciones de los trabajos presentados, la enfermedad periodontal en la forma de gingivitis o periodontitis parece tener una alta prevalencia en la población. Estas observacio-nes son, sin embargo, derivadas de investigaciones rea-lizadas en un número limitado de sitios. Se necesitan más investigaciones epidemiológicas para dibujar con precisión el perfil de esta enfermedad en la población de América Latina.
unitermos: epidemiología, periodontitis, gingivitis, periodoncia. R Periodontia 2007; 17:07-13.
Epidemiología de la enfermedad periodontal en América Latina
Mauricio G. Araújo1 , Flavia Sukekava2
1 Profesor Asociado del Departamento de Odontología, Universidad Estadual de Maringá2 Alumna del curso de maestrazgo en Periodoncia de la Facultad de Odontología, Universidad de São Paulo
IntRoduccIón
Enfermedad periodontal es un grupo de enfermedades inflamatorias de origen infecciosa, que incluye gingivitis y periodontitis, que afectan los tejidos de sustentación del diente. La placa bacteriana o biofilme microbiano que se acumula alrededor de los dientes y penetra den-tro del surco gingival es el agente etiológico primario de esta enfermedad (Socranky & Haffajee, 1992). La enfer-medad periodontal puede llevar a la pérdida irreversible del periodontum y, en sus fases más avanzadas, puede resultar en la pérdida del elemento dentario (Page & Schroeder, 1990). Este daño causado a los tejidos bu-cales produce una evidente repercusión negativa en la calidad de vida del individuo. Aspectos funcionales del sistema estomatognático, como la masticación, deglu-ción y habla, pueden quedarse comprometidos, incluso la estética de la sonrisa y, frecuentemente, la autoestima personal. Así, investigaciones sobre la prevalencia de la enfermedad periodontal son muy importantes para que los profesionales, legos y gobernantes puedan identi-ficar la prevalencia y la severidad de la enfermedad y también dibujar estrategias de salud individuales y co-munitarias de prevención, tratamiento y control de la enfermedad periodontal.
Durante los últimos años la relación de la enfermedad periodontal con posibles factores de riesgo, como fu-mar, y condiciones sistémicas específicas como diabe-tes, problemas cardiovasculares, parto prematuro, etc. (Williams & Offenbacher, 2000) han recibido mucha atención. Considerándose este contexto, es aún más importante estudiar la prevalencia de la enfermedad periodontal. Por lo tanto, el objetivo de esta revisión es analizar los aspectos epidemiológicos de esta enferme-dad y su distribución en América Latina.
Mauricio G. araújo , flavia sukekava 7
Epidemiology of periodontal disease in Latin America

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 8
ePIdemIología de la enfeRmedad PeRIodontal
La epidemiología es una ciencia inductiva que estudia la prevalencia y distribución de una enfermedad o con-dición fisiológica en la población y los factores que in-fluencian esa distribución (Papapanou & Lindhe, 2004; Oppermann, 2005). La investigación de la distribución de la enfermedad periodontal y sus factores de riesgo en la población ofrecen una oportunidad única para que se conozcan muchas de sus características. Así, es posible (i) confirmar la relación entre posibles facto-res de riesgo y la enfermedad periodontal, (ii) descu-brir nuevos factores de riesgo, (iii) identificar diferen-cias de aparecimiento y progresión de la enfermedad en diferentes poblaciones y (iv) proveer información para la implantación de estrategias de prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal (Albandar & Rams, 2002). En resumen, la epidemiología de la enfer-medad periodontal proporciona una oportunidad de conocer y comprender el impacto que esta enferme-dad impone a la población.
Un aspecto importante que se debe observar en la in-terpretación de investigaciones epidemiológicas es que muchas han adoptado algún tipo de índice periodontal, como el índice Ramfjord, el índice periodontal comunita-rio (IPC) o el índice periodontal comunitario de necesidad de tratamiento (IPCNT), mientras otras investigaciones han establecido el sondeo de seis sitios por diente, en to-dos los dientes, para evaluar las condiciones periodonta-les de la población estudiada. Realmente, la Organización Mundial de la Salud (Brasil. Ministerio de la Salud, 2001) preconiza la utilización del IPC y este índice ha sido am-pliamente utilizado en levantamientos epidemiológicos en muchos países, principalmente en los países en de-sarrollo (Gjermo et al, 2002; Papapanou & Lindhe, 2004; Bassani et al, 2006). En este índice se divide la boca en sextantes y 1 diente es examinado y recibe una de las siguientes notas: 0: salud periodontal; 1: sangrado gingi-val; 2: cálculo y sangrado; 3: bolsas periodontales (de 4 a 5mm de profundidad); 4: bolsas periodontales profundas (6mm o más de profundidad). Está claro que al usar un índice periodontal, la investigación no tiene el objetivo ni la capacidad de hacer una análisis pormenorizada de la presencia y extensión de la enfermedad, sino aplicar una sistemática simple y reproducible que se pueda utili-zar en el examen en grande escala (Greene, 1990). Infeliz-mente, esta simplificación puede causar una evaluación incorrecta de la extensión del problema y resultados di-ferentes entre las investigaciones (Kingman & Albandar, 2002). Por ejemplo, cuando un índice determina que sólo un pequeño grupo de dientes/ cuadrante será examina-
do, se deja de examinar otros dientes/ cuadrantes que pueden presentar enfermedad y si estos dientes que son el blanco del proceso no están ubicados en la boca del paciente o cuadrante, es peor porque se deja de identi-ficar completamente la presencia de la enfermedad. Di-ferentes investigaciones evaluando la capacidad del IPC para identificar correctamente la enfermedad periodon-tal confirman que él consistentemente subestima la pre-valencia real de la enfermedad (Bassani et al, 2006; Souza & Taba Junior, 2004).
gIngIvItIs
Investigaciones en Brasil que han evaluado la gingivitis por medio de la presencia de sangrado cuando se hizo un sondeo alrededor de todos los dientes han verifica-do que la gingivitis tiene una prevalencia extremamente alta. Cunha & Chambrone, 1988 a, b, estudiaron una po-blación de 811 adolescentes. 320 de ellos tenían un nivel socioeconómico de medio a alto y 491, un nivel socioeco-nómico bajo. Los autores observaron que el 98% de los adolescentes de 7 a 14 años con un nivel socioeconómico más alto presentaron sangrado gingival. Además, el 100% de los individuos con baja rienda y del mismo grupo de edad también presentaron sangrado, sin distinción esta-dísticamente significante entre los géneros. Esta alta pre-valencia de gingivitis fue confirmada por Kato Segundo et al, 2004, que examinaron 104 individuos con edades diferentes en Contagem, Minas Gerais, y verificaron que la prevalencia de sangrado en el sondeo fue el 98%.
Sin embargo, otras investigaciones con poblaciones brasileñas más pequeñas y utilizando índices periodon-tales encontraron resultados diferentes. Cangussu et al, 2007 evaluaron 157 individuos (107 adultos y 50 indivi-duos mayores) con el IPC. Los resultados mostraron que la frecuencia de sangrado gingival por sextante en una población de adultos jóvenes fue en media del 13%. En los individuos con más de 65 años, la media de sangrado gingival por sextante tubo una queda considerable (el 0,5%) porque el número de individuos en este grupo de edad que tenia dientes fue muy pequeño (el 61% de los sextantes excluidos). Utilizándose la misma metodolo-gía, Menezes et al, 2001, observaron en un levantamien-to epidemiológico con 125 pacientes entre 15 y 65 años, en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que el 17,6% de ellos presentaban sangrado gingival. El levantamiento epidemiológico hecho por el Ministerio de la Salud de Brasil (Brasil, Ministerio de la Salud, 2004) incluyendo una muestra de más de 35 mil individuos también eva-luados con el índice periodontal comunitario (IPC) re-veló que la prevalencia de gingivitis fue del 19%, 10% y

Artículos originales
el 3% respectivamente en grupos de edades de 15-19, 35-44 y 65-74 años. Es importante notar que el mismo levantamiento alerta que debido a la grande frecuencia de edentulismo parcial o total (por ejemplo, 80% en el grupo de 65-74 años), muchos dientes o sextantes no fueron examinados, resultando en la baja prevalencia encontrada. Se nota claramente una grande discrepan-cia entre los resultados obtenidos por las investigaciones que examinaron todos los dientes (Cunha & Chambrone, 1998 a, b y Kato Segundo et al, 2004) y las que utilizaron el IPC (Cangussu et al, 2001; Menezes et al, 2001; Minis-terio de la Salude de Brasil, 2002). La prevalencia de la gingivitis en la población es substancialmente más baja en las investigaciones donde se utilizó el IPC.
En México, 361 individuos entre 11 y 77 años fueron exa-minados periodontalmente usándose el índice de Ra-mfjord (Camilo et al, 2000). Los resultados indicaron que la presencia de gingivitis desde leve hacia moderada va-rió del 20% al 45% en individuos entre 10 y 19 años. En el grupo de edades de 20 a 29 años esta frecuencia fue el 37%. En Argentina, Barletta et al, 2006, examinaron 149 adolescentes de 14 a 15 años con el índice de Ramfjord. Los autores observaron que sólo el 33% de los sujetos presentaron sangrado gingival en el sondeo, siendo que el 67% de estos eran varones. En esta población no se encontró profundidad clínica de sondeo y nivel de in-serción compatibles con periodontitis.
PeRIodontItIs
Todas las investigaciones epidemiológicas hechas en Brasil presentadas aquí usaron como metodología el
examen de profundidad del sondeo y/o el nivel clínico de inserción alrededor de todos los dientes (Tabla 1).
En la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Susin y colaboradores hicieron diversos estudios epidemioló-gicos en la población metropolitana (Susin et al, 2004 a, b; Susin & Albandar, 2005; Susin et al, 2005). En estos estudios se utilizó una población derivada de una lar-ga muestra de habitantes de la ciudad. Esta población estudiada fue obtenida desde 11 áreas geográficas dis-tintas que incluían individuos de alta y baja condición socioeconómica. Susin et al, 2004 a, evaluaron la fre-cuencia y extensión de la pérdida de inserción en 853 individuos dentados entre 30 y 103 años. Los resultados mostraron que aproximadamente el 79% y el 52% de los individuos presentaban respectivamente pérdida de in-serción ≥ 5mm y ≥ 7 mm. Hombres, no blancos, de baja condición socioeconómica, presentaron más pérdida de inserción clínica. El tabaco también mostró que es un factor agravante de la pérdida de inserción. Utilizán-dose esta población como muestra, Susin et al, 2004b observaron que el 50% de los individuos presentaron ≥ 30% de los dientes con pérdida de inserción ≥ 5 mm. A continuación, la ocurrencia de diferentes profundidades de bolsa periodontal en esta población fue analizada (Susin et al, 2005). Los autores observaron que el 65% y el 25% de los individuos presentaron respectivamente profundidad de bolsa ≥ 5mm y ≥ 7mm. 32% de ellos te-nían bolsas generalizadas y el 34% presentaban bolsas localizadas. La frecuencia de bolsa con profundidad ≥ 5mm fue más grande en hombres y en no blancos. Los individuos fumadores presentaron significativamente más bolsas ≥ 5mm que los no fumadores. La frecuencia de periodontitis agresiva en individuos jóvenes fue in-
Tabla 1
Autores Muestras Género (V/H) Edad Resultados
Susin et al 2004a 853 388/465 30-103 El 79% y el 52% de los individuos tenían respectivamente PNCI ≥ 5mm y ≥7mm
Susin et al 2004b 853 388/465 30-103 El 50% de los individuos presentaron ≥ 30% de los dientes con PNCI ≥ 5mm
Susin et al 2005 853 388/465 30-103 El 65% y el 25% de los individuos presentaron respectivamente PBS ≥ 5mm y ≥ 7mm
Susin & Abandar 2005 612 291/321 14-29El 5,5% de los individuos presentaron periodontitis agresiva (PNCI en ≥ 4 dientes de ≥ 4 o ≥ 5mm, de acuerdo con el grupo de edades)
Cortelli et al 2002 600 244/356 15-25 El 45% de los individuos presentaron PNCI ≥3mm
Kato Segundo et al 2004 104 41/63 13-60 El 64% de los individuos presentaron PNCI ≥ 4mm en por lo menos 1 sitio
Bassani et al 2005 400 169/231 18-59 El 64% de los individuos presentaron PNCI ≥ 3mm en 3 sitios
PNCI: pierda del nivel clínico de inserción - PBS: profundidad de la bolsa en el sondeo
Mauricio G. araújo , flavia sukekava 9

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 10
cluso estudiada por este grupo de investigadores (Susin & Albandar, 2005). Una muestra de 612 individuos con edades de 14 a 29 años fue seleccionada. Periodontitis agresiva fue definida como la pérdida de inserción en ≥ 4 dientes de ≥ 4mm o ≥ 5mm en respectivamente in-dividuos entre 14 y 19 años y 20 y 29 años. Los resulta-dos demostraron que el 5,5% de la población estudiada presentaba periodontitis agresiva. La prevalencia de la enfermedad fue más alta en individuos no blancos y en hombres que en individuos blancos y mujeres.
Cortelli et al, 2002, evaluaron periodontalmente 600 in-dividuos de 15-25 años en Taubaté, SP. Los resultados mostraron que el 45% de los individuos presentaban al-gún comprometimiento periodontal y el 5% presentaron periodontitis en su forma más avanzada. Kato Segundo et al, 2004, examinaron 104 individuos con más de 13 años en la comunidad de Arturo’s, en Minas Gerais. Los investigadores observaron que en el 64% de la muestra había por lo menos 1 sitio con pérdida de inserción (PI) ≥ 4mm. La prevalencia de profundidad clínica de son-deo (PS) ≥ 4mm en individuos jóvenes (de 13 a 20 años) fue del 27%. Bassani et al, 2006, evaluaron 400 pacientes de una pequeña población en la zona rural del sur de Brasil, en una oficina particular. La prevalencia de la en-fermedad periodontal, definida por los autores como la presencia de pérdida de nivel clínico de inserción de por lo menos 3mm en 3 sitios examinados en dientes dife-rentes, excluyéndose aquí los casos de recesión gingival en las superficies libres, fue el 69%.
En venezuela, Ortiz en 2000 examinó 214 niños de 6 a 13 años utilizando el índice periodontal de Russell. La auto-ra observó que sólo el 27% de la muestra exhibió algún comprometimiento periodontal. En Habana, Cuba, Al-fonso Betancourt et al, 2004, examinaron 984 individuos de 15 años a ≥ 65 años utilizando el IPCNT. Los autores observaron que más del 50% de la población presentó alguna alteración en los tejidos periodontales. López et al, 2001, hicieron un estudio en la ciudad de Santiago, Chile, con 9.162 estudiantes entre 12 y 21 años. Seis la-dos por diente de todos los incisivos, primeros y segun-dos molares presentes fueron evaluados con una sonda milimetrada. Los autores observaron que se localizó una pérdida de inserción clínica ≥3mm, respectivamente, en el 69,2%, 16% y 4,5% de la muestra.
En Yucatán, México, Hernández et al, 2000, hicieron un levantamiento epidemiológico envolviendo 2.140 es-tudiantes de 6-14 años. Se utilizó el índice de Russell para evaluar la condición periodontal de la población. Los autores observaron que aproximadamente el 61% de la población estudiada presentó comprometimien-
to periodontal. Aún en México, Carrillo et al, 2000, uti-lizaron el índice de Ramfjord para la evaluación perio-dontal de 361 individuos. Los resultados demostraron que en los grupos con edades a partir de los 40 años, el 38,8% de los individuos mostró señales de periodon-titis desde leve hasta grave. Rivas et al, 2000, en otra región de México, Zacatecas, evaluaron 540 individuos de bajo nivel socioeconómico. Los investigadores utili-zaron el índice de Russell. Basada en los resultados ob-tenidos, la condición periodontal empeoró conforme la edad aumentó porque los individuos jóvenes pre-sentaron un índice de 0,4, los adultos 0,7 y los mayores 1,3. Borges-Yáñes et al, 2006, estudiaron una población de 473 individuos mayores de la Ciudad de México, México. Los autores observaron que el 28% de la mues-tra presento periodontitis moderada con por lo menos 2 sitios con pérdida de inserción ≥ 4mm y el 11% pre-sento periodontitis grave.
dIscusIón y conclusIón
Basado en los resultados y observaciones de los trabajos presentados, la enfermedad periodontal en la forma de gingivitis o periodontitis parece tener una alta prevalen-cia en la población. En Brasil, por ejemplo, la prevalencia de la gingivitis es de aproximadamente el 100% (Cunha & Chambrone, 1998 a, b; y Kato Segundo et al, 2004) y la de la periodontitis es incluso considerablemente alta. Susin et al, 2004 a; Susin et al, 2004b mostraron en Brasil que el 79% y el 65% de la población estudiada presento, respectivamente, pérdida de inserción y profundidad de bolsa ≥ 5mm. Estos resultados son confirmados por es-tudios que utilizaron una metodología semejante (Kato Segundo et al, 2004; Bassani et al, 2006). Sin embargo, formas más severas de la enfermedad periodontal (pe-riodontitis agresiva) parecen atingir un porcentaje más bajo de la población, aproximadamente el 5% (Cortelli et al, 2002; Susin & Albandar, 2005).
Además de Brasil, pocas investigaciones en América Latina han utilizado un examen completo de la boca para evaluar periodontalmente la población (López et al, 2001). Muchas investigaciones han utilizado el IPC u otros índices para evaluar periodontalmente las pobla-ciones. Mientras trabajos en Brasil que han analizado el periodontum por medio de un examen completo han encontrado porcentajes altos de prevalencia de la en-fermedad periodontal (Susin et al, 2004 a, b), investiga-ciones en otros países de América Latina que han uti-lizado índices periodontales han obtenido porcentajes razonablemente más bajos (Ortiz, 2000; Rivas et al, 2000; Alfonso Betancourt et al, 2004 a, b; Borges-Yáñes et al,

Artículos originales
2006). Es probable que la diferencia en la metodología empleada para evaluar la presencia de la enfermedad sea la razón de esto (Kingman & Albandar, 2002). En este caso, los resultados de las investigaciones que han utili-zado índices periodontales habrán subestimado muchí-simo la prevalencia de la enfermedad. Es deseable que más investigaciones, idealmente todas, examinen todas las superficies de todos los dientes. Esta metodología es claramente más trabajosa, pero revelaría con más preci-sión el cuadro epidemiológico de la enfermedad perio-dontal entre los latinos.
Otro aspecto importante que dificulta el conocimiento de la situación periodontal en América Latina es el limi-tado número de trabajos epidemiológicos, o incluso la limitada divulgación de ellos. Es importante que los da-tos obtenidos en los levantamientos epidemiológicos sean publicados en publicaciones indexadas, de grande circulación, para que se pueda garantizar que (i) haya di-vulgación adecuada, (ii) que otros grupos de investiga-ción puedan repetir la metodología y (iii) que se pueda comparar los datos encontrados en otros sitios, con otras poblaciones. Por lo tanto, a pesar de que los datos epi-demiológicos mencionados anteriormente indiquen una alta prevalencia de la enfermedad periodontal, no hay datos suficientes para que se dibuje exactamente el perfil de esta enfermedad en la población de América Latina.
Los resultados observados en las investigaciones in-dican una relación próxima entre la enfermedad pe-riodontal y el nivel socioeconómico. Así que los indi-viduos con condiciones socioeconómicas más difíciles presentan la enfermedad periodontal más grave (Ortiz, 2000; Menezes et al, 2001; Susin et al, 2004 a; Alfon-so Betancourt et al, 2004 a; Borges-Yáñes et al, 2006; López et al, 2006; López & Baelum, 2006). Es probable que cuanto peor sea la condición socioeconómica y más difícil el acceso a los servicios de la salud gene-ral y odontológica, peor será la condición periodontal. Esto parece reflejarse incluso en la diferencia entre la población urbana y la rural, con peor salud periodon-tal en la segunda (Hernández et al, 2000). A pesar de la diferencia en la metodología empleada en la eva-luación de los individuos adultos y de las diferencias geográficas, la progresión de la enfermedad periodon-tal parece acompañar la progresión de la edad, con una población de individuos mayores mostrando los peores estándares de salud periodontal (Camillo et al, 2000; Rivas et al, 2000; Alfonso Betancourt et al, 2004 a, b; Kato Segundo et al, 2004; Borges-Yáñes et al, 2006). Las investigaciones presentadas incluso relatan que los individuos fumadores presentaron condiciones de salud periodontal significativamente peores que los no
fumadores (Alfonso Betancourt et al, 2001 a, b; Ortiz, 2000; Rivas et al, 2000, Carrillo et al, 2000; Cortelli et al, 2002; Souza & Taba Junior, 2004; Susin et al, 2004 a; Cor-telli et al, 2005; Borges-Yáñes et al, 2006).
En resumen, la enfermedad periodontal parece ser una enfermedad extremamente común en la pobla-ción brasileña y en la de otros países de América La-tina. Hugoson et al, 2003, estudiaron durante 30 años en una población sueca el efecto de un programa de control de la placa con medidas educacionales y pre-ventivas en los parámetros clínicos periodontales. Los autores mostraron que fue posible disminuir profun-damente la prevalencia de la enfermedad periodon-tal con las medidas adoptadas. Siguiendo el ejemplo de experiencias como esta hechas por Hugoson et al, 2003, América Latina debería intentar mejorar la salud periodontal de la población por medio de in-versiones prioritarias en políticas de salud orientadas para la prevención. Es incluso muy importante que se reconozca que esta alta prevalencia de la enfermedad periodontal puede exponer grande parte de la pobla-ción a condiciones que lleven a un agravamiento de la salud general. Estas condiciones serán abordadas en los próximos capítulos.
aBstRact
Periodontal disease is an infection that may lead to an irreversible loss of periodontal tissues and, in ad-vanced stages, result in tooth loss. Thus, studies on the prevalence of periodontal disease are of utmost impor-tance to allow dentists, lay person and govern identify the prevalence and severity of the disease as well as, build individual and collective strategies for preven-tion, treatment and control of the disease. The aim of the present review article was to analyze the epide-miological aspects and distribution of such disease in Latin America. Several studies were used to evaluate the periodontal conditions of individuals in various age groups and geographic areas. Based on the results and observations present in the studies, periodontal disease, either gingivitis or periodontitis, seems to be highly prevalent in the population. This observation is, however, obtained from studies performed in a limited number of regions. It is necessary to perform a larger number of epidemiological studies to describe preci-sely the distribution of the periodontal disease in the Latin American population.
uniterms: epidemiology, periodontitis, gengivitis, periodontics.
Mauricio G. araújo , flavia sukekava 11

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 12
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
1- Albandar J & Rams T. Global Epidemiology of periodontal diseases: an overview Periodontol. 2000, 2002; 29, 7-10.
2- Alfonso Betancourt NM, Martinez Naranjo T, Pria Barros MC, Martinez AR, Alfonso AG. Salud bucal de la población: Policlíni-cos “Plaza de la Revolución” y “Héroes del Moncada”, 1999-2001. Rev Cubana Estomatol. [online]. jan,.abr. 2004, vol.41, no.1. Disponível na URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072004000100007&lng=es&nrm=isso.
3- Alfonso Betancourt NM, Pria Barros MC, Alfonso Betancourt O, Alfonso GA. b Analysis Análisis de la situación de salud bu-cal según condiciones de vida: Área de salud “Camilo Cien-fuegos”, 2001. Rev Cubana Estomatol. [online]. Jan,abr. 2004, vol.41, no.1. Disponible en URL: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 5072004000100008&lng=es&nrm=isso.
4- Barletta L, Klein PL, Frontini MEG, Tau DG, Salvi ND, Friso E, ReynosoRS, Urrutia MI. Observaciones del estado periodontal de una población de adolescentes: Rev. Fundac. Juan Jose Ca-rraro; 2006.11(23).
5- Bassani DG, Silva CM, Oppermann R. validity of the com-munity periodontal index of treatment need´s (CPITN) for population periodontitis screening. Cad Saúde Pública 2006.22(2):277-283.
6- Borges-Yáñes SA, Irigoyen-Camacho ME, Maupomé G. Risk factors and prevalence of periodontitis in community dwe-lling elders in Mexico. J Clin Periodontol 2006. 33:184-194.
7- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.a Departamento de Atenção Básica. Projeto SB Brasil 2003: con-dições de saúde bucal da população brasiliera 2002-2003: re-sultados principais/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
8- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde Bu-cal. Projeto SB 2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: manual do examinador/ Secretaria po-
líticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Área Técni-ca de Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
9- Cangussu MCT, Coelho EO, Castellanos-Fernandez RO. Con-dições de saúde bucal em adultos e idosos em Itatiba-SP, Bra-sil-2000. Rev Odontol UNESP 2001. 30(2):245-256.
10- Carrillo MJ, Castillo GM, Hernández RHG, Zermeño IJ. Estu-dio epidemiológico de las enfermedades periodontales en pa-cientes que acuden a la facultad de estomatología de la UASLP. Revista ADM 2000; 57 (5): 205-213.
11- Cortelli JR, Cortelli SC, Pallos D, Jorge AOC. Prevalência de periodontite agressiva em adolescentes e adultos jovens do vale do Paraíba. Pesqui Odontol Bras 2002. 16(2):163-168.
12- Cortelli JR, Cortelli SC, Jordan S, Haraszthy vI, Zambon JJ. Prevalence of periodontal pathogens in Brazilians with ag-gressive or chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2005. 32:860-866.
13- Cunha ACP, Chambrone LA. (a) Prevalência de gengivite em crianças. Revista de Periodontia 1998;7:1-5.
14- Cunha ACP, Chambrone LA. (b) Prevalência de gengivite em crianças de nível social baixo. Revista de Periodontia 1998;7:6-10.
15- Gjermo P, Rosing CK, Susin C, Oppermann R. Periodon-tal diseases in Central and South America.Periodontol 2000. 2002;29:70-8.
16- Greene JC. General principles of epidemiology and me-thods for measuring prevalence and severity of periodontal disease In: ed. Genco R, Goldman HM, Cohen DW, Contempo-rary Periodontics. Philadelphia: The C.v. Mosby Company: 1990. p. 97-105.
17- Hernández PLR, Tello LT, Hernández TFJ, Rosette MR. Enfer-medad periodontal: prevalencia y algunos factores asociados en escolares de una región mexicana. Revista ADM 2000; 57 (6): 222-230.
18- Hugoson A, Koch G, Gothberg C, Helkimo AN, Lundin SA, Norderyd O, Sjodin B, Sondell K. Oral health of individuals aged 3-80 years in Jonkoping, Sweden during 30 years (1973-2003). I. Review of findings on dental care habits and knowledge ofo-ralhealth.Swed Dent J. 2005;29(4):125-38.

Artículos originales
19- Kato Segundo T, Ferrreira EF, Costa JE. A doença periodon-tal na comunidade negra dos Arturo´s, Contagem, Minas Ge-rais, Brasil. Cad Saúde Pública 2004; 20 (2): 596-603.
20- Kingman A & Albandar J. Methodological aspects of epi-demiological studies of periodontal diseases. Periodontology 2000. 2002; 29.11-30.
21- López R, Fernández O, Jara G, Baelum v. Epidemiology of clinical attachment loss in adolescents. Journal of Periodonto-logy 2001: 72, 1666-1674.
22- López R & Baelum, v. Gender. Differences in tooth loss among Chilean adolescents: socio-economic and behavioral correlates. Acta Odontologica Scandinavica 2006; 64:169-176.
23- López R, Fernández O, Jara G, Baelum v. Social gradients in periodontal diseases among adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 2006; 34:184-96.
24- Menezes AG, Duarte CA, Todescan JH, et al. Prevalência da cárie dentária e índice periodontal comunitário de necessida-de de tratamento numa população com faixa etária de 15 a 65 anos, na cidade de Campo Grande-MS, Brasil. RPG Rev Pós Grad 2001, 8(2),149-156.
25- Oppermann Rv, Susin C, Rosing C, Costa FO, Corraini P, Arau-jo MWB, Cortelli SC. Epidemiologia das doenças periodontais. Revista de Periodontia 2005; 15(4).63-76.
26- Ortiz AR. Condiciones de vida y de salud bucal del escolari-zaddi y su familia. Municipio Caroni. Estado Bolivar. 1992. Acta Odontol venez 2000. 38 (1).
27- Page R & Schroeder H. Structure and Pathogenesis. In: Schuluger S, Youdelis R, Page R, Hohnson RH Periodontal Di-seases. Basic phenomena, clinical management, and occlusal and restorative interrelationships 2 ed. Philadelphia: Lea & Fe-biger: 1990. p.183-220.
28- Papapanou PN & Lindhe J. Epidemiology of periodontal disease. In: Lindhe J, et al. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Cap.2, ed 4, Blackwell Publishing. Dinamarca. 2004. p.50-80.
29- Rivas GJ, Salas LMA, Treviño RME. Diagnóstico situacional de las afecciones bucodentales en la población de la ciudad de
Zacatecas, México. Revista ADM 2000; 57 (6): 218-221.
30- Socransky S & Haffajee A. The bacterial etiology of destruc-
tive periodontal disease: current concepts. J Periodontol. 1992;
63(4 Suppl):322-31.
31- Souza SLS & Taba Junior M. Cross-sectional evaluation of
clinical parameters to select high prevalence populations for
periodontal disease. The site comparative severity methodolo-
gy. Braz Dent J 2004:15(1);46-53.
32- Susin C, Hass A, Haugejorden O, Albandar JM. (a) Periodon-
tal attachment loss in an urban population of Brazilian adults:
effect of demographic, behavioral, and enviromental risk indi-
cators. J Periodontol 2004;75:1033-1041.
33- Susin C, Oppermann R, Haugejorden O, Albandar JM. (b)
Periodontal attachment loss attributable to cigarette smo-
king in an urban Brazilian population. J Clin Periodontol. 2004
Nov;31(11):951-8.
34- Susin C, valle P, Oppermann R, Haugejorden O, Albandar
J. Occurrence and risk indicators of increased probing dep-
th in an adult Brazilian population. J Clin Periodontol. 2005
Feb;32(2):123-9.
35- Susin C & Albandar JM. Aggressive periodontitis in an
urban population in southern Brazil. J Periodontol. 2005
Mar;76(3):468-75.
36- Williams RC & Offenbacher S. Periodontal medicine: the
emergence of a new branch of periodontology. Periodontol.
2000, 2000; 23:9-12
dirección para correspondencia:
maurício g. araújo
Rua silva Jardim, 15, sala 3
ceP 87013-010 - maringá-PR - Brasil
e-mail: [email protected]
Mauricio G. araújo , flavia sukekava 13

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 14
Desde la infección focal hasta la medicina periodontal
Magda Feres1, Luciene Cristina de Figueiredo2
1 Doctora en Biología Oral por Harvard University – Organizadora de posgrado y investigación en Odontología – Universidad Guarulhos2 Doctora en Periodoncia por Universidad Estadual Paulista – Viceorganizadora de posgrado y investigación en Odontología – Universidad Guarulhos
Resumen
La participación de las bacterias de la cavidad oral en la etiopatogenia de otras enfermedades en el organismo puede ocurrir por medio de la migración de la propia bacteria hasta el foco de infección extraoral o por medio del establecimiento de un cuadro inflamatorio crónico que empieza en la infección ubicada en la boca. Eviden-cias científicas recientes sugieren que las enfermedades periodontales pueden interferir en la salud sistémica por medio de eses dos mecanismos, principalmente por medio de la liberación continua de diversos mediadores químicos y subproductos de la inflamación. Concentra-ciones plasmáticas elevadas de esas substancias duran-te periodos prolongados pueden influenciar el inicio o la progresión de otras enfermedades, como eventos adversos en el embarazo y enfermedades cardiovas-culares. Este artigo presenta un breve histórico sobre la influencia de bacterias orales en la salud sistémica, desde la teoría de la Infección Focal hasta el concepto actual de Medicina Periodontal. Son abordados incluso los mecanismos de interacción entre la microbiota pe-riodontopatogénica y la respuesta del hospedero.
unIteRmos: enfermedades periodontales; etiología; microbiología; infección focal; citocinas; inflamación. R Periodontia 2007; 17:14-20.
IntRoduccIón
Las primeras menciones de la posible influencia de los microorganismos orales en la salud sistémica datan del inicio del siglo XX. En 1900 Dr. William Hunter, famoso médico británico, introdujo el concepto de la “Septice-mia Oral” (Hunter, 1900), que años más tarde fue sustitui-
do por el termo “Infección Focal” (Billings, 1912; Rosenow, 1919). Se acreditaba que los microorganismos presentes en la boca, principalmente en los dientes infeccionados, podrían actuar como factores causadores de diversas enfermedades sistémicas, incluso artritis, nefritis, aborto espontáneo, reumatismo, meningitis, neumonía y cáncer gástrico, entre otras (Miller, 1891; Billings, 1912). Basado en este concepto los últimos años de la década de 20 fueron un periodo de la historia cuando los dientes pe-riodontalmente o endodóncicamente comprometidos eran indiscriminadamente removidos para evitar focos de infección (O’Reilly & Claffey, 2000).
La teoría de la Infección Focal empezó a ser cuestiona-da a partir de 1930. Investigadores y clínicos observaron que no había evidencias concretas para que se apuntara como causa de la ocurrencia de todas las enfermedades sistémicas la presencia de dientes comprometidos. Hubo un cambio en la filosofía del tratamiento odontológico que volvería a ser, a partir de aquel momento, más res-tauradora y menos mutiladora. Se siguió un período de desarrollo de protocolos científicos para la investigación de problemas clínicos de diversas naturalezas. Cuanto más la ciencia se profundizaba en la teoría de la boca como siendo el foco de infección, más se quedaba clara la existencia de situaciones en que las bacterias orales podrían afectar estructuras distantes, como en el caso del riesgo de los microorganismos presentes en la boca causaren endocarditis bacteriana en pacientes suscep-tibles (Barnett, 2006). En 1955 la American Heart Asso-ciation publicó la primera recomendación oficial para la prevención de endocarditis bacteriana después de pro-cedimientos dentales y del tracto respiratorio (Jones et al, 1955). Esto sería el primer momento de la historia en que la medicina reconocía la cavidad oral como el foco para una infección lejana.
From focal infection to periodontal medicine

Artículos originales
Muchos desarrollos científicos ocurridos desde el final de la década de 80, como el perfeccionamiento de los dibujos experimentales, de los métodos estadísticos, epidemiológicos y de laboratorio, además de una mejor comprensión de la etiopatogenia de las infecciones pe-riodontales, recuperaron la teoría de la “Infección Focal Bucal”, ahora con más bases científicas. Muchos estudios empezaron a focalizar la relación entre enfermedades periodontales y ciertas condiciones sistémicas, como enfermedades cardiovasculares y eventos adversos del embarazo (para revisión, ver Passanezi et al y Saba-Chujfi et al en este suplemento). Paralelamente, se intensifica-ron los estudios sobre factores de riesgo relacionados al inicio y progresión de las enfermedades periodontales (para revisión ver Novaes Jr et al, Sallum et al, y Lotufo en este suplemento). Esta línea de investigación es ge-néricamente conocida como Medicina Periodontal que, por su importancia, ha atraído más y más la atención de investigadores y clínicos. El rigor científico cada vez más grande de los estudios en Medicina Periodontal ha per-mitido una evaluación consistente de la plausibilidad biológica de estas posibles interacciones en una tentati-va de distinguir casualidad de causalidad.
el foco – la mIcRoBIota oRal
Las investigaciones en Medicina Periodontal han eva-luado las posibles asociaciones entre los patógenos periodontales y diversas condiciones sistémicas. En este sentido, el conocimiento de la composición de la micro-biota asociado con las enfermedades periodontales es fundamental para mejor comprender esa literatura.
Las diferentes superficies de la cavidad oral son na-turalmente colonizadas por una grande diversidad de microorganismos (Kumar et al, 2005; Socransky & Haffajee, 2005). La cantidad y la calidad (composición) de esa microbiota, principalmente del biofilme pre-sente en los dientes, son factores determinantes de la condición periodontal. Los niveles totales de bacterias en el ambiente subgingival pueden variar bastante de acuerdo con la condición periodontal, desde aproxi-madamente 103 en sitios rasos y saludables hasta 108 en bolsas periodontales profundas (Socransky & Haffa-jee, 1994). La Figura 1 presenta la comparación de la cantidad total de microorganismos presente en el bio-filme subgingival y en la saburra lingual de individuos
Tabla 1
Relación de las cepas bacterianas empleadas en la confección de las sondas de DNA
Espécies Cepas Espécies Cepas
Actinomyces gerencseriae 23860a Leptotrichia buccalis 14201a
Actinomyces israelii 12102a Neisseria mucosa 19696a
Actinomyces naeslundii 1 12104a Parvimonas micra 33270a
Actinomyces naeslundii 2 43146a Porphyromonas gingivalis 33277a
Actinomyces odontolyticus 17929a Prevotella intermedia 25611a
Aggregatibacter actinomycetemcomitans a,b 43718a/29523a Prevotella melaninogenica 25845a
Campylobacter gracilis 33236a Prevotella nigrescens 33563a
Campylobacter rectus 33238a Propionibacterium acnes I e II 11827a/11828 a
Campylobacter showae 51146a Selenomonas noxia 43541a
Capnocytophaga gingivalis 33624a Streptococcus anginosus 33397a
Capnocytophaga ochracea 33596a Streptococcus constellatus 27823a
Capnocytophaga sputigena 33612a Streptococcus gordonii 10558a
Eikenella corrodens 23834a Streptococcus intermedius 27335a
Eubacterium nodatum 33099a Streptococcus mitis 49456a
Eubacterium saburreum 33271a Streptococcus oralis 35037a
Fusobacterium nucleatum ss. nucleatum 25586a Streptococcus sanguinis 10556a
Fusobacterium nucleatum ss. vicentii 49256a Tannerella forsythia 43037a
Fusobacterium nucleatum ss. polymorphum 10953a Treponema denticola B1b
Fusobacterium periodonticum 33693a Treponema socranskii S1b
Gemella morbillorum 27824a Veillonella parvula 10790a
a, ATCC (American Type Culture Collection). b, Forsyth Institute
MaGda feres , luciene cristina de fiGueiredo 15

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 16
brasileños con salud o enfermedad periodontal. Se han considerado saludables los individuos que no presen-taban bolsa periodontal o nivel de inserción ≥ 4mm. El criterio de inclusión para la enfermedad periodontal ha sido la presencia de por lo menos 5 sitios, en dife-rentes dientes, con profundidad de sondeo y nivel de inserción ≥ 5mm. De 5 a 7 muestras de biofilme subgin-gival y 1 muestra de saburra lingual fueron colectadas por individuo y evaluadas cuanto a los niveles de 40 es-pecies bacterianas (Tabla 1) por medio de la prueba de diagnóstico Checkerboard DNA-DNA hybridization, que usa sondas de DNA para la identificación microbiana (Socransky et al, 1994). Esas especies fueron seleccio-nadas porque eran representativas de la microbiota subgingival (Socransky & Haffajee, 2005) y porque es-taban relacionadas a estados de salud o enfermedad periodontal (Socransky et al, 1998). Se puede observar que la cantidad total de bacterias en la lengua y en el ambiente subgingival es significativamente más gran-de en individuos con enfermedad periodontal compa-rada con individuos periodontalmente saludables.
La composición del biofilme dental incluso es consi-derablemente diferente entre salud y enfermedad periodontal. Individuos periodontalmente saludables presentan proporciones elevadas de bacterias Gram positivas y/o aerobias facultativas o microaerófilas, y proporciones reducidas de bacterias Gram negativas y/o anaerobias estrictas. Especies de Streptococcus, Ac-tinomyces y Capnocythophagas, por ejemplo, son más relacionadas a la salud periodontal y son consideradas compatibles con el hospedero porque son colonizado-ras primarias de la cavidad oral y porque no presentan un perfil de alta toxicidad o virulencia. Por otro lado, es-pecies de Treponemas, Fusobacterium, Prevotellas, Cam-pylobacters, Porphyromonas, Eurobacterium, entre otras, son altamente virulentas y normalmente encontradas en altos niveles y proporciones en individuos con enfer-medad periodontal (Moore & Moore, 1994; Socransky & Haffajee, 1994; Socransky et al, 1998; Ximenes-Fyvie et al, 2000; Holt & Ebersole, 2005). Se debe destacar que cuatro especies bacterianas principales han sido siste-máticamente asociadas al inicio y progresión de las en-fermedades periodontales: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola (Consensus Report, 1996; Colombo et al, 2002; Socranksy & Haffa-jee, 2005; Teles et al, 2006) y Aggregatibacter actinomy-cetemcomitans (Tinoco et al, 1997; Slots & Ting, 1999; Cortelli et al, 2005). Publicaciones recientes sugieren que la composición de la microbiota subgingival pue-de variar de acuerdo con la región geográfica (Haffajee et al, 2004), evidenciando la importancia de se estudiar la microbiota periodontal en los diferentes países. Así,
evaluamos las proporciones de 31 de las 40 especies bacterianas descritas en la Tabla 1, en 1200 muestras de placa subgingival de 150 individuos brasileños utili-zándose hibridización DNA-DNA (Figura 2). Se observa que la mayoría de las especies consideradas compati-bles con el hospedero se encuentran en proporciones más grandes en el estado de salud periodontal (parte superior del gráfico), mientras las especies de Fuso-bacterium, Prevotella, Campylobacter y principalmente P. gingivalis, T. denticola y T. forsythia se encuentran en proporciones más grandes en los individuos periodon-talmente comprometidos (parte inferior del gráfico).
Niveles elevados de patógenos periodontales, como Pre-votella intermedia, A. actinomycetemcomitans, P. gingiva-lis, T. forsythia y T. denticola, o de anticuerpos circulantes para esas especies, han sido asociados con el aumento en el riesgo o en la severidad de ciertas alteraciones sistémicas, como lesiones cardiovasculares (Desvarieux et al, 2005; Dogan et al, 2005), preeclampsia (Contreras et al, 2006; Barak et al, 2007), partos prematuros (Hase-gawa et al, 2003; Lin et al, 2007), nacimiento de bebés con bajo peso (Dasanayake et al, 2001) y diabetes (Sims et al, 2002; Lalla et al, 2006).
Figura 1. Niveles medianos totales (x106) de 40 especies bacterianas (Ta-bla 1) presentes en muestras de placa subgingival y saburra lingual de individuos periodontalmente enfermos o saludables. Se han considerado saludables los individuos que no presentaban bolsa periodontal o nivel de inserción ≥ 4mm. El criterio de inclusión para la enfermedad perio-dontal fue la presencia de por lo menos 5 sitios, en diferentes dientes, con profundidad de sondeo y nivel de inserción ≥ 5mm. Se determinaron diferencias significativas entre los dos grupos experimentales por medio de la prueba Mann-Whitney.
Níveis x106
p<0,001
p<0,00160
50
40
30
20
10
0biofilme subgengival saburra lingual
saludable
enfermedad periodontal
n=120
n=15

Artículos originales
PosIBles mecanIsmos de InteRaccIón
Los microorganismos presentes en la boca pueden afectar la salud sistémica por medio de dos mecanismos principales, migración de la propia bacteria hasta el foco de infección extraoral, o por medio del establecimiento de un cuadro inflamatorio sistémico crónico a partir de una infección local, como la enfermedad periodontal.
La penetración de las bacterias de la microbiota bucal no es un evento muy común. Existen relatos en la litera-
tura de la ocurrencia de cuadros infecciosos extraorales después de tratamiento odontológico, posiblemente como consecuencia de una bacteriemia generada por el propio procedimiento. Algunos ejemplos son absce-so cerebral (Asensi et al, 2002; Ewald et al, 2006), infec-ción ocular (Stubinger et al, 2005), sinusitis (Nimigean et al, 2006; Brook, 2006) y endocarditis bacteriana (Barco, 1991; Durack, 1995). Otras posibles vías de penetración son inhalación e ingestión. Esas dos posibilidades han sido levantadas por investigaciones que apuntaron la cavidad oral como posible reservorios de bacterias causadora de neumonías (Azarpazhooh & Leake, 2006; Scannapieco, 2006; Adachi et al, 2007) o úlceras gástricas (Anand et al, 2006; Namiot et al, 2007).
En relación a los tejidos periodontales, el epitelio que cu-bre el surco gingival íntegro tiene la función de prevenir la entrada de sustancias inmunogénicas para el interior del organismo (Tlaskalová-Hogenová et al, 2004). Sin embargo, la respuesta inflamatoria periodontal resulta en una ulceración gingival alrededor de los dientes. Se-gún Hujoel et al (2001), esta área de la superficie inter-na de las bolsas periodontales puede variar entre 8 y 20 cm2 en individuos con periodontitis, y puede represen-tar un riesgo para la penetración de células bacterianas (bacteriemia), de sus fragmentos (ej.: lipopolisacarideos y peptideoglicanos) y de mediadores biológicos de la inflamación (ej.: interleucinas y prostaglandinas) en el sistema circulatorio.
Existen evidencias de que bacterias periodontales pue-den penetrar en el cuerpo humano por bacteriemia (Ki-nane et al, 2005; Forner et al, 2006), además de tener la capacidad de invadir células epiteliales (Colombo et al, 2007). La detección de periodontopatógenos en otras áreas del organismo, como placas de ateroma (Fiehn et al, 2005; Silva et al, 2005; Pucar et al, 2007) y placentas (Barak et al, 2007) sustentan esa hipótesis. Pero aparente-mente el principal mecanismo por lo cual las periodon-titis influencian otras enfermedades en el organismo es el propio cuadro inflamatorio sistémico resultante de la infección periodontal crónica.
InflamacIón cRónIca PeRIodontal – efectos colateRales sIstémIcos
La patogénesis de la enfermedad periodontal envuelve agresiones directas de los periodontopatógenos a las células y a los tejidos del hospedero, y principalmente reacciones inflamatorias e inmunológicas en respuesta a las agresiones microbianas. Las bacterias presentes en el ambiente subgingival presentan potenciales di-
Figura 2. Perfil de las proporciones medias de 31 especies bacterianas (Ta-bla 1) presentes en muestras de placa subgingival de individuos periodon-talmente enfermos o saludables. Los criterios de inclusión de los individuos de los dos grupos están descritos en la Figura 1. Las especies bacterianas normalmente asociadas a la salud periodontal están ubicadas en la parte superior del gráfico, mientras que las especies más asociadas a la destruc-ción del periodontum están ubicadas en la parte inferior del gráfico. Dife-rencias significativas entre los dos grupos experimentales fueron determi-nadas por medio de la prueba Mann-Whitney (*p<0,05; ***p<0,001).
Proporción (%)
saludable (n=30)enfermedad periodontal (n=120)
A. gerencseriaeA. israelli
A. naeslundii 1A.odontolyticus
S. gordoniiS. mitis
S. intermediusS. oralis
S. sanguinisS. constellatus
S. anginosusC. gingivalisC. ochracea
C. sputigenaE. corrodens
F. nucleatum ssp. nucleatumF. nucleatum ssp.polymorphum
F. nucleatum ssp. vicentiiF. periodonticum
C. gracilisC. rectus
C. showaeP. micra
P. intermediaP. nigrescens
P. melaninogenicaE. nodatum
A. actinomycetemcomitansT. forsythia
P. gingivalisT. denticola
MaGda feres , luciene cristina de fiGueiredo 17
0 7,5 15 22,5 30
***
***

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 18
ferentes para la inducción de enfermedad periodontal, dependiendo de su “arsenal” de factores de virulencia. P. gingivalis, T. denticola, T. forsythia y A. actinomycete-mcomitans son algunos de los microorganismos más agresivos relacionados al inicio y progresión de las pe-riodontitis. Los principales mecanismos de virulencia de estas especies son: destrucción directa de células de defensa (ej.: leucotoxina) o de tejidos del hospedero (ej.: proteinases), presencia de endotoxinas (ej.: lipopolisa-carideos), mecanismos de resistencia a la defensa del hospedero (ej.: capacidad de invadir células epiteliales) y liberación de subproductos tóxicos del metabolismo (ej.: amonio, compuestos sulfurados volátiles). (Haffajee & Socransky, 1994; Holt & Ebersole, 2005).
Este ambiente inflamatorio estimula la respuesta de defen-sa del organismo induciendo a la migración de leucocitos hasta el área afectada. Simultáneamente ocurre la libera-ción de mediadores químicos inflamatorios provenientes de las propias células de defensa o de los tejidos danifi-cados. Citocinas (ej.: interleucinas-ILs y factor de necrosis tumoral – TNF) derivados del ácido aracdónico (ej.: pros-taglandinas – PGS y leucotrienos – LTs), metaloproteina-ses – MMPs (ej.: colagenazas y elastases) y proteínas de la fase aguda de la inflamación (ej.: proteína C-reactiva) son algunos de los principales mediadores químicos de la in-flamación. Estas substancias fortalecen el propio proceso inflamatorio, facilitando el desplazamiento de más células de defensa por medio de reacciones vasculares (ej.: qui-miotaxia de neutrófilos y macrófagos), y incluso por el pro-pio daño residual directo (ej.: destrucción de colágeno por las colagenazas). Así todo el proceso se va amplificando y eventualmente ocurrirá la destrucción de los tejidos y re-absorción ósea observadas en la enfermedad periodontal instalada (para revisión ver Page, 1991).
Investigaciones recientes sugieren que el aumento sis-témico y prolongado en los niveles sanguíneos de estos productos de la inflamación pueden contribuir con la etiopatogénesis de otras enfermedades en el organismo (Loos, 2005; Moutsopoulos & Madianos, 2006). Se ha su-gerido que la diseminación sistémica de IL-6 y de proteí-na C-reactiva como respuesta a la infección periodontal puede llevar a alteraciones vasculares en el endotelio y en la musculatura lisa cardiaca (D’Aiuto et al, 2004; Dye et al, 2005). Otros autores han mostrado que moléculas de PGE
2 y TNF-α provenientes del periodontum inflamado
de mujeres con enfermedad periodontal pueden alcan-zar la placenta y el líquido amniótico y estimular el inicio del parto prematuro (Contreras et al, 2006; Offenbacher et al, 2006; Xiong et al, 2006). Además, los altos niveles plasmáticos de TNF-α, IL-6 y proteína C-reactiva están fuertemente relacionados con la resistencia a la insulina,
dificultando la entrada de la glucosa en las células (Prad-han & Ridker, 2002; Mealey & Ocampo, 2007).
consIdeRacIones fInales
Aparentemente hay fuertes evidencias de que las en-fermedades periodontales pueden funcionar como fac-tores de riesgo para otras enfermedades en el cuerpo humano. Sin embargo, la interpretación de la literatura debe ser cuidadosa porque aún no se han establecido totalmente esas asociaciones. La grande pregunta que debe ser respondida es si la enfermedad periodontal realmente funciona como un desencadenante de infla-maciones y/o infecciones sistémicas, o si existen otras condiciones inherentes al propio individuo o de com-portamiento (ej.: perfil hiperinflamatorio, obesidad y tabaquismo) que actuarían como factores de riesgo tanto para las enfermedades sistémicas como para las enfermedades periodontales. Estudios epidemiológi-cos en diferentes poblaciones o estudios de interven-ción evaluando el efecto de la terapia periodontal en la reducción del riesgo para esas alteraciones sistémicas podrán ser mucho importantes para elucidar mejor esas posibles asociaciones. Eses conceptos serán abordados en los próximos capítulos de esta publicación.
aBstRact
The role of oral bacteria on the etiopathogenesis of other body diseases can occur through the migration of the microorganism to extra-oral infection site or by the establishment of a chronic inflammatory systemic environment from the localized infection on the mouth. Recent scientific evidences suggest that periodontal diseases might interfere with systemic health through these two mechanisms, mostly by the continual release of several chemical mediators and by-products of theinflammation. High serum concentrations of these subs-tances for prolonged periods of time might influence the beginning or the progression of other disorders, such as adverse pregnancy outcomes and cardiovascu-lar diseases. This manuscript presents a brief historical perspective about the influence of oral bacteria on the systemic health, from the Focal Infection theory to the current concept of Periodontal Medicine. The mecha-nisms of interaction between periodontopathogenic microbiota and host response are also addressed.
uniterms: periodontal disease; etiology; microbiology; focal infection; citokines; inflammation.

Artículos originales
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
1- Adachi M, Ishihara K, Abe S, Okuda K. Professional oral health care by dental higienists reduced respiratory infections in elderly persons requiring nursing care. Int J Dent Hyg 2007; 5(2):69-74.
2- Anand PS, Nandakumar K, Shenoy KT. Are dental plaque, poor oral hygiene, and periodontal disease associated with helicobac-ter pylori infection? J Periodontol 2006; 77(4):692-698.
3- Asensi v, Alvarez M, Carton JA, Lago M, Maradona JA, Asensi JM, Arribas JM. Eikenella corrodens brain abscess after repeated pe-riodontal manipulations cured with imipenem and neurosurgery. Infection 2002; 30(4):240-242.
4- Azarpazhooh A, Leake JL. Systematic review of the association between respiratory diseases and oral health. J Periodontol 2006; 77(9):1465-1482.
5- Barak S, Barak OO, Machtei EE, Sprecher H, Ohel G. Evidence of periopathogenic microorganisms in placentas of womens with preeclampsia. J Periodontol 2007; 78:670-676.
6- Barco CT. Prevention of infective endocarditis: A review of the medical and dental literature. J Periodontol 1991; 62:510-523.
7- Barnett, ML. The oral-systemic disease connection (an up-date for the practicing dentist). J Am Dent Assoc 2006; 137 (suppl 2):5S-6S.
8- Billings F. Chronic focal infections and their etiologic relations to arthritis and nephritis. Arch Intern Med 1912; 9:484-498.
9- Brook I. Sinusits of odontogenic origin. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 135(3):349-355.
10- Colombo AP, Teles RP, Torres MC, Souto R, Rosálen WJ, Mendes MC, Uzeda M. Subgingival microbiota of Brazilian subjects with untreated chronic periodontitis. J Periodontol 2002; 73:360-369.
11- Colombo Av, da Silva CM, Haffajee A, Colombo AP. Identifica-tion of intracellular oral species within human crevicular epithe-lial cells from subjects with chronic periodontitis by florescence in situ hybridization. J Periodontal Res 2007; 42(3):236-243.
12- Consensus report: periodontal diseases – pathogenesis and microbial factors. Ann Periodontol 1996; 1(1):926-932.
13- Contreras A, Herrera JA, Soto JE, Arce RM, Jaramillo A, Botero JE. Periodontitis is associated with preeclampsia in pregnant wo-men. J Periodontol 2006; 77:182-188.
14- Cortelli SC, Feres M, Rodrigues AA, Aquino DR, Shibli JA, Corte-lli JR. Detection of actinobacillus ctinomycetemcomitans in unsti-mulated saliva of patients with cronic periodontitis. J Periodontol 2005; 76:204-209.
15- Dasanayake AP, Boyd D, Madianos PN, Offenbacher S, Hills E. The association between Porphyromonas gingivalis-specific maternal serum IgG and low birth weight. J Periodontol 2001; 72:1491-1497.
16- D’Aiuto F, Parkar M, Andreou G, Suvan J, Brett PM, Ready D, Tonetti MS. Periodontitis and systemic inflammation: control of the local infection is associated with a reduction in serum inflam-matory markers. J Dent Res 2004; 83(2): 156-160.
17- Desvarieux M, Demmer RT, Rundek T, Boden-Albala B, Jacobs DR, Sacco RL, Papapanou PN. Periodontal microbiota and carotid
intimamedia thickness: the oral infections and vascular disease epidemiology study (INvEST). Circulation 2005; 111:576-582.
18- Dogan B, Buduneli E, Emingil G, Atilla G, Akilli A, Antinheimo J, Lakio L, Asikainen S. Characteristics of periodontal microflora in acute myocardial infarction. J Periodontol 2005; 76:740-748.
19- Durack DT. Prevention of infective endocarditis. N Engl J Med 1995; 332:38-44.
20- Dye BA, Choudhary K, Shea S, Papapanou PN. Serum antibo-dies to periodontal pathogens and markers of systemic inflam-mation. J Clin Periodontol 2005; 32:1189-1199.
21- Ewald C, Kuhn S, Kalff R. Pyogenic infections of the central ner-vous system secondary to dental affections – a report of six cases. Nerosurg Rev 2006; 29:163-167.
22- Fiehn NE, Larsen T, Christiansen N, Holmstrup P, Schroeder vT. Identification of periodontal pathogens in atherosclerotic vessels. J Periodontol 2005; 76:731-736.
23- Forner L, Larsen T, Kilian M, Holmstrup P. Incidence of bactere-mia after chewing, tooth brushing and scaling in individuals with periodontal inflammation. J Clin Periodontol 2006; 33:401-407.
24- Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of des-tructive periodontal diseases. Periodontol 2000 1994;5:78-111.
25- Haffajee AD, Bogren A, Hasturk H, Feres M, Lopez NJ, Socran-sky SS. Subgingival microbiota of chronic periodontitis subjects from different geographic locations. J Clin Periodontol 2004; 31:996-1002.
26- Hasegawa K, Furuichi Y, Shimotsu A, Nakamura M, Yoshinaga M, Kamitomo M, Hatae M, Maruyama I, Izumi Y. Associations bet-ween systemic status, periodontal status, serum cytokine levels, and delivery outcomes is pregnant women with a diagnosis of threatened premature labor. J Periodontal 2003; 74:1764-1770.
27- Holt SC, Ebersole JL. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, and Tannerella forsythia: the ‘red complex’, a prototype polybacterial pathogenic consortium in perioodntitis. Periodon-tol 2000 2005; 38:1-72.
28- Hujoel PP, White BA, Garcia RI, Listgarten MA. The dentogingi-val epithelial surface area revisited. J Periodontal Res 2001; 36:48-55.
29- Hunter W. Oral sepsis as a cause of disease. Br Med J 1900; 1: 215-216.
30- Jones TD, Baumgartner L, Bellows MT, Breese BB, Kuttner AG, McCarty M, Rammelkamp CH (Committee on Prevention of Rheumatic Fever and Bacterial Endocarditis, American Heart As-sociation). Prevention of rheumatic fever and bacterial endocar-ditis through control of streptococcal infections. Circulation 1955; 11:317–320.
31- Kinane DF, Riggio MP, Walker KF, MacKenzie D, Shearer B. Bac-teraemia following periodontal procedures. J Clin Periodontol 2005; 32:708-713.
32- Kumar PS, Griffen AL, Moeschberger ML, Leys EJ. Identifica-tion of candidate periodontal pathogens and beneficial spe-cies by quantitative 16S clonal analysis. J Clin Microbiol 2005; 43:3944-3955.
33- Lalla E, Kaplan S, Chang SJ, Roth GA, Celenti R, Hinckley K, Greenberg E, Pappapanou PN. Periodontal infection profiles in
MaGda feres , luciene cristina de fiGueiredo 19

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 20
type 1 diabetes. J Clin Periodontol 2006; 33:855-862.
34- Lin D, Moss K, Beck JD, Hefti A, Offenbacher S. Persistentlty high levels of periodontal pathogens associated with preterm pregnancy outcome. J Periodontol 2007; 78:833-841.
35- Loos BG. Systemic markers of inflammation in periodontitis. J Periodontol 2005; 76 (11 Suppl):2106-2115.
36- Mealey BL, Ocampo GL. Diabetes Mellitus and periodontal di-sease. Periodontol 2000 2007; 44:127-153.
37- Miller WD. The human mouth as a focus of infection. Dent Cos-mos 1891; 33:689-713.
38- Moore WE, Moore Lv. The bacteria of periodontal diseases. Pe-riodontol 2000 1994; 5:66-77.
39- Moutsopoulos NM, Madianos PN. Low-grade inflammation in chronic infectious diseases: paradigm of periodontal infections. Ann N Y Acad Sci 2006; 1088:251-264.
40- Namiot DB, Namiot Z, Kemona A, Bucki R, Gotebiewska M. Oral health status and oral hygiene practices of patients with peptic ulcer and how these affect helicobacter pylori eradication from the stomach. Helicobacter 2007; 12(1):63-67.
41- Nimigean vR, Nimigean v, Maru N, Andressakis D, Balatsouras DG, Danielidis v. The maxillary sinus and its endodontic implica-tions: clinical study and review. B-Ent 2006; 2(4): 167-175.
42- Offenbacher S, Boggess KA, Murtha P, Jared HL, Lieff Susan, Mckaig RG, Mauriello SM, Moss LK, James DB. Progressive perio-dontal disease and risk of very preterm delivery. J Obstretrics and Ginecology 2006; 107:29-36.
43- O´Reilly PG & Claffey NM. A history of oral sepsis as a cause of disease. Periodontology 2000 2000; 23:13-18.
44- Page RC. The role of inflammatorymediatorsin the pathogene-sis of periodontal disease. J Periodontal Res 1991; 26:230-242.
45- Pradhan AD, Ridker PM. Do atherosclerosis and type 2 dia-betes share a common inflammatory basis? Eur Heart J 2002; 23:831-834.
46- Pucar A, Milasin J, Lekovic v, vukadinovic M, Ristic M, Putnik S, Kenney EB. Correlation between atherosclerosis and periodontal pulative pathogenic bacterial infections in coronary and internal mammary arteries. J Periodontol 2007; 78:677-682.
47- Rosenow EC. Studies of elective localization: focal infection with special reference to oral sepsis. J Dent Res 1919; 1(3):205-267.
48- Scannapieco FA. Pneumonia in nonambulatory patients – the role of oral bacteria and oral hygiene. J Am Dent Assoc 2006; 137:21S-25S.
49- Silva RM, Caugant DA, Lingaas PS, Geiran O, Tronstad L, Olsen I. Detection of actinobacillus actinomycetemcomitans but not bacteria of the red complex in aortic aneurysms by multiplex po-lymerase chain reaction. J Periodontol 2005; 76:590-594.
50- Sims TJ, Lernmark A, Mancl LA, Schifferle RE, Page RC, Pers-son GR. Serum IgG to heat shock proteins and Porphyromonas gingivalis antigens in diabetic patients with periodontitis. J Clin Periodontol 2002; 29:551-562.
51- Slots J, Ting M. Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis in human periodontal disease: occu-rrence and treatment. Periodontol 2000 1999; 20:82-121.
52- Socransky SS, Haffajee AD. Evidence of bacterial etiology: a historical perspective. Periodontol 2000 1994; 5:7-25.
53- Socransky SS, Smith C, Martin L, Paster BJ, Dewhirst FE, Levin AE. Checkerboard DNA-DNA hybridization. Biotechniques 1994; 17:788-792.
54- Socransky SS, Haffajee AD. Peridontal microbial ecology. Peri-dontol 2000 2005; 38:135-187.
55- Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RLJr. Mi-crobial complexes in subgingival plaque. J Clin Periodontol 1998; 25:134-144.
56- Stubinger S, Leiggener C, Sader R, Kunz C Intraorbital abscess: a rare complication after maxillary molar extraction. J Am Dent Assoc 2005; 136(7):921-925.
57- Teles RP, Haffajee AD, Socransky SS. Microbiological goals of periodontal therapy. Periodontol 2000 2006; 42:180-218.
58- Tinoco EM, Beldi MI, Loureiro CA, Lana M, Campedelli F, Tinoco NM, Gjermo P, Preus HR. Localized juvenile periodontitis and Acti-nobacillus actinomycetemcomitans in a Brazilian population. Eur J Oral Sci 1997; 105:9-14.
59- Tlaskalová-Hogenová H, Stepánková R, Hudcovic T , Tucková L, Cukrowska B, Lodinová-Zádnílová R, Kozáková H, Rossmann P, Bártová J, Sokol D, Funda DP, Borovská D, Reháková Z, Sinkora J, Hofman J, Drastich P, Koesová A. Commensal bacteria (normal microflora) mucosal immunity and chronic inflammatory and au-toimmune diseases. Immunology Letters 2004; 93:97-108.
60- Ximenez-Fyvie LA, Haffajee AD, Socransky SS. Comparison of the microbiota of supra- and subgingival plaque in health and periodontitis. J Clin Periodontol 2000; 27:648-657.
61- Xiong X, Buekens P, Fraser WD, Beck J, Offenbacher. Periodon-tal disease and adverse pregnancy outcomes: a systematic review. J Obstetrics and Gynaecology 2006; 113:135-143.
dirección para correspondencia:
magda feres
Rua dr. nilo Peçanha, 81 - Prédio u - 6° andar
07011-040 - centro - guarulhos - sP
tel.: 2464.1769 / fax: 2464.1758

Artículos originales
Interrelación de las enfermedades periodontales con las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares isquémicas
Eduardo Saba-Chujfi1 , Silvio Antonio dos Santos-Pereira2 , Lenize Zanotti Soares Dias3
1 Doctor en Odontología – Área de Periodoncia por la Facultad de Odontología de la Universidad de São Paulo – USP, Maestro en Odontología – Área de Periodoncia por la Facultad de Odontología de la Universidad de São Paulo – USP; Coordinador del Programa de Especialización, Maestrazgo y Doctorado en la área de Periodoncia del Centro de Investigaciones Odontológicas São Leopoldo Mandic, Campinas, São Paulo, Brasil.2 Doctor en Ciencias Biomédicas – Área de Tocoginecología por la Facultad de Medicina de la Universidad Estadual de Campinas – UNICAMP; Maestro en Odontología – Área de Periodoncia; Profesor del Programa de Especialización y Maestrazgo en la área de Peridoncia del Centro de Investigaciones Odontológicas São Leopoldo Mandic, Campinas, São Paulo, Brasil.3 Doctora en Odontología – Área de Periodoncia por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, UFRJ; Maestra y Especialista en Periodoncia por la Universidad Federal de Rio de Janeiro – UFRJ; Coordinadora y Profesora del Curso de Especialización en Periodoncia de la ABO/ES; Profesora del Curso de Maestrazgo en Odontología de la Universidad Federal de Espírito Santo – UFES.
Resumen
Actualmente hay muchos abordajes sobre la interrela-ción de las enfermedades periodontales (EPs) e las alte-raciones sistémicas.
Es un hecho notorio que cualquier que sea la magnitud de la influencia de las EPs sobre las enfermedades car-diacas o cerebrales, la simple existencia de indicios de la posible interrelación entre ellas ya es suficiente para ha-cer el tema de grande importancia para la salud pública y fomentar más su explotación.
Así, se han realzado algunas de las investigaciones so-bre la posible asociación entre la presencia de EPs y las alteraciones cardiovasculares y/o cerebrovasculares isquémicas encontradas en la literatura, enfatizándose algunos de los trabajos realizados en Brasil.
Uniterms: periodontitis crónica, enfermedad periodontal, infarto agudo del miocardio, accidente vascular cerebral isquémico, enfermedad cardiovascular isquémica, enfermedad cerebrovascular isquémica. R Periodontia 2007; 17:21-31.
IntRoduccIón
La enfermedad isquémica cardiaca (EIC) y otras enfer-medades cardiovasculares (ECv) de origen ateroscleró-tica son consideradas uno de los más grandes proble-mas de salud pública en Brasil y en otros países, siendo
la principal causa de morbilidad/ mortalidad (Ramires et al, 2003). En 1995 las ECv fueron responsables por el 20% de los óbitos ocurridos en el 50% en los países desarrollados y del 16% en países en desarrollo (WHO, 1995). En Brasil en 1998 las enfermedades del aparato circulatorio, principalmente la EIC y las enfermedades cerebrovasculares (ECbv) fueron las más importantes causas de mortalidad (32,4%) por causas definidas (Brasil, 2006).
El principal factor responsable por la mayoría de los casos de ECv y ECbv es la aterosclerosis. La arteroscle-rosis es un proceso de causas multifactoriales constan-do de mecanismos de respuesta a la injuria, actividad inmunoinflamatoria, lipogénica y infecciosa. Las conse-cuencias de la arterosclerosis son las obstrucciones de arterias coronarias epicárdicas, disfunción endotelial, alteración de la agregabilidad plaquetaria, trombosis y espasmo. La enfermedad es evolutiva, pudiendo pro-gresar hasta la oclusión de la luz de la arteria coronaria y el riesgo de inestabilización de las placas, levando a eventos agudos tales como la angina instable (AI) y in-farto (Ramires et al, 2003).
Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, dislipidemia, predisposición genética, tabaquismo, obesidad, seden-tarismo y Diabetes Mellitus son bien conocidos como los factores de riesgo clásicos para la aterosclerosis y sus complicaciones como el infarto agudo del miocardio (IAM) y accidente vascular cerebral isquémico (AvC-i) (Geerts et al, 2004). A pesar de ello, estos factores de riesgo no justifican toda la variación en la incidencia de
eduardo saba-chujfi y col21
Interrelationship of periodontal diseases with cardiovascular and cerebrovascular ischemic diseases

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 22
enfermedades cardiovasculares (ECv) y enfermedades cerebrovasculares (ECbv).
Para la American Heart Association (2004), el accidente vascular cerebral (AvC) ocurre cuando un vaso sanguí-neo está roto u obstruido por un coágulo, acarreando falta de oxígeno para las células nerviosas del área afec-tada y, consecuentemente, muerte celular. Hay dos ti-pos de AvC, el isquémico y el hemorrágico, siendo que el isquémico es causado generalmente por coágulos y el hemorrágico por sangrado. El isquémico es el tipo más frecuente (70%-80%), pudendo ser trombótico, cuando un coágulo sanguíneo se forma y bloquea el pasaje de la sangre desde una arteria cerca del cerebro, y embó-lico cuando un coágulo se forma lejos del cerebro y es desplazado por la circulación y se aloja en una arteria cerebral, bloqueando la irrigación sanguínea.
En las últimas décadas muchas evidencias científicas han mostrado la asociación entre la patogénesis de la aterosclerosis y sus complicaciones y la presencia de in-fecciones crónicas (Mattila et al, 1989, 1993, 1995; Gen-co et al, 1998; Meier, 1999).
En 1998 Mattila et al describieron el rol de las infeccio-nes como un factor de riesgo para aterosclerosis (AM y AvC-i). Según los autores, las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIv) y herpesvirosis como la del citomegalovirus (HCMv) han contribuido para el desarrollo de lesiones coronarianas. Además, las infecciones respiratorias anteriores por Clhamydia pneumoniae (C. pneumoniae), Mycoplasma pneumo-niae (M. pneumoniae) y Helicobacter pylori (H. pylori) se han incluso asociado con las ECv y AvC-i (Patel et al, 1995; Scannapieco et al, 1999). Sin embargo, el me-canismo por lo cual esas formas de infección pueden contribuir con el aparecimiento o agravamiento, prin-cipalmente de las EvC, aún no está totalmente claro (Danesh et al, 1997).
Se acredita que los microorganismos pueden, por medio de varios mecanismos de acción y en diferentes fases, infectar las células del epitelio vascular, iniciando la res-puesta inmunoinflamatoria necesaria para el inicio del proceso de inducción de la arterosclerosis (Muhlestein et al, 1996; Haraszthy et al, 2000), o acelerarlo, aunque la inducción o inicio de la injuria en el endotelio haya sido causada por otro factor estimulante (hipercolesterole-mia, hipertensión arterial, etc.). Además, la liberación sistémica de mediadores de la respuesta inmunoinfla-matoria puede influenciar indirectamente el desarrollo o progresión de la aterosclerosis por medio de un efecto sistémico, sin invadir directamente el endotelio arterial,
por medio de la liberación de endotoxinas en la corrien-te circulatoria (Santos, Wilmore, 1006; Mayeux, 1997), de esta manera pudiendo danificar el endotelio vascular y elevar los niveles de proteína C-reactiva, fibrinogenio y interleucina-6 (IL-6) en el plasma (Genco et al, 1998; Ri-dker, 1999). La liberación sistémica de estos mediadores pueden predisponer tanto a la aterosclerosis como a los estados procoagulantes en el medio arterial, pudiendo acarrear la formación de trombos agudos en una pre-existente placa aterosclerótica instable, acarreando así un evento isquémico agudo (Mehta et al, 1998; Loos et al, 2000; Bio, 2005).
Se han asociado las infecciones crónicas orales y las in-fecciones periodontales con el desarrollo de la ateros-clerosis (Beck et al, 1996, 2000; Mattila et al, 1989, 1993, 1995; Genco et al, 1998; Scannapieco et al, 1999; Wu et al, 2000; Joshipura et al, 2003).
La periodontitis crónica (PC) es una infección causada por bacterias Gram-negativas que resulta en la destruc-ción de los tejidos que sustentan los dientes (ligamiento periodontal, cemento radicular, hueso alveolar propia-mente dicho). Con la destrucción de los tejidos de sus-tentación, el epitelio de inserción migra hasta el ápice radicular formando las bolsas periodontales, un hábitat ideal para que se desarrollen (Offenbacher, 2004) y, a partir de eso, colonizar el endotelio vía la corriente san-guínea y estimular la agregación plaquetaria aumentan-do el riesgo de eventos trombogénicos (Scannapieco et al, 1999) y la producción de mediadores proinflamato-rios como la interleucina-1α (IL-1α) y prostaglandinas-E
2 (PGE
2) en niveles capaces de aumentar la actividad
inflamatoria en las lesiones ateromatosas y acelerar el desarrollo de las ECv (Loos et al, 2000; Genco et al, 1998; Beck et al, 2000). En respuesta a la infección, algunos individuos pueden exhibir una expresión más signifi-cativa de mediadores sistémicos de la respuesta infla-matoria en el suero y en el fluido surcular gingival. Las infecciones periodontales parecen aumentar el riesgo de ECv y ECbv en un grado similar a lo de los factores de riesgo clásicos debido a la respuesta inflamatoria de la enfermedad periodontal (EP), marcada por los altos ni-veles de mediadores, que pueden exacerbar el proceso de aterogénesis (Beck et al, 1996).
Las dos condiciones tienen muchas características en común, como el hecho de que ocurren en individuos mayores, hombres, con menos educación y condicio-nes socioeconómicas más bajas, fumadores, estresa-dos, y socialmente aislados. Esto indica que las EPs, ECv y ECbv pueden compartir un medio causal común (Beck et al, 2000).

Artículos originales
En un estudio hecho por Haraszthy et al (2000) con 50 pacientes con edades entre 56 y 82 años con esteno-sis de carótida necesitando endarterectomia, estos pa-cientes fueron examinados cuanto a la presencia de C. pneumoniae, HCMv y patógenos periodontales como: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomy-cetemcomitans), Tannerella forsythia (T. forsythia), Por-phyromonas gingivalis (P. gingivalis) y Prevotella inter-media (P. intermedia). Según los autores, el 38% de las placas de ateroma fueron positivas para HCMv y el 18%, positivas para C. pneumoniae; el 44% de los 50 ateromas fueron positivos para por lo menos uno de los patóge-nos periodontales; el 30% fueron positivos para T. fors-ythia, el 26% fueron positivos para P. gingivalis, el 18% fueron positivos para A. actinomycetemcomitans y el 14% fueron positivos para P intermedia. Basados en es-tas descubiertas, los autores sugirieron que patógenos periodontales están presentes en las placas ateroscle-róticas, que, como otros microorganismos infecciosos, pueden tener un rol importante en el desarrollo y pro-gresión de la aterosclerosis.
Dias (2002) analizó catéteres-balones retirados de an-gioplastias coronarianas hechas en pacientes brasileños por la reacción en cadena de polimerazo para verificar la presencia de los agentes infecciosos C. pneumoniae, vi-rus del Herpes simples, HCMV, H. pylori y de los patógenos periodontales P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia, A. actinomycetemcomitans y Campylobacter rectus (C. rec-tus). Los resultados mostraron que desde un total de 61 catéteres-balones, 48 (78,7%) fueron positivos para uno o más de los microorganismos analizados (Tabla 1). Las muestras de este estudio fueron positivas para por lo menos un patógeno periodontal en el 37,7% de los ca-téteres-balones de angioplastias investigadas. Después de asociar la presencia de patógenos periodontales en las muestras intrabucales y en los catéteres-balones de angioplastia, en los mismos individuos se constató aso-ciación estadísticamente significante tanto con P. gingi-valis como con T. forsythia. Las especies A. actinomycete-mcomitans y P. intermedia indicaron una tendencia a la asociación (Tabla 2). Este resultado lleva a la conclusión de que patógenos periodontales fueron tan frecuentes en las muestras intrabucales como en las lesiones ate-roscleróticas de los pacientes estudiados. Esto sugiere que la presencia de los patógenos periodontales en las placas ateroscleróticas puede tener una participación en el inicio y/o en el desarrollo de las lesiones ateroscle-róticas y, por consiguiente, de las enfermedades cardio-vasculares. En otro estudio, se colectaron muestras de la placa subgingival y de la palca de ateroma de 20 in-dividuos que pasaron por cirugías de puente de safena con PC (pierda de inserción “PI” > 5mm; mínimo de 2
bolsas periodontales > 5mm), y los resultados, por me-dio del examen de DNA, mostraron que P. gingivalis y Treponema denticola fueron las especies periodontopa-togénicas más frecuentemente aisladas en las placas de ateroma (Zaremba et al, 2007). A pesar de ello, no está claro si son agentes causadores o simplemente coinci-den e/o agravan el proceso ya en desarrollo.
Tabla 1
Número total de catéteres-balones de angioplastia con microorganismos y porcentaje de pacientes con
estos microorganismos
Agentes infecciosos N (%)
Cateteres-balones con microorganismos 48 (78,7)
Citomegalovírus (HCMV) 8 (13,1)
C. pneumoniae 21 (34,4)
Herpes simples 17 (27,9)
H. pylori 2 (3,3)
Cateteres-balones con patógenos periodontales 23 (37,7)
P. gingivalis 14 (28,6)
A. actinomycetemcomitans 4 (8,2)
T. forsythia 10 (20,4)
P. intermedia 11 (22,4)
C. rectus 12 (24,5)
Fuente: Dias, 2002
Tabla 2
Número total de pacientes y porcentaje de ellos con y sin patógenos periodontales en los conos de papel (muestras
intraorales) y en los balones de angioplastia, y resultados de la asociación de la prueba MacNemar.
Conos de papel y balones con o sin patógenos periodontales
Patógenos periodontales
P. gingivalis 9 (45%) 1 (5%) 9 (45%) 1 (5%) 0,021**
A. actinomycetemcomitans 2 (10%) 13 (65%) 5 (25%) - 0,063
T. forsythia 8 (40%) 5 (25%) 7 (35%) - 0,016**
P. intermedia 7 (35%) 8 (40%) 5 (25%) - 0,063
C. rectus 4 (20%) 5 (25%) 5 (25%) 6 (30%) 1,000
Fuente: Dias, 2002
eduardo saba-chujfi y col23

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 24
estudIos soBRe ePs y ecv y ecBv
En un estudio caso-control en el cual participaron 108 pacientes con ECv y otros 62 clínicamente saludables Geerts et al, 2004, demostraron una fuerte asociación entre PC y ECv (OR:6,5 95% IC: 1,8-23). En otro estudio longitudinal de 25 años de observación con 1.147 indi-viduos los autores observaron asociación entre pierda ósea causada por EPs y AvC-i (OR:2,8 95% IC:1,4-5,5) (Beck et al, 1996).
Destefano et al (1993), después del examen periodontal en 9.760 individuos, observaron que la presencia de PC elevaba el riesgo en el 25% para ECv. Hombres con EPs y con edad inferior a 50 años tuvieron más riesgo para ECv. Higiene bucal deficiente ha sido incluso asociada con el aumento en la incidencia de ECv.
Joshipura et al (1996) hicieron un estudio prospectivo de seis años para examinar la incidencia de ECv en relación a la presencia de EPs y el número de dientes. Se exa-minaron 44.119 americanos profesionales de la salud, hombres, entre 40 y 75 años de edad, que no informa-ron ECv, cáncer o diabetes hasta aquel momento. Du-rante seis años de acompañamiento fueron registrados 757 casos de ECv, incluso IAM fatal y no fatal y muerte súbita. Entre los que informaron EPs preexistentes, los que tenían menos de diez dientes tuvieron más riesgo relativo (RR) cuando comparados con aquellos con 25 o más dientes (RR: 1,67 95% IC:1,03-2,71), aunque des-pués que se hizo un ajuste para otros factores de riesgo. Entre los examinados que no presentaban EPs preexis-tentes no se encontró ninguna relación.
Grau et al (1997) investigaron la historia de EPs y AvC-i por medio de un cuestionario estándar con 166 pacien-tes alemanes con AvC-i y 166 sin AvC-i pareados por edad y género. Los resultados de este estudio caso-con-trol mostraron asociación entre EPs y más riesgo para AvC-i (OR:2,6 95% IC:1,2-5,7).
Morrison et al (1999) hicieron un estudio de corte retros-pectivo con individuos entre 35 y 84 años de edad, de los cuales 10.368 sin historia de ECv y 11.251 sin historia de ECbv desde 1970 hasta 1972. Se evaluó la relación entre salud bucal y riesgo para ECv y ECbv. Después de un ajuste para posibles variables de riesgo los resulta-dos mostraron más riesgo para gingivitis grave (RR:2,15 95% IC:1,25-3,72) y individuos sin dientes (RR:1,90 95% IC:1,17-3,10) sólo para individuos con ECv.
En 2000, Wu et al hicieron un estudio prospectivo con 9.962 adultos americanos entre 25 y 74 años de edad
con el objetivo de examinar la condición periodontal y la incidencia y mortalidad después de un AvC-i. Los re-sultados mostraron que la PC en adultos de etnia blanca y de origen africana estaba asociada con el riesgo de de-sarrollar AvC-i (RR:2,11 95% IC:1,3-3,42).
Dörfer et al (2004) hicieron un estudio caso-control con el objetivo de comparar diferentes parámetros perio-dontales en 303 individuos alemanes con AvC-i o AvC transitorio con un grupo de control y representativo de 300 individuos pareados por edad, género y etnia. Por medio de examen clínico y radiográfico y ajustes para posibles variables confundidoras fue posible observar que individuos con PI ≥ 6mm y (OR:7,4 95% IC:1,55-15,3) la pierda ósea radiográfica (OR:3,6 95% IC:1,58-8,28) tie-nen más riesgo de desarrollar AvC-i.
Un estudio reciente en una grade población (5.123 in-dividuos) de los EE UU verificó que 53% de los adultos americanos desde 30 hasta 90 años de edad tienen en media el 19,1% de los dientes con pierda de inserción periodontal mayor o igual a 3mm. Después de la análisis estadística de los factores de confusión se concluyó que hay una asociación entre la presencia de EP y ECv (Lee et al, 2006).
Resultados de estudios sobre EPs y ECv hechos en po-blaciones de diversas regiones de Brasil
Investigaciones hechas en muestras poblacionales con el objetivo de estimar la frecuencia de PC en pacientes con EIC (AM y AE) mostraron un número elevado de casos con extensión y gravedad variables, indepen-diente de la metodología empleada en el diagnóstico de la PC (Tabla 3).
En un estudio hecho por Bio (2005) en el Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, 162 individuos fueron examinados cuanto a la presencia de EP y divididos en dos grupos: agudo (81 individuos, edad media 57 ± 7,67 años; 12 desden-tados) que sufrieron IAM y crónico (81 individuos; edad media 59 ± 7,44 años; 30 desdentados) en tratamiento para angina estable (AE). Fueron evaluados los factores de riesgo y las concentraciones séricas de colesterol total y fracciones, glucosa, y cantidad de fibrinogenio y proteína C-reactiva de alta sensibilidad. Se encontró una asociación significante en los siguientes factores en común entre PC e IAM: etilismo (p = 0,021), tabaquismo (p = 0,005) y Diabetes Mellitus (p = 0,009). Los resultados indicaron una fuerte asociación entre enfermedad ate-rosclerótica coronaria y portadores de formas generali-zadas de PC inicial (39,2%) y PC moderada y avanzada

Artículos originales
(60,8%). En otro estudio hecho en el Hospital del cora-zón en São Paulo (SP), donde participaron 104 pacien-tes con ECI (IAM:77,8% y AI:22,2%; edades entre 31 y 89 años; edad media: 60 años), Egoshi (2002) observó una frecuencia del 100% de casos de PC en pacientes den-tados (el 7,2% de casos de PC inicial; el 84,1% de casos de PC moderada; el 8,7% de casos de PC grave), signi-ficativos para variables de riesgo como: edad (p<0,02), fibrinogenio (p<0,01), glucemia (p<0,004).
En una investigación hecha por Barbosa (2002) en un hospital de la ciudad de vitória (ES) para evaluar la fre-cuencia de PC en 81 pacientes con ECI (edades entre 31 y 80 años; media de la edad: 58 años), se verificó una frecuencia del 100% de formas generalizadas de PC. Algunos factores de riesgo clásicos para ECI incluso es-taban presentes, como la hipertensión arterial (76,5%) y sedentarismo (84%). En otra investigación hecha en la misma región con el mismo número de pacientes (IAM:22,92% y AI:77,08%); edades entre 36 y 86 años; edad media: 61,26±10,61), Depoli (2003) mostró que todos los pacientes dentados (el 65% de la muestra) tu-vieron algún grado de inflamación gingival y PI, sien-do que el 29% de los individuos presentaron PC grave (sitios con PI ≥5mm), el 29% moderada (sitios con PI entre ≥3mm y <5mm) y el 6% PC inicial (sitios con PI< 3mm). Los factores de riesgo clásicos presentes fueron: hipertensión (60,4%), diabetes (18,90%), dislipidemia (18,90%) y obesidad (18,9%), siendo significativo sólo el tabaquismo (p=0,01).
Frecuencia elevada de PC en individuos con ECI ha sido incluso observada en tres otros estudios. En 2003, Silva investigó la frecuencia de PC en pacientes con ECI (64%: IAM y 36%:AI; 81 individuos con edades entre 41 y 76 años) en el Hospital Estadual Getulio vargas (RJ). Se ob-servó la alta prevalencia de EPs en pacientes dentados (el 56% de la muestra), siendo el 20% PC moderada y localizada; el 16% PC moderada y grave, el 6% PC grave y generalizada y el 1% PC grave y localizada, con signi-ficancia para la variable del riesgo peso (p<0,05). Cerca del 56,3% de los desdentados reportaron pérdidas den-tarias por EPs.
Fagundes (2003) examinó 81 pacientes (edades entre 33 y 81 años; edad media: 62±11,7 años). Se observó una alta prevalencia de EPs (55,6%) en pacientes dentados (el 61,5% de la muestra), siendo PC 26%, PM 13% y PG 6%. En otro estudio hecho en el Instituto Uberabense de Cardiología Invasiva en Uberaba (MG) en pacientes con ECI (81 pacientes; edades entre 30 y 77 años; edad media: 59,31), Mendes (2004) verificó que el 61,73% de los pacientes dentados examinados presentaron formas generalizadas de EPs, siendo el 42% de casos de PC ini-cial; el 34% de PC moderada y el 24% de PC grave. De los pacientes desdentados cerca del 38,27% reportaron histórico de pierdas dentales por PC. La variable hiper-tensión estaba presente en el 88% de los pacientes in-vestigados.
En 2003, Silva-Dias investigó en la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología de Laranjeiras, en la
Tabla 3
Resultados de estudios sobre enfermedades periodontales y enfermedades cardiovasculares hechos en poblaciones de diversas regiones de Brasil
Referencia Tipo de estudio Población/ Enfermedad Edad (años) Resultados
Bio (2005) Suero-Epidemiologico162 pacientes81 IAM e 81 AE
De 40 a 7039,2% PC inicial generalizada; 60,8% PC moderada generalizada
Egoshi (2002) Descriptivo104 pacientes77,80% IAM y 22,20% AI
De 31 a 897,2% PC inicial; 84,1% PC moderada; 8,7% PC grave
Barbosa (2002) Descriptivo 81 pacientes ECI De 31 a 80 PC generalizada: 100%
Depoli (2003) Descriptivo81 pacientes22,92% IAM y 70,08% AI(65% desdentados)
De 36 a 8629% PC grave (PI35mm), 29% PC moderada (PI entre 33mm y <5mm) y 6% PC inicial (PI<3mm)
Silva (2003) Descriptivo81 pacientes64% IAM y 36% AI(56% desdentados)
De 41 a 7620% PC moderada y localizada; 16% PC moderada y grave; 6% PC grave y generalizada y 1% PC grave y localizada
Fagundes (2003) Descriptivo81 pacientes con ECI (55,6 dentados)
De 33 a 8126% PC inicial, 13% PC moderada y 6% PC grave (el 61,5% de la muestra)
Mendes (2004) Descriptivo81 pacientes con ECI (61,73% dentados)
De 30 a 7742% PC inicial, 34% PC moderada, 24% PC grave
Silva-Dias (2003) Descriptivo81 pacientes44,44% IAM y 55,56% AI(65% desdentados)
De 30 a 74 72% PC generalizada
eduardo saba-chujfi y col25

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 26
ciudad de Rio de Janeiro, la relación de EP y ECI. Ochen-ta y uno pacientes con IAM (44,44%) y AI (55,56%) y edades entre 30 y 74 años (edad media: 57 años) fueron examinados y ninguna asociación significante fue ob-servada entre PC y ECI, pero cerca del 72% de los indivi-duos presentaron PC.
Resultados de estudIos soBRe ePs y ecBv hechos en PoBlacIones de dIfeRentes RegIones de BRasIl
varios estudios presentados del tipo caso-control he-chos en Brasil han revelado que la presencia de enfer-medad periodontal es un factor de riesgo potencial para el AvC-i. Esos estudios han concluido que los individuos que tuvieron AvC-i mostraron una condición periodon-tal significativamente peor cuando comparados con in-dividuos que no tuvieron AvC-i (Tabla 4).
Modelos de regresión logística apuntan para un riesgo variable entre 3,66 y 12,86 para AvC-i (Coser, 2004; Blas, 2005), después del ajuste para posibles variables de confusión (género, etnia, edad, dieta, diabetes, seden-tarismo, hipertensión, historia familiar de IAM después de los 60 años, ingestión de vitamina E, tabaquismo, alcohol, índice de masa corpórea y nivel de colesterol elevado en la sangre).
Andrade (2004) hizo un estudio en el Hospital de la San-ta Casa de Misericordia de Perdões (MG) para evaluar la condición periodontal en una muestra de 100 individuos con edades entre 35 y 75 años (50 con AvC-i y 50 sin AvC-i). Después del ajuste para algunas variables de ries-go (sexo, etnia, fumo, alcohol, diabetes) los resultados mostraron que los individuos con PC tienen riesgo más grande de desarrollar AvC-i (OR:9,27 95%, IC:3-28,6).
Gonçalves (2005) evaluó la frecuencia de la EP en pa-cientes internados con AvC-i en el Hospital Socor, en la ciudad de Belo Horizonte (MG). Examinó 100 pacientes entre 40 y 70 años de edad (50 con AvC-i y 50 sin AvC-i). Los datos fueron colectados en 3 etapas: datos del re-gistro médico, cuestionario respondido por el paciente y examen periodontal. En el grupo de individuos con AvC-i, el 62% de los pacientes presentaron PC modera-da y grave, mientras en el grupo control sólo el 32%. Los pacientes que tuvieron AvC-i presentaron más pierda de inserción y mayor profundidad de sondeo (p<0,01). Los resultados sugieren una fuerte asociación entre PC y riesgo de desarrollo de AvC-i para EP moderada (OR:4,56 95%, IC: 1,70-4,14) y grave (OR:7,16 95%, IC:1,04-49,13).
Rinaldi Filho (2005) evaluó la condición periodontal de 100 pacientes en Santos y Guarujá con edades entre 40 y 70 años, donde 50 pacientes presentaban diagnóstico de AvC-i y 50 otros sin AvC-i. Los resultados mostraron después del ajuste para algunas variables de riesgo que EP moderada a grave (PI>3mm y inflamación gingival) estaba asociada con AvC-i (OR:4,82 95%, IC:1,67-13,91).
En un levantamiento sobre EP y AvC-i realizado en el Hospital del Pronto Socorro Municipal y Hospital Ofir Loiola, en la región metropolitana de Belém-PA, fueron seleccionados 50 pacientes con diagnóstico de AvC-i con edades entre 40 y 70 años y otros 50 pacientes con las mismas edades pero sin historia de AvC-i (grupo control). Se examinaron las condiciones bucales y sisté-micas de cada individuo. El autor afirmó que la EP tiene una asociación significativa con AvC-i después de veri-ficar en sus resultados que pacientes con PC moderada presentaban 5,1 veces más posibilidades de sufrir un AvC-i (Nogueira, 2005).
Blas (2005) evaluó la condición periodontal de 102 pa-cientes del Hospital de la Universidad Federal de São Paulo de la Escuela Paulista de Medicina, con edades entre 35 y 69 años, donde 51 pacientes presentaban diagnóstico de AvC-i y los otros 50 estaban internados con otras patologías. Los resultados del estudio mostra-ron después del ajuste para algunas variables de riesgo (género, color de la piel, tabaquismo y alcohol) que la PC moderada y grave (PI>3mm y inflamación gingival) está asociada con el AvC-i (OR:3,66 95% IC: 1,43-9,35).
Otros estudios semejantes, aunque no hayan demos-trado una asociación positiva entre EP y AvC-i, han en-contrado diferencias significativas en algunas variables que caracterizan la EP, tales como: inflamación gingi-val, nivel de placa bacteriana, profundidad de sondeo, supuración, movilidad dentaria, desangramiento gingi-val y PI clínica.
Con la propuesta de investigar la posible influencia de la EP en el AvC-i se realizó un estudio caso-control en el Hospital Santa Isabel de Blumenau (SC) con 100 pacien-tes (edades entre 40 y 70 años), siendo 50 con diagnós-tico de AvC-i o hemorrágico y otros 50 internados con otras patologías. Los pacientes fueron examinados pe-riodontalmente, observándose la actividad de la enfer-medad por medio de parámetros clínicos como: pierda de inserción, profundidad de sondeo, índice de placa, movilidad dentaria y gravedad de la EP. El estudio mos-tró que las variables supuración y movilidad dentaria (p<0,01) fueron significativas entre los grupos estudia-dos (Spada, 2004).

Artículos originales
En 2004 Coser hizo un estudio epidemiológico en una muestra de 100 pacientes con edades entre 40 y 70 años, siendo 50 con AvC-i y 50 sin AvC-i en el Hospi-tal de las Clínicas de la Universidad Federal de Paraná, en la ciudad de Curitiba, para verificar una posible aso-ciación con la presencia de infecciones periodontales. Los resultados mostraron asociación significativa entre EP y AvC-i. Los resultados estadísticos revelaron que las variables clínicas: alteración de color de las encías y movilidad dentaria (p<0,01) y la presencia de EP mode-rada y grave aumentan (OR: 12,86 95%, IC: 3,32-43-42) y (OR:7,89 95%, IC:1,59-40,30) respectivamente la po-sibilidad de desarrollar AvC-i cuando comparado con pacientes saludables (ajustados por sexo, etnia, fumo, alcohol y diabetes).
Sapata (2004) hizo un estudio caso-control en la Región Metropolitana de Maringá (PR) con el objetivo de ana-lizar si la presencia de PC aumentaba el riesgo para el desarrollo de AvC-i. La población se constituyó de 101 individuos internados (51 con diagnóstico de AvC-i y otros 50 sin AvC-i), entre 40 y 70 años, y las variables estudiadas fueron género, etnia, hábito de fumar, con-sumo de alcohol, diabetes, tensión arterial, color de las encías, supuración, movilidad dentaria y presencia de PC. Según el autor, no se observó asociación entre PC y AvC-i en aquella muestra, pero la variable tensión ar-terial (p<0,01) presentó diferencia estadística entre los grupos estudiados.
En un estudio caso y control hecho por Prazeres (2005) en la región metropolitana de São Paulo se evaluó la ocurrencia de EP en individuos que tuvieron AvC-i. Se examinaron 132 pacientes entre 40 y 70 años de edad, siendo 66 con diagnóstico de AvC-i y los otros 66 sin diagnóstico de AvC-i. Las edades de los pacientes va-riaron desde (...) Después de una análisis estadística se observó que la edad media 65,79±10,13 (p<0,0001), hipertensión, placa bacteriana y pierda de inserción (p<0,0001), presentaron correlación significativa con el grupo caso-control. Sin embargo, el EP se distribuyó si-milarmente entre los grupos.
Marães (2005) verificó la ocurrencia de PC en 102 indi-viduos seleccionados en hospitales de Porto Ferreira (SP) y São Carlos (SP) con edades entre 40 y 70 años, siendo 52 pacientes que tuvieron AvC-i durante un pe-ríodo máximo de seis meses (grupo-caso) y 50 pacien-tes sin histórico de AvC-i (grupo-control). Se colectaron datos de la historia médica de los pacientes, compor-tamientos relativos a la higiene bucal, tabaquismo y etilismo, y examen de las condiciones periodontales. De acuerdo con los resultados, las variables que pre-sentaron más significancia fueron: alteración del color de las encías, movilidad dentaria y supuración. Los pa-cientes que tuvieron esas variables alteradas en rela-ción a la normalidad tienen 3,44; 4,84 y 3,55 veces más posibilidades de tener AvC-i que los pacientes saluda-bles, respectivamente. Se verificó que la ocurrencia de
Tabla 4
Resultados de estudios sobre enfermedades periodontales y enfermedades cerebrovasculares hechos en poblaciones de diferentes regiones de Brasil
Referencia Tipo de estudio Población/ enfermedad Edad (años) Exposición Resultados ajustados
Andrade (2004) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 35 a 75 PC+ OR:9,27 95%, IC:3-28,6
Gonçalves (2005) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+PC moderada OR:4,56 95%, IC:1,70-4,14 y PC grave PR: 7,16 95%, IC:1,04-49,13
Rinaldo Filho (2005) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+PC moderada y grave PR:4,82 95%, IC 1,67-13,91
Nogueira (2005) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+ PC moderada Riesgo 5x
Blas (2005) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 35 a 69 PC+PC moderada y grave OR: 3,66 95%, IC:1,43-9,35
Spada (2004) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+NS/ Supuración y movilidad dentaria (p<0,01)
Coser (2004) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+PC moderada OR:12,86 95%, IC:3,32-43-42 y PC grave OR: 7,89 95%, IC:1,59-40,30
Sapata (2004) Caso-control 51 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+ NS*
Prazeres (2005) Caso-control 66 pacientes con AvC-i y 66 sin AvC-i 65,79 ± 10,13 PC+ NS/ placa bacteriana y PI** (p<0,0001)
Marães (2005) Caso-control 52 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+NS/ color alterado Riesgo 3,44X, movilidad Riesgo 4,84X y supuración Riesgo 3,55X
Ferreira (2006) Caso-control 50 pacientes con AvC-i y 50 sin AvC-i 40 a 70 PC+NS/ Placa bacteriana (p<0,01) y PS*** (p<0,03)
*NS – no significativo; **PI – pierda de inserción; ***PS – profundidad de sondeo
eduardo saba-chujfi y col27

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 28
la EP entre los grupo-caso y control tuvo una diferen-cia significativa cuanto a los porcentajes, siendo que el grupo caso tuvo el 46,2% de EP moderada y el 21,2% de grave, comparado con el 14,0% y el 8% del grupo-control, respectivamente.
Con el objetivo de evaluar si la EC estaba asociada con el AvC-i se colectaron datos del registro médico y se hicieron exámenes periodontales en 100 pacientes con edades entre 40 y 70 años (50 con diagnóstico de AvC-i y otros 50 sin AvC-i) en el Hospital Universitario Sul Flumiense de vassouras (RJ) y en la Santa Casa de Misericordia de Barra del Piraí (RJ). Los resultados de este estudio caso-control mostraron que las variables: IMC (p<0,02), tensión arterial (p<0,01), placa bacteriana (p<0,01) y profundidad de sondeo (p<0,03) tenían dife-rencias significativas entre los grupos; sin embargo, no se demostró que tener EC aumentaba el riesgo de tener AvC-i en aquella muestra (Ferreira, 2006).
medIcIna PeRIodontal en la salud PúBlIca
Saba (2005), en su estudio sobre el actual paradigma de importancia en salud pública de prevención y promoción de la salud para los factores de riesgo sistémico relacio-nados en medicina periodontal, apunta la necesidad de que las autoridades en salud pública empiecen a valori-zar más la importancia en la salud general de los medios preventivos y de la promoción de la salud bucal.
Saba-Chujfi et al (2007) apuntaron la relevancia de la valorización de la medicina periodontal en la salud pú-blica porque hay una grande preocupación con la cura de las otras infecciones por parte de la clase médica es-pecializada y general, pero lo que normalmente se ha visto en los trabajos presentados en la literatura es un desconocimiento de las enfermedades periodontales y de la indicación para su tratamiento en los hospitales en general.
consIdeRacIones fInales
Los resultados de estos estudios nos llevan a asumir que a pesar de que la frecuencia de la periodontitis crónica sea alta, no se puede considerar que esta condición sea la causa principal de enfermedades cardiovasculares y ce-rebrovasculares isquémicas, sino que las enfermedades periodontales podrían contribuir para la exacerbación y desarrollo de infartos por problemas ateromatosos, por-que exponen el individuo a reacciones inflamatorias por microorganismos patogénicos.
La higiene bucal inadecuada posibilita más acumula-ción de microorganismos sobre las superficies dentarias y tejidos adyacentes. Esto puede predisponer a la infil-tración de más bacterias y sus productos en el interior de los tejidos y en la corriente sanguínea y así elevar el riesgo para alteraciones isquémicas ateromatosas.
Las investigaciones que apuntan para la asociación de la enfermedad periodontal con la enfermedad arterial coronaria y el accidente vascular cerebral isquémico muestran un futuro donde la odontología tendrá una importancia más grande do que salvar dientes y son-risas. Se debe aún considerar que los IAMs y los AvC-is son enfermedades con alta morbilidad/ mortalidad y que un posible factor de riesgo como las enferme-dades periodontales que puede ser eliminado puede traer beneficios para un grande número de individuos. No podemos continuar concordando con diagnósticos para la etiología de algunas cardiopatías isquémicas o de AvC-is con una connotación de probabilidad de lo ocurrido porque no se conocen o no se reconocen las enfermedades periodontales como infecciones que refuerzan la acción de las citocinas proinflamatórias oriundas de las reacciones inmunoinflamatórias en el periodontum. El problema que permanece hasta los días de hoy es la falta del examen periodontal en pa-cientes con problemas sistémicos tales como las coro-nariopatias isquémicas y los AvC-is.
Debemos motivar las autoridades del área de la salud pública para que tengan un rol efectivo frente a las posi-bilidades de las enfermedades periodontales como fac-tores de riesgo, lo que se ubicaría dentro del más actual contexto del paradigma sistémico por condiciones in-munoinflamatórias. La Medicina periodontal y/o Odon-tología Sistémica ha fomentado nuevas exigencias para programas de prevención y promoción de la salud que minimicen el daño causado por la falta de atención a los cuidados en la salud bucal, principalmente en relación a la promoción de la salud, prevención y cura de las en-fermedades periodontales, incluso la obligatoriedad del examen de pacientes que están internados en hospita-les por los más diferentes motivos de la salud general.
Todas las áreas de especialidades médicas deben recomen-dar la salud bucal encaminando pacientes a los dentistas.
La higiene bucal reduce de una forma considerablemen-te positiva la posibilidad de la actividad inmunoinfla-matoria en el periodontum y es condición sine qua non para la manutención de la salud bucal y, por lo tanto, es incluso fundamental para la manutención de la salud general de todos a través de la reducción de riesgos.

Artículos originales
Para una higiene bucal adecuada no son necesarios grandes gastos y incluso la higiene bucal domiciliar no es un recurso agresivo o uno que pueda traer cualquier daño, sino sólo ventajas a la salud de las personas. Para ejecutar una higiene bucal adecuada es necesario tener buena voluntad, tanto los profesionales cuando la ense-ñan, como los individuos que la ejecutan todos los días de acuerdo con sus necesidades, y se enfatizando su en-señanza en las universidades.
Hay fuertes indicios en los trabajos presentados de que las enfermedades periodontales son probables factores de riesgo para coronariopatias isquémicas y para los AvC-is, pero es un hecho notorio que cualquier que sea la magnitud de la influencia de las EPs sobre las alte-raciones vasculares isquémicas cardiacas o cerebrales, esta es un área de grande importancia en la salud pú-blica y fomenta una mayor explotación del tema y más empeño en métodos de promoción de la salud y pre-vención de las enfermedades periodontales.
aBstRact
Nowadays there are innumerous approaches about the interrelation between the periodontal diseases (PDs) and the systemic alterations.It is well-known that, whatever is the influence of the PDs on the cardiovascular and cerebrovascular ischemic diseases, the simply existence of vestiges of the possi-ble inter-relation between those diseases gives to the subject great importance to the Public Health and de-mands a better exploration of it.Therefore, many researches on the possible association between the presence of PDs and the cardiovascular and cerebrovascular ischemic diseases founded in the literature were presented, giving special emphasis to some works done in Brazil.
uniterms: chronic periodontitis; periodontal disease, acute myocardial infarction; cardiovascular ischemic disease, cerebrovascular ischemic disease, ischemic stroke.
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
01- American Heart Association. Stroke Disponí-vel em: http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4755. Acesso:[2004, Apr 25].
02- Andrade ISA. Influência das doenças periodontais no acidente vascular cerebral (AvC-i) - estudo epidemioló-
gico em amostra de indivíduos acometidos por AvC-i ou não no Hospital da Santa Casa de Misericordiosa de Perdões em Minas Gerais – alerta preventivo [Mestra-do]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2004. 103p.
03- Barbosa RMR. Prevalência da doença periodontal em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica. Le-vantamento epidemiológico realizado no Hospital San-ta Casa de Misericórdia na cidade de vitória - ES [Mes-trado]. Campinas: Universidade Camilo Castelo Branco; 2002. 89p.
04- Beck JD, Garcia R, Heiss G, vokonas PS, Offenbacher S. Periodontal disease and cardiovascular disease. J Pe-riodontol 1996;67(Suppl.):1123-1137.
05- Beck JD, Slade G, Offenbacher S. Oral disease, car-diovascular disease and systemic inflammation. Perio-dontol 2000 2000;23:110-120.
06- Bio SR. Prevalência e gravidade da periodontite em indivíduos infartados e em tratamento de angina pecto-ris estável (avaliação sérica e dosagem de marcadores inflamatórios) no INCOR-HC.FM.USP, cidade de São Pau-lo. [Mestrado]. Campinas: Centro de Pesquisas Odonto-lógicas São Leopoldo Mandic; 2005. 169p.
07- Blas R. Ocorrência de doenças periodontais em amos-tra de indivíduos com e sem acidente vascular cerebral, realizado no Hospital da UNIFESP em São Paulo / SP – alerta preventivo [Mestrado]. Campinas: Centro de Pes-quisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2005. 101p.
08- Brasil. Ministério da Saúde / CENEPI: Sistema de In-formações sobre Mortalidade (SIM) e base demográfica do IBGE. 2006.
09- Coser H. Influência da doença periodontal nos aci-dentes vasculares cerebrais: Estudo epidemiológico em amostra de pacientes com e sem acidente vascular ce-rebral no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, um alerta preventivo [Mestrado]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológi-cas São Leopoldo Mandic; 2004. 112p.
10- Danesh J, Collins R, Peto R. Chronic infections and coronary heart disease: Is there a link? Lancet 1997;350:430-436.
11- DeStefano F, Anda RF, Kahn HS et al. Dental disea-se and risk of coronary heart disease and mortality. BMJ 1993;306:688-91.
12- Depoli MB. Prevalência da doença periodontal em pacientes cardiopatas isquêmicos no Hospital Evangé-lico-ES: um chamado à prevenção dos fatores de risco [Mestrado]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológi-cas São Leopoldo Mandic; 2003. 119p.
13- Dias, LZS. Doença periodontal como fator de risco
eduardo saba-chujfi y col29

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 30
para a doença cardiovascular [Doutorado]. Rio de Janei-ro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2002. 163p.
14- Dörfer CE, Becher H, Ziegler CM et al. The associa-tion of gingivitis and periodontitis with ischemic stroke. J Clin Periodontol 2004;31: 396-401.
15- Egoshi W. Contribuição soro-epidemiológica e pre-ventiva para o estudo da prevalência de doença perio-dontal em pacientes com cardiopatias isquêmicas: con-siderações sobre amostras de pacientes do Hospital do Coração da Associação do Sanatório Sírio, na Cidade de São Paulo [Mestrado]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2002. 140p.
16- Fagundes MM. Doença periodontal em pacientes cardiopatas submetidos a angioplastia coronariana na região do planalto médio do Rio Grande do Sul [Mestra-do]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2003. 91p.
17- Ferreira ACR. Análise da freqüência de doença perio-dontal em indivíduos acometidos por acidente vascular cerebral isquêmico no Hospital Universitário Sul Flu-minense de vassouras e Santa Casa de Misericórdia de Barra do Piraí – RJ: Alerta preventivo [Mestrado]. Campi-nas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2006. 95p.
18- Geerts SO, Legrand v, Charpentier J, Albert A, Rom-pen EH. Further evidence of the association between periodontal conditions and coronary artery disease. J Periodontol 2004;75:1274-1280.
19- Genco RJ, Glurish I, Haraszthy vI, Zambon J, De Nar-din E. Overview of risk factors for periodontal disease and implications for diabetes and cardiovascular disease. Compend Contin Educ Dent 1998;19 (Spec. Issue):40-45.
20- Gonçalves AB. Análise epidemiológica da doença periodontal em indivíduos que tiveram Acidente vascu-lar Cerebral Isquêmico no Hospital Socor, na cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais; alerta preventivo [Mes-trado]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2005. 88p.
21- Grau AJ, Buggle F, Ziegler C et al. Association bet-ween acute cerebrovascular ischemia and chronic and recurrent infection. Stroke 1997;28:1724-1729.
22- Haraszthy vI, Zanbom JJ, Trevisan R, Zeid M, Genco RJ. Identification of periodontal pathogens in athero-matous plaques. J Periodontol 2000;71:1554-1560.
23- Joshipura KJ, Hung HC, Rimm EB, Willet WC, Asche-rio A. Periodontal disease, tooth loss, and incidence of ischemic stoke. Stroke 2003;34:47-52.
24- Joshipura KJ, Rimm EB, Douglass CW et al. Poor oral
health and coronary heart disease. J Dent Res 1996; 75: 1631-6.
25- Lee, HJ, Garcia RI, Janket, SJ et al. The association bet-ween cumulative periodontal disease and stroke history in older adults. J Periodontol 2006;77:1744-1754.
26- Loos BG, Craandijk J, Hoek FJ, Wertheim-van-Dillen PME, van der velden U. Elevation of systemic markers related to cardiovascular diseases in the pe-ripheral blood of periodontitis patients. J Periodontol 2000;71:1528-1534.
27- Marães GS. Análise epidemiológica da ocorrência da doença periodontal em pacientes acometidos ou não por acidente vascular cerebral isquêmico dos hospitais de Porto Ferreira e São Carlos – São Paulo: um alerta preventivo. [Mestrado]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2005. 91p.
28- Mattila KJ, Nieminen MS, valtonen vv, et al. Asso-ciation between dental health and acute myocardial in-farction. Br Med J 1989;298:779-782.
29- Mattila KJ, valle MS, Nieminen MS, valtonen vv, Hie-taniemi KL. Dental infections and coronary atheroescle-rosis. Atherosclerosis 1993;103:205-211.
30- Mattila KJ, valtonen vv, Nieminen MS, Huttunen, JK. Dental infection and risk of new coronary events: Pros-pective study of patients with documented coronary ar-tery disease. Clin Infect Dis 1995;20:588-592.
31- Mattila KJ, valtonen vv, Nieminen MS, et al. Role of infection as a risk factor for atherosclerosis, myocardial in-farction, and stroke. Clin Infect Dis 1998;26:719-734.
32- Mayeux PR. Pathobiology od lipopolysaccharide. J Toxicol Environ Health 1997;51:415-435.
33- Meier CR. The possible role of infections in acute myo-cardial infarction. Biomed Pharmacother 1999:53:397-404.
34- Mehta JL, Saldeen TGP, Rand K. Interactive role of infection, inflammation and traditional risk factors in atherosclerosis and coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 1998;31:1217-1225.
35- Mendes NIB. Levantamento epidemiológico da doença periodontal em pacientes portadores de cardio-patia isquêmica: realizado no Instituto Uberabense de Cardiologia Invasiva em Uberaba MG [Mestrado]. Cam-pinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2003. 89p.
36- Morrison H, Ellison LF, Taylor GW. Periodontal disea-se and risk of coronary heart and cerebrovascular disea-se. J Cardiovascular Risk 1999;6:7-11.
37- Muhlestein JB, Hammond EH, Carlquist JF, et al. In-

Artículos originales
creased incidence of Chlamydia species within coronary arteries of patients with symptomatic atherosclerotic versus others forms of cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 1996;27:1555-561.
38- Nogueira RGM Estudo epidemiológico da doença periodontal em indivíduos com história de acidente vascular cerebral isquêmico, na região metropolitana da cidade de Belém - Pará. [Mestrado]. Campinas: Cen-tro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2005. 86p.
39- Rinaldi Filho N. Levantamento da doença perio-dontal em pacientes acometidos por Acidente vascular Cerebral Isquêmico (AvC-i), em Santos e Guarujá (SP) - alerta preventivo [Mestrado]. Campinas: Centro de Pes-quisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2005. 87p.
40- Offenbacher, S. Maternal periodontal infections, prematurity, and growth restriction. Clin Obstet Gyne-col 2004;47:808-21.
41- Patel P, Mendall MA, Carrington D, et al. Association of Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae in-fections with coronary heart disease and cardiovascular risk factors. Br Med J 1995;311:711-714.
42- Pussinen PJ, Jousilahti P, Alfthan G, Palosuo T, Asikai-nen S, Salomaa v. Antibodies to periodontal pathogens are associated with coronary heart disease. Arterioscler Thromb vasc Biol 2003;23:1250-1254.
43- Prazeres C. Ocorrência de doenças periodontais em amostra de indivíduos com Acidente vascular Cerebral Isquêmico (AvC-i) na região metropolitana de São Paulo / SP: um alerta preventivo [Mestrado]. Campinas: Cen-tro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2005. 90p.
44- Ramires JAF, César LAM, Ferreira JFM. Insuficiência coronariana crônica. Rev Bras Med 2003;60: 415-428.
45- Ridker PM. Inflammation, atherosclerosis, and car-diovascular risk: An epidemiologic view. Blood Coagul Fibrinolysis 1999;10(Suppl. 1):S9-S12.
46- Saba-Chujfi E, Saba MEC, Santos-Pereira SA, Saba AK Medicina Periodontal: Uma visão integrada. IN: Saba-Chujfi E Cirurgias Plásticas Periodontais e Periimplanta-res – Atlas simplificado de propostas técnicas. Cap IX Ed. Santos, São Paulo, 241 – 283, 2007.
47- Saba, MEC O atual paradigma de importância em Saúde Pública de prevenção e promoção da saúde para fatores de risco sistêmico relacionados em medicina pe-riodontal. [Mestrado] Centro de Pesquisas Odontológi-cas São Leopoldo Mandic; 2005. 93p.
48- Santos AA, Wilmore DW. The systemic inflammatory
response: Perspective of human endotoxemia. Shock 1996;6:850-856.
49- Scannapieco FA, Genco RJ. Association of periodon-tal infections with atherosclerotic and pulmonary disea-ses. J Perio Res 1999;34:340-345.
50- Silva-Dias S. Considerações sobre a prevalência de atividade de doença periodontal em pacientes com car-diopatias isquêmicas agudas no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras – RJ [Mestrado]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Man-dic; 2003. 75p.
51- Sapata JCM. Estudo epidemiológico de doenças periodontais em amostra de indivíduos com e sem aci-dente vascular cerebral isquêmico (AvC-i) na região metropolitana de Maringá – alerta preventivo [Mestra-do]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2004. 93p.
52- Silva TCLTS. Estudo epidemiológico sobre a preva-lência da doença periodontal em pacientes cardiopatas isquêmicos no Hospital Estadual Getúlio vargas / RJ – um alerta preventivo [Mestrado]. Campinas: Centro de Pes-quisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2003. 119p.
53- Spada CA. Análise epidemiológica da doença perio-dontal em amostra de pacientes, na região do município de Blumenau, Santa Catarina, acometidos por acidente vascular cerebral ou não – alerta preventivo [Mestra-do]. Campinas: Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic; 2005. 119p.
54- Zaremba M, Górska R, Suwalski P, Kowalsky J. Eva-luation of the incidence of periodontitis-associated bacteria in the atherosclerotic plaque of coronary blood vessels. J Periodontol 2007;78:322-327.
55- World Health Organization. The World Health Report 1995: Bridging the Gaps. Geneva: World Health Organi-zation; 1995:1.
56- Wu T, Trevisan M, Genco RJ, Dorn JP, Falkner KL, Sempos CT. Periodontal disease and risk of cerebro vas-cular disease. The first National Health and Nutrition Examination Survey and its follow-up study. Arch Intern Med 2000;160: 2749-2755.
dirección para correspondencia:Prof. dr. eduardo saba chujfiavenida francisco matarazzo, 883Perdizes - são Paulo - sPceP: 05001-000e-mail: [email protected]
eduardo saba-chujfi y col31

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 32
Interacción entre la enfermedad periodontal y el embarazo
Euloir Passanezi1 , Maria Christina Brunetti2, Adriana Campos Passanezi Sant’Ana3
1 Profesor titular responsable por el Área Departamental de Periodoncia de la FOBUSP2 Profesora Doctora del Equipo Multiprofesional de la Atención Prenatal Fisiológico de la UNIFESP3 Profesora Asistente Doctora del Área departamental de Periodoncia de la FOBUSP
Resumen
A lo largo de la vida de la mujer características propias del sexo femenino envolviendo la salud y la enfermedad pueden afectar las condiciones bucales. Las variaciones hormonales, además de interferir en el sistema repro-ductivo (adolescencia, ciclo menstrual, uso de contra-ceptivos orales, gestación, climaterio, menopausia y du-rante la terapia de reposición hormonal), ejercen fuerte influencia en la cavidad bucal, en condiciones fisiológi-cas o no, incluyendo significativamente el comporta-miento de los tejidos periodontales. Esa influencia es de tal magnitud que se ha aceptado, hace mucho tiempo, la exacerbación de las alteraciones en las encías produ-cidas durante el embarazo. Sin embargo, recientemente la literatura ha encontrado evidencias de la probable participación de componentes bacterianos asociados a la infección periodontal y/o a sus productos, incluso de componentes bioquímicos asociados al proceso infla-matorio periodontal, influenciando de manera adversa el nacimiento de bebés prematuros con bajo peso cor-poral. El objetivo de este capítulo es así presentar consi-deraciones sobre esas evidencias.
unIteRmos: enfermedad periodontal, gingivitis, pre-maturidad, periodontitis, embarazo. R Periodontia 2007; 17:32-38.
IntRoduccIón
A partir de la fecundación, cuando el espermatozoide se funde con el óvulo para dar origen al huevo, la célula que representa el inicio del nuevo ser, se sabe que nive-
les adecuados de progesterona son necesarios para la manutención del útero quiescente – disminuyendo su capacidad de contracción uterina – durante el embara-zo01. Similarmente, el aumento del estrógeno, a pesar de no ser considerado un señal para el inicio del parto, actúa facilitando ese proceso, como por ejemplo, en el preparo del miometrio02.
En realidad el embarazo humano es un estado hiper-estrogénico de proporciones inimaginables – tanto el estrógeno como la progesterona aumentan su concen-tración desde 10 hasta 30 veces en relación a los niveles encontrados durante el ciclo menstrual03.
Sin embargo, tanto el estrógeno como la progesterona pueden ejercer efectos directos sobre el periodontum. La presencia de receptores específicos para esas hormo-nas en el tejido gingival, en los fibroblastos del periostio y del ligamento periodontal y en los osteoblastos sugie-re que eses tejidos son sus blancos10,28.
Particularmente el estrógeno parece ser responsable por la disminución de la ceratinización y el aumento del glicógeno en el epitelio gingival, así reduciendo la efectividad de la defensa que la barrera epitelial ejerce en el organismo. Además, puede promover la reten-ción de nitrógeno, acumulación del agua en el tejido conjuntivo, aumento de mucopolisacarideos ácidos de la sustancia intercelular del tejido conjuntivo de la mu-cosa y regular la tendencia de hiperceratosis asociada con la disminución de la espesura del epitelio escamoso estratificado08,16. En el tejido gingival, no sólo estimula la proliferación de los fibroblastos gingivales y la síntesis y madurez del tejido conjuntivo gingival, como aumenta
Interaction between Periodontal Disease and Pregnancy

Artículos originales
la severidad de la inflamación gingival de una manera independiente de la cantidad de placa presente25.
La progesterona tiene una acción vasodilactadora, que lleva a un aumento de la permeabilidad vascular, esti-mula la producción de prostaglandinas (niveles más altos de PGE
2 – prostaglandina E2) y de leucocitos po-
limorfonucleares en el fluido gingival09. No sólo inhibe la síntesis de proteínas colágenas y la proliferación de fibroblastos gingivales, alterando la taja y el estándar de colágeno en las encías, como incluso aumenta la degra-dación metabólica del folato, así influenciando el proce-so de reparo y manutención de los tejidos28.
En fin, mientras la progesterona promueve una dilata-ción de los microvasos gingivales haciéndolos más sen-sibles a la injuria y exudación, el factor útero-relajante (o relaxina) causa la despolimerización de las fibras co-lágenas y hace los tejidos periodontales más sensibles a la acción del estrógeno, un hecho relevante por el aumento que esta hormona sufre durante el embarazo, atingiendo su pico máximo en el parto20.
alteRacIones gIngIvales asocIadas al emBaRazo gIngIvItIs
La gingivitis es una manifestación bucal predominante en este período de la vida de la mujer, afectando desde el 30% hasta el 100% de las mujeres embarazadas. Aun-que sea desencadenada por la acumulación de la placa bacteriana, no parece estar relacionada directamente con la cantidad de placa presente, sino que es exacerba-da por cambios vasculares y hormonales, que, solos, no determinan la instalación de procesos infecciosos, pero intensifican la respuesta de los tejidos a la presencia de la placa bacteriana. Este cuadro se produce en conso-nancia con un aumento en el porcentaje de bacterias anaeróbicas, en especial de Prevotella intermedia resul-tante del aumento de los niveles séricos de hormonas sexuales en circulación, estrógeno y progesterona, con el desarrollo del embarazo.
El aumento de la ocurrencia de P. intermedia en el inte-rior del surco gingival de las mujeres embarazadas se debe a su capacidad de utilizar hormonas sexuales tales como estradiol, estrógeno y progesterona como susti-tutos de la menadiona para su crecimiento17. Como la presencia de P. intermedia ocurre más tarde en el proce-so selectivo de colonización bacteriana de la superficie dental, se debe considerar que su crecimiento ocurre en sitios anteriormente inflamados, contribuyendo para la exacerbación de la respuesta de los tejidos18.
Por lo tanto, el embarazo no es un factor etiológico pri-mario de la gingivitis, sino un factor agravante del cua-dro gingival infeccioso clínico o subclínico establecido antes del embarazo19 (gingivitis prévia13).
Esas alteraciones gingivales que se inician por volta del 2º mes del embarazo18, aumentan progresiva y conjun-tamente con el aumento hormonal desde el 4º hasta el 9º mes del embarazo, entrando en regresión después del parto, cuando los niveles hormonales normales re-pentinamente son restablecidos, involucionando hasta que las alteraciones gingivales vuelvan (en general) a los niveles existentes en el 2º mes del embarazo18,22. La reducción parcial de la severidad ocurre por volta del 2º mes después del parto, siendo que después de un año la condición gingival es comparable a la de pacientes que no están embarazadas16.
Clínicamente, durante el embrazo el tejido gingival in-flamado (encía marginal y papilas interdentales) se ca-racteriza por el color rojo vivo y por la presencia de un tejido edematoso (superficie lisa y aspecto brillante), con una tendencia a tener más volumen en la región in-terproximal que en las superfícies vestibulares y/o len-gual o palatina y con una grande tendencia a sangrar durante la masticación y deglutición (sangrado provo-cado o espontáneo)13 (Figura 1).
Figura 1 – Paciente con 23 años de edad, en el 5º mes del embarazo, pre-sentando inflamación gingival generalizada (encías edemaciadas, con au-mento del volumen, brillante y sin aspecto de cáscara de naranja, con el color alterado). El sangrado por cualquier estímulo era inmediato y abun-dante. Clínicamente no se detectó evidencia de pérdida ósea.
Durante el embarazo en algunas situaciones es posible
verificarse la ocurrencia de un aumento de la movilidad
dental, de la profundidad de sondeo y de la severidad
euloir Passanezi y col33

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 34
de la gingivitis08 sin que ocurra, sin embargo, un envol-vimiento de los tejidos que componen el periodontium de inserción (instalación y/o progresión de la pérdida de los tejidos conjuntivo y óseo alveolar)01,18,19.
Generalmente la gingivitis en el embarazo se presenta como una situación transitoria y autolimitante. Sin em-bargo, en mujeres sensibles a la destrucción periodon-tal – con un histórico de procesos inflamatorios gingi-vales recurrentes y/o pérdidas de inserción conjuntiva y ósea alveolar anteriores – se debe ofrecer cuidados pe-riodontales adecuados como una manera de prevenir la instalación o la recurrencia de una periodontitis.
gRanuloma gRavídIco
El granuloma14,18 o tumor gravídico es una lesión benig-na asociada con el embarazo, cuya etiología no ha sido totalmente aclarada, aunque se acredite que su ocurren-cia está asociada con una intensa reacción del tejido gin-gival a la placa bacteriana, estando presente en menos del 10% (su prevalencia es variable, desde el 0% hasta el 9,6%) de todas las gestaciones. Debido al perjuicio psi-cológico que el uso del término “tumor gravídico” po-dría causar en el desarrollo del feto, es conveniente que el dentista prefiera el término “granuloma gravídico”.
Con frecuencia el aparecimiento de la lesión está asocia-do con una respuesta inflamatoria exagerada (área con gingivitis inflamatoria establecida anteriormente) a un factor irritante representado, en la mayoría de las veces, por el propio cálculo dental recubierto por la placa bacte-riana. Se puede atribuir parcialmente la causa a los efec-tos generales de la progesterona y del estrógeno en el sistema inmune, pero incluso como consecuencia de las alteraciones vasculares resultantes de la inhibición de lãs colagenazas inducida por la progesterona, promoviendo una acumulación de colágeno en el tejido conjuntivo03.
La lesión ocurre principalmente en las superficies vesti-bular e interproximal de la región anterior de la maxila, cerca de la margen gingival, a partir del espacio proxi-mal (en la papila interdental) durante el segundo tri-mestre del embarazo.
Se parecen, clínica y histológicamente, a granulomas piogénicos que ocurren en las mujeres no embarazadas.
Se caracterizan por un aumento aislado de tejido en la margen gingival, del tipo tumoral – masa de tejido exo-fídica granulomatosa sésil o pediculada cerca de la su-perficie dental en la dirección coronal – generalmente sin dolor, mole cuando tocada, con grande velocidad de crecimiento, aunque raramente ultrapase 2cm de diá-metro. Presenta un color que varía desde el rojo púrpura hasta el rojo azulado, dependiendo de la vascularización de la lesión (en general altamente irrigada por vasos san-guíneos) y del grado de insuficiencia venosa, y la simple manipulación de ese tejido puede fácilmente originar un proceso hemorrágico. La superficie de la lesión pue-de incluso presentarse ulcerada y cubierta por exudado amarillo, a veces con un aspecto globular (Figura 2).
Es común que la lesión retroceda espontáneamente después del parto, aunque no sea tratada y pueda se transformar en una masa fibrosa residual estable, cuya remoción debe ser quirúrgica (Figura 3).
Fig. 3 – Paciente con 32 años de edad desarrolló granuloma gra-vídico detectado en el 5º mes del embarazo, que permaneció hasta el 5º mes después del par-to. Observe que el granuloma presenta volumen acentuado y aspecto clínico fibrosado.
Fig. 2 – visión posterior de la misma paciente de la Fig. 1, destacándose no sólo las características inflamatorias ya citadas, como incluso el creci-miento localizado de la encía entre los dientes 35 y 36, caracterizándose un granuloma gravídico.

Artículos originales
animales ha sido posible demostrar que la ocurrencia de infecciones en animales preñes puede ser responsable por muchos episodios indeseables durante el periodo gestacional, incluso el aborto espontáneo, necrosis pla-centaria, daño a los órganos fetales, bajo peso en el na-cimiento y retardo del crecimiento fetal06,07.
El desarrollo de esas investigaciones ha proveído la base para que se hicieran asociaciones similares en humanos. Una de las más importantes exposiciones infecciosas ma-ternas que implica nacimiento prematuro, ruptura pre-matura de membrana y bajo peso al nacer es la infección aguda del tracto genitourinario, entre ellas la vaginosis bacteriana por su capacidad de promover infecciones uterinas, principalmente por medio de la migración cer-vical de bacterias de la vagina hasta el espacio coriodeci-dual en algún momento de la gestación08,09.
Sin embargo, la ocurrencia de tales infecciones puede explicar sólo una pequeña parte de los resultados gesta-cionales adversos09. La ocurrencia de casos subclínicos o no detectables de vaginosis bacteriana u otros tipos de infección del tracto genitourinario, eventos en el perío-do prenatal no relacionados con procesos infecciosos o otras formas desconocidas de infección pueden incluso relacionarse a resultados indeseables de la gestación. La hipótesis que asocia la infección subclínica con el nacimiento prematuro es la de que los propios micro-organismos o sus toxinas entran en la cavidad uterina durante el embarazo por la corriente sanguínea desde un foco no genital o por una ruta ascendente del tracto genital inferior.
La enfermedad periodontal, enfermedad de naturaleza infecciosa asociada básicamente a la colonización de las superficies de los dientes por bacterias anaeróbicas Gram negativas, presenta mecanismos biológicos con potencial para afectar el desarrollo de la gestación aun-que ocurra lejos07.
A través de diversos experimentos con animales se ha podido demostrar que aunque el riesgo obstétrico esté aumentando frente a la presencia de procesos infeccio-sos agudos, la exposición crónica de patógenos buca-les aumenta la posibilidad de complicaciones durante la preñez de animales, así revelando importantes evi-dencias para los experimentos con humanos07. La expo-sición crónica de la madre a los patógenos bucales no garantiza inmunidad al feto, pero lo expone a diferentes toxinas bacterianas06, pudiendo la cavidad bucal repre-sentar una amenaza infecciosa para la ocurrencia de complicaciones durante el período gestacional. La influencia de la enfermedad periodontal en el naci-
Fig. 4 – La misma paciente de la Fig. 3, 3 meses después de la remoción del granuloma gravídico por medio de gingivoplastia, porque el crecimiento es-taba restricto al área marginal del tejido mole, sin comprometimiento óseo.
Así, el tratamiento preferido durante la gestación envuel-ve raspado y alisamiento dental asociados a un control adecuado profesional y en la casa de la placa bacteriana. Cuando el granuloma provoca una incomodidad muy grande a las pacientes (estético, psicológico y/o funcio-nal) tales como alteraciones en el alineamiento de los dientes o fácil sangrado durante la masticación, se reco-mienda la remoción quirúrgica del tumor durante el pro-pio período del embarazo (segundo trimestre de la ges-tación), aunque sea más prudente marcar la operación solamente después del parto por causa del riesgo que la mujer embarazada curre de que la lesión vuelva05.
la enfeRmedad PeRIodontal como un factoR de RIesgo PaRa el PaRto PRematuRo y el nacImIento de BeBés con BaJo Peso coRPoRal
El parto prematuro es aquel que ocurre antes de la 37ª se-mana completa de gestación, considerándose como base la data del primero día de la última menstruación confiable (DUM), resultando de la ruptura prematura de membrana o de parto prematuro propiamente dicho, según la Orga-nización Mundial de Salud, 1972. El bajo peso al nacer es todo bebé nacido con menos de 2.500g (OMS, 1972).
Múltiplas líneas de investigación sustentan el rol de la infección materna como un factor que predispone al parto prematuro.
A través de la utilización de modelos de gestación en
euloir Passanezi y col35

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 36
miento de bebés prematuros y/o de bajo peso ha sido ampliamente discutida en la literatura, con evidencias de que ella puede actuar como un factor de riesgo in-dependiente para esas condiciones07,08,14, basado en el hecho de que el parto es iniciado por un aumento sú-bito en los niveles de PGE
2 y TNF-α (mediadores quími-
cos inflamatorios asociados con procesos infecciosos), generalmente aumentados en la enfermedad perio-dontal. Suprimir prostaglandina E
2 PGE
2 presente en
niveles elevados en la enfermedad periodontal es un importante regulador de los procesos fisiológicos del parto y aumenta durante la gestación hasta atingir un nivel crítico para inducir las contracciones, la dilatación cervical y el nacimiento. Según Collins et al06, esta cito-cina (PGE
2) y el TNF-α han sido asociados con una dis-
minución del 15-18% del peso fetal.
La citocina IL-1ß incluso parece asociarse con el parto porque su concentración aumenta tres veces al inicio del trabajo de parto en relación al 2º trimestre de la ges-tación23, además de inducir la síntesis de prostaglandi-nas por la decidua y ámnion15, estar presente en el flui-do amniótico normal27 y ser producida por macrófagos de la placenta humana11.
Aunque no se haya comprendido bien la origen de la relación entre un proceso infeccioso bucal y los cambios en el ambiente fetal, se cree que la infección periodon-tal, representada por un desafío anaeróbico Gram ne-gativo estricto o facultativo con factores de virulencia altamente patogénicos, no sólo puede servir como un reservatório crónico para la transferencia de bacterias o productos bacterianos (lipopolisacarideos) a través de la diseminación sanguínea para la unidad feto/placen-taria, de esta manera induciendo a la síntesis de PGE
2 y
TNF-α por las células corioamniónicas, como incluso es posible que los propios sitios con infección periodontal, al producir mediadores inflamatorios, puedan actuar como una fuente sistémica potencial de citocinas feto-tóxicas (PGE
2 y TNF-α) que alcanzan la placenta a través
de la circulación sanguínea07.
Se han encontrado diferentes especies bacterianas anae-róbicas (B. ureolyticus, Bacteroides sp., Prevotella sp., Por-phyromonas sp., Peptostreptococos sp, Fusobacterium nucleatum) en el líquido amniótico de mujeres durante el parto prematuro, pero con las membranas (corium y ámnion) intactas (Hill)14. Muchas de esas especies son pe-riodontopatógenos conocidos y con un alto contenido de virulencia, que pueden migrar a través de la corriente sanguínea, de la cavidad bucal hasta la placenta. Como el F. nucleatum es relativamente poco común en las le-siones infecciosas del tracto genitourinario, pero es fre-
cuentemente encontrado en lesiones periodontales acti-vas, se puede establecer por medio de él una correlación entre las infecciones periodontales y partos prematuros, así determinando es eslabón con la placenta.
En 2003 Campos05 observó que pacientes embarazadas con sangrado en el sondeo en más del 80% de los sitios periodontales presentes presentaban riesgo elevado de desarrollar parto prematuro y/o nacimiento de be-bés de bajo peso. Brunetti et al04 (2002), aunque hayan encontrado una asociación significante entre enferme-dad periodontal y parto prematuro, en el análisis de regresión logística binomial sólo las variables “número de visitas en el período prenatal”, “parto prematuro an-terior”, “número de partos completos” se constituyeron en factores de riesgo a la prematuridad.
Recientemente, Gazolla et al12 (2007) evaluaron la inci-dencia de partos prematuros de niños con bajo peso corporal en 450 pacientes que parieron, entre las cuales 122 fueron clasificadas como periodontalmente saluda-bles y 328 como enfermas. 266 de estas mujeres forma-ron el grupo tratamiento y 62 no se presentaron para las sesiones de acompañamiento, entonces no fueron tratadas. Mientras en el grupo saludable y en el grupo tratado no hubo significancia de correlación entre la enfermedad periodontal y la ocurrencia de partos pre-maturos con bebés de bajo peso, en el grupo no tratado la prevalencia de ese evento fue del 79%; por lo tanto, altamente significante. Los autores consideraron suges-tivo que se incluyera el tratamiento periodontal en los programas de cuidados prenatales.
estRategIas de PRevencIón y tRatamIento de la enfeRmedad PeRIodontal en la PacIente emBaRazada
La terapia periodontal, sea ella realizada por el clínico ge-neral o por un especialista, debe fundamentar su trata-miento considerándose la naturaleza infecto-contagiosa de la enfermedad periodontal. Su cuidado exige no sólo la eliminación de la placa bacteriana y sus perpetuadores por medio de raspado y alisamiento dental, como incluso el efectivo control mecánico en la casa, principalmente si consideramos que en las pacientes embarazadas los efectos de los factores locales sobre los tejidos gingivales son exacerbados por la actividad hormonal. Condiciones anatómicas de la región dento-gingival y el flujo conti-nuo del fluido crevicular impiden una acción más efectiva de sustancias químicas dentro del surco/ bolsa periodon-tal, limitando así la indicación de coadyuvantes químicos para el control de la placa bacteriana subgingival13.

Artículos originales
Cuando una mujer embarazada presenta actividad ca-riosa, además de la realización de un efectivo control de la placa bacteriana y de procedimientos restauradores cuando necesario, es extremamente importante ofre-cerles nociones sobre la salud, informándoles sobre el uso de agentes químicos coadyuvantes en el control de la placa bacteriana (triclosan o gluconato de clorhexi-dina), del fluoruro, dieta y el uso adecuado de comidas azucaradas, porque la transmisión y la contaminación prematura de la infección caries para el niño ocurre a partir de contactos frecuentes entre la madre y el bebé. Además, el paladar del niño empieza a formarse a partir del cuarto mes de vida intrauterina.
Establecida una rutina de procedimientos clínicos, el primer trimestre es considerado el período más crítico y delicado de la gestación para la realización de un tra-tamiento odontológico. En el primer trimestre, tanto los órganos como los sistemas son organizados. El período entre el cuarto y el sexto mes gestacional es el más in-dicado para cualquier tipo de intervención, porque en el cuarto mes la mayor parte de la organogénese está completa. El tercer trimestre incluso exige cautela, por-que cualquier factor podrá adelantar el proceso de par-to y nacimiento del bebé.
consIdeRacIones fInales
Siendo la gravidez una de las fases de la vida de la mujer capaz de influenciar su salud bucal y es incluso un perío-do cuando los cuidados con la salud materna y la edu-cación de la paciente tienen un efecto profundo en su salud bucal e en la de su hijo, se necesita una coordina-ción entre profesionales de la odontología y obstetricia, particularmente del equipo odontológico, así garanti-zando una mejoría en la salud bucal de las embarazadas y de sus bebés26.
aBstRact
Throughout a woman’s life, female-specific conditions may affect oral health. Besides interfering with women’s reproductive system, hormonal changes (puberty, menstrual cycle, use of oral contraceptives, gestation, climacteric, menopause, and hormone replacement therapy) play an important role in the oral cavity - under physiological or non physiological conditions – mainly on periodontal tissues. This influence is such that preg-nancy has long been associated with gingivalalterations. However, recent studies have found evi-dence of the probable role of bacterial components on
periodontal inflammatory processes, influencing, rever-sely, preterm low birthweight. The objective of this chapter is to discuss some of this evidence.
unIteRms: periodontal disease, gingivitis, prematuri-ty, periodontitis, pregnancy
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
01- Amar S, Chung KM. Influence of hormonal variation on the periodontium in women. Periodontology 2000 1994;6:79-87.
02- American Academy of Periodontology. Parameter on systemic conditions affected by periodontal disea-ses. J Periodont 2000;71 Suppl 5:880-3.
03- Barret-Connor E. Infections and pregnancy: a review. South Med J 1969;62:275-84.
04- Brunetti MC. A infecção periodontal associada ao par-to pré-termo e baixo peso ao nascer [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2002
05- Campos MR. A doença periodontal como fator de risco para o nascimento de bebês prematuros e/ou de baixo peso. [Dissertação de Mestrado]. Bauru: Faculda-de de Odontologia da USP. Bauru; 2003.
06- Collins JG, Smith MA, Arnold RR, Offenbacher S. Effects of Escherichia coli and Porphyromonas gingivalis lipopolysacharide on pregnancy outcome in the golden hamster. Infect Immun 1994;.62(10): 4652-5.
07- Dasayanake AP. Poor periodontal health of the preg-nant woman as a risk factor for low birth weight. Ann Periodontol 1998;3(1):206-212.
08- Davenport ES, Williams CE, Stern JA, Sivapathasun-dram v, Fearne JM, Curtis MA. The East London study of maternal chronic periodontal disease and preterm low birth weight infants: study design and prevalence data. Ann Periodontol 1998;3(1):213-21.
09- ElAttar TM. Prostaglandin E2 in human gingiva in health and disease and its stimulation by female sex steroids. Prostaglandins1976;11(2):331-341.
10- Eriksen EF, Colvard DS, Berg NJ, Graham ML, Mann KG, Spelsberg TC, et al. Evidence of estrogen recep-tors in normal human osteoblastlike cells. Science 1988;241(4861):84-86.
11- Flynn A, Finke JH, Hilfinker ML. Placental mononuclear phagocytes R. Periodontia - 17(2):32-38 3 8 as a source of interleukin-1. Science 1982; 218(4571): 475-477.
12- Gazolla CM, Ribeiro A, Moysés MR, Oliveira LA, Perei-
euloir Passanezi y col37

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 38
ra LJ, Sallum AW Evaluation of the incidence of preterm low birth weight in patients undergoing periodontal therapy. J Periodontol 2007;78:842-8.
13- Goldman HC, Cohen WD. Periodontal therapy. 6th ed. St. Louis: Mosby Co.; 1980.
14- Hill GB. Preterm birth: associations with genital and possibly oral microflora. Ann Periodontol 1998;3(1):222-32.
15- Kent AS, Sun MY, Sullivan MH, Elder MG. The effects of interleukins 1 alpha and 1 beta on prostaglandin pro-duction by cultured human fetal membranes. Prosta-glandins 1993;46(1):51-59.
16- Klokkevold PR, Mealey BL, Carranza FA. Influence of Systemic Disease and Disorders on the Periodontium. In: Newman MG, Takei HH, Carranza FA Carranza’s Clinical Periodontology. 9th ed. Philadelphia: Saunders; 2002. Ch. 12, pp.204-228.
17- Kornman KS, Loesche WJ. The subgingival microbial flo-ra during pregnancy. J Periodontal Res 1980;15(2):111-22.
18- Löe H, Silness J. Periodontal disease in pregnan-cy. I. Prevalence and Severity. Acta Odontol Scand 1963;21:533-51.
19- Machuca G, Khoshfeiz O, Lacalle JR, Machuca C, Bu-llón P. The influence of general health and socio-cultu-ral variables on the periodontal condition of pregnant women. J Periodont 1999;70(7):779-85.
20- MacPhee T, Cowley G. Essentials of Periodontology and Periodontics. 2 th ed. Oxford: Blackwell; 1975. Ch. 5, pp.102-110; Ch. 11, pp.175-192.
21- Manson JD. The aetiology of chronic periodontal di-sease. In: Eley B, Manson JD, eds. Periodontics. London: Kimpton Medical Publications; 2004. Pp:38-61.
22- Mealey BL, Rees TD, Rose LF, Grossi SG. Systemic fac-
tors impacting the periodontium. In: Rose LF, Mealey BL, Genco RJ, Cohen DW Periodontics: Medicine, Surgery and Implants. Saint Louis: Elsevier-Mosby; 2005. Ch. 31, pp. 790-845.
23- Opsjön SL, Wathen NC, Tingulstad S, Wiedswang G, Sundan A, Waage A, et al. Tumor necrosis factor, inter-leukin-1, and interleukin-6 in normal human pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1993;169 (2 Pt 1):397-404.
24- Rateitschak KH. Tooth mobility changes in pregnan-cy. J Periodontal Res 1967;2(3):199-206.
25- Reinhardt RA, Payne JB, Maze CA, Patil KD, Gallagher SJ, Mattson JS. Influence of estrogen and osteopenia/osteoporosis on clinical periodontitis in postmenopau-sal women. J Periodontol 1999;70(8):823-8.
26- Steinberg BJ. Women’s oral health issues. J Dent Educ 1999;63(3):271-275.
27- Tamatani T, Tsunoda H, Iwasaki H, Kaneko M, Hashi-moto T, Onozaki K. Existence of both IL-1?alpha and beta in normal amniotic fluid: unique high molecular weight form of IL-1 beta. Immunology 1988;65(3):337-42.
28- Thomson ME, Pack AR. Effects of extended syste-mic and topical folate supplementation on gingivitis of pregnancy. J Clin Periodontol 1982;9(3):275-80.
29- vittek J, Munnangi PR, Gordon GG, Rappaport SC, Southren AL. Progesterone “receptors” in human gingi-va. IRSC Med Sci 1982;10:381-4.
dirección para correspondencia:maria cristina Brunettie-mail: [email protected]@uol.com.br

Artículos originales
Interrelación entre enfermedad periodontal y diabetes Mellitus
Arthur Belém Novaes Júnior1, Guilherme de Oliveira Macedo2, Patrícia Freitas de Andrade2
Resumen
La diabetes Mellitus y la periodontitis son enfermedades de alta prevalencia en la población mundial que tienen aspectos comunes en relación a la respuesta inflamato-ria. La interrelación entre esas enfermedades representa un ejemplo de cómo una enfermedad sistémica puede predisponer a una infección oral y de cómo una infec-ción oral puede exacerbar una condición sistémica.
Fuertes evidencias demuestran que la diabetes es un factor de riesgo para la gingivitis y periodontitis y que el nivel del control glucémico de la diabetes parece ser importante en esta relación. La enfermedad periodon-tal, por su vez, puede tener un impacto significativo sobre la diabetes así contribuyendo para agravar su control metabólico.
Se han hecho estudios para evaluar el efecto de la tera-pia periodontal sobre el control glucémico de pacien-tes diabéticos tipo 1 y 2. Evidencias sugieren que la incorporación de antibioticoterapia, local (minocicli-na) o sistémica (doxiciclina) al tratamiento periodon-tal no quirúrgico puede resultar en la reducción tanto de la infección y la inflamación periodontal como de los niveles de hemoglobina glicada y de marcadores inflamatorios. Sin embargo, se necesitan más estudios controlados para que se pueda evaluar el mejor abor-daje terapéutica.
uniterms: Periodontitis, diabetes Mellitus, terapia. R Periodontia 2007; 17:39-44.
1 Profesor Titular de Periodoncia de la Facultad de Odontología de Ribeirão Preto - USP2 Maestro y cursando el Doctorado en Periodoncia en la Facultad de Odontología de Ribeirão Preto - USP
IntRoduccIón
La diabetes Mellitus consiste en un grupo de enferme-dades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia resultante de la dificultad en la secreción o en la acción de la insulina, y se puede dividirla en dos tipos principa-les: tipo 1 (diabetes dependiente de la insulina) y tipo 2 (diabetes que no depende de la insulina). Estos dos tipos de diabetes tienen etiopatogenias diferentes. La tipo 1 está relacionada a la destrucción autoinmune de las células pancreáticas responsables por la producción de la insulina. Normalmente, la diabetes tipo 1 es diag-nosticada en niños y adolescentes, aunque algunos es-tudios hayan mostrado que el 15% al 30% de los casos son diagnosticados en pacientes con más de 30 años de edad (Mealey & Oats, 2006; Mealey, 1999). Ya la diabetes tipo 2 se relaciona a la alteración en la producción y re-sistencia celular a la insulina (alteraciones en la molécu-la de insulina o alteraciones en los receptores celulares de esta hormona) (Mealey, 1999; Donahue & Wu, 2001).
La diabetes Mellitus es reconocida como uno de los prin-cipales problemas de salud en América Latina afectando casi 19 millones de personas en la región. En Brasil se es-tima que la prevalencia media de esta enfermedad sea del 7,6% en la población con más de 40 años. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), en 2030 la diabe-tes Mellitus será la segunda causa de muerte en América Latina. Así, la diabetes duplicará su impacto y, en com-paración con el 5% de muertes que causa actualmente, pasará a causar el 10% de los óbitos. De acuerdo con los indicadores de la OMS, el mundo ya vive una epidemia
arthur beléM novaes júnior y col39
Relationship between Periodontal disease and Diabetes Mellitus

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 40
de diabetes. En 1985, la enfermedad atingía aproximada-mente 30 millones de personas. El número aumentó para 135 millones in 1995 y para 177 millones en 2000. La enti-dad estima que la prevalencia de la diabetes alcanzará 333 millones de personas en 2025. En Brasil, se estima que en 2025 la diabetes Mellitus atingirá cerca de 11,6 millones de personas (King et al, 2001). Aunque los países desarrollados presenten una más grande prevalencia de la enfermedad, la incidencia tiende a ser más grande en países en desa-rrollo, como consecuencia del envejecimiento de la pobla-ción y de los cambios en los estándares nutricionales, que acarrean el aumento de la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad (King et al, 2001).
Las proyecciones hechas por la OMS son preocupantes porque la diabetes Mellitus está asociada con muchas enfermedades y complicaciones sistémicas, tales como las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, neuropatía, retinopatía, deficiencia visual, ceguera e in-cluso enfermedad periodontal. Se reconocen las señales y síntomas de la enfermedad periodontal como la sexta complicación de la diabetes (Löe, 1993).
InfluencIa de la dIaBetes mellItus en la enfeRmedad PeRIodontal
La base bioquímica por medio de la cual la diabetes (hiperglucemia) se asocia con más severidad de la en-fermedad periodontal resulta de la acumulación más grande de productos finales de glicosilación (AGEs) en el plasma y tejidos. Los AGEs se forman a través de la glicolisación y oxidación de proteínas y lípidos y tienen la capacidad de ligarse a receptores de membranas de las células (RAGE – receptor de productos finales gli-cosilados), que se encuentran en células endoteliales, monócitos/ macrófagos, células del sistema nervioso y incluso células musculares. La interacción AGE-RAGE en células endoteliales causa un aumento de la permeabi-lidad vascular y favorece la formación de trombos. Ya en monócitos/ macrófagos esta interacción aumenta el esfuerzo oxidante celular, lo que resulta en más produc-ción y secreción de citocinas inflamatorias, tales como el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) e interleucina-1-ß (IL-ß) asociadas con la diferenciación y actividad de osteoblastos (reabsorción ósea alveolar) e incluso con la producción de metaloproteases de la matriz (MMPS – destrucción del colágeno), así actuando efectivamente en la patogénesis de la enfermedad periodontal (Mealey & Oates, 2006; Garlet et al, 2006).
La presencia de la enfermedad periodontal puede resul-tar en un aumento sistémico de los niveles de citocinas
inflamatorias tales como: TNF-α, TNF-ß, interleucina 6 (IL-6), proteína C reactiva y fibrinogenio. Pacientes dia-béticos tienen niveles altos de estos marcadores infla-matorios en la sangre, que se relacionan a la resistencia a la insulina. Así, la presencia de la enfermedad perio-dontal resulta en la elevación de los niveles sanguíneos de estos marcadores, lo que induce resistencia a la insu-lina, perjudicando el control glucémico (Mealey & Oa-tes, 2006; Page, 1998). Así, de una manera similar a la de otras infecciones bacterianas, la relación entre diabetes Mellitus y infección periodontal se torna bidireccional.
Hay fuertes evidencias de que la diabetes es un fac-tor de riesgo para la gingivitis y para la periodontitis y que el nivel del control glucémico es determinante en esta interrelación. Aunque algunos estudios no hayan encontrado una asociación significante entre diabetes y inflamación gingival, en muchos otros la prevalencia y la severidad de la gingivitis han sido más grandes en diabéticos, cuando comparados a no diabéticos con ni-veles similares de biofilme dental (Cianciola et al, 1982; Cutler et al, 1999; Salvi et al, 2005) y hay evidencias de que la presencia de la diabetes puede aumentar has-ta tres veces el riesgo de la enfermedad periodontal (Emrich et al, 1991; Papapanou, 1996).
El nivel de control glucémico del paciente se relaciona a la presencia y severidad de la enfermedad periodontal. Pacientes diabéticos mal controlados tienen un riesgo más grande de desarrollar periodontitis si comparados a diabéticos bien controlados y no diabéticos (Mealey, 1999). Esto fue observado por Novaes Júnior et al (1996), que evaluaron la enfermedad periodontal y el nivel de control metabólico de pacientes diabéticos tipo 2 en un estudio longitudinal durante un año. Los autores veri-ficaron diferencias significativas en la profundidad de sondeo y en el nivel de inserción periodontal entre el grupo de pacientes diabéticos mal controlados y el gru-po de pacientes no diabéticos, sugiriéndose así que el nivel de control metabólico de la diabetes contribuye para la evolución y severidad de la enfermedad perio-dontal. La análisis microbiológica de este estudio de-mostró incluso una relación directa entre una presencia más grande de biofilme dental periodontopatogénico y malo control metabólico de la diabetes (Novaes Jú-nior et al, 1997). Se demostró la relación entre diabetes tipo 1 y la evolución de la enfermedad periodontal en un estudio de 10 años de acompañamiento que verificó un aumento en la profundidad de sondeo y de pérdida ósea alveolar a pesar de que en ese período ocurrió una pequeña variación en la acumulación de biofilme dental (Novaes Júnior et al, 1997).

Artículos originales
El grado de control glucémico de la diabetes puede in-fluenciar el resultado del tratamiento de la enfermedad periodontal. Pacientes diabéticos controlados parecen responder al tratamiento periodontal no quirúrgico en termos clínicos y microbiológicos de una manera seme-jante a la de los pacientes no diabéticos (Christgau et al, 1998). Westfelt et al (1996) hicieron un estudio longitu-dinal donde 20 pacientes diabéticos (en la mayoría, bien o moderadamente controlados) y 20 no diabéticos fue-ron tratados con raspado y alisamiento radicular, cirugía con retal de Widman modificado y tratamiento perio-dontal de apoyo. Después de cinco años, los dos grupos de pacientes demostraron condiciones periodontales similares. Aunque diabéticos puedan tener una mejoría en los parámetros clínicos inmediatamente después del tratamiento de la enfermedad periodontal, aquellos con mal control glucémico pueden tener una rápida nueva ocurrencia de la enfermedad y una respuesta menos favorable a largo plazo. Se necesitan futuros estudios longitudinales para comparar la respuesta cicatricial después del tratamiento periodontal no quirúrgico o quirúrgico entre pacientes diabéticos y no diabéticos.
enfeRmedad PeRIodontal como factoR de RIesgo PaRa dIaBetes mellItus
Nishimura et al (2003) levantaron la hipótesis de que el TNF-α circulante en un proceso inflamatorio gingival exacerbado puede asociarse directamente al mecanis-mo de resistencia a la insulina cuando influencia órga-nos como el hígado, músculos y tejido adiposo y, indi-rectamente, aumentar la liberación de moléculas como ácidos grasos libres, que incluso producen resistencia a la insulina. Además, se ha identificado el TNF-α como un potente bloqueador del receptor de insulina. Esta citocina induce a la fosforilación de los receptores de in-sulina, perjudicando consecuentemente la fosforilación de ellos por la insulina, lo que es fundamental para la ac-ción de la hormona (Kanety et al, 1995; Paz et al, 1997).
La relación entre la enfermedad periodontal y niveles glucémicos elevados fue verificada por Katz (2001) des-pués de examinar 10.590 individuos, verificando una fuerte asociación entre la presencia de la enfermedad periodontal y la hiperglucemia. En un estudio longitu-dinal, diabéticos tipo 2 con periodontitis severa pre-sentaron un control glucémico significativamente peor que diabéticos con destrucción periodontal mínima. Además, ya se ha relacionado la presencia de enferme-dad periodontal severa con el aumento del riesgo de desarrollo de complicaciones de la diabetes, como le-siones micro y macrovasculares, proteinuria, además de
un riesgo más grande de aumento de la prevalencia de complicaciones cardiovasculares y cardiorenales que en diabéticos sin enfermedad periodontal (Thorstensson et al, 1996; AAP, 2000; Saremi et al, 2005).
efectos del tRatamIento de la enfeRmedad PeRIodontal en el contRol glucémIco de la dIaBetes
Se hace el diagnóstico y acompañamiento de la diabe-tes por medio de exámenes de laboratorio como de la glucosa plasmática en ayunas y la hemoglobina glicada (HbA1c), siendo que esta última representa una media del estado del control glucémico de lo paciente en los últimos 2-3 meses. De esta manera el nivel de HbA1c se ha transformado en el parámetro más usado cuan-do se evalúa la influencia de la terapia periodontal en la diabetes, cuyo nivel de control deseado es de HbA1c < 7% de acuerdo con la recomendación de la Academia Americana de Diabetes.
Muchos estudios han demostrado que el control de la in-fección periodontal puede mejorar el control glucémico del diabético. Se puede explicar esto por la disminución de los niveles de mediadores inflamatorios relacionados a la resistencia a la insulina presente en la sangre des-pués del tratamiento periodontal. La evaluación de la influencia de la inflamación gingival en diabéticos tipo 1 es difícil de observarse. Como son dependientes de insulina, eses individuos poseen un ajuste frecuente de las medicinas utilizadas para el control glucémico, con ajustes constante en las dosis de insulina para que se eviten crisis hipoglucémicas. Así, es difícil calcular la in-fluencia del tratamiento periodontal en el control me-tabólico en eses individuos. En la diabetes tipo 2 hay resistencia a la acción de la insulina, o sea, la insulina es producida, pero su acción es reducida (EXPERT COM-MITTEE ON THE DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITuS, 2003). Los pacientes normalmen-te hacen el control de su estado glucémico por medio de dieta, hipoglucémicos orales y, en ciertos casos, por medio de la administración de dosis de insulina, lo que hace su control más sensible a cambios de comporta-miento y a los tratamientos de alteraciones inflamato-rias e infecciosas, como la enfermedad periodontal.
Se puede resolver la inflamación gingival por medio de la terapia periodontal mecánica asociada o no a la an-tibioticoterapia. Resultados de estudios que aplicaron sólo la terapia mecánica resultaron en una mejoría, a pesar de discreta, en el control glucémico de diabéticos tipo 2 (Kiran et al, 2005; Stewart et al, 2001). A pesar de
arthur beléM novaes júnior y col41

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 42
los relatos positivos sólo con el tratamiento periodon-tal mecánico, la asociación de antibioticoterapia parece traer beneficios adicionales al tratamiento. Antibióticos, como doxiciclina y minociclina tópica, los dos del gru-po de las tetraciclinas, promueven la reducción de los patógenos periodontales, inhibición de la secreción de citocinas inflamatorias, como IL1-ß y TNF-α, además de producir un efecto inhibitorio sobre la glicolisación no enzimática. Grossi et al (1997) demostraron una reduc-ción significativa de HbA1c hasta 3 meses después de la terapia con el uso de doxiciclina sistémica y Iwamoto et al (2001) que demostraron una reducción tanto de HbA1c como de TNF-α con la aplicación tópica de mino-ciclina hasta un mes después de un tratamiento no qui-rúrgico. La asociación de amoxiclina/ ácido clavulánico parece no tener un efecto adicional directo a la terapia mecánica, como observado por Rodrigues et al (2004). En este estudio el tratamiento periodontal no quirúrgi-co resultó en la disminución del nivel de HbA1c y de la infección periodontal; sin embargo, la antibioticotera-pia establecida no resultó en un beneficio adicional al control metabólico de la diabetes.
Un estudio reciente hecho por O’Connell et al (2007) eva-luó los efectos del tratamiento periodontal no quirúrgico en los niveles séricos de HbA1c, en la glucemia en ayunas y en los niveles de más de 20 citocinas proinflamatorias 3 meses después de la terapia. En este estudio doble ciego placebo controlado, 30 pacientes con diabetes tipo 2 no controlada (HbA1c inicial >8) fueron tratados con raspado y alisamiento radicular asociado a un placebo (grupo 1) o a doxiciclina sistémica (grupo 2). Se observó una mejoría sig-nificativa en los parámetros clínicos de inflamación/ des-trucción periodontal, en los niveles de control glucémico y una reducción en los niveles séricos de diversos marca-dores inflamatorios después del tratamiento periodontal no quirúrgico. Sin embargo, sólo en el grupo tratado con doxiciclina hubo una reducción significante del 13% en los niveles séricos de HbA1c contra una disminución del 7% en el grupo que recibió el placebo. Esa mejoría del control glucémico fue superior a la media del 10,3% de reducción de HbA1c observada en estudios anteriores.
Una análisis sistemática y estadística (meta análisis) de los resultados de los estudios más relevantes sobre la in-fluencia del tratamiento periodontal en el control glucé-mico del paciente diabético verificó que el tratamiento periodontal es capaz de disminuir los niveles de HbA1c (Janket et al, 2005). Cuando esa análisis evaluó los resul-tados de los cinco estudios considerados más relevan-tes en el tratamiento de diabéticos tipo 2 (Christgau et al, 1998; Stewart et al, 2001; Grossi et al, 1997; Iwamoto et al, 2001; Rodrigues et al, 2004) apuntó además la re-
ducción media en cerca del 10% de los valores inicia-les de HbA1c cuado la antibioticoterapia fue aplicada como terapia adyuvante al tratamiento periodontal. Los autores de esta meta análisis apuntaron la necesidad de se hacer estudios con muestras más grandes, evalua-ción diferenciada de pacientes con diabetes tipo 1 y 2 y exclusión de factores de riesgo en las muestras, como fumo, índice de masa corporal, medicinas, entre otros, para determinar si el tratamiento periodontal beneficia de forma significativa el control glucémico.
La evaluación del efecto del tratamiento de la enfer-medad periodontal en la diabetes indica la importancia de la participación microbiana en la interrelación entre esas enfermedades y la importancia de la asociación de antibióticos para la reducción de HbA1c. A pesar de que existan estudios que demuestran una relación positiva entre control de la inflamación periodontal y control metabólico de la diabetes, se necesita hacer más estu-dios para que se pueda definir de una manera clara el tipo ideal de tratamiento y la antibioticoterapia más efi-caz para reducir la glucemia de pacientes diabéticos.
conclusIón
La enfermedad periodontal y la diabetes Mellitus son en-fermedades con alta prevalencia en la población y tie-nen una interrelación bidireccional. Se ha demostrado que la diabetes es un factor de riesgo para la periodon-titis y mecanismos biológicos plausibles ejemplificando esta interrelación. Se ha sugerido el impacto de las en-fermedades periodontales sobre el control glucémico de la diabetes y los mecanismos de esta asociación, pero se necesitan otros estudios para elucidar la cuestión.
La terapia periodontal puede traer beneficios no sólo a la salud del periodontum, como incluso al control me-tabólico de pacientes diabéticos. La asociación de an-tibioticoterapia al tratamiento periodontal lo hace más eficiente en la reducción de la glucemia en diabéticos tipo 2; sin embargo, se necesitan más estudios para que se pueda evaluar el mejor abordaje terapéutica.
aBstRact
Diabetes Mellitus and periodontitis are highly preva-lent diseases in the world’s population with common aspects in the inflammatory response. The relationship of both diseases represents a well recognized example of a systemic disease predisposing to oral infection and the oral infection exacerbating a systemic disease.

Artículos originales
The available data presents evidence that diabetes is a risk factor for gingivitis and periodontitis, in addition, the level of glycemic control appears to be an impor-tant determinant in this relationship. On the other hand, periodontal disease may have a significant im-pact on diabetes, since its considered a potential focus of infection that aggravates the metabolic control of the diabetic patients.
Intervention trials have been performed to assess the potential effects of periodontal therapy in the impro-vement of glycemic control in either type 1 or type 2 diabetic patients. Evidence suggests that non-surgical periodontal treatment with an adjunctive local (mi-nocycline) or systemic (doxycycline) antimicrobial therapy may result in a reduction of the periodontal infection and inflammation followed by a decrease in glycated hemoglobin levels and inflammatory markers in type 2 diabetics. However, future controlled studies should be performed to determine the most appro-priated clinical therapy.
uniterms: Periodontitis, diabetes Mellitus, therapy.
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
1 - Christgau M, Palitzsch KD, Schmalz G, Kreiner U, Fren-zel S. Healing response to non-surgical periodontal the-rapy in patients with diabetes Mellitus: clinical, micro-biological, and immunologic results. J Clin Periodontol 1998;25:112-24.
2 - Cianciola LJ, Park BH, Bruck E, Mosovich L, Genco RJ. Prevalence of periodontal disease in insulin-dependent diabetes Mellitus (juvenile diabetes). J Am Dent Assoc 1982;104:653-60.
3 - Cutler CW, Machen RL, Jotwani R, Iacopino AM. Heightened gingival inflammation and attachment loss in type 2 diabetics with hyperlipidemia. J Periodontol 1999;70:1313-21.
4 - Diabetes and periodontal diseases. Committee on Research, Science and Therapy. American Academy of Periodontology. J Periodontol 2000;71:664-78.
5 - Donahue RP, Wu T. Insulin resistance and periodontal disease: an epidemiologic overview of research needs and future directions. Ann Periodontol 2001;6:119-24. Review.
6 - Emrich LJ, Shlossman M, Genco RJ. Periodontal di-sease in noninsulin-dependent diabetes Mellitus. J Pe-riodontol 1991;62:123-31.
7 - Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Report of the expert committee on
the diagnosis and classification of diabetes Mellitus. Dia-betes Care 2003;26:5-20.
8 - Garlet GP, Cardoso CR, Silva TA, Ferreira BR, Avila-Campos MJ, Cunha FQ, Silva JS. Cytokine pattern de-termines the progression of experimental periodontal disease induced by Actinobacillus actinomycetemco-mitans through the modulation of MMPs, RANKL, and their physiological inhibitors. Oral Microbiol Immunol 2006;21:12-20.
9 - Grossi SG, Skrepcinski FB, DeCaro T, Robertson DC, Ho AW, Dunford RG, Genco RJ. Treatment of periodon-tal disease in diabetics reduces glycated hemoglobin. J Periodontol 1997;68:713-9.
10 - Iwamoto Y, Nishimura F, Nakagawa M, Sugimoto H, Shikata K, Makino H, Fukuda T, Tsuji T, Iwamoto M, Murayama Y. The effect of antimicrobial periodontal treatment on circulating tumor necrosis factor-alpha and glycated hemoglobin level in patients with type 2 diabetes. J Periodontol 2001;72:774-8.
11 - Janket SJ, Wightman A, Baird AE, van Dyke TE, Jones JA. Does periodontal treatment improve glycemic con-trol in diabetic patients? A meta-analysis of intervention studies. J Dent Res 2005;84:1154-9.
12 - Kanety H, Feinstein R, Papa MZ, Hemi R, Karasik A. Tumor necrosis factor alpha-induced phosphorylation of insulin receptor substrate-1 (IRS-1). Possible mechanism for suppression of insulin-stimulated tyrosine phos-phorylation of IRS-1. J Biol Chem 1995;270:23780-4.
13 - Katz J. Elevated blood glucose levels in patients with severe periodontal disease. J Clin Periodontol 2001;28:710-2.
14 - King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care 1998;21:1414-31.
15 - Kiran M, Arpak N, Unsal E, Erdogan MF. The effect of improved periodontal health on metabolic control in type 2 diabetes Mellitus. J Clin Periodontol 2005;32:266-72.
16 - Loe H. Periodontal disease. The sixth complication of diabetes Mellitus. Diabetes Care 1993;16:329-34.
17 - Mealey B. Diabetes and periodontal diseases. J Pe-riodontol 1999;70:935-49.
18 - Mealey BL, Oates TW; American Academy of Perio-dontology. Diabetes Mellitus and periodontal diseases. J Periodontol
2006;77:1289-303.
19 - Nishimura F, Iwamoto Y, Mineshiba J, Shimizu A, Soga Y, Murayama Y. Periodontal disease and diabe-tes Mellitus: the role of tumor necrosis factor-alpha in a 2-way relationship. J Periodontol 2003;74:97-102.
20 - Novaes Junior AB, Gutierrez FG, Novaes AB. Perio-
arthur beléM novaes júnior y col43

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 44
dontal disease progression in type II non-insulin-de-pendent diabetes Mellitus patients (NIDDM). Part I - Pro-bing pocket depth and clinical attachment. Braz Dent J 1996;7:65-73.
21 - Novaes Junior AB, Gonzalez Gutierrez F, Grisi MF, No-vaes AB. Periodontal disease progression in type II non-insulin-dependent diabetes Mellitus patients (NIDDM). Part II - Microbiological analysis using the BANA test. Braz Dent J 1997;8:27-33.
22 - Novaes Junior AB, Silva MA, Batista Junior EL, dos Anjos BA, Novaes AB, Pereira AL. Manifestations of in-sulin-dependent diabetes Mellitus in the periodontium of young Brazilian patients. A 10-year follow-up study. J Periodontol 1997;68:328-34.
23 - O’Connell PA, Foss MC, Uyemura AS, Suaid FA, Tre-visan GL, Souza SLS, Grisi MFM, Palioto DB, Nomizo A, Novaes Jr, AB, Taba Jr. Effects of periodontal therapy on glycemic control and inflammatory markers. 2007 – Submitted.
24 - Page RC. The pathobiology of periodontal diseases may affect systemic diseases: inversion of a paradigm. Ann Periodontol 1998;3:108-20.
25 - Papapanou PN. Periodontal diseases: epidemiolo-gy. Ann Periodontol 1996;1:1-36.
26 - Paz K, Hemi R, LeRoith D, Karasik A, Elhanany E, Ka-nety H, Zick Y. A molecular basis for insulin resistance. Elevated serine/threonine phosphorylation of IRS-1 and IRS-2 inhibits their binding to the juxtamembrane region of the insulin receptor and impairs their ability to undergo insulin-induced tyrosine phosphorylation. J Biol Chem 1997;272:29911-8.
27 - Rodrigues DC, Taba MJ, Novaes AB, Souza SL, Grisi
MF. Effect of non-surgical periodontal therapy on glyce-mic control in patients with type 2 diabetes Mellitus. J Periodontol. 2003;74:1361-7. Erratum
28 - Salvi GE, Kandylaki M, Troendle A, Persson GR, Lang NP. Experimental gingivitis in type 1 diabetics: a contro-lled clinical and microbiological study. J Clin Periodon-tol 2005;32:310-6.
29 - Saremi A, Nelson RG, Tulloch-Reid M, Hanson RL, Sievers ML, Taylor GW, Shlossman M, Bennett PH, Gen-co R, Knowler WC. Periodontal disease and mortality in type 2 diabetes. Diabetes Care 2005;28:27-32.
30 - Stewart JE, Wager KA, Friedlander AH, Zadeh HH. The effect of periodontal treatment on glycemic control in patients with type 2 diabetes Mellitus. J Clin Periodon-tol 2001;28:306-10.
31 - Thorstensson H, Kuylenstierna J, Hugoson A. Medi-cal status and complications in relation to periodontal disease experience in insulindependent diabetics. J Clin Periodontol 1996;23:194-202.
32 - Westfelt E, Rylander H, Blohme G, Jonasson P, Lind-he J. The effect of periodontal therapy in diabetics. Re-sults after 5 years. J Clin Periodontol 1996;23:92-100.
dirección para correspondenciaarthur Belém novaes Júniorfacultad de odontología de Ribeirão Pretodepartamento de cirugía y traumatología Bmf y Periodonciaav. do café s/n,ceP: 14040-900 - Ribeirão Preto - sPe-mail: [email protected]


Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 46
Tabaquismo y la Enfermedad Periodontal
Antonio Wilson Sallum1, João Batista César Neto2, Emerson José Sallum3
1 Profesor Titular de Periodoncia de FOP-UNICAMP2 Profesor Asistente de Periodoncia de FO-UFPel3 Doctor en Ortodoncia por FOP-UNICAMP
Resumen
Se ha discutido ampliamente la influencia del consumo de cigarrillos sobre la enfermedad periodontal en las últimas dos décadas. Diversos estudios que evaluaron pacientes fumadores han informado más incidencia y severidad de pérdida de inserción. No se ha estableci-do aún la manera cómo los componentes del tabaco promueven este efecto, sin embargo estudios recien-tes sugieren que el consumo de cigarrillos influencia la expresión de citocinas inflamatorias y moléculas que favorecen la degradación de los tejidos. En relación al tratamiento periodontal, los fumadores han presenta-do menor ganancia de inserción después de la terapia convencional y regenerativa, y peores resultados en ci-rugías de recubrimiento radicular. Como posibilidad de evitar las limitaciones impuestas por el tabaquismo se puede destacar los estudios que muestran una reversi-bilidad de lo efecto de los cigarrillos sobre el periodon-tum después de la interrupción de su consumo. Se ha observado una disminución en el ritmo de progresión de la enfermedad y más ganancias de inserción clínica después de la terapia mecánica en fumadores que ya no fuman cuando comparados a los fumadores activos.
uniterms: tabaquismo, enfermedad periodontal y pérdida de inserción. R Periodontia 2007; 17:45-53.
IntRoduccIón
El efecto del tabaquismo en la salud general ha sido am-pliamente discutido en la literatura médica. Se sabe que el hábito de fumar está íntimamente ligado a un riesgo más grande de enfermedades pulmonares (WHO, 2005). Se consideran estas correlaciones aún más importantes cuando se destaca el alto número de fumadores en todo el mundo, aproximadamente 1,3 mil millones (WHO, 2005). Aunque el consumo de tabaco haya disminuido en los países desarrollados, se observa un significante aumento en los países en desarrollo como Brasil. Ade-más del daño directo al fumador, la influencia que el humo tiene sobre las personas que conviven con los fumadores (fumadores pasivos) incluso puede generar efectos nocivos. En los EE UU el fumo pasivo provoca cerca de 3 mil muertes por cáncer en los pulmones a cada año, mientras las otras formas de polución en el ambiente externo causan cerca de 100 muertes de cán-cer de pulmones a cada año (WHO, 2005).
El grande número de fumadores ha llevado los inves-tigadores de otras áreas de la salud a investigar los efectos del consumo de cigarrillos. En odontología se relaciona el tabaquismo con diversos eventos negativos tales como: factor de riesgo para cáncer bucal (Cruz et al, 2002), más severidad e incidencia de la enfermedad
Smoking and periodontal disease

Artículos originales
antonio Wilson salluM y col47
periodontal (Kerdvongbundit & Wikesjo, 2002), menor ganancia de inserción después de terapia periodontal (Scabbia A. et al, 2001), dificultades en la reparación de enjertos óseos (Jones & Triplett, 1992; Kan et al, 1999), prerellenado sanguíneo inadecuado de los alvéolos dentarios después de extracciones (Meechan et al, 1988), menor taja de éxito de implantes de titanio (Bain & Moy, 1993; De Bruyn & Collaert, 1994) y más grande pérdida ósea alrededor de implantes ya oseointegrados (Haas et al, 1996; Lindquist et al, 1996). Entre estos even-tos se destaca la influencia del consumo de cigarrillos sobre la enfermedad periodontal que es considerada un de sus principales factores modificadores y agravantes (Pereira et al, 2007).
La enfermedad periodontal es multifactorial que tiene el biofilme bacteriano como factor etiológico primario. En general, el termo enfermedad periodontal se refie-re tanto a la gingivitis como a la periodontitis, pero la primera es una respuesta inflamatoria al biofilme bacte-riano limitada al tejido marginal, mientras en la segun-da la respuesta invade los tejidos de suporte causando pérdida de inserción. La menor parcela de los pacientes (aprox. el 10%) tendrá una respuesta siempre restricta a la margen gingival, mientras para la grande mayoría de las personas si la contaminación bacteriana no es controlada, esto puede llevar a la pérdida de suporte y, consecuentemente, a la pérdida dental (Loe et al, 1986). La manifestación y progresión de las enfermedades pe-riodontales pueden ser influenciadas por diversas con-diciones, incluso características del individuo, factores sociales, anatomía dental, composición microbiológica del biofilme dental y otros posibles factores de riesgo descritos recientemente (Nunn, 2003). Diversas eviden-cias científicas apuntan el hábito de fumar como uno de los principales modificadores de la enfermedad perio-dontal, aumentando su severidad, incidencia y dificul-tando su tratamiento. Así, el objetivo de este estudio es revisar la literatura reciente sobre la relación del consu-mo de cigarrillos con las enfermedades periodontales. Y, dentro de este contexto, enfatizar las evidencias que buscan comprender la patogénesis de las enfermeda-des periodontales en fumadores y mejores resultados de la terapia periodontal en estos pacientes.
el taBaquIsmo y la PatogénesIs de las enfeRmedades PeRIodontales
La mayoría de las formas de enfermedad periodontal se manifiesta a partir de una agresión bacteriana y su inte-racción con los mecanismos de defensa del hospedero. Así, las investigaciones sobre los caminos que el consu-
mo de cigarrillos influencia la patogénesis de la enfer-medad periodontal se han vuelto para estos dos pilares primordiales de la patogénesis periodontal. Estudios evaluando la acumulación de biofilme dental han mos-trado que no existen diferencias entre fumadores y no fumadores en este aspecto (Bergstrom et al, 2000; Lin-den & Mullally, 1994; Axelsson et al, 1998). Los resulta-dos de las evaluaciones de la calidad de la composición del biofilme son controversiales. Algunos estudios infor-man que los tipos de bacterias presentes en el biofilme de fumadores y no fumadores no varían significativa-mente (Darby et al, 2000; Preber et al, 1992; Stoltenberg et al, 1993). Por otro lado, diversos estudios han obser-vado más colonización por patógenos periodontales en el biofilme subgingival de fumadores (Gomes et al, 2006; van Winkelhoff et al, 2001). Entre estos estudios, algunos han llamado la atención porque muestran que los fumadores presentan menor reducción de bacterias periodontales patogénicas en sitios que recibieron ras-pado y alisamiento radicular (Grossi et al, 1997; van der velden et al, 2003). Según estos autores tal resultado podría explicar la peor respuesta de los fumadores a la terapia periodontal mecánica. En 2000 Hanioka et al ob-servaron que la tensión del oxígeno en las bolsas perio-dontales eran menor en fumadores, un resultado que, por lo menos parcialmente, apoya más colonización por periodontopatógenos en la región subgingival de estos pacientes. Se necesitan más estudios para conocer me-jor las diferencias o semejanzas entre el biofilme bac-teriano de fumadores y no fumadores. Los estudios he-chos hasta hoy se han focalizado más en las bacterias de los complejos rojos y naranja de Socransky et al (1998), pero efectos en otros grupos de bacterias pueden ser importantes para explicar los resultados de recoloniza-ción después de la terapia. Además, la disponibilidad de nuevas metodologías puede incluso auxiliar el entendi-miento de la interacción de los componentes del humo del cigarrillo con el biofilme bacteriano y el impacto de esta relación en la ecología del biofilme.
Además de la cuestión microbiológica, el factor hospe-dero ha llamado mucho la atención de los investigado-res, porque determina la sensibilidad de cada paciente a la infección bacteriana. Los neutrófilos son la primera línea de defensa del organismo y aunque se haya repor-tado un número más alto de neutrófilos en la circulación periférica de los fumadores, su función es perjudicada (Noble & Penny, 1975). Los neutrófilos de fumadores han presentado menor quimiotaxia (Kraal et al, 1979), fagocitosis (Macfarlane et al, 1992) y adherencia (Ma-cfarlane et al, 1992). El humo de los cigarrillos y la nico-tina inhibieron la producción de superóxido y peróxido de hidrógeno por neutrófilos estimulados in vitro (Pabst

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 48
et al, 1995; Ryder et al, 1998). Además, la nicotina mos-tró un efecto apoptótico en esta primera línea de defen-sa, lo que puede ser importante para la patogénesis de la enfermedad periodontal porque la muerte prematura de estas células puede facilitar la contaminación bacte-riana (Mariggio et al, 2001). En relación a la producción de anticuerpos se observó que el tabaquismo disminu-ye las concentraciones séricas de IgG (Quinn et al, 1998) y los niveles séricos de IgG2 para ciertos patógenos pe-riodontales (Haber et al, 1994).
Diversos estudios han incluso evaluado el efecto del consumo de cigarrillos sobre la expresión de algunas moléculas mediadoras de la inflamación. La combina-ción de nicotina con lipopolisacarideo bacteriano (LPS) aumentó la secreción de PGE2 por los monócitos de la sangre periférica (Payne et al, 1996) sugiriendo que la nicotina y el LPS ejercen un efecto sinérgico en la pro-ducción de mediadores inflamatorios (Payne et al, 1996; Wendell et al, 2001). La nicotina incluso aumentó la producción de IL-6 en culturas de fibroblastos (Wendell et al, 20001) y osteoblastos (El-Ghorab et al, 1997). Se observó más producción de IL-1ß en las células mono-nucleares de fumadores (Ryder et al, 2002) y cuando es-tas células fueron expuestas al humo de cigarrillo, ellas aumentaban la producción de TNF-α (Ryder et al, 2002). En otro estudio investigando la influencia del humo de cigarrillo sobre células mononucleares se observó un aumento en la expresión de 20 genes anteriormente asociados con la patogénesis de las enfermedades pe-riodontales (Ryder et al, 2004). Histológicamente se ob-servó que la inhalación de humo de cigarrillo aumenta la pérdida ósea en la enfermedad periodontal inducida por ligaduras en ratones. Al evaluar el tejido gingival ad-yacente a las regiones con enfermedad los autores de este estudio observaron niveles más altos de MMP-2 en los animales que habían inhalado humo (Cesar-Neto et al, 2004). Sin embargo, algunos estudios han contesta-do la tendencia de que el fumo aumenta la expresión de genes relacionados a la inflamación (Morozumi et al, 2004; Ouyang et al, 2000; Giannopoulou et al, 2003, Petropoulos et al, 2004). En la tentativa de comprender mejor la patogénesis de las enfermedades periodontales en fumadores, Cesar-Neto et al (2006-2007) evaluaron la expresión de algunos genes en biopsias gingivales de pacientes con salud periodontal, no fumadores con pe-riodontitis e fumadores con periodontitis. En general se confirmó los resultados anteriores que mostraron altos niveles de citocinas proinflamatorias como IL-1ß, IL-6, IL-8, INF-y y TNF-α de la molécula estimuladora de re-absorción ósea Rankl y de MMP-2, una importante enzi-ma envuelta en la degradación del tejido conjuntivo en los pacientes con enfermedad periodontal. En relación
al consumo de cigarrillos se observó que IL-1ß, IL-8, IL-10, TNF-α, MMP-8 y OPG estaban más bajas en los fu-madores, cuando comparados a los no fumadores con niveles semejantes de periodontitis. Por otro lado, IL-6, INF-y y IL-1ß estaban más altos. Al evaluar la proporción de algunas moléculas con sus respectivos antagonistas se constató una proporción más alta de Rankl: OPG y IL-6:IL-10 en los sitios con periodontitis de fumadores (comparados a los de los no fumadores). Para la propor-ción ILß:IL-1ra, el grupo de fumadores presentó resulta-dos semejantes a los del grupo de pacientes con salud periodontal. Se concluyó a través de este estudio que el efecto del consumo de cigarrillos sobre la patogéne-sis de las enfermedades periodontales parece envolver menor expresión de moléculas que disminuyen la in-flamación y la degradación de los tejidos, como IL-10 y OPG, y niveles más altos de citocinas inflamatorias como IL-6 y INF-y. Aunque las informaciones disponibles sean altamente relevantes y nos den el norte para iniciar el entendimiento de la patogénesis periodontal en fuma-dores, se necesitan más estudios para que se establezca el rol real de los componentes del humo del cigarrillo en este proceso.
el consumo de cIgaRRIllos y la ResPuesta a la teRaPIa de descontamInacIón RadIculaR
De una manera general se puede utilizar la terapia perio-dontal mecánica con resultados satisfactorios tanto en fu-madores como en no fumadores; sin embargo, los niveles de mejoría después del tratamiento son menores en los fumadores (Grossi et al, 1997; Scabbia et al, 2001; Loesche et al, 2002). Resultados han demostrado que después de la terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica la reduc-ción de la profundad de sondeo y el ganado de inserción clínica en los fumadores es aproximadamente del 50% menor do que la de los no fumadores (Grossi et al, 1997; Loesche et al, 2002; Jin et al, 2000; Kaldahl et al, 1996). Las diferencias numéricas son aún más grandes cuando bol-sas superiores a 5mm son evaluadas, con los fumadores obteniendo una ganancia de inserción clínica desde 0,4 (Grossi et al, 19970) hasta 0,6mm (Jin et al, 2000) menor después del raspado y alisamiento radicular. Al analizar bolsas inicialmente más grandes que 7mm tratadas por medio de acceso quirúrgico para raspado se observó que los fumadores tuvieron una ganancia de inserción de 1mm menor que los no fumadores (Scabbia et al, 2001). En lesiones de furca clases I y II se observó que después del acceso quirúrgico para raspado, los fumadores pre-sentaron menor ganancia de inserción (1±1,3mm versus 1,3±1,1mm de los no fumadores); menor progresión de lesiones de grado II para I (el 27,6% contra el 38,5% en no

Artículos originales
antonio Wilson salluM y col49
fumadores) y menor cerramiento completo de las furcas grado I (el 3,4% contra el 27,8% en no fumadores) (Trom-belli et al, 2003). Además, estudios han revelado que más del 90% de los pacientes con periodontitis refractaria (Macfarlane et al, 1992; Magnusson & Walker, 1996; Mag-nusson et al, 1994) y con alta incidencia de pérdida de inserción son fumadores (Kaldahl et al, 1996). Datos de un estudio longitudinal que acompañó durante cinco años 90 pacientes que recibieron tratamiento periodontal no quirúrgico mostraron que los fumadores presentaron más necesidad de nueva intervención quirúrgica (acceso para raspado o extracción) en comparación a los no fu-madores (Loesche et al, 2002).
tRatamIento de defectos PeRIodontales en fumadoRes
La regeneración de los tejidos perdidos durante la enfer-medad periodontal es uno de los mayores desafíos de la periodoncia actual. Algunas investigaciones clínicas han presentado resultados promisorios; sin embargo, los pa-cientes fumadores parecen responder peor que los no fu-madores a las técnicas regenerativas. Una de las técnicas más utilizadas es la regeneración tejidual guiada por medio del uso de membranas que se pueden indicar tanto para defectos intraóseos como lesiones de furca. En relación a los defectos intraóseos, uno de los primeros relatos lo he-cho Tonetti et al (1995). Un año después de la remoción de las membranas se observó que los fumadores ganaron estadísticamente menos inserción clínica (2,1±1,2mm) si comparados a los no fumadores (5,2±2,1mm). Se obser-varon resultados semejantes en estudios subsecuentes (Trombelli et al, 1997; Mayfield et al, 1998; Stavropoulos et al, 2004). Los pacientes fumadores incluso han presentado peores resultados cuando las membranas son utilizadas en el tratamiento de lesiones de bifurcación (Rosenberg & Cutler, 1994; Luepke et al, 1997; Machtei et al, 2003). Los estudios evaluando RTG demostraron una ganancia de inserción clínica de aproximadamente el 50% menor en los fumadores en comparación con los no fumadores. Es-tudios que realizaron reentradas quirúrgicas demostraron que la ganancia ósea en los fumadores varió desde 0,1 has-ta 0,5mm, mientras en los no fumadores la ganancia fue de 0,9, llegando hasta 3,7mm (Trombelli et al, 1997; Mayfield et al, 1998). Con el objetivo de simplificar los procedimien-tos quirúrgicos y disminuir el riesgo de complicaciones después de la operación inherente a las membranas se ha propuesto la utilización de proteínas derivadas de la matriz del esmalte (PME). Pocos estudios han evaluado el impac-to del tabaquismo sobre la terapia periodontal regenera-tiva con PMEs, pero los primeros resultados sugieren que existe una influencia negativa en la ganancia de inserción
clínica (Zucchelli et al, 2002; Tonetti et al, 2002).
qué se Puede esPeRaR de cIRugías PlástIcas PeRIodontales en PacIentes fumadoRes
Las recesiones gingivales son defectos periodontales muy comunes caracterizados por una posición apical de la margen gingival en relación a la junción cemento-esmalte. En un estudio evaluando 202 pacientes con más de 18 años elegidos de manera aleatoria en la clí-nica de graduación de FOP-UNICAMP se observó que el 76% presentaban recesión gingival y el 28% hipersensi-bilidad (Furlan et al, 2007). Dentro de esta muestra los fumadores presentaron más posibilidades de tener re-cesión y hipersensibilidad (Furlan et al, 2007). Este tipo de defecto puede ser causado tanto por la enfermedad periodontal como por trauma mecánico. Su presencia puede llevar a sensibilidad radicular, insatisfacción esté-tica y más riesgo de caries radicular. Así, se han propues-to diversas técnicas quirúrgicas para su corrección. En general, se observan buenos resultados cuando el tejido óseo interproximal está presente, pero algunos estudios han intentado identificar las situaciones que favorecen peores resultados. El tabaquismo ha sido ampliamente estudiado en este sentido. Uno de los primeros autores que sugirió una asociación entre tabaquismo y peores resultados de recubrimiento radicular fue Miller (1987) en un estudio sobre enjertos gingivales libres. Los resul-tados de este estudio mostraron el 100% de correlación entre falla de éxito en la obtención de recubrimiento radicular y alto consumo de cigarrillos. Algunas inves-tigaciones posteriores no encontraron esta asociación al evaluar separadamente fumadores y no fumadores dentro de sus muestras (Harrys, 1994; Amarante et al, 2000). Sin embargo, no se han dibujado estos estudios específicamente para investigar el efecto del consumo de cigarrillos sobre el recubrimiento radicular. Un estu-dio retrospectivo evaluando recesiones clase I y II de Mi-ller tratadas con membrana de PTFE asociadas a un retal posicionado coronariamente observó una taja más baja de recubrimiento radicular para los pacientes fumado-res (el 57% vs. el 78% para no fumadores) (Trombelli & Scabbia, 1997). Pero sólo en el inicio de esta década se publicaron los primeros estudios clínicos prospectivos dibujados específicamente para investigar el efecto del consumo de cigarrillos sobre el resultado de técnicas de recubrimiento radicular. Martins et al (2004) evaluaron la técnica de enjerto subepitelial de tejido conjuntivo asociado a un retal posicionado coronariamente en re-cesiones clase I de Miller acompañados durante 120 días. Una taja más baja de recubrimiento radicular fue obser-vada en pacientes fumadores (el 58,84% vs. el 74,73% de no fumadores). La técnica del retal posicionado co-

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 50
ronariamente (sin la asociación de enjerto) fue testada por Silva et al. (2006) en recesiones clase I de Miller. 6 meses de acompañamiento después de la operación los resultados de este estudio incluso mostraron un índice más bajo de recubrimiento radicular en los pacientes fumadores (el 69,8% vs. el 90.5% para no fumadores). En 2006 Erley et al evaluaron la taja de recubrimiento radicular obtenida con el uso de enjertos subepiteliales de tejido conjuntivo en fumadores y no fumadores. Así como en Martins et al (2004), los fumadores presenta-ron peores resultados de recubrimiento radicular seis meses después de la operación (el 82,3% vs. 98,3% de no fumadores). Además se observó que el tamaño me-dio de las recesiones residuales fueron 0,2mm y 1,0mm para no fumadores y fumadores, respectivamente. Estos estudios sugieren fuertemente que el consumo de ciga-rrillos puede influenciar el resultado de las cirugías mu-cogingivales, pero se necesitan más estudios evaluando incluso otros tipos de técnicas.
¿cómo dIsmInuIR los efectos del humo de cIgaRRIllos soBRe el PeRIodontum? PRoPuestas RecIentes
Diversas investigaciones ya han demostrado que el ta-baquismo afecta negativamente la respuesta al trata-miento de la enfermedad periodontal. Frente a estos efectos, la actitud más racional sería la interrupción del consumo de cigarrillos ya que algunos estudios han mostrado que se puede reverter el efecto negativo del consumo de cigarrillos sobre el periodontum. Cuando comparados a pacientes que no han fumado nunca, los fumadores presentan un riesgo cuatro veces más grande de tener periodontitis. Ya los ex fumadores mostraron un riesgo relativo 1,68 veces más grande sobre los que no han nunca fumado (Tomar & Asma, 2000). Además, entre los ex fumadores, el riesgo tiende a disminuir con los años pasados después de la interrupción del consu-mo de cigarrillos (3,22 después de 2 años y 1,15 después de 11 años) (Tomar & Asma, 2000). Estudios in vitro han mostrado que el efecto citotóxico de los componentes del humo de cigarrillos (nicotina, acroleína y acetalde-hído) es reversible en culturas de fibroblastos (Peacock et al, 1993; Cattaneo et al, 2000). En un estudio histo-lógico en ratones, Cesar-Neto et al (2005) utilizaron un modelo de fumo pasivo para investigar la influencia del humo de cigarrillo y de la interrupción de su inhalación en la periodontitis inducida. Los resultados de este estu-dio mostraron que los animales que pararon de recibir humo de cigarrillo se comportaron de manera semejan-te a la de los animales del grupo control, mientras los animales que continuaron a inhalar humo presentaron
más pérdida ósea periodontal. En un estudio longitudi-nal de 20 años, el nivel óseo marginal de 507 individuos fue evaluado con radiografías. Los resultados de este estudio mostraron que los pacientes que pararon de fumar durante el período experimental perdieron me-nos oso marginal si comparados con los individuos que aún fumaban en el final des estudio (Jansson & Lavstedt, 2000). Se ha incluso asociado la interrupción del consu-mo de cigarrillos con mejores resultados en la terapia de la enfermedad periodontal. Grossi et al (1997) demos-traron que ex fumadores y no fumadores presentaron una mejoría más acentuada en los parámetros clínicos de la enfermedad periodontal y más reducción de bac-teroides forsythus y porphyromonas gingivalis si compa-rados a los fumadores. Los resultados de estos estudios indican que, aunque el consumo de cigarrillos aumente la sensibilidad a la enfermedad y empeore la respuesta a la terapia periodontal, se puede reverter este efecto y ex fumadores parecen comportarse clínicamente de manera similar a los no fumadores.
Sin embargo, la nicotina presente en el tabaco tiene altí-simo poder vicioso y hace con que los fumadores tengan extrema dificultad para interrumpir el consumo de ciga-rrillos. Por esto algunos investigadores han propuesto algunas medidas para mejorar los resultados de la des-contaminación radicular y de procedimientos regenera-tivos en fumadores. Estudios recientes sugieren que la aplicación local de doxiciclina puede mejorar los resul-tados obtenidos con raspado y alisamiento radicular en fumadores (Mascarenhas et al, 2005; Preshaw et al, 2005; Machion et al, 2004 a, 2006). En el estudio de Machion et al (2004 a) 48 pacientes fumadores con periodontitis crónica (por lo menos 4 bolsas periodontales ≥ 5mm en los dientes anteriores) fueron tratados con raspado y alisamiento radicular asociados o no con la aplicación de doxiciclina. Seis meses después de la terapia perio-dontal se observó que la inclusión del gel de doxiciclina en el protocolo de tratamiento promovió una ganancia de inserción de un 50% más (1,63 +/- 0,93mm y 1,04 +/- 0,71mm para gel de doxiciclina + raspado y raspado, respectivamente). Se encontró resultados semejantes en la evaluación de dos años después del tratamiento (Machion et al, 2006). En la evaluación microbiológica de estos pacientes se observó que el uso adjunto de la doxiciclina tópica después del raspado y alisamiento ra-dicular promueve más eliminación de patógenos perio-dontales como T. forsythensis y P. gingivalis (Machion et al, 2004b). Kerdvongbundit & Wiskejo (2003) sugirieron en un estudio evaluando la terapia periodontal en 60 fumadores que el uso de dentífricos conteniendo triclo-san favorece una mejor manutención de los resultados obtenidos después de la terapia en pacientes fumado-

Artículos originales
antonio Wilson salluM y col51
res. En relación a la terapia regenerativa, Machtei et al (2003) propusieron un protocolo medicamentoso para el tratamiento regenerativo (RTG) de lesiones de fur-ca grado II. Para testar este protocolo se utilizaron 38 pacientes fumadores divididos en dos grupos que re-cibieron los siguientes tratamientos: 1- raspado de las furcas, colocación de membrana y aplicación de gel de metronidazol (25%) en su superficie externa. Durante la fase después de la operación se prescribió 100mg de doxiciclina todos los días durante 6 a 8 semanas, ade-más de una profilaxis y reaplicación de metronidazol en la región operada una vez por semana. El grupo 2 reci-bió tratamiento clínico semejante, pero sin aplicación de gel de metronidazol, con prescripción de doxiciclina durante sólo una semana y profilaxias realizadas a cada dos semanas. Después de un año, los sondeos vertical y horizontal de las furcas disminuyeron en el grupo 1 y aumentaron en el grupo 2, indicando que una terapia antiinfecciosa agresiva puede mejorar los resultados obtenidos por la RTG en fumadores.
consIdeRacIones fInales
Se considera el tabaquismo uno de los principales fac-tores de riesgo para la enfermedad periodontal. Ade-más de aumentar su severidad e incidencia, incluso influencia negativamente su tratamiento. El consumo de cigarrillos disminuye la ganancia clínica de inserción después de la terapia periodontal convencional y rege-nerativa y promueve peores resultados en las cirugías para recubrimiento radicular. Aunque los autores hayan sugerido protocolos medicamentosos para la disminu-ción de los efectos de los cigarrillos sobre los resultados del tratamiento, la medida más eficaz aún es la interrup-ción del consumo de cigarrillos. Con los estudios aquí relatados no se puede contraindicar procedimientos en fumadores. Sin embargo, se debe esclarecer a los pacientes las limitaciones relacionadas a los resultados finales esperados y debemos incentivarles a abandonar este hábito nocivo.
aBstRact
The impact of smoking on periodontal disease has been widely investigated. Smokers have shown a greater inci-dence and severity of attachment loss when compared to nonsmokers.The mechanisms by which smoking favors periodontal destruction still remain unclear; however, recent fin-dings have suggested that an effect on inflammatory cytokines and degradation molecules may be invol-
ved in the greater periodontal breakdown observed in smokers. Regarding periodontaltreatment, cigarette consumption promoted a decrea-sed gain of clinical attachment after mechanical therapy and regenerative procedures. In addition, poorer outco-mes have been reachedafter root coverage surgeries. Promising findings were observed by studies that showed a reversible effect of tobacco on periodontium after smoking cessation. A decrease in periodontitisprogression and a greater attachment gain after me-chanical therapy were observed when former-smokers were compared to current-smokers.
uniterms: smoking, periodontal disease and attachment loss.
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
1- Amarante ES, Leknes KN, Skavland J, Lie T. Coronally positioned flap procedures with or without a bioabsor-bable embrane in the treatment of human gingival re-cession. J Periodontol. 2000 Jun;71(6):989-98.
2- Axelsson P, Paulander J, Lindhe J. Relationship between smoking and dental status in 35-, 50-, 65-, and 75-year-old individuals. J Clin Periodontol. 1998 Apr;25(4):297-305.
3- Bain CA, Moy PK. The association between the failu-re of dental implants and cigarette smoking. Int J Oral Maxillofac Implants. 1993;8(6):609-15.
4- Bergstrom J, Eliasson S, Dock J. A 10-year prospective study of tobacco smoking and periodontal health. J Pe-riodontol. 2000 Aug;71(8):1338-47.
5- Cattaneo v, Cetta G, Rota C, vezzoni F, Rota MT, Ga-llanti A, Boratto R, Poggi P. volatile components of ci-garette smoke: effect of acrolein and acetaldehyde on human gingival fibroblasts in vitro. J Periodontol. 2000 Mar;71(3):425-32.
6- Cesar Neto JB, de Souza AP, Barbieri D, Moreno H Jr, Sallum EA, Nociti FH Jr. Matrix metalloproteinase-2 may be involved with increased bone loss associated with experimental periodontitis and smoking: a study in rats. J Periodontol. 2004 Jul;75(7):995-1000.
7- Cesar-Neto JB, Benatti BB, Neto FH, Sallum AW, Sallum EA, Nociti FH. Smoking cessation may present a positive impact on mandibular bone quality and periodontitis-related bone loss: a study in rats. J Periodontol. 2005 Apr;76(4):520-5.
8- Cesar-Neto JB, Duarte PM, de Oliveira MC, Casati MZ, Tambeli CH, Parada CA, Sallum EA, Nociti FH Jr. Smoking

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 52
modulates interferongamma expression in the gingival tissue of patients with chronic periodontitis. Eur J Oral Sci. 2006 Oct;114(5):403-8.
9- Cesar-Neto JB, Duarte PM, de Oliveira MC, Tambeli CH, Sallum EA, Nociti FH Jr. Smoking modulates inter-leukin-6:interleukin-10 and RANKL:osteoprotegerin ra-tios in the periodontal tissues. J Periodontal Res. 2007 Apr;42(2):184-91.
10- Cruz GD, Le Geros RZ, Ostroff JS, Hay JL, Kenigsberg H, Franklin DM. Oral cancer knowledge, risk factors and characteristics of subjects in a large oral cancer screening program. J Am Dent Assoc. 2002 Aug;133(8):1064-71.
11- Darby IB, Hodge PJ, Riggio MP, Kinane DF. Microbial comparison of smoker and non-smoker adult and early-onset periodontitis patients by polymerase chain reac-tion J Clin Periodontol. 2000 Jun;27(6):417-24.
12- De Bruyn H, Collaert B. The effect of smoking on early implant failure. Clin Oral Implants Res. 1994 Dec;5(4):260-4.
13- El-Ghorab NMN, Genci R, Dziak R. Effect of nicotine and estrogen on IL-6 release from osteoblasts. J Dent Res 1997; 76:341
14- Erley KJ, Swiec GD, Herold R, Bisch FC, Peacock ME. Gingival recession treatment with connective tissue grafts in smokers and non-smokers. J Periodontol. 2006 Jul;77(7):1148-55.
15- Furlan LM, Sallum AW, Sallum EA, Nociti Junior FH, Casati MZ, Ambrosano GMB. Incidência de recessão gengival e hipersensibilidade dentinária na clínica de graduação da FOP-UNICAMP. Revista Perio News, 2007 (no prelo).
16- Giannopoulou, C; Roehrich, N; Mombelli, A. Effect of nicotinetreated epithelial cells on the proliferation and collagen production of gingival fibroblasts. J Clin Perio-dontol. 2001 Aug;28(8):769-75.
17- Gomes SC, Piccinin FB, Oppermann Rv, Susin C, Non-nenmacher CI, Mutters R, Marcantonio RA. Periodontal status in smokers and neversmokers: clinical findings and real-time polymerase chain reaction quantification of putative periodontal pathogens. J Periodontol. 2006 Sep;77(9):1483-90.
18- Grossi SG, Zambon J, Machtei EE, Schifferle R, An-dreana S, Genco RJ, Cummins D, Harrap G. Effects of smoking and smoking cessation on healing after me-chanical periodontal therapy. J Am Dent Assoc. 1997 May;128(5):599-607.
19- Haas R, Haimbock W, Mailath G, Watzek G. The rela-tionship of smoking on peri-implant tissue: a retrospec-tive study. J Prosthet Dent. 1996 Dec;76(6):592-6.
20- Haber J. Smoking is a major risk factor for periodon-
titis.Curr Opin Periodontol. 1994;:12-8.
21- Hanioka T, Tanaka M, Takaya K, Matsumori Y, Shi-zukuishi S. Pocket oxygen tension in smokers and non-smokers with periodontal disease. J Periodontol. 2000 Apr;71(4):550-4.
22- Harris RJ. The connective tissue with partial thickness double pedicle graft: the results of 100 consecutively-treated defects. J Periodontol. 1994 May;65(5):448-61.
23- Jansson L, Lavstedt S. Influence of smoking on mar-ginal bone loss and tooth loss - a prospective study over 20 years. J Clin Periodontol 2002; 29:750-756.
24- Jin L, Wong KY, Leung WK, Corbet EF. Comparison of treatment response patterns following scaling and root planing in smokers and non-smokers with untreated adult periodontitis. J Clin Dent. 2000;11(2):35-41.
25- Jones JK, Triplett RG. The relationship of cigarette smoking to impaired intraoral wound healing: a review of evidence and implications for patient care. J Oral Maxillofac Surg. 1992 Mar;50(3):237-40.
26- Kaldahl WB, Kalkwarf KL, Patil KD, Molvar MP, Dyer JK. Long-term evaluation of periodontal therapy: II. Incidence of sites breaking down. J Periodontol. 1996 Feb;67(2):103-8.
27- Kan JY, Rungcharassaeng K, Lozada JL, Goodacre CJ. Effects of smoking on implant success in grafted maxi-llary sinuses. J Prosthet Dent. 1999 Sep;82(3):307-11.
28- Kerdvongbundit v, Wikesjo UM. Prevalence and se-verity of periodontal disease at mandibular molar teeth in smokers with regular oral hygiene habits. J Periodon-tol. 2002 Jul;73(7):735-40.
29- Kraal JH, Kenney EB. The response of polymor-phonuclear leukocytes to chemotactic stimulation for smokers and non-smokers. J Periodontal Res. 1979 Sep;14(5):383-9.
30- Linden GJ, Mullally BH. Cigarette smoking and perio-dontal destruction in young adults. J Periodontol. 1994 Jul;65(7):718-23.
31- Lindquist LW, Carlsson GE, Jemt T. A prospective 15-year follow-up study of mandibular fixed prostheses supported by osseointegrated implants. Clinical results and marginal bone loss. Clin Oral Implants Res. 1996 Dec;7(4):329-36.
32- Loe H, Anerud A, Boysen H, Morrison E. Natural his-tory of periodontal disease in man. Rapid, moderate and no loss of attachment in Sri Lankan laborers 14 to 46 years of age. J Clin Periodontol. 1986 May;13(5):431-45.
33- Loesche WJ, Giordano JR, Soehren S, Kaciroti N. The nonsurgical treatment of patients with periodontal di-sease: results after five years. J Am Dent Assoc. 2002 Mar;133(3):311-20.

Artículos originales
antonio Wilson salluM y col53
34- Luepke PG, Mellonig JT, Brunsvold MA. A clini-cal evaluation of a bioresorbable barrier with and wi-thout decalcified freeze-dried bone allograft in the treatment of molar furcations. J Clin Periodontol. 1997 Jun;24(6):440-6.
35- MacFarlane GD, Herzberg MC, Wolff LF, Hardie NA. Refractory periodontitis associated with abnormal po-lymorphonuclear leukocyte phagocytosis and cigarette smoking. J Periodontol. 1992 Nov;63(11):908-13.
36- MacFarlane GD, Herzberg MC, Wolff LF, Hardie NA. Refractory periodontitis associated with abnormal po-lymorphonuclear leukocyte phagocytosis and cigarette smoking.J Periodontol. 1992 Nov;63(11):908-13.
37- Machion, L; Andia, DC; Lecio, G; Nociti, FH Jr; Casati, MZ; Sallum, AW; Sallum, EA. Locally delivered doxycycli-ne as an adjunctive therapy to scaling and root planing in the treatment of smokers: a 2-year follow-up. J Perio-dontol. 2006 Apr;77(4):606-13.
38- Machion, L; Andia, DC; Saito, D; Klein, MI; Goncalves, RB; Casati, MZ; Nociti, FH Jr; Sallum, EA. Microbiological changes with the use of locally delivered doxycycline in the periodontal treatment of smokers. J Periodontol. 2004 Dec;75(12):1600-4.
39- Machion, L; Andia, DC; Saito, D; Klein, MI; Goncalves, RB; Casati, MZ; Nociti, FH Jr; Sallum, EA. Microbiological changes with the use of locally delivered doxycycline in the periodontal treatment of smokers. J Periodontol. 2004 Dec;75(12):1600-4.
40- Machtei EE, Oettinger-Barak O, Peled M. Guided tis-sue regeneration in smokers: effect of aggressive anti-infective therapy in Class II furcation defects. J Perio-dontol. 2003 May;74(5):579-84.
41- Magnusson I, Low SB, McArthur WP, Marks RG, Walker CB, Maruniak J, Taylor M,Padgett P, Jung J, Clark WB. Treatment of subjects with refractory periodontal disease. J Clin Periodontol. 1994
Oct;21(9):628-37. Erratum in: J Clin Periodontol 1995 Feb;22(2):183. 42- Magnusson I, Walker CB. Refractory periodontitis or recurrence of disease.J Clin Periodon-tol. 1996 Mar;23(3 Pt 2):289-92. Review.
43- Mariggio MA, Guida L, Laforgia A, Santacroce R, Cur-ci E, Montemurro P, Fumarulo R. Nicotine effects on po-lymorphonuclear
cell apoptosis and lipopolysaccharide-induced mono-cyte functions. A possible role in periodontal disease? J Periodontal Res. 2001 Feb;36(1):32-9.
44- Martins AG, Andia DC, Sallum AW, Sallum EA, Casati MZ, Nociti Junior FH. Smoking may affect root coverage outcome: a prospective clinical study in humans. J Pe-riodontol. 2004 Apr;75(4):586-91.
45- Mascarenhas, P; Gapski, R; Al-Shammari, K; Hill, R; Soehren, S; Fenno, JC; Giannobile, Wv; Wang, HL. Clini-cal response of azithromycin as an adjunct to non-surgi-cal periodontal therapy in smokers. J Periodontol. 2005 Mar;76(3):426-36.
46- Mayfield L, Soderholm G, Hallstrom H, Kullendorff B, Edwardsson S, Bratthall G, Bragger U, Attstrom R. Guided tissue regeneration for the treatment of intraosseous defects using a biabsorbable membrane. A controlled clinical study. J Clin Periodontol. 1998 Jul;25(7):585-95.
47- Meechan JG, Macgregor ID, Rogers SN, Hobson RS, Bate JP, Dennison M. The effect of smoking on immedia-te post-extraction socket filling with blood and on the incidence of painful socket. Br J Oral Maxillofac Surg. 1988 Oct;26(5):402-9.
48- Miller PD Jr. Root coverage with the free gingival graft. Factors associated with incomplete coverage. J Periodontol. 1987 Oct;58(10):674-81.
49- Morozumi, T; Kubota, T; Sugita, N; Itagaki, M; Yoshie, H. Alterations of gene expression in human neutrophils induced by smoking cessation. J Clin Periodontol 2004; 31:1110-1116.
50- Noble RC, Penny BB. Comparison of leukocyte count and function in smoking and nonsmoking young men. Infect Immun. 1975 Sep;12(3):550-5.
51- Nunn ME. Understanding the etiology of periodonti-tis: an overview of periodontal risk
factors. Periodontol 2000. 2003;32:11-23.
52- Ouyang, Y; virasch, N; Hao, P; Aubrey, MT; Muker-jee, N; Bierer, BE; Freed, BM. Suppression of human IL-1beta, IL-2, IFN-gamma, and TNF-alpha production by cigarette smoke extracts. J Allergy Clin Immunol 2000; 106:280-287.
53- Pabst MJ, Pabst KM, Collier JA, Coleman TC, Lemons-Prince ML, Godat MS, Waring MB, Babu JP. Inhibition of neutrophil and monocyte defensive functions by nicoti-ne. J Periodontol. 1995 Dec;66(12):1047-55.
54- Payne JB, Johnson GK, Reinhardt RA, Dyer JK, Maze CA, Dunning DG. Nicotine effects on PGE2 and IL-1 beta release by LPS-treated human monocytes. J Periodontal Res. 1996 Feb;31(2):99-104.
55- Peacock ME, Sutherland DE, Schuster GS et al. The effect of nicotine on reproduction and attachment of human gingival
fibroblasts in vitro. J Periodontol 1993; 64:658-665.
56- Pereira AFv, Nociti Jr. FH, Sallum EA, Sallum AW. Consumo e tempo de uso do fumo e sua atuação como fator modificador da doença periodontal. Revista Perio News, 2007 (no prelo).
57- Petropoulos, G; McKay, IJ; Hughes, FJ. The associa-

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 54
tion between neutrophil numbers and interleukin-1-alpha concentrations in gingival crevicular fluid of smokers and non-smokers with periodontal disease. J Clin Periodontol 2004; 31:390-395.
58- Preber H, Bergstrom J, Linder LE. Occurrence of pe-riopathogens in smoker and non-smoker patients. J Clin Periodontol. 1992 Oct;19(9 Pt 1):667-71.
59- Preshaw, PM; Hefti, AF; Bradshaw, MH. Adjunctive subantimicrobial dose doxycycline in smokers and non-smokers with chronic periodontitis. J Clin Periodontol. 2005 Jun;32(6):610-6.
60- Quinn SM, Zhang JB, Gunsolley JC, Schenkein HA, Tew JG. The influence of smoking and race on adult pe-riodontitis and serum IgG2 levels. J Periodontol. 1998 Feb;69(2):171-7.
61- Rosenberg ES, Cutler SA. The effect of cigarette smo-king on the long-term success of guided tissue regene-ration: a preliminary study. Ann R Australas Coll Dent Surg. 1994 Apr;12:89-93.
62- Ryder MI, Fujitaki R, Johnson G, Hyun W. Alterations of neutrophil oxidative burst by in vitro smoke exposu-re: implications for oral and systemic diseases. Ann Pe-riodontol. 1998 Jul;3(1):76-87.
63- Ryder MI, Saghizadeh M, Ding Y, Nguyen N, Sos-kolne A. Effects of tobacco smoke on the secretion of interleukin-1beta, tumor necrosis factor-alpha, and transforming growth factor-beta from peripheral blood mononuclear cells. Oral Microbiol Immunol. 2002 Dec; 17(6):331-6.
64- Ryder MI, Hyun W, Loomer P, Haqq C. Alteration of gene expression profiles of peripheral mononuclear blood cells by tobacco smoke: implications for periodontal diseases. Oral Microbiol Immunol. 2004 Feb;19(1):39-49.
65- Scabbia A, Cho KS, Sigurdsson TJ, Kim CK, Trombelli L. Cigarette smoking negatively affects healing respon-se following flap debridement surgery. J Periodontol. 2001 Jan;72(1):43-9.
66- Silva CO, Sallum AW, de Lima AF, Tatakis DN. Coro-nally positioned flap for root coverage: poorer outco-mes in smokers. J Periodontol. 2006 Jan;77(1):81-7.
67- Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. J Clin Periodontol. 1998 Feb;25(2):134-44.
68- Stavropoulos A, Mardas N, Herrero F, Karring T. Smoking affects the outcome of guided tissue regene-ration with bioresorbable membranes: a retrospective analysis of intrabony defects.J Clin Periodontol. 2004 Nov;31(11):945-50.
69- Stoltenberg JL, Osborn JB, Pihlstrom BL, Herzberg MC, Aeppli DM, Wolff LF, Fischer GE. Association bet-
ween cigarette smoking, bacterial pathogens, and perio-dontal status. J Periodontol. 1993 Dec;64(12):1225-30.
70- Tomar SL, Asma S. Smoking-attributable periodon-titis in the United States: findings from NHANES III. Na-tional Health and Nutrition Examination Survey. J Perio-dontol. 2000 May;71(5):743-51.
71- Tonetti MS, Lang NP, Cortellini P, Suvan JE, Adriaens P, Dubravec D, Fonzar A, Fourmousis I, Mayfield L, Ros-si R, Silvestri M, Tiedemann C, Topoll H, vangsted T, Wallkamm B. Enamel matrix proteins in the regenerative therapy of deep intrabony defects. J Clin Periodontol. 2002 Apr;29(4):317-25.
72- Tonetti MS, Pini-Prato G, Cortellini P. Effect of ciga-rette smoking on periodontal healing following GTR in infrabony defects. A preliminary retrospective study. J Clin Periodontol. 1995 Mar;22(3):229-34.
73- Trombelli L, Cho KS, Kim CK, Scapoli C, Scabbia A. Impaired healing response of periodontal furcation de-fects following flap debridement surgery in smokers. A controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2003 Jan;30(1):81-7.
74- Trombelli L, Kim CK, Zimmerman GJ, Wikesjo UM. Re-trospective analysis of factors related to clinical outco-me of guided tissue regeneration procedures in intra-bony defects. J Clin Periodontol. 1997 Jun;24(6):366-71.
75- Trombelli L, Scabbia A. Healing response of gingival recession defects following guided tissue regeneration procedures in smokers and non-smokers. J Clin Perio-dontol. 1997 Aug;24(8):529-33.
76- van der velden U, varoufaki A, Hutter JW, Xu L, Ti-mmerman MF, van Winkelhoff AJ, Loos BG. Effect of smoking and periodontal treatment on the subgingival microflora. J Clin Periodontol. 2003 Jul;30(7):603-10.
77- van Winkelhoff AJ, Bosch-Tijhof CJ, Winkel EG, van der Reijden WA. Smoking affects the subgingival microflora in periodontitis. J Periodontol. 2001 May;72(5):666-71.
78- Wendell KJ, Stein SH. Regulation of cytokine produc-tion in human gingival fibroblasts following treatment with nicotine and lipopolysaccharide. J Periodontol. 2001 Aug;72(8):1038-44.
79- WHO (World Health Organization) Tobacco Free Intiati-ve. [on line] Url: “http://www.who.int/tobacco/en/”. 2005.
dirección para correspondencia:antonio Wilson sallumRua madre cecília, 2185 - chácara nazaréceP: 13400-490 - Piracicaba - sPe-mail: [email protected]

Artículos originales
antonio Wilson salluM y col55
Interrelación entre otras condiciones sistémicas y las enfermedades periodontales
Roberto Fraga Moreira Lotufo1 (in memorian)
1 Profesor Asistente Doctor de la Disciplina de Periodoncia del Departamento de estomatología de FOUSP.
Resumen
Además del tabaquismo y de la diabetes Mellitus, re-conocidos factores de riesgo de las enfermedades pe-riodontales, se han asociado algunas enfermedades o condiciones sistémicas con una prevalencia mayor de estas enfermedades. En este artigo se abordará la inte-rrelación entre estrese, osteoporosis, obesidad y el uso de algunos medicamentos y las enfermedades perio-dontales.
UNITERMOS: enfermedades periodontales, estrese, os-teoporosis, obesidad y medicamentos. R. Periodontia 2007; 17:54-59
IntRoduccIón
Las enfermedades periodontales no acometen la po-blación de la misma manera. Algunos individuos pue-den ser más sensibles dependiendo de la presencia de algunos factores que pueden hacerles más vulnerables. Datos consistentes en la literatura sugieren que el es-tándar de higiene bucal, el tabaquismo, la diabetes, la edad y la presencia de microorganismos patogénicos son algunos de los factores de riesgo para la enferme-dad periodontal. Sin embargo, la combinación de estos factores aún no puede explicar la variación que ocurre en la progresión y prevalencia de la enfermedad. Se han atribuido estas variaciones a otras enfermedades o condiciones sistémicas como el estrese, la osteoporosis, la obesidad, el uso de algunos medicamentos, factores genéticos, inmunosupresión y nutrición. En este artigo serán abordadas las interrelaciones entre el estrese, la osteoporosis, la obesidad y el uso de algunos medica-mentos y las enfermedades periodontales.
InteRRelacIón entRe estRese y las enfeRmedades PeRIodontales
El rol del estrese en el organismo ha sido el blanco de diversos estudios, tanto en el área médica como en la de la Odontología. Las evidencias acumuladas durantes los últimos años han demostrado que el estrese psicoló-gico puede tener repercusiones importantes en la des-regulación del sistema inmunológico. En Periodoncia se considera el estrese un indicador de riesgo para las enfermedades periodontales, o sea, es un posible fac-tor asociado a la enfermedad identificado en estudios caso-control o en estudios transversales. La asociación del estrese es más evidente en los casos de gingivitis ulcerativa necrosante aguda.
Tabla 1
Estudios relacionadas a la asociación entre el estrese y enfermedad periodontal. Los señales + y – se refieren a la asociación positiva y
negativa, respectivamente
Autor Estudio N Evidencia
Genco et al., 1999
Transversal 1426 + (tensiones financieras)
Hugson et al., 2002
Transversal 298 +
Marcenes & Sheiham, 1992
Transversal 164 +
Solis et al., 2002
Transversal 153 _
Monteiro da Silva et al., 1996
Caso-control 150 _
vettore et al., 2003
Caso-control 79 -
Croucher et al., 1997
Caso-control 100 _
Freeman & Goss, 1993
Longitudinal 18 +
Relationship between Periodontal Disease and other Systemic Conditions

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 56
Tabla 2
Relación de estudios donde la asociación entre osteoporosis y el nivel clínico de inserción fue evaluada
(Adaptado de Romito et al, 2005)
Autor Estudio N Evidencia
von Wowern et al., 1994
Transversal 26 +
Mohammad et al., 1997
Prospectivo 70 +
Reinhardt et al., 1999
Prospectivo 76 +
Weyant et al., 1999
Transversal 292 _
Tezal et al., 2000
Transversal 70 _
Ronderos et al., 2000
Transversal 11.655 +
Pilgram et al., 2002
Transversal / longitudinal 135 _
Mohammad et al., 2003
Transversal 30 +
Se puede definir el estrese como un estado de tensión fisiológica o psicológica causada por estímulos físicos, mentales o emocionales, internos o externos, que tien-den a perturbar el funcionamiento de un organismo (Dorland, 2000). Factores estresantes son estímulos o circunstancias que tienen el potencial de inducir reac-ciones de estrese (vingerhoets, 2004).
Estudios clínicos y experimentales han demostrado que el estrese está asociado con la alteración de la función inmu-nológica, aumentando la sensibilidad a infecciones, cán-cer, enfermedades autoinmunes y alergia. El estrese puede alterar el sistema inmunológico (SI) por medio del sistema nervioso central (SNC) y del sistema endocrinólogo (SE). El mecanismo de comunicación entre el SI y el SNC ocurre por dos caminos: el sistema nervioso autónomo (SNA) y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA). El SNA enerva los órganos del SI (nódulos linfáticos, medula ósea, timo, bazo y tejidos linfoides), y el eje HHA libera neurotransmisores y hormonas que regulan la actividad de diversos órganos y células envueltas en la respuesta inflamatoria. Así, en la respuesta al estrese ocurre activación del eje HHA-SNA acarreando la liberación de catecolamina y cortisol, lo que puede resultar en la inmunosupresión. El cortisol, de-tectado en concentraciones más altas en el paciente bajo estrese, deprime el sistema inmunológico, incluso la acti-vidad neutrofílica y la producción de IgG e IgA. Además, el estrese puede aumentar la producción de neurotrans-misores (epinefrina, norepinefrina, neurocinina y sustan-cia P), que interactúan directamente con células del SI. La
producción de citocinas antiinflamatorias, lo que puede alterar los estándares inflamatorios de la enfermedad pe-riodontal (Boyapati & Wang, 2007). Las figuras 1 y 2 pre-sentan dos posibles modelos de la actuación del estrese en la enfermedad periodontal.
Figura 1. Modelo fisiológico sobre a atuação do estresse na doença periodontal. SNA se refere ao sistema nervoso autônomo, SNC ao sis-tema nervoso central, ACTH ao hormônio adreno-corticotrópico, NE à norepinefrina, E à epinefrina, IL-1 à interleucina 1 e MMP à metalo-proteinase da matriz. O termo coping se refere à estratégia de enfren-tamento aos fatores estressores (Adaptado de Genco et al., 1998)
El Periodoncia el estrese puede incluso simplemente alterar el comportamiento del paciente con reflejos negativos en la salud periodontal. Pacientes bajo es-trese puede tener sus hábitos de higiene alterados, co-operar negativamente con el tratamiento periodontal y, en el caso de fumadores, aumentar el consumo de cigarrillos.Se han hecho varios estudios en una tentativa de asociar el estrese con las enfermedades periodontales. Se han informado resultados antagónicos y esto se debe, en parte, a la manera como se evaluó y cuantificó el estre-se (Tabla 1). Actualmente las investigaciones evalúan la influencia del estrese en los resultados del tratamiento y en la reparación periodontal. Algunos factores como higiene bucal deficiente, aumento en el consumo de cigarrillos, aumento en el consumo de alcohol, deficien-cias nutricionales y factores patofisiológicos del estrese pueden alterar la respuesta al tratamiento (Boyapati & Wang, 2007).
HIPÓFISIS (ACTIQ)
MEDULA ADRENAL (NT, E) CORTEX ADRENAL
(CORTISOL)
PROSTAGLANDINAS Y PROTEASE
ENFERMEDAD PERIODONTAL
Coping adecuado Coping inadecuado
Crítico
IL-1, WWP
Agudo
SNA SNC HIPOTÁLAMO
ESTRESE PSICOLÓGICO
INMUNIDAD
INFECCIÓN

Artículos originales
roberto fraGa Moreira lotufo 57
asocIacIón entRe osteoPoRosIs y enfeRmedad PeRIodontal
Osteoporosis es una desorden metabólica del oso ca-racterizada por baja masa ósea y comprometimiento de la microarquitectura del tejido óseo, causando fra-gilidad ósea y aumento en el riesgo de fracturas (World Health Organization, 2001). Aunque la patogénesis de las enfermedades periodontales y la de la osteoporosis sean diferentes, las dos enfermedades tienen algunos factores de riesgo en común. Factores como edad, fumo y influencias perjudiciales de otras enfermedades y me-dicamentos que pueden interferir en la reparación son factores que pueden estar asociados con ambas las en-fermedades (Garcia et al, 1998).
Algunos autores han sugerido una posible relación en-tre la pérdida ósea mandibular y la osteoporosis. Sin embargo, la asociación entre densidad de masa ósea reducida y la pérdida de inserción clínica ha obtenido resultados contradictorios (Tabla 2).
oBesIdad y enfeRmedad PeRIodontal
Se puede definir obesidad como un estado en que el peso corporal está groseramente arriba del peso acep-table o ideal, generalmente debido a la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Los estándares pueden variar con la edad, sexo, factores genéticos o cultura-les (Aronne & Segal, 2002). Actualmente se considera el tejido adiposo como un complejo órgano endocri-nólogo con metabolismo activo que secreta muchos factores inmunoreguladores que pueden tener un rol importante en la biología vascular. Además, el tejido adiposo puede influenciar el desarrollo de resistencia a la insulina y en la enfermedad periodontal (Ritchie, 2007). Evidencias recientes incluso han demostrado que el tejido adiposo puede funcionar como un reser-vorio de citocinas inflamatorias.
Así que es posible que el aumento de la grasa corporal aumente la probabilidad de una respuesta inflamatoria activa en la enfermedad periodontal (Greenburg & Obin, 2006). Algunos estudios recientes, todos transversales, han sugerido una posible relación entre la enfermedad periodontal y la obesidad, demostrando asociaciones entre algunas medidas corporales de adiposidad y algu-nos parámetros de la enfermedad periodontal. vechia et al (2005), en un estudio hecho en Brasil, demostraron una correlación positiva entre la obesidad y la enferme-dad periodontal en pacientes del sexo femenino. Estu-dios longitudinales, con medidas más precisas de adi-posidad, podrán fornecer resultados más conclusivos para el establecimiento de la obesidad como factor de riesgo para la enfermedad periodontal.
medIcamentos con RePeRcusIón en el PeRIodontum
Algunos medicamentos, aunque traigan muchos bene-ficios en el tratamiento y control de algunas enferme-dades y condiciones sistémicas, pueden tener efectos adversos relacionados a la severidad o al tratamiento de las enfermedades periodontales. Es fundamental que en la anamnesis detallada del paciente, el uso de medica-mentos sea identificado para que las conductas clínicas adecuadas sean realizadas.
medIcamentos InductoRes de cRecImIento gIngIval
Individuos que usan drogas anticonvulsivantes basadas en fenitoina pueden desarrollar el crecimiento gingival.
Figura 2. Modelo no qual atuação do estresse se aplica no comporta-mento do indivíduo com repercussão na doença periodontal (Adapta-do de Genco et al., 1998)
Se ha observado incluso una asociación positiva entre la concentración de estrógeno y pérdida dentaria. Se ha asociado el uso de la terapia de reposición hormonal con un riesgo disminuido de pérdida dentaria, sugirien-do que este tratamiento puede proteger el individuo, a largo plazo, contra la pérdida dentaria (Geurs, 2007).
ALIMENTACIÓN INADECUADA
CORTISOL
INFECCIÓN BACTERIANA
ESTRESE PSICOLÓGICO
HIGIENE BUCAL INSATISFACTORIA
COOPERACIÓN INSATISFACTORIA
DEPRESIóN INMUNOLóGICA
GENCO ET AL, 1998
HUMO
CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
ENFERMEDAD PERIODONTAL

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 58
Aunque esta ocurrencia esté bien establecida, no se han esclarecido aún los mecanismos biológicos relacionados a este tipo de crecimiento gingival. Algunos estudios han demostrado que el crecimiento gingival inducido por la fenitoina puede se relacionar a la presencia del biofilme y a la higiene bucal inadecuada. En estos casos la acumulación de células inflamatoria, entre ellas los macrófagos, es acentuada y la fenitoina puede estimu-lar estas células a secretar factores de crecimiento que estimulan la proliferación celular (Iacopino et al, 1997). Aunque cause este tipo de crecimiento gingival, no se asocia la fenitoina a la severidad de la enfermedad pe-riodontal aunque ella dificulte las maniobras adecuadas de la higiene bucal.
Bloqueadores de los canales de calcio, como la nifedipi-na, pueden incluso causar crecimiento gingival. Medi-camentos basados en nifedipina son antiangínicos y an-tihipertensivos que inhiben el movimiento de los iones calcio a través de la membrana de las células musculares cardiacas y arteriales, lo que resulta en la depresión del impulso cardiaco y dilatación de las arterias coronarias y arteríolas periféricas. Las alteraciones en los niveles de calcio intracelular inducidas por la nifedipina en las célu-las gingivales asociadas con la inflamación local pueden resultar en crecimiento gingival en algunos individuos.
La mayoría de los protocolos de inmunosupresión para la prevención del rechazo de órganos trasplantados utiliza la ciclosporina A (CsA). Esta droga incluso puede causar crecimiento gingival desde el 30% hasta el 50% (Romito et al, 2004; Saraiva et al, 2006) en individuos trasplantados. varios estudios han intentado asociar la etiología del crecimiento gingival en individuos tras-plantados que utilizan drogas inmunosupresoras con niveles de placa bacteriana, presencia de enfermedad periodontal, dosis y duración de la terapia, concentra-ción plasmática de la droga y sensibilidad genética, pero aún se desconoce la influencia individual de cada uno de estos factores. Aun así se sabe que los dos facto-res más importantes son: la inflamación provocada por el biofilme bacteriano y el crecimiento fibrótico induci-do por la acción del medicamento.
La literatura muestra que sólo el control del biofilme no es capaz de interrumpir la progresión de este tipo de crecimiento gingival. Una solución que ha sido bas-tante estudiada para resolver el crecimiento gingival sería la alteración del medicamento inmunosupresor de ciclosporina-A para Tacrolimus (FK 506). Un estudio reciente prospectivo (Sekiguchi et al, 2007) comparó la ocurrencia de crecimiento gingival inducido por las dos drogas y los resultados sugieren que tanto la CsA como
el Tacrolimus llevaron a un crecimiento gingival estadís-ticamente significativo después de tres meses de uso. Sin embargo, el grupo que utilizó la CsA tuvo un creci-miento más significante que el grupo con el Tacrolimus. Además, el mismo estudio no encontró una asociación entre la presencia de placa bacteriana y el crecimiento gingival durante el período observado.
El tratamiento del crecimiento gingival inducido por las drogas mencionadas arriba incluye uno riguroso control del biofilme. Lo tratamiento quirúrgico puede incluso ser realizado, pero con el riesgo de recidiva del creci-miento. La sustitución del medicamento por drogas que no causen este efecto adverso debe ser evaluada con el médico responsable por el tratamiento.
medIcamentos asocIados a la xeRostomIa
La reducción del flujo salivar puede ser causada por varios tipos de medicamentos como antihipertensivos, antihistamínicos, antidepresivos, analgésicos, sedativos y tranquilizantes. Es importante evaluar si la disminu-ción del flujo salivar está relacionada con medicamen-tos o con otras enfermedades o condiciones clínicas como la Síndrome de Sjörgen, desordenes endocrinas, tratamiento radio o quimioterápico. La xerostomia pue-de predisponer a diversas patologías bucales como la candidíasis, caries dentaria (particularmente caries ra-diculares) y enfermedades periodontales, además de problemas de tención con las prótesis totales. El control riguroso del biofilme, la aplicación tópica de fluoruro y la utilización de sustitutos de la saliva, además de la po-sible sustitución del medicamento, pueden hacer parte del tratamiento del paciente.
consIdeRacIones fInales
El estudio de las interrelaciones entre algunas enfer-medades y condiciones sistémicas y las enfermedades periodontales tiene un rol importante en el esclareci-miento de las variaciones que ocurren en la prevalencia y progresión de las enfermedades periodontales en la población. El conocimiento de las características de es-tas enfermedades y condiciones sistémicas y de sus po-sibles mecanismos de acción en el inicio y progresión de las enfermedades periodontales es fundamental para el diagnóstico y ejecución del tratamiento. La anamnesis bien conducida es esencial para la identificación de po-sibles factores capaces de contribuir para un riesgo más grande de la enfermedad periodontal.

Artículos originales
roberto fraGa Moreira lotufo 59
aBstRact
Smoking and diabetes Mellitus are considered risk fac-tors for periodontal diseases. Other systemic diseases and systemic conditions have been associated to the higher prevalence of periodontal diseases. This paper will present the relationship of stress, osteoporosis, obesity and the use of some drugs to the periodontal diseases.
uniterms: periodontal disease, stress, osteoporosis, obesity, drugs.
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
1- Aronne LJ, Segal KR. Adiposity and fat distribution outcome measures: assessment and clinical implica-tions. Obes Res 2002; 10:14S-21S.
2- Boyapati L, Wang H-L. The role of stress in periodontal disease and wound healing. Periodontology 2000 2007; 44:195-210.
3- Croucher, RB, Marcenes WS, Torres MC. The relation-ship between life events and periodontitis. A case con-trol study. J Clin Periodontol 1997; 24:34-43.
4- Dorland. Dorland’s Ilustrated medical Dictionary. Oxford, UK: WB Saunders, 2000.
5- Freeman R, Goss S. Stress measures as predictors of periodontal disease – a preliminary communication. Community Dent of Oral Epidemiol 1993; 21: 176–177.
6- Garcia RI, Krall EA, vokonas PS. Periodontal disease and mortality from all causes in the vA dental longitudi-nal study. Ann Periodontol 1998; 3: 288-302.
7- Genco RJ, Ho AW, Kopman J, Grossi SG, Dunford RG, Tedesco LA. Models to evaluate the role of stress in pe-
riodontal disease. Ann Periodontol 1998; 3;288-302.
8- Geurs, NC. Periodontology 2000 2007; 44: 29–43.
9- Greenburg AS, Obin MS. Obesity and the role of the adipose tissue in inflammation and metabolism. Am J Clin Nutr 2006; 83:461S-465S.
10- Hugoson A, Ljungquist B, Breivik T. The relationship of some negative events and psychological factors to periodontal disease in an adult Swedish population 50 to 80 years of age. J Clin Periodontol 2002;29: 247–253.
11- Iacopino AM, Doxey D, Cutler CW . Phenytoin and cyclosporine-A specifically regulate macrophage phe-notuupe expression of plateletderived growth factor and interleukin-1 in vitro and in vivo: possible molecular mechanism of drug induced gingival hyperplasia. J Pe-riodontol 1997; 68: 73-83.
12- Marcenes WS, Sheiham A. The relationship between work stress and oral health status. Soc Sci Med 1992; 35: 1511-1520.
13- Mohammad AR, Bauer RL, Yeh CK. Spinal bone den-sity and tooth loss in a cohort of postmenopausal wo-men. Int Dent J 1997;10:381-385.
14- Mohammad AR, Hooper DA, vermilea SG. An investi-gation of the relationship between systemic bone den-sity and clinical periodontal status in postmenopausal asian-americam women. Int Dent J 2003; 53:121-125.
15- Monteiro da Silva AM, Oakley DA, Newman HN, Nohl FS, Lloyd HM. Psychosocial factors and adult onset ra-pidly progressive periodontitis. J Clin Periodontol 1996; 23:789–794.
16- Organización Mundial da Salud. Investigaciones so-bre la menopausa en los años noventa. Informe de un grupo científico de la OMS. Série de informes técnicos-866. Genebra: OMS, 1996.p. 1-16.
17- Pilgram TK, Hildebolt CF, Dotson M. Relationship

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 60
between clinical attachment level and spine and hip bone mineral density: data from healthy postmenopau-sal women. J Periodontol 2002; 73: 298-301.
18- Reinhardt RA, Payne JB, Maze CA. Influence of estro-gen and osteopenia /osteoporosis on clinical periodon-titis on postmenopausal women. J Periodontol 1999; 70:823-828.
19- Ritchie CS. Obesity and periodontal disease. Perio-dontology 2000 2007; 44:154-163.
20- Ritchie CS. Obesity and periodontal disease. Perio-dontology 2000 2007;44:154-163.
21- Romito GA, Gondim vS, Gomes GH, Alecrin IN, Pus-tiglioni FE. Doença periodontal e sua relação com o cli-matério. IN; Paiva JS, Almeida Rv. Periodontia: A atuação clínica baseada em evidências científicas. São Paulo: Ar-tes Médicas, 2005, p.353-367.
22- Romito GA, Pustiglioni FE, Saraiva L, Pustiglioni AN, Lotufo RFM, Stolf NA. Relationship of subgingival and salivary microbiota to gingival overgrowth in heart transplant patients following cyclosporin A therapy. J Periodontol 2004; 75:918-924.
23- Ronderos M, Jacobs DR, Himes JH, Pihlstrom BL. As-sociations of periodontal disease with femoral mineral density and estrogen replacement therapy: cross-sec-tional evaluation of US adults from NHANES III. J Clin Periodontol 27: 778-786, 2000.
24- Saraiva L, Lotufo RFM, Pustiglioni AN, Silva Jr. HT and Imbronito Av. Evaluation of subgingival bacterial plaque changes and effects on periodontal tissues in patients with renal transplants under immunosuppres-sive therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod 2006; 101: 457-62.
25- Sekiguchi RT, Paixão CG, Saraiva L, Romito GA, Pan-nuti CM, Lotufo RFM. Incidence of tacrolimus induced gingival overgrowth in the absence of calcium channel bloquers: A short-term study. J Clin Periodontol 2007; 34:545-550.
26- Solis ACO, Lotufo RFM, Pannuti, CM, Brunheiro C, Marques AH, Lotufo-Neto F. Association of periodon-tal disease to anxiety and depression symptoms, and psychosocial stress factors. J Clin Periodontol 2004; 31:633 - 638.
27- Tezal M, Wactawski-Wende J, Grossi SG. The rela-tionship between bone mineral density and periodon-titis in postmenopausal women. J Periodontol 2000; 71: 1492-1498.
28- vecchia CFD, Susin C, Rösing -CK, -Oppermann Rv, Albandar JM. Overweight and Obesity as Risk Indicators for Periodontitis in Adults. Journal of Periodontol 2005; 76:1721–1728.
29- vettore, M. v. (2000) A relação do estresse e da an-siedade com a periodontite do adulto.Tese, Universida-de Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
30- vingerhoets A. Health Psychology. Oxford, UK: Blac-kwell Publishing, 2004.
31- von Wowern N, Klausen B, Kollerup G. Osteoporosis: a risk factor in periodontal disease. J Periodontol 1994; 65: 1134-1138.
32- Weyant RJ, Pearlstein ME, Churac AP. The associan-tion between osteopenia and periodontal attachment loss in older women. J Periodontol 1999; 70: 982-991.

Artículos originales



Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 64

Artículos originales
roberto fraGa Moreira lotufo 65
La prevención en el contexto de la medicina periodontal
Cassiano Kuchenbecker Rösing1, Alex Nogueira Haas2, Tiago Fiorini3
1 Profesor de Periodoncia de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y de la Universidad Luterana de Brasil.2 Profesor de Clínica Odontológica de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul; Alumno del Programa de Posgraduación en Odontología – Doctorado en Periodoncia – Universidad Federal de Rio Grande do Sul3 Alumno del Programa de posgraduación en Odontología – Maestrazgo en Periodoncia – Universidad Federal de Rio Grande do Sul
Resumen
En este trabajo se hace una revisión del entendimien-to del rol de la prevención en el contexto de la Medicina Periodontal. Inicialmente se abordan las enfermedades periodontales como enfermedades del comportamiento resaltándose el rol del control de la palca y de los facto-res ambientales y sistémicos. A continuación, se analiza las enfermedades periodontales como probables factores de riesgo para las enfermedades/ condiciones sistémicas, de-mostrándose que las asociaciones encontradas presentan factores de riesgo comunes. Así, se propone un abordaje preventivo envolviendo los factores de riesgo comunes como estrategia de prevención y promoción de la salud.
uniterms: Prevención, medicina periodontal, salud. R Periodontia 2007; 17:60-66.
IntRoduccIón
La Odontología, como ciencia, en especial la Periodon-cia, ha experimentado cambios paradigmáticos impor-tantes durante los años. Las décadas de 1960 y 1970 fueron extremamente significativas porque se estable-ció la relación entre biolfilme dental y el aparecimien-to de las diferentes manifestaciones de la enfermedad periodontal. Sin embargo, este hecho ha llevado a una concentración de esfuerzos preventivos y terapéuticos eminentemente en la placa bacteriana – hoy entendida diferentemente en su composición, constituyéndose en el biofilme dental (Darveau et al, 1997).
El foco de la Odontología como un todo, incluso en rela-ción a la caries, fue bastante vinculado al biofilme. Esto hizo con que se perdieron los otros factores envueltos en la etiopatogénesis de las enfermedades, incluso su-portados por evidencias epidemiológicas y experimen-tales que eran, en la mayoría de las veces, ignoradas.
Las nuevas descubiertas, especialmente las resultantes de estudios epidemiológicos, hicieron con que el hori-zonte de la profesión se ampliase y que se iniciase, en las décadas de 1980 y 1990, una consideración más seria sobre otros factores que estarían envueltos en la cade-na causal de las enfermedades periodontales (Genco, 1996). Sumándose a eso, en los años 1990, un nuevo paradigma emergió denominado Medicina Periodontal (Williams & Offenbacher, 2000). Esa nueva forma de en-tender el proceso salud-enfermedad periodontal consi-dera de manera fáctica los factores de comportamiento, sistémicos, la genética, entre otros, como con-respon-sables por el proceso etiopatogénico. Además, incluso surgieron evidencias de asociación entre la presencia de enfermedad periodontal y eventos negativos gene-rales, en especial eventos cardiovasculares, nacimiento de prematuros con bajo peso, enfermedades pulmona-res, dificultades de control de la diabetes, entre otros.
Así, el horizonte preventivo en Periodoncia ha incluso sufrido alteraciones bastantes significativas. Si en un determinado momento simplemente se deseaba que las poblaciones tuvieran dientes limpios, hoy se añade a esto otras medidas, todas extremamente vinculadas a la calidad de vida. El objetivo de este artículo es hablar
Prevention in the context of periodontal medicine

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 66
sobre el entendimiento de la prevención en el contexto de ese nuevo paradigma de la Medicina Periodontal.
Las enfermedades periodontales como enfermedades del comportamiento
El conocimiento etiopatogénico de las enfermedades periodontales actualmente apunta para su fuerte re-lación con aspectos de comportamiento. El primero aspecto del comportamiento importante se vincula al hecho de que el inicio del desequilibrio del proceso salud-enfermedad periodontal se da con un desafío mi-crobiano representado por el biofilme dental – supra-gingival para las gingivitis (Loe et al, 1965) y subgingival para las periodontitis (Lindhe et al, 1973).
Sin embargo, factores de riesgo ambientales y adquiri-dos y la naturaleza sistémica están envueltos en la pato-génesis de las enfermedades periodontales. Entre ellos se destacan el fumo y la diabetes como los principales, que ya presentan evidencias epidemiológicas y clínicas (Gelskey, 1999; Albandar, 2002). Además de eses que son los más significativos, se han estudiado la obesidad (Dalla vecchia et al, 2005), el estrese y eventos negativos de la vida (Castro et al, 2006), entre otros.
Observándose las características de eses probables fac-tores envueltos en la causalidad de las enfermedades periodontales, se observa que aspectos del comporta-miento son su tónica. Por ejemplo, se sabe que los hábi-tos de control de la placa están extremamente vincula-dos al comportamiento de salud. El fumo también tiene fuerte componente de comportamiento. Los aspectos psiconeuroinmunológicos, como el estrese y eventos negativos de la vida, sabidamente afectan los compor-tamientos humanos. La diabetes, como ejemplo típico, está envuelta en la llamada síndrome metabólica, fuer-temente asociada a la obesidad, otro comportamiento poco vinculado a la salud (Roth et al, 2004; Sonnenberg et al, 2004).
Las nuevas descubiertas demostraron que nos es por casualidad que el estilo de vida, como la realización ru-tinera de exámenes médico-odontológicos, la práctica de ejercicios físicos, etc., se relaciona con la enfermedad periodontal. Sin embargo, no hay una relación directa entre eses hechos y la experiencia de la enfermedad (Al-Zahrani et al, 2005). Claramente estas descubiertas muestran que un estilo de vida saludable en un sentido amplio contribuye para la salud de los individuos que, en un paradigma moderno, incluye la salud de la boca y, en este caso, la del periodontum. La Figura 1 muestra un esquema etiopatogénico del proceso salud-enfermedad
periodontal con sus múltiplas facetas envolviendo com-portamientos de los individuos, destacándose el hábito de fumar y la diabetes. Aún se necesita descubrir otros hechos en el contexto de la enfermedad periodontal como una enfermedad del comportamiento.
Así, modernamente, el entendimiento de las enferme-dades periodontales como enfermedades del individuo vinculadas a su ambiente demuestra que la calidad de vida incluye la salud periodontal. Comportamientos de salud son, sin duda, contribuyentes del bien estar de los individuos y de las poblaciones.
PRevencIón de las enfeRmedades PeRIodontales
Se puede focalizar la discusión sobre la prevención de las enfermedades periodontales en el contexto de la medi-cina periodontal en el ámbito primario y secundario de la prevención. Se instituyen estrategias de prevención primaria antes del establecimiento de la enfermedad, y principalmente orientadas hacia los factores etiológicos y de riesgo envueltos en el desarrollo de la enfermedad. Se hace la prevención secundaria cuando la enfermedad se ha establecido, pero en sus fases iniciales (Fletcher et al, 1996). Cuanto a la gingivitis, se ha demostrado en el estudio clásico “Gingivitis experimental en humanos” que ella se desarrolla en todos los individuos que inte-rrumpen el control del biofilme supragingival. Así, se entiende que el biofilme bacteriano supragingival es el agente causal de la gingivitis. Se ha observado incluso que el retorno a los hábitos de control de este biofilme lleva al retorno de la salud gingival (Loe et al, 1965). Así, cuanto a la gingivitis, el control del biofilme supragingi-val ha sido el medio más efectivo de prevención. En este sentido, los esfuerzos de motivación y diseminación del conocimiento sobre la importancia del control del bio-filme son extremamente válidos y parecen ser la única forma efectiva de prevención de las gingivitis.
Lo que parece ser razonablemente aceptable y conoci-do sobre la prevención de la gingivitis no es tan eviden-te cuanto a la prevención de las periodontitis. A pesar de que se sepa que ni toda gingivitis progresa hacia una periodontitis, hay evidencia suficiente de que para el desarrollo de una periodontitis la gingivitis o algún grado de inflamación gingival se ha establecido ante-riormente. (Lindhe et al, 1973). Asociado con esto hay el hecho de que los biofilmes supragingivales y subgi-givales tienen una relación entre si. Se sabe que el bio-filme subgingival deriva del supragingival (Weidlich et al, 2001). Además, el establecimiento de un programa

Artículos originales
cassiano kuchenbecker rösinG y col67
de control del biofilme supragingival por el paciente lleva a significativas alteraciones clínicas en los descrip-tores del proceso salud-enfermedad periodontal como profundidad de sondeo y sangrado subgingival, ade-más de alteraciones microbiológicas importantes en el biofilme subgigival (Gomes et al, 2007; Haas et al, 2006). Estos conocimientos han apoyado la prevención de la gingivitis a través de medidas de control del biofilme supragingival como el mejor método de prevenir perio-dontitis (Axelsson & Lindhe, 1997; Axelsson & Lindhe, 1981; Axelsson et al, 2002). Además, se ha dado inclu-so importancia al tratamiento de la gingivitis en la pre-vención de la periodontitis. En este caso, la prevención secundaria de la gingivitis se convierte en prevención primaria de la periodontitis. Sin embargo, recientemen-te se ha cuestionado el rol de la higiene bucal personal en la reducción del riesgo de desarrollo o progresión de la periodontitis (Hujoel et al, 2005) debido a la escasez de estudios controlados aleatorios sobre el efecto pre-
ventivo de las medidas de control del biofilme supragin-gival en la periodontitis crónica. Es en este contexto que el entendimiento de la multicausalidad de las enferme-dades periodontales se insiere. Se debe considerar incluso la actuación sobre los facto-res de riesgo para la periodontitis en el aspecto preven-tivo. Actualmente fumo y diabetes son los factores de riesgo con más evidencias de causalidad para la perio-dontitis crónica y se debe abordarlos en estrategias pre-ventivas (Albandar, 2002). Se estima que se atribuyan aproximadamente el 12% de los casos de periodontitis al fumo, o sea, que la institución de un programa de ce-sación del hábito de fumar resultaría en una reducción en los casos de periodontitis hasta el 12% (Susin et al, 2004). Se han estudiado otros probables factores de riesgo de comportamiento, socioeconómicos y adqui-ridos, tales como obesidad, alcohol, estrese, nutrición, que incluso poseen un potencial preventivo y deben ser llevados en consideración.
Figura 1. Enfermedades periodontales y condiciones/enfermedades sistémicas – una interrelación dinámica. [Adaptado de (PAGE & KORNMAN, 1997)]
Obesidad Estrés
Humo
Factores genéticos
Anticuerpo Citoquinas
MMPs
PMN
Antígenos
Factores de Virulencia
Interrelación entre Enfermedades Periodontales y Enfermedades Sistémicas
Diabetes
Osteoporosis
Factores desconocidos
Agresión Macrobiana
Respuesta Inmonoinflamatoria
del Hospedero
Metabolismo del Tejido
Conjuntivo y Óseo
Señales Clinicas de la DP: Inicio
y Progresión
EVC - Enfermedad Vascular Cerebral
DiabetesEnfermedades
CardiovascularesEnfermedades respiratorias
Parto pretérmino

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 68
tRatamIento PeRIodontal como estRategIa PReventIva de condIcIones/ enfeRmedades sIstémIcas
En el otro lado de la relación en Medicina Periodontal se encuentra el rol de las enfermedades periodontales como probables factores de riesgo de problemas sis-témicos. Se han considerado las enfermedades perio-dontales como estando constantemente asociadas con varias enfermedades sistémicas, tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares isquémicas, accidente vascular cerebral isquémico y nacimiento de prematu-ros con bajo peso, entre otros. Sin embargo, la influen-cia del tratamiento periodontal sobre estas condiciones es aún incierta.
Estudios recientes han utilizado variables diferentes como resultado para el tratamiento periodontal. En lu-gar de usar los tradiciones niveles de inserción clínica y profundidad de sondeo periodontal, se han utilizado otros parámetros, como función endotelial, niveles sis-témicos de proteína C-reactiva, niveles glucémicos y hasta parto prematuro.
Tonetti y colaboradores (Tonetti et al, 2007) evaluaron el efecto del tratamiento periodontal sobre la función endotelial medido por medio del diámetro de la arte-
ria branquial durante el flujo. Se demostró que el tra-tamiento periodontal mejora significativamente la fun-ción endotelial; sin embargo, no ocurrieron diferencias significativas en otros marcadores inflamatorios evalua-dos, como interleucina 1β y proteína C-reactiva.
La proteína C-reactiva es una proteína de fase aguda producida en el hígado en respuesta a algunas citoci-nas generadas en el proceso inflamatorio y circulante en la sangre (Ebersole & Cappelli, 2000). Está asociada con la aterosclerosis y resultados adversos cardiovas-culares, y se la utiliza como indicador de riesgo para enfermedad coronariana en pacientes aparentemente saludables. Concentraciones elevadas de esta proteína se encuentran en pacientes con infección, incluso en pacientes con enfermedades periodontales. Ioannidou y colaboradores, en una meta análisis sobre el efecto del tratamiento periodontal sobre los niveles sistémicos de la proteína C-reactiva concluyeron que el tratamiento periodontal no quirúrgico no fue capaz de reducir sig-nificativamente los niveles sistémicos de este marcador (Ioannidou et al, 2006).
La asociación entre enfermedad periodontal y diabe-tes ya ha sido claramente establecida en la literatura. El efecto de la diabetes sobre la enfermedad periodontal ya fue demostrado en diversos estudios epidemioló-
Figura 2. Gráfico ilustrando los valores de Odds Ratio o riesgo relativo entre diferentes factores de riesgo en común para enfermedades cardiovasculares (EvC), enfermedad infecciosa pulmonar, parto prematuro (PP) y periodontitis crónica, obtenidos en estudios transversales, longitudinales o meta análisis. Referencias bibliográficas para las diferentes enfermedades: periodontitis (Khader et al, 2004; Azarpazhooh & Leake, 2006; vergnes & Sixou, 2007); humo (Lanas et al, 2007; Nuorti et al, 2000; Horta et al, 1997; Susin et al, 2004); género (Nuorti et al, 2000; Susin et al, 2004; Jousilahti et al, 1999); socioeconómico/ educación (Nuorti et al, 2000; Susin et al, 2004; Albert et al, 2006; Luo et al, 2006); diabetes (Emrich et al, 1991; Lanas et al, 2007; Nuorti et al, 2000; Rosenberg et al, 2005).
odds ratio Riesgo relativo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0periodontitis socioeconómico/
educacióngénerohumo
dcv
pulmonar
pp
periodontitis
diabetes

Artículos originales
cassiano kuchenbecker rösinG y col69
gicos (Emrich et al, 1991; Grossi et al, 1994). El camino inverso, o sea, el efecto del tratamiento periodontal so-bre el control metabólico de la diabetes ha despertado interese en el medio científico. Janket y colaboradores evaluaron por medio de una meta análisis el efecto del tratamiento periodontal sobre los niveles glucémicos de pacientes con diabetes. A pesar de que hubo una ten-dencia hacia la reducción de los niveles glucémicos en pacientes que pasaron por un tratamiento periodontal, los resultados no fueron estadísticamente significativos. Estudios que utilizaron antibióticos como coadyuvante en el tratamiento periodontal obtuvieron mejores resul-tados (Janket et al, 2005).
Probablemente entre las condiciones sistémicas asocia-das con la enfermedad periodontal, la más estudiada ac-tualmente, y al mismo tiempo la más controversial, es la relación de la enfermedad periodontal con el nacimiento de bebés prematuros y/o con bajo peso. Offenbacher y colaboradores fueron los pioneros en el estudio de esta asociación (Offenbacher et al, 1996). Desde entonces varios estudios con diferentes metodologías y muestras han abordado la cuestión. En sólo cuatro de ellos hubo intervención (tratamiento periodontal asociado o no con el uso de antibióticos sistémicos) en mujeres em-barazadas. Los resultados son controversiales ya que en dos de ellos el tratamiento se asoció con tajas más bajas de prematuros e/o con bajo peso, mientras en los otros dos esa diferencia no fue encontrada. En una meta aná-lisis reciente Xiong y colaboradores concluyeron que a pesar de que había una tendencia hacia la reducción del riesgo de resultados desfavorables durante la gestación en pacientes que pasaron por un tratamiento periodon-tal, se necesitan estudios de intervención mejor planea-dos y principalmente con muestras más grandes (Xiong et al, 2006).
A pesar de atractivo, se debe tener mucho cuidado cuando se establece una relación causal entre enfer-medad periodontal y enfermedades sistémicas. Si esta relación es realmente causal y no sólo casual, entonces el tipo de resultado utilizado como criterio de éxito del tratamiento periodontal debe ser diferente de aquello que ha sido utilizado hasta hoy. O sea, si la enfermedad periodontal está causando enfermedad coronariana, AvC, bebés prematuros o cualquier otra enfermedad sistémica, entonces el objetivo del tratamiento se trans-forma en el control de la infección y no la simple ma-nutención del diente o de sus niveles de inserción. Ba-sado en el establecimiento de eses nuevos resultados, probablemente otros tipos de abordaje, como el uso de antibióticos sistémicos y extracción de dientes con pro-nósticos dudosos serán más frecuentemente indicados.
Es muy importante que se tenga claro que estos aborda-jes mencionados causan una cuestión ética importante – tanto el uso incorrecto e indiscriminado de antibióti-cos como la exodontia precose, no se puede utilizarlos sin que haya una amplia discusión entre el paciente y profesionales capacitados y con mucho conocimiento. En Odontología las decisiones rápidas hechas por pro-fesionales poco esclarecidos en relación a la ciencia han siempre causado consecuencias trágicas.
Sin embargo, la evidencia disponible actualmente no justifica este cambio de actitud. Un tratamiento basa-do en la intervención en los factores de riesgo comunes entre la enfermedad periodontal y varias otras enferme-dades sistémicas parece ser lo más adecuado.
aBoRdaJe de factoRes de RIesgo comunes
El concepto principal que está por detrás del abordaje de factores de riesgos comunes es que la promoción de la salud general por medio del control de un número pequeño de factores de riesgo puede tener fuerte im-pacto sobre un grande número de enfermedades con bajo coste, más eficacia y efectividad que el abordaje de enfermedades específicas. Un grande beneficio de este abordaje es que él focaliza la mejoría de las condiciones de salud de toda la población y de grupos de alto riesgo, así reduciendo desigualdades sociales (Sheiham & Watt, 2000). Todo esto se basa en el hecho de que muchas enfermedades crónicas, tales como la enfermedad car-diovascular, cáncer, derrame y enfermedades bucales, tienen factores de riesgo en común y muchos de ellos son relevantes para más de una enfermedad.
Consideremos como ejemplo las enfermedades cardio-vasculares (ECv) que tienen una semejanza bastante grande con la periodontitis. Los principales factores de riesgo para la ECv son nivel socioeconómico, sedenta-rismo, dieta, género masculino, fumo, alcohol, hiper-tensión, colesterol, entre otros. Si comparamos con la periodontitis, tendremos diversos factores de riesgo en común. Si una estrategia preventiva es orientada para eses factores, tanto la ECv como la periodontitis serán beneficiadas. La Figura 2 ilustra la fuerza de la asocia-ción entre factores de riesgo en común entre periodon-titis y condiciones/ enfermedades sistémicas. Las medi-das de odds ratio y riesgo relativo indican el aumento en el riesgo que un individuo presenta si expuesto al factor siendo estudiado. Por ejemplo, se puede percibir que fumar, ser del género masculino, tener bajo nivel socioeconómico-cultural y diabetes aumentan el ries-go (OR/RR arriba de 1, línea en trazos) del desarrollo de

Artículos originales
fundación j.j. carraro | nº28 | 70
periodontitis. Así, quien fuma tiene un riesgo aproxima-do dos, cuatro y ocho veces más grande de tener ECv, infección pulmonar y periodontitis, respectivamente. No se puede olvidar incluso que los factores de riesgo frecuentemente se agrupan en los mismos individuos o grupos de individuos que serán aun más beneficiados con un abordaje de factores de riesgos comunes.
consIdeRacIones fInales
Este artigo intentó analizar las interacciones etiopato-génicas que envuelven el proceso salud-enfermedad periodontal, incluso los factores que actúan sobre la enfermedad y como ésta puede actuar negativamente en condiciones/ enfermedad sistémicas. Parte de las evidencias disponibles aún necesitan más estudios. Sin embargo, el dentista no puede ignorar la posibilidad de que éstas estén envueltas y debe, por lo tanto, incluirlas en su abordaje clínica. La cesación del hábito de fumo y el control de la diabetes son hoy obligatorias para la prevención en Periodoncia. Lo cuanto las estrategias preventivas periodontales serán responsables por la re-ducción de morbilidad y mortalidad aún no está claro. Sin embargo, como profesión de la salud, la Odontolo-gía debe ser más un contribuyente en la construcción de individuos y poblaciones más saludables.
aBstRact
The present paper revises the understanding of the role of prevention in the context of Periodontal Medicine. Initially, the concept of periodontal diseases as beha-vioral diseases is approached, emphasizing the role of plaque control and environmental and systemic factors. In a second approach, periodontal diseases as possible risk factors to systemic diseases/ conditions is analyzed, demonstrating that the found associations have com-mon risk factors. Thus, a preventive approach involving the common risk factors is proposed as preventive and health promotion strategy.
uniterms: Prevention, periodontal medicine, health
RefeRencIas BIBlIogRáfIcas
1- Darveau RP, Tanner A, Page RC. The microbial challenge in periodontitis. Periodontology 2000. 1997 Jun;14:12-32.
2- Genco RJ. Current view of risk factors for periodontal di-seases. J Periodontol. 1996 Oct;67(10 Suppl):1041-9.
3- Williams RC, Offenbacher S. Periodontal medicine: the emergence of a new branch of periodontology. Periodon-tology 2000. 2000 Jun;23:9-12.
4- Loe H, Theilade E, Jensen SB. Experimental Gingivitis in Man. J Periodontol. 1965 May-Jun;36:177-87.
5- Lindhe J, Hamp SE, Loe H. Experimental periodontitis in the beagle dog. Int Dent J. 1973 Sep;23(3):432-7.
6- Gelskey SC. Cigarette smoking and periodontitis: me-thodology to assess the strength of evidence in support of a causal association. Community Dent Oral Epidemiol. 1999 Feb;27(1):16-24.
7- Albandar JM. Global risk factors and risk indicators for periodontal diseases. Periodontol 2000. 2002;29:177-206.
8- Dalla vecchia CF, Susin C, Rosing CK, Oppermann Rv, Albandar JM. Overweight and Obesity as Risk Indi-cators for Periodontitis in Adults. J Periodontol. 2005 Oct;76(10):1721-8.
9- Castro GD, Oppermann Rv, Haas AN, Winter R, Alchieri JC. Association between psychosocial factors and perio-dontitis: a case-control study. Journal of clinical periodon-tology. 2006 Feb;33(2):109-14.
10- Roth J, Qiang X, Marban SL, Redelt H, Lowell BC. The obesity pandemic: where have we been and where are we going? Obesity research. 2004 Nov;12 Suppl 2:88S-101S.
11- Sonnenberg GE, Krakower GR, Kissebah AH. A novel pathway to the manifestations of metabolic syndrome. Obesity research. 2004 Feb;12(2):180-6.
12- Al-Zahrani MS, Borawski EA, Bissada NF. Increased phy-sical activity reduces prevalence of periodontitis. Journal of dentistry. 2005 Oct;33(9):703-10.
13- Fletcher R, Fletcher S, Wagner M. Epidemiologia Clínica: elementos essenciais. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas 1996.
14- Weidlich P, Lopes de Souza MA, Oppermann Rv. Eva-luation of the dentogingival area during early plaque for-mation. J Periodontol. 2001 Jul;72(7):901-10.
15- Gomes SC, Piccinin FB, Susin C, Oppermann Rv, Marcantonio RAC. Effect of supragingival plaque con-trol in smokers and never-smokers: 6 months evalua-tion in periodontitis patients. J Periodontol Accepted for publication. 2007.
16- Haas AN, Castro GD, Oppermann Rv, Rosing CK. Efeito do controle de placa supragengival nos parâmetros clíni-cos periodontais na periodontite agressiva. Revista Perio-dontia. 2006;16(1):16-21.
17- Axelsson P, Lindhe J. The effect of a plaque control program on gingivitis and dental caries in schoolchildren. J Dent Res. 1977 Oct;56 Spec No:C142-8.
18- Axelsson P, Lindhe J. Effect of controlled oral hygiene

Artículos originales
cassiano kuchenbecker rösinG y col71
procedures on caries and periodontal disease in adults. Re-sults after 6 years. J Clin Periodontol. 1981 Jun;8(3):239-48.
19- Axelsson P, Albandar JM, Rams TE. Prevention and con-trol of periodontal diseases in developing and industriali-zed nations. Periodontol 2000. 2002;29:235-46.
20- Hujoel PP, Cunha-Cruz J, Loesche WJ, Robertson PB. Personal oral hygiene and chronic periodontitis: a syste-matic review. Periodontol 2000. 2005;37:29-34.
21- Susin C, Oppermann Rv, Haugejorden O, Albandar JM. Periodontal attachment loss attributable to cigarette smo-king in an urban Brazilian population. J Clin Periodontol. 2004 Nov;31(11):951-8.
22- Page RC, Kornman KS. The pathogenesis of human periodontitis: an introduction. Periodontology 2000. 1997 Jun;14:9-11.
23- Tonetti MS, D’Aiuto F, Nibali L, Donald A, Storry C, Parkar M, et al. Treatment of periodontitis and endothelial function. The New England journal of medicine. 2007 Mar 1;356(9):911-20.
24- Ebersole JL, Cappelli D. Acute-phase reactants in in-fections and inflammatory diseases. Periodontology 2000. 2000 Jun;23:19-49.
25- Ioannidou E, Malekzadeh T, Dongari-Bagtzoglou A. Effect of periodontal treatment on serum C-reactive pro-tein levels: a systematic review and meta-analysis. Journal of periodontology. 2006 Oct;77(10):1635-42.
26- Emrich LJ, Shlossman M, Genco RJ. Periodontal disease in noninsulin-dependent diabetes Mellitus. Journal of pe-riodontology. 1991 Feb;62(2):123-31.
27- Grossi SG, Zambon JJ, Ho AW, Koch G, Dunford RG, Ma-chtei EE, et al. Assessment of risk for periodontal disease. I. Risk indicators for attachment loss. J Periodontol. 1994 Mar;65(3):260-7.
28- Janket SJ, Wightman A, Baird AE, van Dyke TE, Jones JA. Does periodontal treatment improve glycemic control in diabetic patients? A meta-analysis of intervention stu-dies. Journal of dental research. 2005 Dec;84(12):1154-9.
29- Offenbacher S, Katz v, Fertik G, Collins J, Boyd D, May-nor G, et al. Periodontal infection as a possible risk factor for preterm low birth weight. Journal of periodontology. 1996 Oct;67(10 Suppl):1103-13.
30- Xiong X, Buekens P, Fraser WD, Beck J, Offenbacher S. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: a systematic review. Bjog. 2006 Feb;113(2):135-43.
31- Sheiham A, Watt RG. The common risk factor appro-ach: a rational basis for promoting oral health. Community Dent Oral Epidemiol. 2000 Dec;28(6):399-406.
32- Khader YS, Albashaireh ZS, Alomari MA. Periodontal di-seases and the risk of coronary heart and cerebrovascular diseases: a metaanalysis. Journal of periodontology. 2004
Aug;75(8):1046-53.
33- Azarpazhooh A, Leake JL. Systematic review of the association between respiratory diseases and oral health. Journal of
periodontology. 2006 Sep;77(9):1465-82.
34- vergnes JN, Sixou M. Preterm low birth weight and ma-ternal periodontal status: a meta-analysis. American journal of obstetrics and gynecology. 2007 Feb;196(2):135 e1-7.
35- Lanas F, Avezum A, Bautista LE, Diaz R, Luna M, Islam S, et al. Risk factors for acute myocardial infarction in Latin America: the INTERHEART Latin American study. Circula-tion. 2007 Mar 6;115(9):1067-74.
36- Nuorti JP, Butler JC, Farley MM, Harrison LH, McGeer A, Kolczak MS, et al. Cigarette smoking and invasive pneu-mococcal disease. Active Bacterial Core Surveillance Team. The New England journal of medicine. 2000 Mar 9;342(10):681-9.
37- Horta BL, victora CG, Menezes AM, Halpern R, Barros FC. Low birthweight, preterm births and intrauterine growth retardation in relation to maternal smoking. Paediatric and perinatal epidemiology. 1997 Apr;11(2):140-51.
38- Susin C, Dalla vecchia CF, Oppermann Rv, Haugejor-den O, Albandar JM. Periodontal attachment loss in an ur-ban population of Brazilian adults: effect of demographic, behavioral, and environmental risk indicators. J Periodon-tol. 2004 Jul;75(7):1033-41.
39- Jousilahti P, vartiainen E, Tuomilehto J, Puska P. Sex, age, cardiovascular risk factors, and coronary heart disease: a prospective follow-up study of 14 786 middle-aged men and women in Finland. Circulation. 1999 Mar 9;99(9):1165-72.
40- Albert MA, Glynn RJ, Buring J, Ridker PM. Impact of tra-ditional and novel risk factors on the relationship between socioeconomic status and incident cardiovascular events. Circulation. 2006 Dec 12;114(24):2619-26.
41- Luo ZC, Wilkins R, Kramer MS. Effect of neighbourhood income and maternal education on birth outcomes: a po-pulation-based study. Cmaj. 2006 May 9;174(10):1415-20.
42- Rosenberg TJ, Garbers S, Lipkind H, Chiasson MA. Ma-ternal obesity and diabetes as risk factors for adverse preg-nancy outcomes: differences among 4 racial/ethnic groups. American journal of public health. 2005 Sep;95(9):1545-51.
dirección para correspondencia:cassiano Kuchenbecker RösingRua dr. valle, 433/701ceP: 90560-010 – Porto alegre – Rse-mail: [email protected]