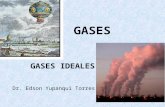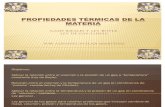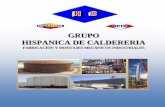IGLESIA: génes1s del poder espiritual (siglos al VI) › forskning › nye_publikationer ›...
Transcript of IGLESIA: génes1s del poder espiritual (siglos al VI) › forskning › nye_publikationer ›...
-
De seneste numre af RIDS
57. Henning N0lke: Problemer ved opstilling af en typologi for de franske adverbialled.
58. Daniela Quarta: Gramsci e il futurismo . 59. Ole Hjordt- Vetlesen: Romanske ethnica: Derivation og dis-
similation. I del, ~talien. 60. Brynja Svane: Politisk enga~ement og ideologi i Eugene
Sue: Les Mysteres de Paris (1842- 43) . 61. I0rn Korzen: Substantiv + substantivsammensretninger pA
moderne italiensk . I: Aflednings- og verbalsammensretninger.
62. José Ma . Alegre Peyrón: Semblanza de Carlomagno en la Vita Karoli Magni Imperatoris del cronista Eginardo. ~-
63 - I0rn Korzen : Substantiv + substantiv- sammensretninger pA moderne italiensk. II- " Ad-Hoc" sammensretninger .
64 - Kirsten Grubb Jensen: Amore romantico e amore neoclas-sico.
65 - Ole M0rdrup : Trrek af de franske verbers morfologi .
66. Hans Peter Lund: Eléments du voyage romantique.
67. Steen Jansen: A quoi pourra servir une sémiotique des littéraires9
68. Marcel Hénaff: Les A.ges de la lecture sadienne . ·
textes
69. Luís Adolfo P. Walter De Vasconcelos : Tres estudos portu-gueses.
7o . Ole Posander : Frie prredikater og le participe présent . 71. Gabriele Del Re: La poesia di Dino Campana. 72. Palle Kromann: Den brasilianske haikai. 73. Hans Peter Lund et John Pedersen: Les références de l'oeuvre
de fiction. 74. Finn S0rensen: Orddannelse og semantik. 75 . Jonna Kjrer: Structure mythique et fonction magique . Essai
sur le roman c ourtois .
76. Henrik Prebensen: Pnedikative relativsretninger i fransk gram-matik .
77 . E. Lozovan: D. Cantemir avant les "Lumieres".
78. Henning N0lke: Pragmatisk lingvistik i studiet af fremmed-sprog.
79. Henrik Prebensen: Den franske opinion i 1940: Fyrre millioner pétainister?
8 0. J0rn Ivar Qvonje : Un emploi spécial du pronom r oumain ~ et le probleme de la particule ~·
81. Daniela Quarta : "La Traviata Norma". Espressioni formali di una minoranza nel movimento del '77.
---~-------~:--
Jose Ma. Alegre Payron
Nummer 82 Marts 1981
IGLESIA: génes1s del poder espiritual (siglos 1 al VI)
Romansk lnstitut K121benhavns Universitet
Njalsgade 78-80 2300 Kbh. S Gebyr 5 ,00 kr.
-
REVUE ROMANE ETUDES ROMANES RIDS
Revue Romane Romansk Institut under K0benhavns Universitet udgiver foruden RIDS tidsskriftet REVUE ROMANE, der kommer med to numre om aret. Det stpttes af Statens humani.stiske Forskningsrad og har siden 1966 vreret Skandinaviens eneste internationale tidsskrift for romanistik med bade
litteratur og sprogvidenskab.
I 1980 blandt andet:
Hilde Olrik: Michelet et Lombroso ou le discours exorciste Ebbe Spang-Hanssen: L' analyse transformationnelle du com-
plément de comparaison en franc;ais Brynja Svane: Alain Robbe-Grillet: La Jalousie. Un reman
qui a sa propre genese pour sujet? Carl Vikner: L' infinitif et le syntagme infinitif
Etudes Romanes fremstar som srernumre af REVUE ROMANE og rummer s t0rre sam--lede afhandlinger.
Nr. 19 (1979) Arne Schnack: Animaux et paysages dans la description des personnages romanesques (1800-1845)
Nr. 2o {1979) Lene Waage Petersen: Le strutture dell'ironia ne "La Coscienza di Zeno" di !talo Svevo
Nr. 21 (1980) Michael Herslund: Problemes de syntaxe de l' anden franc;ais. Compléments dat ifs et génitifs
***
Abonnementstegning og yderligere oplysninger fas ved henvendelse til Romansk Institut, Jens Schou, Njalsgade 80, 2300 KfZ!bP-nhavn S
Telefon (ol) 54 22 11
I N D I C E
INTRODUCCI ON . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4
EL PODh"'R ESPIRITUAL
1 - Desde sus orígenes hasta Gregorio Magno •.•• ••••• 8 2 - Isidoro de Sevilla perfeccionador y con-
solidador de l a doctrina de Gregorio Magno •••••• 16
3 - Los concilios , sancionadores y definidores del primado romano ••••••••••••••••..•. • ... •.. . .• 19
NOTAS • • ••• • •••••• •••••• ••••••••••••••• •••••••••• •••• • • 22-31
3
-
4
I N T R o D u e e I o N
La génesis y formaci6n de los poderes de la Iglesia aparecen muchas veces ante los estudiosos de la Historia como un campo des-conocido o como una parcela reservada a los eclesiásticos. Sin em-bargo, nuevos enfoques aplicados al estudio de la sociedad hacen indispensable el ahondar en el conocimiento de las instituciones eclesiásticas para calibrar y explicarnos mejor muchos fen6menos
históricos. No podemos, pues, disociar el estudio de una institu-ción tan importante como ha sido y es la Iglesia de cualquier empe-ño de dilucidar y de explicarnos hasta e l más mínimo fenómeno his-t6rico. Si olvidamos esto, todo estudio, por importante que parez-ca, será incompleto. Este olvido ha sido con frecuencia la causa, el origen de las innumerables y lamentables lagunas que, por des-
gracia, aparecen con demasiada frecuencia, no s6lo en la enseñan-za de la Historia sino, mucho más lamentable, en trabajos de rigu-
rosa investigación hist6rica. Mi prop6sito en este trabajo es acercarme a un periodo que siem-
pre me ha parecido decisivo y fundamental para el conocimiento de las instituciones eclesiásticas. Fue decisivo porque desde los si-glos I al XI de nuestra era asistimos a la victoria y progreso del monoteísmo, en primer lugar en una sociedad de estructura esencial-mente religiosa como fue la del Imperio romano, sociedad apoyada sobre concepciones y ritos donde la pluralidad de divinidades fue su característica principal. Estas divinidades se multiplicaban sin cesar conforme aumentaban las victorias de las legiones roma-nas, a la vez que Roma no tenía inconveniente en asimilar a los
nuevos dioses de los vencidos e identificarlos a sus propias di-vinidades. Este espíritu religioso de asimilaci6n era justificado
en todo momento por un pensamiento filosófico y teo lógico que se
esforzaba sin cesar en dar coherencia interna a esta costumbre. Paralelamente a esta tendencia de sincretismo universal, de asi-
milaci6n e interpretaci6n de culturas, ritos, mitos Y filosofías religiosas, encontraremos otra tendencia simplificadora , de senti-do reformista que irá preparando el camino a la concepción monote-
ísta, o, para precisar mejor'· henotheísta. Sin llegar a repudiar ja-
5
más el politeísmo, ciertos dioses adquirieron rango superior, ca-
si exclusivo, en la práctica y culto religiosos hasta el punto de relegar a las otras divinidades al estado de símbolos, emanaciones, acólitos de los dioses de categoría superior. La práctica romana
de divinizar a la persona del emperador contribuyó en gran medida a imponer esta tendencia monoteísta. Los propios emperadores or-questaron una teología tendente a legitimar sus ansias de divini-dad al pretender presentar al soberano divinizado como la emana-ción terrena de la divinidad suprema con la investidura de una au-toridad idéntica basada en la consustanciabilidad con el poder ce-leste.
Es difícil saber si el politeísmo pagano y ancestral, en esta marcha o aproximac ión a la concepci6n "henotheista", hubiera sido capaz de llegar por sí solo a la concepción monoteísta, porque si
llegó a ella no fue debido a una transformación interna de la re-ligión pagana, sino a causa de una sustitución con la implantación de una nueva religión, el cristianismo, en las posiciones hasta entonces ocupadas por el paganismo. La conversión de Constantino no se explicaría sin los tres siglos de intensa preparación misio-nal de los cristianos.
El cristianismo encontró desde un principio el camino preparado en el mismo lugar de su aparición. El monoteísmo judaico contribu-yó sin duda a la fácil y rápida expansión de la nueva religión (1) . Después del enfrentamiento inicial, el judaísmo perdió fuerza ex-
pansiva cuando el cristianismo adquirió el vigor arrollador de to-dos conocido.
La Iglesia, poder espiritual desde sus comi enzos , se irá con-virtiendo con el tiempo en el gran poder material, sobre todo a partir de la revolución eclasiática del siglo XI (2).Entender la
revolución del siglo XI significa comprender el drama de una socie-dad que se esfuerza por reconstituir, en medio de la anarquía, el orden de la convivencia y del prestigio de los ideales morales. La revolución nació, como casi todas las verdaderas y grandes revolu-ciones, del contraste entre el espíritu del orden social y las ín-timas aspiraciones maduradas en la conciencia de los individuos . Es, por lo tanto, indispensable, para aferrar bien el sentido de
los acontecimientos, adelantar una rápida reseña de las fuerzas que entrarán en acción en el momento decisivo, procurando valuar la contribución que cada una aportó a la victoria final y al cam-
-
6
bio de las ideas morales y de la civilización. La idea de un poder universal de la Iglesia de Roma en el orden
espiritual no se realizó sino muy lentamente en los primeros cua-
tro siglos (3).La idea de un poder universal de la Iglesia en el orden político es posterior a Carlomagno, y se puede decir que no adquirió clara conciencia hasta el siglo XI.Sin embargo, estas dos cuestiones · que parecían distintas, no lo fueron en realidad a par-tir del día en que los obispos se convirtieron en personajes polí-ticos. En la lucha por el primado entre la Iglesia y el Estado ve-remos que la oposición más tenaz viene, no del emperador, sino pre-cisamente de los obispos. Por mi parte no puedo hacer menos que, por razones de orden y claridad, tratarla como dos cuestiones dis-
tintas. Antiquísima es en la Iglesia la tendencia monárquica que encon-
tró expresión en la Biblia (4), en los Evangelios (5) Y en la Epís-tolas de San Pablo (6). En los primeros tiempos,las cuestiones más
importantes eran tratadas en concilios (7), pero con el derr~be. del Imperio de Occidente, Roma, lejos de perder su importancia,vio,
al contrario,crecer su prestigio.En estos tiempos, el obispo (8) desempeñaba también las funciones políticas: era un funcionario del Imperio reconocido, y como tal dependí~ de Roma, siendo así que el papa quedaba, en cierto modo, como el representante moral ,de la sobreviviente organización que era el Imperio romano. Ademas , el estado de inseguridad general hacía siempre más difíciles las re-uniones de los concilios. El dirigirse a Roma, cuyo prestigio moral era ya universalmente reconocido, fue considerado un procedimiento expeditivo para las cuestiones de las iglesias provinciales que no osaban, 0 eran impotentes para resolverlos por ellas mismas. Así
se fue formando una tradición que transportó a Roma una autoridad que le había sido reconocida sólo para los concilios generales , Y es así también como, por falta de emperador, el arzobispo podía te-ner pretensiones que su colega de Constantinopla no habria osado
formular ante el "basileus" . En este estado de cosas, es natural que no exista una forma se-
gura que defina las atribuciones de la sede de Roma. Hay solamente
una práctica, una tradición, algo así como una tendencia cuyo valor
depende en gran parte de la capacidad de los hombres que e~ un m~mento dado dirigen la Iglesia. Pero al lado de esa tendencia manar-
7
quica, que el derrumbe del Imperio vino a favorecer, el estado ge-
neral de inseguridad en que todo el mundo civil se encontraba, fa-voreció el desarrollo de 19s concilios provinciales y la formación de tradiciones de autonomía. Los casos por los que se acude a Roma
demuestran la persistencia de una tendencia unitaria, pero son, ge-neralmente, casos excepcionales. Por todo ello, y porque signifi-caban una administración ordinaria, las iglesias particulares no admitían ingerencias extrañas. Surge aquí y allá una lucha sorda y continua entre estas iglesias y Roma.
La lucha por la supremacía de Roma no fue cuestionada en los pri-meros siglos de nuestra era con operaciones de gran estilo, sino de forma episódica, irregular.Fue una lenta y silenciosa corrosión de gusano. En tal estado de cosas, como es nat~ral, los más fuer-tes, los más tenaces, los más hábiles terminaron por triunfar, y
este triunfo estableció por sí mismo toda una jurisprudencia que pesó sobre el porvenir. Mientras que las iglesias nacionales se debatían en órbitas de intereses divergentes de los de Roma, los
obispos de estas iglesias imponían al clero una reglamentación uni-forme y universal que Roma siempre sostuvo. Las decisiones del con-cilio de Nicea y la antigua tradición de los sínodos provinciales fueron imponiéndose, aunque de cuando en cuando la independencia
de la Iglesia se dedujera de la autonomía de sus costumbres, de sus ritos o de sus privilegios históricos particulares. Por esto pue-de decirse que hasta las proximidades del año mil, la Iglesia de Roma, aunque su superioridad moral fuese universalmente reconocida,
no gozaba de manera igualmente incontrastable de una superioridad disciplinaria sobre las otras iglesias .
La lucha contra los obispos fue, desde entonces, la más formi-dable que tuvo que sostener la Iglesia, y se la puede comparar a la sostenida por los reyes contra los grandes señores feudales.
Los señores eclesiásticos no se diferenciaban en nada de los lai-cos. Arzobispados y abadías abarcaban territorios inmensos y esta-ban organizados feudalmente. Pero estos obispos y abades constitu-ían el mayor peligro y obstáculo por cuanto superaban en ciencia,
astucia y agudeza política a los señores laicos. De todos modos, en medio de este gran desorden en el que estaban aliados obispos Y emperadores, el Papado halló en sí suficiente fuerza para resis-tir. Este había plantado tan sólidas raíces en la conciencia del
-
8
pueblo que su decadencia moral, lejos de ponerlo en peligro, sus-citaba la necesidad de hacerlo más puro y al mismo tiempo más fuer-
te y respetado. En otros términos, el Papado no valía en cuanto a
fuerza concreta sino en cuanto a principios. A la victoria papal en el siglo XI contribuyó en gran medida
la idea de la teocracia, doctrina según la cual la Iglesia deten-
taba la soberanía en los asuntos temporales. Era, pues, en parte una teoría política que se apoyaba en un conjunto de nociones li-gadas por una cierta lógica o basadas en postulados teológicos. No-
ciones estas que intentaban establecer una forma de gobierno adap-tado a una visión de un mundo que se juzgaba ideal. La teocracia
se fundaba en nociones teológicas y documentales (9) que sólo to-marían forma con el contacto de una realidad derivada de la exis-
tencia de organismos que entonces parecían inmutables -Imperio, reinos-, y a raíz de hechos concretos a lo largo de varios siglos.
Hasta el implantamiento de la doctrina teocrática en el siglo XI, la Iglesia fue testigo de acontecimientos memorables desde el mismo momento de su nacimiento. En primer lugar, el Imperio roma-no que le fue hostil en el principio, se convertirá con el tiempo en su más fiel aliado y defensor. Luego, al desaparecer este Impe-
rio, aparecerá una nueva Europa, la de los reinos bárbaros. Y si bien es verdad que durante esta etapa extraordinaria de cambios,
los hechos dejaron poco espacio a las doctrinas, muchas de estas
doctrinas aparecidas o desarrolladas durante la Baja Edad Media tuvieron sus orígenes en los diez primeros siglos de la cristian-
dad. Esto es lo que intento demostrar en este trabajo.
EL P O D E R E S P I R I T U A L
1 - DESDE SUS ORIGENES HASTA GREGORIO MAGNO
Algunos historiadores suponen y afirman en todos los tonos po-sibles que la jerarquía propiamente tal de la Iglesia, es decir,
de papa, obispos y presbíteros se introdujo después de la edad a-postólica, al caer el siglo II, coincidiendo con el primer conso-lidamiento del cristianismo. Según esa concepción, en un principio no había distinción entre clérigos y laicos, no existía episcopado
9
monárquico, ni mucho menos primado romano. La dirección la lleva-ban los ap6stoles y misioneros dotados de carismas.
Tal concepto es absolutamente falso y contrario a los hechos
que nos ofrece la crítica más exigente porque desde su fundación la Iglesia se organiz6 como una sociedad visible a cuya cabeza es-taba el colegio de los ap6stoles, cuya autoridad suprema monárqui-
ca residía en el papa. Los ap6stoles adquieren plena conciencia de su autoridad, pero tal autoridad se nos presenta jerarquizada. La autoridad de la Iglesia quedó en manos de los ap6stoles. Estos e-legían entre los bautizados a "varones apostólicos" que, como ocu-rri6 muchas veces, eran consagrados obispos de sus iglesias en sus-tituci6n de los ap6stoles,y algunas veces aún antes de su falle-
cimiento. Estos diáconos(9b), o "varones apostólicos", fueron au-mentando al crearse muevas comunidades y quedaban asociados al "consejo de los presbíteros". El diácono ejercía funciones de au-
xiliar en los oficios, en tanto que los presbíteros eran los mi-
n~stros .de la liturgia cristiana puestos al servicio de las igle-sias baJO las 6rdenes de los obispos.Las comunidades cristianas fundadas por lo s primeros ap6stoles quedaban bajo su direcci6n.
Al aumentar tales comunidades se enviaban presbíteros, -Timoteo a Efeso, Tito a Creta-, con el encargo de consagrar presbíteros para la administración de los sacramentos y para la dirección de las iglesias particulares.
La Iglesia debía perpetuarse. En tiempos inmediatos a la muer-te de los apóstoles aparece constantemente el obispo de Roma en el ejercicio de sus funciones de primado. Así Clemente Romano ter-cer papa (10), por el tono autoritario expresado en una carta, es~ crita a la Iglesia de Corinto hacia el año 100, demuestra clara-mente que tiene plena conciencia de su autoridad primada, y lo más significativo es que esta autoridad le era reconocida por los co-
rintios. La carta de Clemente fue motivada por una revuelta de ciertos j6venes indisciplinados que habían atentado contra el or-den de la Iglesia de Corinto y pretendían prescindir de los pres-bíteros. Clemente se enteró de la situación creada por estos jóve-nes Y sin que se le pidiera su intervención escribió la carta pa-
ra dar su opinión y para imponer su arbitrio, al mismo tiempo que ordenaba el cese de la revuelta y que todos reconocieran la auto-ridad de los presbíteros. Imponía también la obligación de exiliar-
-
10
se voluntariamente durante algún tiempo a todos los que habían participado en los disturbios. La actitud firme de Clemente pro-dujo saludables efectos, y a mi entender es la primera vez que l a Iglesia de Roma intervenía en los asuntos de otra iglesia.Por el tono de la carta, Clemente no dejaba duda de que exigía obediencia.
Por eso considero esta carta como la epifanía de la primacía del
obispo de Roma. Ignacio de Antioquía,en una carta a los romanos, llama a la
Iglesia de Roma "cabeza de caridad", dando a entender en toda la carta que como a tal se la debe reverencia. Por tanto, el jefe de esta Iglesia, el romano pontífice , es el jefe igualmente de la I-glesia universal (11). Pero es Irineo el que proclama la primacía de la Iglesia romana, y por consiguiente de su obispo, sobre todas
las demás iglesias. Efectivamente, en el año 180, en su tratado
Contra todas las herejías lo manifiesta abiertamente: "A esta iglesia (romana) por su preeminencia más poderosa es necesario que se unan todas las iglesias, es decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha conservado siempre la tradici6n recibida de los
ap6stoles por los cristianos de todas partes" (12). En 190, el papa Víctor I (13) impuso a la Iglesia universal su
criterio sobre la celebraci6n de la Pascua. Además era reconocido como primado de la Iglesia universal y lanz6 la primera excomunión
general contra el hereje antitrinitario Teodoto de Bizancio (14). Años después, Calixto I public6 para la Iglesia universal el céle-
bre Edicto admitiendo a penitencia a los adultos, condenando con
ello el rigorismo de Hip6lito y Tertuliano (15). En 260, el papa Dionisio condenaba en toda la Iglesia el subor-
dinacianismo y sabelianismo. Desde este momento se puede afirmar que son continuas las intervenciones de los pontífices romanos en
toda la Iglesia como jefes supremos de la misma. Y así los sínodos diocesanos envían sus decisiones para recibir su aprobaci6n, y los ecuménicos no se juzgan en su plena jurisdicci6n si no hay repre-sentantes del papa de Roma. Vemos, pues, que Roma es el centro de
la verdadera fuerza eclesiástica. Cuando en 250 fue martirizado el papa Fabián, durante la perse-
cución de Diocleciano, el desorden y la inestabilidad de Roma im-pidieron la elecci6n ordenada de su sucesor durante catorce meses,
siendo electo Cornelio [251-253], quien en 251 convocó un sínodo
11
en Roma al que asistieron 60 obispos, multitud de diáconos y sub-diáco~os, indicando todo ello el prestigio alcanzado por el papa
para imponer su autoridad.Cipriano de Cartago (16), contemporáneo del papa Cornelio, dice en uno de sus escritos que le han dado más fama, La unidad de la Iglesia: "El primado fue concedido a Pedro"
Y naturalmente a sus sucesores; "quien abandona la cátedra de Pe-
dro, ¿c6mo_ podrá e~tar en la Iglesia?"; "no puede tener a Dios por p~dre, quien no tiene a la Iglesia como madre". En él no es clari-vidente el concepto del primado como se nos presenta siglos más
tarde~ pero muestra la idea que se había formado de la unidad ne-cesaria de la Iglesia, cuya clave es el obispo de Roma. Toda su conc "6 t" . epci n ien~e a ponderar la autoridad episcopal. Sin embargo, siente la necesidad de unidad, y ésta no puede darse sin la prima-
cía de Roma. Algunos historiadores han querido presentar a Cipria-no de Cartago como disidente de Roma y enemigo del primado por causa de esta obra, pero nosotros podemos concluir que este autor reconocía ciertamente el primado. En su tiempo, la doctrina sobre las atribuciones concretas y prácticas del romano pontífice no es-
taban sufi~ientemente determinadas y Cipriano ponía, en la prácti-~a, un l ímite a las atribuciones pontificias, que prácticamente imposibilitaba su jurisdicci6n doctrinal. Pero de la doctrina de sus cartas Y de las modernas investigaciones se desprende que se
sometía a la idea de la supremacía de Roma. En una de sus cartas se lee· "La I 1 · d · g esia e Roma es la Iglesia principal de donde ha brotado la unidad sacerdotal" (17). Quien esto escribe, aunque en un arranque de carácter tenga un conflicto con el papa, no deja
dudas de que defiende la supremacía del pontífice romano y que ve en la sede romana el centro de la unidad de toda la Iglesia.
A partir del Edicto de Milán del año 313 1 I 1 · · , a g esia va cambian-
do de fisonomía externa. Las consecuencias inmediatas son de un al-cance extraordinario, al mismo tiempo que se robustece y se coloca :n un plano favorable para efectuar una labor más amplia y fecun-
a (18) . Per~ p~ecisamente de a quí se desprende uno de los rasgos más caracteristicos de este periodo Por la prot "6 • ecci n que comen-zó a otorgar el Estado a la Iglesia se inició una i ntervenci6n const~te del primero en los negocios eclesiáticos. Es el fen6meno que siempre se advierte cuando el Estado se une íntimamente a 1 I 1 . a g esia, procurándole las inmensas ventajas de su protecci6n, pero
-
12
vendiéndolas al subido precio de su intervenci6n e influencia más
0 menos directa. Esta situaci6n caus6 efectos de gran transcenden-cia, por una parte beneficiosos a la Iglesia pues s6lo con esta protecci6n y ayuda positiva fueron posibles los grandes concilios ecuménicos y la construcci6n de grandes basílicas y monumentos grandiosos.En cambio, la intervenci6n del Estado tuvo también efec-tos contraproducentes y aún fatales para la Iglesia, pues varios de los emperadores favorecieron y aún apoyaron directamente a la herejía fomentando de este modo la división interior de la Igle-sia (19).A esa prosperidad material se le une la exuberancia de vida interna que es, sin duda, el lado más característico de este
periodo juntamente con sus grandes escuelas. En los tres primeros siglos, la elecci6n del papa se hizo por
el clero romano juntamente con los obispos vecinos, asistiendo también el pueblo cristiano para dar testimonio de la vida Y cos-tumbres de los candidatos. El emperador Constantino fue el prime-ro que intervino en la elecci6n de un papa. Después siguieron in-terviniendo los emperadores de Oriente, no por concesi6n expresa,
sino por la costumbre. La superioridad de los bienes espirituales sobre los materiales
hizo que en muchas circunstancias se manifestara en generosas apor-taciones y donaciones a la Iglesia. Esta, a su vez, procuraba usar de este prestigio,no para avasallar a sus fieles, sino para libe-rarlos de los peligros externos. En el siglo V encontramos a León Magno que consiguió imponerse a los griegos y obtener obediencia universal. Para salvar Roma y el Imperio no dud6 en salir al en-cuentro de Atila y con sólo su autoridad logra la retirada en 452. Pocos años después, el vándalo Genserico, que se lanzaba contra Ro-ma, pactó con Le6n para respetar la integridad de las personas Y no incendiar los edificios. Esto ocurría en el año 455.
Intervenci6n enérgica fue la. de uno de sus sucesores, Gregario
Magno,papa de 590 a 604, ante las pretensiones del patriarca de Constantinopla, Juan el Ayunador, que se complacía en llamarse pa-triarca ecuménico. No guiaba a Gregorio en esta lucha ningún géne-ro de altanería por vindicar para sí el título de primado de toda la Iglesia. Lejos de ello, gustaba de apellidarse con sincera hu-mildad "siervo de los siervos de Dios", por lo que todos los papas que le sucedieron se aplicaron este título en los documentos ofi-
13
ciales. Pero el derecho de la Iglesia y la unidad, necesaria para su gobierno y su misma existencia, exigían de él la defensa de la primacía de Roma que defendi6 con toda decisi6n. Anteriormente, con Pelagio II (20), el mismo Juan el Ayunador había usado el título de patriarca ecuménico en el sínodo de la iglesia griega del año 587, por lo que el romano pontífice protestó contra él (21 ) . Sin embargo, la raz6n de la protesta papal, por lo que éste creía uso indebido del título, apuntaba más alto, ya que dicho título había sido aplicado a algunos otros patriarcas, no s6lo de Constantino-pla como Juan II [518-520), Epifanio [520-536) y Menas [536-552), sino también de Alejandría, y no menos a los obispos de Roma León I [440-461), Hormisdas [514-523) y Agapito I [535-536). Pero en to-dos estos casos eran los emperadores y otras personas las que apli-caron dicho título a estas altas dignidades. Lo nuevo del caso era que él mismo se aplicara este calificativo que Gregorio miraba como una arrogancia inaudita, que él no podía tolerar, sobre todo porque se veía claramente que lo utilizaba como banderín de combate contra el primado de Roma, a quien quería equipararse el patriar-ca de Constantinopla. A partir del año 595, Gregario protestó con-tra este título y trabaj6 todo lo posible para eliminarlo del u~o de la iglesia oriental. Con este objeto escribió cartas al patriar-ca (22), al emperador Mauricio ( 23), a la emperatriz Constantina (24) y a su legado Sabiniano (25) . En tales escritos rechaza este título por ser contrario a l os cánones y al uso de la Iglesia, por significar una injuria a la Iglesia universal, y por ser símbolo de soberbia y altanería. Por esto insiste en la carta al emperador en la humildad que todo sacerdote debe predicar con l a humildad y el ejemplo. A la emperatriz Constantina era todavía más expresivo: "Es cierto,-le dice-, que los pecados de Gregorio son tantos que merece sufrir esta desgracia. Sin embargo, el apóstol Pedro no ha cometido pecado alguno para merecer este castigo. En efecto, la Iglesia romana sufre con la aflicción de las demás iglesias, las cuales gimen ciertamente por la soberbia de un solo hombre". Como se ve, lo que le duele al papa es el detrimento que se ocasiona con esto a la unidad de la Iglesia. A su legado Sabiniano le habla todavía con más libertad, manifestándole que hay que perderlo to-do antes que ceder en los principios fundamentales del dogma y cau-sar daño a la Iglesia.
-
14
Esta tirantez continuó aún después de la muerte de Juan el Ayu-nador, ocurrida en septiembre de 595, pues su sucesor, Ciriaco, siguió atribuyéndose el nombre de ecuménico, y Mauricio tomó la causa como suya. Eulogio, patriarca de Alejandría, al escribir al papa ofreciéndole su apoyo en la cuestión del patriarca de Cons-tantinopla, daba a Gregorio el título de "ecuménico " . El Magno no ambicionaba este título, pero quería a todo trance que se recono-ciera la supremacía de Roma. Por esto respondió a Eulogio con es-tas palabras: "Os ruego que no me deis más ese título ••• , yo no deseo distinguirme por títulos, sino por virtudes. Además, no juz-
go que sea un honor para mí lo que causa detrimento a la honra de mis hermanos. Mi honor es el de toda la Iglesia. Mi honor consiste
en que mis hermanos no sufran en el suyo ningún detrimento. Yo re-cibo la mayor honra cuando no se quita a nadie ningún honor mere-cido ••• Déjense las palabras, que alimentan la vanidad y hieren la caridad" (26). Gregorio luchó siempre por la unidad de la Iglesia
y por la primacía de Roma. En el año 599, en el sínodo de Constan-tinopla, renovó sus esfuerzos para que no se aplicara el título de "ecuménico" a su patriarca. Mas todo fue en vano. Anastasio de
Antioquía y Eulogio de Alejandría le fu~ron fieles, mas no quisie-ron enemistarse con el emperador. A la muerte de Gregorio, en 604, no se había adelantado nada, pero la lucha no fue estéril. Bonifa-cio III, su segundo sucesor, recibió en su corto pontificado el
fruto de tan reñida batalla con el decreto dado en 607 por el nue-vo emperador Focas, en el que se prohibía el título de "ecuménico"
para el patriarca de Constantinopla (27). Por todo cuanto antecede queda bien patente el tesón infatiga-
ble con que luchó Gregorio Magno defendiendo en Oriente el prima-do de Roma, reconocido desde el primer siglo de la Iglesia. Hasta el siglo VI, esa primacía, fuera de las pequeñas limitaciones que
Cipriano de Cartago parecía poner al papa, como ya he dicho, era reconocida y admitida por toda la cristiandad, y al surgir· esos brotes de ilegalidad en Oriente en nada hemos de extrañarnos que
el papa saliera valientemente en defensa de las prerrogativas del primado. Por lo que respecta a Occidente, Gregorio también tuvo que actuar con mano firme y segura. El trasiego de pueblos y los cam-
bios en algunas regiones lo exigieron. Supo aunar la energía Y sua-
vidad cuando las circunstancias lo exigían, y por eso se resistió
15
a aceptar al obispo Máximo de Salona, elegido bajo el influjo de los imperiales, por ser anticanónico. Entonces se entabló una lucha violentísima y Gregorio apelaba con tanto más ardor, cuanto que veía que en este asunto se debatía el reconocimiento de la prima-
cía pontificia, y Máximo, por su parte, se envalentonaba cada vez más al sentirse respaldado por todo el poder imperial. En el mo-mento más álgido de la contienda, Gregorio lleg6 a escribir a su legado en Constantinopla, Sabiniano, exhortándole a no desfaller en la lucha, y declarándole al mismo t iempo que estaba dispuesto a morir antes que causar la ruina de la Iglesia de Pedro, porque estaba acostumbrado a sufrir con paciencia, pero que una vez que
se había decidido a no aguantar más, se lanzaba a todos los peli-gros con ánimo esforzado. En el año 597 se solucionó el problema. Máximo reconoc ió su rebelión, pero no pudo probar claramente su inocencia de los crímenes de simonía y concubinato que se le impu-taban. El resultado fue un nuevo triunfo de la autoridad del juez supremo y papa universal en la persona de Gregario Magno.
Hasta aquí queda demostrado de una manera firme el camino segui-
do en el afianzamiento por el primado de Roma. Puede decirse que es constante en el obispo de Roma y se manifiesta en todas las ac.-tividades de la Iglesia. En los frecuentes concilios celebrados durante este periodo, el papa presidía por medio de sus legados, a quienes por respeto a su persona se guardaban toda clase de aten- · ciones. Los mismos concilios buscaron siempre la aprobación del ro-mano pontífice , con la persuasión de que de él recibían su autori-dad definitiva.En los conflictos religiosos de estos siglos VI,VII Y VIII, los pontífices romanos son invocados como árbitros para dar una solución definitiva que todos debían acatar . El interés. con que los heresiarcas y los prohombres que los apoyaban,-inclu-
so los emperadores y los patriarcas de Constantinopla- , buscaban atraer a su bando e inclinar al obispo de Roma, indica bien a las claras que éste ejercía de hecho su autoridad primada . Del mismo modo acudían a él todos los oprimidos o perseguidos, así como tam-
bién apelaban a él en última instancia los obispos condenados en algún sínodo provincial o nacional . El romano pontífice ejercía el derecho de su autoridad judicial, y era el juez universal y úl-tima instancia de todos los tribunales eclesiásticos, si bien no existía la centralización administrativa medieval.
-
16
Los romanos de las tierras bizantinas se aproximaban a los que vivían en territorio lombardo, y unos y otros aspiraban a liberar-se de Bizancio. En el año 649, el papa Martín I fue llevado a Cons-tantinopla por negarse a reconocer el Typhos (28) .Cuando el papa Sergio I se negó insistentemente a suscribir las actas del concilio llamado Quinisexto de 962, las circunstancias habían cambiado mu-cho (29). El emperador envió al protospathario Zacarías para que apresara al pontífice si negaba su adhesión, pero al propagarse la noticia empezaron a congregarse en Roma milicias de Ravena, la Pen-tápolis e inmediaciones en tal número que el jefe de las fuerzas imperiales, preso de pánico, tuvo que buscar la protección del mis-mo papa en el palacio de Letrán, ocultándose, según nos cuenta el Liber Pontificalis, bajo la misma capa del pontífice . Esto ocurría en 693, y basta que Zacarías no abandonó la ciudad no se calmó la multitud. Otro papa, Constantino, iría a Bizancio donde era reci-bido con todos los honores: el emperador Justino II se prosternaba y le besaba los pies, después de lo cual el pontí fice y "basileus" se abrazaban. Esto sucedía en el año 711.Fue la última vez que un
papa era llamado a Constantinopla (30) .
2 - ISIDORO DE SEVILLA, PERFECCIONADOR Y CONSOLIDADOR DE LA
DOCTRINA DE GREGORIO MAGNO
Después de la muerte del papa Gregorio Magno en el año 604, los emperadores de Constantinopla tuvieron dificultades cada vez mayo -res para ocuparse de Italia y para estrechar las relaciones con el papado, mientras que en Occidente reinaba la anarquía. Los reinos de Europa occidental se mantendrían organizados durante algún tiem-po gracias a la fuerte personalidad de algunos reyes cuyo poder personal y enérgico encarnaba la sola representabilidad del Estado. Al ir desapareciendo éstos, sus descendientes se repartían los rei-nos en medio de querellas sin número, avivadas éstas por las riva-lidades y ambiciones de los grandes. Resultado de todo ello será la casi desaparición de la noción de fuerza pública y la pérdida de todo interés por los problemas religiosos. En Francia, la Igle-sia ,bajo el Regnum Francorum, se preocupó casi exclusivamente del
ejercicio de la función espiritual. En cambio en España, durante
17
el siglo VII, bajo la dominación visigoda, la realeza se conside-ró electiva a partir del IV concilio de Toledo (31).Desde entonces ningún soberano visigodo sería aceptado sin obtener la aprobación de los obispos de España reunidos en sínodo en Toledo junto con los miembros más poderosos de la aristocracia laica. Los reyes, a su vez, se aprovecharon de estas asambleas sinodiales y las con-vocaron -10 veces en menos de 80 años-, ante todo para obtener de ellas garantías de anatemas proferidas por los obispos contra to-do el que atentara contra sus vidas. Los obispos, a su vez, sabién-dose indispensables aprovechaban los sínodos para proclamar que el sacerdocio era superior a la realeza, y los monarcas no dudaban en acatar las decisiones sinodiales. Además, los reyes eran los úni-cos, entre todos los soberanos de los demás reinos bárbaros, en ser consagrados, lo que según H. X. Arquilliere implicaba "en cier-ta manera la incorporación oficial de la institución real dentro de la Iglesia" (32).
Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en no sacar conclusio-nes erróneas de los cánones conciliares toledanos . Su texto se nos presenta impreciso muchas veces, y sus afirmaciones no se basan con frecuencia en una argumentación real, por lo que a muchos hay que considerarlos más como programas políticos que como elementos de doctrina eclesiástica , y pocas veces están encaminados a conseguir la efectiva subordinación del poder temporal a la autoridad ecle-siástica. En verdad, la realeza y el episcopado estaban unidos es-trechamente. La estrecha unión entre la Iglesia y el Estado tenía un fin práctico , -la realización de ambiciones concretas-, y un · ideal místico. Hay que tener muy presentes estas afirmaciones si queremos comprender bien el pensamiento del único escritor que tu-vo ideas políticas durante aquella época: Isidoro de Sevilla.
Isidoro de Sevilla vivió antes del periodo de l os grandes síno-dos nacionales (33) , es decir, cuando la realeza empezaba en rea-lidad a ser electiva y buscaba el apoyo del clero, presto ya a aprovecharse de la nueva situación para hacer prevalecer sus pre-tensiones. Las Etimologías de Isidoro influyeron en el desarrollo político y eclesiástico de los primeros siglos de la Alta Edad Me-dia. No sólo fueron una enciclopedia, sino que hay que considerar-las como el manual pedagógico fundamental. De esta forma, las doc-trinas políticas de Isidoro tuvieron importancia fundamental en
-
18
el desarrollo de las ideas medievales. Aquéllas marcan, en verdad, la culminaci6n de las tesis de Gregorio Magno,aunque expuestas con
la rudeza característica propia del mundo visigodo. Isidoro procla-maba que si los soberanos ejercían su jurisdicci6n sobre la Iglesia
en determinadas circunstancias, -en el nombramiento de obispos,por
ejemplo-, lo hacían por el solo deber que tenían de protegerla e-ficazmente. Vemos reflejado en esta afirmaci6n el pensamiento gre-goriano, pero el español va más allá cuando afirma que el poder real no tendría raz6n de ser si no cumplía esta obligación ineludible. Dicho en otras palabras, la única finalidad de la rea-
leza era servir la causa de la Iglesia cristiana. Sin este fin no
se justificaba la necesidad de un rey. La concepción poco firme de Gregorio Magno sobre el papel mo-
ral y espiritual de la Iglesia nos aparece como claro postulado en los escritos de Isidoro. Sin embargo, éste tampoco dice que só-lo la Iglesia pueda dar dinamismo al Estado, ni afirma que el Es-
tado deba concebirse dentro de la Iglesia, lo que implicaría una
total subordinación. Isidoro no llega a tanto, pero según él no se puede tener una concepción propia del Estado sin la Iglesia. De esta forma intenta vaciar de todo contenido el concepto de Es-
tado. Cuando se logre, habrá vencido la Iglesia. El pensamiento isidoriano no avanzará más durante el resto del
siglo VII. La pobreza y la barbarie de la época se lo impedían. Se-
rá en el siglo siguiente, durante la época carolingia, cuando ten-drá comienzo verdaderamente la historia de la teocracia medieval (34). Sin embargo, ya a finales del siglo VII se puede vislumbrar cierta claridad,a pesar de su confusa apariencia,en las ideas po-líticas de la Iglesia, en un estadio todavía de simplicidad. Por un lado se conciben independientes los dos poderes, ambos deriva-
dos de Dios y confiados uno a la Iglesia y otro a los príncipes , siendo cada uno de ellos soberano en sus respectivas esferas. Por otra parte,se estima que el poder laico sólo tiene razón de ser si participa en las tareas encomendadas a la Iglesia en la '!ciudad
terrestre" agustiniana, donde la Iglesia tiene encomendadas las tareas espirituales. Empero, si a finales del siglo VII la idea de
Estado tiene poca importancia en Occidente, se debe sólo a los a-contecimientos y a la debilidad de las instituciones. En realidad, la doctrina eclesiástica, conocedora de esta debilidad, se aprove-
19
chará de las circunstancias para sacar el mejor partido con res-
pecto a sus ideales.
3 - LOS CONCILIOS SANCIONADORES Y DEFINIDORES DEL PRIMADO ROMANO
Junto a las doctrinas de las Escrituras, de los Padres de la Iglesia, de los tratadistas cristianos, y además de la actuación del papado en la esfera civil, los concilios sirvieron para apor-tar el expreso reconocimiento, la definición y la sanción oficial del poder primado del romano pontífice. Son varios los sínodos de
carácter general que se ocuparon de esta cuestión básica de la Iglesia. De gran significación fue lo ordenado en el concilio de Sárdica del año 343 , el cual reconoció y promulgó el derecho de apelación a Roma de todos los obispos juzgados en sínodos nacio-nales (35). Dado el extraordinario prestigio gozado por este con-cilio, no es de sorprender que esta disposición se convirtiera rá-pidamente en ley eclesiástica. Esto nos parece tanto más natural, cuanto que no era otra cosa que sancionar de un modo jurídico lo que ya se practicaba en todas partes y era universalmente admiti-do. Por otra parte, es particularmente digna de consideración la razón aducida en dicho concilio para fundamentar esta preeminen-cia de la cátedra de Roma, por ser el romano pontífice el sucesor
de Pedro. De este hecho, reconocido por todos, se deducen todos los privilegios y preeminencias, y hasta la misma autoridad del
papa como juez supremo de la Iglesia .Es cierto que muchos no reco-nocieron la autoridad de este concilio , y el de Cartago de 418 llé-gó a prohibir las apelaciones a Roma (36) . Pero , en realidad, en Oriente y en Africa se puso en práctica este derecho que fue ley
eclesiástica y entró a formar parte del derecho de la Iglesia. Además de los sínodos hubo declaraciones expresas e inequívocas
por parte de a lgunos concilios ecuménicos sobre la preeminencia y
primacía del obispo de Roma. Son célebres y definitivos en este punto los concilios ecuménicos de Constantinopla del año 381 (37) y el de Calcedonia de 451 (38). Efectivamente, el primero en su
canon tercero, y el de Calcedonia en el 28, lo expresan claramen-te al determinar el rango de la sede de Constantinopla como segun-
da después de Roma. Es verdad que el concilio de Calcedonia inten-
tó derivar la preeminencia de Roma del desarrollo políti-
-
20
co. Pero toda la historia de la Iglesia confirma la persuasión uni -versal de que el verdadero fundamento era la sucesión de Pedro (39).
Los romanos pontífices definieron, desde muy ant i guo, su auto-
ridad judicial y jurisdicional sobre toda la Iglesia. Así San Dá-maso, según consta en la primera parte del llamado Decr e t o gela-~. afirma que la Iglesia católica, extendida por toda la tie-rra, es la única cámara nupcial de Cristo; pero la iglesia de Ro-
ma ejerce jurisdicción sobre todas las demás, y esto no por deci-siones de los concilios, sino por la palabra de Cristo cuando di-jo : "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi I glesia" ( 40) .
Esta idea aparece constantemente repetida en los documentos ponti-ficios y en los escritos de los Santos Padres de la época. Así ve-mos que Gregario Naciaceno llama a la iglesia romana "cát edra pre-eminente sobre todas"; Teodoreto de Ciro la denomina "pri mera cá-tedra de toda la tierra conocida", y S. Ambrosio s i ntetiza su pen-samiento con estas palabras: "Donde está Pedro, allí está la I gl e-:..ia" .El papa Gelasio I [492-496] la designa como fundamento segu-ro de la fe cristiana y fundamento y punto céntrico de la unidad de la Iglesia. El papa, según él, posee todo el poder legi s l at i vo, además del poder judicial ya universalmente reconocido y practica-do, sintetizándolo en las siguientes .pal abras: "Lo que la Sede A-postólica afirma en un sínodo, adquiere valor jurídico; l o que ella
ha rechazado, no tiene fuerza de ley". Con Gregario Magno viene la consolidación definitiva del ponti-
ficado. El romano pontífice aparece siempre como el maestro y doc-
tor de la fe, que tiene derecho a decidir, y se busca su deci sión en todos los conflictos doctrinale s; é l tiene la prome sa de que l as puertas del infierno no prevalecerán contra él; rige y gobierna la
Iglesia, y, juntamente a esto, él es fundamento y la clave de la verdadera unidad de la Iglesia. En adelante, los obi spos de Roma obrarán con esta seguridad y con la firme persuasión de que el mun-
do cristiano aceptaba tales principios. Por otra parte, y como consecuencia práctica de lo dicho, se fue
formando el principio de que el romano pontífice no podía ser juz-
gado por nadie pues, como afirma Gelasio I, el papa no pertenece a ningún tribunal y nadie puede ser juez sobre sus fallos. Así lo declara también, de un modo expreso, el llamado Sínodo Palmario de
Roma de 502 . Según este principio, el papa Pelagio I se defendía
21
contra sus acusadores por medio de un sencil lo j uramento. Así que-dó en la Edad Media y pasó a l derecho común moderno: "Pr ima sedes a nemine iudi catur", que record ' Al · d y ara cuino e ork a Carl omagno en el año 800 (40) .
-
22
N O T A S
(1) - MARCEL SIMON y ANDRE BENOIT, Le judaisme et le Christia-
nisme antigue, Ed. Clio, París, 1968 , cap.IV y V, pp . ?34- 275;J. DANIELOU y H. MARROU, Nouvelle Histoire de l'Eglise, I: Des ori-
gines a Saint Grégoire le Grand, París, 19G3, pp.46-59. (?) Véase: JOSE Ma . ALEGRE, Iglesia y Estado frente a frente :
sociología de una crisis medieval, RIDS , No. 45, abril 1977, Ro-mansk Institut, K0benhavns Universitet, 1977, con la selección bi-
bliográfica que contiene. (3) - Es muy numerosa la bibliografía sobre este periodo. En-
tre las obras más destacables hay que señalar:H.X. ARQUILLIERE, L'augustinisme politique. Essai sur la formation des théories po-litigues du Moyen-Age, 2a. ed. París , 1956; Del mismo, Sur la for-mation de la "théocratie" pontificale, en Mél. d'hist. du Moyen-Age dédiés a F.Lot, París, 1925; Del mismo, Réflexions sur l'essen-ce de l 'augustinisme politigue, en Augustinus Magister (Actes du Congres augustinien de Paris, septiembre, 1955), t.II. París,1956; J.V.BARTLET, Church life and Church order during the First Four Centuries , Oxford, 1943; C.BIHLMEYER y H.TUCHLE, Histoire de l'E-glise.L'Antiguité chrétienne, adaptada por CH.MUNIER, Mulhouse, 1962;P. CARABELLESE, Sulla vettá ierocratica del Papato.Idee.Fat-ti.Induzioni, Milán , 1910; H.CAMPENHAVSEN, Kirchliches Amt und geis-tliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, 2a.ed. Tübin-gen, 1963;J .DANIELOU y H.I.MARROU, Nouvelle Histoire de l'Eglise. I:Des origines a Grégoire le Grand, París,1963;K.DELAHAVE, ~sia Mater chez les Peres des trois premiers siecles, París , 1964; J.EBERS, Grundriss des Katholischen Kirchenrechts, Viena,1950;E. EICHMANN, Kirche und Staat, 2 vols. Paderborn,1914; J . HALLER , Das Pappsttum.Idee und Wirklichkeit bis auf Bonifaz VIII, Leipzig, 1934; R. HULL, Medieval theories of the papacy, Londres,1934; G. G.LAEHR, Die Konstantinische Schenkung in der abendl¡!Íldischen Li-teratur des Mittelalters bis zur Mitte des 14.Jahrhunderts, en His-torische Studien, No.166, Berlín,1926;G. LE BRAS, Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident, t.III, París,1958;J. LECLER, L'Eglise et la souveraineté de l'Etat, París,1944;H.LIETZ-l'lANN, Geschichte der alten Kirche, 4 vols . , Leipzig,1932;0RTIZ DE
23
URBINA,Histoire des conciles oecum~nigues. I : Nicée et Constantino-
~. París,1963; M. PACAUT ,La théocratie, París, 1957; F.ROCQUAIN, La papauté au Moyen-Age (Nicolas ler .,Grégoire VII, Innocent III, Boniface VIII).Etudes sur le pouvoir pontifical, París, 188l ;M.SI-f'iON y A. BENOIT, Le judaí.:sme et le christ ianisne antigue , París, 1968;G. TABACCO, La relazione fra i concett i di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV. Turi~,1950;W.ULLMANN , The growth of papal government in the middle ages, Londres, 1955;P.A. VAN DEN BAAR , Die kirchliche Lehre der "translatio imperii Romani" bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Roma, 1956 .
(4) - Véase:M. PACAUT , op .cit ., Documentos, pp . ?27- ??8 ; C.H . DODD , According to the Scriptures , Londres,195?; R.M.GRANT, The Letter and the Spirit, Londres,1957.
(5) - Vésae: M. PACAUT, op . cit , Documentos, p. ??8 ; R.BULTriANN , L'interprétation du Nouveau Testament , París, 1955.
(6) - Véase: M. PACAUT, op . cit ., Documentos, p . ??8 ; W. KNOX, St . Paul and the Church of the Gentiles, Cambridge,1939; C. A. A. SCOTT, Christianity according to St . Paul , Cambridge,19?7; K.PIEPER , Pau-lus und the Kirche, Paderborn , 1932 ; A. D. NOCK , St. Paul , 3a . e~ Londres, 1948; H. J . SCHOEPS , Paulus , Tübingen,1959 .
(7) - Una historia breve y cómoda es la ya citada de ORTIZ DE URBINA, cfra., nota 3 .
(8) - Véanse las importantes obras de J. COLSON , L'éveque dans les communautés primitives, París ,19)1; Del mismo, Les fonctions ecclésiales aux deux premiers siecles, Brujas-París , 1956 ; Del mismo , L 'épiscopat catholique.Collégialité et primauté dans les trois pre-miers siecles de l'Eglise, París , 1963.
(9) - M. PACAUT , op . cit ., Apéndice Documental, pp.2?7- ?85 . (9b) -Véase J . COLSON, La fonction diaconale aux origines de
L'Eglise, Brujas-París ,1960 . (10) -S. IRINEO [Adv. hreres.,III,3,nr.3} , dice de él que fue el
tercer sucesor de I'cdro . Hacia el año 88 , Clemente toma l a dirección de la Iglesia . TERTULIANO [De prrescript ., 3?] , asegura que había si-do ordenado por el mismo Pedro. ORIGENES [In Joa . comm.,VI,54],y
EUSEBIO (H.E., III,XV], dicen que Clemente es la misma persona que nombra San Pablo en la Carta a los Filipenses, [IV,3] . Afirmación que sostiene también San Jerónimo [De vir. illustr.,]. En realidad
-
24
sabemos poco de Clemente, y los datos más fidedignos los encontra-
mos en su célebre Epístola a los Corintios, escrita hacia el año
100. En ella, Clemente habla en nombre de la Iglesia de Roma, Y
da noticia de la existencia en esta Iglesia de presbíteros o de obispos [XLII,4-5; XLIV,4-5], y menciona también dos veces a los diáconos [XL,5;XLII,5]. La estructura de la comunidad romana, se-
gún se desprende de la carta de Clemente, aparece muy similar a la existente en la Iglesia de Antioquía. El obispo es a la vez el .2.!i-mus entre los presbíteros, y es el jefe de los diáconos. Clemente ~resenta en Roma el mismo tipo de personalidad que ostenta Poli-carpo en Asia. Su Carta tiene carácter judea-cristiano (Véase E.
PETERSON,Frühkirche,Judentum und Gnosis, pp.129-157). Las palabras que pone en boca de Cristo provienen más de la tradición oral que de los Evangelios (H. KOSTER, Synoptische Veberlieferung bei den
Apostolischen Vatern, Berlín,1957,pp.57-75). Sobre el papa Clemen-te, véase: K.BEYSCHLAG, Clemens Romanus und der Frühkatholizismus, Tübingen,1966; G. BARDY, La théologie de l'Eglise de Saint Clément
de Rome a Saint Irénée,París,19L~5; Sobre la Carta, véase: F.GERKE, Die Stellum des ersten Klemensbriefes innerhalb der altchristli-chen Gemeinderrefassung, Leipzig,1931; C.EGGENBERGER, Die Quellen der politischen Etnik des ersten Klem~nsbriefes, Zurich,1951; A. W.
ZIEGLER, Neue studien zum ersten Klemensbrief, Munich , 1958. (11) - EUSEBIO DE CESAREA, en su Historia Ecclesire [III,36],re-
sume casi todo lo que se sabe de Ignacio de Antioquía. Las noticias
que de éste nos da SAN JERONIMO en su obra De viris illustribus [P.L.,XXIII,632-635] están inspiradas en EUSEBIO. También nos ayudan a conocer algunos datos de su vida las propias cartas de IGNACIO
DE ANTIOQUIA. Estas son siete, conservadas en tres recensiones:l) la corta , mencionada por POLICARPO [Aux.Phil., XIII,2]existe sola-
mente en griego y f ue descubierta en 1646, conservada en el ~ Mediceus Laurentianus [57,7]. En ésta falta la Carta a los romanos,
descubierta en 1689 en el Codex Paris , grrec., [1457]; 2) La larga es obra de un recopilador que en el siglo IV añadió a la obra 6 cartas apócrifas. Fue impresa en latín en 1498, y en griego en
1557 . Fue considerada como la auténtica hasta la aparición de la corta; 3) La abreviada, llamada también siria, contiene extractos de tres cartas [Eph., Roro., Polyc.,] y fue publicada por CURETON
en 1845. Los trabajos de ZAHN [1873], de FUNK [1883] Y de LIGHT-
25
FOOT [1885] , entre otros, han servido para '!ue no se ponga en du-da la autenticidad de las cartas de Ignacio. EUSEBIO DE CESAREA nos dice que Ignacio era de origen sirio y que pr obablemente fue
discípulo de los apóstoles. No sabemos si fue consagrado obispo de Antio~uía por San Pedro, como nos dice JU AN CRISOSTOMO , o por San Pablo, como afirma EUSEBIO . Durante e l mandato del emperador
Trajano [98-117], fue condenado a ser devorado por las fieras Y llevado a Roma para sufrir el martirio con otros cristi anos el año 107. Entre la numerosa bibliografía merecen destarcarse las obras: RACKL, Die Christologie des hei l igen Ignatius von Antio-chien , Friburgo, 1914; l"lGR. JOUASSARD, Les épitres d'Ignace d'An-~e dictées a Troas, en ~émorial J . Chaine , París, 1950; COLSON , Les fonctions ecclésiales aux deux premiers siecles, Farís,1954.
(12) - Adversus hrereses fue escrita alrededor del año 180.Es
también EUSEBIO DE CESAREA,en su Historia Ecclesire, el que nos da la biografía de Ireneo, aunque quedan muchos puntos por acla-
rar, y hay mucho de leyenda en las noticias sobre su vida. Forma-do Ireneo en su juventud junto a Policarpo , obispo de Esmirna,era
de origen asiático (Asia Menor), y quizá de la misma Esmirna. Des-conocemos la fecha de su nacimiento. Alc;unos autores la sitúan en-
tre los años 115-120, otros l a retrasan a l año 140 . Ya mayor, fue nombrado obispo de Lyon (Francia) , y la Hitoria Francorum nos ha-bla de la muerte de Ireneo , víctima de una terrible persecuci6n contra los cristianos de Lyon en 202 . Sin embargo , se trata, sin
duda, de una confusión de la Historia Francorum ya que hay que si-tuar su muerte o bien en la persecución del año 177 -fecha que con-
tradice la notic ia dada por EUSEBIO DE CESAREA sobre la aparición en el año 180 de Adversus hrereses-, o durante l os trágicos sucesos oue siguieron a la toma de Lyon por Séptimo Severo en 197 [Véase:
De 5loria martyrum, P .L., LXXI ., 752 ; G.KLEINCLAUSZ , Histoire de Lyon, I, pp . 54- 57 ; Sobre las ideas de Ireneo sobre la Igles i a,véa-se: BATIFFOL, L ' Eglise naissante et le catholicisme, París,1909 ,
pp.195-276] . (13) - Papa No.15, nació en Africa . Fue elegido en 193 Y murió
en 203 . EUSEBIO DE CESAREA en su Chronica nos dice que murió en
198 ó 199, aunque luego se contradice, pues en su Historia Eccle-sire [V,28], da el año 202 como el de la muerte de Víctor . LIPSIUS ,
en Chronologie der romischen Bischofe (Kiel ,1869) , dice que fue
-
26
papa de 188 a 198 ó 199. A medida que se precisa más la noción de sucesión apostólica , y que la función episcopal se hace más impor-tante , el litigio romano favo rece a l a figura del obispo de Roma.
El papa Víctor I se arrogó una autoridad arbitraria, aceptada y
reconocida por gran parte de la cristiandad occidental , hecho que
preparó el c amino de la primacía papal. (14) Teodoto de Bizancio fue excomulgado por el papa Víctor I,
en los primeros años del pontificado de éste, por predicar que Cristo no era el "Verbo encarnado". A pesar de l a excomunión, la
doctrina de Teodoto perduró hasta el año 235 . (15) - Calixto I fue papa de 217/218 a 222/223. Durante su pon-
tific ado se discutieron en Roma varios asuntos disciplinarios , en particular sobre la cuestión penitencial. ¿En qué medida tenía de-
recho la Iglesia de perdonar a los fieles que después del bautis-mo cometían faltas graves? Hipólito y Tertuliano reprochaban a Ca-
lixto su tendencia a conceder el perdón muy fácilmente. Calixto , en su Edicto , desarrolla una teología de la penitencia que permite a la Iglesia ser indulgente y acogedora con los pecadores
que se arrepienten.Véase : E. CASPAR, Geschichte des Papsttums, Ber-lín, I, 1930, pp.26- 27 . Conocemos la vida de Calixto I a través de Philosophovnema de SAN HIPOLITO, Sobre su Edicto véase: J . GAL-
TIER , Le véritable édit de Calliste, en R.H.E., 1927,pp. 465 y ss. (16) - Cipriano nació hacia finales del siglo II . Elegido obis-
po de Cartago a finales del año ?48 , murió mártir el 14 de sept i em-bre de ?58 .La silla episcopal de Cartago disfrutó de una primacía incostestable , reforzada a mitades del siglo III por el prestigio
personal de Cipriano. Desde el punto de vista doctrinal, su apor-tación es en la Eclesiología y muy en particular dentro de la cuestión de la unidad y del gobierno de la Iglesia.Véase: M. SIMON
y A. B~OIT, Le judaí:sme • •. , op . cit . , pp.113 , 132 ,134 , 165, 167- 68 ; A. d'ALES , La théologie de saint Cyprien, París, 1922. Las citas de mi trabajo aparecen en la obra de CIPRIANO, De Catholicie Eccle-
sire Unitate, Cap . IV,2, obra escrita hacia el año 251 .
(17) - Carta No . 59 . (18) - Sobre las concecuencias en la Iglesia del Edicto de Mi-
lán y la política religiosa de Cons~antino, véase: E. SCHWARTZ,Ka1-ser Konstantin und die christliche Kirche, 2a. ed., Berlín,1938; H. KRAFT, Kaiser Konstantins re ligio se -·Entwicklung, Tubinga , 1955;
27
"· SESTON y J . VOGT , Die Constantinische Frage , X Congresso inter-naiionale di Scienze storicha , Roma , 1955, Relazioni , t.VI .
(19) - Véase : G.L . PRESTIGE, Fathers and Heretics, Londres,
1940¡ S . L. GREENSLADE,tichism in the Early Church, Londres,1953; ',,. BAUER, Recht5lii.nbigkei t und Ketzerei im al testen Christentum,
~a . ed ., Tubinga, 1964. (?O) - Fue elegido papa el 26 . 11 . 579 y su pontificado duró has-
ta el 7 . 2 . 590 . (?l) - La protesta tuvo lugar en 587 . (??) - Epist ., V, 43 . (?3) - Epist. , V, ?O . En esta carta,el papa recuerda al empera-
dor Mauricio los textos evangélicos en los que se f unda el poder papal : "Petre , amas me? .•• Pasee oves meas ••• " , "Confirma fratres
tuos ... ", "Tu es Petrus et super hanc petram .•• ", "Tibi dabo cla-ves regni coelor um et quodcumriue ligaveris ••. " [Registr., ed . E-WALD y HARTl"lANN, V, 37] .
(24) - Epist ., VII , 33 . (?5) - Epist ., VlII , 30.
(?6) - Epist ., V. (?7) - Sucedió al papa Sabrinio . Fue consagrado el 19 de febre-
ro de 607 y su pontificado sólo duró siete meses y 2? días , murien-do el 11 de noviembre de 607 . Nacido en Roma , había sido enviado en 603 a Constantinopla y allí se granjeó la amistad del usurpador Focas . Cuando Bonifacio fue elegido papa, Focas reconoció la Sede Apostólica de San Pedro como cabeza visible de todas las Iglesias . [Liber pontif ., I , 316 ; P . DIACONO , Hist. Longobard ., IV,36 ; BEDA
EL VENERABLE, Chronicon, no.535] (?8) - Papa número 76 , fue elegido el 5 de julio de 649 y murió
el 16 de septiembre de 655 . El 5 de octubre de 649 reunió un con-cilio en Roma , que muchos historiadores designan como el primer
Concilio de Letrán . Asistieron 110 obispos de Italia, de Sicilia , de Cerdeña y de Africa Noroccidental . Sin embargo , los decretos aprobados en el concilio recoBieron solamente 105 acL~esiones . Du-rante el concilio se celebraron cinco sesiones , el 5 , 8 ,17 ,19 y 31 de octubre, y se aprobaron 20 c ánones. Mientras se celebraban las sesiones, el emperador Valente II nombró un nuevo exarca en Ita-
lia , Olimpo , con el encargo de obligar al clero y al pueblo a acep-tar el Typhos , es decir , la fórmula de fe que prohibía hablar ya
-
28
fuera de una voluntad o de una operación, ya de dos voluntades y de dos operaciones en Jesucristo. Olimpo juzgaba que sería una im-prudencia llevar a cabo el mandato imperial, precisamente en el momento en que Sicilia era atacada por los musulmanes . Olimpo fue
derrotado y muerto por éstos, pero su inhibición en Homa ·sirvió de pretexto al emperador para acusar al papa de haber pactado con los mususlmanes contra Constante II. El nuevo exarca sucesor de Glimpo, llamado Teodoro, por sobrenombre Calliopas, recibió orden de actuar contra el papa e inculparle de tres acusaciones: de ha-
berse aliado traidoramente con los musulmanes, de haberles propor-cionado dinero, y de haber faltado al respeto a la Virgen María. Teodoro, al frente de un ejército, entra en Roma el 15 de junio
de 653, y tres días después hace prisionero al papa que se había refugiado en la iglesia de Constantino, cerca del palacio de Le-trán. Al día siguiente lo embarcó rumbo a Constantinopla, s iendo
considerado allí como criminal de lesa majestad , y después de pa-decer un largo y cruel proceso, fue enviado al exilio en Chersone-
so, donde murió el 16 de septiembre de 655. (?9) - Papa número 86, nac ió en Palermo de padre originario de
Antioquía. Fue consagrado el 15 de diciembre de 687, y murió el 8 de septiembre de 701. El evento más importante durante su ponti-
ficado fue el conflicto originado por ciertas decisiones del con-cilio Quinisexto [véase nota 3ú] , que, según creemos, t uvo gran importancia en los orígenes del Cisma de Oriente. Este concilio,
~ue se celebró en los años 691-92 , adoptó 102 cánones destinados a formar un código sinodial de disciplina eclesiástica. La mayor
parte fueron actualizaciones de reglas antiguas y otros tendían
únicamente a sancionar legalmente los usos introduc i dos en toda la Iglesia. Pero algunos de estos cánones tenían por especial ob-
jeto afirmar o investir de autoridad ecuménica los puntos de vis-ta y costumbres de la Iglesia de Oriente, que se diferenciaban de los de la Iglesia de Roma, así como también e l confirmar la· juris-dicción y rango precedente atribuido a la Sede de Constantinopla. El emperador no tuvo tiempo de vengar el fracaso de Zacarías. Des-
tronado poco después, durante una revuelta,fue enviado al exilio
a Cherson el año 695-( 30) - Elegido papa y consagrado el 25 de marzo de 708, Cons-
tantino I murió en 715 . Poco después de ser consagrado fue llamado
29
a Constantinopla por el emperador Justiniano 11 para que aprobara las actas del conr.ilio In Trullo celebrado en 69:? en e l palacio
imperial de Bizancio, dándosele este nombre por haberse celebrado en la sala de cúpula dP dicho pa lacio . Dicho concilio fue convoca-do por Justino II con el fin de completar el V y VI concilio ecu-ménico destinados a la elaboración de cánones ec lesiásticos . El concilio I n Trullo se conoce mejor bajo la denominación de Per.thec-
'" " Quinisexte. La intención del emper;i.C.or era legisl ar para to-da la Iclesia . En el concilio , los ot:sros convocados aprovecharon la ocasión para criticar l os usos eclesiásticos diferentes a lo s practicados en la I5lesia de Constantinopla , y en especial por la I~lPsia de Roma, 1ue fue criticada sPveramPnte varias veces. Se condenó la regla del celibato de los clérigos , el ayuno de los sá-bados de cuaresma, el consumo de carne ahlimada, etc ., bajo penas
canónicas . En dicho concilio se renovó e l canon 28 del concilie de Calcedonia. El papa Constantino II se puso en camino hacia Cons-
tantinopla en octubre de 710 . En Nicomedia le esperaba el empera-dor que le recibió con todos l os honores . El papa 105ró convencer-le para
-
30
la sucesión al trono en el siglo VII , en Settimana del Centro Ita-
liano di St udi sull ' alto Medioevo, VII : Le Chiese nei Regni dell' Europa Occidentale e i loro rapporti con Roma sino all'800, Spo-
le t o , 1960 , pp . 333- 404; J . VIVES , Concilios visigóticos e hispano-rromanos, Madrid, 1962 ; J . Ma .LACARRA, La iglesia visgoda en el si-510 VII y sus relaciones con Roma , en Sett imana • •. , op.cit. , pp .
253- 284 ; J . Ma . ALEGRE , Feudalismo .Anotaciones al estudio de su gé-nesis y desarrollo, Romansk Institut,K0benhavns Universitet , 1980,
pp . 70- 88 . (32) H.X . ARQUILLIERE , Reflexions sur l' essence de l ' augustinis-
me polit ioue, en Aup;ustinus l'Jagister , París , 1955 , p . 997 . (33) - Desconocemos el año de su nacimiento , y parece ser que
murió el 4 de abril de 636. Presidió los concilios II de Sevilla ( 619] y IV de Toledo [633] , suscribiendo todavía el V toledano
[ 636 J. (34) - MARCEL PACAUT,La théocrat ie, París,1957 ,p . 34 . (35) - En este concilio imperial de Sárdica se puso de manifies-
to la diversidad existente sobre el plan político y cultural en-tre la Iglesia de Oriente y la de Roma , situación que se observa
ya en el concilio de Tiro [335], y en el sínodo de Antioquía de 379. La postura opuesta entre los representantes de l a s dos igle-sias casi originó un cisma en el Concilio de Sárdica , convocado precisamente para unificar el episcopado del Imperio . No se consi-guió , y los obispos de la Iglesia de Oriente se negaron a sentar-
se junto a los C.e la I¡jlesia de Occidente, por lo que celebraron
un contra- concilio en Fi lipopolis. (36) - En los primeros años del siglo V se celebraron concilioc
anuales en C