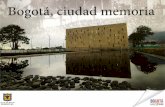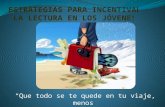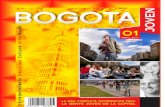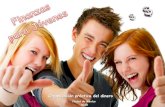Historia, Memoria y Jovenes en Bogota
-
Upload
david-alejandro-paris -
Category
Documents
-
view
2.060 -
download
3
description
Transcript of Historia, Memoria y Jovenes en Bogota
1
Historia, Memoria y Jvenes en Bogot: De las Culturas Juveniles urbanas de fines del siglo XX a las manifestaciones identitarias juveniles en el siglo XXI/ Reina Rodrguez Carlos Arturo {et al} Bogot: Secretara Distrital de Cultura, Recreacin y Deporte - Asociacin Metalmorfsis Social. 2011. 262 p. 24 cm (mapa cultural) Incluye bibliografas ISBN 978-958-57180-0-5 1. Jvenes - Bogot (Colombia) 2. Organizaciones juveniles - Bogot (Colombia) 3. Participacin Juvenil - Bogot (Colombia), 4. Juventud y sociedad - Bogot (Colombia) 5. Culturas Juveniles - Bogot (Colombia) 6. Historia - Bogot (Colombia). CEP Banco de la Repblica. Biblioteca Luis ngel Arango. Alcalda Mayor de Bogot Clara Lpez Obregn Alcaldesa Mayor (d) Secretara Distrital de Cultura, Recreacin y Deporte Catalina Ramrez Vallejo Secretaria de Cultura, Recreacin y Deporte. Mara Clemencia Prez Directora de Arte, Cultura y Patrimonio. Diana Sandoval Chaparro Subdirectora de Prcticas Culturales. Deisy Vargas Marn. Infancia y Juventud Consejo Distrital de Cultura de Jvenes Alexander Reina Rodrguez Asociacin Metalmorfsis Social. Proyecto realizado en el marco del convenio de asociacin n 238 de 2011 suscrito entre la secretara de cultura, recreacin y deporte y la asociacin Metalmorfsis Social. Coordinador general del proyecto: Alexander Reina Equipo de Investigacin: Carlos Arturo Reina Rodrguez. Coordinador acadmico, editor e investigador Carles Feixa. Investigador Germn Muoz. Investigador Juan Carlos Amador. Investigador Jos Luis Prez. Investigador Quena Leonel. Investigadora Diego Snchez. Investigador Luisa Fda. Cortes Navarro. Investigadora Javier Barrero. Investigador Adriana Mrquez. Investigadora Sebastin Vargas. Investigador Alejandra Osorio. Investigadora. Auxiliares de Investigacin: Csar Augusto Reina Dayana Ariza Diseo Cartula y Diagramacin General: scar Rmel Piragata. Impresin: FELCAR EDITORES. Cr 69 F 64F-49 Tel: 6302250. Bogot Colombia. Bogot D.C Colombia. ISBN: 978-958-57180-0-5 Primera edicin. 500 Unidades. Noviembre de 2011 El contenido del texto es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente el pensamiento de la Secretara de Cultura, Recreacin y Deporte ni de la Asociacin Metalmorfsis Social. Asociacin Metalmorfsis Social. Carrera 2F Nmero 48 T 08 Sur. www.metalmorfosissocial.org
Dedicado a la memoria de Diego Felipe Becerra (1995-2011)
2
3
Este libro es el resultado de una Alianza estratgica entre la Secretara Distrital de Cultura, Recreacin y Deporte y la Asociacin METALMORFOSIS Social. Es un proceso apoyado por el Consejo Distrital de Cultura de Jvenes, que est conformado por consejeros y consejeras de juventud, organizaciones juveniles y referentes institucionales de juventud, que desean evidenciar elementos diferentes a los tradicionalmente puestos en escena en la esfera pblica y que adems influyen en las dinmicas juveniles influenciadas por las prcticas artsticas y culturales en las que construyen su propio patrimonio constituyendo las hoy llamadas culturas urbanas. El Consejo Distrital de Cultura de Jvenes agradece a aquellas personas que a pesar de las limitaciones y adversidades que se presentan en el cumplimiento de los objetivos del Consejo le apuestan a su constante fortalecimiento y trabajo de incidencia cultural, logrando posicionar en la agenda distrital temas como el presentado en este libro, que aporta a la identidad, la cultura, el arte y las expresiones de las y los jvenes de nuestra ciudad. Jorge Hernando Rico Vera Presidente CDCJ Consejeros y Consejeras Distritales de Cultura de Jvenes
4
5
METALMORFOSIS SOCIAL
HISTORIA, MEMORIA Y JVENES EN BOGOTDe las culturas juveniles urbanas de finales del siglo XX a las manifestaciones identitarias juveniles en el siglo XXI
Bogot D.C., Colombia - 20116 7
AGRADECIMIENTOS
Este libro se logr gracias al apoyo recibido por parte de los Consejeros y Consejeras Distritales de Cultura de Jvenes, quienes inspiraron el desarrollo de esta investigacin, as como a la Secretara Distrital De Cultura, Recreacin y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. A Wilson Alexander Reina, Coordinador General en Metalmorfsis Social. A Jorge Enrique Hernando Rico Vera, Deisy Vargas y a Elquin Morales. A quienes participaron y aportaron con su experiencia y sus relatos en este proyecto: Kevin Len, Daniel Murcia, Carolina Reina, Meloda Fernndez, Dayana Ariza, Daniela Garca y Aleyda Navarro. A Javier Barrero y la revista Letra Oculta. Al grupo de asistentes al Seminario Historia de los Jvenes en Colombia, ofrecido en el marco de este convenio. A los historiadores Orlando Villanueva Martnez y Pablo Rodrguez; a los estudiantes de ingeniera de sistemas de la Universidad Distrital y los estudiantes del Colegio de la Universidad Libre. Al profesor Carles Feixa por su apoyo incondicional en este trabajo, as como a Germn Muoz, Adran Serna Dimas y Juan Carlos Amador. A Jos Antonio Prez Islas y a Gabriel Medina en la UNAM, por los aportes tericos ofrecidos a este trabajo. Al grupo de investigacin Educacin, Comunicacin y Cultura de la Universidad Distrital Francisco Jos de caldas y a su director Borys Bustamante Bohrquez por las orientaciones tericas e investigativas. Agradecimientos especiales a Henry Alexander Gmez y la Biblioteca pblica El Tunal as como a la emisora LAUD 90.4 FM por la difusin de este trabajo. A Gonzalo Valencia, Bolasch, Ricardo Camello y en general a la avenida 19, el OMNI y el Centro Comercial Va Libre, epicentro de las comunidades identitarias juveniles en Bogot Finalmente a Rosa Ins Rodrguez, Arturo, Cesar Augusto, Gabriela y Carlos David Reina (Jr), as como a Vivian Alexandra por el apoyo y la inspiracin. Dedicado a todos los y las jvenes del Distrito Capital que a lo largo de la historia de la ciudad, han dedicado esfuerzos para hacer de esta ciudad, un espacio de expresin y participacin mucho ms amplias y tolerantes. Tambin a todos aquellos que han dado su vida luchando por su manifestacin identitaria, en especial a Diego Felipe Becerra (1995-2011), cuyo grafiti quedar para la memoria de la ciudad.
8
9
CONTENIDO
PRESENTACIN Adrian Serna Dimas PRIMERA PARTE CAPTULOS TERICOS 1. La investigacin y los jvenes. Carlex Feixa. 2. Jvenes en Colombia y en el mundo global: Medio siglo de memorias que no pueden perderse como lgrimas en la lluviaGermn Muoz. 3. Jvenes, Ciudad y Memoria. Juan Carlos Amador. 4. Memoria y manifestaciones identitarias. Carlos Arturo Reina Rodrguez. SEGUNDA PARTE CAPTULOS INVESTIGATIVOS 1. Ms alla del ruido (Hip - Hop). Jos Luis Prez. 2. Francotiradores de aerosol: Las paredes de Bogot tienen la palabra. QuenaLeonel.
13
3. Memorias y crnicas de la punkitud: Relatos rebreves para leedores con acelere. Diego Snchez. 4. Hard Core y corazn duro. Carlos Arturo Reina Rodrguez. 5. El movimiento Emo: Una propuesta de reconocimiento identitario en Bogot. cambiando la sociedad desde el individuo. Luisa Fernanda Cortes C. 6. Memorias del Metal bogotano. Carlos Arturo Reina y Javier Barrero. 7. Rude Boys - Rude Girls Una manifestacin identitaria que va ms all del gnero: Carlos Arturo Reina. 8. El espritu y el ser rasta: Carlos Arturo Reina. 9. Si los chicos estn unidos Una genealoga del mundo Skinhead en Bogot. Sebastin Vargas y Alejandra Osorio. 10. La estetica juvenil frente a las instituciones de educacin bsica y media -Cabello largo- Apuntes jurdicos. Adriana Mrquez. Anexos fotogrficos10 11
PRESENTACINJVENES: ALGUNOS ITINERARIOS POR LAS SENDAS DE LA HISTORIA Y LA MEMORIAAdrin Serna Dimas Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
La memoria que fuera otrora el ltimo deber para con los muertos, irrumpi en la experiencia moderna como el primer deber para con los vivos. As pasamos de unos tiempos donde la memoria era una obligacin para con los fenecidos, para salvaguardar su presencia, para favorecer sus itinerarios en el ms all y para guarecerles su pasado, a unos tiempos donde la memoria fue erigida tambin como una obligacin para con los supervivientes, para inmiscuirlos en la existencia, para aleccionarlos en la vida y para labrarles un futuro. Para distintos autores este trnsito slo es la expresin de un hecho antropolgico bastante difundido: la cultura que reviste a la memoria como un aura que irradia de manera simultnea a la muerte y a la vida. La memoria prolonga a la muerte contra las apariencias de la finitud, incorpora a los muertos entre los vivos y les confiere un lugar en el tiempo de lo eterno; la memoria igualmente acota a la vida contra las apariencias de lo inmarcesible, emplaza a los vivos entre los muertos y les confiere un lugar en el tiempo de lo efmero. El aura de la memoria impone una temporalidad que no es nunca la del pasado, el presente y el futuro, sino esa que gravita entre lo eterno y lo efmero. En la temporalidad del pasado, el presente y el futuro lo sucedido queda atrs, apenas deja evidencias y nos impone un retorno que reduce toda experiencia a los datos y a las pruebas, sobre los cuales se levantan las catedrales de la historia; en la temporalidad de lo eterno y de lo efmero persiste el suceso en cuanto experiencia que discurre en las estaciones de la novedad, la antigedad, la obsolescencia, el abandono o la ruina. La memoria no niega la historia, sino que la cuestiona cuando ella slo se suscribe como exterioridad; la memoria reclama a la historia en tanto experiencia encarnada en el mundo social, incorporada en las prcticas, tejida en los cuerpos. En el curso del siglo XX, en el fragor de las violencias ms descarnadas, surgieron distintas voces que vindicaron a la memoria como un lugar en capacidad de denunciar la experiencia de sufrimiento de los oprimidos, los excluidos y los abatidos. Estas vindicaciones de la memoria, que algunos consideran la manifestacin de una crisis y otros un boom expansivo, tomaron cursos divergentes. Por un lado irrumpieron unas vindicaciones12 13
Presentacin
Presentacin
radicales de la memoria entendida como esa aura que traslada a la muerte y a la vida, que se pliega a la temporalidad de lo eterno y de lo efmero, que evoca a la experiencia para esclarecer las densidades del suceso no para consignarlo en el pasado, sino para reconocerlo en esas estaciones por donde discurre en el presente. Por otro lado irrumpieron unas vindicaciones de la memoria que oponindola a las catedrales de la historia no obstante terminaron conducindola por entre sus sacristas: la memoria como un contra relato que de cualquier manera se debate en la temporalidad del pasado, el presente y el futuro, que representa a la experiencia en tanto depsito de datos y de pruebas sobre lo sucedido y que se considera vindicada cuando sobre ella caen los inciensos de la monumentalizacin y la museificacin; en unos casos esto llev a que la memoria del sufrimiento quedara prendada implcitamente a la historia y, en otros, a que fuera considerada abiertamente como memoria histrica. De esta memoria sometida a la exterioridad de la historia derivan extraas asociaciones, como las que suponen que recordar es conocer o que conocer es no olvidar, lo que en ltimas abandona la experiencia del sufrimiento a una postura epistmica, tica o poltica meramente cognoscitiva. Estas asociaciones han sometido las vindicaciones de la memoria a distintas sin salidas, por ejemplo, a las que imponen los revisionismos y los negacionismos histricos, que convierten las ausencias, las omisiones o los impronunciables del testimonio en simples seales de inconsistencia, de ignorancia o de mentira. El proyecto antropolgico que radicaliza la memoria resulta sugerente al momento de interrogar el estatuto de los jvenes como agentes histricos y, al mismo tiempo, como agentes mnemnicos. De entrada se puede afirmar que la memoria, como un aura que irradia de manera simultnea a la muerte y a la vida, propone un dibujo de las generaciones que no est anclado a la exterioridad de las cronologas, a las circunscripciones etreas o a las divisiones artificiosas, sino que deriva de cierto poder testamentario, del que se puede decir que es el poder que le es conferido a los muertos para permanecer entre los vivos y a los vivos para disponer de la presencia de los muertos. Este poder testamentario discrimina a las generaciones en tanto comparten el duelo por unos muertos todava prximos, tanto que parecieran habitar como nosotros entre nosotros; tambin las discrimina en tanto comparten la deuda con unos muertos cada vez ms distantes, tanto que parecieran habitar como nosotros pero sin nosotros; finalmente este poder testamentario discrimina las generaciones en tanto comparten la fiesta hacia unos muertos que sin ser como nosotros estn no obstante siempre con nosotros. De all que el aura de la memoria por medio del poder testamentario consigne a las generaciones en ajuste a duelos, deudas y fiestas compartidas: una mirada que trasciende esos dibujos clsicos de las generaciones surtidos nicamente con la presencia de la guerra, pero tambin esos dibujos ms recientes surtidos con las apariencias del consumo. Esta mirada confronta a ciertos historicismos que exteriorizando el tiempo, reduciendo la experiencia a mera representacin y conminando cualquier suceso a constituirse solamente en conocimiento, erigen a unas generaciones como dueas de la historia y como autoridades de la memoria mientras condena a otras, a las ms jvenes, a la condicin de espectadoras pasivas de una historia que les es distante y a la situacin de recin llegadas a una memoria que de cualquier manera siempre les ser ajena. La mirada que inaugura a las generaciones en las experiencias del duelo, la deuda y la fiesta las erige a todas como agencias mnemnicas y con ello advierte que la relacin entre memoria y j14
venes no es una entelequia apenas reciente. De hecho, la relacin entre memoria y jvenes est instalada desde la gnesis misma de la crisis de la memoria en Occidente. Desde mediados del siglo XIX la memoria fue uno de los tantos lugares redescubiertos en medio de las profundas transformaciones de Occidente: la memoria fue esclarecida en el epicentro de la vida psquica, dilucidada entre las trazas de la vida instintiva, discernida dormitiva o latente en las profundidades del sujeto racional moderno; la memoria fue tambin desarropada en esos paisajes modificados por la historia, en esos parajes que pese a su transformacin absoluta y contundente, eran no obstante incapaces de contener los rebrotes tenues, incluso esotricos, de unos paisajes anteriores, que subyacan al espacio racional moderno; la memoria fue recuperada en una temporalidad omnipresente pero clandestina, en esa de la vida, de la experiencia y de la prctica, inasible en medio de las oscuridades suscitadas por el tiempo inmediato de la fsica, ese mismo de la historia, que era el tiempo racional moderno. La memoria como inconsciente, como espontaneidad y como duracin, que no transitaba por las zonas visibles de la racionalidad moderna, resquebraj la unidad del sujeto, del espacio y del tiempo y, con ello, puso en evidencia unas alteridades sepultadas por esas grandes categoras histricas unidimensionales, como el hombre, la nacin, el pueblo, la ciudadana o la propia clase social. Precisamente la crisis de la memoria, como una expresin del sujeto expuesto a un s mismo, a un espacio y a un tiempo que le eran extraos, corri de manera simultnea con la irrupcin de diferentes afirmaciones identitarias, entre ellas, con las de los jvenes. Esta memoria crsica, que denuncia una extraeza que no se puede absolver nicamente con representaciones, desafa ese espectro de situaciones que vinculan actualmente a la memoria con los jvenes. Una primera situacin que vincula a la memoria con los jvenes procede de la crisis del relato histrico del Estado Nacional. Para diferentes posturas, las generaciones surgidas hasta los aos cincuenta fueron cultoras obcecadas de este relato histrico: generaciones expuestas a guerras nacionales o internacionales con una fuerte propaganda patritica, abrigadas posteriormente por unas polticas benefactoras o asistenciales amplias y reclinadas a un intenso conmemoracionismo estatal en el que ellas mismas estaban representadas, por ejemplo, bajo las recurridas efigies del soldado desconocido. Las generaciones surgidas desde mediados de siglo fueron distanciadas de este relato histrico: generaciones reactivas a las guerras pasadas o presentes, confrontadas por el desmonte progresivo de la beneficencia y la asistencia y escpticas de un conmemoracionismo estatal que consagraba un pasado lejano, que mistificaba ciertas representaciones histricas y que ocultaba u omita distintas verdades improcedentes o polticamente incorrectas. Para estas posturas, las generaciones ms jvenes hicieron suyo un deber de memoria, pretendindolo no slo como un contra relato de la historia, sino tambin como un contra relato de las historias generacionales. Una segunda situacin que vincula a la memoria con los jvenes procede de los lugares que stos ocupan en la guerra, entre ejrcitos regulares o irregulares, entre combatientes o civiles, en medio de contextos de confrontacin permanente o en condiciones de paz armada, como victimarios o como vctimas. Con la disolucin de las llamadas guerras nacionales y con la dispersin de las causas o los mviles para la accin blica, los jvenes han que15
Presentacin
Presentacin
dado inscritos en unos conflictos bastante etreos, difusos en cuanto a lo que representan, distantes de los intereses familiares, comunales o regionales que algn momento fueron determinantes para empujar el nimo de la guerra entre las generaciones ms recientes. Al mismo tiempo, la propia situacin de guerra y la progresin de las tecnologas de combate, han dejado expuestos a los jvenes a toda suerte de vicisitudes, dramas y tragedias, que en muchos casos no slo no tienen forma de resolucin sino que trascienden a la vida futura. Para diferentes autores este panorama, que desamarra la guerra de la historia, que le anula cualquier sentido histrico, tiene como correspondencia una memoria que slo cabe en la guerra misma, que la conduce permanentemente a las lagunas del horror, por ejemplo, bajo figuras como la del sndrome de estrs postraumtico que es, sin duda, una de las cuestiones ms discutidas entre quienes trabajan la memoria no slo entre los jvenes ex combatientes sino igualmente con los jvenes que como civiles fueron vctimas de la guerra. Una tercera situacin que vincula a la memoria con los jvenes procede de los efectos continuados de distintos conflictos y violencias que, aunque sucedidos en el pasado, por su carcter atroz fueron instalados dentro de las memorias familiares, tnicas, culturales o sociales, incidiendo poderosamente en los descendientes de las vctimas directas o inmediatas. El suceso emblemtico en este caso, pero no el nico, es el holocausto de la poblacin juda, cuyos efectos se hacen sentir incluso en la generacin de los nietos de las vctimas. Los efectos continuados de las atrocidades pasadas, que entre las vctimas directas o inmediatas estn inscritos bajo la figura del trauma psquico, social y cultural, entre sus descendientes estn inscritos bajo la figura que algunos definen como la postmemoria. Para distintas posturas, la postmemoria, que es la memoria que transmite lo traumtico hacia la descendencia, es de por s la memoria de los ms jvenes, que recuerdan y sufren las atrocidades a pesar de que estaban ausentes de ellas. Pero as como el trauma de las vctimas directas o inmediatas qued a expensas del correlato del complejo de culpa, la postmemoria est a expensas del correlato de los revisionismos y los negacionismos, que pretenden precisamente desvirtuar el suceso que est en principio traumtico de la memoria. Una cuarta situacin que vincula a la memoria con los jvenes procede del final de distintos conflictos internos, incluidos aquellos que supusieron la existencia de regmenes autoritarios y totalitarios. En unos casos las generaciones ms jvenes demandan el esclarecimiento de los sucesos del pasado reciente porque, aunque silenciados, han modelado implcita o explcitamente el propio mundo en el que ellos discurren. En otros casos estas generaciones demandan no slo el esclarecimiento de los sucesos, sino la recuperacin de familiares, vecinos, compaeros o conocidos que fueron perseguidos, torturados o asesinados, cuyas causas fueron expuestas al sealamiento o a la estigmatizacin y cuya presencia fue desvanecida de cualquier tiempo futuro, condenada al olvido. No obstante, cuando las generaciones ms jvenes apelan al esclarecimiento de los sucesos y al resarcimiento de sus ancestros apelando, por ejemplo, a los derechos humanos o la necesidad de la construccin de la democracia, no faltan las visiones, habitualmente patrocinadas por los propios perpetradores, que pretenden excusar sus desvaros erigindolos en causas fundadas en el bien de la democracia. La denominada memoria total que reclaman los perpetradores no slo pretende crear falsas ponderaciones a sus ejecutorias sino construir una cierta lnea de arti16
culacin entre las causas que amenazaban a la democracia en el pasado, que lleva la culpa a los jvenes de antes, y las causas que amenazan a la democracia del presente, que lleva la culpa a los jvenes de ahora. Una quinta situacin que vincula a la memoria con los jvenes procede de la marginalizacin que conmina a stos en barriadas sin ninguna garanta o los confina a la profundidad del gueto. En unos casos se trata de jvenes expulsados por el mundo rural hacia una ciudad cargada de promesas histricas, en otros casos de jvenes nacidos en el propio mundo urbano que les advierte que la barriada ser el lugar de todas sus generaciones. Los jvenes responden al margen con multiplicidad de estrategias que son, de por s, estrategias mnemnicas, en cuanto ellas reintroducen permanentemente formas de construccin de solidaridades, de afirmacin de lealtades, de suscripcin de pactos, de definicin de rivalidades y de resolucin de conflictos. No obstante, as como la memoria puede constituirse en una estrategia para construir las territorialidades que le han sido negadas al margen, tambin puede constituirse en el relato dominante donde se consignan como hechos inevitables determinados destinos, entre ellos, la inminencia de morir joven. De la misma manera, as como la memoria puede constituirse en una estrategia para construir referencias identitarias, tambin puede erigirse en el pretexto para unas identidades excluidas y excluyentes. Una sexta situacin que vincula a la memoria con los jvenes procede de la introduccin y la masificacin de ciertas innovaciones tcnicas y tecnolgicas. Para diferentes autores, innovaciones como el daguerrotipo, la cmara fotogrfica, el cinematgrafo, la televisin y, ms recientemente, el computador, han tenido varias implicaciones: la erosin del monopolio archivstico de la escritura, la posibilidad de almacenar y retransmitir la imagen, la transformacin de los modos de representar el pasado y, muy importante, la incorporacin de unas metforas eficientes para dar cuenta de la naturaleza, las funciones y los cometidos de la memoria. De hecho, para algunas posturas, la introduccin de las tecnologas de la imagen est en la base del boom de la memoria y su masificacin en el principio que condujo a que este boom fuera un asunto principalmente de jvenes. No obstante, a estas tecnologas de la imagen est asociada la llamada memoria prosttica, esa memoria que no procede de la presencia ante unos sucesos, sino de unas representaciones que no obstante no se revisten como tales, sino que se exhiben como inherencias del suceso mismo. Estas representaciones revestidas como inherencias del suceso son surtidas por quienes componen la imagen, desde los que definen el escenario fotogrfico hasta los que escriben los guiones para los productos cinematogrficos, televisivos e informticos. La memoria prosttica, as, puede convertir como realidad del suceso lo que es slo virtualidad de la imagen, permutando verdades por ficciones, sometiendo a quienes tienen como fuente primordial a la imagen, es decir, a los ms jvenes, a unas creencias sobre los sucesos que slo son elaboraciones ideologizadas. Estas situaciones, entre tantas otras, son algunas de las que vinculan de manera estrecha a la memoria con los jvenes. En estas situaciones han sido recurrentes las vindicaciones de la memoria desde los sesgos del historicismo, que la arroja fuera de la experiencia, que la17
Presentacin
estrecha en la representacin y que la entroniza como una especie de faro en capacidad de iluminar desde el afuera el decurso de la vida futura. Pero estas vindicaciones, que hacen de la memoria slo una infusin de alientos desde el cielo de la historia, son contrastadas por esas otras vindicaciones que apelan a la memoria como un aura que reintroduce en el exceso de muerte lo que falta de vida, que no pretende resarcir con el esfuerzo enjundioso en un pasado remoto sino con una conviccin consecuente con esas estaciones que nos traen el pasado como presente, que encuentra en los testimonios de los jvenes una denuncia sobre aquello que los hace extraos y los pone en la extraeza. Esta memoria no pide la historia de los jvenes, sino que demanda la historia que hace y en la que se hacen los jvenes, eso que podemos llamar la historicidad de lo juvenil; esta memoria no limita las visiones de los jvenes a representaciones, a ideologas o a imaginarios, sino que las reclama en cuanto a creencia, ese modo de estar en el mundo naturalizado en el cuerpo y en las prcticas, que siendo producto de esa historia que hace y en la que se hacen los jvenes, no obstante nunca se presenta como historia alguna toda vez que se encuentra profusamente sublimada en sistemas mticos y rituales; esta memoria no arranca por tanto en un deber meramente cognoscitivo, sino que se desprende de esa creencia, del modo de estar en el mundo, lo que lleva a que se tramite con lo ms cotidiano de la existencia, inclusive con los bienes inmediatos del consumo. Este libro compilado por el profesor Carlos Reina Rodrguez comparte muchas preocupaciones, presupuestos e itinerarios con esto que podemos llamar una memoria radical de lo juvenil, de la juventud y de los jvenes. El profesor Reina, dedicado por aos a la comprensin de lo juvenil desde la historia pero, sobre todo, desde las historicidades, ha podido desentraar en unos modos de estar en el mundo, en distintas prcticas sociales entre los jvenes, entre ellas la msica, no slo unas estrategias sino igualmente unas comunidades mnemnicas que no recuerdan en pasado, presente y futuro, sino en esas temporalidades que fluyen entre lo efmero y lo eterno, que encapsulan los sucesos en nostalgias, melancolas, resentimientos y resignaciones, que construyen unas versiones del tiempo materializadas en lo nuevo, en lo antiguo, pero tambin en lo viejo, en la ruina y, cmo no, en lo clsico (como el buen rock). Precisamente este libro recoge o recupera diferentes lugares que permiten pensar esta historicidad de lo juvenil y, en consecuencia, ese horizonte de la creencia desde el cual los jvenes tramitan la memoria como denuncia, como extraeza y como extraamiento. Sin duda alguna este texto se constituir en una referencia importante para todos aquellos interesados en construir unas memorias desde los jvenes en capacidad de reconocer en la plasticidad de sus prcticas toda una apuesta epistmica, tica y poltica sobre el discurrir del mundo social y, especficamente, sobre este mundo social colombiano.
PRIMERA PARTE
CAPTULOS TERICOSEste apartado se construye con la participacin de varios expertos en el tema de Jvenes en Colombia y el exterior. Los autores parten desde el planteamiento de nuevas perspectivas tericas hasta la revisin de otras ya existentes en torno al tema de juventud.
Bogot, 14 de noviembre de 2011.
18
19
La investigacin y los jvenes
LOS ESTUDIOS DE JVENES EN MI EXPERIENCIAPor: Carles Feixa1 Mi inters por los estudios acerca de los jvenes naci de una manera muy particular. En esa poca Espaa haba pasado de una dictadura militar, y digamos que la dictadura haba creado un tipo de movimiento juvenil con una perspectiva politizada. Cuando acaba la dictadura, los aos setenta son la dcada de las llamadas tribus urbanas. En realidad el que cre el trmino no fue, ni lo propuso Michel Mafessoli ni yo. Quien invent el trmino fue la prensa espaola de la transicin democrtica, quien entre el ao 77 y 78 empez a utilizarlo como un elemento meditico para describir la proliferacin de grupos juveniles que tenan como fundamento central la msica, pero tenan muchas ms cosas que la msica y all haba de todo haba desde grupos simplemente que tomaban la msica como moda a otros grupos que la tomaban con mucho ms sentido y algunas grupos que proponan cambiar las formas de vida de la dictadura. Venamos de una dictadura que haba considerado el Rock como algo criminal, que no se lleg a prohibir directamente pero si haba muchos contratistas y dividendos para que el Rock no fluyera, excepto el Rock ms comercial y el Pop. Incluso hasta los Rolling Stones y los Beatles eran censurados. Pero a travs de ese movimiento muchos jvenes, por ejemplo en los aos 60, propusieron cosas. Mi tesis doctoral, la historia oral de la juventud de mi ciudad va desde la guerra civil, incluso Los primeros jvenes que entrevist, sesenteros, eran los jvenes de la guerra, los jvenes que hicieron la guerra que combatieron en las filas republicanas y tuvieron que vivir la represin. Y la tercera generacin la de los 60, cuando surge todo el movimiento roquero, muy importante, inicialmente no estaba politizado, buscaba un espacio de libertad, indirectamente haba militantes polticos que a travs de la msica se liberaron de la dictadura. En los aos ochenta el tema de la juventud no era un tema acadmicamente interesante, me acuerdo catedrticos cuando iba a hacer la tesina sobre la juventud, no eso no tiene inters, piensa en cosas ms serias como la clase obrera, la burguesa, los asesinatos. Las mujeres empezaron a ser un tema ms serio La juventud era un tema secundario. Si quieres estudiar la juventud, estudia la juventud poltica. Pero cultura juvenil es una moda que pasar, eso no tiene ningn inters. En realidad la juventud no era un tema atractivo.1 Investigador espaol. Es antroplogo y profesor en la Universitat de Lleida. Se ha especializado en el estudio antropolgico de las culturas juveniles. Doctor por la Universidad de Barcelona, ha sido investigador visitante en centros acadmicos de Mxico, Pars, California en Berkeley y Roma. Ha publicado: La tribu juvenil (1988); El temps dels rais (1992), De jvenes, bandas y tribus (1998); El reloj de arena (1998), Grafitis, grifotas, okupas (2002), entre otros libros y artculos. Forma parte del consejo editorial de las revistas Nueva Antropologa (Mxico), Nmadas (Bogot), Young (Helsinki) y Revista Etnologia de Catalunya.
En 1985 despus de mi tesis, hice una reconstruccin hacia el pasado hacia otras generaciones juveniles, la de la guerra, posguerra y despus de la tesis fui a Mxico. Estuve una dcada y tuve la suerte de coincidir con una serie de amigos y ellos me llevaron a un barrio que tiene muchas semejanzas con Ciudad Bolvar, un barrio en la periferia del Distrito Federal a unas dos horas en transporte pblico, desde la terminal del metro, similar a Transmilenio se llega all. En esas colonias haba un movimiento que era Punk, que se cocinaba, que tenan mucha fuerza en el 91 cuando estuve en Mxico. El barrio, era de autoconstruccin, no era una zona montaosa, surgi de los 60, en unas lagunas desecadas y a travs de la reivindicacin por asentar los derechos de las llamados all llamados paracaidistas, inmigrantes que montaban sus casas en esos territorios, se gener un grupo muy potente y los jvenes con los que yo viv eran la segunda generacin, ya nacieron all y sus padres fueron quienes colonizaron esa zona y se educaron en el movimiento rockanrolero local. Inicialmente haba unos grupos de Rock y Blues y en los 80 cuando lleg el Punk se convirti en el centro de todo. Era un Punk muy militante, muy politizado. En esa poca no haba estas ayudas internacionales, no haba colaboracin internacional, era mucha autogestin, muy pobre, tenan lugares de ensayo, era una poca ms dura, pero se crearon colectivos Hardcore y Punk, buenos polticamente, aunque musicalmente no lo eran. Letras muy buenas, eran las bandas unidas de Mxico, eran miembros de los Piedras Punk, es el grupo que yo estudie. Fue un movimiento muy interesante luego se transform en TNT movimiento Punk. Inicialmente eran pandillas de los adolescentes de los que les gusta la msica, les gusta el reventn, los parches, tambin haba mucha violencia. Eran bandas muy territoriales, y si pasaban por una calle que no era la de tu banda haba problema. En el 85 con el sismo, entonces las pandillas que eran vistas algo criminales, fueron las primeras en bajar a ayudar a los damnificados. Se organizaron de forma colectiva y los punks y los rocanroleros se comprometieron a ayudar a los damnificados del sismo. Desde la periferia, llegaron al centro y ayudaron a rescatar a la gente. Llegaron al centro y se comprometieron a ayuda en la reconstruccin. Llegaron incluso antes que el gobierno, tuvieron mucha colaboracin internacional, pero mucha ayuda se perdi y los jvenes con pocos recursos hicieron mucho, lo cual les dio reconocimiento y les convenci de que haba una oportunidad de trabajar sin dejar de ser rocanroleros, y punks trabajar en forma positiva por la sociedad y dejar la lucha entre las bandas entonces crearon el BUM -bandas unidas de Mxico- en un .intento de salvar las diferencias entre los grupos, por intentar convertirse en colectivos culturales con solo obras musicales. Crearon una escuela nocturna para los que no haban hecho secundaria y los que eran mayores eran los propios maestros. Lo hacan voluntariamente. Hicieron una campaa contra la polica por la defensa de los derechos humanos. En mis trabajos, por ejemplo, tengo dos relatos de memoria acerca de los punks. Particularmente sealo varias entrevistas. Hay dos relatos de dos jvenes punks. 10 aos despus los volv a entrevistar. Uno de ellos deca, que nunca me casare siempre ser un rebelde pero ahora es un padre tiene dos hijos, es responsable, el hijo mayor no es nada punk y el hijo menor es un rocanrolero y ha venido movindose en estos ambientes. Lo cierto es que el Punk se convirti en su voz, abri el ojo local ms all de lo musical. Pablo Hernndez se convirti en un lder, pero ha seguido movindose en estos ambientes, hizo21
20
La investigacin y los jvenes
Jvenes en Colombia y en el mundo global
un libro acerca de la historia de las bandas de Punk en Mxico, muy parecido al que public en Colombia Carlos Reina. Eso est muy bien porque el hecho de que uno vaya a investigar anima a los que se quedan para que hagan lo mismo. Muchos van, recogen informacin pero no dejan nada. Yo volv a Catalua y realic el mismo trabajo. Igual me mantuve en contacto, primero con carta y luego con internet, tanto con los jvenes de Mxico como con aquellos a donde me he aproximado. En ese trabajo he conocido a grandes amigos incluso en lo acadmico y tericos del tema juvenil que se puso en marcha, en el tapete, en Mxico mis colegas de generacin son los que se han convertido en mis referentes tericos, amigos como Rosanna Reguillo, gente que son de mi propia edad, que empezamos juntos, con la que compartimos una misma sensibilidad terica y personal, por un lado no estbamos de acuerdo con aquellos que ven a los jvenes como en un estado transitorio, como algo inestable, hablaban de marginacin y violencia y no daban valor a lo que era la cultura juvenil y lo ms importante, a la parte creativa de sus colectividades y no solo a su descripcin esttica superficial. Si mi intencin fuese publicar un libro, hubiese dejado el tema, pero cuando a uno le gusta el tema de juventud sabe cundo empieza pero no cundo acaba. Hay gente que ve cosas que t no has visto en tu propia inspiracin y te van dejando cosas. La gente recuerda y agrega elementos que reconfiguran la forma de ver a las cosas. Desde entonces he seguido de cerca todos estos procesos. Es claro que cuando los jvenes narran, recuerdan y construyen sus historias, le dan ms sentidos a sus vidas. Esos procesos son los que debemos adelantar y fortalecer. Este es un trabajo que sigue esta lnea.
JVENES EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO GLOBALMedio siglo de memorias que no pueden perderse como lgrimas en la lluvia Germn Muoz Gonzlez2 Cuando recuerdo, -como lo hace Roy (el replicante de la pelcula Blade Runner)-, a los jvenes colombianos de los aos 70s, vienen a mi memoria las representaciones de los hippies de Chapinero, de los lderes estudiantiles de la Universidad Nacional y de los dolos de la Nueva ola musical. Es decir, emergen figuras ligadas a las culturas juveniles nacientes, a su protagonismo en un nuevo paisaje poltico y a la creacin de una cultura meditica en la cual tuvieron un papel central, el de proto-consumidores. Y entonces -como Roy-, tampoco quisiera que el miedo me impida verlos de frente o que se diluyan sus imgenes en medio de la emocin Gnesis de una nueva generacin Sin tomar en cuenta las diversas generaciones de 1900 al 2000- nombradas por Feixa en publicaciones recientes (Adolescente, Boy Scout, Komsomol, Swing, Escptica, Rock, Hippy, Punk, Tribu, Red), pasando del tiempo progresivo al virtual, del espacio local al espacio global, del sedentarismo al nomadismo, del underground al prosumer, de la banda a la tribu, de la tribu a la sub-cultura, de la sub-cultura al movimiento, del movimiento al estilo, del estilo a la red hemos empezado en un corto perodo de tiempo a vivir en relacin con una nueva generacin de jvenes, que se transforma permanentemente. En Colombia, Diego Snchez3 ha producido una valiosa reflexin acerca del movimiento estudiantil y las organizaciones populares juveniles; acerca de la relacin entre msica y poltica o, como l la nombra, la relacin entre la ms pura expresin de los movimientos juveniles populares de izquierda y sus luchas de resistencia. En tiempos no muy lejanos tambin hemos conocido los trabajos clsicos de Reina, Urn, Arias y unas cuantas tesis de grado que han pintado la historia del Rock colombiano. Hoy esta se cuenta en Wikipedia y Youtube, gracias a las multitudes inteligentes que producen memoria y conocimiento colectivo. Es fascinante que dicha historia, hecha de retazos que solo conocen sus protagonistas, los jvenes, sea testimoniada por un msico metacho de los aos 80s: Rafael Serrano, co-investigador en un proyecto trabajado durante diez aos, quien habla, en segmentos entresacados de un texto ms amplio, desde su experiencia:2 Doctor en Ciencias Sociales, niez y juventud de la U de Manizales-CINDE y lder del Grupo de Investigacin Jvenes, Culturas y Poderes 3 Cfr. Cmo ha sido la vuelta? en Revista Educacin y ciudad, No. 18, 2010, IDEP, Bogot.
22
23
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
Mi vida en el Heavy Metal comenz hacia 1984, cuando casi fui expulsado del colegio por armar alboroto entre mis compaeros que vean por primera vez un grupo de cartulas de los ms fuertes grupos del momento: Kiss, Black Sabbath y los recin aparecidos Metallica Metallica era lo ms extrao dentro de lo extrao; si bien ya pareca suficiente con los exagerados maquillajes demoniacos de los excntricos Kiss, los Metallica incursionaron en el mundo del Metal pesado trabajando una batera veloz, apoyada en la fortaleza rtmica de uno de los aditamentos ms sencillos y elementales quiz dentro de este mundo (el doble bombo), pero que result finalmente lo ms caracterstico de la banda y de su gnero: el Power Metal. El salto fue enorme, aunque se haba conservado una lnea en la que prcticamente haba nacido: el Rock duro en toda su concepcin. An as, se pas en la mitad de la dcada de los ochentas, del lbum Paranoid de los ingleses Black Sabbath hasta el Killem all de los Metallica Pero estamos en 1984 y aquel concepto de ser metalero -si puede hablarse de una cosa tal- no era claro para nadie en ese entonces. La curiosidad que despert entre mis compaeros el grupo de fotografas de cinco melenudos sacando sus lenguas de forma obscena o la cartula ensangrentada de Metallica que a duras penas se dejaba traducir como mtalos a todos, era una curiosidad apenas lgica. Lo grotesco era posible de concebir e incluso exista como probable bsqueda de algo que no se saba con exactitud qu era; los garbage pain pail kids son ejemplo tpico de esa inexplicable, todava, necesidad generacional. Fonzie el ms adelantado de todos en el tema- sola tener problemas por permanecer con sus lbulos atravesados por ganchos y aretes de plata de los cuales suspenda cruces invertidas, crneos o espadas medievales. Su aspecto era de dueo de la situacin; todo pareca bajo su dominio y el aire que le rodeaba era todo su territorio []; vesta con botas militares y bluyines Levis ajustados, negros, y a veces traa una chaqueta de cuero cruzada como la de los motociclistas pandilleros que veamos slo en las pelculasEra muy limpio, pero los profesores dijeron que fumaba marihuana. El Heavy Metal se haba colado en m como una mala hierba o como una encarnacin de lo que un infierno cercano tena guardado para m. Hasta ese momento no se me haba ocurrido traer el cabello largo como Cliff Burton, primer bajista de Metallica, y era seguramente porque no vea con claridad el sentido que tena todo ello; y lo del aspecto, rudo y retador, lleno de quincalla y cuero o al menos metido en pantalones ceidos y botas media-caa; todo era de alguna forma fascinante y atractivo pero finalmente ajeno. Habamos sobrevivido a una poca de oscuridad en la que soportamos estoicamente a las muchachitas que slo hablaban de los Bee-gees o de John Travolta y tarareaban (tararear viene de la accin progresiva de lo que se agita en la cabeza de los tarados?) la insoportable chiquitita. Eso fue una especie de nuevo dark century y por fortuna haba surgido el Punk como respuesta a todo el mundo comercial, brillante y falso, no solo de la msica Disco, sino -curiosamentedel Rock mismo, que se haba tornado igualmente comercial, brillante y falso.24
Fonzie era un ngel negro, entrado en la edad de un golem y ptreo como una secreta catedral, ya que adems era esa su seal: la oscuridad y el misterio como una seal de no haber puerta alguna abierta ni para l ni para el mundo Pero, a decir verdad, exagero si digo que fue por lo del Heavy que termin por irme del colegio; fue una rapsodia de cosas, como un cicln o una inundacin entrando en casas recin compradas. Al vecindario de mis intuiciones -ahora bastante revueltas- se mudaron a vivir Monsieur Jean Arthur Rimbaud, quien llegaba a entenderse bien con toda clase de alucinaciones que transitaban all, en la calle, como mercachifles (tanto que un da me ofreci un famoso veneno que haba comprado a uno salido de la extraa vocinglera de la alucinacin) Pero si en este vecindario estaban viviendo todos o casi todos los poetas malditos (ms tarde llegaran Malraux, Isidore Ducasse, Jean Cocteau y Mallarm), por supuesto que los maestros oscuros del Metal pesado tambin escandalizaban all: Ozzy Osbourne y Randy Rhoads, la leyenda del cuero y la quincalla Judas Priest, con los afamados Glenn Tipton y K.K. Downing, que lograban continuarse el uno al otro los punteos en las guitarras y desde lo ms profundo de Inglaterra llegaron hasta aqu la ms legendaria de las agrupaciones del Heavy Metal, los Iron Maiden de inconfundible estilo, plagado del misterio de las pirmides egipcias y los pasajes ms sentenciosos del apocalipsis bblico. Yo cargaba un mundo aparte en mi cabeza.Con calles asfaltadas y con vecinos. Con fiestas hasta la madrugada, llenas de versos y de estribillos; colmadas de cabeceos, de saltos, de respiracin agitada; la triple ley del Rock n Roll golpea las paredes de mi pecho: Sexo, drogas y alcohol. Y el corazn del viento golpendome en la cara. Nosotros ramos parecidos a los Metallica; es decir, en el video se vean con camisetas negras y bluyines y botas e iban a comprar cerveza en lata a un pequeo supermercado del propio barrio. Iguales a nosotros! Hacia 1987 estaba sonando ya el programa de Lucho Barrera y vena cada domingo a las diez de la noche, cargado de todo el mundo de la nocturnidad. l era capaz de hacerle creer cualquier cosa a quien estuviera escuchndolo a esa hora. Un mundo lleno de demonios baados en aguas cantarinas, de bellas brujas saltando entre las llamas de una hoguera y de magos macerando frmulas con extraviadas hierbas, saltaba desde un radio o desde una grabadora, en todos los barrios y en todas las casas donde soara despierto un metalero. Eso era Metal en estreo. Las noches de soar al lado de una voz convincente fueron realmente extraordinarias. Lo innatural, lo que estaba con su batir de alas a esa hora afuera de nuestras casas, sostenindose en el fro mismo y la emocin de saberse partcipe de una secreta hermandad, se reuna todo en el fondo de un grupo de cabezas adolescentes.
25
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
Estoy seguro de que all fue de donde surgieron todas las bandas de Metal pesado que tiene esta ciudad. El programa se escuchaba en el resto del pas en uno de esos milagrosos enlaces de satlite; era algo as como un agregado a la programacin habitual de las diferentes emisoras en Medelln, en Pereira, en Cali, en Armenia... Y era un espacio verdaderamente distinto y propio. Perder el programa por dormir o por ver televisin, no era posible. Uno estaba ah, bajo un encanto, escuchando una fuerte descripcin que una voz haca de las cartulas de los discos. Al momento, Sodom saltaba desde las flamas infernales o Celtic Frost aseguraba estar Into the Pandemonium. En esta hora y punto de confluencia, brujas y aedos se dan cita a esta reunin. De esta forma iniciaba casi siempre ese programa, es decir, diciendo alguna frase que encajara con el fro de la nocturnidad y de todas las fuerzas a esas horas reunidas y palpitantes afuera de las casas. Siempre a la misma hora, con el audiotipo que mucho tiempo se apoy en una vieja cancin de Ted Nugent (Wango Tango) o tiempo despus cuando la entrada era la no menos fabulosa versin concierto de Two minutes to midnight de Iron Maiden, Lucho Metales, como siempre le hemos dicho todos (an sin conocerlo), no dejaba de deslumbrar con sus hallazgos y con aquello que parecan hallazgos pero eran clsicos. Solamos visitar en grupo la intrincada avenida 19, desde la dcima hasta la sptima. La cuadra entre la carrera sexta y sptima, era el culmen. La verdad no haba mucho que ver en las cuadras anteriores; no de nuestro completo inters que al momento eran toda clase de raras y nuevas cartulas, que por dems aparecan casi semanalmente por all, como una cosecha cada vez ms frtil. En la cuadra que menciono, antes de la sptima, estaban instaladas desde no s cunto tiempo atrs, una doble fila de casetas metlicas, como kioscos, que se haban destinado all para la venta de libros y de discos. Cada uno de esos tenderetes estaba especializado en algo distinto: la salsa, el son cubano, los libros de Piaget, otra vez la salsa, la interminable coleccin de Bruguera y por fin, como una flor revuelta de colores cambiantes, el Heavy Metal y lo que entonces empezamos a llamar la vieja guardia. Cartulas de Osibisa y de Santana conformaban eso que, hay que confesarlo, nos daban ganas de bostezar y que al mismo tiempo mirbamos ceudos y exageradamente admirados, a sabiendas de los cuantiosos secretos que estaban all depositados para nosotros, listos y mviles a ser descubiertos por nosotros. Se nos figuran libros sueltos y descuadernados de una biblia arcana no leda an; o como una suerte de Necronomicn que al juntar o solo al rozar sus tapas corrugadas y mohosas, provoque la venida del galopante apocalipsis. A los discos se fueron sumando los stickers, los patch-back que eran unos muy grandes parches de lona que cubran justamente toda la espalda y que se cosan exclusivamente en las clsicas chaquetas de bluyn, fuera la marca que fuera, y tambin las camisetas estampadas (de26
las que -aos antes- fuera Fonzie uno de los primeros en lucir); no faltaban los guantes de cuero, los cinturones tapizados de taches brillantes o los muy singulares bordados industriales que recreaban a la perfeccin, los logotipos de todas las bandas del momento: Slayer, Metallica y Kreator eran los ms comunes logos vistos, tejidos en las mangas o en las espaldas de las chaquetas. bamos a la diecinueve con paoletas estampadas de calaveras atadas al cuello, a la rodilla (arribita del hoyo que tena ya el bluyn) o acomodadas en la cabeza, con anteojos oscuros y con el primer sueldo que gan en mi vida, esa temporada, pude comprar unas altas botas de cuero, tachonadas de siete brillantes correas, con las que llamaba la atencin de la gente y con la que me pareca cada vez ms a los Judas Priest (que eran la leyenda del cuero, la quincalla y las botas) o con las que habra de sentir en profundidad, la esencia de aquello que Iron Maiden cantaba y que era una especie de himno metalero: if you are gonna die, try to die with your boots on. Llevar determinada ropa se haba vuelto para nosotros no una obsesin como si un uso absolutamente natural, cmodo y cotidiano y que nos hermanaba con una horda mnima que deambulaba por los barrios y por las calles del centro y de Chapinero. Fueron tambin estos los das en que solamos visitar a un viejo roquero que atenda un mostrador en un pequeo local, en el recin construido centro de comercial Terraza Pasteur, en la calle 24 sobre la carrera sptima, en el rea de los bajos (lo que daba la impresin de estar bajo tierra) y esta tienda para nosotros se volvi una especie de orculo en donde siempre ola a incienso. En esa tienda, al lado de ese singular personaje, y frente a esa pantalla (donde por cierto nunca estuvimos obligados a comprar), fue donde ms conocimos acerca del gnero que ya nos traa ms que enamorados, llenos de frenes. Ese tendero era adivino, como si fuera poco: a usted le debe gustar la vieja guardia, Judas y todo eso, no? me dijo una tarde, como si fuera l, a sus aproximadamente 35 aos, ajeno a todo lo de la vieja guardia y entonces comenzaba todo un discurso histrico, lleno de ancdotas tan vvidas que parecan haber sido experimentadas por l mismo, en sus roces con Rob Halford. Para cualquiera ese es un motivo suficiente para sentir respeto y cierta admiracin. Pero No. Gustavo Arenas es el personaje ms odiado en la escena de la lnea dura entre las bandas bogotanas. Siempre est lanzando imprecaciones e insultos, siempre grue y critica; cualquiera sabe que llevar all a vender un cassette, un disco, un CD, una boletera de un concierto o la promocin del mismo, es absurdo pues l, el Doctor Rock, como l mismo se ha hecho llamar por aos, empezar con sus retahlas interminables y difamatorias de cualquier mediano, regular, buen o mal trabajo de una banda nacional.
27
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
Comprar alguna cosa all tambin es una espantosa experiencia, pues el muchacho que recin llega all para preguntar por algo, de inmediato es reprendido por ignorante, por que no sabe nada de nada. En algn sentido su actitud tiene razn, pues de nada sirve hoy coleccionar msica ya que todo el mundo anda en el mismo inters porque el Rock es una moda ahora (eso es -tristemente- vox populi) y entonces lo de Arenas es un poco asptico. l solo ha creido en una banda y fue solo por un inters econmico: Los legendarios Darkness. No ha habido una banda igual. Hace solo unos meses fui a escucharlos, eso s, no pude haberlos visto en peor sitio (calle 86 con carrera 15 -plena zona rosa-) y aunque se les ve ancianos y acabados y cansados y muertos (como suelen ser los dioses) estaban tan vibrantes como en el comienzo: el tro que mientras nosotros creamos ser Metallica, ellos eran Metallica. O mejor, su frustracin ahora consiste en no haberlo sido nunca. Pero para quienes ramos escasamente adolescentes cuando ellos surgieron del ms sur de todos los barrios, que era Soacha, que no era un barrio pero que ya estaba lleno de pandillas, y tocaban su metalero y su espas malignos, entonces ellos s que eran Metallica. Gustavo Arenas invirti un dinero en la banda, y de esa forma apareci un singular acetato que todo el mundo corri a comprar para aprender las canciones y poguiar en la casa. El pogo ya era practicado por todos los metaleros. Baile robado tal vez del Punk, pero al fin se haba adoptado para el Metal pesado. En un lote vaco nos reunamos a escuchar y a poguiar Metallica y de vez en cuando el Espas Malignos de Darkness. A decir verdad, nadie crea en una banda nacional. Su sonido en disco (cuando por fin salieron los primeros), no era como el que uno esperaba encontrar. Las bandas de Medelln iban muy adelantadas ya (Fretro, Reencarnacin o Parabellum) y en gneros que tardaron mucho en lograr entenderse a cabalidad. Darkness y La Pestilencia hacan sus presentaciones en sitios pequeos como la taberna La Manzarda y todo aquel que era de verdad metalero, aparte de aparecer en la diecinueve un viernes, deba ya haber pisado el estrecho saln llamado Abbot & Costello. Eso era lo ms grande, por el reto que significaba ir y resistir, y porque all se reuna lo ms legendario de la escena (todava no se le llamaba as porque no exista cosa tal, pero hoy se le podra llamar as a todos los que asisten a conciertos, coleccionan msica, elaboran una revista o forman parte de una banda). Y esos seres que siempre iban muy anocturnados llenos de taches y gabanes largos y guantes y chaquetas de motociclista y todo lo dems, eran insignes bebedores de cerveza, locos por cabecear y agitar sus melenas, por las ms bonitas muchachas y por las motocicletas de alto octanaje. Tener un tatuaje era realmente estrafalario, pero haba siempre quien luciera uno. De repente Quiet Riot vino a Bogot. Todos los metaleros colombianos esperbamos cualquier otra banda, pero no esta; no era tan brillante como Judas o como Maiden, pero era todo lo que bamos a tener. Se empez a rumorar que el guitarrista era capaz de romper los vidrios28
del Coliseo cubierto (donde al fin se presentaron), ya que la amplificacin iba a ser realmente portentosa. Y lo fue, pues ya nos habamos empezado a acostumbrar a los sonidos latosos de todas las bandas locales, entonces 25.000 vatios eran realmente el paraso. Sin embargo, sucedi algo que pensbamos que a la larga iba a beneficiar a todo el Rock nacional y es que la banda telonera sera Kronos (que ya tenan un buen recorrido en el mbito nacional y venan de Cali) y resultara tocando mejor, con mejor sonido y con mejor batera y baterista que los mismos prncipes experimentados en todas las arenas del Heavy (quin sabe qu grandes bandas habran teloneado Quiet Riot all en Estados Unidos o en cualquier otro lado?) Luego vendra desde Espaa (esto s que fue la locura esperada) Barn Rojo (Barn Rojo toc por primera vez en Bogot en 1987, Quiet Riot lo hizo en 1989 N.E.-) que para colmo dejaron un disco prensado en vivo, es decir, algo as como un Live in Bogot a la manera de las ligas mayores del Heavy, y entonces todos los metaleros de entonces hicieron un poquito parte de la historia viva y pura del Metal pesado mundial. Un da vino de Medelln la banda ms pesada que se haba escuchado jams en Bogot. Era Masacre. La voz haba cambiado radicalmente, al juzgar por el vocalista de posesas virtudes que esa noche estaba all, retndonos al pogo y repitiendo con marcado acento paisa: entonces qu, Bogot?Bien o no? y todos respondamos con un grito que nadie saba si era aprobatorio o qu; Alex Oquendo, el vocalista, inundado en una emocin que difcilmente ocultaba devolva un terrible y gutural: Qu energa tan hijueputa la de ustedes!. Antes de empezar algn tema, deca la frase que los hiciera famosos y que incluso lleg a ser impresa en una de sus camisetas promocionales de venta al pblico: Total, brutal, Death Metal. El Death Metal haba nacido y casi nadie en Bogot se haba dado cuenta. Masacre lo trajo en su ms cruda expresin y en un despliegue de cierto virtuosismo que todava merodeaba en las manos de los msicos, aunque esto haba sido propio ms del Heavy Metal que de cualquier otro gnero posterior. Todos nos empezamos a conocer con todos desde esa noche; y entonces no fallaba concierto en que no se viera un montn de caras conocidas; lo verdaderamente mejor de todos estos conciertos era la llegada a recnditos parajes de la ciudad diversificados en bodegas, en salones comunales, en empresas desocupadas o en salones de baile tomados por asalto. Nunca en barrios del norte. Todo siempre en la clandestinidad del sur o del occidente o de pronto del oriente. Y es que la mayora de las bandas eran originarias de estos mismos puntos cardinales. Casi nunca del norte. Aunque los del norte viajaban horas (y eran fcilmente identificables) para asistir a los conciertos del sur. Tenan que someterse! (era como un triunfo del sur, no?). Y entonces lo almibarado y atractivo de todo era buscar una remota direccin en el barrio Las Ferias, Bosa, Venecia, Galn, San Fernando, Zona Industrial o La Candelaria; haba que vestir de negro (era esa la usanza, por tanto era normal) y todo el mundo llegaba con su parche.
29
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
Eran noches en que los pulmones se calentaban con un cigarrillo o con un trago de brandy barato, o con ambas cosas. Noches de saludar y ser saludado, de mirar mal y ser mal mirado, de criticar el gobierno tanto como a los aparecidos, a los caspas y a los gomelos. Mi vida en el Heavy Metal comenz el mes pasado o hace dos semanas; no s nada sobre esto; que se me juzgue por mis dedos. Nazco en cada da. La noche me llena de insania y me revitaliza. La pregunta sigue abierta; indudablemente es por la experiencia (Ha experimentado usted?). Prosumidores mediticos En el registro terico, ms all de la experiencia, voy a apostar ahora que si las culturas juveniles fueron concebidas como espacios de libertad, de auto-creacin y de resistencia al biopoder (en muy diversas formas y grados), las nuevas tendencias marcan un fuerte repliegue en refugios mediticos y fugas por las ventanas. El cambio de poca se hace sentir especialmente entre las nuevas generaciones: Digitalizadas, convergentes, hipermedializadas. En el nuevo siglo las categoras han evolucionado y se han llenado de otros contenidos, de otras funcionalidades, de juegos de lenguaje, proponiendo relaciones que implican des-construirlas y pensarlas asociadas a las formas contemporneas de la socialidad. Es claro, que en el complejo y multiforme universo de las culturas juveniles contemporneas prevalecen las referencias al campo de la comunicacin-cultura, a los circuitos de produccin cultural, al mundo del consumo meditico juvenil activo (llmese pro-sumo). Los medios tienen presencia trasversal en las experiencias sociales y culturales de los jvenes. En Estados Unidos (USA), se calcula que un joven entre 8-18 aos pasa cerca de siete horas al da en relacin con medios electrnicos (tv, videos, computadores y videojuegos) adems de cine, libros, revistas y peridicos; algo parecido ocurre en Europa y Amrica Latina (ms de seis horas al da viendo tv, oyendo msica, con video juegos y el computador). En contraste, nuestras percepciones de los jvenes como categora generacional diferente tambin se forman en los medios. El baby-boom de la posguerra (1950-60) conlleva la expansin del consumo y la reconfiguracin del mercado laboral con el consiguiente poder de compra de los jvenes y la irrupcin del mercado juvenil (cine, discos, revistas, moda), toda una industria del ocio, la diversin y el estilo, que define un nuevo modelo de sociedad centrada en el uso de medios y las prcticas de consumo hedonista. Se configura as en los dos lados del Atlntico la cultura teenager que se percibe como sinnimo de la desaparicin de las desigualdades econmicas: Es la dorada juventud, vanguardia de la sociedad moderna, liberada, excitante, trans-clasista y prominente. Aunque las desigualdades de estatus permanecen y nunca desaparecen las influencias de clase incluso en los gustos musicales-, las nociones de una Cultura juvenil homognea e integrada domina la sociologa de estos aos.30
Durante los aos 70, con base en los trabajos producidos por el CCCS (the Centre for Contemporany Culture Studies) de Birmingham, y en particular a partir de Resistance through rituals (1976) de S. Hall y T. Jefferson, se hace una lectura neo-marxista de los jvenes y vuelve con fuerza la variable clase. Se enfatiza el estilo juvenil (apariencia, msica, lenguaje y gestualidad) como forma de resistencia juvenil contra la cultura dominante, con base en una posicin de clase. Los espectaculares estilos (Teddy boys, Mods, Skinheads), representan posturas simblicas de lucha contra las estructuras del poder, creando identidades oposicionales de carcter subcultural (vase el trabajo de Hebdige sobre los Punks como un estilo de revuelta, 1970). Nos interesamos ahora por la cambiante economa poltica de los medios juveniles, en los jvenes como un grupo de consumo distinto, en la segmentacin creciente de los mercados y las audiencias, en las diversas construcciones y representaciones de juventud, en los efectos de los poderosos medios, en las agendas polticas (en las cuales el joven es ledo con ambigedad y contradicciones), en las tensiones entre enfoques conceptuales diversos (economa poltica y estudios culturales), en la posicin de la agencia cultural y la creacin de sus propias culturas en medio de la sociedad de control, en las relaciones local/global interconectadas y mutuamente afectadas, en el impacto de las tic (tecnologas digitales) en la cotidianidad de los jvenes, en los circuitos de cultura (interseccin de procesos de produccin, formacin de identidades, representacin, consumo y regulacin), en la necesidad de construir mtodos de anlisis trans-disciplinarios y con multi-perspectivas, que den cuenta de la relacin de jvenes y medios. Los cambios culturales ocurridos despus de la segunda guerra mundial producen un verdadero sismo entre los jvenes y dividen el mundo en dos campos generacionales opuestos, hasta el punto que se habla de los aos 50 y 60 como las dcadas de los teenager (Lewis ubica en 1956 el explosivo descubrimiento de la identidad teenager). Los antecedentes se remontan al siglo XIX con el nacimiento de la industria del entretenimiento masivo apuntando a una clase media urbana con recursos econmicos y tiempo para el ocio, en la que se gesta el mercado de la diversin juvenil (music hall, ftbol, salas de juegos y baile, magazines, moda y cine). En USA, desde el siglo XIX existen esos centros de diversin y consumo para jvenes de ambos sexos y poco a poco accesibles a los trabajadores blancos y a los negros (restaurantes, barberas, cigarreras, bares, sastreras, teatros). Crecen mucho en los aos 20 y su expansin se consolida con el acceso de la clase media a la educacin superior, creando una cultura del campus (20% de la poblacin en edad escolar), primer modelo de cultura juvenil americana (fraternidades, bailes, cafeteras, etc.). La Depresin de 1929 golpea muy duro a esta poblacin y solo se recupera en los aos 40 con la economa de la guerra. En ambos lados del Atlntico los aos 50 y 60 marcan un gran crecimiento del mercado juvenil (manufacturas, publicidad e industrias mediticas). El teenager fue una creacin de los aos 40. La categora entra en uso en 1941 para denotar la novedad del joven consumidor que prioriza la diversin, el placer y el logro de31
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
sus deseos personales. Se trata de un nuevo grupo de consumo, con un grado de autonoma e independencia desconocido hasta entonces. Un caso ejemplar es el del mercado del RocknRoll (heredera del Rhythm and Blues, de origen negro), donde se produce la hibridacin de medios y culturas juveniles: Country y RnB, aura de rebelin y tonalidad sexual Su icono ser Elvis Presley, el rey de las ventas de discos, adems de 30 pelculas (Hollywood entra en el mercado). Tambin la tv produce muchos melodramas, comedias y nuevos formatos juveniles. Es importante tener en cuenta que este mercado no es equitativo: es prioritariamente blanco y de clase media. Los jvenes de clases trabajadoras (negros y latinos), crearon en paralelo sus propias culturas La cultura teenage se define esencialmente por ser de clase ociosa. La juventud se convirti en el modelo para el resto de la sociedad en mltiples esferas de la cultura, proponiendo un estilo de vida hedonista e independiente; divertido, libre y consumista (el Ford Mustang deportivo, muy exitoso en ventas, es su imagen entre hombres de hasta 40). Los afroamericanos entran en el mercado de consumo (al reclamar sus derechos y obtener empleos) hacia los 60. Ya en los 70 y 80, las tendencias demogrficas y la recesin econmica cambian las constantes del mercado juvenil; se hace notorio el desempleo y subempleo, y en los aos 90 la indigencia de muchos desclasados y marginales (tanto cultural como econmicamente). Sin embargo, han habido aos de relativa prosperidad en medio del declive consumista de la poblacin joven: el sondeo internacional de McCann-Erickson (The new generation, 1989), anuncia una nueva ola de jvenes post-permisivos en el perfil de variados nuevos consumos de la sociedad. Es as como el cine (salas mltiplex), tv va satlite (MTV en particular), CD y las tecnologas digitales (TIC), abren nuevos mercados muy lucrativos en el inicio del siglo XXI. Se est produciendo un cambio importante: de la era fordista de produccin masiva para mercados de consumo masivo, pasamos a una era post-fordista de produccin flexible para mltiples y diferenciados segmentos de mercado. En esta era juegan el estilo, la imagen y la prctica de mercadeo, asociados a especficos estilos de vida y nichos de mercado, relacionados con los variados y cambiantes gustos juveniles, ya no con una masa monoltica. El uso de sistemas de compra y envo va satlite, de la tecnologa digital, as como de nuevos sistemas de organizacin subcontratada o arrendada con micro-empresas, genera una economa fluida y descentralizada que desafa la creatividad y pretendida independencia de los empresarios. En el terreno de la msica este asunto es muy sensible, ya que las compaas pioneras en nuevos gneros y talentos, han sido co-optadas por grandes corporaciones mediante procesos de amalgama, patentes o asociacin, que les quitan su autonoma. Segn S. Nixon (1997) se percibe una creciente estetizacin de las industrias de consumo: Publicidad, diseo y mercadeo, en la medida que estas se convierten en eje de la venta de bienes y servicios. Los intermediarios culturales tienen como misin articular la produccin y el consumo, incorporando valor aadido a las mercancas para crear identificaciones ms cercanas con los productos o las marcas. El anlisis de mercados juega un papel esencial en la bsqueda de estar muy cerca del cliente, monitoreando sus actitudes y32
comportamiento, descubriendo los cambios de gusto. En esta lnea se destaca (retomando la investigacin pionera de E. Gilbert en 1950) el trabajo de Teenage Research Unlimited (Tru), fundada en 1982, que combina anlisis cuantitativo y cualitativo y sirve a 150 marcas tales como: Adidas, Gap, Nike, Tommy Hilfiger, Coca Cola Investiga la esencia de lo que quiere decir ser joven hoy, el sentido de lo que est cool, la fidelidad a la marca y las aspiraciones generacionales a todo color y con el mnimo detalle. A partir de la aparicin del libro Generation X (D. Coupland, 1991) se incorpora al mercado ese discurso acerca de una nueva cohorte de jvenes consumidores cuyas preferencias mediticas y apariencia cnica contrasta con el idealismo y relativa ingenuidad de los precursores baby-boomers. Tratar con quienes han desarrollado un saludable escepticismo frente a la publicidad y una relacin de amor/odio con los medios, suspicaces y crticos con las apariencias, exige otra actitud. Aunque se duda que todos estn tan alfabetizados en los medios, se trabajar en sofisticar la investigacin del mercado juvenil. MTV crea su propio centro de estudios etnogrficos y ello constituye el inicio de una especie de cacera mercadolgica que toma el pulso constantemente mediante combinacin de todas las herramientas metodolgicas conocidas (corresponsalas, fotoperiodismo, etc.). Tambin en los aos 90 aparece el mercadeo guerrillero, que asocia productos con rasgos de individualismo rebelde, usando la irona y formas subversivas de promocin (volantes artesanales, stickers y campaas de expectativas), rayando con lo ilegal. La cultura dejar de ser, si alguna vez lo fue, un asunto decorativo en medio del mundo material de las mercancas A travs de la tecnologa de diseo y del estilo, la esttica penetr el mundo de la produccin moderna (S. Hall, 1988). En USA se detecta tambin esa bsqueda de aparecer ya no como teenagers, sino como pre-teens, mediante la compra de objetos que sin importar la edad les hacen pensar actuar, parecercomo jvenes. En la industria de la tv desde los 80 se fragmentan las audiencias, intentando atraer televidentes de sensibilidad parecida. Se trata de estimular el mercado de la juventud intermedia apoyando la negativa contracultural de plegarse a normas de madurez y adultez. Lo que se hace evidente es que las fronteras de juventud y adultez se hacen borrosas y confusas; las identidades previamente aceptadas se reemplazan por la nocin de desarrollo continuo y provisional (devenires). La economa del empleo y capacitacin flexible y temporal juega un papel importante. La propuesta de Bourdieu en La Distincin (1984) puede ser iluminadora, cuando dice que despus de 1945 emerge una nueva forma de economa capitalista en la cual el poder y los beneficios dependen cada vez menos de la produccin de bienes, y ms bien de la continua regeneracin de los deseos de consumo. La nueva clase media (pequea burguesa) se distingue por la produccin y diseminacin de bienes y servicios simblicos (medios, moda), modos de vida con estatus, porque se dicen conocedores del arte del buen vivir, fundamentado en la nueva moral del placer. Los jvenes honorarios se identifican con una tica de la rumba y con cierto hedonismo definido como expresivo
33
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
La pelcula y posterior serie de tv britnica The Young Ones (1961), un musical ligero, resulta significativa al mostrar un mundo juvenil sin clases sociales, que solo buscan el placer y la diversin. Queda claro en ella que las representaciones que ofrecen los medios no reflejan la vida de las culturas juveniles sino una interpretacin sesgada ideolgicamente, imgenes construidas desde las significaciones y valoraciones socialmente compartidas (en este caso, el ideal consensuado de modernidad). Condensan temas y propuestas acerca de los jvenes vistos como una especie de vehculo metafrico donde se sintetizan los miedos y esperanzas del conjunto de la vida cultural, donde se percibe el cambio social y sus consecuencias previsibles. En dichas representaciones de los jvenes se percibe una recurrente dualidad: O se les exalta como los precursores del futuro prspero o se les atribuye la culpa de la bancarrota cultural. Se les presenta en uno de dos estereotipos: Como juventud-divertida o como juventud-problema. Particular atencin mereci la pelcula de Oliver Stone Nacidos para matar, considerada responsable de mltiples crmenes, copiados o inspirados en escenas de la misma, desde su lanzamiento en 1994. Muchos estudios cientficos han tratado de dilucidar los efectos de los medios en las audiencias, en particular en el comportamiento agresivo de los jvenes. Segn D. Buckingham la investigacin acerca de efectos invariablemente presta poca atencin al proceso social mediante el cual las significaciones son producidas y circulan: el significado se entiende como inherente al mensaje, trasmitido directamente a la mente y desde all al comportamiento del receptor. Como resultado, no hara falta investigar lo que este define como violento, o las diferentes formas en que ste produce sentido con lo que percibe. (1993). Al trabajar desde mtodos de investigacin cualitativa se entiende que las audiencias juveniles no son consumidores pasivos de los medios, que son capaces de comprender activamente los textos, formarse juicios y representaciones. Se concluye que las relaciones entre textos mediticos y consumidores son mucho ms complejas y multifacticas que modelos de simple causa-efecto directo. Mediante un estereotipo negativo de los jvenes, los medios han construido un conjunto de imgenes temibles que funcionan como un cuerpo simblico de amplias controversias, relacionadas con crmenes juveniles, violencia y licencia sexual y espantosos ndices de degeneracin social. En el sentido opuesto, los jvenes han sido presentados como la vibrante vanguardia del prspero futuro, la avanzada de una nueva era de libertad y diversin (la del mercado juvenil), la quintaesencia de la cultura del consumo, orientada al placer As en USA, la juventud de los Beach Boys californianos de los 60 encarna la imagen de la buena vida. El trmino teenager denota, ms all de un grupo generacional, una nueva marca de consumo liberado, desclasado y desvergonzadamente hedonista. Los Beatles son el emblema britnico de juventud que se exporta a USA. El optimismo liberal dejar gradualmente su lugar a partir de la irrupcin de la violencia racial, el desorden urbano y el cenegal de la guerra de Vietnam. Aparecen visiblemente34
los movimientos contraculturales, los estudiantes radicales, la cultura Skinhead todos condenados por los medios. Aunque el movimiento contracultural no fue homogneo, algunas de sus manifestaciones despertaron simpata, admiracin y fascinacin. Es el caso de los Rolling Stones y sus relaciones con las drogas, as como el impresionante concierto de Woodstock y el estilo hedonista de los hippies. Se proclama all un ethos libertino, un desarrollo de la subjetividad consumista que afirma paz y amor, placer y libertad, como sus insignias preciadas. Desde entonces (aos 60), las representaciones positivas de los jvenes se han hecho cada vez ms ambiguas y ambivalentes, coexisten las dos caras de la moneda, se han abierto a otras posiciones. El pnico moral que rodea el Punk (condenas pblicas a los Sex Pistols), sirve para dramatizar el amplio sentido de crisis y polarizacin social: Desempleo creciente, desorden pblico y malas relaciones en medio de una retrica post-guerra sobre crecimiento y cohesin. Representan las nuevas formas de ansiedad y terror (cerveza, nueva era, drogas sintticas) que amenazan la familia y la seguridad. Los aos 80 y 90 estn atravesados por problemas como el racismo y el abuso de las drogas. La representacin meditica de los afroamericanos promueve un pnico moral blanco, acusndolos de complicidad con la violencia y la pobreza endmica: Se tratara de una amplia estrategia poltica orientada a la construccin de ms prisiones y leyes represivas de las minoras de color y clase. El yuppie ser el prototipo de los 80 en lo que se refiere a ideales de consumidor empoderado, una nueva generacin de joven con mucho dinero en el bolsillo, muchas cervezas en la cabeza, muy poca auto-disciplina y menos responsabilidad en relacin con los dems A finales de los 90 ms que elogiosas o condenatorias, las representaciones mediticas de la juventud son equvocas y ambivalentes. Se habla de juventud en crisis. Crmenes con cierta espectacularidad se presentan en los medios como smbolos de decadencia, cometidos por una desgastada juventud, por unos adolescentes alienados y anmicos (no siquiera inmorales): es el caso de las pelculas de Linklater (Kids, Slacker); una generacin de iletrados mediticos y cnicos consumidores, representantes de la cultura posmoderna. El postmodernismo es un concepto nebuloso. Un conjunto de caractersticas culturales generadas por los profundos cambios sociales, econmicos y culturales de la ltima fase del siglo XX. Se hace evidente en transformaciones de orden poltico, re-estructuracin industrial y econmica, veloz desarrollo tecnolgico y meditico, significativos cambios en la familia y las relaciones sociales. En la nueva condicin las seguridades tradicionales colapsan, las certezas sobre supuestas verdades son objeto de escepticismo y duda. El estatus del conocimiento entra en crisis y solo restan ciertas sensibilidades estticas. Las categoras de tiempo y espacio se modifican en medio de la proliferacin de informacin y en consecuencia, la diferencia entre representacin y realidad desaparece, quedando en su lugar solo imgenes que circu35
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
lan. La saturacin de medios conduce a un xtasis comunicativo (Baudrillard ), se difuminan las reas conocidas y en la hiper-realidad meditica las fronteras se hacen cada vez ms borrosas. MTV se puede entender como una manifestacin perfecta de la esttica posmoderna. En la tv britnica hay numerosos ejemplos del estilo que rene irona, auto-reflexividad e irreverencia, una ambivalente combinacin de cinismo y encanto En USA son particularmente bien logrados The Osbournes (MTV 2002) a partir de la vida y obra de Ozzy Osbourne, parodiando los arquetipos y convenciones tradicionales de los medios; y la serie Beavis and Butthead (MTV 1993-96). Muestra en dibujos animados un par de chicos que pasan la vida viendo videos musicales en tv y los juzgan con dos categoras: cool o sucked. Son antisociales, destructores, sexistas, homofbicos, incapaces de mantener la atencin, con un mnimo de vocabulario, aburridos Son dos vidiotas posmodernos sumergidos en el mundo meditico de la hiper-realidad, sin identidad. El rapero blanco Eminem se convierte tambin en anatema por sus canciones y videos provocativamente violentos, llenos de irona y sarcasmo, que satirizan los arquetipos adultos de la juventud asocial. Sin duda los medios proveen entornos simblicos que influencian el comportamiento de la gente. Pero no se puede pensar desde el rgido esquema causaefecto, desde la predeterminacin de los mensajes. Las audiencias negocian activamente los textos y a partir de sus ambigedades y contradicciones, en ocasiones se apropian sus significaciones. El acceso a los medios y bienes de consumo por parte de las mujeres jvenes fue restringido en la medida que su vida est centralizada en el hogar (se habla de la cultura de dormitorio, lugar privilegiado de encuentro) y se controla su tiempo libre. En los aos 90 se empieza a estudiar su rol en la vida pblica como activas productoras de cultura. El fenmeno riot girl en los 90 (nacido en el Punk americano) se destaca como poderoso ejemplo de rebelda y agencia cultural entre mujeres jvenes, compromiso con cultura y poltica desde el DIY (Do It Yourself). Otra lnea explora la msica Dance como escenario de expresin femenina no-pasiva, con nfasis en el placer autnomo: El club se convierte en espacio para la aventura, la exploracin y el descubrimiento (apariencia hper-sexual, drogas, moda). Ejemplos de esto son Madonna con su concepcin de la feminidad y las Spice Girls (1996), producto convencional de la industria del Pop, pero representando cierta dulzura e inocencia, al lado de una corporalidad sexy, fuerte, poderosa, asertiva, independiente. Para algunos el mercado postmoderno del estilo en el que proliferan los medios y la cultura del consumo, hacen ms fluido y dinmico el tema de las subculturas juveniles. A. Bennet (2000) habla de neo-tribus, concepto capaz de capturar la dinmica y plural relacin entre jvenes y medios contemporneos. La categora es tomada del trabajo de M. Maffesoli, denotando la forma en que los individuos expresan su identidad colectiva mediante rituales y prcticas de consumo. No se forman a partir de los tradicionales determinantes estructurales, sino de sus consumos efmeros y cambiantes. As, dice Bennet, el consumo de msica popular no obedece a la conformidad con rgidos gneros subculturales, sino a re36
pertorios de gusto individual. As sucede, por ejemplo, con la Cultura club, el Dance music y el Rave en los 90, definidos por la fluidez y fragmentacin de los modelos de consumo meditico, sin un sentido concreto, ms bien por un libre flujo de imgenes. Muggleton (2000) considera que hemos entrado en la era post-subcultural, en la cual predomina una moda turstica de cambiar rpido y libremente de un estilo a otro, en un mundo en el que no hay autenticidad ni razn para credos ideolgicos, sino un simple juego de estilos. En vez de estrategias de resistencia, los nuevos estilos superficiales apenas son celebraciones colectivas de individualismo, una expresin bohemia de libertad de las reglas, las estructuras y controles, as como de la predicibilidad de los estilos convencionales. Hebdige es ms pesimista an: El poder subversivo se perdi, las subculturas han sido recuperadas e incorporadas al torrente mercantilista. O, tal vez nunca existi, porque siempre existi una relacin de intercambio a travs de los medios, y sin estos no hubiera sido posible su identificacin (Thornton, 1995). Las autnticas subculturas habran sido construccin de los medios; aunque sigan siendo fuentes poderosas de significado para sus integrantes, el capital subcultural conseguido por cada una define las jerarquas internas y el estatus, sino que tambin se distinguen colectivamente de los forneos. Sin embargo, los productos mediticos y las industrias culturales no tienen entero control sobre los jvenes, quienes se apropian, reinterpretan y subvierten los significados de los textos. No se trata ni de borregos ni de vctimas. Desde el enfoque de los estudios culturales es fundamental la propia comprensin de las prcticas culturales y usos de medios. En trminos de U. Beck (1992) vivir en medio de la sociedad del riesgo, en medio de desafos diarios, les lleva a buscar alguna estabilidad, a travs de una identidad basada en valores simblicos relacionados con los productos que consumen, percibidos a travs de los medios. Estas son configuraciones de agencia cultural muy diferentes a las de resistencia subcultural, incluso a las de la rebelin del consumidor (Fiske). Sin duda, los jvenes poseen una fuerza activa en la creacin de sus propios estilos, pero estos tienen que ver con un self individual ms que con una oposicin simblica. Tambin el consumo puede ser usado en este sentido rebelde. Grandes festivales de RocknRoll se multiplican por todo el mundo: Atraen millones de fans por sus sensibilidades culturales (muchas veces retro) ms que por su edad. Para F. Jameson (1984) este reciclaje del estilo es un indicador de parlisis cultural, muestra un mundo de pastiche, de nostalgias complacientes, simples imitaciones de fsiles histricos. Otros dirn que dichas prcticas de apropiacin e intertextualidad movilizan sentidos del pasado al presente. Y flujos de textos mediticos y formas culturales del oeste al este, del norte al sur, en los que adquieren nuevos sentidos locales en la vida de los jvenes. La calificacin de imperialismo cultural simplifica excesivamente el anlisis del acceso desigual;37
Historia, memoria y jvenes en Bogot
Jvenes en Colombia y en el mundo global
las audiencias locales reconfiguran activamente las imgenes, textos y productos globales. Las teoras contemporneas de la globalizacin, con frecuencia abstractas, sugieren que los cambios globales han afectado no solamente las relaciones sociales y las redes, sino tambin las experiencias de tiempo y espacio. Para A. Giddens (1990), es claro que la gran ampliacin de las conexiones mundiales ha disuelto las conexiones fijas entre tiempo y lugar, las relaciones de larga distancia se perciben cercanas. La distanciacin ha movido un proceso de crecientes desajustes en las relaciones entre el contexto local y las necesarias reestructuraciones en el global. Segn D. Harvey (1989) lo que est ocurriendo es un proceso de compresin del tiempo-espacio que expande las relaciones a lo ancho del mundo y se explica como una nueva fase de organizacin del capitalismo. El desarrollo de la tecnologa de comunicaciones juega un importante papel; se trata de lo que llam Mc Luhan la emergencia de la aldea global, la constitucin de una amplia red de cambios sociales, econmicos y polticos. Ha requerido la liberalizacin de los controles econmicos y las desregulacin del mercado. En paralelo, podemos reconocer la irrupcin de grupos de jvenes alrededor del mundo compartiendo actitudes, gustos y sensibilidades (se constata en grandes encuestas); dichos grupos de diferentes nacionalidades son ms parecidos entre ellos en trminos de sus actitudes y comportamientos (consumistas y comunicacionales) que lo son con sus compatriotas. An as, segn otros estudios, las desigualdades y diferencias persisten en el mercado global y ms que participantes en una cultura juvenil estandarizada, los jvenes del mundo permanecen ramplonamente divididos en trminos de oportunidades vitales relacionadas con salud, poder a partir de las variables sociodemogrficas clsicas. El mundo contemporneo es profunda y crecientemente dispar en relacin con medios trasnacionales y comunicacin. H. Schiller habl desde los aos 60 de imperialismo cultural, especialmente desde USA, a travs de su estrategia de explotacin neocolonialista y manipulacin ideolgica. Sin embargo, ms que una poltica explcita, los principales agentes de la homogenizacin cultural han sido las corporaciones trasnacionales y sus imperios mediticos de base. Nike y Hilfiger imponiendo sus marcas se apropian de los estilos, actitudes e imgenes de las subculturas juveniles. Un claro ejemplo lo tenemos con la explosin de Beatlemana como fenmeno internacional siguiendo el modelo meditico americano. Conforme a R. Robertson (1995) la glocalisacin conduce a una situacin en la cual las formas culturales originarias de occidente se moldean para audiencias y condiciones locales, siguiendo la filosofa de piensa global, acta local (recordemos el modelo MTV ). No se trata, pues de simple homogenizacin, es ms bien un agregado o red de flujos compuestos de medios, tecnologa, ideologa y etnias que se mueven en diferentes direcciones, sin un centro o una periferia claramente definidos (A. Appadurai, 1996). Las audiencias locales y regionales reconfiguran los productos de la cultura globalizada. No los miran como imposiciones del imperialismo cultural americano sino como smbolos positivos de libertad y modernidad, como la realizacin de la utopa de la abundancia mate38
rial, en contraposicin a la austeridad local. Para los jvenes proletarios, paradjicamente el estilo yankee ofrece un sentido de valor, individualidad y empoderamiento. Casos notables son: los jeans Levis y Coca-Cola, el insolente atuendo de los pachucos mexicanos, o el irrespetuoso y blasfemo de los Teddy Boys londinenses, o el subversivo Stilagi de los rockeros rusos. En la dinmica cultural conservadora del Mxico de los 50, el Rock era condenado por inducir al desmadre. En los 60, se hace explcita la irrupcin de formas rebeldes (tildadas de valores extranjeros), de los jipitecas contraculturales y de nuevas formas de ser mexicano a partir del movimiento estudiantil en disenso y lucha contra el gobierno autoritario. Los chavos banda de los 80 asumen la protesta barrial desde opciones de lumpen-proletariado Punk, donde se plasman la pluralidad de identidades generacionales y nacionales. Algo similar ocurre con la msica Rai en Algeria, sntesis de la tradicional folclrica y del Pop occidental, donde se expresa la ambivalente dualidad en la identidad juvenil algeriana. O los Bosozoko japoneses, tribus de veloces chicos en bicicletas, clanes subterrneos de Punk, consumidores de hamburguesas y onigiri O los jvenes de Katmand, sometidos a la exclusin global y conectados con el mundo a travs de los medios (videos, cine, revistas). Las modernas culturas juveniles no se forman aisladamente sino a travs de complejos procesos de conexin, interfases e interrelaciones. Sus formas culturales son el producto de la interaccin comunicativa digitalizada En 1997 se funda en Manhattan el nightclub Mutiny, que ejemplifica las dinmicas interconexiones de la cultura juvenil contempornea, bajo el lema: insurgencia musical a travs de las fronteras. Pone en escena msica electrnica del sur de Asia (tambores, HipHop, msica folclrica de India). Las modernas culturas juveniles no se localizan en la esencia pura de una etnia o cultura, sino que amalgaman identidades locales y globales. Los continuos intercambios y fusiones constituyen una gran experiencia diasprica, reconocible por la heterogeneidad y diversidad, por la hibridacin y la interseccin de mltiples subjetividades (Hall, 1990). El concepto de lo local se ha usado para referirse a lo nacional, o para denotar particulares espacios urbanos o rurales con determinada ubicacin geogrfica. En contraste, recientemente se entiende como un territorio atravesado por gran variedad de diferentes identidades y significados, procesos sociales y experiencias. Bennet (2000) argumenta que la msica popular es una va importante que usan los jvenes para establecer un sentido de identidad local: Fbricas cerradas, avenidas y plazas, se han convertido en sitios de danza o de skaters, apropiados por culturas que construyen all sus narrativas urbanas, indiferentes formas, segn el contexto. Tal vez el ejemplo ms interesante es la cultura Hip-Hop. El antecedente del Rap es la potica oral verncula, improvisada, de origen afro-americano. Fue politizada en el sur del Bronx neo