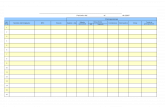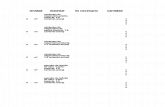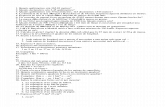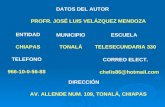Histor2
-
Upload
ingmariela -
Category
Documents
-
view
226 -
download
1
description
Transcript of Histor2

Autor: Cardozo, Armando Año: 1999. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia Título: “EVOLUCION DE LA INVESTIGACION AGROPECUARIA EN BOLIVIA” Libro: Publicación Digital Saberes Bolivianos 2012

EVOLUCION DE LA INVESTIGACION AGROPECUARIA EN BOLIVIA
Armando Cardozo
Académico de Número
Culturas Antiguas La actividad agropecuaria de Bolivia no ha sido la más importante en Bolivia despues del dominio de aymaras, quechuas y otras culturas nativas. Estos han sido pueblos netamente dependientes de la caza, la pesca, el cultivo de plantas y animales, posteriormente organizados en sistemas agropecuarios. Su propia naturaleza y su conducta regida por las leyes sustanciales (sobre todo el amor a la Madre tierra, la Pachamama) contribuyó a crear una cultura netamente agropecuaria. Posteriormente, arrastrados por la economía minera y petrolera, casi todo el esfuerzo y la atención se encausó por estas fuentes primarias de produccion extractiva. Este ha sido el principal quehacer de Bolivia antes y despues de su nacimiento hasta el presente. La cultura tiwanacota (hasta el año 800 d.de.C.) trascendió a la cultura quechua hasta la incursión de la Colonización española. Los tiwanacus establecieron las primeras innovaciones en el conocimiento y tecnología agrícola, como producto de la ciencia tiwanacota. Los sistemas de riego, el cultivo en terrazas, el control de heladas con cultivos casi hidropónicos (sukakollos), el terraceo en cultivos de pendientes, el control de las aguas para evitar la erosión, la selección genética de semillas y plantas, la domesticación y selección de animales, etc. son el producto de la ciencia y tecnología pre-hispánica. Se ha avanzado en el estudio paleontológico é histórico de la ciencia y tecnología tiwanacota é incaica, pero no lo suficiente como para considerar que se la conoce en su verdadera dimensión. La falta de documentos esritos impide adentrarse en la inteligencia de los pueblos anteriores a la colonización. Pero, los rasgos conocidos hasta ahora muestran su capacidad para haber dominado las técnicas agropecuarias. Durante la Colonia, el conocimiento científico y tecnológico de la agricultura, no fué motivado para avanzar. Las políticas de los conquistadores se oponían al avance de lo nativo cuando lo que primaba era la imposición de lo introducido. Esa fué la política universal de las fuerzas dominadoras y la suerte de los pueblos dominados. Así, nada más se hizo en el avance hacia la verdad en ésta área. Y, de España, solo se trajo instrumentos que fueron apropiados en la Península, incluyendo semillas y las diferentes especies de ganado. El conocimiento en la Colonia La invasión española y las políticas de destrucción de los dominios y culturas avasallados no medraron lo suficiente para destruir toda la ciencia nativa acumulada hasta entonces. Superando todo cuanto obstáculo impedía a la cultura nativa, no pudo contra ésta el conocimiento importado. La resistencia fuè casi de dos siglos. Posiblemente, el ambiente conquistado era inaccesible a conocimientos de otro estilo ó naturaleza; España dedicaba especial atención, en ésa época, a las ciencias puras y aplicadas (Mesa y Gisbert, 1954). Entretanto, la cultura científica, sin lenguaje

escrito conocido, en América, se agitaba más en el área de las prácticas tecnológicas. Muchas prácticas é instrumentos para la agricultura se introdujeron y adaptaron. Pero, en conocimientos más avanzados, hasta entonces, por la cultura nativa, sobre las especies vegetales y animales de las tierras conocidas, poco ó nada se logrò.. En comparación, los conocimientos sobre otros temas, distantes de la agricultura, si elaboraron pensamientos propios y adaptados para la realidad colonial. Asi, la química y metalurgia, gracias al Padre Barba, residente en Tarabuco, contribuyó enormemente a conocer los minerales. El P. Barba escribió un libro con sus experiencias que se publicó en Madrid en 1640 (Mesa y Gisbert, 1954). Los mismos autores señalan que en el campo de la medicina, la ciencia ganó mucho de España y se estableció firmemente en la Universidad de Sucre. Otras referencias sobre esta materia las describe Condarco (1978). Fines del Siglo XVIII La cultura agropecuaria tenía muy poca vida propia. El entorno no favorecía. La época tenía una economía dependiente de los metales, a ellos se dedicó el pensamiento, la acción y la inteligencia. La medicina atrajo misiones de la metrópoli para enseñar y discutir y se crearon escuelas para la exerimentación y enseñanza. Pero, la agropecuaria se satisfizo con los conocimientos propios,introducidos y acumulados. La cultura había adquirido el hábito de no prestar ninguna atención a la rica biodiversidad vegetal y animal del territorio dominado. La Universidad no prestó atención a la agricultura, sus objetivos eran la filosofía, la medicina (“verdadera novedad de ultramar”, Condarco, 1978, p. 225). Por la medicina, quizás por aproximación, se llegó a promover la práctica de la medicina tradicional y la investigación de plantas medicinales. La botánica se convirtió en la ciencia instrumental para desentrañar la riqueza de los vegetales nativos, todovía muy poco conocidos. En los albores del desarrollo de la ciencia agropecuaria, sin constituir una excepción, las conquistas son debidas a la acción de individualidades superiores nacidas en la tierra que se formaba como nueva República. Aunque para la medicina se establecieron escuelas y debates, los otros temas no tuvieron oportunidad ni apoyo para progresar. Las inteligencias de la época se cultivaban solas. El ambiente de positivismo racional les encausó a buscar y experimentar en los aspectos más reales; la naturaleza estaba para ello. Los investigadores de la época eran sobre todo enciclopedistas que se iniciaban con la astronomía, la geología y la paleontología. Mas allá, avanzaron hacia la zoología y botánica y todo aquello que el racionalismo positivista podía encajar en su modo de creer y pensar. Este procedimiento era el tamiz para seleccionar las mejores inteligencias y capacidades para desarrollar la ciencia local. Las individualidades crecían preponderantemente aisladas. No se conoce intercambios ó agrupaciones tan fuertes como las Sociedades Histórica y Geográfica de Sucre y Potosí. La Paz, tenía la suya (fundada en 1889 y refundada en 1896), que amalgamaba los conocimientos sobre los recursos naturales renovables. En este campo de las ciencias naturales, resaltan con letras doradas, Agustín Aspiazu, Belisario Díaz Romero, Emeterio Villamil de Rada (estudioso de la Cinchona calisaya), botánicos orientales como José María Bozo (El Diógenes boliviano) y Rafael

Peña (“Flora Cruceña”) y en otros ambientes, Manuel Montalvo (1816-1877) y el notable boliviano Manuel V. Ballivián. Expediciones y Misiones Extranjeras Otro motor para el cambio y elevación cultural, fué la influencia de lo que se investigaba y conquistaba más allá de las fronteras y, más propiamente, “allende los mares”. Esta corriente alimentó a Bolivia através de los viajeros científicos y las misiones y expedicionarios; estos transmitieron conocimientos é interés a los discípulos nativos. Enseñaron in situ las formas de conocer la anatomía y taxonomía vegetal para para enmarcar en los cánones establecidos por Linneo. Estas y otras novedades y enseñanzas trajeron los expedicionarios. Soux Muñoz Reyes (1980) refiere a 5 Misiones Científicas Francesas en América del Sur, tres de las cuales se ocuparon de los recursos naturales y productos agropecuarios. Estas eran: La Misión D’Orbigny (1826-1834), la Misión Crevaux (1876-1883) y la Misión Crequi Montfort-Senechal de la Grange (1903). No solo el descubrimiento de los materiales encontrados sino la relación depurada, el análisis, la clasificación y la publicación gratuita ofrecieron como información del patrimnio nacional. Algunos científicos bolivianos trabajaron adjuntos a los extranjeros. Ya se indicó que José María Bozo fué un discípulo aprovechado de Alcides d’Orbigny y quien le llamaba el “Diógenes boliviano”. Larga es la lista de los expedicionarios que llegaron a Bolivia; el primero y uno de los más fecundos y conocidos fué Alcides d’Orbigny (1802-1857). Dedicó a Bolivia y el norte argentino, cinco años de caminatas y excursiones para asimilar experiencias y distribuir conocimientos. Su versatilidad le llevó a conocer la paleontología, geología, botánica, zoología, lenguas, sociología de los dominios de lo que sería Bolivia. Así, este galo, conoció de Bolivia más que la mayoría de los bolivianos. Su contribución ha sido una de las vetas más importantes para el estudio de la naturaleza de Bolivia. Azara (1802) y Agassiz (1876) como individualidades y Menegaux (1913) y Neveu-Lemaire Grandidier (1908), integrantes de Misiones contribuyeron con sus conocimientos, en el área de zoologìa (Cardozo, 1970). Muchos tiempo despues, el Profesor Luis Terrazas, publicó (1934) el Primer Catálogo de Aves Bolivianas. Haenke (1761-1817), otra notable individualidad, llegó, vivió en Cochabamba y enseñó sobre la flora boliviana. A su sombra, tambien se alimentó de conocimientos, Jose María Bozo. Tadeo Haenke descubrió al mundo la existencia y utilidad de la botánica, refirió con interés las maravillas de la quina y la coca, de las plantas medicinales y de muchas otras especies. Pero, la capacidad de Haenke no se limitó a los conocimientos sobre botánica, el abarcó otras áreas del conocimiento en sus viajes por Bolivia (Ovando-Sanz, 1974). Como Tadeo Haenke, llegaron al país muchos científicos para conocer la compleja y rica naturaleza de todos los espacios de la geografía que habría ser despues Bolivia. Martín Cárdenas El año 1821 llegò a Bolivia la Misión The Mulford Biological Exploration que incorporó en su equipo de investigadores al Dr. Martín Cárdenas, entonces de 22 años de edad. Esta Misión se ocuoó principalmente de la recolección é identificación de material vegetal y sobre todo de papas bolivianas. El sabio Cárdenas hace una pormenorizada relación del viaje por el Oriente; trabajó muy cerca del Prof. Henry M.

Rusby (Cárdenas, 1973). Pero Cárdenas tiene muchas experiencias relatadas sobre casi una decena de botánicos que recorrieron el territorio de Bolivia. Los escritos del Dr. Cárdenas se han publicado en la Revista de Agricultura, de la Facultad de Agronomía de la Univerisdad Mayor de San Simón de Cochabamba. Se han publicado bibliografías sobre esa revista universitaria (Cardozo, 1996) y sobre la actividad científica del Dr. Cárdenas (Gioda y Arrázola, 1999). Sobre las actividades y biografía del Prof. Martín Cárdenas se han escrito muchos documentos de gran importancia y trascendencia. Este sabio boliviano es la máxima gloria epónima de la botánica de la primera parte del Siglo XX. Una reunión internacional se celebrará en 1999 para celebrar el I Centenario de su nacimiento. El Sabio ha brillado en el conocimiento de la flora económica boliviana con especial énfasis en las familias Solanaceae, Cactaceae y Amarilidaceae ; según Gioda y Arrázola, habría propuesto la clasificación de 180 sps. de Cactus, 7 especies de Anaryllis y 26 papas silvestres nuevas para clasificación. Empero, este es solo una de las facetas del botánico boliviano. Fué Consultor Internacional y del Gobierno de Bolivia, Catedrático, Rector de Universidad y autor de muchos artículos científicos. Coadyuvaron la labor del Dr. Cárdenas muchos discípulos, entre ellos, Andrés Uzeda, Humberto Gandarillas, Julio Rea, Ana María Krüger, Segundo Alandia Borda. La Investigación Institucionalizada La investigación agropecuaria en Bolivia se ha organizado y desarrollado en moldes y épocas similares a los de los demás países latinoamericanos (Trigo, 1990). Latinoamérica, como región, transfirió a cada país caracteres generales que determinaron la marcha de la historia de su ciencia y tecnología, aunque en diferentes niveles de acuerdo a la estructura y dinámica de cada país. Sin embargo, en cada país hubieron antecedentes resultantes de aconteceres económico-sociales específicos. En Bolivia, la organización del Primer Ministerio de Agricultuta en 1905, motivó a pensar en la utilización de los recursos naturales y en la geografía agrícola, en general. La Oficina de Estadística y Geografía, bajo la dirección del gran boliviano Manuel V. Bollivián, entre 1898 y 1904, descubrió y mostró los ricos patrimonios vegetales y minerales de los Territorios de Colonias y en las zonas agrícolas más habitadas. Ballivián, con su ex-Oficina de Estadística y Geografía y en su condición de primer Ministro de Agricultura y Colonias (1905), propugnó la prioridad de conocer y utilizar los recursos naturales. Gran organizador y bibliógrafo de convicción, edito el Boletín y la Revista de su Despacho ministerial. En ellos incluyó toda la información venida de la Amazonia boliviana con las referencias a los recursos de quina, coca, caucho, almendras y de las especies forestales. Tambien dedicó campo y tiempo a los minerales que se guardaban en el subsuelo oriental. Sendos artículos sobre el oro contribuyan a mostrar los valores físicos del territorio boliviano. Además, se establecieron inventarios de las cosechas y extracciones y aplicaban los impuestos para fortalecer las arcas nacionales. El Jardín de Aclimatación

Las recursos agrícolas y pecuarios nacionales no resultaban atrayentes al Ministro Ballivián, porque eran naturales, poco conocidos y no mejorados. Ballivián, vivió en Inglaterra y Francia, y conocía los avances tecnológicos de Europa, por entonces, los más avanzados del mundo. Como en muchas ocasiones posteriores, el afán innovador del primer Ministro de Agricultura le movió a introducir germoplasma, tecnología é investigadores. Ballivián movilizó sus influencias con el Gobierno belga y se interesó por Ingenieros Agrónomos graduados en Gambloux; eran profesionales altamente prestigiados en Europa. Y su Ministerio contrató a los Ingenieros D. Fernando Mercy y José Cornachia, de nacionalidad italiana, nacido en Brescia pero tambien graduado en Gambloux (Bélgica). Además, incorporó al Ministerio al italiano Dr. José Torregiani, Médico-Veterinario y Profesor de Zootecnia; al Ing. E. Marchant I, con experiencia en cliamatología, a los Ing. José Aranibar y E. Marchant . Atrajo tambien como Asesor al Dr. Otto Buchtien, prestigioso botánico con trabajos realizados en Bolivia. Con este grupo de asesores, estableció el Jardín de Aclimatación., destinado a cuidar todo material genético vegetal importado para aclimatarlo a las condiciones de La Paz. En el Informe al Congreso Ordinario de 1907, el Ministro Ballivián, informó que “en esta ciudad ha logrado el Ministerio establecer un Campo “Experimental de Aclimatación y Ensayos”, destinado a dar una idea práctica del cultivo “moderno ´instruir a nuestros agricultores en el manejo y aplicación de los útiles y “máquinas de agricultura. En este mismo local se darán lecciones a los individuos del “Ejército y a los particulares que deseen dedicarse a esta profesión”. (Ballivián, 1907) Como es normal, la aclimatación es un proceso largo; no se conocen resultados prácticos de las buenas intenciones de este proyecto gubernamental. Posiblemente, aunque sin evidencia documental, algunas especies fueron vides para las propiedades del Valle de Camargo en Chuquisaca. El Ing. Fernando Mercy se dedicó a ésta producción en ésta región. Escuelas y Estaciones Experimentales Privadas El Gobierno del Gral. Ismael Montes transfirió, en 1913, el Ministerio de Agricultura a otra dependencia del Estado. Por Decreto de 26 de febrero de 1920, el Gobierno creó la Dirección General de Agricultura y Ganadería, adjunto al Ministerio de Educación. Entre sus atribuciones estaban las de crear Escuelas y Estaciones Experimentales. Este propósito no se cumplió de inmediato, sino en 1936. El conflicto bélico de Bolivia, en el Sudeste con la República del Paraguay, postergó estas actividades. La post-guerra tuvo el efecto de agilizar todo tipo de actividades para reponer los daños sufridos y combatir el pesimismo por el territorio perdido. En el campo del desarrollo agrícola, el afán gubernamental llevó a organizar las Estaciones piloto junto a Escuelas para capacitar técnicos de campo. En el ámbito privado, los propietarios rurales, organizados en la Sociedad Agropecuaria del Altiplano, establecieron la Estación Experimental “El

Cóndor” en la Hacienda Quentavi, Provincia Los Andes, en enero de 1935. Fué un notable esfuerzo de dos líderes, D. Eloy Rovira y D. Carlos Eulert. Por otra parte, en Cochabamba y en Tupiza (Potosí), los mineros Simón I. Patiño y Carlos Víctor Aramayo potenciaron sus Haciendas de Pairumani y Chajrawasi, respectivamente. Las dotaron de nuevas tecnologías, pero, sobre todo, importaron y adaptaron recursos genéticos vegetales y animales. Destacaron las razas Holandesa y Jersey, los ovinos Hampshire y Oxford, cerdos y equinos, de excelente calidad genética, que se introdujeron al país. Los resultados de esas introucciones, animales y semillas, hasta ahora tienen efecto en el mejoramiento animal y vegetal. En Cochabamba, la Fundación Simón I. Patiño estableció el Centro de Pairumani para la investigación de maíz y leguminosas, ganado lechero y forrajeras. El impacto económico logrado por este Centro es determinante en el desarrollo de la producción nacional de maíz, semillas de leguminosas y su rhizobium. Este Centro constituye un núcleo importante de investigación de los productos indicados y en la formación de profesionales para el post grado. La Algodonera Boliviana S.A. apoyó la investigación en algodón entre los años 1951-1958 para fortalecer la industria nacional. En un período posterior, 1965-1975, la producción se exportó gracias a los avances en conocimiento del cultivo industrial del algodón. El Centro de Investigaciones Forrajeras (CIF), organizado por la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba), consiguió producir, acopiar y comercializar importantes volúmenes en la década de los años ‘70. Se convirtió un proveedor de tecnología y material genètico para los Valles y Altiplano. Posteriormente, la experiencia adquirida en Santa Cruz, le habilitó para producir y exportar semilla de pastos tropicales. Granjas Experimentales En la estructura del II Ministerio de Agricultura (1940) se creó la dependencia encargada de las Granjas Experimentales. Esta tarea se debió a la capacidad de los primeros profesionales bolivianos: Ings. Alejandro Avila, Ernesto Aponte Jimenez, Nestor Suarez Mejía y el Agr. Antonio Bravo Echazú. A estos profesionales se les encomendó la organización de las Granjas Experimentales de Tarija (El Tejar), Santa Cruz (Palermo), Beni (Lomas Suarez) y La Paz (Chulumani), respectivamente. En Tarija, se dedicó la Granja prioritariamente a contener y contrarrestar la erosión de los suelos; en Santa Cruz destacó la introducción de raza Holandesa para la producción de leche; en Trinidad, además de las labores de promoción, se fundó una Escuela Práctica de Agricultura que mal funcionó dos ó tres años. La Granja de Chulumani se destinó a la asistencia técnica para favorecer la agricultura de cítricos, café y otros de esa región yungueña. Apoyo Técnico Internacional Como resultado de las Misiones norteamericanas Kemmerer y Keenleyside de la década de los años ‘30 y ‘40, se firmó un Convenio con el Gobierno norteamericnao en Abril de 1943. El Convenio tenía el objeto de fortalecer la producción é investigación agropecuaria.

Contrapartes bolivianos de este Convenio fueron la Corporación Boliviana de Fomento y el Ministerio de Agricultura. En virtud de este Convenio, el Ministerio de Agricultura organizó las Estaciones Experimentales de La Tamborada y “General Saavedra”, en Cochabamba y Santa Cruz, respectivamente. Asimismo, se estableció el Programa Quinua para la producción de semilla y fomento a la producción de este psudocereal. Este programa nacional fué organizado y sostenido por investigadores bolivianos, entre ellos, el Ing. Abel Coronel Carvalho. Este investigador tuvo relevancia en el establecimiento del Programa de Trigo en la Estación Experimental de la Tamborada. Otros investigadores contribuyeron al fortalecimiento de la investigación agropecuaria: Ings. Humberto Gandarillas Santa Cruz, Segundo Alandia Borda, Augusto Valdivia Altamirano, Eduardo Rodríguez Angulo. Por su parte, la Corporación Boliviana de Fomento organizó la Estación Experimental de Belén para dedicarla a la investigación forrajera, de granos andinos, nativos ó naturalizados, papas y cultivos andinos. Además, estableció los Centros Ganaderos de Reyes y Todosantos, en el Beni y Santa Cruz, respectivamente. Estos Centros estaban destinados a la introducción y desarrollo de nuevas razas de bovinos. Servicio Agrícola Interamericano Como corolario del Convenio de Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica, en 1949 se instauró el Servicio Agrícola Interamericano (SAI) que funcionó hasta junio de 1965. El SAI constituyó la Institución más potente, por el apoyo político, técnico y económico de los Contrapartes. En su estructura institucional se establecieron las Divisiones Técnicas de Investigaciones, Extensión Agrícola, Crédito Supervisado y Facilidades Desembolsables. Operó en todo el ámbito del territorio boliviano, excepto Pando. Se organizaron 2 Institutos de Investigación, 12 Estaciones Experimentales, 6 Centros de Demostración y 4 Viveros Experimentales. Los impactos del SAI son muchos. Podrían destacarse, principalmente, los impactos en la producción de caña de azúcar, arroz, frutas, café; desarrollo de la avicultura, porcinocultura y lechería en Cochabamba y ovinos y camélidos en la zona andina, y en la producción de carne en Santa Cruz y Beni. Organizó la Biblioteca más importante; posteriormente, unida a la Biblioteca del Ministerio de Agricultura, que actualmente consituye la Bibliorteca Nacional “Dr. Martín Cárdenas H.”. El SAI concluyó sus operaciones en Junio de 1966 y sus servicios y bienes transferidos al Ministerio de Agricultura Los órganos de investigación fundados por el SAI y que mantuvo el Ministerio de Agricultura (1969) fueron los siguientes (Cuadro 1): __________________________________________________ Cuadro 1. Centros de Investigación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura (1969). ______________________________________________________________________

C e n t r o s Localización Año ______________________________________________________________________ A. Institutos, Estaciones Experimentales, Viveros y Centros Ganaderos 1. Instituto Boliviano de Cultivos Andinos Patacamaya 1967 2. Instituto Nacional de Biología Animal * La Paz 1962 B. Estaciones Experimentales 1. Estación Experimental Agrícola de Belén Omasuyos, La Paz 1945 2. Estación Experimental “General Saavedra” Santa Cruz 1947 3. Estación Experimental “La Tamborada” Cochabamba 1948 4. Estación Experimental de los Trópicos Riberalta, Beni 1952 5. Estación Experimental Ganadera Patacamaya 1958 6. Estación Experimental de Trinidad Trinidad, Beni 1961 7.Estación Experimental Chinoli Potosí 1962 8. Estación Experimental Chipiriri Cochabamba 1962 9. Experimental Agrícola de Papas Toralapa Cochabamba 1962 10. Frutícola San Benito Cochabamba 1963 11.Estación Experimental de Coroico La Paz 1969 C. Viveros Experimentales (Mantendos por el SAI) 1. Irupana, Sud Yungas La Paz 1941 2. Chulumani, Sud Yungas La Paz 1943 3. Caranavi, Nor Yungas La Paz 1961 4. Tarija La Paz 1961 D. Centros Ganaderos de Demostración 1. Santa Ana Beni 1962 2. Magdalena Beni 1962 3. San Javier Beni 1962 4. Muyurina Santa Cruz 1963 ______________________________________________________________________ Se mantiene en actividad el Instituto Nacional de Biología Animal, dependiente de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura. Este Instituto se encargó de la fabricación de vacunas. Fué fundado en 1960 por los Médico-Veterinarios Humberto Céspedes, Carmelo Caballero, Mario Zambrana y Angel Gutierrez. La Universidad Técnica de Oruro transformó en 1983 su Instituto Agronómico de Condoriri en Estación Experimental. Este centro dedica su capacidad a la investigación en ovinos, camélidos, bovinos de leche. La Corporación Boliviana de Fomento estableció por pocos años la Estación Experimental de Villamontes, dedicada a la investigación y cultivo del algodón.

Las Fuerzas Armadas, para el desarrollo del territorio de Abapó-Izozog creó la Estación Experimental “6 de Agosto”, dedicada a la investigción de los cultivos de soya, arroz, pastos y los proyectos de irrigación del Río Grande. El Cap. Ing. Armando Gómez entregó toda su capacidad a este proyecto; lamentablemente, su deceso en un accidente de aviación en Tomonoco, privó al Ejército de su valioso concurso. En 1997, la Escuela Militar de Ingeniería dedicó la Granja Militar de Chulumani como laboratorio de investigación en biotecnología, estación experimental y centro de prácticas de la Carrera de Ingeniería Agronómica. Este Centro Militar de Investigaciones Agropecuarias se propone apoyar el desarrollo de la zona yungueña y el norte del Deparamento de La Paz. Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria En el año 1975, por gestiones de los Ings. Gover Barja, Humberto Gandarillas, Eduardo Rodríguez y Simón Riera, del Ministerio de Agricultura, el Supremo Gobierno creó el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) con ámbito en todo el territorio boliviano, excepto el Departamento Santa Cruz. En la misma época se creó el Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical (CIAT) para el Departamento de Santa Cruz. Ambas Instituciones de Investigación se fundaron contemporaneamente con los otros Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria de América Latina. El valioso y meritorio esfuerzo de la Ayuda Americana se fortaleció con la decisión del Ministerio de Agricultura y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El IBTA potenció la actividad de la investigación y transferencia de tecnología en todas sus unidades. En 1990, recibió el apoyo del Banco Mundial para intensificar sus programas de investigación y transfirió la extensión agrícola directa a la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, proyectos de desarrollo, etc. Hacia la Investigación privada y Mixta La nueva política del Estado de incentivar a la iniciativa privada y abandonar tareas que le competen pero no puede financiar, se está encarando con otras iniciativas. La experiencia con Centros de Investigación privados y mixtos, en el exterior é interior del país, está sugiriendo la posibilidad de encomendar a Fundaciones la tarea de la investigación agropecuaria. La idea resulta muy alentadora, porque la investigación continúa como una actividad importante y porque merece aún alguna atención del Estado. Alienta tambien que la investigación se aleje del ámbito de la política partidaria ó de las influencias nocivas de intereses alejados de la investigación. Sin embargo, es lamentable que el Estado no sostenga confirmeza y decisión una tarea que le es propia é irrenunciable. El financiamiento es la mayor preocupación en la nueva estructura organizativa de la investigación. La nueva modalidad abriría campo a la participación en la economía de la investigación a los organismos internacionales, las ayudas binacionales, las organizaciones nacionales y el capital privado ó de entidades financieras internacionales.

La semi-privatización de esta Institución podría ser mantenida en su línea de servicio a la comunidad en general, si se adoptan planes de consenso de los productores y financiadores. Adoptar líneas de investigación sólo por intereses económicos podría quebrar el servicio a los verdaderos intereses científicos; entretanto, compatibilizar los resultados económicos y estratégicos nacionales constituiría un programa sólido y perecedero. El financiamiento con fondos de ideicomiso, de largo plazo, es la posibilidad abierta para garantizar la sostenibilidad y desarrollo de la ciencia, tecnología, investigación é innvoación agropecuaria en Bolivia. Bibliografía Alvarado, J.M. 1969. Belisario Díaz Romero. La Paz, Imp. Renovación. 133 p. Ballivián, M.V. 1907. Memoria que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura al Congreso Ordinario de 1907. La Paz, Imp. El Comercio de Bolivia. 44 p. Anexos. Cárdenas, M. 1973. Memorias de un Naturalista; viaje por los Andes, La Plata, Estados Unidos y Europa. La Paz, Edit. Don Bosco. 443 p. Cardozo, A. 1970. La Zoología y las Investigaciones en Camélidos Sudamericanos. Tesis de Ingreso a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Publicación no.23. 27 p. Cardozo, A. 1996. Nuevos Aportes a la Bibliografía Agrícola de Bolivia. La Paz, Artes Gráficas Latina. 55 p. Condarco Morales, R. 1978. Historia del Sabery la Ciencia en Bolivia. La Paz, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. 429 p. Díaz Arguedas, J. 1971. Expedicionarios y Exploradores del Suelo Boliviano. Ediciones Camarlinghi, Serie 11, No. 31. 207 p. Gioda, A. y S. Arrázola. 1999. Biografía, Actualidad y Bibliografía del Naturalista Martín Cárdenas. Cochabamba, Universidad Mayor de San Simón. 17 p. Mesa, J. de, y Gisbert, T. 1954. La Ciencia en Bolivia. s.n.t. La Paz, Biblioteca de Arte y Cultura Boliviana, Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República. 27 p. Ovando-Sanz, G. 1974. Tadeo Haenke; Su Obra en los Andes y la Selva Boliviana. Cochabamba, Edit. Los Amigos del Libro, Biblioteca IV Centenario, 15. 236 p. Soux Muñoz Reyes, M.L. 1980. Relación de las Misiones Científicas Francesas en América del Sur. La Paz, Presencia Literaria, Septiembre 28 y Oct. 5. Terrazas F., L. 1934. Catálogo de Aves Bolivianas. Cochabamba,Imp. Unión Palza.102 p.

Trigo, E.J. 1990. Los Sistemas Nacionales de Investigación y Transferencia de Tecnología agropecuaria en la Década de 1990. In Retos para la Investigación y la Extensión Agropecuarias en América Latina y el Caribe. Memorias del Seminario Agosto,29-Septiembre 1º, 1989, Ascochinga, Córdoba, Argentina. San José, Costa Rica, IICA, Programa II: Generación y Transferencia de Tecnología. pp. 151-176. La Paz, septiembre de 1999.