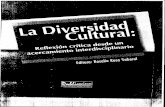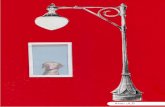Género, Etnicidad y Educación en América Latina · culino la hago con el temor de comentar el...
Transcript of Género, Etnicidad y Educación en América Latina · culino la hago con el temor de comentar el...
SICHRA, Inge (comp.), Género, etnicidad y educación en América Latina. Madrid : PROEIB Andes/Tantanaku/Inwent/Morata, 2004, 203p.
Hacia la revalorización del conocimiento local en la educación desde el género y la etnicidad: Comentarios del libro Género, Etnicidad y Educación en América Latina
Antes de iniciar la reseña me gustaría hacer explícita mi propia locación, o el lugar o los lugares desde los cuales me acerco a la lectura de este texto para hacer explícitas las condiciones, posibilidades y limitaciones específicas de mi lectura.
Primero, hago esta lectura desde una doble posición, de lejanía-cercanía, respecto a los temas tratados en este libro. Lejanía porque no soy experto ni en el tema de género ni el de etnicidad; y cercanía porque , viviendo en Bolivia, mi cotidianidad tanto como la de ustedes no es ajena a la dinámica conflictiva de las relaciones de género y etnicidad. No obstante no tener las competencias expertas para referirme a estos temas, lo hago para rein'lindicar mi derecho individual, parte del derecho colectivo, de decir mi voz, como cualquier otro ciudadano, sobre temas que nos involucran muy íntimamente porque constituyen nuestra identidad.
Segundo, hago esta lectura desde mi condición de género masculino y desde mi condición
Nº 40, primer semestre del 2005
étnica híbrida. Desde mi condición de género masculino la hago con el temor de comentar el trabajo de colegas mujeres que en un tema como el de género, hasta hoy, al menos en el ámbito académico, tienen casi una completa hegemonía en la construcción de este discurso. Y desde mi condición étnica híbrida y en un contexto político postcolonial, me acerco al tema de la etnicidad con el temor de tener que, simultáneamente, negociar códigos y posturas tanto con los de arriba como con los de abajo. ¿Cómo leer y comentar un trabajo como éste sin el riesgo de hacer de esta lectura y comentario un dispositivo que reproduce las relaciones de género y relaciones étnicas existentes en nuestro medio?
Tercero, hago esta lectura desde mi condición de docente universitario, desde un espacio en el cual, hasta hoy, poco se ha reflexionado sobre los temas que hoy nos convocan; situación que en mi caso particular se constituye una limitante más que una posibilidad.
Para concluir este preámbulo un poco extenso, y antes de entrar al comentario mismo, me gustaría plantear las siguientes preguntas: 1) ¿qué propósito tiene comentar un texto? y 2) ¿qué propósito tiene comentar un texto como el presente en el momento actual? No tengo respuestas claras para ninguna de estas preguntas, pero las planteo con la intención de problematizar mi propio rol y a manera de invitación para que cada cual pueda buscar sus propias respuestas. Planteo mis respuestas de manera breve. Comentar un texto nos
279
liga con una larga tradición de diálogo, crítica y legitimación de la representación social de la realidad, de la cual somos parte. Y comentar un texto, como en el presente, en el momento actual , es una invitación a problematizar nuestra propia historicidad colectiva e individual.
El texto en cuestión es provocativo, rico en información y argumentos que despiertan en el lector diferentes posibilidades de lectura. Sin ánimo de ser directivo, me gustaría proponer la posibilidad de tres acercamientos a este texto, obviamente reconociendo que existen muchas otras posibilidades. Primero, una lectura sustantiva, centrada en la valoración de los aportes -sean empíricos, conceptuales o metodológicos- que el texto plantea a la exploración y comprensión de la intersección de los temas de género y etnicidad en el ámbito de la educación. Segundo, una lectura biográfica-reflexiva, de pensarse a uno mismo, como también pensar en las relaciones de género y etnicidad en las que se encuentra inmerso con el otro o con la otra. Y tercero, una lectura retórica, centrada en la exploración de las estrategins de posicionamiento subyacentes de las autoras, dentro del campo intelectual. En mi visión, estos tres acercamientos son complementarios y permiten hacer explícita la preocupación subyacente, en estos trabajos, de realizar una "teorización práctica de la realidad local", a través de procesos de deconstrucción, revalorización y jerarquización del conocimiento y las prácticas locales de género y etnicidad en la educación.
Lectura sustantiva: Hacia la revalorización y el privilegio de lo local en los estudios de género y etnicidad en la educación
Este volumen reúne los trabajos presentados en el seminario internacional sobre género, etnicidad y educación en América Latina, realizado en Cochabamba, Bolivia, en 1999 y organizado por el PROEIB Andes, Inwent y la UNESCOOREALC. Contiene diez artículos que desde diferentes miradas exploran las articulaciones y tensiones entre género e interculturalidad, en la experiencia educativa de los pueblos indígenas Mayas, Nahua, Mazahua, Sicuani, U'wa, Guambiana, Nasa, Quechua y Aimara; asentados en México, Perú, Guatemala, Colombia y Bolivia.
Como bien se indica en la introducción a este volumen, y es demostrado por los diferentes artículos, hasta ahora los temas de género y etnicidad en la educación han sido abordados en forma se-
280
parada tanto en las ciencias sociales, las políticas públicas y las iniciativas de desarrollo. Esto debido, en parte, a que estos discursos se han conformado en diferentes contextos soc\a les, institucionales y académicos. El discurso de género más ligado a la tradición académica de occidente, asume como objeto de reflexión las diferencias entre hombres y mujeres en contextos urbanos y llega a América Latina a través de las agendas de las agencias internacionales de cooperación al desarrollo en la década de los 80's y 90's. Así también sucede con el discurso étnico más ligado a procesos de afirmación de la identidad y derechos de las poblaciones indígenas no occidentales. Claramente, este volumen es un esfuerzo de tender puentes entre estos dos universos discursivos, explorando cómo se entretejen los mismos en el ámbito educativo, el cual está cruzado de contradicciones entre lamodernidad y los proyectos de sociedad indígenas.
Los diez artículos de este volumen se organizan en los siguientes ejes temáticos: 1) el análisis de las situaciones de exclusión y de retraso social y educativo de las mujeres y niñas indígenas, 2) el tratamiento de las relaciones de género en los pueblos indígenas y su comparación con el tratamiento de estas relaciones desde la perspectiva occidental, 3) la reflexión y las propuestas sobre las relaciones de género y etnicidad desde el campo feminista y desde la antropología cultural, 4) el planteamiento de propuestas de política educativa y de investigación para el tratamiento de las relaciones de género desde una perspectiva étnica y culturalmente sensible y 5) la formulación de estrategias para c·I tratamiento de las relaciones de género a partir de considerar la equidad y la diversidad como derechos culturales colectivos.
No me referiré al modo particular de cómo se trabajan estos distintos ejes temáticos en los diferentes artículos. Esta tarea es muy bien realizada por la compiladora en el capítulo introductorio, y sería insulso repetir el ejercicio. En esta primera lectura me gustaría poner de relieve tres aspectos sustantivos relacionados con el privilegio de lo local, que se advierten en los ejes temáticos mencionados.
Primero, la complejidad de abordar la temática de género (una problemática construida en y desde el mundo occidental) en contextos étnicos no occidentales. El abordaje de esta temática en los pueblos indígenas, al parecer, se ha polarizado en dos posturas. Primero, una postura que enfatiza la diferencia y la exclusión de las mujeres indígenas, legitimada en factores culturales endó-
Revista Andina
genos (por ejemplo el uso de la categoría de "sullka" [menor], para hacer referencia a las mujeres entre los aimaras) y la penetración de lo occidental (violencia masculina hacia la mujer como efecto de los procesos de socialización masculina en la escuela y el ejército) como lo sugiere el trabajo de Maria Eugenia Choque (capítulo V). Segundo, la postura que enfatiza la complementariedad de las relaciones de género, basada en la lógica de la complementariedad comunitaria de los pueblos indígenas de considerar que todo es par. No obstante que ambos tipos de acercamientos brindan luces para comprender la compleja trama de las relaciones de género en los pueblos indígenas, es importante, como sugieren varias de las autoras , ir más allá de la polarización de posturas y/o lecturas, y centrar la atención en la dialéctica de las relaciones exclusión-complementaridad y en las mediaciones de poder que se construyen en las mismas en situaciones locales específicas.
Otro aspecto que llamó mi atención es la intensificación del antagonismo entre los acercamientos de género y etnicidad, asentados en modelos y nociones de identidad esencialistas (universalistas, estandarizadas) y construidos desde las políticas y agencias de Estado. Esta tensión es descrita por Pamela Calla (capítulo VII) en su análisis de los desencuentros entre los viceministerios de género y asuntos indígenas de Bolivia. Como en el caso anterior, se sugiere que la alternativa para superar este antagonismo va por el lado de encarnar los estudios y las propuestas dentro de contextos locales y específicos, y ver la dinámica del poder y los poderes locales en cada situación específica.
Un tercer aspecto que me gustaría enfatizar es el esfuerzo de repensar categorías propias del ámbito educativo para el análisis de las relaciones de género en contextos interculturales. Los conceptos son construcciones sociales y, como tales, sirven de herramientas de inclusión y exclusión de visiones, significados, experiencias y prácticas sociales en nombre de la reducción de la complejidad de la realidad, operada por el conocimiento científico. En esta dirección, es loable el esfuerzo de Elba Gigante (capítulo VIII) de identificar asimetrías de género construidas en conceptos tales como práctica pedagógica, currículo y gestión pedagógica. Considero que este esfuerzo de repensar las categorías educativas, desde las cuales se configuran procesos educativos, es una agenda que debe continuar en la perspectiva de ir construyendo una ciencia social más reflexiva y local.
Nº 40, primer semestre del 2005
Desde esta perspectiva, la construcción de una ciencia social reflexiva y local pasa por la superación de las fronteras disciplinarias, la deconstrucción de conceptos socialmente construidos en y para otros contextos, y la configuración de un conocimiento no sustantivo, sino adjetivo, que capture la complejidad de las realidades locales (teorización práctica de realidades específicas ).
Lectura biográfica-reflexiva: Género y etnicidad como herramientas para problematizar nuestra propia historicidad
Una segunda posibilidad de lectura complementaria, propuesta por el texto en cuestión , es una lectura biográfica-reflexiva acerca de la problematización de 1) la ubicación, 2) el lenguaje y 3) los modelos desde los que se construyen los discursos de identidad de género y etnicidad.
La problemática del lugar social y cultural desde donde se construye el discurso de género es particularmente evidente en el trabajo de Maruja Barrig ( capítulo VI) y en su análisis de las propuestas educativas para mujeres indígenas, planteadas por los movimientos feministas y los proyectos de desarrollo en el caso del Perú. Barrig analiza cómo el discurso feminista en el Perú ha construido un doble discurso sobre la mujer andina, reconociendo la igualdad dentro del género en el ámbito público como parte del respeto de la cultura indígena, y negando las desigualdades entre mujeres en el ámbito privado, particulaimente en la relación de estas feministas con sus empleadas domésticas. Asimismo, sostiene cómo los proyectos de desarrollo en la zona andina han opacado las asimetrías entre hombres y mujeres, poniendo énfasis en la complementariedad andina. A través de este ejercicio reflexivo, Barrig abre la posibilidad de problematizar las relaciones de poder imbricadas tanto entre mujeres de clase media como en mujeres indígenas, así como entre hombres y mujeres en las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, a través de la identificación de esta ambivalencia de sentidos de las feministas en el ámbito público y privado, Barrig abre la posibilidad de esbozar y remozar los estudios de género y etnicidad a partir de construcciones autobiográficas que invadan e inunden el aspecto público de los estudios de género y etnicidad con el "no discurso" de género y etnicidad de lo privado.
De manera implícita, un ejercicio reflexivo análogo es realizado por Rosalba Jiménez (capítulo III) , quien para abordar las temáticas de gé-
281
nero y etnia realiza un posicionamiento específico del lugar desde donde construye su discurso.
"Para hablar de lo masculino y lo femenino en sociedades indígenas, como la mía, es necesario considerar los contextos y las problemáticas políticas, económicas y territoriales específicas que hoy afrontan los pueblos y comunidades indígenas, así como los efectos socioculturales internos que tienen los factores externos." (pág. 63 , énfasis mío).
En mi visión, este ejercicio de posicionamiento reflexivo de explicitar el lugar desde donde se emite un discurso es particularmente saludable, puesto que abre la posibilidad de desnaturalizar la supuesta identidad sustantiva universal de las mujeres y encarnar una representación en un contexto local específico. Sería saludable ver más a menudo este tipo de posicionamientos y hacer explícitos los lugares sociales , culturales e institucionales desde los cuales se construyen los discursos sobre género y etnicidad.
Asimismo, varios de los trabajos en este volumen cuestionan el lenguaje a través del cual se construyen los discursos de género y etnicidad. Por ejemplo, el trabajo de Pamela Calla ( capítulo VII) plantea, explícitamente, una propuesta biográfica-reflexiva a nivel de la producción de conocimiento para superar el mito de la brecha entre lo teórico-académico y lo concreto-práctico en el tratamiento de las temáticas de género y etnicidad. En lugar de las propuestas estandarizadas de transversalización de género, etnicidad , o interculturalidad construidas desde el Estado, Calla sugiere el privilegio del conocimiento de lo local:
La investigación e incluso los diagnósticos son pasos que nos llevan al análisis diferenciado de la producción local , y son más firmes que las políticas hechas en base a la adopción superficial de consignas tales como la transversalización de género, de etnicidad o de interculturalidad. Para evadir la introducción a-histórica de tenninología de moda se requiere lograr la construcción in situ de ideas apropiadas a cada contexto (pág. 133)
La propuesta de Calla implica una rejerarquización de los conocimientos y prácticas locales para sacarlos de la jerarquía dada, cons-
282
truida desde el Estado y desde las disciplinas, que no obstante retóricamente reconoce el valor del conocimiento local , reduce su potencial epistemológico y abstrae su potencial pqlítico conflictivo.
Finalmente, dentro de esta propuesta biográfica-reflexiva, el texto también plantea la construcción de modelos propios de intervención. A este respecto, es sugestiva la propuesta realizada por Mahia Maurial (capítulo X) de revisar el rol del experto en género y etnicidad para superar la brecha entre expertos y organizaciones indígenas. Al respeto, Maurial seiiala: "el reto entonces, por parte de los académicos, es ca-mover (Esteva , 1987) o acompañar procesos de formación de cuadros entre las mujeres que sean eJercidos desde y por la propia organización indígena" (pág.201 ). Estepasaje de experto a acompaiiante, o "co-movedor", pasa sin embargo por un trabajo interno de cambio de actitudes y prácticas y de deconstrucción de la propia situación de poder del experto.
La propuesta biográfica-reflexiva del texto , en mi opinión, plantea al lector demandas de cuestión a su propia ubicación, lenguaje y modelos desde los cuales opera y las relaciones de poder de género, étnicas y de clase en las cuales está inmerso.
Lectura retórica: Género y etnicidad como ventanas para pensar nuestras estrategias académicas de representación
Para concluir, me gustaría plantear un conjunto de comentarios, a manera de provocaciones, respecto a la intencionalidad crítica que subyacen los trabajos reunidos en este volumen, para reflexionar sobre la dinámica del campo intelectual.
Teoría crítica y/o crítica de nuestras propias representaciones
En la introducción a este volumen se afirma explícitamente la afiliación de estos trabajos dentro de la tradición crítica:
"Con el desarrollo de la educación crítica. hay un decisivo avance en cuanto a entender los efectos de la educación sustentada en teorías científicas que proponen manipular con éxito el mundo exterior: tienen un 'uso instrumental.' Las teorías críticas se proponen lograr que los ' agentes' tomen conciencia de la coerción ocul-
Revista Andina
ta y, por ello, tratan de liberarles de dicha coerción y colocarles en una situación que les permita determinar en dónde residen sus verdaderos intereses (Wodak 2003 : 34). Para romper el ciclo de reproducción de la dominación, la teoría crítica busca desmitificar las posiciones hegemónicas, transmitidas como ideología, generando un discurso emancipatorio (Fairclough, 1995). Considero que varias autoras dan cuenta de la pertinencia de esta perspectiva crítica y autocrítica de investigación, análisis y aplicación en Latinoamérica". (Sichra 2004: 28)
No obstante que comparto y aplaudo la intencionalidad que subyace esta afirmación, me gustaría, sin embargo, apuntar hacia la necesidad de ir mas allá de la teoría crítica, o, en su caso, llevar la teoría crítica a su conclusión lógica y existencial: esto es, la crítica de nuestras propias representaciones críticas. Muy a menudo, en la tradición crítica latinoamericana, los científicos sociales nos hemos percibido a nosotros mismos como parte de la solución y no del problema. Considero que también somos parte del problema y negar esto es negar toda posibilidad crítica a una teoría crítica local. Esta crítica de la crítica se refleja, por ejemplo, en el trabajo sobre el feminismo urbano en el Perú de Maruja Barrig, cuyo espíritu autocrítico creo que es necesario ahondarlo y expandirlo.
Lógicas de representación: compromiso y/o escapismo
Otro aspecto de las limitaciones de la teoría crítica latinoamericana es lo que denomino la lógica de representación escapista que, de algún modo, también se reproduce en varios de los artículos compilados en este volumen. Esta lógica generalmente se expresa en poner demasiado énfasis en el análisis del contexto, sin atreverse a ser propositivos. Construimos muy finamente la crítica de las condiciones actuales, pero nuestro esfuerzo es muy corto en el planteamiento de propuestas. Me pregunto si esto se debe, en parte, al hecho de que lepemos mi_edo a asumir posturas y vivir con sus consecuencias.
Teoría de género y/o teorización de género
"En relación a esta discusión teórica y como parte del reconociminto de la no
Nº 40, primer semestre del 2005
neutralidad de la educación (Freire 1973), otra complejidad que espero trascienda hacia el lector es la construcción de una teoría del género pertinente a la conflictiva realidad multicultural y multiétnica latinoamericana. Las contribuciones compiladas en este libro denuncian a gritos, o con su silencio, la falta de una elaboración teórica integral propia que <le cuenta del entramado género-etnicidad-clase, a partir de su evidencia más rotunda, y que no puede ser más invisibilizada: niña indígena pobre". (Sichra 2004: 28)
Siendo consecuentes con el espíritu de la época, trascendencia de los universales y búsqueda de la concreción local , personalmente considero que deberían abandonarse los esfuerzos por construir teorías de género y, más bien, centrar nuestros esfuerzos en las teorizaciones sobre género. En mi visión, la primera agenda, la construcción de teorías de género, tiene pretensiones universalistas y sintéticas, en cambio la segunda agenda, la construcción de teorizaciones sobre género, está apegada a los procesos y a lo local.
Género como categoría sustantiva y/o relacional
El texto objeto de este comentario está escrito por 11 colegas mujeres que desde sus propias experiencias y opciones abordan la temática de género y etnicidad en la educación. Asimismo, el abordaje de las mismas se centra más en la situación de las niñas y mujeres indígenas que en la intersección de las relaciones entre hombres y mujeres. No obstante que los estudios de género conciben teóricamente esta categoría en términos relacionales, al parecer el uso de la misma en estudios empíricos es todavía un reto. En este sentido, me adscribo al desafió de incluir las masculinidades en los estudios de género para ir construyendo una representación más integral de los asuntos de género, tanto en contextos de pueblos originarios, así como de las ciudades.
El libro Género, etnicidad y educación en América Latina es una invitación a repensar la educación y nuestra propia identidad individual y colectiva, desde las matrices de género y etnicidad. La invitación está lanzada y tengo la seguridad de que generará un intercambio fructífero sobre estos asuntos.
J. Fernando Galindo
283
RÓSING, Ina, Religión, Ritual y Vida Cotidiana en los Andes: Los Diez Géneros de Amarete; Segundo Ciclo ANKARI: Rituales Colectivos en la Región Kallawaya. Bolivia: Mundo ANKARI, Vol. 6. Madrid: Iberoamericana - Vervuert, 2003
Se trata de la edición en castellano del sexto volumen de la obra Mundo Ankari, sobre rituales de los Kallawayas de Bolivia. Recordemos: los 4 volúmenes del primer ciclo de la serie, aparecidos entre 1987 y 1991, tratan de manera clásica y absolutamente definitiva sobre los rituales curativos de los Kallawayas en el círculo de la familia 1 •
El segundo ciclo investiga sus rituales colectivos y pretende "superar los déficits en el tratamiento de estos rituales". El volumen 5 trata de los rituales para llamar la lluvia, y el actual volumen, con el extraño título: "Los diez géneros de Amarete", trata de los rituales colectivos en Amarete, una comunidad particular de la región Kallawaya, que merece atención especial por la curiosa organización social en que se basan sus ceremonias: "los diez géneros". Son géneros simbólicos de las per-
El primer ciclo del Mundo Ankari (los Vols. 1-4) comprende: IR: Die Verbannung der Trauer (Llaki Wij 'cln111a). Niichtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari. Band /; Niirdlingen: Greno, 1987. IR: Dreifaltigkeit und Orte der Krafi: die Weisze Heilung. Niichtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari, Band 2; Niirdlingen: Greno, 1988.
284
IR: Abwehr und Verderben: die Schwarze Heilung. Niichtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari, Band 3; Frankfurt: Zweitausendeins, 1990. IR: Die Schlieszung des Kreis es: Van der Schwarzen Heilung über Grau zum Weisz. Niicht/iche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari, Band 4; Frankfurt: Zweitausendeins, 1991. El segundo ciclo del Mundo Ankari comienza con el volumen 5 de la obra, titulado: IR: Ritua/e zur Rufung des Regens. Zweiter ANKARI-Zyklus: Kollektivrituale der Kallawaya-Region in den Anden Boliviens: Mundo Ankari, Band 5; Frankfurt: Zweitausendeins, 1993.
so nas con amplias repercusiones prácticas en la vida cotidiana, la religión y el ritual. Su fundamento es el género de la chacra que cada comunero, tanto hombre como mujer, pos,e y trasmite a sus hijos (pp. I 06-107). Así se encuentra: hombres masculinos, hombres masculinos-masculinos, hombres masculinos-femeninos, hombres femeninos-masculinos, hombres femeninos - femeninos, mujeres masculinas-masculinas, etc. Curioso es también el que los amareteños pueden cambiar su género simbólico, de manera que entonces deben sentarse, caminar, bailar, actuar y ofrecer sacrificios de una manera diferente a la de antes. Es el caso de algunos cargos de representación comunal con género propio. Al asumir un cargo con género, se deja a un lado el propio género de chacra por el tiempo que dura el cargo. En última instancia, el género simbólico es determinado por el sol (salida/ocaso) y el cuerpo humano ( derecha/ izquierda), y sus dos indicadores resultan ser hanan/hurin (arriba/abajo), y kuraq/sullk'a (mayor/menor).
La pregunta impaciente del lector es: El sistema de los múltiples géneros simbólicos, ¿es algo más que una simple curiosidad? ¿ Tiene un real sentido transcendental para el mundo amareteño? Sin duda es este el caso. El género (biológico y simbólico) es el principio de la organización social y del orden cosmológico (cf. p. 636). La máxima es que "todo debe estar pareado, casado", cada cosa con su contraparte--0frendas, chacras, aguas , rituales, dirigentes, etc.- para que sea completa , estable y equilibrada, operativa, eficiente y fértil. Sin su contraparte, las cosas no tienen sentido y no SON realmente . Me atrevo a interpretar el argumento así: en la cosmovisión del amaretet'io, y del andino en general (y prefiero decir: "en su pacha-vivencia"), todo tiene vida, es ser viviente y debe ser alimentado, criado, regenerado a la manera de los seres vivientes. Todos los seres vivientes participan de la vida universal del pacha, el mega-organismo. En los grandes rituales colectivos - como verdadera tecnología simbólica- se regenera, alimenta, cría y fortalece la vida del pacha, del triple mundo de los humanos, la naturaleza y las divinidades. En síntesis, el ritual colectivo de Amarete, basado en sus I O géneros, pretende juntar las cosas con su contraparte y casarlas para su regeneración, fuerza y duración. Así se asegura la vida del pacha: divinidades , naturaleza y runa (la comunidad humana). El ritual colectivo de Amarete, basado en los I O géneros simbólicos, es para reafirmar el orden existencial.
Revista Andina
El género que se recibe de la chacra expresa a la vez una sorprendente relación co-existencial hombre-tierra, concretamente del comunero con su chacra.
La autora confiesa (p. 640) que el descubrimiento y la explicación de los diez géneros simbólicos, y de los principios en adjudicar el género simbólico, le tomó 6 años con largas estadías en terreno. El principio de los géneros simbólicos echa una luz particular sobre el ritual colectivo de Amarete, una luz indispensable para ver y entender el sentido emic de los rituales. La autora los describe e interpreta bajo esta luz. Ina Riising ( en adelante: IR) cumple con este propósito y logra una verdadera obra maestra: inédita y de mayor relevancia en la producción antropológica contemporánea. Veamos la estructura de la obra.
El libro, con sus 878 páginas, está articulado en tres secciones . Encontramos dos capítulos introductorios que describen la geografia y el contexto social de la región, definen el objeto de la investigación y señalan sus premisas metodológicas, las que por su carácter innovador en la investigación socio-cultural merecen que las destaquemos más abajo. Se señala también la impresionante base de datos de este volumen, registrada en decenas de libros con apuntes de campo, en centenas de cintas grabadas y transcritas en varios miles de páginas; y en muchas centenas de excelentes fotografías. Luego, la autora presenta sin más preámbulos el tema mismo de los diez géneros y su notable importancia en la vida de la comunidad. IR agrega amplia información sobre la historia de su investigación y su insólita odisea como investigadora. Con esta información previa, la autora describe ( cap. 3) la vida en Amarete, a partir de su geografía sagrada, ricamente articulada, y de su concepto del tiempo con un calendario festivo extraordinariamente rico en que a cada paso se encuentran las reglas relativas a los géneros. Con un ejemplo -la labor familiar cotidiana del cultivo de la papa- , IR muestra que es imposible cotidianizar el trabajo aparentemente profano y que el tiempo y el espacio siempre son especiales y de carácter sagrado. i Elocuente ejemplo! que le vale como un previo teórico muy significativo porqu.e enseña que las ocupaciones de cada día , el carácter sagrado del espacio y la articulación festiva del tiempo "sólo son tres polos de un mismo centro: la religión andina".
En la segunda sección (cap. 4-8), la parte prin. cipal del libro, la autora trata del ritualismo colectivo en que el tema de los diez géneros es el hilo
Nº 40, primer semestre del 2005
conductor que atraviesa los cuatro rituales agrícolas cíclicos que ella describe: la papa en el ritual Irwi (cap. 4), el ritual Q'owa con el baile y la labranza de los varones masculinos y femeninos (cap. 5), la labranza ritual en el Jach 'ana (cap. 6) y la huilancha en la cumbre de una montaña sagrada (cap. 7). Como complemento, describe un ritual amareteño de emergencia para llamar a la lluvia ( cap. 8).
En la tercera sección ( cap. 9-10), la autora intenta descifrar la lógica de las temáticas de género y espacio, una lógica flexible, variable y llena de improvisación, que permite la innovación y la evolución del ritual confonne a las circunstancias y a los contextos cambiantes ( cap. 9). En el último capítulo ella compara el ritual amareteño, basado en los diez géneros, con el de las otras comunidades kallawayas, demostrando así su absoluta peculiaridad. Luego revisa toda la literatura andina para reforzar esta conclusión y termina con un listado de las cuestiones que siguen abiertas y que muestran la urgencia de una investigación etnohistórica para entender el proceso enigmático de la formación y transformación del ritual kallawaya ( cap. 1 O).
Ina Riising (IR) tiene un estilo de escribir agradable y entretenido, sabe presentar la investigación como un desafío y la descripción de los hechos culturales como una aventura. Por otra parte, pareciera que la traducción desde el alemán ha sido tan cuidadosa y detallada, tan cercana al texto original, que a ratos afecta la fluidez y la fácil comprensibilidad del texto español. La autora rechaza enérgicamente y con buenas razones la "antropología muda" de Wachtel, Riviére, Platt, y otros (p. 80) . ("El yachac masculla una oración y procede a ... " ¿Qué oración? No se sabe). Grato efecto de la "antropología hablada" de IR es la inclusión de un gran número de oraciones andinas (transcritas en quechwa y castellano), extensas, hermosas, fuertes, que acompañan e interpretan los rituales irradiando andinidad y haciendo brillar la pacha-vivencia de los ritualistas andinos (ver: pp. 250-257, 402-406, 442-449, 555-559, etc.). El libro contiene también 75 excelentes fotografías etnográficas que son más ilustrativas que largas descripciones verbales . Además de ello, IR logra facilitar considerablemente la comprensión del tema y el discurso, de por sí complejos, por el recurso de "cajas de sinopsis", 54 en total. Finalmente, encontramos amplios y valiosos anexos de vocabulario, bibliografía e índice de autores citados, y un apéndice de 43 "reglas relativas a los I O géneros de Amarete". Aparecen pocos errores de
285
imprenta. El libro lleva también 15 croquis fotocopiados del cuaderno de apuntes de la investigadora , que le confieren la grata fragancia del campo y aclararían situaciones complejas y confusas, pero es lamentable que, en tan prestigiosa edición, estos croquis son dificiles de leer y, al menos en parte, casi imposibles de descifrar. Otra observación sería que en la base de datos, tan completa en su registro de los rituales, se echaría de menos -como rica vena no aprovechada- que no quedó registrada y analizada la música y la textilería en el contexto del ritual colectivo. Para el antropólogo, estas dos son también elocuentes portadoras de info1111ación cultural. Lo mismo vale decir también sobre la dieta y la gastronomía en el contexto ritual, que interpretaría el significado de la presencia y la actividad ritual de la mujer, y con mayor razón por cuanto IR lamenta el papel ritual demasiado pobre de la mujer amareteña. Se supone que la música de conjunto producida en Amarete (mal llamada "folklórica") nunca es simple diversión, sino expresión ritual propia y orgánica; los tej idos, como las vestimentas llevadas en los rituales, las prendas y manteles usados para la mesa ritual, son también expresión de identidades y roles sociales, de cosmovisión y estructuras religiosas.
Vale ir a una discusión crítica sobre la metodología investigativa que IR maneja en todas sus pesquisas kallawayas, pero que en este volumen ella aplica con mayor rigor y llegando hasta sus consecuencias. Como investigadora, IR se ubica entre los revolucionarios de la epistemología del saber científico que no aceptan el objetivismo clásico y con mayor razón rechazan el positivismo en ciencias socio-culturales. En cambio, apuestan (no al subjetivismo, ni al personalismo, sino) a la dialéctica y la intersubjetividad como base de la confiabilidad y la veracidad del conocimiento científico generado en la aventura de la investigación antropológica2 . De ahí también el interés de IR por una "antropología hablada", es decir por los investigados tales como son: no objetos de estudio, sino seres humanos e interlocutores. La dialéctica y la intersubjetividad es la postura casi
2 Con Peter Kloos podemos considerar el conocimiento intersubjetivo como el fundamento de la epistemología dialéctica y del saber científico en las ciencias socio-culturales de la época actual, post-positivista: P. Kloos , Filosofie van de antropologie, Ed. Martinus Nijhoff, Leiden, pp. 25 SS.
286
inevitable de todo investigador que adopta en forma consecuente las técnicas de la observación y la investigación 'paiticipante'. La exigencia de neutralidad valórica y la pretensión de ¡a objetividad más absoluta eran las características de la postura del positivismo clásico y la conditio sine qua non para 'generar conocimientos científicos'. En cambio, en el ambiente de una epistemología de la dialéctica y en un proceso interactivo entre investigador e investigado que ha de generar el conocimiento científico, la postura intersubjetiva es la que garantiza la veracidad y la confiabilidad del saber científico en ciencias socio-culturales. De ahí también que IR, como investigadora participante, incluye su presencia activa en el registro de los rituales colectivos. Ella nunca pretende un registro simplemente objetivo y anónimo: nunca disimula su presencia, tal como lo exigía en tiempos pasados el código de objetividad y cientificidad positiva. La vemos continuamente presente en el proscenio de la investigación. Ella participa en la acción registrada (p.ej. p. 336) y sus colaboradores participan en la investigación en calidad de verdaderos ca-investigadores de su propia realidad, y ya no como simples informantes locales (pp. 68 ss). Es la observación (e investigación) participativa llevada a sus consecuencias. Cuando IR presenta a sus tres ca-investigadores indígenas como sus amigos de confianza muy apreciados y como sus compadres (p. eJ. las pp. 648 y ss.), es ésta la actitud consecuente de la observación (e investigación) participativa. IR, la investigadora académica, es al mismo tiempo la portavoz de confianza de los investigados, donde ellos como co-investigadores no saben expresarse en el lenguaje académico: ella los interpreta. Atención: la posición de los "ca-investigadores" no es la misma que la del(a) investigador(a) académico/ a. Además, aparece otra piedra en el camino: en el informe final, la investigadora asume el papel de traductora del lenguaje popular al académico. En la investigación participativa, (la que en sus consecuencias llega a ser "investigación interactiva"; nada lo prohibe), la perspectiva de la investigación depende en parte de la posición que ocupa la investigadora en el proscenio y de la postura valórica que ella lleva.
Vislumbramos en el libro de IR el supuesto que a los kallawayas - los co-investigadores, sujetos de la investigación- corresponde también el garantizar la confiabilidad y la veracidad del saber científico generado en la investigación intersubjetiva interactiva . De ser así, la auto-definí-
Revista Andina
ción de los investigados, la auto-interpretación de su propia realidad cultural, tiene cierta prioridad sobre la visión del académico que es una visión externa y desde fuera . La primera no remplaza ni degrada la segunda, sino que ambas se complementan en el proceso de la investigación intersubjetiva, interactiva. Pero los mismos kallawayas pasan a ser la primera autoridad moral para sustentar la veracidad y, por eso, la cientificidad del saber generado en la odisea de la investigación. Al final, y como exigencia propia del método, encontramos que el ritualista de Amarete y los comuneros en general - los sujetos de la investigación, y ya no simplemente su objet(iv)o- han de reconocerse en la interpretación de su ritual y autorizarla de algún modo, como sello y garantía de veracidad. Es lógico que IR no se conforma con interpretaciones de tipo etic (pp. 759 ss), que sólo representan la visión académica del investigador. Ella presenta una interpretación compartida. Efectivamente, la interpretación debe ser de alguna manera reconocida, adoptada y autorizada por los investigados.
Puntualizamos que - aparte de una epistemología dialéctica- este método participativointeractivo llevado por IR, está basado en dos componentes especiales: 1. la presencia y actuación de la investigadora en el proscenio de la investigación, y 2. la participación de los kallawayas en calidad de ca-investigadores.
Sin embargo, esta metodología y la epistemología subyacente llegan necesariamente a su punto crítico. En la discusión al respecto, la consecuencia de su rigor es un punto criticable y criticado pero también un punto justificable y sostenible.
1. La actitud y postura del investigador respecto a su objeto de estudio puede llegar a un punto crítico. IR no escapa a esta 'crisis'. Consecuente con su principio metodológico, ella se identifica 'emicamente', en visión y criterio, con sus ca-investigadores kallawayas. ¡CASI siempre! Ella asume desde la primera página una actitud de admiración por la organización social y ritual kallawaya, pero alguna vez abandona esta posición, p. ej . cuando se refiere a la interpretación de los ritualistas con respecto a catástrofes y desgracias naturales, qplicándolas como castigo por errores en el ritual y por la deuda sacrificial. Entonces IR se expresa necesariamente en forma neutral, objetiva, distante, reservada; "En la opinión de los amareteños ... "; "Según ellos ... " (pp. 514-519).
. 2. Otro efecto inevitable del método partici-pativo-intersubjetiva ( digamos ya: interactivo) es
Nº 40, primer semestre del 2005
que la investigadora influye en el proceso formativo del ritual que ella investiga. IR lo reconoce (p. 678). Esta es una real consecuencia del método. El rechazo de la interpretación científica objetiva y valóricamente neutra en ciencias socio-culturales; y la adopción del principio de la intersubjetividad como base del conocimiento generado, abren la posibilidad de la intervención del investigador en su objeto de estudio. Es más: la justifican dentro de exigencias estrictamente ÉTICAS. Este es un elemento totalmente nuevo en el discurso sobre el conocimiento científico y en la metodología de la investigación socio-cultural, postmoderna.
3. Otro efecto del método es que ya no se niega ni se disimula la relación emocional y afectiva entre el investigador y la comunidad investigada. IR lo reconoce y ella asume este compromiso. Tocando el tema del futuro incierto y la fe en la fuerza de la tradición amareteña, ella suspira: " .. . sólo cabe compartir con los amareteños esta esperanza" (p. 681 ). Por lo mismo se explican y se justifican las expresiones dramáticas y nostálgicas de la autora (pp. 781 ss.), haciéndose eco de la denuncia del "etnocidio del desarrollo (de la modernización, del inevitable cambio)", llamado también "holocausto al progreso". Impresiona también la frase final del libro donde IR pone de hecho su firma autográfica bajo la obra': "Irrefutablemente Amarete va a cambiar. Pero lo que Amarete hasta ahora ha realizado y creado. lo que ha configurado y desplegado constituye en todo caso una hazaña cultural fascinante a la que, con este mi libro, le quisiera levantar un monumento" (p. 785). Es la 'antropología de compromiso'. Efectivamente, en la metodología de IR no hay rastro de la pretensión de la ' neutralidad valórica de la investigación' , pero ella demuestra que en ciencias socio-culturales se trata de una cientificidad diferente.
3 Este modo personal de hacerse presente el antropólogo en su informe , es lo que Peter Kloos, o.e., (defensor de la postura intersubjetiva como fundamento epistemológico del nuevo método científico en ciencias socio-culturales, y como garantía de credibilidad y veracidad) señala como "la autografía del investigador" justificándola y exigiéndola por la misma razón que el artista tiene para firmar su obra, la que es SU interpretación fidedigna de la realidad observada.
287
Reseñas
Lo anterior no significa de ninguna manera dar paso a cierta permisividad en los códigos de la metodología, ni una falta de rigor científico. La prueba está en el capítulo I O del libro donde alguien podría reprocharle un excesivo rigor del método, un perfeccionismo irritante, una odisea casi absurda y masoquista . En los párrafos 3 y 4 (pp. 694-780) se trata de demostrar que la estructura social y ritual de Amarete, basada en los I O géneros, es un caso único en la región de los kallawayas, en todo el mundo andino y en el mundo tout court. Sabemos que el desafío más dificil siempre es demostrar empíricamente que NO existe un segundo caso; parece una ' misión imposible'. Sin embargo, IR lo asume provocando en el lector más pragmático no sólo admiración, sino también irritación, cuando se siente llevado por 85 largas páginas de sofisticados senderos para demostrar que "Amarete es único". El pragmático diría que este párrafo es sólo para el metodólogo y para el fiscalizador crítico. Para él, esta parte del libro vale como pieza digna del archivo. Nótese que, mientras el pragmático se irrita, el Prinzipienreiter entre los metodólogos quedaría insatisfecho porque la prueba empírica de IR referente a la unicidad de Amarete no es (y nunca puede ser) totalmente impermeable y hermética .
Sin embargo, aun sin meterse en esta discusión, queda la pregunta: ¿se trata en estos párrafos "sofisticados" de un juego personal de IR , fascinada por el misterio de Amarete? ¡No! Los conceptos de los géneros simbólicos, sus principios y sus indicadores resultan ser definiciones y comparaciones salidas de la concepción de los amareteños, de su modo de concebir la realidad (ritual y social) local , no de la imaginación creadora de IR. Los conceptos relacionados de los I O géneros de Amarete son, irrefutablemente, conceptos "emic" (pp. 759 ss.).
La conclusión de que "Amarete es único" -aunque parezca banal- levanta un problema mayor: ¿cómo se explica que Amarete es único? Los capítulos 9 y 10, que contienen las conclusiones del libro, son de mayor interés para la formación de la teoría antropológica . Muestran (una de) las vías de un proceso de cambios rituales y de estructuras sociales. Las pp. 646-647 señalan ya el origen etno-histórico local de Amarete, y de su proceso de creciente complejidad del sistema de ordenación basado en el género. La comunidad de Amarete parece haberse aferrado tenazmente a este sistema de ordenación; lo elaboró y lo amplió constantemente conforme las nuevas situaciones.
288
En cambio, las ot ras comunidades kallawayas parecen haber soltado poco a poco este prmcipio de ordenación socia l y cúltico, al compás de los cambios socio-económicos y políticos. Resulta que la etno-historia puede ser muy local , conforme a: a) los contextos locales cambiantes, y b) las respuestas diferentes de los lugarefios y sus dirigentes y ritualistas. IR habla de un proceso etnohistórico de traducción: "se trata de la capacidad creativa local, de traducir el ritual tradicional en un contexto nuevo, un proceso de traducción" (p. 717). No parece aceptable que la aparición de un gran maestro ritualista carismático en la historia local como Pasqual Tapia (compadre e in fo rmante principal de IR), sea un único y fantástico cometa en la historia kallawaya; debe haber una tradición ritual mayor. En una investigación etnohistórica podría descubrirse a los maestros de Don Pascual y la razón por la cual, prec isamente en Amarete, se ha desarrollado tan complicado y so fisticado, tan único e impresionante ritual colectivo basado en los I O géneros simbólicos de los comuneros y la pacha, con sus cerros, chacras y agua.
Para explicar el extrai'io hecho de que en todo el universo kallawaya sólo los amareteños se han organizado en base a los I O géneros simbólicos, y para conseguir más claridad en el bosque de las posibilidades e hipótesis, resulta definitivamente necesario entamar la dimensión etno-histórica de la investigación; una exhaustiva investigación etno-histórica para entender la formación y transfomiación del ritual local de Amarete. La autora es la primera en reconocerlo y sugerirlo (pp. 676, 680,69 1).
Sobre la investigadora: IR, la maestra investigadora, es admirable por su asombrosa capacidad de trabajo, su inagotable energía y su abso luto rigor científico. Admirable es también por su actitud de auto-crítica y su exigencia hasta en el extremo con respecto a su propia investigación. Como investigadora es perfeccionista, incansable. Ciertamente no peca de falsa modestia; muestra si n reservas su propia excelencia. En las partes de su investigación bibliográfica, critica implacablemente los vacíos y las deficiencias metodológicas de insignes colegas investigadores, pero siempre reconociendo cabalmente sus valores y valorando generosamente sus logros (p.ej. el cap. 1 O, en que valora y critica a P. Flores, N. Wachtel, T. Platt y G. Riviere) . Como colega investigadora, IR es tan respetable como temible. Como maestra investigadora ella sabrá sin duda potenciar el todo de sus discípulos.
Revista Andina
Sobre la investigación: En mi opinión, la obra completa del Mundo Inkari de IR es y será siempre un clásico en creatividad científica e información antropológica; y un abre-caminos para la metodología post-moderna en ciencias socio-culturales. La obra es una digna continuación de los tomos anteriores. Una investigación de largo alcance, de gran rigor, de mayor relevancia y que
Nº 40, primer semestre del 2005
descubre una realidad cultural muy profunda, jamás sospechada e imposible de descubrir con una metodología positivista: demostrando que las grandes obras nacen no del robot académico sino de un gran amor.
D,: Juan 11a11 Kessel
289