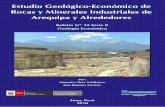FHCE_Masello_2015-09-22b
-
Upload
alice-rossana-cottens -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of FHCE_Masello_2015-09-22b
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
1/176
L
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
2/176
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
3/176
Laura Masello(organizadora)
L
!"!#"$%&'(!"#$%"
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
4/176
La publicacin de este libro fue realizada con el apoyode la Comisin Sectorial de Investigacin Cientfica () de la Universidad de la Repblica.
Los libros publicados en la presente coleccin han sido evaluadospor acadmicos de reconocida trayectoria, en las temticas respectivas.
La Subcomisin de Apoyo a Publicaciones de la ,integrada por Alejandra Lpez, Luis Brtola, Carlos Demasi,Fernando Miranda y Andrs Mazzini ha sido la encargadade recomendar los evaluadores para la convocatoria 2014.
Laura Masello, 2014 Universidad de la Repblica, 2015
Ediciones Universitarias,Unidad de Comunicacin de la Universidad de la Repblica ()
18de Julio 1824(Facultad de Derecho, subsuelo Eduardo Acevedo)
Montevideo, 11200, UruguayTels.: (+598) 24085714- (+598) 24082906Telefax: (+598) 24097720Correo electrnico:
: 978-9974-0-
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
5/176
C
PCBP..................... ..................... ..................... ...........7
P .................................................................................................................................................................................9
I ..................................................................................................................................................................11
C1. EConcierto barrocoAC,Laura Mdica Ameijenda ................................................................................17
C2. L.E.ET,Marcelo Damonte............................................................................29
C3. LVH ,Mara Noel Tenaglia ..............................................................................................47
C4. A, ,Kildina Veljacic...................................................................................57
C5. PULCMFS,Alejandra Rivero Ramborger..................................69
C6. I. U,Rossana Cottens............................................................................ 85
C7. E:A-?,Laura Masello................... ...................105
C8. MMA: ,
,Rodrigo Viqueira.................... ...............115C9. E: S,L. Nicols Guigou y Marcelo Rossal............143
A. Le Voyage en Hati .......................................................................................................................163. Bobiando ............................................................................................................................................168
Una carta ............................................................................................................................................169Piedra mora ......................................................................................................................................170
S ...................................................................................................................................................173
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
6/176
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
7/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 7
!"#$#%&'()*% ,# -' ./-#(()*% 0)1-)/(' !-2"'-
La Universidad de la Repblica (Udelar) es una institucin compleja, que
ha tenido un gran crecimiento y cambios profundos en las ltimas dcadas. Ensu seno no hay asuntos aislados ni independientes: su rico entramado obliga averla como un todo en equilibrio.
La necesidad de cambios que se reclaman y nos reclamamos permanente-mente no puede negar ni puede prescindir de los muchos aspectos positivos quepor su historia, su accionar y sus resultados, la Udelar tiene a nivel nacional, re-gional e internacional. Esos logros son de orden institucional, tico, compromisosocial, acadmico y es, justamente a partir de ellos y de la inteligencia y voluntadde los universitarios que se debe impulsar la transformacin.
La Udelar es hoy una institucin de gran tamao (presupuesto anual dems de cuatrocientos millones de dlares, cien mil estudiantes, cerca de diez milpuestos docentes, cerca de cinco mil egresados por ao) y en extremo heterog-nea. No es posible adjudicar debilidades y fortalezas a sus servicios acadmicospor igual.
En las ltimas dcadas se han dado cambios muy importantes: nuevas fa-cultades y carreras, multiplicacin de los posgrados y formaciones terciarias, undesarrollo impetuoso fuera del rea metropolitana, un desarrollo importante dela investigacin y de los vnculos de la extensin con la enseanza, proyectos muy
variados y exitosos con diversos organismos pblicos, participacin activa en lasformas existentes de coordinacin con el resto del sistema educativo. Es naturalque en una institucin tan grande y compleja se generen visiones contrapuestasy sea vista por muchos como una estructura que es renuente a los cambios y que,por tanto, cambia muy poco.
Por ello es necesarioa. Generar condiciones para incrementar la confianza en la seriedad y las
virtudes de la institucin, en particular mediante el firme apoyo a lacreacin de conocimiento avanzado y la enseanza de calidad y la plena
autonoma de los poderes polticos.b. Tomar en cuenta las necesidades sociales y productivas al concebir lasformaciones terciarias y superiores y buscar para ellas soluciones supe-radoras que reconozcan que la Udelar no es ni debe ser la nica institu-cin a cargo de ellas.
c. Buscar nuevas formas de participacin democrtica, del irrestricto ejer-cicio de la crtica y la autocrtica y del libre funcionamiento gremial.
El anterior Rector, Rodrigo Arocena, en la presentacin de esta coleccin,incluy las siguientes palabras que comparto enteramente y que complemen-
tan adecuadamente esta presentacin de la coleccin Biblioteca Plural de la
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
8/176
3 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
Comisin Sectorial de Investigacin Cientfica (), en la que se publican tra-bajos de muy diversa ndole y finalidades:
La Universidad de la Repblica promueve la investigacin en el conjunto delas tecnologas, las ciencias, las humanidades y las artes. Contribuye, as, a lacreacin de cultura; esta se manifiesta en la vocacin por conocer, hacer yexpresarse de maneras nuevas y variadas, cultivando a la vez la originalidad, latenacidad y el respeto por la diversidad; ello caracteriza a la investigacin ala mejor investigacin que es, pues, una de la grandes manifestaciones de lacreatividad humana.
Investigacin de creciente calidad en todos los campos, ligada a la expansinde la cultura, la mejora de la enseanza y el uso socialmente til del conoci-miento: todo ello exige pluralismo. Bien escogido est el ttulo de la coleccina la que este libro hace su aporte.
Roberto MarkarianRector de la Universidad de la Repblica
Mayo, 2015
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
9/176
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
10/176
:; 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
la tierra, moro. Luego se agregaron las connotaciones de cuido, pero tambinde mando.
Si, a la manera de Phelps, invertimos el concepto de colo (y la letra que lolegitim), encontramos la nocin caribea de tras y descubrimos que, adems
de su valor geogrfico (que remite al paisaje martiniqueo) con el significadoantiguo de camino, recubre el sentido de memoria presente en la lengua, la re-ligin, la msica. Este concepto introduce en un modo de pensar que se oponeal espritu de sistema (Glissant, 1996) y deviene principio de escritura: el de latraza, marca, huella, vestigio, pero tambin seal, origen, que no ocupa espaciosni reclama dominios, sino se abre a desvos, encuentros y conocimientos otros.
Laura Masello
Referencias bibliogrcas
B, A. (1992).Dialtica da colonizao. San Pablo: Companhia das Letras.G, . (1996).Introduction une Potique du Divers. Pars: Gallimard.J, N. (1983).Los dos ejes de la cruz. Puebla: .P, B. (1988).Discursos narrativos de la conquista. Hanover: Ediciones del Norte.P, A. (1983). Littrature ngro-africaine dAmrique: mythe ou ralit?. EnEthiopiques,
n. 34y 35, revue socialiste de culture ngro-africaine, 3. y 4. trimestre. Fuenteconsultada 14/11/2012. Disponible en: http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article919>.
O, E. (2008). Terra vista. Discurso do Confronto: Velho e Novo Mundo. Campinas:
Editora da Unicamp.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
11/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 11
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
12/176
:= 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
desde el anlisis textual a travs de la dimensin lingstico-discursiva en obrasde distintos gneros, a travs de los recursos, estrategias y efectos creados por elescritor, hasta la necesidad de revisar el lugar del escritor/investigador/antrop-logo en la geopoltica del conocimiento.
El punto de partida de esta propuesta colectiva, que no se agota en el pre-sente libro, es una interrogacin sobre la nocin de literatura latinoamericana y surelacin con las lenguas en que se escribe. Ello implica, en primera instancia, uncuestionamiento de la asimilacin reduccionista del espacio latinoamericano a lohispanoamericano y la apertura a la consideracin de creaciones literarias de otrosmbitos no necesariamente identificables con lo hispnico, como la literaturabrasilea o las literaturas andinas o las literaturas fronterizas o las literaturas delCaribe no hispanohablante, estas ltimas muy poco difundidas en nuestro medio.
A ello se agrega que dicha relacin lengua-literatura puede reflejar las comple-jas configuraciones de poder heredadas del pasado colonial, que llevan a escritorescuya lengua materna no es la hegemnica a tener que escribir en la lengua domi-nante para poder ser publicados. La tensin resultante de esa potica forzada,segn el concepto de douard Glissant (1990), se elabora en el discurso a travsde procesos que van desde la apropiacin hasta la resistencia, pasando por diversosgrados de concesin, hibridacin, creolizacin, que son estudiados en este libroa partir del anlisis de los procedimientos escriturales y del trabajo realizado porlos autores con los recursos idiomticos para desestabilizar la lengua de partida.En consonancia con esa postura poltica, las citas aparecen en su versin original.
Como tercer aspecto investigado, la instalacin del debate lengua de po-der/poder de la lengua, en la propia trama de narrativas a menudo inscriptas encomunidades con fuerte presencia de tradiciones orales en lenguas o variedadesperifricas, lleva inevitablemente a plantearse el lugar de la oralidad en la escri-tura y, por consiguiente, la revisin del canon y del estatuto de las voces prove-nientes de culturas histricamente marginadas, as como su emergencia a travsdel discurso en un delicado equilibrio entre la letra y la traza(Glissant, 1996).
En torno a los enlaces entre estos tres grandes ejes han sido pensados, enprimera instancia, los captulos que conforman este libro. No obstante, el en-foque y el mtodo de anlisis elegidos por cada uno de sus autores crean otras
intersecciones que enriquecen la reflexin colectiva y sobre las cuales daremosuna breve visin.
Analizar las relaciones entre lengua-discurso y poder acarrea inevitable-mente una mirada crtica sobre los dos polos de esa dinmica y una toma deposicin acerca del no lugar o del entrelugar del subalterno. Laura MdicaAmeijenda analiza, desde la perspectiva del dialogismo y de la heteroglosia deMijal Bajtn, la construccin de un discurso alternativo al discurso dominantey los procedimientos de ridiculizacin y de carnavalizacin de las figuras delamo y del esclavo desplegados en El discurso contrahegemnico en Concierto
barrocode Alejo Carpentier, mostrando las estrategias discursivas que hacen dela palabra del narrador un discurso anticolonialista y contrahegemnico. En la
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
13/176
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
14/176
:> 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
de varios autores pertenecientes a una regin con fuerte estigmatizacin de lalengua materna de la mayora de sus habitantes, cientficamente definida comoportugus del Uruguay y popularmente conocida como portuol. En Portugusdel Uruguay y literatura. Las formas de la escritura en Chito de Mello y Fabin
Severo, Alejandra Rivero Ramborger aborda las formas de la escritura en dospoetas fronterizos: Chito de Mello (Rivera, 1941) y Fabin Severo (Artigas,1981). Ambos pertenecen al universo cultural y literario de la frontera uru-guaya con Brasil (aunque Severo reside en Montevideo) y su poesa construyeel universo fronterizo desde la escritura en misturado de Chito de Mello y ladel portuol de Fabin Severo. Las poticas de estos escritores se configurancomo escrituras de resistencia, cada una con una impronta particular, de las quese analizan ac la propuesta por Chito de Mello enRompidioma (2002) y lapresentada por Fabin Severo en Viento de nadie(2013).
Mientras Rivero Ramborger inserta su anlisis lingstico-literario en unarevisin de los aspectos histricos, sociolingsticos y educativos que han con-formado la frontera, en Iguales pero diferentes. Una nueva mirada sobre la iden-tidad cultural riverense a travs de etnotextos locales Rossana Cottens analizaelementos de la identidad cultural riverense a travs del estudio de etnotextosproducidos por los escritores ms reconocidos del medio. Los componentes dela identidad cultural que considera en esta oportunidad estn relacionados con laconformacin tnica del pueblo riverense y los aportes que esta realiz a la cul-tura del medio. Desde su lugar de enunciacin como nativa de la zona fronterizay hablante de la lengua que toma como objeto de estudio, Cottens propone unavisin de identidad entendida como un conjunto de rasgos caractersticos comoconstantes propias: el acento est all puesto en la identidad como mismidad,a modo de relacin de identificacin con una comunidad de sujetos semejantesque comparten la pertenencia a una lengua y a una cultura minorizadas y que,como tales, luchan con sus propias voces para tallarse un lugar en la literatura.Cottens estudia el impacto que produjo el discurso nacionalista en esa identidady cmo se modific definitivamente la actitud de los hablantes frente a la lenguatnica subordinndola a una posicin subalterna. Observa asimismo cmo losescritores riverenses han resistido a estas condiciones impuestas a travs de la
subversin del cdigo lingstico hegemnico en diferentes formas.Al igual que el captulo escrito por Cottens sobre la frontera uruguaya, los
de autora de L. Nicols Guigou y Marcelo Rossal sobre Guatemala y los deRodrigo Viqueira y de Laura Masello sobre Brasil entrelazan el tema principaldel libro con diferentes conceptualizaciones del debate identitario y, por con-siguiente, sus convergencias y divergencias segn las sociedades que les dieronorigen y los marcos tericos desde los cuales se los analiza.
Rodrigo Viqueira aborda en Macunamade Mrio de Andrade: lengua,hroe y los entrelugares de la identidad nacional la representacin innovado-
ra que Mrio de Andrade hace del universo cultural indgena y afrobrasileo,desarticulando las visiones hegemnicas sobre la identidad brasilea. Mrio
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
15/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 15
propone en su obra una compleja idea de identidad y de cultura nacional, queno est exenta de contradicciones y tensiones. Por esa razn, para describir lapropuesta esttico-ideolgica del escritor, resulta productiva la categora del en-trelugar de Silviano Santiago (2000), segn la cual la construccin identitaria se
configura como proceso performtico, ya no desde la mismidad de adscripcin auna comunidad, sino de diferenciacin y alteridad para oponerse a la absorcin yaculturacin hegemnica y homogeneizadora. Asimismo, la lengua impura, ensu perturbacin de la lengua normativa dominante y construida por el autor paranarrar su obra, es una parte fundamental de este proyecto, por lo que conformaun todo indisoluble con los temas y aspectos ideolgicos.
El debate sobre la conformacin de la identidad brasilea remite en formaineludible a una de las obras fundacionales de esa literatura,Iracemaque, enesta oportunidad es analizada por Laura Masello desde la reivindicacin que elautor hace de la variedad brasilea del portugus, en un intento innovador parala poca de acompaar la construccin de un pasado mtico basado en la figuradel indio como cimiento de la nacin, mediante un discurso marcado ideolgi-camente por la revaloracin de uno de sus componentes tnicos marginados. Lasnarrativas fundacionales en los pases de pasado colonial han planteado comouno de sus temas la necesidad de apelar a una raza originaria. El primer proyectoen el que Jos de Alencar inscribi a suIracemaapuntaba a la elaboracin deun poema nacional dentro de la tradicin romntica nacionalista. El momentoliterario en que fue escritaIracema, en pleno auge del Romanticismo, se pres-taba particularmente para este tipo de idealizaciones y constructos moldeadosa partir de los paradigmas hegemnicos Sin embargo, pronto vio el escritor lainadecuacin entre la escritura potica y el objetivo que se haba planteado: laexpresin del pensamiento indgena. En Entre etnocentrismo y descentracin:Alencar mediador-traductor de lo indgena?, Masello analiza las implicacionesdiscursivas y lingsticas que asumi el escritor con su decisin de construir unlenguaje brasileo a partir de la subversin del portugus por el tup.
La presencia de otra lengua indgena en el gesto escritural, esta vez el guara-n, es estudiada por Kildina Veljacic desde su emergencia en la voz del subalter-no. Veljacic aborda en Ansina, el camb el anlisis del poema Ybiray: el rbol
que llora a los difuntos, perteneciente a un corpus de 60poemas atribuidos aJoaqun Lenzina, ms conocido como Ansina, negro, esclavo, hijo de esclavosy partcipe de la gesta libertadora artiguista. La ausencia de documentacinoriginal dio lugar a toda una polmica que ya lleva ms de sesenta aos en tornoal reconocimiento de Ansina como autor de estos escritos. La autora aportaalgunos elementos para esta discusin, en particular la atencin a la yuxtaposi-cin del espaol y del guaran como generacin de entrelugares que ocasionandesajustes, discontinuidades e hibridaciones en la lengua, en los mitos y en lasidentidades, pero sobre todo la ruptura con la idea de un centro hegemnico, de
una autoridad, incluso de una autora.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
16/176
:? 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
Adems de configurarse fuertemente en los terrenos literario y lingstico,esta tensin entre autoridad y autora y sus consecuencias tanto a nivel del canony del archivo como en la constitucin de una nueva episteme incidieron no soloen el debate en las humanidades, sino en las ciencias sociales, en particular en la
antropologa, que no ha permanecido ajena a los planteos de las teoras poscolo-niales. Es por ello que este libro incluye un trabajo, tambin realizado en el marcode los cursos mencionados, desde el cruce entre la antropologa y la literaturatestimonial. A partir del episodio en torno al testimonio de Rigoberta Mench,Etnografa y alteridad: de las pesquisas de Stoll a la etnografa caucsica urugua-ya de L. Nicols Guigou y Marcelo Rossal coloca en el centro del debate el temade la voz del subalterno y su dependencia de la mediacin. El captulo proponeun conjunto de reflexiones acerca de la produccin etnogrfica de corte occiden-talista y etnocntrica presente en la contemporaneidad uruguaya y mundial. Sepropone indagar las diferentes modalidades colonialistas que imperan en algunasposturas antropolgicas nativas e internacionales, considerando las improntas ra-cistas, totalizadoras y homogeneizantes, que cristalizan en las denominadas etno-grafas caucsicas. Bajo la racionalidad que gesta dicho pensamiento etnogrfico,los otrosson negados a travs de diferentes estrategias acusatorias (los otros sonmentirosos, impostores e irracionales), reconfigurndose la figura del pesquisadorcaucsico como el nico poseedor de un saber autntico, indiscutible y autoriza-do, frente a la falsedad de esos otros acusados.
El cierre del libro con un texto sobre el caso Mench encuadra y remite lapropuesta a la genealoga que en parte la inspir: la de prcticas resistentes y di-vergentes con respecto a la modernidad hegemnica y sus referentes provenien-tes, entre otros, del pensamiento indgena y afrocaribeo, como Guaman Poma,Frantz Fanon, Aim Csaire, la propia Rigoberta Mench. Mediante el juego decruces entre disciplinas y la apertura hacia otros campos del saber, la suma de loscaptulos aqu reunidos pretende contribuir a una reflexin sobre la heterarquadiscursiva y la eleccin, a veces obligada, de la lengua en que se expresan o, enalgunos casos, son expresadas las voces que la componen.
Referencias bibliogrcas
C-G, S. G, R. (2010).El giro decolonial: reflexiones para una diversidadepistmica ms all del capitalismo global. Bogot: Siglo del Hombre Editores.
DO, A. (2010). Pensamiento descolonial/decolonial. En Proyecto:Diccionario del pensa-miento alternativo ii. Fuente consultada 5/3/2012. Disponible en: .
G, . (1996).Introduction une Potique du Divers. Pars: Gallimard.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
17/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 17
C 1
@- ,)$(2"$/ (/%&"'A#B#C*%)(/ #%!"#$%&'(" *+''"$",# D-#E/ .'"7#%&)#"
L M A
Intentar mostrar las estrategias discursivas presentes en Concierto barro-co (1974) que hacen de la palabra del narrador un discurso anticolonialista y
contrahegemnico por medio de un anlisis dialgico de corte bajtiniano, queincorpora a la discusin, entre otras cosas, los argumentos provenientes de losautores que tratan sobre el tema en cuestin.
En la variante de narrador que se establece en el texto confluyen variascaractersticas: 1) se trata de un narrador omnisciente que se inmiscuye en la co-rriente del pensamiento de sus personajes; 2) toma una postura ideolgica frentea los hechos que se relatan; y 3) su discurso, en particular al describir las escenasque enmarcan los sucesos narrados, tiene rasgos pardicos de grandilocuencia.Sin ir ms lejos, al presentar la escena inicial, que se desarrolla en la casa delprotagonista en Coyoacn, el narrador describe los objetos desde la ptica de suvalor material: De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores; de plata losplatos donde un rbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recoga eljugo de los asados (Carpentier, 1998: 9).
De hecho la palabra plata aparece no menos de veinte veces a lo largo delprimer prrafo del primer captulo de la novela. Como se sabe, el metal fue unode los primeros motivos que llevaron a la colonizacin de Amrica por parte delas naciones europeas. Anbal Quijano plantea que
la progresiva monetizacin del mercado mundial que los metales preciosos deAmrica estimulaban y permitan, as como el control de los ingentes recursos,hizo que a tales blancos les fuera posible el control de la vasta red preexistentede intercambio comercial (2003: 206),
impulsando, asimismo, el proceso de urbanizacin en Amrica, con el subse-cuente control de poder que todo esto representaba. La enumeracin hiperblicadel mobiliario (todo hecho de plata), por parte del narrador, cumple una funcinpotica, a la vez que introduce la denuncia frente al saqueo del que desde todopunto de vista fue objeto Amrica, y prefigura lo que ser unleitmotivde la obraen cuestin: todo era guardado bajo la vigilancia del dueo de casa, que, de bata,solo haca sonar la plata (observar la aliteracin). En este sentido, el metal adquie-re los sentidos correspondientes a la figura retrica (tambin como sincdoque)en cuanto a su valor argumentativo, de discusin de la imagen que se est dando.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
18/176
:3 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
Pero, adems, como mencionaba antes, se trata de un narrador omnisciente,puesto que oficia de intermediario entre el pensamiento, sensaciones y sentimien-tos de los personajes y el lector. Esto es evidente tambin desde el comienzo de lanovela al presentar al protagonista, personaje que es mencionado como el Amo
y que conocemos en plena faena de limpieza de su casa, previo a realizar un viaje aEuropa, ms precisamente, a Venecia, en donde participar del carnaval. Una vezque ha ordenado sus pertenencias solo quedan los cuadros en las paredes:
Despus, andando despacio, se dio a contemplar, embauladas las cosas, metidoslos muebles en sus fundas, los cuadros que quedaban colgados de las paredesy testeros. Aqu, un retrato de la sobrina profesa []. Enfrente, en negro marcocuadrado, un retrato del dueo de casa []. Pero el cuadro de las grandezas es-taba all, en el saln de los bailes y recepciones (Carpentier, 1998: 11).
El punto de vista del narrador se puede observar en la utilizacin de losdecticos aqu y all. l se para donde se para el protagonista. Sin embargo,momento seguido se distancia al referirse a su retrato como un retrato del due-o de casa. El carcter omnisciente vuelve a establecerse al recuperar el pensa-miento del protagonista cuando realiza un juego de asociaciones mentales entreotro de los cuadros y su inminente viaje: y pensaba el Amo que aquellas vene-cianas no le resultaban ya tan distantes, puesto que muy pronto, se divertira, ltambin, con aquel licencioso juego de astrolabios al que muchos se entregabanall (Carpentier, 1998: 12).
El contrapunto del Amo est representado por su sirviente, Francisquillo,la contracara del poder, que pretende imitarlo, hasta en la manera de orinar:meando a comps del meado del Amo, aunque no en bacinilla de plata sino entibor de barro (Carpentier, 1998: 10).
La monotona de la enumeracin queda interrumpida por la imagen de hu-mor escatolgico, cuya finalidad es (en principio, aunque no exclusivamente) ladegradacin del personaje poderoso. Los opuestos se unen: la plata con la orina.Los personajes se mimetizan y surge el componente de la comicidad al repetir-se la accin (segn ha sido estudiado por Henry Bergson); pero no se trata deuna accin digna de ser repetida, porque lo que hace es mostrar al Amo ensu funcin ms biolgicamente humana. Esta simetrizacin es una manera de
satirizar a ambos personajes, ubicndolos al mismo nivel y, por ende, pone en eltapete varias cuestiones: la racial, la cultural y su correlato psicosocial.
Incluso se podra sostener que la ridiculizacin de Francisquillo es mayorque la de su amo, dado que la accin que imita no es un acto sublime, sino de-gradante. La narracin/descripcin que Carpentier realiza del evento se vinculacon una esttica de lo grotesco. El elemento coaligante entre ambos personajeses, como en muchos otros casos en Carpentier, lo musical: el criado orinando almismo ritmo que el amo ejerce un contrapunto de la meloda creada por este,aunque la calidad de sus componentes sean otros (el material de ambos instru-
mentos vara: metal y barro).
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
19/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 19
Ms adelante, en el captulo II, cuando el barco en el que viajan amo y cria-do tenga que varar en tierras cubanas para realizar reparaciones y Francisquillomuera vctima de la fiebre que azota a la ciudad de la Habana, ser sustituidopor un negro, Filomeno, nieto de un esclavo trado de frica. La entrada de
Filomeno en la vida del Amo se produce mediatizada por la msica. Comose observa, este tema ser recurrente todo a lo largo de la obra. En el ttuloConcierto barroco Carpentier ya nos est dando una pista de una de las posibleslecturas de su obra: esta podra o debera ser leda en clave simblica, como eloxmoron del sintagma nominal del ttulo; lleno de melodas, cadencias y ritmoscontradictorios, como lo real maravilloso.
El comienzo de la novela tiene caractersticas barrocas: la casa del prota-gonista, tal cual es descrita, es la casa barroca por excelencia, que, por otrolado, despliega contenidos culturales de corte eurocentrista. En el cuadro delas grandezas que describe el narrador se percibe, por otra parte, la transcul-turacin que caracteriza a la cultura americana. La imagen desplegada por laobra pictrica est plagada de alusiones a ambas culturas y a su relacin detensin conflictiva:
All, un Montezuma entre romano y azteca, algo Csar tocado con plumasde quetzal, apareca sentado en un trono cuyo estilo era mixto de pontificio ymichoacano, bajo un palio levantado por dos partesanas, teniendo a su lado, depie, un indeciso Cuauhtmoc con cara de joven Telmaco que tuviese los ojosun poco almendrados. Delante de l, Hernn Corts, con toca de terciopeloy espada al cinto puesta la arrogante bota sobre el primer peldao del solio
imperial, estaba inmovilizado en dramtica estampa conquistadora. Detrs,fray Bartolom de Olmedo, de hbito mercedario, blanda un crucifijo congesto de pocos amigos, mientras Doa Marina, de sandalias y huipil yuca-teco, abierta de brazos en mmica intercesora, pareca traducir al Seor deTenochtitln lo que deca el Espaol (Carpentier, 1998: 11).
El estilo del cuadro es hbrido, tratndose de una mixtura basada en un con-trapunto sincrtico de imgenes formadas a partir de opuestos enfrentados cultu-ralmente, por la confrontacin blica, por la religin y por la lengua. Se trata deuna pintura pardica que interroga y cuestiona a travs del disfraz de los persona-
jes, delineando en la trama narrativa por segunda vez en la novela suleitmotiv. Laidea del disfraz nos remite al carnaval, pero adems se trata de un fragmento queparodia el gnero discursivo del crtico de arte, por eso se puede hablar de unacarnavalizacin del discurso, en tanto se trata de ficcin literaria.
Por otro lado, tambin puede ser asociado con una esttica de la transcul-turacin, en el sentido de Rama (2004), debido a la convergencia de elementoseuropeos y americanos en la descripcin. La referencia del narrador al estilo delcuadro le otorga un toque de ambigedad, pues no queda muy claro qu tanto dela descripcin se debera al estilo del autor del cuadro propiamente dicho, y qutanto a la posicin de crtico ejercida en ese momento por el narrador. De cual-quier manera, es indiscutible la posicin del gran enunciador, Alejo Carpentier,
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
20/176
=; 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
quien seleccionando elementos caracterizadores de la cultura europea los insertaen su propio discurso americanista antihegemnico.
Cuando el Amo participe del carnaval de Venecia, se disfrazar deMontezuma, ser romano y azteca cruce de dos razas, dos culturas, dos len-
guas, y cuando vaya a ver la peraMontezumade su nuevo amigo Vivaldi latensin entre las culturas dejar su huella en l. Su yo azteca ir ganando terrenoa lo largo del relato producindose la anagnrisis final del protagonista que re-gresar transformado. Irnicamente, Filomeno, seducido por las posibilidadesde trascender como msico, seguir el camino inverso.
Otro punto destacado de la posicin del narrador frente al protagonista sedeja ver en las variantes que va desplegando al referirse a l. Si bien el referente essiempre el mismo, los avatares del relato van modelando el discurso del narrador: alpresentarlo es el Amo, al morir Francisquillo, se transforma en el viajero, luegopasa a ser el forastero en tierras cubanas, desde la perspectiva de Filomeno, pararetomar el nombre original cuando lo tome como su nuevo criado.
La necesidad del protagonista de llegar a tierras europeas teniendo un criadobajo su servicio es de vital importancia para l; se trata de marcar presencia.
Y he aqu que el Amo se ve sin criado, como si un amo sin criado fuese amo deverdad, fallida, por falta de servidor y de vihuela mexicana, la gran entrada, lasealada aparicin, que haba soado hacer en los escenarios a donde llegara,rico, riqusimo, con plata para regalar, un nieto de quienes hubiese salido deellos con una mano delante y otra atrs, como se dice para buscar for-tuna en tierras de Amrica (Carpentier, 1998: 21).
El imaginarioque subyace a esta necesidad del personaje en el sentido deGlissant, como la construccin simblica mediante la cual una comunidad (racial,nacional, imperial, sexual, etctera) se define a s misma (Mignolo, 2003: 55)est directamente relacionado con su estatus de criollo americano blanco, descen-diente de europeos, que tiene que mostrar su superioridad frente a otros grupostnicos, ya sea indgena o africano, para afianzar su ascendencia y enmascarar elsentimiento de inferioridad que siente frente al europeo de verdad (no criollo).Esto tiene que ver con la idea de la arrogancia del punto de origen, que WalterMignolo toma del filsofo colombiano Santiago Castro-Gmez: una confianza
insidiosa surgida de la idea de que los europeos ocupaban unlocusuniversal, deobservacin y enunciacin desde el que podan clasificar el mundo y sus habi-tantes (2007b: 127). La idea de pureza de sangre que defendi la Inquisicinespaola, deriv en las poblaciones criollas blancas de la Amrica hispnica en unadiferenciacin social, que, segn Mignolo, configur la pirmide racial colonial(en orden descendente) (2007a: 97).
El narrador omnisciente vuelve sobre el tpico nuevamente a travs deldiscurrir del pensamiento del Amo: Y piensa que en estos das, cuando esmoda de ricos tener pajes negros parece que ya se ven esos moros en las
capitales de Francia, de Italia, de Bohemia, y hasta en la lejana Dinamarca(Carpentier, 1998: 22).
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
21/176
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
22/176
== 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
historias que se contaron y cuentan desde la doble conciencia que genera ladiferencia colonial (2003: 63).
La nocin de doble conciencia a la que alude Mignolo proviene de DuBois y se refiere a la idea de verse y valorarse (o desvalorarse) a s mismo a travs
de la percepcin ajena, es decir, con los ojos del poder. Desde esta perspectiva,el lenguaje de Filomeno surge del discurso hegemnico etnocntrico del cualproviene el poeta replicado. Su bisabuelo adquiere la dignidad a travs de esediscurso, quedando en el olvido las historias que pudieran ser contadas desde elotro lado, el de los africanos que fueron importados a Amrica para cumplir lafuncin de esclavos.
Pero el Amo de Filomeno tambin es vctima de la doble conciencia, puesla imagen que quiere dar de s mismo, como fuera observado antes, es productode la perspectiva desde la cual el criollo es visto y valorado (o desvalorado) por
los europeos. Por eso necesita llegar provisto de un criado, y cuanto ms exti-co sea este, ms rimbombante ser su entrada triunfal, facilitando la aceptacinde la que podr ser objeto por parte de sus propios ancestros tnicos.
Visto desde un punto de vista estrictamente lingstico, el discurso del bis-nieto de Salvador se construye desde su glotofagia. La memoria selectiva de loshechos del pasado colonial es contada, adems, en la lengua de los colonizadores,porque, al igual que la memoria, la lengua de los ancestros ha sido aniquilada oest en vas de extincin.
A Salvador se le dar la condicin de hombre libre debido a su heroicidad,y en la fiesta en que la autoridad le otorgue la libertad no faltar la msica.Nuevamente, en los instrumentos descritos por Filomeno/Balboa se percibe laesencia de lo barroco, pues se realiza una conjuncin de instrumentos musicalesprovenientes de diferentes razas, culturas y lugares geogrficos:
y hasta unas tipinaguas, de las que hacen los indios con calabazos porqueen aquel universal concierto se mezclaron msicos de Castilla y de Canarias,criollos y mestizos, nabores y negros. Blancos y pardos confundidosen semejante holgorio? se preguntaba el viajero: Imposible armona!(Carpentier, 1998: 27-28).
En la descripcin del narrador se entrev el paradigma de la coexistenciamencionado por Mignolo (2007b: 126) que tiene que ver con las expresionesartsticas barrocas, mientras que en el comentario dilapidario del Amo se obser-va todo el peso del paradigma de lo novedoso. El protagonista, sorprendido,solo atina a proferir un grito de incredulidad frente a la otredad de la descripcinrealizada por el criado recientemente adquirido.
Como seala Quijano (2003), la nocin de raza y su clasificacin en razasuperior/raza inferior, tanto desde una perspectiva biolgica como cognitiva ycultural, surge con la conquista de Amrica; esta visin con el tiempo llegaraa naturalizarse. En el comienzo de la era moderna y capitalista solo los blancoseras susceptibles de recibir un salario por su trabajo, mientras que los negros yamerindios eran esclavizados: desde el comienzo mismo de Amrica, los futuros
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
23/176
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
24/176
=> 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
y la col, cantaba el negro los mritos del aguacate pescuezudo y tierno, de losbulbos de malanga que, rociados de vinagre, perejil y ajo, venan a las mesasde su pas, escoltados por cangrejos cuyas bocas de carnes leonadas tenan mssustancias que los solomos de estas tierras (Carpentier, 1998: 31).
Los relatos que el mexicano haba recibido de sus antepasados letrados espa-oles le haban transferido un imaginario sobre las tierras de sus abuelos que nose condeca con la realidad. Es la ciudad letrada, el componente de la ciudad quese desarrolla en el prioritario orden de los signos (Rama, 1998: 31-32), y queno se condice con la ciudad real, fenmeno estudiado por Rama en su obra Laciudad letrada. De all surge la desilusin del amo, que, a su vez, el criado replicaa propsito de su propia tierra de origen. La comparacin se realiza a travs desustantivos dicotmicos confrontados (la monotona, frente a la sutileza y la pom-pa), tanto como por atributos (desabrido, de cada da, frente a tierno, leonadas yescoltados por cangrejos). La decepcin es tal que al cabo de unos das el Amo,con tanto dinero como traa, empezaba a aburrirse tremendamente (Carpentier,1998: 33). En las palabras del narrador se deja ver el discurso interior del criado;como siempre es el pensamiento del superior, que es absorbido por el subalternocomo si fuera el suyo propio. Se trata, como en otros casos ya sealados, del dis-curso directo libre, es decir, las palabras del personaje o sus pensamientos sin sermediatizadas por marcas textuales explcitas que se lo adjudiquen.
A medida que van tocando otros territorios espaoles, muchos quedan dis-minuidos en comparacin con las tierras americanas: Cuenca era poca cosa allado de Guanajuato, aunque Valencia les agrad porque all volvan a encontrar
un ritmo de vida, muy despreocupado de relojes, que les recordaba el no hagasmaana lo que puedes dejar para pasado maana de sus tierras de atoles y ajiacos(Carpentier, 1998). En la oracin subordinada consecutiva al verbo agradar elnarrador ofrece una explicacin para el sentimiento que la ciudad despierta en elamo y su criado (observar la tercera persona del plural del verbo) que es la de lospropios personajes. En este caso, nos encontramos ante un discurso indirecto libre,debido a los cambios en la persona, el tiempo y los decticos.
Pero adems, la cita representa un caso de transculturacin lingstica en elsentido de que
en cualquiera de los tres niveles (lenguas, estructuras literarias, y cosmovisin)se ver que los productos resultantes del contacto cultural de la moderniza-cin, no pueden asimilarse a las creaciones urbanas del rea cosmopolita, perotampoco al regionalismo anterior. Y se percibir que las invenciones de lostransculturadores fueron ampliamente facilitadas por la existencia de confor-maciones culturales propias a que haba llegado el continente, mediante largosacriollamientos de mensajes (Rama 2004: 55).
Esto se produce tanto en el desvo del gnero discursivo parodiado (el re-frn no dejes para maana lo que puedes hacer hoy) y el sentido tergiversado
que adquiere, como por la cita de la lengua amerindia (sus tierras de atoles yajiacos).
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
25/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 25
Finalmente, los personajes deciden embarcarse para Italia, donde haba es-tallado el carnaval; todo el mundo, entonces, cambi la cara y el Amo-viajero-mexicano se travestiza en Montezuma, cuyo nombre preservar hasta el finalde la novela. Dentro de la transfiguracin generalizada de los participantes del
carnaval, el narrador rescata, adems del disfraz en el atuendo, los cambios simu-lados de la voz: aparecen expresiones como mudar la voz y con voz que no erala suya. Ese cambio de voz representa un cambio en el discurso de los personajes,en sintona con el disfraz que utilizan. Pero el cambio en el discurso no provienede una reflexin interior y transformacin reales, puesto que se trataba de ununiversal fingimiento de personalidades, edades, nimos y figuras. Es intere-sante observar que el criado no utilizar ningn artificio, ya que no haba credonecesario disfrazarse al ver cun mscara pareca su cara natural entre tantos anti-faces blancos (Carpentier, 1998: 39). La posicin del personaje al ser reproduci-da como discurso indirecto libre, por parte del narrador, ofrece una triple lectura;a la primera, literal, que se condice con la ingenua posicin de Filomeno, se sumala irona (la burla hacia lo diferente) y la posibilidad de pensar a Filomeno, nocomo un negro de verdad, sino como un blanco disfrazado de negro, dada la mi-metizacin que tiene su discurso y accionar con la del Amo.
Esta posibilidad de interpretar bajo varias pticas un mismo discurso eslo que Mijal Bajtn denominaheteroglosia: diferentes grados de alteridad o deasimilacin de la palabra ajena en el discurso que aporta un eco de matiz expre-sivo (Bajtn, 2002: 279); en otras palabras, una multiplicidad de voces sociales.Palabras aisladas o enunciados completos ajenos pueden ser introducidos en unenunciado(en el sentido bajtiniano del trmino, una novela puede ser un enun-ciado) conservando sus sentidos y expresividades originales o sufriendo cambiosque pueden llegar hasta la expresin de irona o indignacin. Bajtn y su crculode seguidores lo estudian especialmente en la novela, denominndolo plurilin-gismo: graas a esteplurilingismosocial e ao crescimento em seu solo devozes diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo seu mundoobjetal, semntico, figurativo e expressivo (Bajtn, 1998: 74).
Para que laheteroglosiasea posible, el narrador nos tiene que dar alguna pistade que su discurso tiene ms de una interpretacin y esto es lo que sucede todo
a lo largo de Concierto barrococomo hemos tenido oportunidad de ir observando.Cansados de la algaraba del carnaval, Montezuma y Filomeno deciden en-
trar a un caf para renovar fuerzas. Ah conocern a un fraile pelirrojo (AntonioVivaldi), a un joven napolitano (Domenico Scarlatti) y a un ocurrente sajn(Jorge Federico Haendel) con quienes trabarn amistad. Vivaldi pregunta si eldisfraz de indgena es inca, y cuando Montezuma narra su historia, la Historia dela civilizacin azteca, Vivaldi imagina una pera basada en dicha temtica.
Inca?, pregunt despus, palpando los abalorios del emperador azteca.Mexicano, respondi el Amo, largndose a contar una historia que el fraile,
ya muy metido en vinos, vio como la historia de un rey de escarabajos gigan-tes algo de escarabajo tena, en efecto, el peto verde, escamado, reluciente,
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
26/176
=? 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
del narrador, que haba vivido no haca tanto tiempo, si se pensaba bien,entre volcanes y templos, lagos y teocalis, dueo de un imperio que le fueraarrebatado por un puado de espaoles osados, con ayuda de una india, ena-morada del jefe de los invasores. Buen asunto; buen asunto para una pera(Carpentier 1998: 39-40).
La msica de la pera, efectivamente compuesta por Antonio Vivaldi, es-tuvo perdida durante siglos y fue recientemente redescubierta. Carpentier, co-nocedor del texto lrico, crea Concierto barrococomo una parodia de la perade Vivaldi, que oficia de pretexto, revirtiendo, de esta manera, el punto de vistaetnocntrico. El discurso subyacente del narrador nos est diciendo que soloborracho, y en carnaval, un artista perteneciente a la cultura hegemnica podrapensar una obra con esas caractersticas. Por otro lado, el narrador, siguiendola corriente del pensamiento del msico, describe cmo se imagina la puesta enescena, que caracteriza como extica, y de qu manera podra lucirse apoyn-
dose con los avances tecnolgicos que ha asumido el mundo del arte occidental.Los msicos invitan a Montezuma y Filomeno a retirarse a un convento a
hacer msica. El sajn tocara el rgano, el napolitano el clavicmbalo, el fraileel violn, y Filomeno, corriendo a la cocina, toma una batera de calderos decobre, cucharas y espumaderas, entre otras cosas: por espacio de treinta ydos compases lo dejaron solo para que improvisara. Magnfico! Magnfico!(Carpentier, 1998: 47).
Luego Filomeno ve un cuadro donde una Eva es tentada por la serpientey comienza a cantar: La culebra se muri, / Ca-la-ba-sn / Son-sn. / Ca-la-
ba-sn / Son-sn. Kbala-sum-sum-sum core Antonio Vivaldi, dando alestribillo, por hbito esclesistico una inesperada inflexin de latn salmodiano(Carpentier, 1998: 49-50).
Tambin Scarlatti, Haendel y las 70monjas del convento corean la frase deVivaldi e, indirectamente, la expresin de Filomeno. Los personajes europeoscomienzan a mimetizarse lingsticamente. Pero se trata de una lengua descono-cida, la lengua que acompaa a los ritmos cubanos, totalmente incomprensiblepara el mundo europeo. Orlandi recuerda el concepto de interincomprensinque toma de Maingueneau (1984): na produo da interincompreenso, o mal-
entendido sistemtico: a incompreenso a obedece a regras, e essas regrasso as mesmas que definem a identidade das formaes discursivas concernidas(Orlandi, 2008: 262). Por eso, cuando Vivaldi registra el significante de las pa-labras proferidas por Filomeno, este es tergiversado y se resemantiza de acuerdoa formaciones discursivas conocidas, como pueden ser las provenientes del m-bito de la religin, que al ser puesta al mismo nivel de lo telrico, desemboca enla stira; todo lo cual (irona, parodia, stira) va bien con el ambiente del carnavalque se est vivenciando.
El concierto improvisado llega a su apoteosis con todos los instrumentos
revueltos, creando lo que Jorge Federico cataloga de algo as como una sin-fona fantstica (Carpentier, 1998: 51). La msica que nace en el momento
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
27/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 27
de ser interpretada, que no tiene pentagramas previos en que apoyarse, escapaal horizonte de expectativa del personaje, que necesita, desde su sentimientode otredad, ponerle un nombre a lo innombrable. En el odo del lector tal vezresuene laSinfona fantsticade Hctor Berlioz: obra compuesta en cinco actos,
el ltimo de los cuales esSueo de una noche de aquelarre. Estos ritos paganoseran fiestas de brujas lideradas por un macho cabro negro, y de all una posibleconexin con Filomeno que se ha apropiado de la escena.
Pero la relacin dialgica con la obra musical de Berlioz puede ir ms lejos,puesto que se trata de un caso de msica programticao descriptiva. Este tipode obras son un intento por representar musicalmente imgenes o escenas. Elestilo ha sido experimentado por muchos y variados msicos europeos a lo largodel tiempo. Un claro exponente es Vivaldi, con sus Cuatro Estaciones. Si aho-ra conectamos esta corriente esttica con la idea de transculturacinde Rama,podemos ver cmo Carpentier se apropia de ella y la revierte conceptualmente.En Concierto barrocorealiza la idea opuesta: en lugar de semantizar la msica,intentando darle algo de lo cual esta carece (la doble articulacin de lenguaje),transita el camino inverso, imprimindole a su discurso caractersticas musicales.As, Carpentier realiza su obra programtica (susceptible de varios niveles deanlisis). En lo que respecta al tema que estamos desarrollando, se puede asumirque laheteroglosiade Bajtn escapa a los lmites de lo lingstico para adentrarseen relaciones de semiosis ms abarcativas.
Volviendo a la escena, Scarlatti proyecta hacia el futuro el ritmo desbo-cado, concluyendo, tambin l, en un nombre tentativo para el gnero musicalemergente: Diablo de negro! exclamaba el napolitano: Cuando quiero lle-var un comps, l me impone el suyo. Acabar tocando msica de canbales(Carpentier, 1998: 51).
En sntesis, el resultado es una suerte de msica transculturalizada muydifcil de comprender para el colonizador nuevamente la interincomprensinde Orlandi (2008) , tanto as, que el fraile, el sajn y el napolitano no logranencontrar un nombre, un ttulo, un gnero para fijarla, aunque sea a travs de lapalabra, en un ltimo intento de hacer valer su poder hegemnico, legitimandolo desconocido a travs del bautismo, de la asignacin del nombre. Sin embargo,
se encuentran en el terreno de lo incierto; de ah el uso del pronombre imper-sonal en Jorge Federico y el tiempo futuro en Domnico. En estos personajestermina surgiendo el reconocimiento del componente de tensin que subyacea las relaciones tnicas que mantienen con quienes ellos han considerado sussubalternos. Irnicamente, se termina consumando la antropofagia. Filomeno,el contracolonizador, ha deglutido el arte de sus acompaantes y revertido lasrelaciones de poder.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
28/176
=3 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
Referencias bibliogrcas
B, M. (1998). Questes de Literatura e de Esttica. A Teoria do Romance. San Pablo: Editora
Unesp. (2002).Esttica de la creacin verbal. Buenos Aires: Siglo .B, H. (1939).La risa. Buenos Aires: Losada.C, A. (1998). Concierto barroco. Madrid: Alianza.M, W. (2003). La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el hori-
zonte colonial de la modernidad. En Lander, E. (comp.).La colonialidad del saber:eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: Clacso. 55-70.
(2007a). El quinto lado del pentgono tnico-racial: los latinos en Europa del Sury en Amrica del Sur y el Caribe. En Mignolo, W. La idea de Amrica Latina.La
herida colonial y la opcin decolonial. Traduccin Silvia Jawerbaum y Julieta Barba.
Barcelona: Gedisa. 95-105. (2007b). Los afroandinos y afrocaribeos no necesariamente son latinos. En
Mignolo, W.La idea de Amrica Latina. La herida colonial y la opcin decolonial.Traduccin Silvia Jawerbaum y Julieta Barba. Barcelona: Gedisa. 123-149.
O, E. (2008). Ainda um discurso da descoberta. En Orlandi, E. Terra vista. Discursodo Confronto: Velho e Novo Mundo. Campinas: Editora da Unicamp. 261-265.
Q, A. (2003). Colonialidad del poder, eurocentrismo y Amrica Latina. En Lander, E.(comp.).La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso. 201-211.R, . (1998).La ciudad letrada. Montevideo: Arca.
(2004). Transculturacin narrativa en Amrica Latina. Ciudad de Mxico: Siglo .RAE(2001).Diccionario de la Lengua Espaola. Buenos Aires: Planeta.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
29/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 29
C 2
F' )%""27()*% G #- C#$&)H'E# ,#- '"(A)5/@$&"'B)'$ ,#- ("#/-# G $215#"$)*% ,#- "")&/")/@- ('1'--/ ,# I"/G' A')&)'%/
M D
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
30/176
30 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
va mucho ms all de confrontar la infraestructura colonizadora con revueltas ygritos destemplados. La interrupcin del creole delimita una zona de inclusiny de influencia dentro del territorio conflictivo de las lenguas en contacto, inter-viniendo el cdigo alfabtico occidental y, aprovechando esa misma estrategia
(occidentalizndose) de la utilizacin de la grafa impresa como elemento devisibilidad, legitimacin y permanencia, subvirtiendo un orden. Esa es la estrate-gia revolucionaria que determina al creole como lengua y escritura resistente, lamisma que desde el nivel lxico subvierte la totalidad del eje discursivo con dosmovimientos en uno: al hacer notar su presencia mestiza de manera permanente,graficando su subversin lingstica y estableciendo un parteaguas, gesto quedesestabiliza la univocidad e interrumpe el flujo de palabras francfono, ponien-do sitio a la lengua hegemnica con una queja, un susurro, un exabrupto.
Para ojos ingenuos tal vez adquiera la calidad de un detalle, pero es muchoms que eso. El creole deja inmiscuirse una palabra, dos, tres, como en el casodel poema de Jeanie Bogart, y en el mismo gesto o movimiento de trueque yagregado cambia la msica, la necesaria representacin que en todo momentolas palabras incorporan a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia, al imagi-nario que cada uno de nosotros tiene acerca de algo, por ejemplo de lo haitiano.La interrupcin del creole sustituye, adems de los elementos del lenguaje en smismo, volvemos a repetir, la concepcin misma de esa homogeneidad imperial,el cuerpo de la lengua francesa que, a partir de la intervencin de un vocablo, doso tres, en creole, se convierte en otra cosa y evidencia su naturaleza subvertida.Ese cric crac con que comienza el poema de Bogart, tomado o heredado de laoralidad y tambin del gnero narrativo, establece con su sonoridad la asuncindel turno de contar vieja costumbre de hombres y mujeres al caer el sol, bajoel gran rbol de los cuentos, asumiendo y reivindicando el derecho del creolea intervenir, e ilustra con largueza esa interrupcin.
Crik! Crak! Nos rivires pleurent notre absence. Tim! Bwa!En cavale, une pluie diluvienne a emport lme hatienne.Une pluie de deuil, de chagrin, despoir bafou.Une pluie de dsespoir sest abattue sur nos campagnes.
Ami crole, dis, chantes-tu toujours le retour au pays natal
et les enfants de Quatre-Chemins?Samba-pote, dis-moi quoi rvent nos pays aujourdhui.
Jeanie Bogart (Hat)La chanson oublie4
4 Cric! Crac! Nuestras orillas lloran nuestra ausencia. Tim! Bwa! /A caballo de una lluvia di-luviana se ha ido el alma haitiana. / Una lluvia de luto, penosa, de burla a la esperanza. / Unalluvia desesperanzada se ha abatido sobre nuestros campos. / Amigo creole, dime, siempre
cantas el retorno a la tierra natal y a los nios de Cuatro-Caminos? / Samba-poeta, dimeen qu suean hoy nuestros pases. Jeanie Bogart deLa cancin olvidada. Disponible en:. Traduccin propia.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
31/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 31
F#%B2' G ,)$(2"$/
Al respecto, consideramos de importancia mencionar el eje terico queconforman principalmente las nociones de lengua y discurso, en favor de fami-liarizarnos con el lenguaje que vamos a utilizar en adelante. Para Julia Kristeva
la lengua esla parte social del lenguaje, exterior al individuo; no es modificable por el ha-blante y parece obedecer a las leyes de un contrato social que sera reconocidopor todos los miembros de la comunidad []. Si la lengua es, por decirlo as, unsistema annimo hecho con signosque se combinan a partir de leyes especfi-cas y si, como tal, no puede realizarse en el habla de ningn sujeto, solo existede modo perfecto en la masa, mientras que elhablaes siempre individual yel individuo es siempre el dueo (1999: 17).
Siguiendo tambin a Kristeva:
El trminodiscursodesigna de manera rigurosa y sin ambigedad la mani-festacin de la lengua en la comunicacin viva []. Eldiscurso implica, enprimer lugar, la participacin del sujeto en su lenguaje mediante elhabla delindividuo. Recurriendo a la estructura annima de la lengua, el sujeto se formay se transforma en el discurso que comunica a otro. La lengua comn a todosse convierte, en el discurso, en el vehculo de un mensaje nico, propio de laestructura particular de un sujeto dado que deja sobre la estructura obligatoriade la lengua la huella de un sello especfico en que el sujeto viene marcado sinque sea consciente de ello, sin embargo (1999: 18).
En este sentido, la lengua formara parte de ese discurso que implica uncontinente mayor de significados que aquel que nuclea los meramente explcitosde los enunciados lxicos, pues tiene una impronta propia, la que cada individuole impone de s. De esta manera, la lengua es el medio por el cual el discurso sedesdobla: por una parte, un sector explcito, el de lo dicho, y, por otra parte, unsector implcito, que es el que ana el entrelineado no manifiesto que subyace ala expresin, al enunciado en s. Pero las palabras, el discurso, llevan asimismo yconsigo un poder de representacin; a ellas les ha sido delegado cargar con unbagaje institucional, hablar por alguien, ser un portavoz, un abanderado.
Para ampliar el panorama del marco terico con el que pretendemos trabajar,
llamamos la atencin sobre las nociones que, en cuanto a la terminologa de dis-curso y poder, plantea el socilogo Pierre Bourdieu en Qu significa hablar?:
El poder de las palabras solo es elpoder delegadodel portavoz, y sus pala-bras es decir, indisociablemente la materia de su discurso y su manera dehablar solo pueden ser como mximo un testimonio, y un testimonio entreotros, de lagaranta de delegacinde la que ese portavoz est investido [].Como mximo, el lenguaje se limita a representaresta autoridad, la manifiesta,la simboliza: en todos los discursos de institucin, es decir, de la palabra oficialde un portavoz autorizado que se expresa en situacin solemne con una au-
toridad cuyos lmites coinciden con los de la delegacin de la institucin, haysiempre una retrica caracterstica (1985: 67).
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
32/176
32 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
El enunciado de Bourdieu instala el tema del portavoz discursivo y de loideolgico subyacente detrs, el poder implcito en esa voz que se deja repre-sentar por el lenguaje que utiliza. Desde esta perspectiva, la voz haitiana, la delnegro, el mulato, el indgena, o todos mezclados (para ponerlo en trminos que
concurrirn en este trabajo), fue, por mucho tiempo, en trminos escriturarios,una voz (si bien no del todo oculta, dada la presencia de la lengua nativa oral)subalterna, mediada, sumida por la presencia estructural de un lenguaje que obe-deca a una institucionalidad, a un poder poltico, lingstico, social y econmicodeterminado: el de la cultura francesa colonial y su disursividad legitimante, ma-nifiesta sin excepcin en textos de ficcin, poticos, proclamas, decretos, cartas,contratos, etctera, que formaban parte del quehacer haitiano.
Oralidad como memoria y letra como articio necesario
El tema de la escritura, con referencia al tpico de la lengua creole, involu-cra una posicin inicial nuestra y de otros: la de situar al creole en su actualenvergadura de lengua que se escribe, definitivamente presente en la textualidadhaitiana, por obra, gracia, lucha y voluntad de sus intelectuales y escritores. Msall de que su origen haya sido oral, el plus de su esencia escritural no le restaacervo genuino, sino que, por el contrario, la reconstituye, resignifica, impulsay recontextualiza como esencia tangible de un desarrollo cultural heterogneo,delimitando su zona de inclusin dentro de un territorio conflictivo que, comoveremos ms adelante, caracteriza su identidad.
De este modo, lejos de sobrentender la marca de occidentalizacin de laescritura como predominante y excluyente, demarcatoria de una frontera apa-rentemente infranqueable entre la oralidad de las culturas anteriores a la coloniay la postura legitimadora de los imperios occidentales de ultramar basados enla filiacin casi inmanente de su mito fundador,5vamos a entender la escritu-ra del creole como un producto mestizo, nunca secundario, sino fruto de laconstitucin heterognea que hace a la esencia cultural haitiana y, en general,latinoamericana.
Podemos observar esa convivencia heterognea o tensin entre ambas len-
guas en el mismo territorio del texto, como se ve en el siguiente fragmento, ex-trado de un cuento popular denominadoBozor, chef Cambusier: Et bien non,
5 El mito fundador est basado en las concepciones de creacin de un mundo, legitimidady filiacin de ese mundo, ese territorio, ocupado desde siempre, y del que el dominador secree propietario absoluto, afianzado en una nocin temporal-legitimadora que afirma que elderecho de posesin de un territorio tiene que ver con el tiempo que uno o varios pares de
pies se han apoyado sobre su superficie. Segn douard Glissant: Je pense quon na pasassez reflchi cet aspect du mythe fondateur qui est le mythe de lexclusion de lautre et quine comprend linclusion de lautre que par sa domination (2011: 119).
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
33/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 33
Bozor, c pas la peinne ous dranger ous, mt-dire que ous t besoin cigare,main mporter pour ous!.6
Quien tiene conocimiento del francs puede comprender el tono general delfragmento, pero tambin que hay una interferencia, intervencin o interrupcin
en el flujo de palabras de lengua francesa, un cambio importante en la sintaxisfrancfona, que dira algo as como: Et bien non, Bozor, cest pas la peine devous dranger, moi, je voudrais te dire que si tu as besoin dun cigare, ma mainle peut porter pour vous.7
En el ejemplo puede notarse la seal de la oralidad en el cambio en la mu-sicalidad de las palabras y del sintagma en general, en la mayor extensin y com-plejidad del texto trascrito a la lengua francesa, en la aparente mayor rusticidady el estilo cortado del expresado en creole. La oralidad que trasunta el creoleparece, de alguna manera, sintetizar y otorgar nueva forma a la oracin.
Algo de esto puede leerse en lo que dice douard Glissant y, ms adelante,Walter Ong. Dice, primero, Glissant:
Toda escritura, o ms bien toda obra escrita, sucede a una expresin y una vi-sin oral, y en tanto que la humanidad, o ms bien las humanidades, han sidoancladas a la oralidad, numerosas funciones del ser humano se han mantenido.Por ejemplo la funcin de la memoria: haca falta, antes de la escritura, ejercerel uso de la memoria, y se sabe que los cuentistas y cantores griegos eran capa-ces de aprender cuarenta mil versos y recitarlos. Este ejercicio de la memoria,de la repeticin ya que la memoria no se forja sin repeticiones, desapare-ce a medida que la escritura se afirma [], por una intensidad y una agudeza,
no solo en cuanto a la percepcin sino tambin de la expresin. Esta agudezapasa por la escritura. Es una de las conquistas de la escritura (2002: 112-113).
Desde una perspectiva diferente, pero tal vez complementaria a la del autorantillano, Walter Ong, en Oralidad y escriturarefiere a esta misma occidentali-zacin de la palabra escrita como forma de dominio y a esa oralidad desplazadacomo comunicacin original y no simplemente como preteridad sin importanciao de segundo orden. De hecho, Ong menciona la palabra escrita no como unaverdadera palabra, sino como un sistema secundario de modelado:
El pensamiento est integrado en el habla y no en los textos, todos los cua-
les adquieren su significado mediante la referencia del smbolo visible con elmundo del sonido. Lo que el lector ve sobre esta pgina no son palabras reales,sino smbolos codificados por medio de los cuales un ser humano apropiada-mente informado puede evocar en su conciencia palabras reales, con sonidoreal o imaginario (2011: 79).
De esta manera, el pensamiento haitiano, actualizado cada vez que se na-rraba un cuento accin tan presente en el pasado de los pueblos de culturaoral, en los cuales la transmisin de ancdotas, mitos, conocimientos religiosos,
6 En Contes croles. Fuente consultada 29/8/2013. Disponible en: . Pues no, Bozor, no te molestes, te digo, si necesitas un cigarro, mi mano telo sostiene!. Traduccin propia.7 Traduccin propia.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
34/176
34 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
costumbres, etctera, pasaba de abuelos a nietos y as sucesivamente, incorpo-rando al cuerpo de la memoria un sinfn de prerrogativas narrativas, tanto de fic-cin como histricas, registradas nicamente all, y determinadas a recordarse ono segn el poder de invocacin o talento narrativo que cada uno de los traduc-
tores y comunicadores supiera transferir a sus contertulios, se transmita atravs del aire, siendo fijado nica y delicadamente por el aparato auditivo. Tantopara Glissant como para Ong, desde ngulos diferentes, la escritura funciona conrespecto a las oralidades como un sistema expresivo que permite fijar o modelar,intensificar y agudizar el registro oral, permitindole una perdurabilidad y unasposibilidades de recuperacin permanente que en el aire eran imposibles.
Es en esta senda de la representacin conflictiva de la tensin o conciliacinentre lo oral y lo escrito que se manifiesta una vez ms Glissant, cuando en suensayoLe chaos-monde, loral et lcrit, expresa:
lo que creo interesante para las literaturas como las nuestras las literaturasde los pases del sur y las literaturas de los pases antillanos es eso de ubicarla dialctica de esa oralidad y de esa escritura dentro mismo de la escritura(2002: 116).
A nuestro entender, Glissant sugiere, de alguna manera, una configuracinaspectual mestiza,8inherente a una suerte de tridimensionalidad en el plano, a suvez imagen ilustrativa del coeficiente heterogneo9que nos interesa fundamen-tar, en torno al tema del creole haitiano.
Es con relacin a esta misma artificialidad de la escritura con respecto ala oralidad y su carcter de perdurabilidad mnemotcnica como valor agre-gado de una fisiologa genuina, original, de la cual apenas sera un mecanismoreproductor, imitador, transcriptor, que podra utilizarse esta representacinsimblica de tensin dialgica y acoplarla a una nocin de mestizaje, para leeren esa clave de sentido la interrupcin del creole en la escritura hegemnica delengua francesa.
F' #$&"'B)' ,# -' )%""27()*%
Siempre hay una primera vez para todo. Algo as debi pergearse en la
cabeza, en la psiquis, del primero que opt por introducir un vocablo del creoleen un texto escrito en lengua francesa. Esa interrupcin lingstica (podramoshaber utilizado otra terminologa: intervencin, interferencia, irrupcin, etctera,pero interrupcin parece ser un trmino que se ajusta con precisin a la realidadde la accin y por ende a nuestra propuesta terica), que acontece con la paulati-na irrupcin del creole dentro del cuerpo textual en lengua francesa, no es mera
8 Utilizacin libre de mestizaje que vinculo a la accin de inestabilidad o desequilibrio quepuede contaminar, o hibridar una unidad, incrustando una dualidad en su interior.
9 Literaturas a las que llam heterogneas; o lo que propone Lienhard bajo la denominacinde literaturas alternativasen las que, por debajo de su textura occidental, subyacenformas de conciencia y voces nativas (Cornejo Polar, 1994: 16).
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
35/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 35
casualidad ni sombra del destino, pues el pueblo haitiano ya vena presentandoalgunos sntomas de querer afianzar, recuperar y tornar permanentes algunas ges-tualidades y tipicidades intrnsecas a su quehacer cultural identitario.
El crecimiento y asentamiento (el inextinguible fuego) del vud como ma-
nifestacin religiosa popular, las crecientes manifestaciones literarias, tanto te-lricas como disidentes, que ponan de manifiesto un inters por resaltar el temade la identidad haitiana, son algunos de los ejemplos claros de esta tendenciahistrica, presente desde el momento mismo en que el esclavo se supo tal ycobr conciencia cabal de semejante injusticia. Pero el francs fue de hecho elcolonizador de la tierra de montaas y la lengua francesa el acervo lingsticoimpuesto en su territorio. Lejos de denostar este hecho irrevocable, hace faltarecordar que las lenguas sobreviven en el contacto y no en el aislamiento. Elhaitiano, y, por qu no, el antillano, y ms especficamente el hombre de letrashaitiano, antillano, supo comprender esto, y parece demostrarlo al dejar su mar-ca en la textura de lengua francesa. Esto parece recorrer un camino similar a loexpresado por Jean Price-Mars:
Se trata de que la existencia del francs de costa a costa, lengua del coloniza-dor, y del creole, lengua del esclavo, fue el punto de partida de una literaturapopular de la poca colonial de la cual poseemos algunos testimonios en:Lisette quit la PlaineMoin perdi bonher moueGi moin sembl fontaine
Dipi mon pas mir touY en la misma senda, hay tambin una pequea obra que personalmente de-nominaraLa abandonada, tal su acento plaidero y amargo resuena como elsollozo de alguna Safo abandonada:Quand cher zami moin va riveMon fait li tout plein caresseAh! plaisir l nous va goutCest plaisir qui dur sans cesseEn todo caso, poseemos en estos dos testimonies, la prueba de la existencia de
una literatura popular, de antes de la independencia, en lengua creole (Price-Mars 1959: 52-55).10
10 Mais le fait dont il sagit, je veux dire lexistence cte cte du franais, langue du colon etdu crole, langue de lesclave, a t le point de dpart dune littrature populaire de lpoquecoloniale dont nous avons quelques tmoignages dans la Lisette quit la Plaine / Moin perdibonher moue / Gi moin sembl fontaine / Dipi mon pas mir tou []. Mais, dans lamme veine, il y a encore une autre petite pice que jappellerais volontiers lAbandonnetant son accent plaintif et amer rsonne comme lternel sanglot de quelque Sapho dlaisse.Oyez plutt: Quand cher zami moin va rive / Mon fait li tout plein caresse / Ah ! plaisir
l nous va gout / Cest plaisir qui dur sans cesse. En tout cas, nous possdons dans cesdeux tmoignages la preuve de lexistence dune littrature populaire davant lindpendanceen langue crole. Los fragmentos poticos de la obra citada por Price-Mars que hemos
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
36/176
36 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
As, la interrupcin ocurre para imponer un parteaguas, interrumpir el flujode palabras francfono e invadir la lengua hegemnica, aquella que el discursodel mito fundador se encargaba de mantener en su transcurso de naturaleza ob-via e inmutable. Este es el tipo de interrupcin que queremos plantear: la inva-
sin, la introduccin de un cambio en el archivo, un cese en el orden natural delas cosas. La interrupcin que imprime el uso de la lengua creole en la escriturano detiene la historia, no detiene la poltica ni la economa, pero impone unsilencio en el texto y en el pensamiento, un alto en el camino y un sealamiento.La interrupcin es el smbolo de esa deixis, de que existe una nueva lectura deluniverso haitiano. Es desde esta perspectiva que el creole subvierte, lenta, peroinexorablemente, el territorio lingstico y discursivo que rodea a la cultura co-lonizante, alterando qumicamente su torrente sanguneo.
Cierta esencia de estas ltimas consideraciones son pasibles de ser halladasen las palabras, otra vez, de Jean Price-Mars, en su texto de 1928Ainsi parla
loncle, cuando invitaba a los escritores e intelectuales haitianos a una relecturade la sociedad de la isla, a liberarse del bovarismo colectivo e introducir en susobras el parfum du terroir (perfume de la tierra), para as poder hablar decultura haitiana. Price-Mars sugera que los pensadores se liberaran de losprejuicios que los vinculaban a imitaciones llanas de lo extranjero, y que en susobras emularan algo as como un soplo humano y haitiano.11
El mestizaje del archivo, inestabilidad y foco de conicto
Cmo es posible la mestizacin del archivo francs por parte del creole?Antes que nada se hace necesario explicitar las nociones de archivo y mestizajeque expone el subttulo de esta presentacin, pues creemos conforman una par-te medular en el desarrollo del trabajo en s mismo. La operacin de incluir lanocin de archivo para referirnos a una metfora acerca de su mestizaje obligaa delimitar el territorio epistmico que esta terminologa involucra. EnLa ar-
queologa del saberMichel Foucault habla de archivo como:
expuesto, pertenecientes a Mdric Louis Elie Moreau de Saint-Mry, nacido en Martinica,
de padres franceses, hombre de leyes, que tambin formara parte del ejrcito francs, son defecha inexacta y varan segn las fuentes, aunque podemos decir que la mayora de estas losregistra entre 1799y 1801.
11 Il faut souhaiter que tous nos penseurs se librent des prjugs qui les ligotent et les con-traignent des imitations plates de ltranger, quils fassent usage des matires qui sont leurporte afin que de leurs oeuvres se dgagent, en mme temps quun large souffle humain,ce parfum pre et chaud de notre terroir, la luminosit accablante de notre ciel et ce je nesais quoi de confiant, de candide et demphatique, qui est lun des traits particuliers de notrerace (Price-Mars, 1954: 195). Es necesario sugerir a nuestros pensadores que se liberen delos prejuicios que los atan y los constrien a imitaciones llanas de lo extranjero, que haganuso de los temas que les pertenecen, a fin de que sus obras se desarrollen al mismo tiempo
que un largo soplo humano, ese perfume acre y clido de nuestra tierra, la luminosidad abru-madora de nuestro cielo y ese no se qu de confiado, de cndido y de enftico, que es uno delos trazos particulares de nuestra raza. Traduccin propia.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
37/176
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
38/176
38 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
subversin y resistencia, como la antropofagia de Oswald de Andrade13teoravanguardista expresada en elManifiesto antropfagoque implicaba la devoracindel colonizador como gesto de asimilacin y conquista por el mtodo brutal dela devoracin, simbolizada en el acto canbal (Scwartz, 1991: 143), es que
la interrupcin escrituraria del creole haitiano en la letra francesa manifiesta suaparicin en accin de forma violenta y a la vez sutil; violenta porque irrumpesin ms, se deja ver como una mancha alrgica en un cuerpo blanco; sutil porqueel movimiento es doble: al mismo tiempo que interfiere en la lnea recta y la cor-ta, se le agrega, dejando entrever el cuerpo hbrido de la tensin conflictiva den-tro del cuerpo uniforme del otro, transformada en estigma visible y permanentede su corrupcin, plasmada en el mismo lugar y al mismo tiempo la actitud derebelin y su propia conciencia mestiza.
Esto es posible visualizarlo en la prosa de Jean Claude Fignol, uno de losreferentes de las letras haitianas, por ejemplo enAube tranquille:
elle tait nue, superbement noire et lustre, sculpturale, je navais rien vudaussi beau, un hibiscus pourpre plant dans ses cheveux faisait dans la demi-obscurit de la bougie une large tache de sang au-dessus de son oreille, vousaffoler, me reconnaissant elle parut effraye, recula, je la tirai par le bras non missi! mtress pa l.Fignol incrusta la voz en creole inmediatamente despus del prrafo en
francs, sin mediaciones, sin apercibimientos ni aviso. Es natural, porque el per-sonaje es un creole, pero tambin es brusca, porque interrumpe el discurso enlengua francesa de forma abrupta. De todas formas, pensamos, no debe enten-derse esa aparente violencia esencialmente como una ruptura excluyente, sinoms bien como un dilogo y una convivencia, eso s, tensionada, que evidenciaun sutil desequilibrio.
No debemos olvidar que parcializar una visin desde un solo lado del pro-blema, ya sea defender la supervivencia haitiana por encima de lo occidental,como imponer la occidentalizacin, sin tener en cuenta el matiz de la importan-cia del colonizado en la nueva cultura establecida, implicara desconocer ese lu-gar del conflicto que resulta tan interesante a la hora de comprender la identidady la creolidad haitianas.
La visin de Serge Gruzinski enEl pensamiento mestizo(2000), aplica alespacio de reflexin dentro del cual nos venimos expresando, en tanto adjun-ta a nuestra explicacin de la situacin de contacto entre lenguas una situa-cin dialctica conflictiva, ms que de enfrentamiento cabal entre dos poloshomogneos:
Para comprender la visin de los vencidos, la investigacin se haba centradolgicamente en la parte amerindia, en su persistencia y sus resistencias a lacolonizacin, mostrando cmo la tradicin indgena absorba los prstamosoccidentales. Retomada y ampliada por los cultural studies, esta posicin ha
13 La comparacin entre Glissant y Andrade, con sus respectivos conceptos, fue realizada porLaura Masello, 2011(vase bibliografa).
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
39/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 39
llegado a veces a encerrar a la sociedad india en un marco puramente autc-tono y exageradamente homogneo []. Ahora bien, otorgar la primaca a loamerindio sobre lo occidental no hace ms que invertir los trminos de debateen lugar de desplazarlo o de renovarlo. Adems, esta denuncia de eurocentris-mo apenas disimula el nuevo imperialismo que acarrea un pensamiento uni-
versitario establecido en las mejores universidades de Estados Unidos. Aunqueesta corriente se complazca en anunciar su toma de distancia con respecto aEuropa, no deja de ser, en su forma y en su sustancia, profundamente occiden-tal. (Gruzinski, 2000: 57).
La discursividad lingstica unvoca, cultural e institucional del francs conrespecto a la cultura subalterna heterognea del creole es uno de los puntos deinflexin de este conflicto. La interrupcin es la operacin que incluye el mes-tizaje y que produce ese clivaje o fractura de la unidad lingstica, del contextodiscursivo occidental, del territorio ocupado, segn el marco filosfico que esta-
blecen Franois Laplantine y Alexis Nouss enMestizajes:El mestizaje es un pensamiento y ante todo una experiencia de la desapro-piacin, de la ausencia y la incertidumbre que pueden surgir de un encuentro.Con mucha frecuencia, la condicin mestiza es dolorosa. Uno se aleja de lo queera, abandona lo que tena. Hay que romper con la lgica triunfalista del poseerque siempre supone domsticos, pensionistas, guardias, pero sobre todo pro-pietarios. Esta arrogancia de la propiedad, de la apropiacin y la pertenencia,que trae aparejado un sentimiento de plenitud (el estado del sujeto a quien nadale falta), ese sentimiento de poseer una identidad de algn modo saciada y queno puede conducir ms que a la ilusin de representaciones claras y definitivas,
son el opuesto exacto de la inestabilidad y el desequilibrio mestizos, que sonexperiencias del desgarramiento y del conflicto, y en modo alguno un estadosatisfecho, de sabidura o beatitud en el que se encontrara el descanso [].El mestizaje destaca la ndole involuntaria, inesperada, de los encuentros. Suexistencia y su permanencia son realmente problemticas []. El pensamientomestizo es un pensamiento del medio (Laplantine y Nouss, 2007: 23).
La idea de mestizaje se manifiesta como resistencia, como foco de ines-tabilidad y desequilibrio, como territorio de conflicto. As, la subversin delarchivo por parte de la irrupcin del creole dentro del paradigma del francs
se nos presenta como un proyecto mestizo, que penetra la corteza y se adentraen el ser de la escritura en el lenguaje dominante. Es mucho ms que lenguaje,que palabras, sociedad y valores; es una larga cadena de reingeniera de cons-trucciones histrico-culturales que comienza a tener un lugar de importanciaen el pensamiento de una comunidad cultural, que ingresa en el imaginario y enel inconsciente colectivo de ese grupo de hombres y mujeres que desde tiempoatrs haba empezado a dejar caer sus mscaras en el suelo y ahora comprendeque su misin va mucho ms all de confrontar la estructura legitimadora delemblema imperial con revueltas y gritos. Su misin revolucionaria es hacer notar
su resistencia de modo ms permanente, inquietar desde su ubicuidad, tornarinestable una forma (frmula) cannica, desde una tensin escritural que exige
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
40/176
>; 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
una doble dimensionalidad en un espacio o territorio que antes ocupara, unidi-mensionalmente, el verbo colonizador.
J)$)1)-),', ,# -' A#"/B#%#),',
Sometida por aos de colonizacin y de esclavitud, contenida por un len-guaje que simbolizaba un estandarte francs, una idea, un imaginario teido porla marca escritural de lo francs, y diferida por ese medio expresivo del lenguajeprestigioso, la cultura del negro, del mulato, del descendiente indgena haitiano,del mestizo, tuvo sus dificultades a la hora de encontrar y decidirse a exhibir unamanera eficaz de expresarse en palabras registrables, que impusieran un respetoy un tenor identitario a su existencia y a su causa. No es sencillo periodizar elmomento en que tuvo lugar ese quiebre en que el haitiano tom conciencia de suestatura y decidi interrumpir el largo discurso colonial con el verbo en creole.
Podramos situarlo, al menos a nivel histrico y poltico, entre finales del sigloy principios del , punto de inflexin que se suscita cuando inicia a arderel foco de rebelin, cuando comienza a manifestarse con mayor especificidad esapuesta en escena de la interrogante que cuestiona la nocin de identidad, la delhaitiano, con la proclama por la libertad general de los esclavos, de 1793, escritaen francs y en creole, y la independencia de Hait de 1804.
Hasta entonces, su antigua cultura, sus tradiciones, su memoria oral, limita-das en sus posibilidades de manifestacin permanente al lenguaje y estructurasdiscursivas de la cultura de su amo, eran prcticamente invisibles. Lo haitiano no
formaba parte de esa necesaria visibilidad con que la escritura beneficia a la con-ciencia colectiva identitaria nativa, que es un aporte interno al reconocimientode cada comunidad como cultura en s misma, permaneciendo ajena, a la vez,tambin en su exterioridad, a la percepcin que de su naturaleza pudieran tenerotras culturas, perdindose y deshilachndose, a travs de tantos aos, en unasuerte de transferencia dbil (por ms genuina que fuera), como podan ser loscuentos o los relatos presentes en la oralidad, los que, sin registro plausible, per-manecan escondidos y atenuados, escritos en el aire. Injusticia que describemile Roumer (2013), a modo de metatextualidad, cuando, enLettre a Wallace
Fowlie, dice, con respecto al creole:Crole, c oun langue riche et non mli-mloAussi mta vl connin pour mtraduire OthelloMeilleur styliste angl qui trait prosodie.Franc, pauvre en accents, pour obvier maladieBesoin rimes ac oun compte syllabes pour extropier;Langue anti-potique, ce oun bte mille pieds.Mme ac lumire coucouille, ver-luisant ou lampyreFoc mrende en crole, vers magique Shakespeare.14
14 Creole, es una lengua rica y no una simple mescolanza / Tambin sirve para traducir Othello/ Mejor estilista ingls que manipulador prosdico. / Francs, pobre en acentos, para obviarla enfermedad / Necesita rimas y un contador de slabas para estropear las cosas; / Lengua
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
41/176
Comisin Sectorial de Investigacin Cientca 41
Porque lo que resulta incmodo de esta interrupcin que ejerce la presenciade la escritura del creole en el cuerpo colonial del francs, explayado y afianzadodesde tiempos inmemoriales en el archivo que dejaran grabado la implantaciny legitimacin de los territorios de ultramar con lengua y discurso dominante,
es, en estos tiempos de lucha sin cuartel por la hegemona de los imperios oarchipilagos lingsticos,15esa suerte de polifona poscolonial que inicia a leer-se (y a escucharse) dentro del territorio lingstico de las lenguas occidentales,colonizadoras y hegemnicas.
Hablamos de los dialectos, de los slangs, del creole y de otras formas diversasde la subalternidad lingstica que, con el paso del tiempo y la elaboracin deestrategias interruptivas, tienden a visibilizarse e imponer nuevas rutas haciala lectura de los textos de la americanidad, en el caso especfico de Hait inter-viniendo el cdigo alfabtico occidental, aprovechando su misma estrategia deutilizacin de la grafa impresa como elemento de visibilidad, legitimacin y per-manencia para subvertir un orden, exhibiendo en cuerpo y alma esa heterogenei-dad cultural que lo va a caracterizar identitariamente ante la peripecia colonial.
6#-#(&2"' ,#- "")&/")/ $)C1*-)(/ G ,#- "")&/")/ ),#%&)&'")/ A')&)'%/$
Hemos hablado del territorio identitario y del territorio lingstico parareferirnos a aquel espacio donde convivieron y an conviven desde hace aos dosculturas: la cultura del colonizador, del conquistador de Hait, que es la culturafrancesa, y la cultura haitiana nativa original, heterognea desde etapas avanza-
das de su proceso histrico.En primer lugar, hablamos de territorio simblico para referirnos a aquellugar que ocupa la representacin social del espacio indgena-mulato-mestizo-negro o asitico, del natural haitiano, junto a su naturaleza, su tierra de montaas,una idea forjada en la imaginacin a travs de los aos, conformada por los dife-rentes aspectos que involucran a su cultura: tanto la presencia de la cultura coloni-zadora, dominante, como la literatura oral, las tradiciones, la mitologa, la religiny el lenguaje ancestral, ya fuese aquel del contingente de origen tano, procedentede la familia arauaca, como el caribe, el procedente de las fuentes africanas, de las
que provenan los negros esclavos que desembarcaron en estas tierras desde muytempranas pocas, e incluso las menos nombradas races asiticas.Porque Hait por ms que est fuera de nuestro inters cualquier deriva-
cin de orden antropolgico a un manejo temtico que involucre el tema de lasrazas estaba mezclado desde un principio, ya fuese por las distintas etnias
antipotica, es una bestia de mil pies. / En su mismo resplandor se arrulla, verso brillante ocuchillo carnicero / El fuego me lleva al creole, el verso mgico a Shakespeare. Fuente consul-tada 29/7/2013. Disponible en: .
15 Vase la brega sin cuartel que realiza la Real Academia Espaola () en los pases extran-
jeros, tanto en los de habla hispana, en los que an subsiste un vnculo de vasallaje solapado,como en otros de raz lingstica diversa, pero que tienen un flujo de inmigrantes numrica-mente considerable, como en los Estados Unidos, por ejemplo.
-
7/24/2019 FHCE_Masello_2015-09-22b
42/176
>= 4%)5#"$),', ,# -' 6#781-)('
indgenas que se presentaban en su territorio, como por la presencia negra, detemprano arribo a su geografa y que tan rotundamente se asentara luego. RogerBastide (1969) menciona este origen diverso y su desarrollo mestizo en su libro
Las Amricas negras:
Las Antillas, pobladas primero por los aruak fueron ocupadas posteriormentepor los indios caribes, sus tradicionales enemigos, que mataron a todos loshombres, pero que se quedaron con sus mujeres; de ah un primer sincretismo,visible sobre todo en el idioma, y que indicamos de pasada, por ser parte de laherencia recibida luego por los caribes negros []. Cuando las Antillas fuerondescubiertas y colonizadas, los caribes desaparecieron de las islas principales,pero se mantuvieron en pequeas islas como San Vicente, Santa Luca, etc-tera. En 1635, dos buques espaoles, cargados de negros, se hundieron cercade San Vicente; los negros, despus de haber matado a los marineros blancos,lograron escaparse; la misma aventura le ocurri un poco ms tarde en 1672a
un barco negrero ingls. Los indios, tanto en un caso como en el otro, convir-tieron a estos negros evadidos en sus esclavos, pero como la costumbre indiaera que los esclavos formaran parte de la familia, la mezcla entre las dos razasno tard en iniciarse (Bastide, 1969: 75-76).
Pero, como dijimos, ese no es el foco de anlisis que queremos abordar comoanclaje cuando hablamos de mestizaje en este trabajo. Aqu hacemos referencia aun tema de esencia lingstica, poltica, ideolgica y territorial, que no tiene quever especficamente con la temtica de la constitucin de las razas. Radica sobretodo en comprender y volver a repetir que el trmino mestizo que utilizamosno implica, como ya hemos mencionado, una bsqueda o exaltacin de la purezapor encima de una mezcla o una cruza de rango inferior; en cambio, hablamos demestizaje como hecho complementario y anlogo a creolizacin,16ambos comofoco de problematizacin o litigio terico dentro de un territorio lingstico, enel marco del doble dilogo: oralidad-escritura y lengua dominante-lengua sub-alterna, para la reconstruccin y resignificacin de un discurso haitiano comoexorcismo del discurso fundador, con la carga de violencia que e