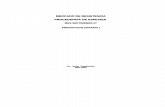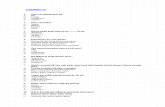etnicidad3
-
Upload
cheloborja -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of etnicidad3

ETNICIDAD. TERCER ENVÍO Diciembre de 2006
1 Luis Marcelo Borja Huanca| Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
ETNICIDAD
TERCER ENVÍO
Autor: Luis Marcelo Borja Huanca
(Año 2006)
1. ¿Cuál ha sido la actitud del Estado Boliviano ante las demandas de ciudadanía
reclamada por campesinos e indígenas del país en los últimos 30 años, estimulada por el
deterioro de los términos de intercambio entre el área rural y los centros urbanos; y
cuál la actitud de estos últimos ante las respuestas del Estado?
R.- En un ambiente de desencuentros, estos últimos 30 años, el Estado ha negado de una u otra
forma la ciudadanía plena a campesinos e indígenas. Las demandas reivindicativas de indígenas y
campesinos giran en torno a un acceso libre y en igualdad de condiciones al mercado, y una plena
participación en asuntos estatales. Tenemos que tomar en cuenta que Mercado y Estado, son
espacios estratégicos para el ejercicio de una ciudadanía plena; ya que mediante el Mercado es
donde los indígenas podrían encontrar las oportunidades para mejorar sus condiciones
económico-sociales; y por su parte el Estado constituye un lugar desde donde podrían hacer oír su
voz y trabajar por su autodeterminación.
A esas demandas indígenas (acceso a Mercado y Estado), el Estado Boliviano (junto con las
élites) ha sofocado todo intento de reclamo, ya sea de de forma armada (como en la masacre de
Tolata) o en forma de calumnia política (como la expulsión de Evo Morales del parlamento,
cuando éste era diputado).
Frente a estos mecanismos de exclusión, los campesino-indígenas han respondido con
persistentes movilizaciones que van desde el bloqueo de carreteras y citiaje de la ciudad de La
Paz hasta una serie de movilizaciones políticas mediante el aparato sindical. Estas medidas han
estremecido a las hipócritas élites que siempre quisieron ahogar y desactivar las demandas de los
más pobres.
La respuesta de campesinos e indígenas ante el rechazo estatal y elitista, no ha llegado a su
término, pues si bien actualmente (2006) tenemos a un presidente indígena, quedan aún en el
aparato estatal y aún más el prefectural gente con mentalidad de capataces, que no escatima
esfuerzos (físicos y mercantiles) para ahogar las demandas de los pobres; y ni que decir del
ámbito mercantil, que en sus dimensiones macro no deja de estar controlado por la alianza
conformada por transnacionales y élites nacionales blanco-mestizas.
2. Haga una breve descripción histórica y caracterice la articulación mercantil y los
sistemas de intermediación política de los valles de Cochabamba con la sociedad
nacional. R.- En un ambiente todavía colonial, a principios del siglo XVIII aparece en los valles una nueva
clase rural de “piqueros”, que frente a la disgregación de la tenencia comunal de tierras,
comenzaron a utilizar sus recursos laborales y de parentesco en el mercado minero, para hacer
frente a las agobiantes presiones fiscales. Esta dinámica tuvo continuidad, muestra de ello es que
“a inicios de la vida republicana […] la mayoría de las grandes propiedades rurales se hallaban
colonizadas internamente por una creciente población de arrenderos” (RIVERA CUSICANQUI
1997: 290). Esta crisis de fragmentación hacendal se intensificó a principios del siglo XX
cuando, después de la Guerra del Chaco, los latifundistas comenzaron a vender sus tierras a una
capa más diversificada de terratenientes.

ETNICIDAD. TERCER ENVÍO Diciembre de 2006
2 Luis Marcelo Borja Huanca| Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Con la reforma agraria (1953) se aglutinó a todos los habitantes rurales bajo el denominativo de
“campesinos”, con la característica de pertenecer a un sindicato. Simultáneamente una capa de
campesinos logró hacerse rica, gracias a actividades de transporte, comercio y usura; y merced a
su alianza con el MNR dominaron al panorama político, sin embargo esta capa de elite campesina
permaneció subordinada a la clase vecinal pueblerina, y nunca llegó a incorporarse ella. Durante
el régimen barrientista los campesinos quechuas tuvieron una ilusión de poder, convencidos por
el discurso de Barrientos y su estratégica disponibilidad de “diálogo” con las cúpulas sindicales.;
esto los llevó a firmar el Pacto Militar Campesino (1964 - 1978) que en lo posterior llegaría a
constituir un órgano de opresión contra el movimiento campesino.
En enero de 1974, Bánzer lanzó un decreto mediante el cual elevaba los precios del arroz, harina,
azúcar y café (productos monopolizaos por la elite oriental) y congelaba los precios de los
cultivos tradicionales. Frente a esta medida, los campesinos de los valles organizaron bloqueos
que tuvieron su penoso fin en la masacre de Tocata. Después de la masacre, Bánzer inundó los
valles con arados y herramientas de trabajo, y hasta tuvo el cinismo de llamar “hermanos” a los
campesinos. A fines de ese mismo año, el General ilegalizaba todo partido y sindicato. A
principios de los años 80’, debido al clientelismo político, se fragmenta la CSUTCB, y
simultáneamente se puso al desnudo el negociado de donaciones europeas de harina esterilizante
realizado por el MIR y manipulado por un sinnúmero de ONG’s presentes en el campo.
Las características de esta articulación mercantil valluna giran en torno a dos ejes comunes: el
mestizaje colonial andino como estrategia mercantil, y el persistente desencuentro entre
campesinos y estado en desmedro de los primeros. Y ambos ejes tienen un chasis común en una
suerte de forma mixta de relación económica: el “acuerdo de compañía”. Estas características
son:
Los “mestizandos”1 requerían distinguirse de los indios del campo para relacionarse
bien con los vecinos de los pueblos, pero a su vea requerían conservar rasgos de su
cultura tradicional para establecer “alianzas de parentesco ficticio y reciprocidad
desigual con los campesinos” (RIVERA CUSICANQUI 1999:239). Esta doble
dinámica les permitía tener ventajas en el mercado.
Estos nuevos campesinos ricos, que operaban en espacios fragmentarios, constituyeron
en una fiera competencia para los vecinos del pueblo, pero nunca lograron integrarse a
la sociedad vecinal de pueblos y ciudades.
Simultáneamente, los campesinos ricos discriminaban a los más pobres.
La derrota de Tocata y las políticas favorables al sector transportista criollo, refleja la
permanente fragmentación entre dos clases raciales-ideológicas de Bolivia: indio-
cholos y misti-criollos.
3. ¿Cuál fue el objetivo central del movimiento katarista en el escenario político nacional a
partir de 1979, la actitud de los partidos de izquierda y los grupos de poder económico,
frente a esos objetivos?
R.- Considerando que los kataristas lucharon por una “participación autónoma en la estructura
política nacional” (RIVERA CUSICANQUI 1999: 302), y una plena participación en el
Mercado, el principal objetivo de sus luchas consistía en lograr una igualdad de trato ciudadano.
Ello en un tiempo comprendido desde el año 1973 (Manifiesto de Tiwanaku) hasta antes de su
total prostitución con el neoliberalismo en 1993 (Alianza MNR - MRTKL).
1 Aquellos que progresivamente se hacen mestizos.

ETNICIDAD. TERCER ENVÍO Diciembre de 2006
3 Luis Marcelo Borja Huanca| Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Frente a esta ansia reivindicativa, izquierda y derecha, cada una con sus propias armas, trataron
de hundir totalmente al katarismo, actuando siempre dentro de un plan conspirativo.
Este juego triádico tiene su origen en el Manifiesto de Tiwanaku (1973) , que postulaba “precios
justos para los productos de la economía tradicional” (RIVERA CUSICANQUI 1999: 300).En
las elecciones del año 1978, el fortificado campesinado entregó su voto al trust político
izquierdista de la UDP, aportando al triunfo electoral de este titán político (que aglutinaba al
MNR silesista, al PBC y al MIR). Entonces surgen los ataques. Primero fueron los militares (en
toda esta época potentados bélico-económicos) que obligaron a la UDP a llamar a nuevas
elecciones. Inmediatamente atacó la Izquierda, cuando la UDP “decidió arrebatarle al MRTK
cualquier representatividad en sus listas parlamentarias” (RIVERA CUSICANQUI 1999:302). El
primero de noviembre de 1979 en medio del pleito de derecha versus Izquierda (Alzamiento de
Natusch Bush contra Guevara Arze), son los indígenas aymara-urbanos del Alto quienes sufren
las consecuencias (en la masacre de La Paz y El Alto, con 216 muertos y más de 300 heridos).
A continuación, el FMI, madre de las derechas, presiona a Lidia Gueiler a devaluar el peso
boliviano en un 25% y a aplicar duras medidas contra la economía campesina… Un golpe más de
parte del poder económico.
Sin embargo, la respuesta no se dejó esperar, pues los indios una vez más (después de 1781)
cercaron la urbe mestizo-criolla de La Paz; frente a esa medida la elite urbana contraatacó con
una defensa armada y un discurso abiertamente racista. Entonces se dio un empate entre
Katarismo y poder económico. Durante este “asedio katarista”, los bloqueadores no negociaron ni
con obreros (COB) ni con patrones (Estado), pues se mantenían fieles a su ansia de autonomía y
trato equitativo mercantil-político.
En julio de 1980, irrumpió en el palacio de gobierno el “Gran Dictador” (García Meza) para
seguir azotando al campesinado boliviano: por un lado enviándolos a fabricar cocaína a las tierras
bajas, y por otro lado liquidando al liderazgo político del movimiento campesino-indígena… un
golpe más de parte de la Derecha (o del poder económico neoliberal, que para el caso da lo
mismo2).
El año 1982, le llegó el turno a la ya pseudo-izquierdista UDP, que al atentar contra el aparato
sindical campesino y contra la producción agrícola tradicional mostraba el más cruel racismo e
incomprensión frente a las demandas campesinas expresadas en el movimiento de la CSUTCB.
Simultáneamente, sus primos derechistas del Banco Mundial, retiraron todo financiamiento a los
proyectos de desarrollo rural, tras las exigencias campesinas de coparticipación de sus propios
destinos.
En lo posterior, son sucesivos los ataques por parte de la derecha hacia el Katarismo y hacia todo
el campesinado boliviano. Primero el desvío, por parte le los misti-criollos, de los fondos del Plan
sequía. Luego, tenemos un interludio de izquierda, cuando boicotean al líder aymara Genaro
Flores, significando ello el destierro del Katarismo de la CSUTCB. Vuelve a atacar la derecha
(1984) cuando los empresarios culpan a campesinos y obreros de la violencia y la crisis. Luego
tenemos el ultimo respiro político katarista, cuando el ADN y el MNR triunfaron en las
elecciones de 1985. Enseguida, las ONG’s invaden las zonas campesinas, llegando a crear un
“Tinglado económico clientelar” (RIVERA CUSICANQUI 1999: 308) que enseguida permitió el
ingreso de los wirakuchas de bigote a la CSUTCB (1988).
Por último, el katarismo termina por prostituirse sumisamente bajo la égida del neoliberalismo,
ello se concreta la alianza MNR- MRTKL en 1993.
2 No identifico a la Izquierda con el Poder Económico, porque ella siempre se ha declarado como “la desposeída
defensora de los desposeídos”…aunque ya es sabido que ello no siempre fue así.

ETNICIDAD. TERCER ENVÍO Diciembre de 2006
4 Luis Marcelo Borja Huanca| Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
En síntesis, el Katarismo irrumpe primero como carne electoral, luego como actor político y
finalmente actúa como sumisa prostituta.
4. A partir de una orientación histórica, comente brevemente el tema de la disociación de
lo mestizo y lo cholo en el contexto de la Revolución nacional del 52. Distinga entre
Katarismo e Indianismo, y caracterice el contexto político y étnico nacional. R.- Durante la colonia los indígenas se rebelaban como un conjunto y no individualmente, en este
sentido etnicidad puede ser entendida como resistencia a la dominación. Durante la
independencia los indígenas no colaboraron con sus opresores criollos. Y con el auge de la
minería, los indígenas perdieron cierta importancia a nivel económico, pero se les usurpó sus
tierras. En este proceso, después de la guerra del chaco se dio un fenómeno de completa
disociación entre lo Cholo (quienes poseen mayor grado de consanguinidad indígena) y lo
Mestizo (quienes siendo también híbridos, lucen menos originarios que los cholos). En la
revolución del 52, serán los mestizos quienes propongan un modelo nacional en el que se pierdan
todas las huellas culturales, llegando con ello a exaltarse aún más las diferencias raciales en
Bolivia.
Respecto a la distinción entre Katarismo en Indianismo, encontramos los siguientes criterios:
Es preciso primero aclarar que no se debe confundir Indigenismo, Indianismo y
Katarismo; pues el primero es desarrollado por intelectuales mestizos y criollos de
clase media, en los años 40’ y 50’, en cambio las otras dos corrientes surgen de mentes
indígenas quechuas o aymaras.
El indianismo, como desarrollo teórico-ideológico, busca reivindicar sus propias
expresiones culturales, tradición, historia y mitos. Se fija a-críticamente en su remoto
pasado prehispánico y anhela retornar al orden del Tiwanaku o del Kollasuyo. Esta
postura nos lleva a afirmar que la historia puede reconstruirse.
En cambio el Katarismo visualiza el pasado y toma algunos elementos de él para llegar
a un sincretismo entre el glorioso pasado y las posibilidades del presente.
El indianismo opta por desarrollarse en forma de partido y se opone al radicalismo
sindical. Su afán es andinizar las jerarquías partidarias, y de hecho lo logra con el
establecimiento del consejo de Mallkus.
En cambio el Katarismo, se desarrolla como sindicato antes que como partido,
adquiriendo esa forma recién en los años 70’.
Nuestro contexto étnico nacional tiene las siguientes características:
Frente a la crisis del discurso marxista, cobran a mediados de los 80’ mayor
importancia las proposiciones étnicas.
Con el fenómeno de la globalización, los grupos étnicos se replegaron sobre sí mismos
para endurecer sus identidades.
En nuestro país, el mestizaje conduce a un reforzamiento de la estructura de castas,
llegándose a fusionar la lucha de clases con la lucha de razas.
Respecto a los pueblos del oriente, ellos todavía no tienen una consigna de “indígenas”,
pues cuando se piensa lo indígena, aún se piensa en lo andino (por lo menos en 1996
sí).
5. El antiguo alejamiento y rechazo a las expresiones culturales occidentales previos al
estado del 52 por los Aymara de Turco, en la actualidad cambió por la opción de
“civilización” occidental. En su opinión explique las motivaciones de esta actitud y

ETNICIDAD. TERCER ENVÍO Diciembre de 2006
5 Luis Marcelo Borja Huanca| Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
compare con experiencias similares que conozca; y describa las estrategias de los
pobladores aymaras migrantes de la ciudad de La Paz.
R.- Primero, los Turqueños vivieron organizados en ayllus, y aún cuando se les impuso la forma
de vida pueblerina fueron capaces de mantener sus propias formas de vida, rechazando todo
posible ingreso de la modernidad, sea tecnológica o políticamente. Sin embargo a partir del año
1970, de forma muy veloz, los turqueños se subieron sobre el carro del progreso y modernidad.
Sus motivaciones son las siguientes:
La primera concierne al subconsciente colectivo de los turqueños, pues en todos ellos
subyace un sentimiento de inferioridad frente al blanco-mestizo, sin embargo este
sentimiento no es gratuito, pues:
La siguiente motivación, de tipo mítica, se basa en un antiguo relato según el cual todos
nacemos de una misma madre, pero primero nació un negro, luego un trigueño y
finalmente un blanco, y es el último quien posee superioridad sobre los otros dos.
Enseguida aparece el aspecto religioso, ya que los colonizadores vinieron con un
discurso dual de cristianizar a los nativos para desterrar a sus “ídolos diabólicos“.
Entonces el Dios cristiano se mostró más atrayente y más bueno que la gama de dioses
andinos; entonces los turqueños optaron por cristianizarse, es decir hacerse “buenos”
como los blancos.
Un aspecto más pragmático, es del de los conocimientos y habilidades blancos, que
aparecieron como “adelantados” respecto a la “atrasada” sapiencia turquesa.
Finalmente aparece una motivación de tinte político-económico para esta apertura hacia
la modernidad occidental. Pues es ya conocido que un pueblo de vecinos relativamente
grande tiene mayores posibilidades que una comunidad campesina para captar recursos
económicos del gobierno central; así que estratégicamente los turqueños anhelan ser
declarados como ciudad intermedia y convertirse en la capital de una futura nueva
provincia.
Un caso similar a Turco, lo tenemos en la población de Cayara, situada a unos 40 Km al este de
la capital potosina. Después de la revolución de 1952, los indígenas quechuas cayareños
decidieron instalarse en torno a la hacienda, junto a los pobladores blanco-mestizos; y poco a
poco hicieron que el pueblo creciera y se formasen calles a la manera de una pequeña ciudad. No
es evidente que hayan ingresado en un proceso de mestización, sin embargo los indígenas
adoptaron de los vecinos algunos hábitos cotidianos, como el de bañarse periódicamente,
colocarse zapatos o escuchar música procedente de los cinturones urbanos (La cumbia en
reemplazo del huayño). Finalmente, estos indígenas también sucumbieron al alienante mercado,
ya que de un tiempo a esta parte se han convertido en grandes consumidores de los productos y
golosinas “de fábrica” y por qué no también de las más famosas gaseosas: coca cola y pepsi. A
diferencia de Turco, más que un movimiento estratégico, el caso de Cayara refleja una progresiva
alienación occidental.
Por último, en un ambiente urbano (la ciudad de La Paz) altamente desfavorable para el indígena,
a partir de la negociación de la identidad los aymaras se valen de las siguientes estrategias para su
sobrevivencia:
Por un lado, pueden adoptar la vestimenta y costumbre mestizas, para que cuando
comercien resulten más atrayentes para los compradores mestizos de la ciudad.
Otra estrategia es la de afirmar su identidad aymara y hacerla atrayente no al citadino
paceño, sino al turista extranjero que se asoma a Bolivia para llevarse algunos

ETNICIDAD. TERCER ENVÍO Diciembre de 2006
6 Luis Marcelo Borja Huanca| Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
recuerdos. Esta estrategia puede resultar económicamente más efectiva que la anterior,
debido a que logran atraer a personas con mayores caudales económicos.
En tercer lugar, tenemos la afirmación de la identidad en forma cerrada y autodefensita,
dirigida a elevar el nivel económico-cultural aymara hasta el nivel del status
occidental, pero sin imitarlo ni siendo simpatizante de él.
BIBLIOGRAFÍA
CHARLOTA, Widmark
1999 “Etnicidad y estrategias sociales de aymaras urbanos en La Paz, Bolivia”. En
Construcciones Étnicas y Dinámica Sociocultural en América Latina. Ed. Abya-Yala, Quito.
RIVERA CUSICANQUI, Silvia
1997 “Campesinado Andino y Colonialismo Interno”. En Reunión Anual de Etnología 1996.
Ed. MUSEF, La Paz.
TORRES, William
1996 “El tema étnico en el debate actual”. En Política,Cultura y Etnicidad en Bolivia. Ed.
CESU-UMSS, Cochabamba.