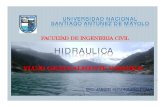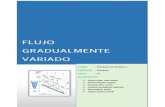ESTUDIO DE LA REPRODUCCIÓN DEL CORAL …€¦ · Dichos resultados indican la necesidad de...
Transcript of ESTUDIO DE LA REPRODUCCIÓN DEL CORAL …€¦ · Dichos resultados indican la necesidad de...
ESTUDIO DE LA REPRODUCCIÓN DEL CORAL MEDITERRÁNEO
CLADOCORA CAESPITOSA (ANTHOZOA, SCLERACTINIA)
Autora: Clara Casado Bueno
Master de ciencias del mar: oceanografía y gestión
del medio marino
Directoras: Cristina Linares Susanna López-legentil Dto de Ecología Dto de Biología Animal
Universidad de Barcelona. Septiembre 2011
INDICE
RESUMEN ……………………………………………………………………………… 1
INTRODUCCION
1. Los arrecifes de coral y su papel como ecosistemas marinos …………………… 2
2. Reproducción de los corales e importancia de su estudio ……………………… 2
3. Reproducción de los corales en zonas templadas ……………………………….. 3
4. El coral mediterráneo Cladocora caespitosa ……………………………………... 6
MATERIAL Y METODOS
1. Zona de estudio …………………………………………………………………… 9
2. Marcaje de colonias ………………………………………………………………. 10
3. Procesado de las muestras ………………………………………………………... 10
4. Análisis estadístico ………………………………………………………………... 14
RESULTADOS
1. Modo de reproducción …………………………………………………………… 14
2. Descripción de las gónadas ………………………………………………………. 14
3. Variabilidad inter e intracolonial ……………………………………………….. 16
4. Ciclo reproductor …………………………………………………………………. 18
5. Temperatura ………………………………………………………………………. 20
DISCUSIÓN
1. Modo de reproducción ……………………………………………………………. 21
2. Ciclo reproductor. Talla y liberación de los gametos …………………………... 22
3. Influencia de factores ambientales en la reproducción ………………………… 23
CONCLUSIONES ……………………………………………………………………... 24
AGRADECIMIENTOS ……………………………………………………………….. 26
BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………...…. 27
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
1
RESUMEN
La información que se tiene sobre la reproducción de corales templados es muy
escasa. Cladocora caespitosa es la única especie de coral endémica del Mediterráneo capaz
de formar importantes bioconstrucciones, aunque la distribución geográfica de los bancos de
C. caespitosa ha mostrado una importante regresión debido al aumento de los impactos que
amenazan los ecosistemas marinos. El objetivo de nuestro estudio consiste en estudiar,
mediante análisis histológicos, su biología reproductora en la Reserva Marina de las Islas
Columbretes. Los resultados de este estudio muestran la presencia de gónadas de un único
sexo en cada pólipo y en cada colonia analizadas, es decir, que presenta una condición sexual
gonocórica. En estudios previos en el Mar Adriático, ha sido descrita como una especie
hermafrodita, pero nuestros resultados no concuerdan con estas afirmaciones. A pesar de que
son resultados preliminares, tanto los meses donde se observan gónadas como su tamaño, se
asemejan a los que se observan en otra especie perteneciente a la misma familia, Oculina
patagonica, y por lo tanto cabría esperar que presentasen un ciclo reproductivo similar.
Dichos resultados indican la necesidad de trabajos posteriores que nos permitan completar y
estudiar detenidamente el ciclo reproductivo de esta especie, para esclarecer su biología
reproductiva, así como su posible variabilidad espacial.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
2
INTRODUCCIÓN
1. Los arrecifes de coral y su papel como ecosistemas marinos:
Los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas más productivos y de mayor
diversidad biológica del planeta. Albergan una gran cantidad de especies y proporcionan
numerosos bienes y servicio, tales como alimento, actividades recreativas o protección de la
costa frente a la erosión al actuar como amortiguadores físicos de corrientes oceánicas,
tormentas y oleaje (Moberg y Folke, 1999). Gracias a su longevidad los corales constituyen
un importante registro fósil y actúan como archivos paleoclimáticos permitiéndonos
reconstruir la historia climática del planeta (Roberts et al., 2006).
Los corales se pueden encontrar de forma individual, como colonias aisladas,
formando pequeños parches de varios metros de diámetro o como concentraciones, dando
lugar a un enorme arrecife con grandes cantidades de carbonato, de hasta 300 metros de altura
y varios kilómetros de diámetro, que se han ido formando en el transcurso de miles de
millones de años (Roberts et al., 2006).
Aunque la existencia de los corales se asocia principalmente a zonas tropicales donde
forman grandes arrecifes, también se encuentran en otras zonas como el Mediterráneo y el
Atlántico, pudiendo distribuirse a lo largo de un amplio rango de profundidades. Por ejemplo
en el Atlántico, se han encontrado arrecifes que pueden extenderse por varias decenas de
kilómetros y alcanzar los 30 metros de altura (Freiwald, 2002), colonizando profundidades
que van desde los 40 metros hasta mas de 3.000 metros (Thiem et al, 2006). En el
Mediterráneo solo unas pocas especies pertenecen al orden Scleractinia, que es el grupo que
forma los grandes arrecifes tropicales. De entre los corales mediterráneos, destaca la especie
endémica Cladocora caespitosa (Kružic y Požar-Domac, 2003), que puede llegar a ocupar
extensiones importantes, así como los arrecifes formados por corales de profundidad como
Lophelia pertusa y Madrepora oculata (Waller y Tyler, 2005).
2. Reproducción de los corales e importancia de su estudio:
En los organismos modulares, como los corales, los cuales crecen en tamaño a través
de reproducción asexual, la diferenciación de gametos es un evento fundamental, ya que
genera la diversidad genética necesaria para la supervivencia a largo plazo de las especies. Sin
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
3
embargo, la mayoría de los ecólogos han hecho hincapié en la capacidad asexual de los
corales bioconstructores, ignorando en gran medida el papel de la reproducción sexual
(Fadlallah y Pearse, 1982). Gradualmente, la reproducción sexual de los corales ha ido
recibiendo una mayor atención, contribuyendo significativamente a la ampliación de los
conocimientos que se tienen sobre la gametogénesis, la estructura de los gametos maduros, la
fecundación y el desarrollo larvario (Hinsch y Clark, 1972; Goffredo et al., 2000; Gaino y
Scoccia, 2008).
Conocer la biología reproductiva de una especie, incluyendo los patrones de fecundación,
la relación de sexos y los ciclos estacionales de reproducción es fundamental para comprender
la dinámica de poblaciones de organismos marinos. La producción de gametos es un
indicador clave de la aptitud física de los individuos (Goffredo et al., 2006). Los datos de
edad y/o talla a la que alcanzan la madurez sexual son esenciales para desarrollar estudios
demográficos en invertebrados marinos (Harvell y Grosberg, 1988; Beiring y Lasker, 2000).
Además hay que tener en cuenta que en los cnidarios, quizás mas que en cualquier otro filo,
las características reproductivas han sido a menudo utilizadas para definir taxones (Fautin,
2002).
Por otro lado, la reproducción también puede influenciar en la distribución de un coral,
por ejemplo, el hermafroditismo puede en algunos casos proporcionar mas ventajas que el
gonocorismo a la hora de colonizar exitosamente una nueva área (Tomalison, 1966); la
distribución espacial puede estar relacionada con la reproducción sexual (Carlon y Olson,
1993).
3. Reproducción de los corales en zonas templadas:
Aunque existen algunas excepciones, la gran mayoría de las especies que pertenecen
al orden Scleractinia se pueden clasificar como hermafroditas o gonocóricas (Baird et al.,
2009). Dentro de esta clasificación la condición sexual más común es el hermafroditismo
mientras que el gonocorismo se da tan solo en un 25% de las especies estudiadas (Fadlallah,
1983a; Harrison y Wallace, 1990; Richmond y Hunter, 1990; Hall y Hughes, 1996;
Richmond, 1997).
Algo muy parecido sucede cuando hablamos de la fecundación y del desarrollo
larvario, ya que de nuevo existen únicamente dos mecanismos. Por un lado la fecundación
interna, implica que el embrión se desarrolla dentro del pólipo y es liberado como una larva
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
4
plánula móvil. Y por otro, la fecundación externa, conlleva que el embrión se desarrolle en la
columna de agua hasta dar lugar a la larva plánula. Hay que mencionar que existe un tercer
modo, común entre los octocorales en el que los huevos son liberados al exterior, pero
permanecen unidos al pólipo mediante un saco de mucus externo que los rodea, y donde
posteriormente se producirá la fecundación. Sin embargo, aunque este mecanismo es común
dentro de muchas especies de octocorales, dentro de los escleractinarios se ha observado
únicamente en la especie Pseudosiderastreidae tayamai, por lo que en este trabajo no lo
consideraremos (Baird et al., 2009).
La mayoría de la información que se tiene sobre la reproducción sexual de corales
escleractinarios, hace referencia a especies tropicales (Fadlallah, 1983; Harrison y Wallace,
1990), mientras que la biología reproductora de las especies que viven en zonas templadas, es
bastante escasa, particularmente para el Mediterráneo (Goffredo et al., 2006). En el
Mediterráneo, la poca información sobre la reproducción sexual de corales escleractinarios
proviene de un reducido número de publicaciones. Lacaze-Duthiers (1873) estudió los corales
solitarios Balanophyllia regia, Leptopsammia pruvoti y Caryophyllia smithi y las especies
coloniales Astroides calycularis y Cladopsammia rolandi. Recientemente también se ha
obtenido información sobre la reproducción sexual de las especies de corales solitarios
Balanophyllia europaea y Leptopsammia pruvoti (Goffredo y Telò, 1998; Goffredo y
Zaccanti, 2004; Goffredo et al., 2006).
Existen dos patrones principales de reproducción en los invertebrados marinos, por un
lado la producción de un pequeño número de oocitos de gran tamaño, y por el otro, la
producción de un gran número de pequeños oocitos (Gage y Tyler, 1991). En escleractinarios
constructores de arrecifes, Harrison y Wallace (1990) demostraron una relación inversa entre
la talla del oocito y la fecundidad. En escleractinarios de profundidad del noreste atlántico, se
observó que Lophelia pertusa producía un número relativamente grande de pequeños oocitos
(un promedio de 3,300 oocitos por cm2 y 140 micras de diámetro máximo); mientras que
Madrepora oculata produce un reducido número de oocitos de gran tamaño (un promedio de
256 oocitos por cm2 y 405 micras de diámetro máximo). El patrón de L. pertusa es similar al
observado en Oculina varicosa, el cual produce una media de 1000-4800 oocitos de menos de
100 micras de diámetro máximo (Brooke, 2002).
La tabla 1 recoge los resultados de algunos de los estudios existentes referentes a la
condición sexual y al tipo de fecundación, de algunas de las especies de corales que
encontramos en las zonas templadas (Mediterráneo y Atlántico Norte).
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
5
ESPECIE CONDICIÓN
SEXUAL MODO REPRODUCTIVO
ÉPOCA DE LIBERACIÓN
REFERENCIA
ESCLERACTINIA Oculinidae Oculina patagonica Gonocórica Fecundación externa Septiembre (Fine et al., 2001) Madrepora oculata Gonocórica Fecundación externa (1) (Waller y Tyler,
2005) Cladocora caespitosa Hermafrodita Fecundación externa Junio (Kružic et al., 2007) Caryophyllidae Caryophyllia smithi Gonocórica Fecundación externa Marzo (Tranter et al., 1982),
(Waller et al., 2005) Caryophyllia ambrosia
Hermafrodita Fecundación externa (1) (Waller et al., 2005)
Caryophyllia cornuformis
Hermafrodita Fecundación externa (1) (Waller et al., 2005)
Caryophyllia sequenzae
Hermafrodita Fecundación externa (1) (Waller et al., 2005)
Lophelia pertusa Gonocórica Fecundación externa Enero-febrero (Waller y Tyler, 2005)
Paracyathus stearnsii Gonocórica Fecundación externa Febrero-mayo (Fadlallah y Pearse, 1982a)
Dendrophylliidae Balanophyllia europaea
Hermafodita Fecundación interna Agosto-septiembre (Goffredo et al., 2004)
Balanophylllia elegans
Gonocórica Fecundación interna (2) (Fadlallah y Pearse, 1982b)
Astroides calycularis Gonocórica Fecundación interna Mayo-julio (Goffredo et al., 2010)
Leptopsammia pruvoti
Gonocórica Fecundación interna Mayo-junio (Goffredo et al., 2006)
Pocilloporiidae Stylophora pistillata Hermafrodita Fecundación interna Diciembre – julio
(Loya et al., 2004) (Rinkevich y Loya, 1979) (Zakai et al., 2006)
Fungiidae Fungia scutaria Gonocórica Fecundación externa Agosto-septiembre (Krupp, 1983) Fungiacyathidae Fungiacyathus marenzelleri
Gonocórico Fecundación externa Junio-julio (Waller et al., 2002)
Rhizangiidae Astrangia danae Gonocórica Fecundación externa Agosto-septiembre (Szmant-Froelich et
al., 1980)
Tabla 1. Tabla resumen de la condición sexual y el tipo de fecundación de las principales especies de corales
que habitan en las zonas templadas. (1) indica que con la bibliografía consultada no se ha podido determinar una
fecha de liberación. (2) indica que esta especie presenta una gran variabilidad geográfica, por lo que no se ha
podido determinar una única época de liberación (por ejemplo Lacaze-Duthiers (1897), observó la liberación de
la larva en el Mediterráneo en el mes de octubre, mientras que Yonge (1932), en el suroeste de Inglaterra, lo
describió entre marzo y mayo, y Lyons (1973), en el mismo lugar la indica en los meses de agosto y septiembre).
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
6
La mayoría de los escleractinarios estudiados hasta la fecha se caracterizan por ser
especies hermafroditas que presentan fecundación externa y un ciclo gametogénico de un año,
que culmina con un corto periodo durante el cual son liberadas las células germinales
(Harrison y Wallace, 1990). Sin embargo, de las 17 especies que aparecen en la tabla 1, 11 de
ellas son gonocóricas y 6 hermafroditas. El patrón es contrario al que se observa en corales
tropicales, pero esto puede ser debido al bajo número de especies estudiadas y por tanto
cuando se amplíen los estudios a otras especies se podrá confirmar si este es el patrón general
en mares templado. En cuanto al modo reproductivo si que parece que la tabla refleja la
estrategia mas extendida, ya que la gran mayoría de las especies estudiadas presentan
fecundación externa. Aunque en las familias Dendrophyllidae y Pocilloporiidae parece
dominar el otro mecanismo.
4. El coral mediterráneo Cladocora caespitosa:
Cladocora caespitosa (Linnaeus 1767) es un coral colonial, escleractinario
perteneciente a la familia Oculinidae (Fukami et al., 2008), que tradicionalmente había sido
incluido dentro de la familia Faviidae (Kružic y Požar-Domac, 2003; fig. 1).
Figura 1. Colonia de Cladocora caespitosa en la Reserva marina de las Islas Columbretes.
C. caespitosa ha sido clasificada como coral ahermatípico por Schuhmacher y
Zibrowius (1985) puesto que no es una especie que contribuye a la formación de los arrecifes
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
7
de coral. A pesar de ello muestra muchas similitudes con los típicos corales tropicales
formadores de arrecifes: presenta algas simbióticas (zooxantelas), es colonial y posee la
capacidad de formar bioconstrucciones de gran tamaño (Zibrowius, 1982; Schumacher y
Zibrowius, 1985; Peirano et al., 1998; Kružic y Požar- Domac, 2003). De hecho, gracias al
registro fósil y a observaciones puntuales en algunas localidades Mediterráneas, se ha
concluido que C. caespitosa es el único escleractinario endémico que posee la capacidad de
formar bioconstrucciones en forma de arrecifes monoespecíficos en el Mediterráneo (Aguirre
y Jiménez, 1998; Kružic et al., 2007; Kersting, 2008).
Debido a que esta especie contiene zooxantelas, la vida de este coral está limitada a la
zona eufótica del Mediterráneo (<50 metros), compatible con la necesidad de luz de estos
fotosimbiontes. Sin embargo dentro de esta zona existe un amplio rango de sustratos y
profundidades donde se pueden encontrar ejemplares de C. caespitosa. Desde fondos duros a
blandos, tanto en zonas de bajo hidrodinamismo como en zonas expuestas a fuertes corrientes
y a la acción del oleaje, y desde fondos someros hasta profundidades que pueden llegar hasta
los 50 metros en lugares donde haya suficiente claridad para que penetre la luz (Zibrowius,
1982). La morfología más común es la de un coral tupido en el cual los pólipos crecen en
paralelo dando lugar a una colonia grande e irregular que supera el metro de diámetro. Las
colonias se pueden fusionar en bancos formando estructuras similares a arrecifes (Kružic et
al., 2007).
En aquellos lugares donde C .caespitosa es abundante, sus colonias pueden
encontrarse formando dos tipos de fondos. Por un lado se pueden encontrar fondos que
presentan abundantes colonias con cierto grado de aislamiento entre ellas, a las cuales Peirano
et al. (1998) denominaron como “bed” (lecho), y por otro lado, las que denominaron como
“bank” (banco o arrecife) que consisten en formaciones de mayor tamaño que pueden llegar a
cubrir superficies de varios metros cuadrados y medir unos cuantos decímetros en altura.
También pueden existir múltiples combinaciones de los dos tipos de fondos descritos
(Kersting, 2008).
La distribución geográfica de los bancos de C. caespitosa del Mediterráneo ha
disminuido considerablemente en comparación con la distribución fósil (Kersting, 2008). Las
causas de esta disminución histórica no están del todo claras, pero podrían estar asociadas a
cambios medioambientales. Tal decrecimiento parece que continua hoy en día (Morri et al.,
2001), y se esta viendo reforzado por los eventos de mortalidad masiva que sufre esta especie
desde la ultima década, los cuales están relacionados con los aumentos de la temperatura del
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
8
agua (Perez et al., 2000; Rodolfo-Metalpa et al., 2005; Garrabou et al., 2009; Kersting,
2008). Debido a su distribución batimétrica, las colonias de C. caespitosa se encuentran
generalmente por encima de la termoclina durante una gran parte de los meses estivales. Este
hecho, unido a la sensibilidad de esta especie al aumento de la temperatura la hacen
especialmente vulnerable a sufrir intensamente los efectos de la recurrencia de veranos
anormalmente cálidos (Rodolfo-Metalpa et al., 2005; Rodolfo-Metalpa et al., 2006).
Es el caso de las Islas Columbretes, lugar elegido para nuestro estudio, donde, desde el
verano de 2003 las colonias de Cladocora continúan sufriendo mortalidades a final de verano.
La periodicidad de estos episodios esta mermando seriamente el número de colonias vivas en
la zona (Kersting y Templado, 2006). A todo ello hay que añadirle la intensificación de los
impactos que producen el desarrollo de las zonas costeras, y la proliferación de algas
introducidas, como es el caso de Caulerpa racemosa racemosa y Lophocladia lallemandii
que pueden llegar a ser muy abundantes en algunas de las zonas de mayor concentración de la
especie (Kružic et al., 2008; Kersting, 2009).
A pesar del incremento de los impactos que amenazan la supervivencia de esta
especie, en la actualidad C. caespitosa no se encuentra recogida en ninguna lista oficial de
especies amenazadas, aunque hay que decir que en su día, Augier (1982) la incluyo en un
listado de especies marinas en peligro de extinción. Las características demográficas que se
conocen de esta especie hacen de ella una especie muy frágil al incremento de las
perturbaciones. C. caespitosa es una especie de gran longevidad que presenta un crecimiento
lento. El rango de crecimiento lineal de los coralitos de la colonia oscila entre 1,3 mm/año
(Peirano et al., 1999) y 6,2 mm/año (Kružic y Požar-Domac, 2003).
Como se ha comentado anteriormente la información que se tiene sobre la
reproducción sexual de escleractinarios de zonas templadas es muy escasa, sobre todo si nos
centramos en especies mediterráneas, por lo que no se conoce mucho acerca de los
mecanismos reproductivos de C. caespitosa. El primer trabajo que aporta información
referente a este tema es realizado por Schiller (1993), quien describe el momento en el que se
produce la liberación de gametos en el mes de junio. Una década después, Kružic et al. (2007)
dan un paso mas, afirmando que se trata de una especie hermafrodita que presenta periodos
separados para la liberación de gametos masculinos y femeninos, teniendo lugar nuevamente
en el mes de junio.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
9
El objetivo principal de este trabajo fue realizar un estudio histológico para determinar
el ciclo reproductivo del coral Cladocora caespitosa en la Reserva Marina de las Islas
Columbretes. Los resultados se comparan con la información disponible sobre este tema, con
el fin de avanzar nuestro conocimiento sobre un aspecto clave de la biología de esta especie.
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Zona de estudio:
El área elegida para este estudio se sitúa en las Islas Columbretes (39º 53,785’ N; 0º
41,108’ E). Declarada Reserva Marina en 1990, este archipiélago está situado a 30 millas de
la costa de Castellón, formado por cuatro grupos de islotes, los cuales constituyen la única
parte emergida de un campo volcánico submarino que ocupa un área de 90x40 km, con
profundidades comprendidas entre los 80 y 90 metros (Maillard y Mauffret, 1993).
L’illa Grossa es la isla de mayor superficie en cuya bahía se han tomado las muestras
para el estudio. Sus fondos albergan una de las poblaciones del coral escleractiniario
Cladocora caespitosa más importantes del Mediterráneo noroccidental, siendo además una de
las pocas grandes concentraciones de este coral que quedan en la actualidad en la cuenca
Mediterránea. En la siguiente figura se muestra un mapa de distribución de las colonias de C.
caespitosa en la bahía de l’illa Grossa (conocida como Puerto Tofiño).
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
10
Figura 2. a) Mapa de distribución y cobertura de las colonias de C. caespitosa en Pto Tofiño (% de cobertura).
b) Fotografía de una de las zonas de concentración de C.caespitosa en Pto Tofiño (Kersting, 2008).
2. Marcaje de colonias:
Para realizar el muestreo se marcaron 10 colonias a una profundidad media de 15
metros en la zona de mayor concentración de la bahía, de las cuales se extrajeron 3 pólipos
por colonia. Las colonias marcadas presentaron un tamaño promedio entre 20 y 50 cm. de
diámetro y no mostraban ningún signo de mortalidad parcial. Las muestras fueron recogidas
mensualmente durante el periodo comprendido entre abril del 2008 y julio del 2009.
Al mismo tiempo se obtuvieron los datos de temperatura mediante un grabador de
temperatura de registro continuo (Stowaway Tidbit v2) instalado a 15 metros de profundidad
el cual proporcionaba un registro cada hora.
3. Procesado de las muestras:
Con el fin de poder observar las gónadas, se realizó un estudio histológico de las
muestras mediante el protocolo que se explica a continuación.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
11
Tras su extracción los pólipos fueron fijados en formol 4%. A continuación se
descalcificaron introduciéndolos en una solución que consistía en: 63 mL de agua (del grifo),
7 mL de formol 4% y 10 mL de HCl 37%. Se dejaba actuar durante 7-8 horas. Una vez
descalcificadas se mantenían en etanol 70%.
Posteriormente se deshidrataron. La deshidratación se realizó siempre con baños de
concentración creciente de etanol según el siguiente protocolo:
1. etanol 80% à 1h
2. etanol 96% à 1h
3. etanol 96% à 1h
4. etanol absoluto à 1h
5. etanol absoluto à 1h30m
Una vez deshidratadas se incluyeron en parafina, para lo cual se utilizó xilol como
disolvente de la parafina siguiendo estos pasos:
1. xilol à 30m
2. xilol à 30m
3. xilol à 1h
4. parafina à 3h (en la estufa)
5. parafina à toda la noche (en la estufa)
Los bloques se realizaron con la ayuda de unos moldes donde quedaba incluido el
pólipo. Se dejaban enfriar los bloques todo el día a temperatura ambiente para que solidificase
la parafina.
Al día siguiente se realizaban los cortes. Previamente se metían los bloques en el
congelador durante unos 30 minutos para cortarlos a la temperatura más baja posible.
Los cortes se realizaron con un micrótomo y oscilaban entre 5-6 µm de espesura. Se
obtuvieron tiras de cortes seriados que se transferían inmediatamente a un baño de agua
destilada a 48ºC con una pizca de gelatina para su extensión. Una vez extendidos los cortes se
recogían del baño con un portaobjetos (previamente limpiado con alcohol y rotulado). Éstos
eran depositados sobre una placa calefactora a 49ºC hasta el completo secado de los cortes
(unas 2horas).
El desparafinado y rehidratación de los cortes se realizó siguiendo el siguiente
protocolo:
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
12
1. xilol à 10 m
2. xilol à 5m
3. xilol à 5m
4. etanol absoluto à 4 inmersiones de 2s
5. etanol 96% à 4 inmersiones de 2s
6. agua destilada à 4 inmersiones de 2s
Todos los cortes fueron teñidos con la técnica hematoxilina-eosina:
1. hematoxilina à10m
2. agua corriente à 10m
3. diferenciación con etanol 96% y HCl al 35% en proporción 100:1 à 1s
4. agua corriente à 10m
5. eosina à 5-10m
6. etanol 96% à 4 inmersiones de 2s
7. etanol absoluto à 4 inmersiones de 2s
8. xilol à 2 inmersiones de 2s
9. xilol à 4 inmersiones de 2s
Por último, una vez que se había evaporado el xilol, se montaban las preparaciones
con DPX para posteriormente observarlas al microscopio óptico cuando estuviesen secas.
Los cortes se realizaron en transversal, y se cortó todo el pólipo comenzando por el polo oral
hacia el polo aboral, con el fin de encontrar las gónadas, ya que se desconocía su situación
exacta.
Aunque el objetivo preliminar del trabajo era estudiar, por primera vez, el ciclo de
reproducción de Cladocora caespitosa en la Reserva Marina de las Islas Columbretes, debido
a un problema que no pudimos solventar con la metodología histológica empleada, una gran
parte de las muestras no pudieron ser analizadas. Se intentó repetidamente esclarecer en qué
parte del proceso se encontraba el problema, pero desgraciadamente no se pudo llegar a
ninguna conclusión. La siguiente tabla muestra todas las muestras disponibles, las muestras
que pudieron ser analizadas (tanto en las que se observan gónadas, como en las que no) y las
muestras que se descalcificaron y procesaron histológicamente pero que no pudieron ser
analizadas debido a que el tejido aparecía completa o parcialmente roto. Solo se pudo
observar la evolución de las gónadas dentro de una misma colonia a lo largo de casi un año en
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
13
las colonias R3 y R6. Por otro lado se procesaron tres pólipos de todas las colonias de un
mismo mes y un mismo año (julio 2008), con el fin de determinar el sexo de las 10 colonias
marcadas y analizar la variabilidad en el tamaño y número de oocitos entre colonias y entre
pólipos de una misma colonia. Se eligió el mes de julio, porque un estudio preliminar se
indicó que era el mes con mayor desarrollo gonadal (Kružic et al., 2007).
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 ABRIL 08 JUNIO 08 JULIO 08
AGOSTO 08 OCTUBRE 08
NOVIRMBRE08 FEBRERO 09
MARZO 09 ABRIL 09 MAYO 09 JULIO 09
Tabla 2. Total de muestras disponibles, se indican en color azul las muestras que pudieron ser procesadas en su
totalidad (descalcificación y observación histológica) y en gris las fueron procesadas pero el protocolo no
funcionó correctamente.
El recuento y medida de las gónadas se realizó con un microscopio óptico equipado
con un micrométrico en las muestras en las que fue posible observar los oocitos. En el caso de
las hembras se contaron el número de oocitos por pólipo (hasta alcanzar el número de 100, a
partir de dicho momento se indicaba así: >100) en cada colonia. Se tomo la precaución de
medir los diámetros máximo y mínimo únicamente en aquellos oocitos en que el nucleolo era
bien visible. Con estas medidas se calcularon las áreas de cada oocito, mediante la siguiente
formula:
Área = π · r1 · r2
Siendo π el valor 3,1416, r1 el radio mas corto y r2 el radio mas largo. Se estimaron el
promedio de las áreas y las desviaciones estándar de todos los oocitos para cada pólipo y
colonia. En el caso de los machos únicamente se identificó la presencia o ausencia de gónadas
ya que no se observaron diferencias claras en su desarrollo.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
14
4. Análisis estadístico:
Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) de dos factores con el fin de observar
la variabilidad del tamaño de los oocitos (área), por un lado, entre los pólipos de una misma
colonia y por otro la variabilidad que existe entre las distintas colonias de un mismo mes. Los
datos se tuvieron que transformar con el logaritmo ya que no se cumplían los supuestos de
normalidad y homocedasticidad, que fueron analizados mediante los test de Kolmogorov-
Smirnov y Levene respectivamente. Posteriormente, se realizó un análisis de comparaciones
múltiples Tukey post hoc de las variables e interacciones significativas. Para evaluar la
variabilidad del número de oocitos ente todos los pólipos analizados, se realizó un test de
Kruskal-Wallis no paramétrico debido a que el bajo número de muestras (N=15) no cumplía
los requisitos de la ANOVA. Para el análisis de los datos se empleó el programa STATISTICA
v8.
RESULTADOS
1. Modo de reproducción:
Atendiendo a nuestros resultados, Cladocora caespitosa es una especie gonocórica
tanto a nivel de pólipo como de colonia. Al analizar los pólipos, en ningún caso se observaron
gónadas de distinto sexo en el mismo individuo, y todos los pólipos que pertenecen a la
misma colonia presentaban gónadas del mismo sexo.
Por otro lado, no se han observado en ningún momento larvas en el interior de los
pólipos, tan solo los oocitos maduros, por lo que parecería que esta especie presenta una
fecundación externa.
2. Descripción de las gónadas:
Las gónadas se localizan en los mesenterios, comenzando a aparecer a una altura
media entre el polo oral y el polo aboral, y se pueden observar hasta la parte más basal del
pólipo. De las diez colonias procesadas en el mes de julio del 2008 encontramos cinco
femeninas (R1, R2, R3, R5 y R6) y cuatro masculinas (R4, R7, R8 y R9). Únicamente, en una
de las diez colonias (10) no se observaron gónadas en ningún estado de maduración.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
15
Las gónadas masculinas consistían en un grupo de células germinales rodeadas por
una envuelta de mesoglea (fig. 3).
Figura 3. Gónadas masculinas. A) tamaño de la barra: 45 micras. B) tamaño de la barra 50 micras. Las flechas
indican las gónadas masculinas.
Figura 4. Gónadas femeninas, primeros estadios de maduración, formadas por un núcleo esférico central con un
nucleolo lateralizado. A) tamaño de la barra: 67,5 micras. B) tamaño de la barra 75 micras. El asterisco azul
señala el núcleo y la flecha negra el nucleolo.
A B
*
*
*
A B
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
16
En el caso de las colonias femeninas, los oocitos eran fácilmente observables (Fig. 4).
Cada sección transversal de un oocito presentaba un núcleo esférico que se encontraba en
posición central y un nucléolo lateralizado. Los oocitos tenían una forma esférica o elipsoide.
3. Variabilidad inter e intracolonial:
En la figura 5 están representadas las medias y desviaciones estándar de los diámetros
máximos y de las áreas de los oocitos, así como el número de oocitos de cada pólipo de las
colonias femeninas.
A)
AREA MEDIA (µm2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
R1P1R1P2R1P3R2P1R2P2R2P3R3P1R3P2R3P3R5P1R5P2R5P3R6P1R6P2R6P3
B)
DIÁMETRO MÁXIMO (µm)
0
10
20
30
40
50
60
70
R1P1R1P2R1P3R2P1R2P2R2P3R3P1R3P2R3P3R5P1R5P2R5P3R6P1R6P2R6P3
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
17
C)
NºOOCITOS
0
20
40
60
80
100
120
R1P1R1P2R1P3R2P1R2P2R2P3R3P1R3P2R3P3R5P1R5P2R5P3R6P1R6P2R6P3
Figura 5. A) representa las áreas medias y las desviaciones estándar de los oocitos (µm2). R1= colonia 1; P1=
pólipo 1, y así sucesivamente. B) representa la media y la desviación estándar de los diámetros máximos (µm) de
los oocitos. C) representa el número de oocitos por pólipo (se ha indicado con el valor 100 aquellos que
presentaban una cantidad >100.
El rango de áreas medias de los oocitos medidos (fig. 5a) va desde 1716.07 µm2 ±
979.34 (DS), el valor máximo, a 446.54 µm2 ± 213.72 (DS), el mínimo valor. El rango de
diámetros máximos (fig.5b) está comprendido entre 24.63 µm ± 4.92 (DS) en el pólipo que
presenta los oocitos más pequeños, a 54 µm ± 8.05 (DS), en los de mayor tamaño. El número
de oocitos (fig. 5c) encontrado en nuestras muestras va desde 13 a más de 100 en la gran
mayoría.
El análisis estadístico realizado para observar la variabilidad en el número de oocitos
de las muestras analizadas no muestra ninguna diferencia significativa (test de Kruskal-
Wallis, p=0.44). Con los datos del área de los oocitos se realizó un ANOVA de dos factores
para comprobar si existía variabilidad a nivel de pólipo, de colonia, y de interacción entre
ambos factores y un test post hoc de Tukey para las múltiples comparaciones entre colonias.
Observando la tabla 3 vemos que los tres p-valores son < 0.05, es decir, que son
significativos, y por tanto hay variabilidad a estos tres niveles.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
18
ANOVA dos factores
SS df MS F p-valor
COLONIA
4.11 4 1.03 10.91 < 0.05
POLIPO 0.75 2 0.37 3.98 < 0.05
COLONIA*POLIPO 3.90 8 0.49 5.17 < 0.05
Error 48.64 516 0.09
.
Tabla 3. Resultados del ANOVA de dos factores realizado para determinar si existe variabilidad en los
resultados a nivel de pólipo, colonia y la interacción de ambos factores. Se indican en rojo los p-valores
significativos.
En la Tabla 4 se muestran los resultados para los test de Tukey post hoc a nivel de
colonia. La finalidad de este test era determinar entre qué colonias existen las diferencias
significativas detectadas con la ANOVA de dos factores.
COLONIA R1 R2 R3 R5 R6
R1 - - - - -
R2 < 0.05 - - - -
R3 < 0.05 0.77 - - -
R5 0.99 < 0.05 < 0.05 - -
R6 0.94 < 0.05 < 0.05 0.99 -
Tabla 4. Resultados del test de Tukey post hoc. Se indican en rojo los p-valores significativos.
En este test se observa que las colonias R1, R5 y R6 son similares respecto al tamaño
de oocitos pero diferentes a las colonias R2 y R3.
4. Ciclo reproductor:
En la Tabla 5 se muestran los meses que se pudieron analizar para las colonias R3 y
R6.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
19
R3 R6 ABRIL 08 JUNIO 08 JULIO 08 AGOSTO 08 OCTUBRE 08 NOVIEMBRE 08 FEBRERO 09 MARZO 09 ABRIL 09 MAYO 09 JULIO 09
Tabla 5. Tabla resumen de las muestras procesadas de las colonias R3 y R6. El color rojo indica la presencia de
gónadas, el verde la ausencia, y el gris problemas de procesado.
Como muestra la tabla 5, las gónadas aparecen para estas dos colonias en los meses de
verano, así como en el mes de octubre en la colonia R6. No se observaron gónadas en
primavera. Desafortunadamente, no se pudo realizar ningún análisis estadístico puesto que no
se disponía de los datos suficientes para ello. Sin embargo a través del área media y el
diámetro máximo de la colonia se observa la diferencia de tamaños.
COLONIA MES AREA MEDIA
(µm2)
DIÁMETRO
MÁXIMO (µm)
R3 JULIO 08 934.84 ± 521.79
39.44 ± 12.84
R3 AGOSTO 08 4033.03 ± 1842.41
79.25 ± 24.47
R6 JULIO 08 581.98 ± 349.25
29 ± 9.87
R6 AGOSTO 08 2641.73 ± 1474.64
80.21 ± 24.48
R6 OCTUBRE 08 3717.15 ± 2365.50 90.62 ± 45.84
Tabla 6. Áreas (µm2) y diámetros máximos medios (µm), (± DS) de los oocitos de las colonias 3 y 6 de los
meses de julio,y agosto 2008, y julio, agosto y octubre 2008 respectivamente.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
20
Nótese que el tamaño de los oocitos es superior a medida que avanzan los meses, tanto
las áreas como el diámetro medidos en agosto son mayores que los de julio. Y fijándonos en
la colonia 6, los oocitos en octubre tienen un tamaño todavía mayor que en agosto.
5. Temperatura:
La figura 6 muestra el perfil de las temperaturas medias registradas diariamente en el
área de estudio.
Temperaturas 2007-2009
0
5
10
15
20
25
30
junio 07
julio 07
agosto
07
septie
mbre 07
octubre
07
noviem
bre 07
diciem
bre 07
enero 08
febrer
o 08
marzo 0
8
abril 0
8
mayo 08
junio 08
julio 08
agosto
08
septie
mbre 08
octubre
08
noviem
bre 08
diciem
bre 08
enero 09
febrer
o 09
marzo 0
9
abril 0
9
mayo 09
junio 09
jul-09
agosto
09
septie
mbre 09
Meses
Tem
pera
tura
s med
ias
Figura 6. Temperaturas medias (± DS) del agua recogidas mensualmente de junio 2007 a septiembre 2009. La
línea punteada de color rojo indica el periodo correspondiente a nuestro estudio. Las flechas azules indican los
meses en los que se han observado gónadas.
El rango de variación de la temperatura va desde 13.08 Cº hasta 26.13 Cº,
temperaturas mínima y máxima respectivamente. Durante nuestro periodo de estudio la
temperatura máxima se alcanzó en agosto 2008 (25.41ºC) y la mínima en el mes de febrero
(13.08ºC). En la gráfica también se observa que la aparición de las gónadas femeninas
coincide con los meses de máximas temperaturas (julio y agosto). Sin embargo, en octubre la
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
21
temperatura ya había descendido a 21.72ºC y aún se observaron gónadas en una de las 2
colonias analizadas (R6).
DISCUSIÓN
1. Modo de reproducción:
Atendiendo a los resultados obtenidos en nuestro estudio C. caespitosa parece que se
trata de una especie gonocórica que libera los gametos a la columna de agua donde tiene lugar
la fecundación.
Como ya se ha mencionado anteriormente existe poca información acerca de la
biología reproductora de escleractinarios templados, especialmente si hablamos de especies
mediterráneas. Fue Schiller (1993) el primero en observar la liberación de gametos de C.
caespitosa en el noreste del mar Adriático, los días 22 y 23 de junio de 1987 (cuatro y cinco
días antes de la luna llena). Sin embargo han sido los trabajos realizados por Kružic los que
han aportado más información sobre esta especie. Kružic et al. (2007) comentan que en un
trabajo previo se realizaron análisis histológicos en los que se observó la presencia de gónadas
femeninas y masculinas en los mesenterios de un mismo pólipo, con lo que se concluyó que
C. caespitosa era una especie hermafrodita. En el mismo trabajo observa, in situ, que las
colonias liberan tanto gametos masculinos como femeninos reafirmando nuevamente que se
trata de una especie hermafrodita que presenta periodos separados para la liberación de
huevos y de paquetes espermáticos para cada colonia (Kružic et al., 2007). Así mismo,
también se comenta en este trabajo que hay un único ciclo reproductivo anual con un periodo
de liberación de gametos a comienzos del verano. Nuestros análisis, aunque preliminares, no
parecen concordar con estas afirmaciones, de hecho nos indican todo lo contrario, pues se
observan en el mismo periodo unas colonias con gametos femeninos y otras con gametos
masculinos. Tampoco se han observado gónadas de los dos sexos dentro de una misma
colonia, ya que los tres pólipos analizados por cada colonia siempre mostraban el mismo
sexo.
Se han encontrado casos en los que la misma especie muestra estrategias reproductivas
distintas en diferentes localizaciones, como por ejemplo Pocillopora verrucosa que se
comporta como una especie hermafrodita con fecundación externa en el Mar Rojo (Fadlallah,
1985), en las Islas Maldivas (Sier y Olive, 1994), en el sur de África (Kruger y Schleyer,
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
22
1998), y en Okinawa (Kinzie, 1993), mientras que en Enewetak (islas Marshall) lo hace como
una especie con fecundación interna (Stimson, 1978). O el caso de Goniastrea aspera que
presenta los dos mecanismos de fecundación en Okinawa (Sakai, 1997) mientras que en la
Gran Barrera presenta únicamente fecundación externa (Babcock et al., 1984). Sin embargo
no se ha encontrado ningún estudio que muestre resultados tan dispares como los de Kružic y
colaboradores (2007), y los nuestros, tratándose de una misma especie en distintas
localidades. De hecho Harrison (1985), sugiere que la condición sexual es un rasgo
relativamente constante dentro de las familias, aunque se han encontrado excepciones, como
es el caso de Balanophyllia europaea especie hermafrodita que pertenece a la familia
Dendrophylliidae la cual, él mismo, definió como una familia gonocórica.
2. Ciclo reproductor. Talla y liberación de los gametos:
Se observan gónadas femeninas (oocitos) en los meses de julio, agosto y octubre. El
tamaño de estos oocitos parece aumentar mes a mes, con un máximo en octubre. Así pues,
nuestros datos indican que la liberación de gametos tiene lugar a finales de verano. En cuanto
a las gónadas masculinas, solo se observaron en el mes de julio. Por falta de datos, se
desconoce en que momento aparecen estas gónadas masculinas y cuanto tiempo tardan en
desarrollarse y liberar los gametos.
Baird et al. (2009) sugieren que el periodo durante el cual las células germinales son
liberadas varía geográficamente. Como pasa en nuestro caso, ya que los estudios previos
realizados por Kružic et al., (2007) señalan la liberación de gametos dos noches antes de la
luna llena del mes de junio, mientras que nuestros resultados, indican que la liberación de
gametos femeninos tiene lugar a finales de verano. Aunque éstos no nos permiten determinar
el momento exacto de la liberación, el hecho de que una colonia (R3) tenga oocitos en agosto
pero no en octubre, y que otra colonia (R6) aún tenga oocitos en octubre, nos lleva a pensar
que la liberación tiene lugar entre finales de agosto y octubre. Además, en especies de la
misma familia, como O. patagonica, se ha observado una similitud en el diámetro máximo de
los oocitos, y que éstos en su pico de maduración (octubre) alcanzan un tamaño de 100 micras
de diámetro (Fine et al., 2001), y los de nuestro trabajo presentan un diámetro medio en el
mes de octubre de 90.62 ± 45.84 micras. Además, para esta especie se describe que el ciclo va
de junio a octubre, por lo que podría parecer similar a nuestros resultados.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
23
Otras hipótesis alternativas que valen la pena considerar son: 1) que C. caespitosa
presente un ciclo reproductivo con una duración superior a un año, ya que el diámetro medio
de los oocitos de las colonias analizadas en el trabajo de Kružic et al., (2007) es de 416 ±
73.12 micras, muy superior al medido para nuestras muestras. Aunque esto es solo una
hipótesis que se debe confirmar o rechazar con más estudios, ya que los ciclos oogénicos en
especies que presentan fecundación externa, generalmente duran entre 6 y 14 meses (Harrison
y Wallace, 1990), y por lo tanto cada colonia normalmente desova una sola vez al año (Baird
et al., 2009). Y 2) podríamos hallarnos ante el caso de una población en condiciones
subóptimas, y por tanto estresada. La población de L’illa Grossa ha sufrido de forma
recurrente mortalidades durante los veranos de 2003 y 2006 que se han relacionado con
aumentos anormales de la temperatura del agua (Kersting y Templado, 2006), lo cual podría
haber afectado a la capacidad reproductora de C. caespitosa.
3. Influencia de factores ambientales en la reproducción:
En este estudio hemos observado que al menos el desarrollo de las gónadas femeninas
y posiblemente también el de las masculinas coincide con las temperaturas del agua mas altas
del año.
Muchos autores sugieren que los factores ambientales pueden influenciar en la
reproducción, porque actúan como agentes a largo plazo ejerciendo presión selectiva sobre la
sexualidad y la modalidad reproductiva de las poblaciones. Por ejemplo Fadlalah (1983)
sugiere que la mayoría de los escleractinarios de aguas poco profundas desovan en repuesta a
estos factores ambientales. En especies de aguas superficiales éstos pueden ser la temperatura,
el ciclo lunar, las mareas o la presencia de otros gametos en el agua en aquellas especies que
presentan una liberación sincronizada. Sin embargo en especies de profundidad, estos factores
desencadenantes son menos obvios ya que hay poca variación de la temperatura a
profundidades por debajo de los 800 metros, y no hay radiación solar. Por ejemplo, para las
especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata, escleractinarios de profundidad que habitan
en el noreste atlántico, se ha observado que los blooms estacionales de producción primaria
que sedimentan rápidamente en el fondo de las aguas profundas (Billett et al., 1983; Lampitt,
1985; Thiel et al., 1989), pueden desencadenar el inicio de la gametogénesis en estas especies
(Waller y Tyler, 2005).
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
24
En el Mediterráneo, uno de los factores que ejerce mas efecto sobre la biología
reproductiva de invertebrados marinos, es la variación estacional en la temperatura del agua,
la cual también ha sido a menudo citada como un importante factor ambiental controlador de
los ciclos gametogénicos o periodos de liberación de la larva en corales escleractinarios (Fine
et al., 2001). Se ha observado en Oculina patagonica, que la tendencia del ascenso de la
temperatura de mayo a agosto, posiblemente unido a un aumento del fotoperíodo, ha sido el
factor desencadenante del desarrollo gonadal en esta especie de coral (Fine et al., 2001). Este
parece ser también el caso ilustrado en el estudio realizado por Kružic et al., (2007), en el cual
la liberación de los gametos se describe coincidiendo con el aumento de la temperatura del
agua.
Son muchas las incógnitas que aún quedan por resolver sobre la biología reproductiva
de C. caespitosa. Serán necesarias investigaciones posteriores que nos permitan estudiar
detenidamente el ciclo reproductivo de esta especie. Por un lado habría que completar el
estudio de al menos un ciclo anual para esclarecer cual es su estrategia reproductiva, así como
el momento exacto de la liberación de gametos, y la talla de los oocitos maduros. Del mismo
modo, habría que ampliar el estudio a otras poblaciones situadas en otras localidades para
establecer el patrón reproductivo dominante, y comprobar la existencia o no de variabilidad
geográfica. Por último, sería conveniente analizar otras poblaciones que no hayan sufrido
mortalidades masivas recurrentes como la de las Islas Columbretes, para determinar si
cambios agudos de la temperatura del agua están alterando de alguna manera el ciclo
reproductivo de esta especie.
CONCLUSIONES
• Según nuestros resultados Cladocora caespitosa presenta una condición sexual
gonocórica, a pesar de que los trabajos previos sobre la biología reproductiva de esta
especie la describen como una especie hermafrodita (Kružic et al., 2007).
• El diámetro medio de los oocitos de C. caespitosa presenta semejanzas con el de otra
especie similar, Oculina patagonica, así como los meses en los que se han observado la
presencia de gónadas, sugiriendo que podrían presentar un ciclo reproductivo similar.
• Los factores ambientales, en especial la temperatura, han podido influir en la estrategia
reproductiva de C. caespitosa.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
25
• Hacen falta más estudios para completar la información referente a la biología
reproductiva de esta especie, sobretodo para validar la gran variabilidad geográfica que
mostraría la reproducción sexual de esta especie.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
26
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar quiero agradecer a mis tutoras, Cristina Linares y Susanna López-
Legentil, haberme dado la oportunidad de trabajar con ellas, por su entera disponibilidad para
ayudarme en cualquier momento y sus numerosas revisiones, gracias a lo cual he aprendido
tanto en estos meses. Gracias a Diego K. Kersting por haberme confiado parte de su trabajo y
facilitarme cualquier ayuda que necesitara. Gracias también a M. Carmen Pineda, sin la cual
no habría sido posible realizar los análisis histológicos.
Por último se agradece a la Secretaría General del Mar (Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino) y a la Reserva Marina de las Islas Columbretes el apoyo
prestado durante la realización del presente trabajo.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
27
BIBLIOGRAFÍA
• Aguirre, J. y Jiménez, A.P. (1998). Fossil analogues to present-day Cladocora
caespitose 291 coral banks: Sedimentary setting, dwelling community, and taphonomy
(Late Pliocene, 292 W Mediterranean). Coral Reefs, 17, 203-213.
• Babcock, R.C. (1984). Reproduction and distribution of two species of Goniastrea
(Scleractinia) from the Great Barrier Reef province. Coral Reefs, 2: 187–195.
• Baird, A.H., Guest, J.R. y Willis, B.L. (2001). Systematic and biogeographical
patterns in the reproductive biology of scleractinian corals, Ann. Rev. Ecol. Evol.
System., in press.
• Beiring, E.A. y Lasker, H.R. (2000). Egg production by colonies of a gorgonian coral.
Mar. Ecol. Prog. Ser. 196:169–177.
• Billett, D.S.M., Lampitt, R.S., Rice, A.L. y Mantoura, R.F.C. (1983). Seasonal
sedimentation of phytoplankton to the deep-sea benthos. Nature 302:520–522.
• Brooke, S.D. (2002). Reproductive ecology of a deep-water scleractinian coral,
Oculina varicosa from the South East Florida Shelf. PhD Thesis, School of Ocean and
Earth Science, Southampton Oceanography Centre, Southampton, 160pp.
• Carlon, D.B. y Olson, R.R. (1993). Larval dispersal distance as an explanation for
adult spatial pattern in two Carbbean ref. corals. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 173:247-263.
• Fadlallah, Y.H., y Pearse, J.S. (1982a). Sexual reproduction in solitary corals:
Synchronous gametogenesis and broadcast spawning in Paracyathus stearnsii. Mar.
Biol. 71: 233-239.
• Fadlallah, Y.H., y Pearse, J.S. (1982b). Sexual reproduction in solitary corals:
overlapping, oogenic and brooding cycles, and benthic planulas in Balanophyllia
elegans. Mar. Biol. 71: 223-231.
• Fadlallah, Y.H. (1983). Sexual reproduction, development and larval biology in
scleractinian corals: a review. Coral Reefs 2:129– 150.
• Fadlallah, Y.H. (1985). Reproduction in the coral Pocillopora verrucosa on the reefs
adjacent to the industrial city of Yanbu (Red Sea, Saudi Arabia). In Proceedings of the
5th International Coral Reef Symposium, Tahiti, 27 May – 1 June 1985. Vol. 4. Edited
by C. Gabrie and B. Salvat. Antenne Museum–Ecole Pratique des Hautes Etudes en
Polynésie Françoise Moorea, French Polynesia. pp. 313–318.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
28
• Fautin, D.G. (2002). Reproduction of Cnidaria. Can. J. Zool. 80:1735–54.
• Fine, M., Zibrowius, H. y Loya, Y. (2001). Oculina patagonica: a non-lessepsian
scleractinian coral invading the Mediterranean Sea. Mar. Biol. 138:1195–1203.
• Freiwald, A. (2002). Reef-forming cold-water corals. In: Wefer,G., Billett, D.,
Hebbeln, D., Jørgensen, B.B., Schlüter, M., van Weering, T. (Eds.), Ocean Margin
Systems. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
• Fukami, H., Chen, C.A., Budd, A.F., Collins, A., Wallace, C., Chuang, Y., Chen, C.,
Dai, C., Iwao, K., Sheppard, C. y Knowlton, N. (2008). Mitochondrial and nuclear
genes suggest that stony corals are monophyletic but most families of stony corals are
not (Order Scleractinia, Class Anthozoa, Phylum Cnidaria). PLoS ONE 3(9): e3222.
• Gage, J.D. y Tyler, P.A. (1991). Deep-sea biology: a natural history of organisms at
the deep-sea floor. Cambridge University Press, Cambridge.
• Gaino, E. y Scoccia, F. (2008). Female gametes of the black coral Cirrhipathes cfr.
anguina (Anthozoa, Antipataria) in the Indonesian Marine Park of Bunaken. Invertebr.
Reprod. Dev. 51:119–126.
• Gaino, E., Bo, M., Boyer, M. y Scoccia, F. (2008). Sperm morphology in the black
coral Cirrhipathes sp. (Anthozoa, Antipatharia). Invertebr. Biol. 45:249–258.
• Garrabou, J., Coma, R., Bensoussan, N., Bally, M., Chevaldonné, P., Cigliano, M.,
Díaz, D., Harmelin, G., Gambi, M.C., Kersting, D.K., Ledoux, J.B., Lejeusne, C.,
Linares, C., Marschal, C., Pérez, T., Ribes, M., Romano, J.C., Serrano, E., Teixidó,
N., Torrents, O., Zabala, M., Zuberer, F. y Cerrano, C. (2009). Mass mortalities in
Northwestern Mediterranean rocky benthic communities: effects of the 2003 heat
wave. Glob. Change Biol. 15, 1090–1103.
• Goffredo, S. y Telò, T. (1998). Hermaphroditism and brooding in the solitary coral
Balanophyllia europaea (Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia). Ital. J. Zool. 65:159–165.
• Goffredo, S., Telò, T. y Scanabissi, F. (2000). Ultrastructural observations of the
spermatogenesis of the hermaphroditic solitary coral Balanophyllia europaea
(Anthozoa, Scleractinia). Zoomorphology 119:231–240.
• Goffredo, S., Mezzomonaco, L. y Zaccanti, F. (2004). Genetic differentiation among
populations of the Mediterranean hermaphroditic brooding coral Balanophyllia
europaea (Scleractinia: Dendrophylliidae). Mar. Biol. 145, 1075–1083.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
29
• Goffredo, S. y Zaccanti, F. (2004). Laboratory observations of larval behavior and
metamorphosis in the Mediterranean solitary coral Balanophyllia europaea
(Scleractinia, Dendrophylliidae). Bull. Mar. Sci. 74:449–458.
• Goffredo, S., Airi, V., Radetic, J. y Zaccanti, F. (2006). Sexual reproduction of the
solitary sunset cup coral Leptopsammia pruvoti (Scleractinia, Dendrophylliidae) in the
Mediterranean. 2. Quantitative aspects of the annual reproductive cycle. Mar. Biol.
148:923–932.
• Hall, V.R. y Hughes, T.P. (1996). Reproductive strategies of modular organisms:
comparative studies of reef-building corals. Ecology 77:950–963.
• Harrison, P.L. (1985). Sexual characteristics of Scleractinian corals: systematic and
evolutionary implications. Proc. Int. Coral Reefs Congress, 5th, Tahiti, 1985. 4:337-42.
• Harrison, P.L. y Wallace, C.C. (1990). Reproduction, dispersal and recruitment of
scleractinian corals. In: Dubinsky Z (ed) Ecosystem of the world. 25. Coral reefs.
Elsevier, Amsterdam, pp 133–207.
• Harvell, C.D. y Grosberg, R.K. (1988). The timing of sexual maturity in clonal
animals. Ecology 69:1855–1864.
• Hinsch, G. y Clark, W.H. (1972). Comparative fine structure of Cnidaria spermatozoa.
Biol. Reprod. 8:62–73.
• Kersting, D.K. (2008). La población de Cladocora caespitosa de la bahía de L’illa
Grossa, Islas Columbretes (Mediterráneo noroccidental): características, distribución y
mortalidades masivas relacionadas con la temperatura del agua de mar. Diploma
d’Estudis Avançats en Ciences del Mar. Univesitat de Barcelona.
• Kersting, D.K. y Templado, J. (2006). Evento de mortandad masiva del coral
Cladocora caeptitosa (Scleractinia) en las Islas Columbretes tras el calentamiento
anormal del agua del verano de 2003. XIV Simposio Ibérico de Estudios de Biología
Marina, Barcelona.
• Kinzie, R.A. (1993). Spawning in the reef corals Pocillopora verrucosa and P.
eydouxi at Sesoko Island, Okinawa. Galaxea, 11: 93–105.
• Kruger, A. y Schleyer, M.H. (1998). Sexual reproduction in the coral Pocillopora
verrucosa (Cnidaria: Scleractinia) in KwaZulu- Natal, South Africa. Mar. Biol.
(Berl.), 132: 703–710.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
30
• Krupp, D.A. (1983). Sexual reproduction and early development of the solitary coral
Fungia sctutaria (Anthozoa: Scleractinia). Coral Reefs 2:159–164.
• Kružic, P. y Požar-Domac, A. (2003). Banks of the coral Cladocora caespitosa
(Anthozoa, Scleractinia) in the Adriatic Sea. Coral Reefs. DOI 10.1007/s00338-003-
0345-y.
• Kružic, P., Žuljevic, A. y Nikolic, V. (2007). Spawning of the colonial coral
Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia) in the Southern Adriatic Sea. Coral
Reefs. DOI 10.1007/s00338- 007-0334-7.
• Kružic, P., Žuljevic, A. y Nikolic, V. (2008). The highly invasive alga Caulerpa
racemosa var.cylindracea poses a new threat to the banks of the coral Cladocora
caespitosa in the Adriatic Sea. Coral Reefs. DOI 10.1007/s00338-008-0358-7.
• Lampitt, R.S. (1985). Evidence for the seasonal deposition of detritus to the deep-sea
floor and its subsequent resuspension. Deep Sea Res. 32:885–897.
• Lacaze-Duthiers, H. (1873). Développment des coralliaires. Actinaires à Polypiers.
Arch. Zool. Exp. Gén. 2:269–348.
• Loya, Y., Lubinevsky, H., Rosenfeld, M. y Kramarsky-Winter, E. (2004). Nutrient
enrichment caused by in situ fish farms at Eilat, Red Sea is detrimental to coral
reproduction. Mar. Pollut. Bull. 49 (4), 344–353.
• Maillard, A. y Mauffret, A. (1993). Structure et volcanism de la fosse de Valence
(Méditerranée nord-occidental). Bull. Soc. Géol. Fr. 164, 365-383.
• Moberg, F. y Folke, C. (1999). Ecological goods and services of coral reef
ecosystems. Ecol. Econ. 29, 215–233.
• Morri, C., Peirano, A., y Bianchi, C.N. (2001). Is the Mediterranean coral Cladocora
caespitosa an indicator of climate change? Archo Oceanography Limnology, 22, 139-
144.
• Peirano, A., Morri, C., Mastronuzzi, G. y Bianchi C.N. (1998). The coral Cladocora
caespitosa (Anthozoa, Scleractinia) as a bioherm builder in the Mediterranean Sea.
Memorie Descrittive Carta Geologica d’Italia 52, 59-74.
• Peirano, A., Morri, C. y Bianchi, C.N. (1999). Skeleton growth and density pattern of
the temperate, zooxanthellate scleractinian Cladocora caespitosa from the Ligurian
Sea (NW Mediterranean). Mar. Ecol. Prog. Ser. 185, 195-201.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
31
• Pere,z T., Garrabou J., Sartoretto, S., Harmelin, J.G., Francour, P. y Vacelet, J. (2000).
Mortalité massive d'invertébrés marins: un événement sans précédent en Méditerranée
nord-occidentale. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences Paris, Sciences de la
vie / Life Sciences, 323, 853-865.
• Richmond, R.H. (1997). Reproduction and recruitment in corals: critical links in the
persistence of reefs. In: Birkeland C (ed) Life and death of coral reefs. Chapman and
Hall Inc., New York, pp 175–197.
• Richmond, R.H. y Hunter, C.L. (1990). Reproduction and recruitment of corals:
comparisons among the Caribbean, the tropical Pacific, and the Red Sea. Mar. Ecol.
Prog. Ser. 60:185–203.
• Rinkevich, B. y Loya, Y. (1979). Reproduction of the Red-Sea coral Stylophora
pistillata. 2. Synchronization in Breeding and Seasonality of Planulae shedding. Mar.
Ecol. Prog. Ser. 1, 145–152.
• Roberts, J.M., Wheeler, A.J. y Freiwald, A. (2006). Reefs of the deep: the biology and
geology of cold-water coral ecosystems. Science 312:543–47.
• Rodolfo-Metalpa, R., Bianchi, C.N., Peirano, A. y Morri, C. (2005). Tissue necrosis
and mortality of the temperate coral Cladocora caespitosa. Ital. J. Zoolog., 72, 271-
276.
• Rodolfo-Metalpa, R., Richard, C., Allemand, D., Bianchi, C.N., Morri, C. y Ferrier-
Pagès, Ch. (2006). Response of zooxanthellae in symbiosis with the Mediterranean
corals Cladocora caespitose and Oculina patagonica to elevated temperatures. Mar.
Biol. 150, 45-55.
• Sakai, K. (1997). Gametogenesis, spawning, and planula brooding by the reef coral
Goniastrea aspera (Scleractinia) in Okinawa, Japan. Mar. Ecol. Prog. Ser. 151: 67–72.
• Schiller, C. (1993). Ecology of the symbiotic coral Cladocora caespitosa (L.)
(Faviidae,Scleractinia) in the Bay of Piran (Adriatic Sea): I. Distribution and
Biometry. Marine Ecology 14, 205-219.
• Schuhmacher, H. y Zibrowius, H. (1985). What is hermatypic? A redefinition of
ecological groups in corals and other organisms. Coral Reefs 4, 1-9.
• Sier, C.J.S. y Olive, P.J.W. (1994). Reproduction and reproductive variability in the
coral Pocillopora verrucosa from the Republic of Maldives. Mar. Biol. (Berl.), 118:
713–722.
Reproducción de Cladocora caespitosa Master de ciencias del mar
32
• Stimson, J.S. (1978). Mode and timing of reproduction in some common hermatypic
corals of Hawaii and Enewetak. Mar. Biol. (Berl.), 48: 173–184.
• Szmant-Froelich, A., Vevich, P. y Pilson, M.E.Q. (1980). Gametogenesis and early
development of the temperate coral Astrangia danae (Anthozoa: Scleractinia). Biol.
Bull. 158: 257-269.
• Thiel, H., Pfannkuche, O., Schriever, G., Lochte, K., Gooday, A.J., Hemleben, C.,
Mantoura, R.F.C., Turley, C.M., Patching, J.W. y Riemann, F. (1989). Phytodetritus
on the deep-sea floor in a central oceanic region of the Northeast Atlantic. Biol.
Oceanogr. 6:203– 239.
• Thiem, Ø., Ravagnan, E., Fosså, J.H. y Berntsen, J. (2006). Food supply mechanisms
for coldwater corals along a continental shelf edge. J. Mar. Syst. 60 (2006) 207–219.
• Tomalison, J. (1966). The advantages of hermaphroditism and parthenogenesis. J.
Theor. Biol. 11:8-54.
• Tranter, P.R.G., Nicholson, D.N. y Kinchington, D. (1982). A description of spawning
and postgastrula development of the cool temperate coral Caryophyllia smithii (Stokes
and Boderip). J. Mar. Biol. Assoc. UK 62: 845-854.
• Waller, R.G., Tyler, P.A. y Gage, J.D. (2002). The reproductive ecology of the deep-
sea scleractinian coral Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan, 1906) in the Northeast
Atlantic Ocean. Coral Reefs 21:325–331.
• Waller, R.G., Tyler, P.A. y Gage, J.D. (2005). Sexual reproduction in three
hermaphroditic deep-sea Caryophyllia species (Anthozoa: Scleractinia) from the NE
Atlantic Ocean. Coral Reefs 24:594–602.
• Waller, R.G. y Tyler, P.A. (2005). The reproductive ecology of two deep-water reef
building scleractinians from the NE Atlantic Ocean. Coral Reefs 24:514–522.
• Zakai, D., Dubinsky, Z., Avishai, A., Caaras, T. y Chadwick, N.E. (2006). Lunar
periodicity of planula release in the reefbuilding coral Stylophora pistillata. Mar. Ecol.
Prog Ser 311: 93–102.
• Zibrowius, H. (1982). Taxonomy in ahermatypic scleractinian corals.
Paleontographica Americana 54, 80-85.