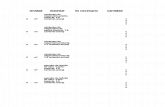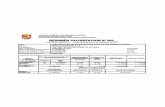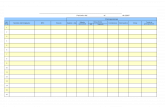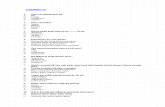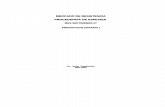Epístemología
-
Upload
scorpion891024 -
Category
Documents
-
view
282 -
download
0
Transcript of Epístemología

SOCIO HUMANÍSTICA
GUÍA PARA LA APROPIACIÓN MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS
RELATIVOS A EPISTEMOLOGÍA
Alfredo Gil RicoDocente UNAD
TABLA DE CONTENIDO
Ficha técnica IntroducciónJustificaciónUnidades didácticas

Intencionalidades formativasIntencionalidades formativas por unidad didácticaUnidad Didáctica 1: Generalidades del conocimientoUnidad Didáctica 2: Corrientes MetodológicasMetodología GeneralEvaluaciónContexto teóricoGuía de actividadesGlosarioBibliografíaIntroducción general al curso de epistemologíaUnidad 1Generalidades del conocimientoPresupuestos y significados del mundo del conocimientoProblemas del conocimiento como actividad cognoscitivaValidez del conocimientoCaracterísticas del conocimientoFuentes del conocimientoEl conocimiento científicoPresupuestos del conocimiento científicoElementos de la cienciaFuentes del conocimiento científicoLos objetivos de la cienciaClases de cienciaEl método científicoValidación del conocimiento científicoProblemas propios de la cienciaLa escala de valores y las actitudes del sujetoEl conocimiento científico y las ciencias socialesUnidad 2Corrientes metodológicasIntroducción general a las corrientes metodológicasDivergencia recurrentePluralidad de orientaciones en el métodoMultiplicidad de escuelasCorrientes metodológicasEstructuralismoFuncionalismoTeoría de sistemasMarxismoTeoría criticaHermenéuticaEtnometodología

CURSO BÁSICO DE EPISTEMOLOGÍA

INTRODUCCIÓN GENERAL AL CURSO DE EPISTEMOLOGÍA
Todos los hombres por naturaleza desean saberARISTOTELES
La elaboración del presente módulo responde a la necesidad de articular aspectos académicos del conocimiento como parte integral de la programación que se ha establecido para el desarrollo del ciclo básico en la formación profesional de los estudiantes.
Con el fin de cumplir la tarea como es debido, en primer lugar, se señalarán algunas dificultades que se pueden presentar a lo largo del presente curso.
Lo primero que se debe tener en cuenta en la tradición del discurso epistemológico, es que durante mucho tiempo las discusiones han alimentado un lenguaje técnico, específico, que se vuelve muy útil para los conocedores del tema pero que es bastante engorroso para aquellos neófitos que se acercan por primera vez al manejo de los temas relativos al conocimiento.
Con ello quiero significar que los términos especializados, los símbolos técnicos, son de suprema importancia para el conocimiento y apropiación de un tema tan interesante como es la epistemología. Sin embargo, es nuestro deber como docentes facilitar el camino del aprendizaje para que el estudiante se apropie sin mayores dificultades de los discursos que lo constituirán en profesional.
Es por esta razón que, en la medida de lo posible, se intentará excluir una cantidad de tecnicismos que puedan impedir la comunicación. Ello no significa en ningún momento que se vaya a vulgarizar el discurso epistemológico y se vaya atentar contra la calidad del conocimiento en la institución. Todo lo contrario, lo que se pretende es que con cierta distensión de la terminología epistemológica, el estudiante descubra el camino que le permitirá ir apropiando poco a poco cada uno de los conceptos hasta terminar involucrado en lo más profundo del lenguaje de la ciencia y la filosofía. En síntesis, se trata de evitar la dificultad que advierte Reichenbach en su filosofía científica1, en la que asegura que “el peligro de un lenguaje vago estriba en que da origen a ideas falsas”.
Siendo así, este es un primer llamado a nuestro estudiante para que vaya apropiándose con seriedad y rigurosidad de todas aquellas tareas y aquellos ejercicios que a primera vista pueden parecer incomprensibles pero que con el ejercicio del pensamiento se constituirán en los conceptos fundamentales para el desarrollo de la vida profesional.
El segundo aspecto que es de suma importancia para el desarrollo del presente curso, hace referencia a la idea de lo que es o debe ser la universidad. Debemos partir de
1 REICHENBACH, Hans. La filosofía científica. Fondo de Cultura Económica. México 1951. P. 21

reconocer que la universidad no es el lugar donde venimos a “repetir” lo que nos “enseña” un docente. La universidad a lo largo de los siglos se ha caracterizado por ser un lugar donde se da el debate y la discusión de manera permanente. En la universidad no se puede “tragar entero”, es obligación del estudiante cuestionar, discutir, hacer valer sus argumentos. La dialéctica fruto de las discusiones será la que consolide la formación de todos aquellos que se han preocupado por enfrentar al otro, en el mundo de las ideas. Esta es la razón por la cual el presente módulo no es una fórmula enciclopédica de conocimientos sino que es una posibilidad real de construcción del conocimiento.
Esta es la única razón por la cual en el curso predominará la reflexión y el cuestionamiento, de modo tal que se pueda reconocer que la realidad es muy compleja y que la posibilidad de conocerla requiere de abnegación y entrega.
Un tercer aspecto fundamental tiene que ver con los cambios permanentes de la ciencia y la tecnología. Los conceptos de la reflexión epistemológica han cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos. Más se demora alguien en plantear sus teorías que otro en venir a derribarlas o a cuestionarlas con argumentos realmente sólidos, que implican una nueva mirada, una nueva forma de comprender los fenómenos del universo.
Esto quiere decir que la ciencia está en constante cambio y transformación. Un ejemplo de ello es la geometría de Euclides, la cual sirvió para el desarrollo de la ciencia durante muchos siglos pero que hoy ya ha sido superada. Ahora tenemos que funcionar con los nuevos postulados, con los paradigmas de los últimos tiempos. En la ciencia no podemos tener seguridad de nada, tenemos que estar abiertos al mundo del conocimiento y tenemos que estar confrontando permanentemente nuestras conclusiones con la realidad. En este sentido la importancia de la epistemología, estriba en su interés por hacer claridad acerca de lo que es el conocimiento y la ciencia en general.
Un último problema hace referencia a la relación intrínseca que se da entre las dimensiones de la clasificación de la teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia y la epistemología. Los límites que se dan entre ellas no siempre son claros y no siempre los seres humanos están de acuerdo en sus definiciones, razón por la cual chocan y se entrecruzan. De esta manera, algunas veces en el curso se puede llegar a confusiones, que únicamente se superarán con el conocimiento del tema epistemológico y con el compromiso académico con alguna escuela filosófica.
Por último, es recomendable acercarse a la comprensión de lo que significó el proceso de desarrollo del pensamiento de la modernidad, consolidado en el “Empirismo lógico y filosófico”, el cual reinó durante más de tres siglos sin alternativa alguna, hasta que el pensamiento del siglo XX permitió concluir que el método científico no se reduce a uno único. Por el contrario, hay diversos métodos científicos de acuerdo con el paradigma científico desde donde se este trabajando, de acuerdo con la corriente teórica a la que se pertenece, de acuerdo con las necesidades estructurales y coyunturales de la investigación. En la medida en que la realidad es compleja las probabilidades de abordarla son múltiples y generan toda una gama de posibilidades metodológicas.

UNIDAD 1
GENERALIDADES DEL CONOCIMIENTO
1.1PRESUPUESTOS Y SIGNIFICADOS DEL MUNDO DEL CONOCIMIENTO
Para tener una verdadera comprensión del trabajo que realizaremos a lo largo del curso de epistemología, es deber de los docentes y de los estudiantes, partir de las preguntas fundamentales que se han realizado a lo largo de la historia con respecto al conocimiento. Para lograrlo vale la pena regresar en la historia de la filosofía a la duda cartesiana, de modo tal que esta nos sirva para enfocar una parte de nuestras inquietudes. Se trata de poner en duda todo aquello de lo que dudamos pero también todo aquello de lo que no dudamos y creemos que es completamente cierto.
En primer lugar se puede preguntar ¿Es verdad que los seres humanos pueden conocer? En caso de que se conteste afirmativamente, se tienen que utilizar argumentos de razón suficiente que garanticen la veracidad de la afirmación, pero además de eso tenemos que buscar todas las posibilidades de error o de falsedad en la misma. En este curso debemos desarrollar niveles de reflexión profundos que nos permitan estar completamente seguros de lo que se niegue o se afirme. En caso de que contestemos afirmativamente, se tiene que definir con exactitud qué es lo que podemos conocer. ¿Se puede conocer toda la realidad? ¿Se pueden conocer únicamente aspectos parciales de ella? Además debemos preguntarnos por la persona que conoce. ¿Quién es el que conoce? ¿Cómo conoce? ¿Cómo se garantiza que lo que se esta conociendo es verdad y no es un engaño? ¿Pueden conocer dos o más personas de manera diferente?
Nótese que las preguntas que surgen alrededor de un tema que parecía completamente conocido y del que creímos que teníamos la seguridad de saberlo todo, nos coloca en aprietos y nos obliga a desempeñarnos en profundidad en el mundo del pensamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir en principio que el conocimiento como actividad pone en relación, a un sujeto que puede conocer con una realidad que es susceptible de conocimiento. Siendo así, tenemos tres elementos básicos que se pueden distinguir:
1. El sujeto que está en capacidad de conocer2. El objeto que es susceptible de conocimiento3. La relación que se da entre ellos dos
En este sentido el sujeto es el ser humano que ejecuta la acción de conocer por medio de la cual se enfrenta al universo, captando sus impresiones y concibiéndolo y expresándolo por medio de la idea.

El objeto es todo el universo que está frente al ser humano con el fin de ser observado, caracterizado, leído, analizado e interpretado. Es la totalidad de lo real frente a un sujeto que se toma el trabajo de conocerla e interpretarla.
En la relación del sujeto y el objeto, se puede decir que dada su interdependencia, ninguno es independiente del otro, no están totalmente separados. Tan seria y tan profunda es la cuestión que algunos se preguntan si la realidad existe donde no hay seres humanos que puedan caracterizarla e interpretarla.
En la relación que se da entre el sujeto y el objeto, la actividad del conocimiento genera conceptos que se expresan mediante términos lingüísticos. Teniendo como base los conceptos ya formados, el proceso del conocimiento se alarga y da lugar a un nuevo resultado expresado en la formación de nuevas proposiciones y razonamientos y así sucesivamente, generando toda una producción de conocimiento que hasta el día de hoy ha sido la base de la consolidación del la ciencia y la tecnología.
La capacidad de relacionar dos o más conceptos es lo que se ha venido caracterizando como el juicio, pero el hombre no está ligado solamente a los conceptos y los juicios sino que posee la memoria, que no es otra cosa que un gran archivador de información que permite establecer múltiples relaciones entre múltiples juicios o razonamientos, generando toda una gama de nuevas posibilidades de conocimiento en el mundo del pensamiento.
Siendo así, el pensamiento se concreta en conceptos, juicios y raciocinios. Sin embargo ninguna de estas tres formas alcanzaría sus resultados sin la intervención del lenguaje y de la memoria. De este modo el lenguaje es el instrumento del cual nos servimos para expresar los conceptos, formar los juicios y en términos generales para ingresar al mundo del pensamiento. La formación de juicios y el razonamiento únicamente son posibles porque los conceptos están expresados en términos lingüísticos y se conservan en la memoria.
1.1.1 PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO COMO ACTIVIDAD COGNOSCITIVA
Un primer problema que debemos abordar con mucha seriedad tiene que ver con la clara diferenciación que debe establecerse entre conocimiento y ciencia. No todo conocimiento reúne las condiciones como para clasificarlo como conocimiento científico. Sin embargo, el hecho de que un conocimiento no sea científico no implica en ningún momento que no sea verdadero. Es por esta razón que en unos capítulos posteriores estemos haciendo referencia al conocimiento científico y a la ciencia. Por ahora tenemos que contentarnos con una discriminación esencial entre conocimiento y conocimiento científico. Antonio Gramci tiene un ejemplo bien interesante que permite diferenciarlos. Dice Gramci que no es un sastre la persona que sabe colocar un botón en un vestido, del mismo modo señala que no es cocinero el que sabe fritar un huevo. Ello significa que para el desarrollo de la vida cotidiana los seres humanos podemos saber muchísimas cosas pero ellas no necesariamente son de carácter científico. Es por esta razón que más adelante tendremos la oportunidad de sumergirnos con más profundidad en el mundo de la ciencia.

Un segundo problema tiene que ver con la clasificación de las ciencias. Si bien es cierto que en un principio el conocimiento era sólo uno, el de la filosofía. Éste fue dando sus frutos y poco a poco se fue dividiendo hasta constituir una verdadera proliferación de ciencias, que aún hoy siguen creciendo y multiplicándose, de modo tal que es absolutamente necesario realizar estudios que reflejen el verdadero estado de la ciencia y reclasifiquen su relación con los contextos en los que se desempeña.
En este sentido, el problema se complica puesto que dentro de la historia del conocimiento han surgido nuevos elementos conceptuales que pretenden nuevas reclasificaciones y nueva relaciones entre las ciencias. Para el efecto pueden consultarse los diversos documentos que se han trabajado en torno a las temáticas de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En ellos podemos descubrir una buena parte de la discusión epistemológica contemporánea.
El tercer problema lo podemos caracterizar de la siguiente manera. Si definimos la epistemología como una reflexión básica sobre el universo del conocimiento y la ciencia, entonces nos preguntamos, si la reflexión cubre a toda la ciencia o si únicamente se reflexiona por cada una de las disciplinas que constituyen la ciencia. Este problema es bien interesante además porque cobija la discusión del final del siglo XX por las relaciones y las diferencias que se dan entre ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Son la misma ciencia? ¿Se trabajan con los mismos métodos y dentro de las mismas ópticas? En caso de que sean diferentes ¿se pueden caracterizar a las ciencias sociales como verdaderas ciencias? 1.2VALIDEZ DEL CONOCIMIENTO
Tener la seguridad de que lo que conocemos es cierto, es una de las más grandes preocupaciones de la ciencia y la filosofía a lo largo de su historia. ¿Cómo asegurarnos de que lo que estamos pensando es correcto? ¿Quién tendrá argumentos de razón suficiente para confirmarnos en la certeza de nuestros raciocinios y conjeturas? ¿Es posible que se le pueda conceder a alguien la autoridad de decir que un conocimiento es correcto o incorrecto? ¿Cuándo podemos decir que un conocimiento es realmente científico? La verdad es que son interrogantes muy serios y muy profundos que nos lleva por vías insospechadas que debemos explorar para poder orientar de una manera ordenada los conocimientos que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra carrera en la universidad.
Una primera dificultad tiene que ver con la demarcación que nos permitirá distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Es un deber reflexionar acerca de este aspecto. ¿Quién dice que lo se enseña en la universidad es la ciencia? ¿Quién podría decir en un momento determinado que lo que se está enseñando en una universidad no es ciencia? Por supuesto que para solucionar todos estos interrogantes debemos tener muy claro qué es la ciencia. En principio, podemos partir de determinar el grado en que un conocimiento específico, alcanza su meta de reflejar de la manera más exactamente posible la realidad.

Si retomamos la problemática y nos sumergimos en ella, fácilmente llegaremos a una de pregunta fundamental para todos los seres humanos: ¿La verdad existe? Pero por razones de tiempo no vamos a estancarnos allí. De antemano se puede afirmar que no es nada fácil de resolver. En esta ocasión, se está en la obligación de suponer que la verdad existe y que una de sus más valiosas manifestaciones es la ciencia. De esta forma se acorta camino y nos encontramos de manera directa frente a la pregunta por la validez del conocimiento.
Si la ciencia pretende el conocimiento más exacto de la realidad, una de sus características es la objetividad. Eso quiere decir, que a pesar de las diferentes apreciaciones que tengan diferentes sujetos sobre un objeto específico de estudio, el proceso del conocimiento tiene la virtud de alcanzar niveles que demuestren la correspondencia entre el resultado del conocimiento y lo que se está conociendo, independientemente de las diferentes miradas que puedan tener los sujetos sobre el objeto estudiado. Un conocimiento es objetivo cuando lo que se dice del objeto corresponde con la verdad del mismo, con lo que el objeto realmente es y se pueda demostrar.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un objeto de estudio puede ser estudiado desde muchos enfoques y perspectivas, no tiene una mirada única, sino que tiene en sí mismo muchas posibilidades reales de conocimiento. Un ejemplo simplón, puede ser el del estudio de una piedra. Dicho estudio va a depender de la óptica con que se esté mirando. Si la estudia un geólogo, él va atener una mirada específica, si la estudia un químico seguramente su mirada va a ser diferente, si la estudia un artista por su puesto que la mirada será completamente otra, y así sucesivamente. En consecuencia todo conocimiento es selectivo. “…por lo que no se puede hablar de una objetividad única en él, en relación al mismo fenómeno, sino de distintas objetividades, según los diversos enfoques y variables que se consideren en el fenómeno por las diferentes ciencias o científicos”.2 Por supuesto que esto en ningún momento niega los esfuerzos que la ciencia realiza en el mundo contemporáneo para tratar de unificar diversos aspectos de la ciencia desde muchas nuevas posibilidades como se propone en la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.
1.2.1 CARACTERISTICAS DEL CONOCIMIENTO
De una u otra manera ya se había anunciado que la característica esencial del conocimiento es aquella que se da en la relación entre sujeto que conoce y objeto que es susceptible de conocimiento. De allí surge la posibilidad de apropiación de la naturaleza, de la sociedad y del individuo mismo, en una perspectiva de objetividad en la que lo se conoce está de acuerdo con la realidad, es decir que una cosa que se dice es tal y como se describe, sin posibilidad de engaños. Se conoce cuando hay concordancia entre lo que se dice del objeto y lo que el objeto realmente es. En este sentido el conocimiento es objetivo.
2 SIERRA BRAVO, Restituto. CIENCIAS SOCIALES. Epistemología, lógica y metodología. Editorial PARANINFO. Madrid, España. 1984. 308.P

Sin embargo, es un deber reconocer que el conocimiento no es un acto estrictamente individual. El conocimiento surge de una base social en la que se crea y se recrea con el fin de multiplicarse hasta donde más se pueda. Aún más, la certidumbre de todo conocimiento debe ser contrastada con un par académico, quien mediante un ejercicio de argumentación respecto a un planteamiento inicial, será quien nos certifique la veracidad de nuestro conocimiento. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales permanentemente sugerimos trabajar en grupo. Este tipo de trabajo permite una crítica permanente y una constante evaluación del trabajo que estamos realizando.
Por otra parte, el conocimiento es un acto cultural en la medida que depende de un contexto específico y de unas realidades concretas que son las que nos van a permitir la consolidación de nuestra mirada en el mundo del conocimiento. El hecho de hablar español y de pertenecer a un país en vías de desarrollo posibilitará unas formas muy particulares de conocimiento que seguramente serán muy distintas a la de un extranjero de un país desarrollado el cual no hable español.
Por último tenemos que el conocimiento se concreta en conceptos, juicios y raciocinios, que son de naturaleza intelectual. Un buen conjunto de ellos en torno a un tema específico, es lo que va a constituir un conjunto de ideas que se llamará paradigma.
Con los paradigmas lo que ha buscado el hombre es capacitarse para enfrentar la vida, para desarrollar todas aquellas acciones que nos permitan abordar la realidad haciendo más interesante y más fácil la vida de hombres y mujeres en el planeta.
1.2.2 FUENTES DEL CONOCIMIENTO
Una de las preguntas más interesantes en el plano epistemológico tiene que ver con la pregunta por el origen del conocimiento. En términos generales podemos afirmar que el conocimiento puede provenir esencialmente de dos fuentes, la primera de sí mismo y la segunda de nuestra relación con los otros.
Si el conocimiento proviene de sí mismo, de las propias facultades del conocimiento individual, éste puede tener origen en la experiencia, en el sentido de que las experiencias que se tienen con el universo permiten hacer uso de la razón para sacar conclusiones generando conocimiento, lo que significa que sin experiencias no podría haber conocimiento. Puede también tener su origen en la razón en cuanto la capacidad de razonamiento le permite inferir lógicamente nuevos conceptos y nuevos raciocinios que le permiten aumentar su acervo de conocimiento. En otro sentido puede tener su origen en la intuición, en la medida que se pueden inferir conclusiones sin necesidad de aplicar un pensamiento deductivo.
Si se le da preponderancia a la razón en los procesos de conocimiento podemos hablar de Racionalismo, pero si se le da énfasis a la experiencia estaremos hablando de Empirismo, lo mismo que si se le da énfasis a la intuición tendremos la oportunidad de hablar de Intuicionismo. Cuando el conocimiento procede de otros se habla de tradición, la cual es una de las fuentes más importantes del conocimiento humano. “Viajamos en

hombros de gigantes” decía uno de los grandes pensadores de tiempos antiguos, cuando quería señalar la importancia de la tradición en el mundo del conocimiento.
1.3EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO
Realizar el ejercicio de diferenciar conocimiento y conocimiento científico, es tomarse el trabajo de separar el conocimiento vulgar, adquirido por los hombres en su relación diaria con el universo y que se caracteriza por ser espontáneo, ocasional, superficial, no sistemático, subjetivo y particular; del conocimiento científico, el cual se caracteriza por ser profundo, sistemático, objetivo, común o público.
Debe tenerse muy en cuenta que el conocimiento científico debe ser representado por conceptos, juicios y razonamientos. En términos generales se trata determinar las condiciones que debe reunir un conocimiento para poseer las características de certeza íntima y de validez universal, de modo tal que se pueda caracterizar como ciencia. “La ciencia es pensamiento. Los hechos comprobados tienen que ser interpretados, puestos en relación sistemática unos con otros, e integrados en una teoría”.3
En este sentido, ciencia es conocimiento. ¿Pero qué es lo que debe conocer cada una de las ciencias? ¿Hasta dónde van sus límites? Mejor ¿Tiene límites el conocimiento científico? ¿En caso de que los tenga quién es el que tiene la potestad de determinarlos?
Como se puede ver, el conocimiento científico no está exento de toda una serie de inquietudes que recorren su naturaleza y que aún hoy, después de tantos siglos, no han podido resolverse a cabalidad.
Lo único que se tiene claro al respecto es que lo que constituye a la ciencia como tal y la distingue de los demás tipos de conocimiento es el método científico. En este sentido se puede afirmar que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos por la aplicación del método científico. Por supuesto que esta afirmación genera de por sí toda una serie de inquietudes que deben ser resueltas para evitar confusiones. ¿Es el mismo método para cada una de las ciencias? ¿Es el mismo método para las matemáticas, la medicina o la geografía? En caso de que hubiera diferencia entre métodos ¿Cuál sería la diferencia de los métodos? Este punto es muy importante porque constituye el núcleo de la discusión del siglo XX entre las diferencias y relaciones que se dan entre ciencias sociales y ciencias exactas, de las cuales hablaremos más adelante.
En otro sentido “…es una opinión incorrecta presentar el conocimiento científico como un saber claro y evidente; como un conocimiento de certezas y no de incertidumbres. A medida que el hombre investiga más sobre la naturaleza, la constitución de la vida y del ser humano, por ejemplo. La ciencia se encuentra como una realidad determinada por incertidumbres y propiedades enigmáticas. Un descubrimiento, como el genoma humano,
3 NICOL, Eduardo. Los principios de la ciencia. Fondo de cultura económica. México 1965. 512 P.

planteó nuevos interrogantes y retos para la imaginación y racionalización de los científicos. Contrario a lo que se piensa, los problemas de la ciencia son mucho más complejos de lo que se cree y antes que aclarar más sobre la estructura del universo, de la vida o de la sociedad plantea nuevos interrogantes a los hombres.”4
1.3.1 PRESUPUESTOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
A diferencia del conocimiento vulgar, el conocimiento científico pretende lograr un conocimiento mucho más profundo y más completo de la realidad. En este sentido se debe tener perfectamente claro que en el planeta se dan toda una serie de regularidades que se cumplen de manera sistemática y que son las que debemos conocer para trabajar en torno a ellas. La ley de la gravedad por ejemplo está en todo el planeta y tiene un comportamiento igual, el cual podemos estudiar para tener una verdadera representación de la realidad en que vivimos.
La ciencia es un conocimiento altamente elaborado el cual presupone una manera muy especial de una concepción determinada del mundo, de una elaboración previa de conocimientos, de una organización social que permita el desarrollo de la misma y en particular de una comunidad científica que se apropie y que reelabore los fundamentos y los principios sobre los cuales se da la construcción del conocimiento científico.
1.3.2 ELEMENTOS DE LA CIENCIA
Par el desarrollo de cualquier posibilidad científica lo primero que tenemos que tener es un objeto el cual debe ser analizado, estudiado, caracterizado y definido. El objeto de estudio es el que genera todo un conjunto de conocimientos sobre su realidad, en forma de conceptos, juicios y raciocinios, los cuales interrelacionados entre sí forman una teoría.
En este aspecto es importante tener en cuenta que la ciencia aunque se refiere a una realidad empírica, no está formada por hechos sino por conceptos, con ello se puede afirmar que el ser humano únicamente puede captar la realidad a partir de conceptualizaciones.
Debe tenerse en cuenta que el contexto para el desarrollo de la ciencia es la realidad objetiva. Lo religioso y lo trascendente, no tienen cabida en la ciencia. Sin embargo, por más grande que sea el deseo de objetividad del investigador, este no logrará desembarazarse de una vez por todas de sus creencias y de sus prejuicios, de todas las imágenes o hábitos transmitidos y, más o menos directamente impuestos por la sociedad. Por supuesto, que se deben hacer los máximos esfuerzos por alcanzar la objetividad, pero ello únicamente se dará mediante un proceso científico en constante renovación.
1.3.3 FUENTES DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO
4 JIMENEZ ESCAMILLA, Hugo. Módulo de epistemología. Area de Humanidades. Universidad Santo Tomás. Abril de 2004

Las fuentes del conocimiento científico no difieren en mucho de las fuentes del conocimiento que habíamos mencionado anteriormente. Dependiendo de las circunstancias y de los individuos, en algunos casos la fuente será la razón, en otras la experiencia, en otras la intuición. Inclusive en muchos casos la fuente del conocimiento científico puede ser accidental.
Es bueno tener en cuenta que una de las principales fuentes del conocimiento es la curiosidad. Todo estudiante debe indagar todo aquello que es pertinente con su objeto de estudio, debe estar preparado para indagar de manera permanente sobre sus inquietudes, llevándolas a la elaboración de listados y de archivos que se irán constituyendo en material que servirá de sustrato para su formación profesional. Es en ese sentido que se hace un llamado para que ningún estudiante pierda su capacidad de asombro ante la presencia de la realidad y mucho menos la relación que tiene ese asombro con su objeto de estudio. En la medida que se preocupe por sus inquietudes el estudiante estará disparando permanentemente un motor que servirá de fuente y de proyección de conocimiento.
1.3.4 LOS OBJETIVOS DE LA CIENCIA
El primer y más importante objetivo de la ciencia es el de tener conocimiento de la realidad. ¿Cómo es? ¿Qué elementos la constituyen? ¿Cómo se comporta siempre? ¿Cómo se comporta bajo circunstancias provocadas? ¿Qué aporta la realidad? ¿Por qué puede ser peligrosa la realidad? ¿Cómo manejar la realidad cuando lo consideremos necesario?
De hecho el conocimiento de la realidad sirve para transformarla, para realizar actividades que permitan observar, describir, analizar, explicar, predecir y prever, los múltiples fenómenos que constituyen la realidad.
Conocer la realidad para transformarla y colocarla a servicio del hombre es el objetivo de la ciencia. Por supuesto que este objetivo tiene sus cuestionamientos tanto desde el punto de vista ético como desde le punto de vista político. No siempre la ciencia ha sido utilizada para cumplir con los mejores ideales del género humano. Por el contrario algunas veces se ha utilizado en detrimento de millones de seres humanos. En este sentido sería bueno preguntarnos por los objetivos que como estudiantes se deben de formar en torno a los objetivos de la ciencia. Por supuesto que esta parte de los objetivos de la ciencia está íntimamente relacionada con el curso de ética que también se toma en el ciclo básico y que debemos relacionar con la problemática epistemológica de la mejor manera posible.
1.3.5 CLASES DE CIENCIA
Uno de los grandes problemas que se ha venido advirtiendo en la ciencia a lo largo de los últimos años es su clasificación. Determinar cuáles y cuántas son las clases de ciencia que existen es un trabajo que se ha venido realizando con mucho interés en los últimos años.

Tal como lo habíamos anticipado, la pregunta es si hay solo una ciencia o si son varias las ciencias. “Múltiple por la variedad de sus objetos y por la diversidad de sus métodos, la ciencia es una para el sujeto que la concibe. Según se la considere bajo uno u otro de estos aspectos, se hablará de su división o de su unidad.”5 En su gran dispersión las ciencias han permanecido agrupadas en grandes conjuntos según sus objetos de estudio, puntos de vista y métodos. Sin embargo, es claro que por más necesario que sea, para luchar contra los inconvenientes de la multiplicación y dispersión de las ciencias y para intentar organizarlas en un sistema ordenado, estos sistemas, sea cual fuere la forma en que se presenten, y especialmente si vienen completados por una clasificación jerárquica, deben aceptarse tan sólo si se tiene en cuenta que son aproximativos, relativos y provisionales. Una clasificación inicial puede ser la que divide las ciencias en ciencias físico naturales y ciencias humanas y ciencias sociales, respondiendo a una tradición que intenta dividir la ciencia en dos extremos, las ciencias del mundo inanimado y las ciencias del hombre. En esta clasificación las ciencias llamadas de la vida ocupan un lugar inestable, balanceándose hacia uno u otro de ambos polos.
Como se ha dicho esta división es muy importante puesto que recorre su discusión en todo el siglo XX, cuando el empirismo lógico filosófico se constituye en la corriente principal de la ciencia, en contraposición con otros enfoques del pensamiento teórico proveniente de las ciencias humanas y sociales tales como la fenomenología de Schutz, la hermeneútica de Gadamer y Ricoeur, la teoría crítica de Habermas. “en este contexto la multiplicidad de enfoques teóricos…puede caracterizarse principalmente por su focalización en el problema metodológico”6
El problema reside en que a partir del empirismo lógico-filosófico se pensó que la ciencias sociales y humanas deberían responder como si dependieran de leyes universales cuantificables y cuantitativas. De hecho todos los intentos de las ciencias sociales para formular las leyes de la vida social resultaron fallidos y hasta el momento no se han logrado formular leyes con cuya ayuda se pueda organizar con éxito la sociedad.7 Razón por la cual han tenido que surgir con mucha fuerza, nuevas teorías que permitan aprehender la realidad con nuevas tácticas y nuevas estrategias, que no sean solamente las leyes establecidas por el empirismo lógico filosófico
1.3.6 EL METODO CIENTIFICO
Cuando un ser humano se encuentra perdido su mayor ilusión es encontrar el camino correcto para entonces llegar al destino propuesto. Podría decirse que al iniciar toda investigación nos encontramos más o menos perdidos y que requerimos de una guía que
5 BLANCHÉ, Robert. La epistemología. Ediciones OIKOS-TAU. Colección en lengua castellana que sais-je? No. 91 Barcelona, España. 1973. P.556 PRIOR OLMOS, Angel. Nuevos Métodos en Ciencias Humanas. Ediciones Antrophos. Barcelona, España. 2002. P. 87 STAUDINGER, H. BEHLER,W. Preguntas básicas de la reflexión humana. Introducción al filosofar moderno. Editorial HERDER. Barcelona, España. 1987. P 119

nos permita encontrar el sendero que nos lleve por la ruta deseada hasta la solución final de nuestro problema de investigación.
Podría decirse dentro de esta manera figurada, que el método científico es la señalización que nos conduce por el camino correcto al final de la investigación.
Afirma Tamayo que el método científico es un procedimiento que permite descubrir la condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica.8 Es el mismo Tamayo quien cita a Pardinas para señalar que el método científico es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos. En una síntesis inicial bien apretada, se puede decir que el método científico es la aplicación de los pasos lógicos a los fenómenos observados con la finalidad de comprobar o desaprobar hipótesis que predican conductas de fenómenos, desconocidas hasta el momento.
Debe tenerse en cuenta que lo fundamental del método científico no es andar encontrando verdades a toda hora. La verdad es que es muy difícil ir encontrando nuevos conocimientos en cada investigación que se realiza. De lo que se trata es de ir acopiando información del camino que se ha seguido en la investigación, con el fin de poder volver sobre ella para indagar desde otros derroteros o con otras perspectivas.
El énfasis del método científico en este curso hace referencia a la necesidad que van a tener los estudiantes de formular sus propios problemas de investigación. En su desempeño investigativo tendrán la oportunidad de reconocer que los problemas de investigación no se pueden formular de una manera general sino que es necesario delimitarlos y especificarlos, de acuerdo con las normas establecidas por la metodología de la investigación. Todo ello se hace con el fin de lograr la objetividad en el proceso investigativo. Cada disciplina científica tiene sus propios problemas de investigación y para ello debe tener sus propias prácticas o técnicas que se acomoden a su objeto de estudio. El método científico no es una herramienta única que se aplique de manera indiferente a cada caso. Todo lo contrario, el método siempre debe ser acorde con las necesidades de la disciplina en cuestión.
De la aplicación correcta del método depende el éxito de la investigación. Afortunadamente la metodología de la investigación científica ha alcanzado niveles superiores de desempeño que permiten la apropiación de sus teorías y de sus métodos, de modo tal que su aplicación se facilita y genera muy buenos dividendos a aquellos quienes se preocupan por su conocimiento.
Los elementos que constituyen el método científico son los conceptos y las hipótesis. Los conceptos son aquellas definiciones propias de cada disciplina cuya terminología constituye los paradigmas esenciales de su sistema teórico y conceptual. La hipótesis es una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. Se formula como una deducción primera que requiere comprobación a la luz del método científico.
8 TAMAYO y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa S.A. Grupo Noriega Editores. Balderas. México. D.F. 1996. P.35

Las etapas del método científico pueden ser diferentes de acuerdo con las necesidades de cada una de las disciplinas. En el método científico se conjugan la inducción y la deducción. Como el método es todo un proceso de pensamiento reflexivo se dan cinco etapas para resolver un problema:
Percepción de una dificultadIdentificación y definición de la dificultadSoluciones previas al problema (Hipótesis)Deducción de las respuestas a las soluciones propuestasVerificación de las hipótesis mediante la aplicación práctica
1.4VALIDACION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO
Determinar la validez de un conocimiento científico tiene algunos niveles que se deben conocer. En primer lugar tenemos que determinar el valor del conocimiento en general. Lo que nos remite a la discusión ya planteada de si la verdad existe y de si existe, cómo podemos conocerla. Difícilmente alguien podría negar que la ciencia haya dado resultados que no se pueden contradecir. Sin embargo, sería bueno ponerlo en duda para ver a que posibles conclusiones se llega.
En segundo lugar debemos reconocer la verdad o la falsedad de un conocimiento específico, para lo cual debemos determinar la objetividad de tal conocimiento. En este sentido la objetividad es la cualidad abstracta que posee todo aquello que es objetivo y que se ajusta al objeto de conocimiento. Esto quiere decir que el sujeto que conoce pretende obtener un conocimiento verdadero y real que corresponda lo más fielmente posible al objeto que se está conociendo. En el caso específico de la ciencia el proceso de objetivación supone un arduo proceso de elaboración del objeto que no es otro que el de la investigación científica. Es por eso que todo conocimiento científico es selectivo, por lo que no se puede hablar de una objetividad única en él, sino de distintas objetividades de acuerdo con los diversos enfoques y variables que se consideren en el fenómeno de estudio.
En otro sentido, también debe tenerse en cuenta que los investigadores son seres humanos y que como tales en cualquier momento pueden cometer errores en la investigación, alterando la objetividad del fenómeno que se está estudiando.
1.4.7 PROBLEMAS PROPIOS DE LA CIENCIA
En la actualidad la ciencia presenta toda una serie de dificultades que serán resueltas a lo largo de los tiempos. Una de ellas es la demarcación de límites entre las diferentes disciplinas que la constituyen. El problema de la demarcación estriba en que no se ha podido encontrar un criterio definitivo que permita distinguir hasta donde van las ciencias empíricas y hasta donde las ciencias humanas y sociales.

En otro sentido, afirma el Doctor Luis Enrique Ruiz L. que a comienzos del siglo XX el neopositivismo y la tendencia de una superespecialización de las disciplinas, llevó a los científicos a saber muchísimo de su área de conocimiento pero absolutamente nada de todo lo demás, y señala que tal vicio trajo consigo factores asociados tales como:
El desarrollo de lenguajes cada día más técnicos y exclusivos, a los que sólo pueden llegar los “nuevos iniciados”
La sobrevaloración del propio saber y de su lenguaje sobre los demás
La sobrevaloración del propio saber y de su lenguaje sobre el saber común o de la cotidianidad
La negación a entrar a considerar perspectivas y enfoques de otras disciplinas9
Ante los esfuerzos que se han hecho para superar esta problemática, tenemos que ésta se ha visto alimentada por el desarrollo mismo de la ciencia en cuanto a sus nuevos planteamientos de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
Esto obedece a que las diferentes disciplinas científicas en el mundo contemporáneo están tratando de solucionar el problema antes mencionado desarrollando trabajos conjuntos que de una u otra manera ha desdibujado los límites de las mismas, generando un nuevo tipo de problemas.
Las exigencias de una comprensión más profunda y exacta de los distintos objetos de estudio obligaron a los científicos a realizar trabajos conjuntos entre disciplinas, a lo cual se le denomina trabajo con enfoque interdisciplinario. Dicho enfoque lo que ha generado ha sido toda una serie de cuestionamientos que están por resolverse.
En primer lugar se afirma que en el mundo actual nadie puede conocer más de una disciplina en su totalidad.
En segundo lugar, se afirma que el enfoque interdisciplinario es engañoso por no logra superar la división de la realidad en diversos fragmentos científicos que impiden la mirada de totalidad que se proponen.
En tercer lugar, se afirma que no puede haber investigaciones que combinen disciplinas completas, señalando que únicamente se pueden combinar segmentos de disciplinas.
Dentro de esta discusión hay muchos argumentos y muchos puntos de debate. Por el momento lo que remos es dejarlo planteado con el fin de cuando el estudiante lo encuentre en el desarrollo de su trabajo profesional, tenga una idea clara de lo que está sucediendo.
9 RUIZ L, Luis Enrique. La filosofía de la ciencia desde el observatorio de la transdisciplinariedad. II Encuentro Nacional de Filosofía de la Ciencia···Filosofía y estudios culturales. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. Coordinación Nacional de Filosofía. Bogotá. 2002

1.4.8 LA ESCALA DE VALORES Y LAS ACTITUDES DEL SUJETO
Después de lo que se ha planteado en presente curso, vale la pena preguntarse si en realidad la ciencia es útil para la solución de los problemas que nos presentan tanto el universo físico como el espiritual. A fin de cuentas, ¿Todo es absurdo o podemos reconocer un sentido, o contar con buenas razones para suponerlo?10 Plantearnos y responder esta pregunta, es iniciar un diálogo interior que permite ir formando los valores que tenemos que tener a mano, cuando nos ataque el demonio de la ciencia.
Si reconocemos que la ciencia es útil podemos entonces continuar el planteamiento con la interrogación de ¿Útil para qué? De la respuesta que le demos a esta pregunta tenemos que colegir los problemas éticos que se presentarán a lo largo del manejo que podamos darle al conocimiento científico, de donde tendremos que escudriñar y admitir la responsabilidad tanto individual como social que se adquiere cuando hay un compromiso que lleva implícito el manejo de la ciencia y la tecnología. Si la ciencia es reconocida como la búsqueda sistemática de conocimientos verificables, de resultados ordenados y confiables, que siguen ciertas reglas y procedimientos, y además sabemos que tales resultados son aplicados y tienen efectos irreversibles tanto en los individuos como en las instituciones, entonces podemos reconocer que una vez que la ciencia ha sido puesta en movimiento no puede detenerse y que es responsabilidad absoluta del investigador la decisión que tome respecto a los resultados y a la aplicación de los mismos.
Lo que se quiere señalar en esta parte del curso es que no se puede tomar la ciencia, ni ninguna parte de ella, separada del mundo de los valores y de la responsabilidad social. Con ello también se quiere significar que la problemática científica ha sido cuestionada a lo largo de toda su existencia y que de los resultados de esos debates son los que debemos asumir siempre haciendo énfasis en el respeto de la dignidad humana y del medio ambiente.
Desde el primer semestre debemos comprometernos con el respeto a nuestros semejantes y con el cuidado del medio ambiente como garantía del futuro de nuevas generaciones. Como conclusión podemos decir que en todo lugar donde surja una discusión por la responsabilidad científica, allí se está hablando de valores y nuestra actitud debe ser la de seres humanos responsables con el universo al cual pertenecemos.
1.4.9 EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y LAS CIENCIAS SOCIALES
Se ha hecho un aparte para tratar las ciencias sociales porque en algunos casos se ha llegado afirmar que ellas no son ciencias porque no tienen posibilidades reales de verificación y de contrastación como si lo tienen las ciencias empíricas. Debe tenerse en cuenta que el objeto del conocimiento de las ciencias sociales y humanas es el “hombre”.
10 STAUDINGER. H. y BEHLER. W. Preguntas básicas de la reflexión humana. Introducción al filosofar moderno. Editorial HERDER. Biblioteca de filosofía. Barcelona. España. 1987. Pg. 91

Esto quiere decir que el “hombre” estudia al “hombre”. Lo que de hecho genera toda una serie de problemas.
Un primer problema tiene que ver con la relación del conocimiento que se da entre sujeto y objeto. Si hay un sujeto que conoce y un objeto que se puede conocer, en el caso de las ciencias sociales el objeto es otro sujeto. El cual es completamente diferente a los objetos de estudio de las disciplinas que están siendo clasificadas como empíricas o como formales. ¿Puede haber ciencias que tengan como sujeto al mismo hombre? En caso de que se conteste afirmativamente ¿Cuáles deben ser sus características y sus especificaciones? ¿Qué aspectos fundamentales debería de tener en cuenta? ¿Cómo definir sus posibilidades reales de investigación? Estas y otras muchas preguntas son las que hacen de la mirada de las ciencias sociales un caso específico un poco difícil de resolver.
Teniendo en cuenta que la sociedad, la cultura y la naturaleza ejercen un influjo fundamental sobre el hombre y la sociedad, Sierra afirma que “el mundo o el universo donde la Humanidad vive, está integrado por cuatro elementos fundamentales: el hombre, la sociedad, la naturaleza y la cultura. Entre todos ellos existe un vínculo de interacción recíproca. Los hombres interactúan entre sí y crean instituciones sociales con lo que dan lugar a la sociedad. Así mismo, los hombres en sociedad realizan obras conjuntas e individuales y actúan sobre la naturaleza, constituida por todo lo que en el mundo no es obra del hombre. Producen de este modo la cultura, entendida, en su más amplio sentido, como todo lo que en el universo es obra externa y permanente del hombre” 11. Esta interacción recíproca es la que obliga a las ciencias sociales a abordar su objeto de estudio desde la interpretación de todo un conjunto de relaciones, interacciones, actuaciones e influencias, de múltiple espectro, que hacen bastante difícil la apropiación de saberes específicos de las ciencias sociales y humanas.
Dice el profesor Gabriel Restrepo que “Los saberes de las ciencias sociales se apoyan en distintas creencias y perspectivas filosóficas que fundamentan el estatuto de las disciplinas y que distinguen las grandes opciones epistemológicas, teóricas, metodológicas e incluso técnicas: así por ejemplo las tradiciones empiristas colocan el énfasis en la descripción de los fenómenos y en su dimensión medible; las positivistas en el establecimiento de leyes universales; las neopositivistas en la conformación de sistemas teóricos lógico deductivos o en teorías densas en inducciones e inferencias de hechos comprobables y en leyes estocásticas; las pragmatistas en la dimensión técnica e instrumental; las idealistas neokantianas en la comprensión histórico hermenéutica; las fenomenológicas y existencialistas en las tramas sociales vistas desde el mundo de la vida; las marxistas en la configuración histórica y material de la lucha de clases.”
“Las ciencias sociales, como las de otros saberes: naturales, físicos, estéticos, éticos, religiosos, no pueden prescindir de una consideración filosófica sobre el sentido de la ciencia y sobre el fundamento último de su saber. Hay allí un campo de enorme
11 SIERRA BRAVO, Restituto. CIENCIAS SOCIALES. Epistemología, lógica y metodología. Editorial PARANINFO. Madrid, España. 1984. P.56

importancia para la articulación de los saberes y, por supuesto, una responsabilidad enorme en el papel articulador de la filosofía en la universidad, como epicentro de una razón comunicativa basada en la epistemología.”12
Como se puede ver el conocimiento de las ciencias sociales depende de la ideología desde la que se está apreciando el fenómeno social estudiado, de la actitud del investigador, de las múltiples variables de la cultura del medio que se esté estudiando. De todas formas la discusión académica continúa, y queda abierta a todas las posibilidades que presenten argumentaciones válidas para sostenerse en un punto específico de la discusión.
UNIDAD 2
CORRIENTES METODOLOGICAS
2.1 INTRODUCCION GENERAL A LAS CORRIENTES METODOLOGICAS
A lo largo del siglo XX la llamada “corriente principal” o sea el “empirismo lógico filosófico”13 desarrolló una tendencia hacia la superespecialización, la cual permitió el surgimiento de una innumerable cantidad de disciplinas científicas que fueron demarcando sus propios derroteros y parámetros, constituyéndose diferentes corrientes, o bien en torno a ella, o en contraposición a la misma.
En la búsqueda de la certeza del conocimiento en los diferentes ámbitos se revitalizaron tradiciones académicas y científicas que hasta el momento habían sido ignoradas o mal conocidas como la fenomenología de Schutz, la hermenéutica de Gadamer y Ricoeur, la teoría crítica de Habermas. En el mismo sentido también se afirma que se dio una renovación en tradiciones tales como el interaccionismo simbólico en Estados Unidos y el estructuralismo en Europa, además de la aparición de nuevos enfoques como la etnometodología o la teoría de la praxis de Pierre Bourdieu. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que al iniciarse el segundo milenio se tiene noticia de algunas novedades teóricas importantes como la semántica histórica de Koselleck, la estética de la recepción de Jauss, la semiótica de las artes visuales de Gombrich, el paradigma de la autoorganización de Atlan y Balandier.
Siendo así, en la actualidad se encuentra una enorme diversidad de riqueza teórica y metodológica, expresada en las corrientes y los autores indicados. Del mismo modo se puede apreciar que con la aparición de estos trabajos teóricos también se da un cierto desencanto del empirismo lógico filosófico, teniendo entonces auge las corrientes fenomenológica, lingüística y hermenéutica, que permiten un mayor reconocimiento de las posibilidades interpretativas de las ciencias sociales. De esta manera se vuelve sobre temas que habían sido olvidados como la teoría moral, la teoría política y la teoría social.
12 RESTREPO, Gabriel. Perspectivas de las ciencias sociales. III encuentro nacional de investigación. UNAD. Santandercito. Cundinamarca. Julio 2.00013 PRIOR OLMOS, Angel. Nuevos Métodos en Ciencias Humanas. Ediciones Antrophos. Barcelona, España. 2002. P. 8

Del mismo modo se han ido descubriendo múltiples formas de combinación y de asociación de los diferentes métodos científicos.
Con base en lo anterior se ha podido concluir que lo que se tenía asegurado en la corriente principal poco a poco ha ido adquiriendo otras características. La experiencia como aspecto fundamental del conocimiento ha ido perdiendo cierta fuerza frente a los nuevos planteamientos. La neutralidad valorativa del investigador científico ha ido cambiándose por un papel activo del observador científico. Los enunciados ya no se consideran absolutamente neutrales y universales sino que se encuentran las diferentes conexiones del discurso con realidades y poderes específicos. Se ha dado paso así a una nueva lógica de las ciencias sociales caracterizada por el auge de las corrientes fenomenológica, lingüística y hermenéutica
Lo anterior nos lleva a tener en cuenta que de acuerdo con el análisis metodológico y con la aplicación teórica con que se trabaje una ciencia, surge entonces una corriente teórica. En este sentido la metodología usada en una ciencia es correlativa a una teoría que ha servido de marco para elaborar un determinado tipo de investigación, de acuerdo con la ciencia en cuestión.
Esta situación metodológica que ha caracterizado a la ciencia en la actualidad ha generado una multiplicidad de corrientes teóricas que tienen como nota predominante, ser frecuentemente divergentes, lo cual significa que en la ciencia en general como en cada una de las ciencias en particular hay una pluralidad de métodos científicos.
Vale la pena que se pregunte de nuevo, ya avanzado el curso, si la ciencia es una sola o si por el contrario son varias ciencias. En esta parte del curso sería bueno elaborar un ensayo que de cuenta de la mirada que ha construido el estudiante en cuanto a la división de las ciencias, con el fin de incursionar con mayor profundidad en esta problemática. Debe tenerse en cuenta que la realidad es compleja que está cambiando permanentemente y sobre todo que está sustentada en paradojas que no siempre son fáciles de entender y de resolver.
En este sentido debe comprenderse que el problema estriba en la construcción de propuestas científicas que incorporen la complejidad en sus marcos teóricos y metodológicos. No podemos caer en la sinrazón de creer que la realidad es plana, es decir que se muestra en un único sentido, todo lo contrario, es deber de la ciencia reconocer que la realidad está llena de matices que la hacen compleja y que requieren del mejor esfuerzo de los seres humanos para alcanzar su objetividad.
En el intento de objetivación de esa realidad, en cada una de las ciencias han surgido una serie de corrientes que han intentando apropiarse del mundo de una manera específica, de acuerdo con su objeto de estudio y sus necesidades de claridad e interpretación. Esta variedad de corrientes ha generado un cambio científico que ha influido sobre toda la sociedad en su conjunto y se ha constituido en una insustituible herramienta de desarrollo. Pero del mismo modo ha servido para generar cierto tipo de confusiones que se deben aclarar y ante las cuales se debe estar atento con el fin de no caer en ellas. Para ello se

deben resolver algunas preguntas de manera inmediata. ¿Cuáles son las escuelas teóricas y metodológicas que existen? ¿A cuál me gustaría pertenecer? ¿Qué ventajas me daría pertenecer a una escuela teórica y metodológica? ¿Cuáles serían los argumentos de razón suficiente que me permitirían adherirme a una escuela y no a otra? ¿Puedo ser un buen profesional sin pertenecer a ninguna escuela teórica? ¿Si escojo una escuela después puedo retractarme y pertenecer a otra?
De todas maneras, la lucha que se ha emprendido contra la enorme variedad de corrientes, escuelas, enfoques, que han ido apareciendo y que aparecerán, debe comprenderse como un intento de los seres humanos para generar un sistema realmente ordenado acorde con las necesidades del mundo científico contemporáneo. Razón por la cual todo profesional unadista debe estar atento en todo momento a la organización que se le da a la ciencia y a su disciplina en particular. Sin olvidar que cualquier clasificación por buena que sea, no es más que un ejercicio de aproximación provisional, que muy pronto será superado por otro que tendrá en cuenta otras necesidades de momentos específicos.
2.1.1 DIVERGENCIA RECURRENTE
Se podría caracterizar una cantidad enorme de divergencias en el mundo de la ciencia y la tecnología, pero la que nos permite comprender muchos aspectos que se han planteado con anterioridad es la que se da entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Para explicarlo de una mejor manera, es preciso comprender que la Episteme es un modo general de conocer o investigar que permite ingresar al mundo del conocimiento teniendo como base una serie de métodos según el enfoque de cada investigador.
Para comprender la naturaleza de la organización de la ciencia en necesario saber que un Paradigma es una síntesis de creencias, compromisos grupales, maneras de ver, compartidas por una comunidad científica, que generan y controlan las teorías y discursos de una comunidad. Los paradigmas funcionan a manera de patrones, modelos mentales o reglas operativas, para los miembros de una comunidad científica determinada.
De acuerdo con el planteamiento anterior, se puede afirmar que la investigación cuantitativa es aquella metodología científica que permite examinar los datos de manera numérica, es utilizada parcialmente en el campo de la estadística y la matemática. Pero también en todas aquellas ciencias que tienen la pretensión de ser ciencias exactas. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de la investigación exista una relación de naturaleza lineal, teniendo en cuenta que la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada. El pensamiento cuantitativo tradicional tiene más funciones de administración y control que de movimiento y desarrollo de trayectorias. Bajo la forma conservadora de la investigación, el mundo aparece como único y percibible en aproximaciones sucesivas que acercan a su conocimiento total y definitivo14.
14 GALINDO CACEREZ, Jesús. Et al. Técnicas de investigación. En sociedad, cultura y comunicación. PEARSON Editores. México 1998. P.11

En otro sentido, la investigación cualitativa es aquella que no depende únicamente del orden numérico y de los datos exclusivos de la experiencia. Se puede afirmar que la investigación cualitativa es aquella que tiene en cuenta que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Siendo así, lo cualitativo se caracteriza por el manejo de las imágenes y los conceptos de cultura proyectados a la apropiación de mundos sociales construidos por diversos actores y ámbitos colectivos.
En síntesis se puede afirmar que lo cuantitativo se diferencia de lo cualitativo por el tratamiento de los datos y la concepción de la realidad.
2.1.2 PLURALIDAD DE ORIENTACIONES EN EL METODO
Como se ha podido observar el método científico no se reduce a uno único. Por el contrario, hay diversos métodos científicos de acuerdo con el paradigma científico desde donde se este trabajando, de acuerdo con la corriente teórica a la que se pertenece, de acuerdo con las necesidades estructurales y coyunturales de la investigación. En la medida en que la realidad es compleja las probabilidades de abordarla son múltiples y generan toda una gama de posibilidades metodológicas.
2.1.3 MULTIPLICIDAD DE ESCUELAS
Por la razón anteriormente anotada tenemos también una buena cantidad de escuelas de pensamiento, que permiten abordar la realidad desde formas específicas de teorización, que tienen característica propia y que representan grupos específicos de personas que se acogen a sus modelos y a sus propuestas teóricas y metodológicas.
2.2 CORRIENTES METODOLOGICAS
Una vez caracterizadas a continuación se darán a conocer algunas de las más importantes corrientes metodológicas. Debe recordarse que esta es una pequeña muestra y que por lo tanto hay que seguir investigando.
2.2.1 ESTRUCTURALISMO
En la historia de la filosofía entendemos por estructuralismo15 aquella corriente metodológica contemporánea que ha marcado profundamente la orientación de las ciencias sociales y otros ámbitos de la cultura, y que ha tenido especial importancia, durante los años sesenta y setenta del siglo XX, en la orientación de la lingüística, la etnología, la filosofía de la historia, la crítica literaria y la sociología. El estructuralismo, ha sido un intento de dotar a las ciencias del hombre de un método científico propio, distinto del de las ciencias empíricas. El núcleo teórico de esta corriente de pensamiento está definido por la noción de estructura, y surge como un rechazo de las orientaciones de 15 Tomado de Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright © 1996-98. Empresa Editorial Herder S.A., Barcelona. Autores: Jordi Cortés y Antoni Martinez

carácter historicista y subjetivista, a la vez que se enmarca en el contexto del estudio del estatus epistemológico de las ciencias sociales.
La noción de estructura sobre la que se basa el estructuralismo en las ciencias sociales parte fundamentalmente de la noción elaborada por la lingüística de F. de Saussure. En ella, la noción de estructura -basada en el estudio del lenguaje como sistema de signos-, es entendida como un todo que sólo puede comprenderse a partir del análisis de sus componentes y de la función que cumplen dentro del todo. Dichas estructuras tienen, pues, el carácter de una totalidad en la cual cualquier modificación de alguna de sus relaciones afecta al conjunto, ya que la estructura misma está definida por sus relaciones, su autorregulación y sus posibles transformaciones.
La descripción de una estructura puede concebirse como la construcción de un modelo abstracto de relaciones y transformaciones independiente de las realidades concretas de su objeto de estudio y que, por tanto, se asemeja a una realidad inconsciente. De esta manera, puesto que la estructura es abstracta, sus elementos concretos no tienen realmente importancia ni significado (por ello Lévi-Strauss puede estudiar los mitos sin preocuparse de su sentido, centrándose sólo en sus funciones dentro de la estructura social, y también por esta razón los estructuralistas, en general, no consideran importante el sujeto humano como instancia explicativa). De esta manera, en el estructuralismo se trata de descubrir el significado de cada realidad, no diacrónicamente, es decir, a partir de su historia o de causas externas, sino sincrónicamente, a partir de ella misma, de las propias relaciones que mantienen entre sí los elementos que la componen y que, a veces, hay que buscar en su estructura profunda la cual no siempre se refleja en la estructura superficial. Este método consiste, pues, en considerar cualquier realidad humana (una lengua, una institución, una obra literaria, etc.) como una totalidad estructurada y significativa, articulada en relaciones estables y regidas por unas leyes internas que hay que buscar en su estructura profunda. A partir de su aplicación en la lingüística, el estructuralismo empezó a extenderse a otras ciencias sociales. Así, en EE.UU., el antropólogo B. Malinowski y el sociólogo A.R. Radcliffe-Brown iniciaron las bases de las que surgiría la escuela estructural-funcionalista cuyos principales representantes son T. Parsons y R.K. Merton. En Francia, el primero fue el antropólogo C. Lévi-Strauss que lo aplicó al estudio de las relaciones de parentesco. Después R. Barthes lo aplicó a la crítica literaria, y M. Foucault, G. Deleuze y J. Derrida a la filosofía (aunque no acepten plenamente el calificativo de estructuralistas y, especialmente, los dos últimos sean ya pensadores del postestructuralismo); J. Lacan, al psicoanálisis; L. Althusser, al marxismo; Piaget a la psicología genética, etc. A título de ejemplo destacaremos las tesis principales de algunos autores estructuralistas.
Para Lévi-Strauss, los fenómenos sociales tienen carácter de signos: los sistemas de parentesco, las reglas del matrimonio, las formas de intercambio, etc. son como una especie de lenguaje que permite la comunicación (inconsciente) entre los individuos y los grupos sociales. Por ello, Lévi-Strauss puede extender el método estructuralista de la lingüística a la antropología cultural.
En resumen, dicho método consiste en:

1) observación de los hechos desde una perspectiva sincrónica
2) consideración del conjunto de los elementos integrantes en sus relaciones recíprocas
3) formulación de hipótesis capaces de hallar las reglas y transformaciones de esta estructura
4) construcción de un modelo de la estructura que es, siempre, una estructura profunda e inconsciente para los miembros de la comunidad estudiada.
De esta manera la lingüística actúa como un modelo en un doble sentido: por una parte, ofrece un modelo de tratamiento metodológico riguroso de hechos sociales y culturales y, por otra parte, permite tratar dichos fenómenos como sistemas de comunicación.
J. Lacan, inspirándose tanto en Lévi-Strauss como en Jakobson, hace una reinterpretación del psicoanálisis de Freud, y concibe el inconsciente como una estructura lingüística. El lenguaje es la condición del inconsciente y, a la vez, éste tiene estructura de lenguaje.
Foucault aplicó el estructuralismo al estudio del saber. Pero, puesto que se opone a toda forma de historicismo, no lo estudia desde la perspectiva de la historia, sino desde una arqueología. Formula el concepto de episteme, que en él sustituye al concepto de estructura, para desvelar las distintas formas de manifestarse el saber en el conjunto de relaciones que se dan en una época determinada entre las ciencias. De esta manera puede trazar el campo epistemológico en el que se desarrollan las ciencias y las técnicas. Como consecuencia de su posición antihistoricista y de la misma noción de estructura, el estructuralismo es una forma de antihumanismo metodológico que proclama la «muerte del hombre».
De hecho, los estructuralistas sostienen que ni la lingüística, ni la etnología, ni el psicoanálisis hablan ya del hombre mismo, sino de la lengua, las estructuras del parentesco y del inconsciente. El sujeto (particular) ha sido expulsado de la ciencia, que trata de estructuras (universales). Por ello, Lévi-Strauss proclamaba de forma provocadora que «el fin último de las ciencias humanas no es constituir al hombre, sino disolverlo». En la estructura -señala Lévi-Strauss-, las reglas no están en los elementos, sino que éstos dependen de aquellas, que son supraindividuales y no conscientes. Dichas reglas inconscientes, que son básicamente las mismas para todos, son las que imponen formas a los contenidos.
La constitución de estructuralismo como corriente metodológica se efectuó principalmente en Francia, en abierta pugna con la corriente existencialista representada por Sartre (en el Pensamiento salvaje Lévi-Strauss polemiza directamente con dicho autor), y con todas las formas de pensamiento historicista, incluido el marxismo (con la excepción de Althusser y otros que intentaron una revisión estructuralista del pensamiento de Marx, y distinguieron

entre un primer Marx, humanista e historicista, y un segundo Marx científico que habría abandonado sus primeras posiciones).
En el seno de esta pugna, el estructuralismo fue acusado, especialmente por el mismo Sartre, por Gurvitch, Lefebvre, etc. de constituirse en una mera ideología formalista que conducía a posiciones conservaduristas.
2.2.2 FUNCIONALISMO
En general, tendencia a dar explicaciones funcionalistas, esto es, basadas en mostrar la función que ejercen las cosas, o cómo funcionan las cosas, en términos generalmente de relaciones de causa y efecto. Puede hablarse de un funcionalismo en los ámbitos de la estética, de la lingüística, de la psicología, y en los de la sociología y la antropología cultural. En el ámbito de la estética, designa la concepción que pone la belleza en la adaptación de un elemento artístico a la función que ejerce. El «enfoque funcionalista» en lingüística entiende el estudio de la lengua como la investigación de las funciones desempeñadas por los elementos, términos, las clases y los mecanismos que intervienen en ella. Así hace, por ejemplo, el círculo de Praga.
Funcionalismo en psicología
En el ámbito de la psicología designa dos corrientes psicológicas distintas. Ambas interpretan también los fenómenos y procesos psicológicos en su relación con el todo y tomando en cuenta la interdependencia con otros fenómenos, pero sus perspectivas son esencialmente distintas. Se distingue entre la psicología funcionalista, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, y el funcionalismo psicológico contemporáneo, ligado a la filosofía de la mente, a la inteligencia artificial, a las neurociencias y a las ciencias cognitivas. Desde esta última perspectiva, y ante el problema de la relación mente-cuerpo, el funcionalismo psicológico representa una orientación contraria a la del antiguo conductismo, en cuanto sostiene que la mente es necesaria para la explicación de la conducta externa, y su punto de partida es que los fenómenos mentales son estados mentales internos, que se explican según las causas que los provocan, los efectos que tienen sobre la conducta y las relaciones que establecen entre ellos mismos. Se distingue asimismo de las teorías materialistas de la mente, o teorías de la identidad mente-cerebro, en cuanto un estado mental o un proceso mental no se identifica simplemente con un estado físico-cerebral, sino que representa un estado funcional del organismo. Hilary Putnam y Jerry Fodor son sus principales representantes.
Putnam (Psychological Predicates, 1967) recurre a la noción de autómata probabilístico y de máquina de Turing para explicar su manera de entender el término función, que identifica con el de organización funcional de un sistema. Fodor (Psychological Explanation, 1969) destaca el error de perspectiva del reduccionismo materialista, que se

interesa más por saber de qué están hechos lo que consideramos procesos mentales, que por saber el papel que desempeñan tales procesos mentales dentro del organismo considerado como un todo. En sus últimas obras Putnam, sin renunciar por entero al funcionalismo, se decanta por subrayar la importancia del medio en los procesos mentales: sociofuncionalismo.
Funcionalismo en sociología y en antropología cultural
En sociología, el funcionalismo explica las instituciones sociales mostrando las funciones que realizan; las funciones son aquí las consecuencias que se siguen de tales instituciones. Se considera que la sociedad está formada por un conjunto de sistemas sociales, que se estudian en términos de relaciones de una parte con otra de la sociedad o con toda la sociedad. El análisis funcionalista, inspirado en un modelo biológico, fue introducido en sociología por Emile Durkheim, en Francia, y Herbert Spencer, en Inglaterra. En la antropología cultural el funcionalismo ha sido un enfoque metodológico que enfatiza la parte que cada unidad cultural desempeña en la totalidad de una cultura determinada. Este término fue acuñado por Bronislaw Malinowski (1884-1942), para definir su concepción de la antropología, en oposición al evolucionismo cultural. Según él, cada cultura está constituida por una serie de rasgos integrados dentro de un sistema total, de manera que cada uno de dichos rasgos particulares o partes guardan una relación con el todo. Así, cada cultura correspondiente a una determinada sociedad constituye un conjunto coherente y orgánico en el que cada elemento, o rasgo, sirve a la función del conjunto. Cada una de las partes puede tener su propia forma específica (un apero de labranza, un arco, una vasija, una forma de contrato matrimonial, una subvención cultural, o una lanza, por ejemplo), pero ninguna de estas partes o elementos culturales existiría como unidad aislada, sino que cada una de ellas ocupa un determinado papel dentro de la totalidad de la cultura de la que es parte. De esta manera, interpretar un hecho o rasgo cultural supone interpretarlo como un fenómeno social que debe explicarse en función de lo que aportan al conjunto de la cultura y la sociedad. El modo de relacionarse cada una de las distintas partes, así como sus influencias mutuas, constituyen la estructura de la cultura. La aportación de cada parte al sistema constituye su función. Así, a través de las categorías de forma, estructura y función, el funcionalismo, hace especial hincapié en la dinámica interna de una cultura, y considera la función como el principio organizador. Los funcionalistas distinguen también entre el trabajo del etnógrafo (que describe los aspectos parciales de una cultura) y el del etnólogo (que crea una síntesis funcional e interpreta los datos etnográficos en base a las nociones de forma, estructura y función) (ver función).Esta corriente funcionalista inaugurada por Malinowski fue seguida también, con ciertas matizaciones, por F. Boas (1858-1942) y R. Radcliffe Brown (1881-1955), aunque este autor generalizó el funcionalismo hasta convertirlo en una forma de estructuralismo.
A veces, también se consideran funcionalistas los miembros de la escuela sociológica francesa, como M. Mauss y E. Durkheim. Por una parte, el funcionalismo de Malinowski contribuyó decisivamente a una mejora del trabajo de campo de los etnólogos, que a partir de la metodología funcionalista tuvieron especial cuidado en la recolección de sus datos. Pero, por otra parte, dicho enfoque presenta problemas epistemológicos

importantes. El principal de ellos es el de saber (y validar) si se han interpretado adecuadamente las funciones de los rasgos culturales e instituciones. Además, el funcionalismo de Malinowski mantenía una fuerte inclinación antihistoricista (recordemos que surgió como reacción contra el evolucionismo cultural), y -bajo la influencia de Durkheim-, no aceptaba la concurrencia de explicaciones de índole psicológica.
Robert K. Merton (n.1910), uno de los fundadores de la sociología de la ciencia, criticó esta forma absoluta de funcionalismo. En su lugar, propuso un funcionalismo relativizado, caracterizado por aplicarse, más que a elementos culturales o sociales, a consecuencias observables, o consecuencias objetivas (una necesidad funcional se interpreta no como un fin que ha de lograrse, sino como una consecuencia que guarda correspondencia objetiva con las necesidades del organismo social). De los hechos sociales, se estudian, por consiguiente, sus consecuencias en relación con el grupo más amplio de la sociedad. El estructural-funcionalismo de Merton desarrolla nuevos enfoques de la noción de función: eufunción y disfunción, función latente y función manifiesta. Las eufunciones son aquellas consecuencias observables que contribuyen al funcionamiento de la sociedad. Las disfunciones, en cambio, lo obstaculizan o perturban. Las funciones manifiestas son aquellas consecuencias objetivas cuya aportación positiva a la sociedad es comprendida y deseada. Las funciones latentes no son ni deseadas ni admitidas. La mayoría de sociólogos funcionalistas siguen en la actualidad la corrección del funcionalismo hecha por R. Merton.
2.2.3 TEORIA DE SISTEMAS
La teoría general de los sistemas (abreviadamente TGS)16 es una teoría formal de la totalidad y de la complejidad de tipo holístico que tiene por objeto el estudio de las propiedades generales de cualquier clase de sistema. Esta teoría apareció unos diez años antes que la cibernética de Wienner y fue formulada, fundamentalmente, por Ludwig von Bertalanffy (1901-1972).
Parte de las insuficiencias de las concepciones «clásicas» de la ciencia, basadas en los paradigmas mecanicistas y positivistas, y establece como objeto central de estudio las nociones de sistema y de isomorfismo.
Nació con una clara vocación de interdisciplinaridad y estuvo muy influenciada por planteamientos procedentes de una filosofía organísmica, que toma en consideración las insuficiencias de los modelos causales y deterministas, y pretende formular principios generales válidos para cualquier tipo de sistemas, sea cual fuere la naturaleza de sus elementos o de las relaciones establecidas en ellos.
El mismo Bertalanffy señala entre los precursores de su concepción de sistema a autores como Paracelso, Vico, Leibniz, Goethe, o la dialéctica de Hegel y Marx. Bertalanffy, 16 Tomado de Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright © 1996-98. Empresa Editorial Herder S.A., Barcelona. Autores: Jordi Cortés y Antoni Martinez

aunque estudió en el entorno del Círculo de Viena, reconoce una mayor influencia de autores como Reichenbach. Posteriormente, fue influenciado también por filósofos como Nicolai Hartmann y Oswald Spengler.Aunque la TGS apareció por los años veinte, solamente empezó a adquirir una importancia creciente a partir de mediados de los años sesenta (Bertalanffy publicó su obra divulgadora Teoría general de los sistemas en 1968 y, también, Mesarovic y Schwarz publicaron sus obras fundamentales entre 1965 y 1971. Otros autores vinculados a la teoría general de sistemas son: Anatol Rapoport (que la aplica a estudios sociológicos), W. Boguslaw (Los nuevos utopistas, 1965) y W.Churchman (Filosofía y ciencia de los sistemas, 1968). Posteriormente, Erwin Laszlo ha sido el principal continuador de la TGS, especialmente a partir de la Academia de Viena, institución dedicada al estudio de los sistemas). De hecho, el gran impacto de la cibernética (Wienner, a partir de los años treinta) y de la teoría de la información (Shannon y Weaver, 1949) hizo considerar a algunos autores que la TGS era un subproducto de dichas teorías, aunque el hecho real es que la TGS había aparecido con anterioridad.
Bertalanffy considera que en realidad la proliferación de teorías sistémicas parciales tales como la teoría de redes, la teoría de los compartimientos, la teoría de autómatas (Turing, 1936), la teoría de juegos (von Neumann y Morgenstern, 1947), o la misma cibernética y la teoría de la información, así como la teoría de colas o la teoría de la decisión, son aspectos parciales de una única teoría general de los sistemas. Así, por ejemplo, considera que la cibernética (teoría de los mecanismos de control basada en los conceptos de información y retroalimentación) es, solamente, una parte de la TGS, y los sistemas cibernéticos son un caso particular de los sistemas que exhiben autoorganización. Así, la TGS, muy relacionada también con las teorías matemáticas de juegos, fractales y redes, los modelos estocásticos, la actual física del caos y la teoría de las catástrofes, tiene como vocación superar los estrechos límites de la especialización científica y abocar a una teoría unificadora general, aplicable a todos los sistemas, en los que descubre homologías estructurales e isomorfismos, y principios y leyes aplicables a todos ellos, aunque desconfía de las fáciles analogías como las que se efectúan al comparar una sociedad con un organismo, o las pretendidas analogías entre macrocosmos y microcosmos, o analogías parecidas que se daban en la tradición del vitalismo.
Entre las funciones principales de la TGS, Bertalanffy señala las siguientes:
1) Investigar isomorfismos de conceptos, leyes y modelos en diversos campos de conocimiento
2) Estimular el desarrollo de modelos teóricos adecuados a los diversos sistemas
3) Minimizar el esfuerzo teórico repetido en diversos campos del saber
4) Promover la unidad de la ciencia
Por otra parte, dentro de la TGS Bertalanffy señala tres partes fundamentales:

a) Una ontología de los sistemas (¿qué se entiende por sistema?), que distingue entre:a.1 sistemas realesa.2 sistemas conceptualesa.3 sistemas abstraídos
b) Una epistemología de los sistemas, que le conduce a una filosofía de corte perspectivista, y
c) un estudio de las relaciones entre hombre y mundo, que le conduce a una filosofía de corte humanista que critica al «hombre-robot» de las interpretaciones reduccionistas.
La TGS nació de los estudios sobre organismos vivos, por tanto, la fuente originaria de su inspiración es la biología, aunque sus aplicaciones se han extendido al estudio de modelos sociales, etnológicos, económicos y físicos. Considera que si bien la física y la química clásicas obtuvieron un gran éxito en el estudio de los sistemas cerrados y en el desarrollo de una teoría de la complejidad desorganizada (como el estudio del comportamiento de los gases, por ejemplo, basado en las leyes del azar, la probabilidad y el segundo principio de la termodinámica), es preciso elaborar una teoría capaz de estudiar los sistemas y modelos abiertos (que intercambian materia, energía o información con el exterior) y la complejidad organizada, es decir, capaz de abordar el estudio de los modelos de organización, totalidad, directividad y teleología, que tan a menudo aparecen en biología y en las ciencias sociales. En la medida en que la misma física se abre al estudio de sistemas abiertos, de sistemas lejanos del equilibrio o de sistemas disipativos, se acerca a las tesis de la teoría general de los sistemas. De hecho, algunas de las concepciones más fructíferas de la ciencia contemporánea, tales como los estudios de Ilia Prigogine sobre los sistemas alejados del equilibrio, sobre el papel de la temporalidad en el estudio de los procesos auto-organizativos, y sobre la emergencia del orden a partir del caos, son una corroboración de las concepciones de Bertalanffy.
En este sentido, la teoría general de sistemas ofrece un modelo de organización y unificación de las ciencias, que no pueden ya reducirse al modelo suministrado por la física, y tiende a realizar el ideal de la ciencia unificada, pero bien distinto del formulado por el neopositivismo y el Círculo de Viena (especialmente, por Carnap), que quería unificar todas las ciencias en base al modelo ofrecido por la física clásica.
Para Bertalanffy, la cibernética y cierta interpretación de la biología molecular han señalado la importancia de los mecanismos reguladores del tipo de la retroalimentación, pero todavía se enmarcan en el seno de las interpretaciones mecanicistas y positivistas. En cambio -según dicho autor-, la TGS combate estas interpretaciones reduccionistas y ofrece una interpretación más cercana a los modelos no románticos del emergentismo.
La teoría general de los sistemas ha tenido además numerosas influencias sobre diversos campos de investigación: en la filosofía natural de Koestler, Laszlo y Morin, en la psicología genética de J. Piaget, en psiquiatría, etnología, sociología y en economía.

2.2.5 MARXISMO
Término que, en general, designa el conjunto del pensamiento y la actividad política de Marx y de Engels, pero también se refiere a cada una de las diversas, y a menudo contrapuestas, interpretaciones y desarrollos de este pensamiento.
Por esta razón se puede hablar de marxismo en sentido estricto y en sentido amplio.
a) En sentido estricto, el marxismo es el contenido teórico y la actividad práctica desarrollados por Marx y Engels (que complementa y divulga la obra de aquél), y es el fruto de la síntesis entre la práctica política de Marx y los diversos aspectos de su teoría económica, política, sociológica, histórica y filosófica, que están siempre dirigidos por la voluntad de conducir a la emancipación social.
b) En sentido amplio, puede hablarse de distintos marxismos, tantos como diversas interpretaciones de la obra de Marx se han dado en los movimientos políticos e intelectuales que se han reclamado herederos de la obra de dicho autor, y que han implicado nuevas y diversas elaboraciones teóricas.
El marxismo, entendido como desarrollo del pensamiento de Marx y Engels se basa, fundamentalmente en los aspectos siguientes:
1º) la filosofía y la noción de materialismo en Marx
2º) la concepción de la historia entendida como materialismo histórico
3º) las crítica de la economía política capitalista.
1º- La primera raíz del pensamiento de Marx se halla en su concepción dialéctica del materialismo, surgida de su crítica al hegelianismo en general, y a Feuerbach en particular. En esta crítica, Marx se opone a una filosofía ideológica (en el sentido de falsa conciencia) y abstracta, y sustenta una posición materialista que consiste básicamente en pensar lo real como el proceso concreto de la producción.
Según Marx, la tarea de la filosofía ha consistido hasta ahora en interpretar el mundo pero, dado que la filosofía es una de las formas que adopta la superestructura ideológica, en general ha efectuado esta interpretación desde las perspectivas de la clase dominante. En cambio, para Marx, tal como sustenta en la XI tesis sobre Feuerbach, la misión revolucionaria de la filosofía ya no ha de ser la de interpretar el mundo, sino la de transformarlo.
Marx consideraba a Hegel como la máxima expresión teórica de aquella concepción ideológica de la filosofía entendida como «interpretación» del mundo pero, como dicha interpretación es ideológica, es también la máxima expresión de la conciencia mistificada

o invertida propia del mundo cristiano-burgués, según la cual todo lo real es el fruto del despliegue del Espíritu o la Idea.
No obstante, si bien el sistema hegeliano debe ser invertido o «puesto sobre sus pies», considera que la dialéctica, previamente desbrozada de su idealismo, es potencialmente revolucionaria al destacar el carácter dinámico e histórico de lo real.
Para Hegel el Espíritu es el sujeto de la historia, y ésta es la realización de la libertad que culmina en el Estado. Marx ataca esta concepción idealista y declara que la esencia humana no surge del Espíritu, sino del trabajo, es decir, de las condiciones materiales de vida y de transformación de la naturaleza. El hombre es un ser natural, pero es hombre porque trabaja, lo que le diferencia de los animales. En la actividad material de transformación de la naturaleza se transforma también el hombre. Por esta razón, «lo que los individuos son depende de las condiciones materiales de su producción». La esencia no está en las ideas, sino en las condiciones de vida material, y más concretamente, en la producción de los medios de subsistencia.
Así, la historia es la lucha del hombre para satisfacer sus necesidades que se desarrollan en un medio social determinado. Entonces, en lugar de la concepción idealista que afirmaba que el sujeto de la historia es el Espíritu, la concepción materialista de Marx afirma que es el trabajo humano concreto, históricamente determinado. Puesto que en la producción social se engendran clases sociales, el auténtico sujeto de la historia es la clase social trabajadora. No se trata, pues, de de hacer la historia de las ideas, sino que es preciso estudiar las condiciones reales de la producción.
Aunque Marx tenía en alta estima la crítica de Feuerbach al idealismo hegeliano, en las Tesis sobre Feuerbach y en la Ideología alemana considera que el materialismo feuerbachiano es aún mecanicista, razón por la que no es capaz de absorber los aspectos potencialmente revolucionarios de la concepción invertida de la dialéctica hegeliana. Esta crítica a Feuerbach es, al mismo tiempo, una crítica a la pobreza filosófica de todas las concepciones materialistas mecanicistas, como las que habían sido sustentadas por Condillac, Helvetius y d'Holbach, entre otros, y que estaban presentes en las teorías sociales de los que Marx llamaba despectivamente los socialistas utópicos.
Una manifestación de esta crítica es la que Marx realiza al concepto de alienación religiosa de Feuerbach. Este autor cree que la religión es fruto de una alienación, de forma que es una proyección de la esencia humana en un pretendido mundo sobrenatural, creado a imagen y semejanza del humano, pero idealizado.
Marx comparte esta caracterización de la religión como proyección del hombre, pero rechaza la creencia feuerbachiana en una naturaleza humana, en una esencia inmutable y ahistórica de la humanidad.
Considera que esta crítica aún no va a la «raíz»:
¿Por qué se produce esta proyección?

¿Cuál es la causa de esta alienación religiosa?
No es radical la respuesta feuerbachiana que se limita a declarar que proviene de la misma naturaleza humana, sino que es preciso ver que en su raíz se da una alienación más básica: la alienación económica, originada por las condiciones materiales de existencia de la humanidad. De la misma manera que Marx invierte el hegelianismo, poniendo en la base el estudio de las condiciones económicas de producción de la vida humana, también su crítica de la religión -a la que declara el «opio del pueblo» enraíza en el estudio de la alienación económica y se vincula con el estudio de la alienación ideológica
2º- La concepción marxista de la historia es conocida como materialismo histórico, y el mejor resumen de dicha concepción nos lo proporciona el propio Marx en el prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política:
"En la producción social de su vida, los hombres traban determinadas relaciones necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a un determinado estadio de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura económica, jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. El modo de producción de la vida material determina el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, a la inversa, su ser social el que determina su conciencia. En un determinado estadio de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. [...] De formas de desarrollo que eran de las fuerzas productivas, estas relaciones de producción se convierten en sus trabas. Empieza entonces un proceso de revolución social. Con la alteración del fundamento económico se subvierte más rápida o más lentamente toda la gigantesca superestructura. [...] Del mismo modo que no se puede juzgar a un individuo por lo que él se imagina ser, tampoco es posible juzgar una tal época de transformación por su conciencia, sino que hay que explicar ésta por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción".
Según Marx, pues, toda la historia es la historia de las contradicciones reales (no entre ideas, como en la filosofía hegeliana) entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El factor determinante de la historia lo constituye esta contradicción dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción, expresada en la lucha de clases, que se convierte en el motor de la historia.
Así se engendra la base económica sobre la cual se edifica la superestructura, que está formada por el conjunto de leyes, ideas, filosofías, arte, religiones, etc., que expresan la conciencia que cada época tiene de su realidad social y configuran la «ideología». Pero, en la medida en que está edificada sobre unas determinadas relaciones de producción, en cada época, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Así, las

concepciones ideológicas son formas invertidas o falsa conciencia que tienden a esconder el verdadero fundamento sobre el que reposan, y deforman la conciencia de la realidad, considerando como naturales hechos, ideas y sistemas sociales que son solamente producto de los distintos modos de producción.
En la sociedad capitalista, los elementos ideológicos fundamentales los suministra la economía política burguesa que, como en la teoría política de Locke, parte de considerar la propiedad privada como un dato «natural», como si existiese una naturaleza humana inmutable (que Marx ya criticaba en Feuerbach), y como si fuese un hecho «natural» la apropiación de la fuerza de trabajo de unos hombres por otros y no un acto de fuerza e injusticia. Este es el carácter deformador e ideológico de la economía política burguesa, a la que Marx se apresta a combatir. Pero esta crítica no puede realizarse sin tomar simultáneamente en consideración las categorías de análisis económico y las categorías de análisis político. En el combate contra la deformación ideológica, Marx no es axiológicamente neutral, como le reprochan sus antagonistas, ya que la crítica que efectúa a las categorías económicas burguesas de autores como A. Smith, T. Malthus o D. Ricardo, por ejemplo, es simultáneamente una crítica a sus bases ideológicas.
En el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, se entra en contradicción con las relaciones sociales y políticas, se tambalea el equilibrio social y aparecen nuevas clases sociales que entran en conflicto con las que detentan el poder, pero frenan el desarrollo de las fuerzas productivas, originándose un período de revolución social. En el caso de la moderna sociedad capitalista, la nueva clase social que va emergiendo lentamente es el proletariado, que aparece como clase antagónica de la burguesía. En este proceso también se originan cambios en la superestructura ideológica determinados por la base económica. No obstante, aunque la concepción materialista de Marx enfatiza el hecho de que la superestructura ideológica está determinada por la base económica, no niega que se produzca un fenómeno de interacción recíproca.
La conciencia de clase, es decir, la toma de conciencia por parte de los explotados de su situación real en contra de las ideas de la ideología dominante, es un factor imprescindible para cambiar de manera revolucionaria la estructura económica. Porque, según dice Marx, una idea se convierte en fuerza material cuando es asumida conscientemente. De ahí se infiere que, para que se dé un proceso revolucionario, no es suficiente que existan las condiciones económicas y estructurales de confrontación entre fuerzas productivas y relaciones de producción sino que, además, es preciso que dicha confrontación salte al plano de la actividad política mediante la previa toma de conciencia de los agentes revolucionarios que son, en cada época histórica, la clase explotada que surge con el desarrollo de las fuerzas productivas. Esta dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción se expresa históricamente a través de diferentes formas.
En la sociedad capitalista la contradicción principal es la que enfrenta a la clase social capitalista con la proletaria. Ahora bien, puesto que el modo de producción capitalista ha desarrollado en su seno las fuerzas productivas suficientes como para satisfacer las necesidades de la humanidad, esta contradicción es más flagrante que nunca en la historia: nunca, como hasta la época contemporánea, las fuerzas productivas han podido,

mediante la ciencia y la técnica, tener una función social tan importante pero, precisamente por ello, nunca, tampoco, ha sido tan flagrante la contradicción.
En este estadio de la evolución social, Marx piensa que el proletariado encarna el sujeto revolucionario que tiene como misión la superación de la sociedad capitalista y, dado el alto grado de desarrollo económico de dicha sociedad, la superación de las bases de toda la historia hasta ahora conocida, que aparecerá como prehistoria de una nueva humanidad, puesto que con la revolución comunista no se sustituye una clase explotada por otra, sino que se crean las condiciones de eliminación de toda la sociedad de clases.
3º- La crítica de la economía política burguesa, forma más refinada de la ideología de la clase dominante, se convierte en el centro del pensamiento de Marx y es el eje de su obra fundamental: El Capital. Los economistas «clásicos», tales como Adam Smith o David Ricardo, consideraban tres fuentes de riqueza: la naturaleza, el capital y el trabajo. Marx rechaza esto como una mistificación y sólo considera el trabajo como fuente de riqueza, combatiendo a los economistas burgueses que declaran «naturales» las leyes económicas.
Si por naturaleza se entiende la tierra, en sí misma no es ninguna fuente de riqueza si no se la trabaja. En cuanto al capital, no es más que trabajo acumulado, trabajo apropiado y no consumido. Sólo el trabajo es origen de riqueza, pero no la genera para todos, sino sólo para una minoría que se apropia de sus productos y de los beneficios. A su vez, las leyes económicas no sólo no son naturales (¿acaso la naturaleza se rige por el mercado, el dinero o la bolsa?) sino que están históricamente determinadas en cada formación social. El trabajo debe entenderse en su doble dimensión: como relación del hombre con la naturaleza (sólo en este sentido es «natural») y como relación social. En la relación social se modifican las formas o modos concretos de la producción. En el estudio del modo de producción capitalista, Marx analiza las mercancías como producto característico suyo. Toda mercancía tiene un valor de uso (capacidad de satisfacer alguna necesidad humana) y un valor de cambio, según el cual unas pueden intercambiarse por otras. Según su valor de uso las mercancías son incomparables entre sí, ya que son cualitativamente distintas.
Aquello que permite su intercambio es el hecho de que en cada una de ellas hay un tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, y el dinero es el término de comparación entre ellas. En la sociedad capitalista, en la que el trabajo es entendido como una relación entre cosas, la fuerza de trabajo (energía física y psíquica gastada en la producción) se convierte en una mercancía más, que se compra y vende en el mercado de trabajo.
Pero esta mercancía tiene una característica especial. Como toda mercancía tiene un valor de uso, por lo que es comprada por el capitalista que paga -a través del salario- el valor de su reproducción. El proletario, en su jornada de trabajo, gasta una determinada cantidad de energía que es comprada por el salario. Pero en su trabajo incorpora su energía en las mercancías que produce, de forma que el intercambio es desigual. El obrero recibe sólo el hipotético valor de la energía que ha consumido en el proceso del

trabajo, pero en éste ha incorporado su fuerza de trabajo a una mercancía que es apropiada por el capitalista. De forma que del número total de horas trabajadas, el obrero recibe en realidad sólo una parte en forma de salario, trabajando el resto directamente para el capitalista. Esta diferencia es lo que Marx llama la plusvalía, que es el secreto fundamental del sistema capitalista. Es decir, el empresario paga al asalariado, no el valor producido por éste, sino sólo el costo de su fuerza de trabajo. El capital es plusvalía acumulada, trabajo no consumido. Por ello se explica que, de manera subrepticia, los economistas burgueses consideren el capital como fuente de riqueza y consideren «natural» que por el hecho de invertir un capital se deban obtener beneficios. Pero el capital no es sino trabajo humano apropiado. Es el trabajo el que produce valor y el excedente de valor, que sostiene todo el sistema, es el producto del plustrabajo realizado por los obreros.
Dado que en el marxismo son inseparables sus análisis económicos, sociológicos, históricos y filosóficos de su voluntad de emancipación social, algunos autores, por ejemplo Popper, lo critican como una forma de pseudociencia, que no sólo no es verificable, sino que no es axiológicamente neutral. Pero, desde las filas del marxismo se rechaza esta objeción criticando el carácter ideológico de la concepción burguesa del saber, y señalando que ninguna ciencia es realmente neutral.
Es el caso de la interpretación dada por Reich, por los miembros de la Escuela de Francfort y, con matices diferentes, por Lukács. Autores que, en muchos casos se opusieron también a la esclerotización del marxismo convertido en una escolástica dogmática en los llamados países del «socialismo real».
La crisis de estos regímenes manifestada desde finales de 1989, y que ha supuesto la desmembración de la URSS y el paso a la economía de mercado de los anteriormente llamados países socialistas, ha sido interpretada como una definitiva crisis del marxismo. No obstante, es preciso distinguir entre el pensamiento de Marx y las realizaciones políticas que posteriormente se llevaron a cabo bajo el nombre de «marxismo». A este respecto vale la pena señalar que Marx mismo dijo en una ocasión: «yo no soy marxista», indicando con ello que su pensamiento no debía entenderse como un sistema absoluto ni como un dogma, sino, bien al contrario, una contribución crítica a la filosofía, la economía, la política y la teoría de la historia, desde la perspectiva de las clases oprimidas. Por ello, son también muchos los autores que consideran que es preciso considerar el pensamiento y la obra de Marx independientemente del uso que, posteriormente, se le ha dado bajo numerosos «ismos» (marxismos).
2.2.6 TEORIA CRÍTICA
Expresión introducida por Max Horkheimer hacia 1937 (en una serie de escritos, recogidos luego en Teoría crítica, 2 vols., 1968) que aplica a lo que, tras las aportaciones sucesivas de Th. Adorno, H. Marcuse y J. Habermas, principalmente, será conocido como el núcleo filosófico de la escuela de Francfort, y que se expresa básicamente a través de críticas a autores y corrientes filosóficas. Recurre Horkheimer a la expresión de «teoría

crítica»17 para diferenciar su postura filosófica de la que implica la «teoría tradicional», basada ésta en un modelo de racionalidad meramente lógica que confía a la razón la principal tarea de concordar fines y medios, racionalidad que, a la larga, se ha mostrado destructora de sí misma y que merece el apelativo de «razón instrumental». Frente a ella, la teoría crítica plantea la racionalidad como una crítica a todas las formas de ideología y dominio que aparecen en la sociedad actual, históricamente derivadas de un concepto de razón (como instrumento) que, persiguiendo el dominio de la naturaleza, ha terminado por dominar al mismo hombre.
La raíz irracional de esta razón, endiosada durante la etapa de la Ilustración, se ha mostrado de forma ostentosa a través de los diversos fascismos y nazismos del presente. Es una teoría del conocimiento y, a la vez, una teoría de la sociedad, que se basa en una crítica marxista, no dogmática; recurre al método dialéctico de Hegel, entendido no idealísticamente, y atribuye a la razón una esencial dimensión práctica (praxis), por la que no sólo se transforma la sociedad sino que también se constituye el hombre. En el trasfondo de la teoría hay, además, profundas influencias de la filosofía clásica alemana: Kant, Schopenhauer, Dilthey, Nietzsche, Weber y Husserl. Se acusa a los diversos miembros de la escuela de Francfort de haber hecho, simplemente, reflexiones críticas acerca de la sociedad y de no haber desarrollado una concepción sistemática de la teoría crítica; de esta acusación se salva, no obstante, J. Habermas a quien se atribuye un proyecto de filosofía sistemática.
2.2.7 HERMENEUTICA
En general significa el arte de la interpretación de un texto18, es decir, la posibilidad de referir un signo a su designado para adquirir la comprensión. A veces se ha identificado con la exégesis, o con la reflexión metodológica sobre la interpretación. Actualmente, este término designa una teoría filosófica general de la interpretación.
En el Político de Platón (260d), el adjetivo hermeneutiké se refiere a la técnica de interpretación de los oráculos o los signos divinos ocultos, pero en Aristóteles pierde este sentido de interpretación de lo sagrado. En Peri hermeneias (Sobre la interpretación), Aristóteles analiza la relación entre los signos lingüísticos y los pensamientos, y la relación de los pensamientos con las cosas. Para él, como para la tradición aristotélica posterior, la hermenéutica trata de las proposiciones enunciativas y de los principios de la expresión discursiva. También para Boecio la hermenéutica o interpretación designaba la referencia del signo a su designado, y es una acción que se da en el alma. Pero mientras la relación entre el signo lingüístico y el concepto es una relación arbitraria, la relación que se da entre el concepto y el objeto, es necesaria y universal. Por su parte, los estoicos inauguraron una hermenéutica alegórica para permitir la interpretación de los contenidos racionales escondidos en los mitos. Por la influencia del pensamiento religioso, 17 Tomado de Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright © 1996-98. Empresa Editorial Herder S.A., Barcelona. Autores: Jordi Cortés y Antoni Martinez
18 Ibid

especialmente del judío y cristiano, durante mucho tiempo la hermenéutica se ha asociado a las técnicas y métodos de interpretación de los textos bíblicos. Este será todavía el sentido de este término en la época moderna: como exégesis o interpretación de los textos sagrados que, o bien es exégesis literal (que atiende al análisis lingüístico del texto en cuestión), o bien exégesis simbólica (que atiende a unas supuestas significaciones y realidades más allá de la literalidad del texto). No obstante, ya en los siglos XVI y XVII, además de una hermenéutica teológica, que interpreta los textos sagrados, aparecen distintas hermenéuticas: una hermenéutica profana, orientada a la interpretación de los textos clásicos latinos y griegos, una hermenéutica jurídica, y una hermenéutica histórica.
Con Schleiermacher la hermenéutica empieza a cobrar plena relevancia filosófica, y comienza a aparecer como una teoría general de la interpretación y la comprensión. En sus estudios teológicos y neotestamentarios postula la necesidad de no limitar la interpretación al aspecto filológico externo. Los datos históricos y filológicos son sólo el punto de partida de la comprensión y de la interpretación, a la que no considera en función de su objeto, sino a partir del sujeto que interroga. Con ello se acerca al enfoque trascendental kantiano y opera un giro copernicano en la hermenéutica, que entenderá fundamentalmente como una reconstrucción de la génesis del texto, en la cual el intérprete o sujeto que interroga debe idenficarse con el autor. A su vez, la interpretación no se puede limitar al mero entendimiento de textos, sino que es la comprensión del todo. Esta versión subjetivista y psicologista de la hermenéutica influirá sobre Dilthey y la corriente historicista, que inician la hermenéutica filosófica del siglo XX. Para Dilthey, también los datos textuales, lo histórico y lo biográfico son previos al proceso de acercamiento a una realidad que se quiere comprender, y para comprender es necesario articular los datos en una unidad de sentido. De esta manera, la hermenéutica aparece como el método de las ciencias del espíritu, y es la contrafigura del método de la explicación propio de la ciencias de la naturaleza. Dilthey concibe la interpretación como comprensión que se fundamenta en la conciencia histórica y permite entender mejor un autor, una obra o una época y, a su vez, concibe la comprensión como un proceso que se dirige hacia las objetivaciones de la vida, que se manifiestan como signos de un proceso vital o de vivencias del espíritu. Tales vivencias, en cuanto que son objetivaciones de la vida o espíritu objetivo, son propiamente objetos de ciencia. Pero, aunque en él la hermenéutica adquiera un carácter más objetivo, sigue la orientación psicologista de Schleiermacher, en cuanto que afirma que la Erlebnis (el sentimiento vivido) es, a la vez, el punto de partida y de llegada de toda comprensión, que es propiamente el intento de reconstruir en mi propia Erlebnis la Erlebnis de otro.
Con Heidegger la hermenéutica se relaciona directamente con la ontología de la existencia. La comprensión es entendida como una estructura fundamental del ser humano, es un existencial del Dasein. Ya no se trata de la mera comprensión de un texto en su contexto, sino que en la comprensión ya va involucrada la propia auto-comprensión, que aparece por medio del lenguaje. Así, la hermenéutica no es una forma particular de conocimiento, sino lo que hace posible cualquier forma de conocimiento. Esta identificación entre hermenéutica y ontología se hace patente en cuanto que se aborda la cuestión del sentido del ser a partir de la comprensión del ser del Dasein. El hombre, en

cuanto abierto al ser, es el intérprete privilegiado del ser. De esta manera, la filosofía, entendida como ontología fenomenológica, debe basarse en una hermenéutica del Dasein. Por ello, la comprensión no es un simple proceso cognoscitivo sino que, ante todo, es un modo de ser. En este proceso aparece el círculo hermenéutico, que caracteriza la comprensión como una estructura de anticipación que muestra el carácter de lo «previo» o de la pre-comprensión: toda interpretación que haya de acarrear comprensión tiene que haber comprendido ya lo que trate de interpretar. Pero este círculo no es un círculo vicioso, sino un círculo abierto que muestra aquella identificación entre hermenéutica y ontología.
Gadamer, en su obra fundamental, Verdad y método, desarrolla las líneas abiertas por Heidegger hacia la plena relación entre la hermenéutica y el lenguaje, y estudia el proceso del círculo hermenéutico desde una rehabilitación de las nociones de pre-juicio y de tradición. Pero la comprensión, a diferencia de lo que había sustentado Schleiermacher, no debe pretender que el intérprete ocupe el lugar del autor, sino que debe entenderse como una fusión de horizontes históricos. En la última parte de la obra mencionada, Gadamer opera un pleno giro ontológico al identificar el ser con el lenguaje: «el ser que puede llegar a ser comprendido es el lenguaje».
Para Paul Ricoeur, que junto con Gadamer es uno de los autores más relevantes en la hermenéutica contemporánea, el objetivo que esta disciplina debe perseguir es la de identificar el ser del yo. De un yo que no puede reducirse a ser simplemente el sujeto del conocimiento, sino que está abierto a muchas otras experiencias. Pero la reflexión no proporciona nunca una intuición del yo. De hecho, el cogito es una afirmación vacía, que sólo puede hallarse en sus objetivaciones. Pero éstas deben ser interpretadas, y en el proceso de la interpretación se muestra que el yo que se objetiva está mediatizado por signos y símbolos. La misma identidad del yo es dependiente de la interpretación de dichos signos y símbolos, porque la función simbólica es condición de posibilidad del yo. No obstante, no hay una única hermenéutica posible, sino varias estrategias distintas.
Por ello Ricoeur, que elabora su teoría en diálogo continuo con el estructuralismo, con el personalismo, con la lingüística y con la semiótica, intentará aunar estas distintas estrategias. De entre ellas destaca la iniciada por los que el mismo Ricoeur llama los maestros de la sospecha (Marx, Nietzsche y Freud), que han señalado el carácter escondido y disfrazado con el que se presenta una falsa realidad que ha tergiversado el sentido, y han mostrado que la verdad aparece invertida o disfrazada. Marx mostró el carácter invertido de la ideología. Nietzsche -que es uno de los principales inspiradores de la hermenéutica contemporánea al señalar que no hay hechos, sino interpretaciones-, mostraba la inversión de los valores. Freud, al inaugurar un procedimiento de interpretación de los sueños y, en general, del psiquismo que se reduce a «disfraces» de pulsiones inconscientes reprimidas, ofrece un modelo fundamental para la hermenéutica de Ricoeur. Pero hay otras hermenéuticas posibles, que intentan revelar directamente el sentido, y Ricoeur intentará fundir estas distintas hermenéuticas. En cualquier caso, la hermenéutica muestra, según Ricoeur, que la pérdida de las ilusiones de la conciencia es la condición de toda verdadera reapropiación del sujeto.Por otra parte, desde los

defensores de la teoría crítica, Habermas y K.O. Apel, especialmente, se ha desarrollado una hermenéutica ligada a la crítica de las ideologías.
En concreto, Habermas descubre una relación entre conocimiento e interés, y elabora una crítica a la ingenua y mistificadora metodología positivista. Además, han aparecido teorías hermenéuticas desde otros enfoques, de manera que sigue desarrollándose una hermenéutica teológica, con autores como K. Barth, R. Bultmann, E. Fuchs o G. Ebeling; una hermenéutica de la historia, con W. Pannenberg o una hermenéutica jurídica, con E. Betti. Desde las llamadas filosofías de la posmodernidad, críticas con todo intento de considerar la epistemología como fundamentadora, se ha interpretado la hermenéutica como sustitutoria de dicha epistemología. Así, Richard Rorty afirma que «las hermenéutica es una expresión de esperanza de que el espacio cultural dejado por el abandono de la epistemología no llegue a llenarse», con lo cual, además de reforzar su concepción contraria a los intentos de fundamentación, se aparta también de la tradición hermenéutica de autores como Apel o Habermas.
2.2.8 ETNOMETODOLOGIA
Término empleado para designar el método que se puede utilizar para estudiar «la historia del progreso de los pueblos hacia la civilización». A partir de 1839, con la creación de la Sociedad Etnológica de París, fundada por William Frederic Edwards, y hasta 1930, la etnología se concibió como el «estudio de las razas humanas». Actualmente, se define como el estudio de las etnias y sus culturas. Se nutre de los materiales de la etnografía e intenta establecer las leyes que determinan la conducta, las realizaciones y la evolución de los distintos grupos humanos para llegar a una síntesis global sobre la diversidad de culturas creadas por el hombre, y establecer las causas de las diferencias y semejanzas entre las formas de actuar y pensar de las diversas sociedades humanas, tanto en el pasado como en el presente.
En este sentido, la etnología sería una etnografía comparada que opera en tres dimensiones:
1) una dimensión geográfica, con el fin de sistematizar conocimientos relativos a culturas que están circunscritas en una misma o en distintas realidades ecológicas y geográficas
2) una dimensión histórica, con el fin de reconstruir formas culturales del pasado
3) una dimensión de sistematización, con el fin de establecer las similitudes y diferencias entre las distintas realidades culturales observadas, así como sus interacciones, los fenómenos de aculturación, deculturación, etc.
La etnología se ocupa especialmente de la organización social, estudiando aquellas relaciones humanas regidas por sistemas normativos y de valores de los que surgen determinados esquemas de grupos de parentesco, de estratificación social y de

instituciones económicas y sociales. Se ocupa, también, de la relación que con ellos tienen las creaciones artísticas, las creencias religiosas, el folklore, etc. En este sentido, forma parte de la antropología cultural e, incluso, pueden considerarse estos dos términos como sinónimos. De hecho, muchos autores usan indistintamente los términos «etnografía», «etnología» y «antropología» a fin de no repetir uno solo de estos términos.
Actualmente, en buena parte de Europa, bajo el término general «antropología» se entiende, fundamentalmente, la mera antropología física, reservándose el término etnología para el estudio de los aspectos culturales y sociales, aunque paulatinamente este término va siendo sustituido por el de antropología cultural. No obstante, en los países de tradición anglosajona, la etnología se concibe más bien como el estudio de las culturas no escritas (ágrafas), reservándose el término de antropología cultural para designar un campo de estudio más amplio, que abarca no solamente las sociedades ágrafas, sino todas las sociedades y culturas.
El hecho de que la etnología surgiese inicialmente como el estudio de «la historia del progreso de los pueblos hacia la civilización» (Chavannes), que a la vez se concibiera como el «estudio de las razas humanas», y que su campo de estudio haya sido especialmente el de las culturas de los pueblos llamados primitivos, salvajes, arcaicos, ágrafos o bárbaros, ya indica un fuerte prejuicio etnocéntrico y revela que buena parte de la orientación ideológica inicial de la etnología provenía del colonialismo.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, Theodor W. y otros: La disputa del positivismo en la sociología alemana, Ed. Grijalbo
AJDUKIEWICZ, Kazimiers, Introducción a la filosofía. Epistemología y metafísica, Ed. Cátedra
AYER, Alfred J. (Comp.), El Positivismo Lógico, Ed. F.C.E.
BACHELARD, Gaston, Epistemología, Ed. Anagrama
BALANDIER, Georges, El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales, Ed. Gedisa
BLACKBURN, Robin (Ed.), Ideología y Ciencias Sociales, Ed. Grijalbo
BONOMI, Andrea, GLÜCKSMANN, André, LEFEBVRE, Henri, MOULOUD, Noël, PACI, Enzo y SERRES, Michel, Estructuralismo y filosofía, Ed. Nueva Visión

BOUDON, Raymond y otros, Corrientes de la investigación en Ciencias Sociales, 1-4, Ed. Tecnos/UNESCO
CERRONI, Umberto, Introducción a la ciencia de la sociedad, Ed. Crítica
COMTE, Augusto, Discurso sobre el espíritu positivo, Alianza Ed.
CORDON, Faustino, La función de la ciencia en la sociedad, Ed. Anthropos
CHALMERS, Alan F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos, Ed. Siglo XXI
DEUTSCH, David, La estructura de la realidad, Ed. Anagrama
DILTHEY, Wilhelm, Introducción a las ciencias del espíritu, Ed. F.C.E.
FEYERABEND, Paul K., Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, Ed. Tecnos
FINKIELKRAUT, Alain, La derrota del pensamiento, Ed. Anagrama
FREUND, Julien, Las teorías de las ciencias humanas, Ed. Península
FREYER, Hans, La Sociología. Ciencia de la realidad
GEYMONAT, Ludovico, Historia del pensamiento filosófico y científico, 1-3, Ed. Ariel
GEYMONAT, Ludovico, Límites actuales de la filosofía de la ciencia, Ed. Gedisa
GOLDMANN, Lucien, Las ciencias humanas y la filosofía, Ed. Nueva Visión
HABERMAS, Jürgen, Lo lógica de las ciencias sociales, Ed. Tecnos
HABERMAS, Jürgen, Conocimiento e interés, Ed. Taurus
HABERMAS, Jürgen, La reconstrucción del materialismo histórico, Ed. Taurus
HACKING, Ian, La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos, Ed. Gedisa
HAYLES, N. Katherine, La revolución del caos. El orden dentro del desorden en las ciencias contemporáneas, Ed. Gedisa
HEMPEL, Carl G., Filosofía de la Ciencia Natural, Alianza Ed.
HORKHEIMER, Max, Teoría Crítica, Ed. Amorrortu

HUSSERL, Edmund, Crisis de las ciencias europeas, Ed. Crítica
IBAÑEZ, Jesús, Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, Ed. Siglo XXI
KOLAKOWSKI, Leszek, La filosofía positivista. Ciencia y Filosofía, Ed. Cátedra
KUHN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, Ed. F.C.E.
LACAN, Jacques, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Barral Ed.
LAKATOS, Imre y MUSGRAVE, A. (Eds.), La crítica y el desarrollo del conocimiento, Ed. Grijalbo
LAMO DE ESPINOSA, Emilio, GONZALEZ GARCIA, José Mª y TORRES ALBERO, Cristobal, La sociología del conocimiento y de la ciencia, Alianza Ed.
LOCKE, John, Ensayo sobre el entendimiento humano, 1 y 2, Ed. Nacional
MATURANA, Humberto y VARELA, Francisco, El árbol de conocimiento: bases biológicas del conocimiento humano, Ed. Debate
MAUSS, Marcel, Sociedad y ciencias sociales, Barral Ed
MEDINA, Esteban, Conocimiento y sociología de la ciencia, Ed. Siglo XXI/CIS
MERTON, Robert K., La sociología de la ciencia, 1 y 2, Alianza Ed
PARDINAS, Felipe, Metodología y Técnica de Investigación en Ciencias Sociales, Ed. Siglo XXI, México, 1972.
PERLINI, T. (1976) La Escuela de Frankfurt, Monte Avila, Caracas.
PIAGET, J., Mackenzie, W. J. Q. (1975), Tendencias de la investigación en las Ciencias Sociales, Alianza, Madrid.
PLATON, Teeteto o sobre la ciencia (Ed. M. BALASH), Ed. Anthropos
POPPER, Karl R., La sociedad abierta y sus enemigos, Ed. Paidós POPPER, Karl R., La lógica de la investigación científica, Ed. Tecnos POPPER, Karl R., La miseria del historicismo, Alianza Ed.

PRICE, D. J. S. (1973), Hacia una ciencia de la Ciencia, Barcelona, Ariel.
PRIGOGINE, Ilya, El nacimiento del tiempo, Ed. Tusquets
RADNITZKY, Gerard, Corrientes actuales de la Filosofía de la Ciencia, Ed. Grijalbo
RADNIZKY, G., ANDERSON, G. (1984), Estructura y desarrollo de la ciencia, Madrid, Alianza Universidad. Textos
RAMONEDA, Josep, El sentido íntimo: Crítica del sentido común, Muchnik Ed.
REGUERA, Isidoro, La miseria de la razón. El primer Wittgenstein, Ed. Tecnos RELLA, Franco, El silencio y las palabras. El pensamiento en tiempo de crisis, Ed. Paidós REYES, Román, Filosofía de las Ciencias Sociales, Ed. Libertarias
REYES, Román (Dir.): Terminología científico-social. Aproximación crítica, Ed. Anthropos
RICHARDS, S. (1987), Filosofía y sociología de la ciencia, México, Siglo XXI
RICKERT, H. (1945), Ciencia cultural y Ciencia Natural, Espasa Calpe, Madrid.
RIVADULLA, A. (1982), Verosimilitud y progreso científico, Teorema, XII/4.
RODRIGUEZ GARCIA, José L., Verdad y escritura. Hölderlin, Poe, Artaud, Bataille, Benjamin, Blanchot, Ed. Anthropos
ROSELLECK, Reinhard y GADAMER, Hans-Georg, Historia y Hermenéutica, Ed. Paidós
ROSENBERG, A. (1988), Philosophy of Social Sciences, Clarendon Press, Oxford.
RUDNER, R. (1973) La Filosofía de la Ciencia Social, Alianza, Madrid.
RYAN, Alan, Metodología de las Ciencias Sociales, Ed. Euroamérica
SABINO, Carlos A., Los Caminos de la Ciencia, una Introducción al Método Científico, Ed. Panapo, Caracas, 1985.
SABINO, Carlos A., Cómo Hacer una Tesis, Guía para Elaborar y Redactar Trabajos Científicos, Ed. Panapo, Caracas, 1987.
SARTORI, G. (1984) La política: lógica y método en las ciencias sociales, FCE, México.

SARTRE, Jean-Paul, Crítica de la Razón Dialéctica, I y II, Ed. Losada
SCHELER, Max, Sociología del saber, Ed. Siglo Viente
SCHUSTER, Felix G., Explicación y predicción, Bs. As., CLACSO, 1982.
SCHUTZ, S. (1976) Estudios sobre teoría social, Amorrortu, Buenos Aires.
SELLTIZ, Johada, Deutsch y Cook, Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales, Ed. Rialp, Madrid, 1971.
SKINNER, B. F. (1953) Ciencia y conducta humana, Fontanella, Barcelona.
STRASSER, Carlos, La razón científica en Política y Sociología, Ed. Amorrortu SUPPE, F. (1979), La estructura de las teorías científicas, Madrid, Editora Nacional
SUBIRATS, E. (1985) La Ilustración insuficiente, Taurus, Madrid.
TAYLOR, S. J. y R. Bogdan, Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1990.
TEDESCO, J.C. Educación y sociedad del conocimiento y de la información. Revista Colombiana de Educación. Nro. 36-37, 1998.
THOM, René, Parábolas y catástrofes, Ed. Tusquets
TRIAS, Eugenio, Metodología del pensamiento mágico, Ed. Edhasa TRONCONE, Pablo, El Seminario, Ed. El Cid, Buenos Aires, 1978
URSON, J. O., Enciclopedia concisa de la filosofía y filósofos, Ed. Cátedra
VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna, Ed. Gedisa. Barcelona. España VATTIMO, Gianni, La sociedad transparente, Ed. Paidós VATTIMO, Gianni, Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger, Ed. Península
VATTIMO, Gianni, El sujeto y la máscara, Ed. Península VATTIMO, G. y ROVATTI, P.A. (Eds.), El pensamiento débil, Ed. Cátedra

VATTIMO, G. (1992) La secularización de la filosofía. Hermenéutica y postmodernidad, Gedisa, Barcelona. España
VERICAT, J. (1976), Ciencia, Historia y Sociedad, Istmo, Madrid.
VERÓN, Eliseo: La semiosis social, Bs. As., Gedisa, 1987.
VILLORO, Luis. Creer, saber, conocer, Siglo XXI, México, 1986.
VYGOTSKI, Liev S., Pensamiento y lenguaje, Ed. Barral
WALDENFELS, Bernhard, De Husserl a Derrida, Ed. Paidós
WALLANCE, W. L. (1980), La lógica de la ciencia en la sociología, Madrid, Alianza.
WARTOFSKY, Marx W., Introducción a la Filosofía de la Ciencia, 1 y 2, Alianza Ed.
WEBER, Max, Ensayos sobre metodología sociológica, Ed. Amorrortu
WHITNEY, Frederick, Elementos de la Investigación, Ed. Omega, Barcelona, 1970.
WHITAKER, Reg, El fin de la privacidad, Ed. Paidós
WHITEHEAD, Alfred N., La ciencia y el mundo moderno, Ed. Tecnos WINCH, Peter, Ciencia Social y Filosofía, Ed. Amorrortu, Buenos Aires
WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, Alianza Ed.
WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones filosóficas, Ed. UNAM
WRIGHT, Georg H. von, Explicación y comprensión, Alianza Ed.
WRIGHT MILLS, C., La Imaginación Sociológica, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1967. WOLFF, Kurt, Contribución a una sociología del conocimiento, Ed. Amorrortu WOODCOCK, Alexander y DAVIS, Monte, Teoría de las catástrofes, Ed. Cátedra
WRIGHT VON, G. H. (1979) Explicación y comprensión, Alianza, Madrid.
WUKMIR, J. (1973) Ciencia, ¿ídolo o peligro?, Ed. de Promoción Cultural-Unesco, Barcelona.
ZAMBRANO, María, Notas de un método, Ed. Mondadori

ZETTEMBER, H. (1971) Teoría y verificación en sociología, Nueva Visión, Buenos Aires.
ZIMAN, John, (1986) Introducción al estudio de las ciencias. Los aspectos filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología, Ed. Ariel
ZIMMERMAN, D. H., Pollner, M. (1970) El mundo cotidiano como fenómeno, FCE, México.
ZUBIZARRETA, Armando, La Aventura del Trabajo Intelectual, Fondo Educativo Latinoamericano, Colombia, 1969.
ZWEIG, Stefan, La lucha contra el demonio: Hölderlin, Kleist, Nietsche, Ed. El Alcantarillo
biblioteca.udea.edu.co/~hlopera/ epistemologia/bibliografia.html
www.monografias.com/trabajos17/ epistemologia/epistemologia.shtml
biblioteca.udea.edu.co/~hlopera/epistemologia/noticias.html
groups.msn.com/1407tubnl0p/reglasaulas.msnw
www.virtual.unal.edu.co/cursos/ humanas/42305/docs/bibliograf.htm
www.psicologia.unt.edu.ar/ programas04/epistemologia2004.doc
www.faudi.unc.edu.ar/mgdh/ epistemologia_rodriguez/epistemologia.
www.ua.es/dfelg/programas/ programa_epistemologia_1999.pdf
kino.iteso.mx/~gerardpv/doctorado/epistemologia.html
www.cema.edu.ar/postgrado/download/ mae_phd/2005/epistemologia_2005.pdfit.wikipedia.org/wiki/Epistemología
www.db.dk/jni/lifeboat/ Spanish/conceptos/Epistemologias.htm
www.ipnosicostruttivista.it/ memoriali/approfonditi/epistembateson.htm
math.unipa.it/~grim/epistgenetica.pdf
www.humnet.unipi.it/filosofia/ epistemologia/mazzola/biblio.htm
www.ime.usp.br/~brolezzi/ mat5766epistemologiadamatematica.htm