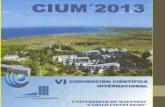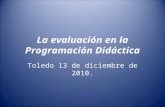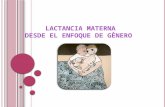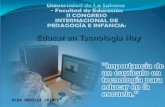Democratizar la arquitectura. Ponencia
description
Transcript of Democratizar la arquitectura. Ponencia
V CONGRESO INTERNACIONAL y X CONGRESO NACIONAL DE EXPRESIN GRFICA EN INGENIERA, ARQUITECTURA Y REAS AFINES
IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE TEORA DEL HABITARSAN JUAN, ARGENTINA
17, 18,19 Y 20 de Junio de 2015Palero, Juan Santiago -
Instituto de Investigacin de la Vivienda y el Hbitat Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseo UNCrdobaDireccin: Mariano Moreno 358 6C Tel: 0351 15 6793005 E-mail [email protected] Argentina.
LA DEMOCRATIZACIN DE LA ARQUITECTURADimensiones: El sentido poltico de confrontacin con modelos homogeneizantes.Tipo de produccin: (1) Investigaciones terico-prcticas.RESUMEN El siguiente trabajo pretende estudiar, dentro de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX, aquellas experiencias que plantean descentralizar los procesos de toma de decisiones sobre las transformaciones fsicas del ambiente. Las experiencias a analizar, si bien buscan resolver los puntos crticos del propio ejercicio profesional, avanzan en un planteo alternativo de construccin social.
Mientras existe una amplia bibliografa que estudia la relacin entre la forma urbanstico-arquitectnica y los poderes vigentes, este trabajo busca indagar en un mbito poco profundizado: la manera en que se deciden dichas formas. Sin desmerecer los aspectos simblicos de la morfologa, el proceso de toma de decisiones sobre las transformaciones fsica puede considerarse, en s mismo, un instrumento para reproducir o cuestionar el orden establecido.
Esta investigacin plantea estudiar de qu manera y hasta qu punto, la descentralizacin de las decisiones sobre las transformaciones ambientales permite alejarse de una visin fuertemente jerarquizada de la sociedad para contribuir a un abordaje democrtico del ambiente. En ese sentido, se busca aportar al actual debate sobre el medio ambiente, el carcter plural, dinmico y -sobre todo- popular aportado por una concepcin consustancial y profunda de la democracia.1. INTRODUCCIN
El siguiente trabajo se desarrolla como trabajo de tesis a presentarse en el doctorado de Arquitectura de la Universidad Nacional de Crdoba. Este proyecto de investigacin se financia mediante el sistema de becas doctorales del CONICET a partir de abril del 2013, radicndose en el Instituto de investigacin de la vivienda y el hbitat (INVIHAB) de la Universidad Nacional de Crdoba.
El proyecto de tesis est dirigida por la arquitecta Dk. Ana Fal, reconocida investigadora en temas relacionados con la bsqueda de una ciudad igualitaria e inclusiva, quien aporta la posibilidad de contactarse con diferentes metodologas de investigacin en urbanismo. Sin embargo, este trabajo se apoya tambin en la investigacin de carcter histrico-documental, teniendo en cuenta que parte de las inquietudes que motivan la investigacin surgen a partir de la experiencia en docencia como parte de la ctedra de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo del siglo veinte.
El estudio de la Historia de la Arquitectura del siglo veinte tiende a considerar arquitectura solamente a aquellas intervenciones en el ambiente construido que centralizan las decisiones en la figura del arquitecto. A partir de ello, las intervenciones en el ambiente que se deciden de manera colectiva quedan invisibilizadas, reforzando un modelo nico de intervencin.
Bajo los primeros lineamientos del trabajo comenzaron a estudiarse las consecuencias sobre el habitar surgidas a partir de este modelo hegemnico de intervenir en el ambiente. En ese sentido, la exclusin de los pobladores y los constructores, de las decisiones proyectuales se plantea como una franca contradiccin ante las aspiraciones actuales hacia una sociedad ms democrtica. Es por eso que, a partir de los casos estudiados se comienzan a indagar en diferentes teoras y experiencias que vinculan el tema de la Democracia con las transformaciones del ambiente construido.
As, se seleccionan una serie de intervenciones en el ambiente que se caracterizan por incorporar a pobladores y constructores en el proceso de toma de decisiones. Basndose en la metodologa de la teora fundamentada, comienzan a estudiarse regularidades dentro de los casos estudiados. Identificando una serie de dimensiones preponderante que plantean diferentes lneas a indagar de manera cualitativa.
En ocasin del Congreso Iberoamericano de Teora del Habitar se propone exponer los principales avances de este trabajo. Se adjuntan a continuacin los puntos principales del itinerario cognitivo propuesto: tema, pregunta de investigacin, objetivos, metodologa, un resumen del marco terico, el modelo de anlisis y por ltimo, las hiptesis.2. Pregunta de investigacin:
Cmo contribuye el fenmeno de la participacin en la democratizacin de la arquitectura?
Entendiendo la participacin como la incorporacin de constructores y pobladores al proceso de toma de decisiones sobre las transformaciones del ambiente construido. Y considerando la democratizacin como un ejercicio colectivo y consciente que busca transformar un proceso determinado tomando como referencia una visin profunda y dinmica de la democracia.
3. Objetivos:
Objetivo1: Relacionar las teoras actuales acerca de la democracia consustancial con las teoras sobre la participacin en arquitectura de 1975 a hoy.
Objetivo 2: Visibilizar las principales intervenciones en el ambiente construido que involucraron a pobladores y constructores en las decisiones durante el periodo comprendido entre 1975 y 2015.
Objetivo 3: Corroborar en qu medida y bajo qu condiciones la participacin de los constructores y los pobladores en los procesos de toma de decisiones de la arquitectura contribuye a un sentimiento colectivo de corresponsabilidad ambiental.
Objetivo 4: Corroborar en qu medida y bajo qu condiciones la participacin de los constructores y los pobladores en los procesos de toma de decisiones de la arquitectura permite cuestionar y superar los dispositivos arquitectnicos dominantes.
4. Metodologa:
Teora Fundamentada y anlisis grfico-conceptual
La metodologa est influenciada por la propuesta de Glaser y Strauss, en cuanto comienza con el estudio y la comparacin constante de los casos. A partir de la comparacin, se van encontrando patrones de regularidad que conforman etiquetas o variables. Mediante ese ejercicio, comienzan a destacarse aquellas etiquetas o variables que condicionan al resto. Actualmente la investigacin atraviesa ese proceso de codificacin axial, en el cual la participacin aparece condicionando otros procesos del fenmeno. Sin embargo, una caracterstica de la teora fundamentada es que exige continuar profundizando el estudio terico durante toda la investigacin. Por lo cual la comparacin de casos se va nutriendo con la lectura de las principales teoras sobre la democracia a nivel social y la participacin dentro del mbito ms especfico de la arquitectura. De tal manera, pueden surgir nuevas variables o etiquetas a corroborar en futuras comparaciones.
A su vez, se propone continuar enriqueciendo la mirada (formulando nuevas dimensiones de anlisis incluso) mediante el estudio de ejemplos bibliogrficos del 75 a hoy y con el aporte de la teora tanto de la arquitectura como de la participacin.
5. Marco terico:
Qu entendemos por democracia?
Para comenzar a definir este trmino, ampliamente desarrollado desde las Ciencias Sociales, resulta conveniente comenzar a diferenciarlo de aquellos abordajes que slo lo tienen en cuenta desde sus aspectos formales.
Algunos autores que marcaron el pensamiento del siglo XX, consideraban a la democracia desde sus aspectos puramente metodolgicos. Si bien sus aportes constituan un verdadero avance con respecto a las posturas aristocrticas de principios del siglo pasado, parecen rudimentarios frente a la complejidad y el dinamismo de la sociedad de principios del siglo XXI. Bajo esta concepcin formalista, las interacciones entre estado y pobladores se reducen al proceso eleccionario. Poniendo un especial inters en la representacin como vnculo contractual entre un individuo votante -pasivo y descontextualizado- y un representante cuyo poder debe ser previamente pautado. De esta manera, los representados son considerados como entes autnomos, descontextualizados, desprovistos del peso histrico que adquieren como integrantes de una comunidad.
Frente a este enfoque formalista de la democracia, se propone enriquecer su significado esquemtico para construir un concepto de la democracia con utilidad histrica en el contexto actual. Una visin de la democracia lo suficientemente profunda, amplia y dinmica, como para pretender encausar la multiplicidad de bsquedas sociales que se entrelazan en el siglo XXI.
Como alternativa a la concepcin formalista de la democracia, se consolida un concepto que Atilio Born considera como democracia consustancial dado que supera los aspectos meramente aparenciales, indagando en cuestiones de contenido (Born, 2003).
Democracia formalista Democracia consustancial
Metodolgica o procedimental. Establece una serie de requisitos que debe cumplir un estado para ser considerado como democrtico.Supera la formalidad del acto eleccionario para proponer, en todo mbito donde se decidan las condiciones de vida de un grupo o poblacin, un ejercicio colectivo del poder basado en, y orientado hacia, la igualdad.
Ante la imposibilidad de alcanzar el planteo ideal de la democracia clsica, conforma una serie de estndares para una democracia posible. Los gobiernos deben respetar dichas pautas preestablecidas y fijas. No rehye de una concepcin utpica de la democracia, por el contrario, la toma como referente para iniciar procesos de democratizacin. Es, necesariamente, dinmica, conflictiva y plural.
Centrada en el acto eleccionario. Reglamenta la competencia mediante la cual, los representantes acceden a cargos pblicos.Se plantea en todos los mbitos de la vida en sociedad. No es un mecanismo de eleccin de representantes, es una forma de sociabilidad.
Contempla al demos como la sumatoria de votantes atomizados, neutros y descontextualizados. Considera al demos como sujeto histrico. El pueblo, ocupa un lugar central tanto en los procesos de toma de decisiones como en los beneficios resultantes. Ajustando medios y fines segn una bsqueda histrica de protagonismo colectivo.
Arquitectura y democracia
No existe una arquitectura, de por s, democrtica. De hecho, es difcil utilizar la democracia como adjetivo sin caer en un vaciamiento del trmino, sin convertirlo en un rtulo. Adems, el adjetivo democrtico no suele aplicarse frecuentemente a formas, espacios (en el sentido arquitectnico), ni siquiera al hbitat.
La arquitectura como proceso
La palabra democracia no refiere a situaciones u objetos estticos, se asocia mejor a procesos. Convenientemente, a partir de la modernidad, la teora de la arquitectura comenz a abandonar la visin del entorno fsico como si constituyera un objeto esttico para subrayar, en cambio, su cualidad dinmica, en constante transformacin. En efecto, el vnculo entre la democracia y la disciplina arquitectnico-urbanstica debe buscarse a partir de los procesos implicados.
Dentro de la teora de la arquitectura y el urbanismo, existen valiosos estudios acerca de las connotaciones simblicas de la forma (partiendo de Kevin Lynch o Claudio Caveri hasta los ms actuales estudios de semitica). Sin embargo, para vincular la democracia con el ambiente construido se propone cambiar el sentido estrictamente apegado a lo morfolgico, para incorporar una perspectiva de anlisis que integre, adems, las prcticas y los procesos que se conjugan en la arquitectura.
La arquitectura como conjunto de decisiones
El ser humano con el slo hecho de buscar refugio, modifica el entorno que lo rodea: habita. Segn Heidegger, habitar es la forma de ser del Hombre en el mundo (Heidegger, 1994). Cada accin del Hombre que modifica el entorno implica una toma de decisiones. Crear espacios propicios para la vida de las personas obliga a decidir el cmo. Dnde Construir? Qu materiales y tcnicas utilizar? Qu medidas debe tener cada espacio? Cmo ser su aspecto?
Todas estas preguntas implican decisiones que el ser humano ha resuelto desde pocas inmemorables. Incluso cuando estas decisiones buscan dar solucin habitacional a un solo individuo, la intervencin en el entorno afecta al conjunto de la humanidad y por ms mnima que sea tiene repercusin planetaria. En efecto, cada modificacin del ambiente influye en el conjunto social tanto porque el ser humano con sus actos genera cultura, como tambin porque afecta al ecosistema general, reorganizando recursos fsicos mediante procesos que demandan energa.
El estudio de la Historia de la Arquitectura da cuenta, en general, de las intervenciones en las que los procesos de toma de decisiones sobre el ambiente estn centralizados. As como en la poca medieval, la Historia se refera, mayoritariamente, al estudio de las dinastas monrquicas, y dejaba de lado la complejidad de los procesos humanos subyacentes, en la actualidad, la Historia de la Arquitectura invisibiliza aquellas intervenciones en que las decisiones se toman de manera colectiva.
Abordar la obra de arquitectos como Alberti, Le Corbusier, o Renzo Piano -por nombrar slo algunos- remite a una forma en particular de hacer arquitectura en donde la figura del arquitecto concentra las decisiones acerca de la reorganizacin de los recursos fsicos.
Sin embargo, en la Arquitectura de todos los tiempos, existen mltiples ejemplos de intervenciones basadas en la participacin colectiva, donde se propone una relacin ms armnica entre el entorno y los grupos humanos intervinientes. De este modo, se contrarresta cierto carcter impositivo que una idea (o proyecto) individual adquiere al pasar al plano colectivo que supone el medio ambiente.
La Arquitectura difundida en las academias
La Arquitectura que centraliza las decisiones en la figura del Arquitecto tiene un amplio desarrollo terico, constituyendo un cuerpo de conocimientos hegemnico en la enseanza acadmica. Bajo esta concepcin de la Arquitectura, las transformaciones del ambiente construido surgen como producto de una serie de pasos (pocas veces se las considera como decisiones) que realiza una persona determinada (el arquitecto) en su carcter de intrprete espacial de las necesidades del comitente.
Segn esta visin, la arquitectura surge del virtuosismo de un genio creativo, atravesando una serie de pasos desde un estado etreo, prcticamente de ensoacin, para llegar a un resultado cada vez ms condicionado por la realidad. Proceso en el cual el diseo va perdiendo valor potico. Surge en el campo irrestricto de las ideas, cobra lirismo en el campo artstico de la grfica arquitectnica, para aterrizar de manera forzosa en una realidad conflictiva dominada por seres extraos llamados usuarios, cargados de prejuicios, obligaciones, e intereses mundanos.
Sin duda, el mejor refugio para el ego del arquitecto est circunscripto a la instancia proyectual. Un lugar donde todo el que recibe esa formacin acadmica se siente a gusto, a resguardo de los vaivenes del mundo real. En la actualidad, valido de los medios de representacin adecuados, un arquitecto puede alcanzar una pre-visualizacin acabada y precisa del proyecto a construir. En cierta medida, puede cumplir el objetivo para el cual fue educado.
En el libro El Artesano, Richard Sennett advierte que las nuevas tecnologas de diseo asistido por computadora (CAD) producen una sobre-determinacin de la forma. Por un lado, cuando el arquitecto preestablece todas las caractersticas (constructivas, funcionales, estticas) de una obra en un legajo grfico previo a su construccin, sacrifica la riqueza de lo dual y lo indeterminado (Sennett, 2008/2009).
Todas las cualidades del edificio quedan congeladas en un modelo rgido, poco permeable a las contingencias del trabajo a pie de obra. As, se limita la posibilidad de enriquecer la arquitectura en el trabajo cuerpo a cuerpo con las condiciones materiales (Agacinski, 1992/2008).
Con lo cual, el proyecto sirve para extraer el proceso de toma de decisiones del mbito pblico y congelarlo en un legajo grfico que concentra la mayor cantidad de indicaciones para generar un traspaso lineal desde el mbito individual de la idea al mbito colectivo del ambiente. En ese sentido, puede corroborarse la afirmacin de Roberto Fernndez cuando plantea que El proyecto se de-socializa, se de-contextualiza y des-urbaniza (Fernndez, 2011).
Afirmando que el proyecto es el ncleo de la teora hegemnica en Arquitectura, y teniendo en cuenta que el proyecto entraa la de-socializacin y el congelamiento de las decisiones. Entonces, estamos en condiciones de sealar cierta contradiccin entre la Arquitectura difundida desde las academias y la Democracia.
Debe considerarse la Arquitectura como una forma de autoritarismo? A decir verdad, la democracia no tiene un opuesto categrico. En prrafos anteriores habamos mencionado que no es un rtulo esttico, por lo cual no tiene sentido buscarle una denominacin equivalente pero opuesta. La democracia puede, en cambio, servir como concepto orientador de cualquier tipo de procesos. En ese caso, en lugar de oponer una arquitectura democrtica versus una Arquitectura autoritaria, correspondera proponer la democratizacin de la arquitectura en general.
Con respecto a las posturas antagnicas dentro de las disciplinas proyectuales, Jeremy Till critica a los arquitectos enrolados dentro del Diseo Participativo cuando se erigen en alternativa a lo existente. Esta dialctica oposicional comienza trazando una lnea que termina forjando la absoluta marginalidad. Bajo esa concepcin mesinica, la Arquitectura Participativa se entiende como un feudo separado de la lgica anti-democrtica que caracteriza la arquitectura del resto de los mortales. Con lo cual, la arquitectura participativa se condena a constituirse en una sub-cultura, a las sombras de la verdadera disputa de fuerzas en el panorama poltico-cultural (Till, 2011).
Este trabajo busca superar esa lgica de antagonismos. Cuando se plantea la arquitectura como proceso, y habiendo afirmado que todo proceso puede democratizarse, se abre un camino hacia la democratizacin de la Arquitectura en general. La participacin vendra a constituir un subproceso ms dentro todo el repertorio de acciones que contribuyen a orientar la toma de decisiones hacia la democracia.
La Historia como fuente de aportes
Antes del Renacimiento, la arquitectura se construa de manera colectiva. Si bien exista una jerarqua frrea dentro de los constructores, no haba un proyecto mtrico previo al cual deban adaptarse los edificios. Del mismo modo, tampoco exista una persona encargada de preconcebir la obra y plasmarla en un legajo grfico. A partir de esquemas generales y un plano de disposicin trazado sobre el terreno, los diferentes gremios coordinaban su accin fundidos en el trabajo concreto con la materia. Segn Gilles Deleuze, la aparicin del plano mtrico durante el Renacimiento signific una verdadera descalificacin del trabajo. Mientras los constructores medievales aportaban su creatividad a la hora de levantar el edificio, a partir del Renacimiento la tarea del constructor se limit a reproducir lo que indicaban los planos (Deleuze, 1980/2004). La formacin del arquitecto tambin cambi de una educacin al pie de la obra, en contacto con la materialidad, a una formacin de gabinete. Una educacin terica y, principalmente, grfica. Donde cobr fundamental importancia la interpretacin esttica de los mecenas que financiaban cada obra.
Sin embargo existen mltiples ejemplos en los cuales las transformaciones del ambiente construido fueron llevadas a cabo sin que las decisiones fueran tomadas de antemano por un arquitecto. Algunas incluyeron un proyecto acabado previo a la construccin, pero decidido colectivamente, y otras se gestaron en un intercambio ms fluido con las condiciones materiales.
Lo paradjico es que, dentro de estas intervenciones que escapan a la lgica acadmica, algunas son destacadas, a posteriori, como ejemplos de buena arquitectura, incluso en mbitos acadmicos.
Cuando hablamos del conjunto de viviendas de Quinta Monroy en Iquique Chile (2003-5), realizado por el estudio ELEMENTAL, las viviendas de Villaggio Matteotti (1970-75) de Giancarlo De Carlo o el Byker Wall de Ralph Erskine(1968-1981) hablamos de arquitectura con amplio reconocimiento a nivel acadmico. Estas arquitecturas tienen como uno de sus puntos centrales el tema de la participacin, requisito esencial de los procesos democrticos. Por qu no aprender de ellas?
Qu entendemos por participacin?
Para definir participacin, Fabio Mrquez introduce en su libro Planificacin, diseo y gestin participativa una cita del paisajista Lawrence Halprin: Cuando hablo de participacin me refiero a [] una forma de democracia del paisaje en accin. [] Si se utiliza adecuadamente, confiere a las personas el derecho a participar en decisiones que afectan sus vidas.
Con esta cita, Mrquez evidencia el vnculo entre democracia y participacin (Mrquez, 2011, pg. 38). En el mismo captulo del libro, se subraya el hecho de que la participacin impacta, en primer trmino, en el proceso de toma de decisiones. Citando a Ana Ferull de Parajn, se afirma que ms que una cuestin meramente tcnica, la participacin tiene connotaciones ticas e ideolgicas, actuando como administrador del poder circulante del grupo (Mrquez, 2011, pg. 31).
6. Modelo de Anlisis
Dimensiones
Si consideramos que todo proceso es factible de ser democratizado, entonces abordaremos la democratizacin de la arquitectura a partir del proceso de toma de decisiones que implica. Las dimensiones que nos van a permitir construir un modelo de anlisis sobre la democratizacin del proceso de toma de decisiones en arquitectura surgen a partir de tres fuentes fundamentales. Por un lado, las teoras sobre la democracia consustancial, por otro lado, las teoras sobre el diseo participativo, por ltimo, la comparacin y la bsqueda de regularidades entre las experiencias concretas. As se establecen siete dimensiones enumeradas a continuacin
D1 Dinamismo
D2 ParticipacinD3Equidad en la expresin de opiniones
D4 Comprensin esclarecidaD5Beneficio ltimo del demosD6 Empoderamiento
D7Corresponsabilidad ambiental
7. Hiptesis:
La participacin va a tener un rol preponderante en la formulacin de las dos hiptesis propuestas. La primera de ellas busca aportar a los conocimientos sociales que nutren la Arquitectura. Mientras la segunda, se orienta hacia el campo ms estrictamente disciplinar del proyecto y el espacio.
Hiptesis1:La participacin posibilita el empoderamiento de los grupos involucrados. Sin embargo, este empoderamiento se asocia a diferentes procesos segn quines se involucran en la toma de decisiones. Cuando la participacin involucra a los pobladores, el empoderamiento se asocia a un sentimiento colectivo de corresponsabilidad ambiental. Por otra parte, cuando la participacin involucra a los constructores, el empoderamiento se acompaa con una tendencia a equivaler el valor de las opiniones de quienes intervienen en el proceso.
Hiptesis 2:
En el proceso de toma de decisiones sobre la arquitectura, la participacin acta como variable asociada al dinamismo, considerando este ltimo como componente utpico que orienta todo proceso de democratizacin. El dinamismo en arquitectura se asocia a la superacin de los dispositivos arquitectnicos como conjunto de soluciones consolidadas histricamente que implican un patrn de comportamiento determinado.
8. REFERENCIAS
AGACINSKI, S. (1992/2008). Volumen: filosofas y poticas de la arquitectura. Buenos Aires: La marca editora.
BORN, A. (2003). Estado, capitalismo y democracia en Amrica Latina. Buenos Aires: Clacso.
DAHL, R. (1989/2002). La democracia y sus crticos. Barcelona: Paids.
DELEUZE, G. (1980/2004). Tratado de nomadologa: la mquina de guerra. En G. Deleuze, & F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. (J. Vzquez Prez, Trad., pgs. 375-431). Valencia: Pre-Textos.
DUSSEL, E. (1984). Filosofa de la poiesis. En E. Dussel, Filosofa de la produccin (pgs. 11-114). Bogot: Nueva Amrica.
FERNNDEZ, R. (2011). Mundo diseado: para una teora crtica del proyecto total. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.
FOUCAULT, M. (1963/2006). El nacimiento de la clnica: una arqueologa de la mirada mdica. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
HABRAKEN, J., & Mignucci, A. (2009). Soportes: vivienda y ciudad.Barcelona: Universitat de Catalunya, School of Professional & Executive Development.
HEIDEGGER, M. (1994). Conferencias y artculos. Barcelona: Ediciones del Serbal.
JAUREGUI, J. M. (2012). Estrategias de articualcin urbana. Buenos Aires: Nobuko.
KEMPF, H. (2010). Para salvar el planeta salir del capitalismo. (I. Kon, Trad.) Buenos Aires: Capital Intelectual.
LEFEBVRE, H. (1968/1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Pennsula.
MRQUEZ, F. (2011). Planificacin, diseo y gestin participativa del paisaje. Buenos Aires, Argentina: Nobuko.
SENNETT, R. (2008/2009). El artesano. Barcelona: Anagrama.
TILL, J. (2011). The King Is Dead! Long Live the Queen! En M. Miessen (Ed.), Waking Up from the Nightmare of Participation (pgs. 163-167). Amsterdam: Expodium. La nocin de dispositivo responde a la terminologa utilizada por Michael Foucault a partir de mediados del 70. El dispositivo se plantea como una red compleja y mltiple que condiciona, restringe y regula el comportamiento. Es el resultado de procesos histricos donde intervienen instituciones, discursos, reglamentos, proposiciones filosficas. Por un lado, condensa una intencin disciplinaria conformada a lo largo del tiempo, pero adems establece, de manera subyacente, un conjunto de reglas de actuacin. En arquitectura esa red se percibe como una organizacin material determinada, que condensa una serie de factores histricos e imponiendo a priori un patrn de comportamiento.
La hegemona debe entenderse en el sentido de Antonio Gramsci, en cuanto al dominio y direccin cultural que contribuye al dominio poltico. Pero tambin debe considerarse a la hegemona, siguiendo a autores como Ernesto Laclau, como abierta al intercambio simblico. Una hegemona en permanente construccin.