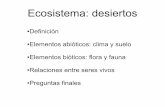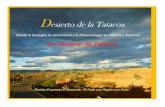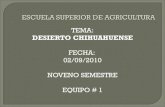CUADERNOS DEL INSTITUTO RAVIGNANI · el conocimiento de la historia argentina y americana. ... y es...
Transcript of CUADERNOS DEL INSTITUTO RAVIGNANI · el conocimiento de la historia argentina y americana. ... y es...

1CUADERNOS DEL INSTITUTO RAVIGNANI
UN R I N C O N DE LA CAMPAÑA RI OPLATENSE C O L O N I A L : SAN P E D R O D U RANT E LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIIIRoberto Di Stefano
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravígnani Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
DecanoProf. Luis A. Yanes
Vicedecana Lie. Edith Litwin
Secretario Académico Lie. Ricardo P. Graziano
Secretario de Investigación y Posgrado Dr. Félix Schuster
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil
Arq. María Inés Vignoles
INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA DR. EMILIO RAVIGNANI
DirectorProf. José Carlos Chiaramonte
Serie CUADERNOS DEL INSTITUTO RAVIGNANI Consejo Editorial
Prof. José Carlos Chiaramonte Dra. Noemí Goldman
Prof. Oscar Terán
Número 1, Buenos Aires, junio de 1991 Producción Editorial
Roberto Schmit Mariano Mestman
I.S.S.N. 0524-9767

C u a d er n o s d el In s t it u to Ra vig n a n i
Con este primer número de los Cuadernos se inicia una serie destinada a publicar distintos trabajos que contengan información útil para los investigadores y cuyo grado de elaboración, aunque no estuviese en estado final, permita darlos a conocer; como, por ejemplo, avances de investigación de los integrantes del Instituto y otros materiales de interés similar. Asimismo, serán incluidos en la serie otros trabajos, como algunas tesis de licenciatura de egresados de la Facultad, cuya circulación se considere también provechosa. La serie estará a cargo de la Dirección del Instituto y su Consejo Asesor, quienes seleccionarán los trabajos a publicar en base a su calidad y al aporte que signifiquen para el conocimiento de la historia argentina y americana.
Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"

INTRODUCCION
El objetivo de este trabajo es realizar un aporte a nuestros conocimientos acerca de la economía y la sociedad de la campaña rioplatense de la época colonial. Según pasaremos a detallar en seguida, los trabajos al respecto no han sido pocos desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, y en la última década se ha entablado una polémica en torno a este problema que ha aportado una gran cantidad de estudios, algunos de ellos de corte totalmente innovador. Sin embargo, lejos de estar agotado, el tema ofrece importantes perspectivas de investigación y son muchos los problemas que no han sido aún abordados. Comenzaremos entonces nuestro estudio haciendo una revisión de las problemáticas que fueron trabajadas ya y de la forma en que fueron encaradas. Veremos que a pesar de ser abundantes los documentos que muestran un mundo rural colonial diversificado, en el que la agricultura ocupaba un lugar importante entre otras producciones, a los historiadores les costó mucho advertirlo y en general, salvo excepciones que destacaremos, permanecieron aferrados a los estereotipos de la "civilización del cuero", donde gauchos y vacas eran todo cuanto podía hallarse.
Primeramente reseñaremos brevemente lo escrito antes de la controversia dentro de la que se inserta este trabajo, no con la pretensión de comentar lo producido por la historiografía argentina durante casi un siglo y medio sino sólo con el objetivo de señalar a grandes rasgos las opiniones vertidas por algunos de los investigadores más representativos, el porqué de la elección de ciertos temas y las fuentes elegidas para abordarlos. Una revisión más completa excedería ampliamente los objetivos de esta investigación.
Luego de este rápido racconto de lo dicho durante el siglo XIX y gran parte del XX pasaremos a evaluar exhaustivamente lo aportado por los historiadores desde comienzos de la década del ochenta hasta hoy, haciendo hincapié en las líneas de investigación más desarrolladas y en las distintas posturas que se han ido delineando. Veremos que en estos últimos diez años el problema ha cambiado de eje gracias a que se han renovado las metodologías y las fuentes utilizadas.
Finalmente entraremos en la parte central de este estudio, que trata de la sociedad -y en menor medida de la economía- de un segmento de la población rural durante la primera mitad del siglo XVIII: aquella que habitaba la zona que durante gran parte de ese siglo y del XIX perteneció al Partido de San Pedro. Lo haremos utilizando principalmente el padrón de 1744, cuya información complementaremos con otros documentos cuando sea necesario. En distintos capítulos nos ocuparemos de las actividades agropecuarias desarrolladas por los pobladores, la identidad social, económica y étnica de éstos, la propiedad de la tierra, las migraciones, etc.
Un siglo y medio de opiniones, a vuelo de pájaro
Mucho se ha escrito sobre la sociedad que ocupaba la campaña rioplatense durante el último siglo anterior a la independencia. Uno de los primeros pensadores que tocaron el tema fue Domingo Faustino Sarmiento, quien en 1845, cuando la nueva República había pasado ya por múltiples y aciagas vicisitudes, intentó explicar la distancia que mediaba entre las expectativas de los hombres de Mayo y una realidad que desde el comienzo mismo de la Revolución había sido menos venturosa.
Fue en uno de sus más logrados textos, el Facundo, redactado durante su exilio en Chile, que describió el mundo rural rioplatense y la forma de vida de sus habitantes para sostener que el origen del caudillismo debía considerarse un producto de esa civilización. En el libro de Sarmiento el campo se opone a la ciudad, y es descripto como un desierto que por sus características dio lugar a una sociedad esencialmente pastora donde los hombres prácticamente no trabajaban,1 y en el que la unidad de producción imperante era el
1 Sarmiento, (1845)/1979/:54-55.
5

latifundio. Esta sociedad, que Sarmiento compara permanentemente con las de los árabes y tártaros, aparece dividida esencialmente entre peones y estancieros, lo que luego de la Revolución de Mayo se traducirá en la relación entre montoneros y caudillos. Se trata, como hemos dicho, de una economía ganadera: el autor establece una diferencia tajante entre las campañas agrícolas y los campos argentinos, dedicados a actividades que lindan con el ocio y a menudo se confunden con él.2
Aunque el objetivo de Sarmiento no era escribir un estudio social de la campaña sino una herramienta de lucha política contra el gobierno de Rosas, el esquema que acabamos de enunciar fue retomado por otros intelectuales argentinos y asumido por parte de los historiadores hasta nuestros días.
Casi treinta años más tarde, en los orígenes de la literatura gauchesca, Hilario Ascasubi describió en su Santos Vega la campaña de Buenos Aires en los tiempos del virreinato del Río de la Plata. La visión que Ascasubi tenía de la economía y la sociedad del campo porteño colonial es bastante más matizada que la de Sarmiento. Resulta curioso que en una obra literaria exenta de pretensiones explicativas encontremos una imagen más creíble del mundo rural que en el Facundo.
Las unidades de producción que aparecen descriptas en el libro (una de las cuales aparece ubicada en la zona que estudiaremos en este trabajo) merecen realmente el ser definidas como tales, ya que en ellas se trabaja y se lo hace en múltiples actividades: en ambas la producción de ganado es muy variada y la agrícola no es nada despreciable (Ascasubi, (1872)/1919/:48-50 y 295).3 Sin embargo, Ascasubi no escapa del todo a la idea de que los pobladores rurales de la colonia disfrutaban largamente del ocio: sus protagonistas, a través de 13.000 versos, pasan el tiempo cantándose historias, y la única referencia a su ocupación es del tipo de 'salió a campiar* (ídem:102). Es interesante en ese sentido que un artículo de 1853 de El Nacional de Buenos Aires que comenta la obra del autor y constituye uno de los prólogos de la edición consultada, repita ai hacerlo esa idea simplificada que hemos visto en Sarmiento y que aparentemente era ya un lugar común a mediados del siglo XIX (ídem: 16).
Resulta ilustrativo, en ese mismo sentido, observar en 1866 un fenómeno que se volvería común entre los historiadores argentinos; tener a la vista fuentes coloniales que demuestran la diversidad de la campaña y permanecer aferrado a los estereotipos. Juan María Gutiérrez, al introducir el texto de la famosa Representación de los Hacendados, muestra una confianza en la eclipsante civilización pecuaria de la pampa que la fuente comentada no expresa, a pesar de tratarse de un documento de hacendados destinado a demostrar que el ganado era abundantísimo y desperdiciado.4
Apenas una década más tarde de la aparición del libro de Ascasubi se desataba la primera polémica relevante en la historiografía argentina, aquella entablada entre Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, y el problema que nos interesa no dejó de figurar en el temario de la discusión. En efecto, en 1881 López
2 ldem:54.
3 Según el cúmulo de trabajos que abordaron recientemente el tema, basados sobre todo en datos de testamentarias y contabilidades de estancias, sabemos en efecto que la producción de ganado sólo estaba compuesta en un 50% por vacunos, en tanto que ovinos, mulares y equinos constituían el resto (ver Garavaglia, 1989b: 17 nota 22; también Gelman, 1989b:50 cuadro 2). Además era significativa en algunas zonas la presencia de árboles frutales y el cultivo de hortalizas.
4 Mientras Gutiérrez sólo afirma que en el hinterland porteño "...vagaban indómitos, libres y sin señor ni pastores, los potros y toros, en cantidad sin cifra como los granos de la arena..." (Gutiérrez, 1866:5), la fuente que introduce aclara que ‘Por no ser del presente asunto que representamos, nó nos detenemos á manifestar á V. E. las demás producciones de nuestra provincia, pero sólo diremos de paso que es abundantísima en granos, de buenas lanas, de venados, ciervos y tigres por sus hermosas pieles..." (Idem:13)
6

afirmaba sin ambigüedades la visión que desde hacía por lo menos cuatro décadas, según vimos, venía poco a poco convirtiéndose en oficial. Fue categórico en su descripción de la vida rural colonial, descripción para la cual empleó más imaginación que documentos.
Bartolomé Mitre no dejó pasar la oportunidad de criticar las opiniones tan poco creíbles e infundadas de su adversario en un tono sarcástico:
*EI /López, RD/ dice: 'Campiñas de una fertilidad exuberante: el hombre tenía allí la carne, el fuego y el agua sin ningún trabajo’. Nosotros decimos: Una tierra abundante que alimenta la fuente de la vida con un trabajo fácil’. Son dos conceptos parecidos, en cuanto la exuberancia puede parecerse a la abundancia, pero que expresan todo lo contario, en cuanto a que el trabajo sea fácil, o que todo esté a disposición del hombre sin ningún trabajo, cosa que ni el mismo Robinson alcanzó en su isla exuberante, y sólo se cuenta del país de la Cucaña"5 6
En la década siguiente, Carlos Lemée (1894) escribió un libro que probablemente haya sido el primero en el que se asignó cierta importancia a la agricultura colonial,A pero había que esperar al siglo XX para que los estudios acerca de la campaña rioplatense colonial se multiplicaran y la cuestión fuera replanteada. Veinte años después del libro de Lemée, en 1914, aparecieron tres trabajos de contenido dispar a cargo de Mariano Berro, Diego Luis Molinari y Juan Alvarez. El primero es realmente la primera obra contemporánea dedicada al tema de la actividad agrícola de la colonia.7 8 Su autor, un descendiente de importantes labradores uruguayos, advierte en esta excelente obra acerca del gran número de agricultores y de la enorme variedad de cereales, frutas y hortalizas sembradas, cuyas distintas especies describe en forma minuciosa. Es interesante que Berro se refiriera principalmente a la Banda Oriental -aunque el libro abunda en referencias a Buenos Aires-, dado que muestra la diversidad que era posible encontrar incluso en una zona especialmente orientada a la ganadería. Los otros dos trabajos son más fieles a la imagen ya por entonces tradicional. Según Molinari
"...el fundamento de la economía colonial, lo constituían los ganados. La falta de toda previsión conrespecto de éstos es un hecho comprobado por testimonios innumerables’ (Molinari, 1914:61)
Aunque Molinari no nos detalla a qué testimonios innumerables se refiere, no nos cuesta darnos cuenta de que se trata de los escritos de los viajeros del siglo XVIII, no siempre fiables al respecto *.
Alvarez, en cambio, si bien enfatizaba el predominio de la ganadería basado esencialmente en los testimonios de Azara y Lastarria, no desconocía la existencia de buenas cosechas de trigo (Alvarez, 1914:92), y es en este libro donde expresa conceptos que serán retomados en la polémica que según ya dijimos cobrará
5 Mitre, 1882:67. Este autor además ofrecía una lectura del pasado colonial en la que la producción era menos homogénea, considerando, por ejemplo, la agricultura (ídem:25).
6 Se trata de un trabajo bastante desordenado, pero allí el autor explica muy bien la rudimentariedad de la tecnología agrícola y otras limitaciones de la agricultura de la época.
7 Otro autor que destaca la agricultura en esta época es Ravignani (1920:íx), trabajo que fue publicado por primera vez en los Anales de la Facultad de Ciencias Económicas. 1.1, Buenos Aires, 1919.
8 Los viajeros, en general europeos, destacaban aquellas cosas que les llamaban la atención o consideraban importantes y no anotaban las que les resultaban irrelevantes. Entre las primeras figuraba en primer orden la relativa abundancia de ganado del Río de la Plata; la agricultura, en cambio, pertenecía a las segundas.
7

vigencia en nuestros días. En efecto, este autor abordó aquí, quizá por primera vez, el problema de la escasez de mano de obra en la campaña (ídem: 91 y ss.), atribuyendo la inestabilidad de los trabajadores a la estacionalidad de la demanda de las estancias, postura que será discutida por Levene (1952) y reivindicada mucho después por Samuel Amaral (por ejemplo, 1988).
Hacia la segunda mitad de la década del veinte y durante la del treinta comenzaron a surgir algunos trabajos referidos a los orígenes y forma de vida de los gauchos (Blanco Acevedo, 1926; Leguizamón, 1930 y 1936; Torre Revello, 1936; Coni, 1935 y 1936), basados sobre todo en testimonios de viajeros y prestando particular atención a la identidad étnica de ese personaje tan evocado como poco definido por nuestra historiografía. Exceptuando los textos de Coni, quien se opone a esa lectura, los demás están inspirados en una imagen idílica. Coni matizará también las opiniones de los demás autores mencionados acerca de los rasgos esenciales de la sociedad que poblaba la campaña rloplatense colonial, al limitar el fenómeno del gaucho a un sector de la misma (Coni, 1935:34). En cuanto a la agricultura, para este historiador cumplía un papel subordinado, tratándose de una actividad netamente suburbana (1936:369), aunque reconoce que '...daba a veces sobrantes...' y no ignora que '...se ha exagerado mucho el número de ganados vacunos del litoral, así como la exportación de cueros antes del virreinato* (ídem: 368).
Sin embargo, la más Importante de las excepciones aparecidas en esos años fue un trabajo de Ricardo Levene (1926) en el quese trata la totalidad de las actividades económicas en la época del virreinato. Entre ellas figura la agricultura, cuyo papel en la economía colonial Levene admite que se ha minimizado (Levene, 1952:91-92). Incluso’se llega a cuestionar, en el capítulo dedicado a las tierras, la idea generalizada de que las mismas estaban distribuidas totalmente entre pocos latifundios. Sin embargo, el capitulo dedicado a la ganadería repite el discurso tradicional, basado en los mismos testimonios de los mismos viajeros, citados hasta el cansancio.’
También es conveniente destacar el estudio de Zabala y Gandía editado en 1937, en el que, algo contradictoriamente, se expresa que en la colonia se cultivaba la tierra en gran escala (Zabala y Gandía, 1937:15) y que muy pocos eran los hombres dedicados al cultivo de los campos (ídem:29). Aquí el ganado no es maravillosamente infinito como creían muchos de sus colegas contemporáneos, sino que está permanentemente al borde de la extinción durante el siglo XVIII.
La aparición de estas obras de Coni, Levene y Zabala y Gandía nos lleva a advertir la ausencia de diálogo que existía en esos años entre los historiadores, dado que la discordancia de estas opiniones con las que habitualmente se manejaban no se traducía en el planteo de una controversia sobre el tema con documentos en la mano.9 10 11
La moderada reivindicación del papel de la agricultura colonial realizada por esos autores cayó sin embargo en el olvido y sólo fue retomada y profundizada en la década del cincuenta, cuando apareció un trabajo de Félix Weimberg (1956) que constituyó una verdadera excepción respecto de lo escrito hasta ese momento e incluso en relación a lo elaborado con posterioridad." Se trata de un artículo introductorio al libro Juan
9 Concretamente Concolorcorvo y Azara, aunque también este autor cita la colección de testimonios de viajeros de Vidal. Es justo destacar, sin embargo, que Levene demuestra en sus escritos haber consultado fuentes inéditas.
10 En el mismo año y dentro de la misma obra en la que Coni aportaba sus matices, una colección de estereotipos gauchescos nos era brindada por Torre Revello (1936), lo que muestra el grado de confusión que reinó durante tanto tiempo entre nuestros historiadores.
11 En 1964, después de 7 años de haberse publicado el artículo de Weimberg, Horacio Giberti creía que '...en 1744 Buenos Aires contaba sólo con 33 labradores /sic/ entre 10.000 habitantes.' Giberti, 1964:11), dato a partir del cual concluía en que la agricultura se hallaba postergada.
8

Hipólito Vievtes. Antecedentes económicos de la Revolución de Mayo, y en él el problema de la agricultura colonial aparece descripto adecuadamente en base a fuentes no consultadas hasta entonces.12 13 Comienza a vislumbrarse también un sector campesino dedicado a la producción agrícola, del que hasta entonces muy poco se había hablado. Lamentablemente, la de Weimberg fue también una voz en el desierto y el problema de la diversidad de la campaña colonial rioplatense no fue retomado sino hace pocos años.
La cuestión en la historiografía de la última década
En los últimos años se ha reavivado el interés por el problema del mundo rural rioplatense, especialmente a partir de la discusión entablada en torno al problema del trabajo y los trabajadores. Alrededor de este tema central comenzaron a desarrollarse otros y variados enfoques han sido confrontados, a través de la elaboración de estudios que han enriquecido nuestros conocimientos del pasado pre-revolucionario.
A principios de la década del ochenta fueron publicadas dos obras en las que se retomaba la preocupación por el problema de la identidad del gaucho. Una de ellas (Rodríguez Molas, 1982) se trataba en realidad de una reedición, ya que había aparecido por primera vez en 1968, pero la nueva versión fue totalmente corregida. Los libros de Rodríguez Molas y Richard Slatta (1983) estaban basados en una rica documentación cualitativa hasta entonces no trabajada sistemáticamente. Sin embargo, sus autores enfocaron el tema dentro del marco de la visión tradicional de la estructura social de la campaña. En general se sostiene el predominio del latifundio como unidad de producción (por ejemplo, Rodríguez Molas, 1982:78 y ss.) y la agricultura queda relegada a una mera actividad suburbana (Rodríguez Molas, 1982:60) o aparece también desterrando al gaucho en la segunda mitad del siglo XIX con el fenómeno inmigratorio (Slatta, 1983:55).u Estos dos libros tuvieron la virtud de reinstalar, a través del interés por la problemática del gaucho, la discusión respecto de la sociedad y la economía rural rioplatense colonial entre los historiadores argentinos.
Tratando de dar un orden cronológico al cúmulo de trabajos producidos desde entonces, digamos que Carlos Mayo (1984) intentó inicialmente responder ciertos interrogantes sobre las características de la mano de obra rural en el siglo XVIII, con el deseo de aportar a la resolución del "...problema de fondo: la relación entre el vagabundaje, el trabajo y la economía rural pampeana . "(Mayo, 1984.609).
En este artículo su autor intentó abordar el problema de la cantidad de trabajadores disponibles para las tareas agropecuarias, y partió para ello de dos evaluaciones contradictorias a las que ya nos hemos referido, enunciadas por Ricardo Levene (1926) y Juan Alvarez (1914). Estos dos historiadores habían sostenido, respectivamente, la escasez y la abundancia de mano de obra para esta época. La postura de Alvarez conlleva una hipótesis que Mayo intenta refutar: lo que determinaba la inestabilidad de los trabajadores era el bajo requerimiento de trabajo para las tareas ganaderas. Tenemos entonces plateadas hasta aquí dos cuestiones que tienden a confundirse y que sólo luego serán consideradas por separado: la cantidad de trabajadores rurales y la inestabilidad de su desempeño en los establecimientos agropecuarios.
Mayo analizó los problemas apuntados con la ayuda de dos tipos de fuentes: 1) cualitativas: las memorias de los virreyes, textos de Azara, etc. y 2) las contabilidades de dos estancias de propietarios laicos, una de
12 Este historiador consultó el Semanario de Agricultura, el Telégrafo Mercantil, los escritos de Manuel Belgrano y también otras fuentes más trabajadas como Azara o Concolorcorvo.
13 Por otra parte, el libro de Slatta contiene errores garrafales, como lo es el afirmar que el ganado cimarrón suministró carne gratuita a loa pobladores de la campaña hasta alrededor de 1860 (Slatta, 1983:51).
9

ellas ubicada en el pago de Magdalena y la segunda de propiedad y localización desconocidos.14 Con estas fuentes cuantitativas pudo abordar nuevos tópicos que serían retomados luego por otros autores: la proporción de metálico y especies en los pagos, la incidencia del costo del trabajo sobre los totales del establecimiento, etc.
La hipótesis del autor respecto del problema de la inestabilidad, en contraposición a lo planteado por Alvarez, postula que la clave debe ser buscada en el lado de la oferta de trabajo y no en el de la demanda. Las condiciones que habrían permitido que los hombres de la campaña relegaran el ofrecimiento de sus brazos en las estancias a la última posibilidad habrían sido la fácil obtención de medios de subsistencia, la existencia de una frontera abierta y de circuitos de comercio ilegal, el acceso a la tierra y su actitud precapitalista hacia el trabajo.
La compra de esclavos era la opción elegida cada vez más frecuentemente por los propietarios para paliar las necesidades de la producción, al mismo tiempo que el estado colonial instrumentó una política represiva para compeler al trabajo a los 'gauderios'.
Hacia la misma época en que Mayo publicó su artículo, Samuel Amaral presentaba versiones preliminares de un trabajo basado en la contabilidad de la estancia de Clemente López Osornio en el pago de Magdalena (Amaral, 1988). La fuente aventajaba a las utilizadas por Mayo en más de un sentido: se trataba de un único establecimiento de un propietario laico y, fundamentalmente, las cuentas abarcaban un período -diez años- superior a las trabajadas por Mayo -sólo un año, 1760, para la estancia de Magdalena.
Amaral abordaba también el tema de la inestabilidad de la mano de obra, y sostenía que debía ser explicado desde el lado opuesto al elegido por Mayo, es decir, del de la demanda: era el intermitente requerimiento de trabajadores en el establecimiento, al ritmo de la estacionalidad de sus actividades, lo que producía esa inestabilidad. En pocas palabras, el peón abandonaba la estancia por decisión de su empleador y no por su propia voluntad.
En cuanto a otros problemas, como las formas de pago o el endeudamiento, Amaral también planteaba posturas opuestas a las de Mayo. El autor aportaba a la discusión un esquema del funcionamiento de las estancias ampliamente documentado; durante los picos estacionales se contrataba, de acuerdo a las necesidades concretas, cierta cantidad de peones que al dejar de ser requeridos se desvinculaban de la estancia o permanecían en tierras de la misma en calidad de agregados.
La discusión entre estas dos posiciones, asumidas ambas total o parcialmente por otros investigadores, continuó en los años siguientes en distintos ámbitos de confrontación.
Nuevos artículos referidos a este tema aparecieron en 1987. En ellos, como veremos, si bien hay aspectos del debate que se retoman, aparecen nuevos enfoques que enriquecen la discusión. Estos trabajos fueron incluidos en una misma publicación, en un intento de confrontar las distintas posiciones que participaban de la polémica.Dos de los artículos pertenecen a Carlos Mayo (1987a y 1987b), quien abre y cierra la serie, en tanto que el resto corresponde a Amaral (1987), Garavaglia (1987b) y Gelman (1987).
En el caso de los dos primeros autores las posturas no variaron significativamente; en cambio, Garavaglia y Gelman aportan un enfoque que va más allá del problema de la inestabilidad y la escasez de mano de obra: se cuestiona ahora la imagen que de la campaña bonaerense henos heredado los argentinos.
14 El estudio de unidades de producción a través de sus contabilidades fue iniciado por el trabajo pionero de Halperín Donghi (1975) para el caso de una propiedad eclesiástica y por el de José Carlos Chiaramonte (1979) para la zona de Corrientes en la primera mitad del siglo XIX.
10

En sus primeros artículos, Amaral y Mayo habían comenzado ya a vislumbrar que la estructura económica rural rioplatense era más compleja de lo que se creía. No se podía hablar de peones y estancieros como únicos protagonistas de una sociedad en la que había cierto acceso al usufructo de tierras (Mayo, 1984) y personajes como los agregados (Amaral, 1987a: nota 42; 1988), por citar sólo dos ejemplos de situaciones que implicaban relaciones de producción menos simples que las del sistema de peonaje. Garavaglia y Gelman señalaron entonces la existencia de gran número de campesinos para los que la agricultura desempeñaba una actividad muy importante junto con la ganadería en pequeña escala.
La primera llamada de atención sobre el problema agrícola, después del excelente trabajo de Félix Weimberg escrito muchos años atrás y relegado al olvido, fue la que nos hiciera Garavaglia (1987a) varios años antes de los artículos que estamos comentado.15 16 En ‘Crecimiento económico y diferenciaciones regionales: el Río de la Plata a fines del siglo XVIII', el autor redimensionaba el rol de la agricultura analizando fundamentalmente la evolución de los diezmos. * La complejidad productiva de la campaña de Buenos Aires en el siglo XVIII, que ya había sido apuntada por Halperin Donghi (1972), aparece en este trabajo pionero descripta y analizada en términos mucho menos impresionistas.
En la publicación a que nos referíamos hace un momento Garavaglia invitaba a reparar en la significación que dentro de la oferta potencial de mano de obra (además de la permanente, constituida en gran medida por esclavos) tenían esos pequeños productores que, de acuerdo a sus posibilidades, se dedicaban al pastoreo o ‘ ...se conforman con arañar la tierra para el trigo-. El autor ponía énfasis en otros elementos a los que no se había prestado suficiente atención, tales como la relevancia de las migraciones, de tipo golondrina o definitivas, como aporte estacional de trabajo (tema planteado también en Halperin Donghi, 1972:33 y Mayo, 1986:5) a una sociedad en la que muchos de sus habitantes eran campesinos.17 Con este concepto Garavaglia se refiere a los pequeños productores independientes de la colonia, en general asentados en tierras ajenas o realengas, que desarrollaban actividades agropecuarias intentando maximizar el trabajo de la familia.
El artículo de Gelman incluido en la misma publicación destacaba la cosecha del trigo como alternativa laboral para los pobladores de la zona situada al norte de Colonia, en la Banda Oriental, al constatar que sólo en enero y febrero la 'Estancia de las Bacas*, cuyas cuentas estudiaba, requería peones que no lograba
15 Este trabajo fue presentado en el Congreso de Americanistas reunido en Manchester en 1982 y se publicó por primera vez en Hispanic American Historlcal Review en 1985, de modo que antecede incluso al primer articulo de Mayo (1984) y al libro de Slatta (1983). El que lo comentemos en este punto y no antes se debe no sólo a una cuestión de orden sino también al hecho de que haya sido su edición en castellano la que tuvo mayor repercusión entre los historiadores interesados en el tema en nuestro país.
16 El estudio de los diezmos fue abordado por primera vez por Ernesto Maeder, "Notas sobre los remates de diezmos y la estimación de la producción agrícola y ganadera de Corrientes y Santa Fé entre 1610 y 1810" en: Academia Nacional de ¡a Historia. Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional. Buenos Aires, 1977, tomo IV. Más tarde José María Ghio utilizó la fuente para cuestionar las conclusiones de Garavaglia en "Diezmos y producción: Buenos Aires, 1752-1804". First Seminar in Latin American History, Columbia University, 1987. Por último, César García Belsunce retomó el análisis de los diezmos en "Diezmos y producción agrícola en Buenos Aires virreinal" en: Investigaciones y ensayos. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, Núm. 38 (julio-diciembre 1988), donde llega en términos generales a las mismas conclusiones que Garavaglia.
17 Garavaglia llamó a repensar, por ejemplo, el contenido de la categoría "estanciero", término que muchas veces se asimilaba en la época a "criadores": un conjunto de personas entre las que figuran ". .desde un puñado de grandes hacendados hasta una inmensa mayoría de pastores que , desde el punto de vista de su inserción en el proceso porductivo pueden ser considerados con toda justicia campesinos’ (Garavaglia, 1987b:43. Subrayado del autor).
11

reclutar. Este investigador elaboró luego (1988,1989a y 1989b) trabajos referidos a esa zona de la campaña rioplatense, utilizando básicamente los mismos libros de cuentas. Este material es indudablemente más rico y temporalmente más abarcativo que los estudiados por Amaral y Mayo, y fue analizado también por otros investigadores.18
Poco tiempo después de la aparición de estos estudios, Eduardo Azcuy Ameghino publicó un trabajo (1988) en el que abordaba el problema de la caracterización de la sociedad de la campaña rioplatense. Este autor utiliza implícitamente el concepto marxista de formación económico social para postular la coexistencia de relaciones de producción de tipo feudal, esclavista y hasta capitalista (Azcuy Ameghino, 1988:47), entre las que aparecen como dominantes las que corresponden a l"... peonaje obligatorio, en que se concentraba la naturaleza feudal de la producción rural bonaerense*. El esquema presentado por Azcuy Ameghino es el de una interacción conflictiva entre el grupo social dominante en la campaña, los terratenientes, y el resto de la población, en un proceso de apropiación de la tierra y del ganado al que los no terratenientes resisten con diversas estrategias. El 'peonaje obligatorio', entonces, habría jugado dentro de ese esquema social como la forma dominante de reclutamiento de mano de obra. El autor destaca, asimismo, el papel relevante de la esclavitud (1988:58) y minimiza los aspectos más 'modernos* de las relaciones de producción en el campo. Esto último es sostenido con argumentos análogos a los de Mayo: acceso a medios de subsistencia y al comercio ilegal, la cuestión de la frontera, etc.19 *
En un artículo posterior Qelman reafirmó su hipótesis del ‘peón campesino’ que podía '...combinar el cultivo de una pequeña parcela, trabajando en ella sólo uno o dos meses, con el conchabo en una estancia durahte el resto del tiempo' (1989a:596) y en el mismo año aparecieron dos nuevos trabajos de Garavaglia (1989a y 1989b). Estos introdujeron nuevos aspectos de la estructura de funcionamiento de esa compleja campaña rioplatense que durante tanto tiempo había sido simplificada: en uno de esos textos trata el problema de los ecosistemas agrarios, y en él se incluye una descripción pormenorizada de las técnicas agrícolas y pecuarias del siglo XVIII. El segundo amplía y profundiza la relación entre agricultura y ganadería, que había sido enuhciada ya en su primer trabajo sobre el tema (1987a).
Dentro de este ’redescubrlmiento' de la campaña rioplatense comenzaron entonces a elaborarse y discutirse estudios de caso sobre distintas zonas, partiendo de la constatación de que su complejidad no permitía aventurar hipótesis generales. En estos estudios de caso cobró especial importancia el análisis de los padrones, tanto los coloniales como los posteriores a la Revolución. Los artículos de Mariana Cañedo para la zona de San Nicolás (1989a y 1989b), los de José Mateo para Lobos (1989 y 1990) o el estudio general de José Luis Moreno del padrón de 1744 (1984), profundizan esta perspectiva, y en ella se inscribe también el presente trabajo. Otras investigaciones que han aportado información sobre distintos puntos de la campaña han sido la de Marquiegui (1990) sobre Luján, Garavaglia (1990) sobre Areco Arriba, Gelman (1989c) sobre las zonas de Colonia, Soriano y Paisandú en la Banda Oriental y el de Cremona, Falcón y Saab (1984) sobre Luján y Escobar en 1744. Entre estos trabajos, los de Gelman y Garavaglia son nuevamente aquellos que más se ocupan de las líneas de investigación que abordamos en este estudio: las
18 Salvatore y Brown (1987) llegaron a conclusiones opuestas a las de Gelman estudiando la misma fuente.
19 La mayor limitación de este autor es que sus argumentaciones son poco sólidas. En principio no cita a otros investigadores que afirman opiniones contrarias a las suyas y mejor documentadas. Por no tomar más que un ejemplo, en el trabajo que comentamos asegura que 'Los peones bonaerenses no compraron su subsistencia a través de los escasos y parciales pagos en dinero...' (Azcuy Ameghino,1988:57-58). Es claro que esos pagos no constituían salarios en el sentido capitalista del término, pero todos los trabajos que trataron el tema antes de los de Azcuy Ameghino, basados en cifras concretas, demuestran que esas retribuciones monetarias no eran escasas, que en muchos casos llegaban a cubrir el 80% del total abonado, y que a veces los peones se negaban a trabajar por pagos en especie (ver por ejemplo Gelman, 1988, 1989b; Mayo, 1986, entre otros).
12

categorías ocupacionales, la combinación de actividades, la dinámica de las migraciones, la composición de las estructuras familiares y su funcionamiento como unidades de producción y consumo, la articulación entre distintas explotaciones (estancias, chacras), etc.
En la presente investigación sobre San Pedro, además de analizar brevemente las características generales de la población en 1744, pretendemos demostrar que la misma se enriqueció notablemente con aportes de migrantes de otras zonas del virreinato del Perú, albergando personas que debieron abandonar sus regiones de origen empujados por la necesidad, huyendo de las adversidades climáticas o la violencia que imperaban allí, y que eligieron San Pedro por la dificultad de ocupar nuevas zonas de frontera a raíz del recrudecimiento de las hostilidades indias.
Intentaremos también mostrar que los habitantes de San Pedro en la primera mitad del siglo XVIII distaban mucho del típico gaucho y que, en la medida en que les era posible, desarrollaban en mayor escala su propia producción agropecuaria. Veremos que esa posibilidad implicaba en muchos casos la obtención de trabajadores no remunerados, lo que dependía del desarrollo del ciclo biológico familiar y de estrategias alternativas como el albergue de agregados o huérfanos, ya que, obviamente, sólo las familias más pudientes podían contratar peones o comprar esclavos.
La fuente
El documento que nos permitió estudiar la estructura socio-económica sampedrina con mayor detalle es el padrón de 1744, estudiado globalmente, como ya hemos dicho, por Moreno (1989) y mucho antes, aunque en forma mucho más superficial, por Ravignani (1920). Hemos señalado que muchos investigadores han acudido a esta fuente para realizar estudios de caso como el que presentamos.
El padrón de San Pedro de 1744 es una fuente muy rica en información, puesto que separa a la población en grupos domésticos,w y detalla:- Nombre, apellido, edad y ocupación del cabeza de familia y de su esposa, el estado civil en caso de no ser casado y en muchos casos el origen de ambos.- Nombre y edad de cada hijo- Nombre, apellido, edad, estado civil, origen, grado de parentesco y ocupación de otros parientes que conviven con la familia nuclear.21- Nombre, apellido, edad, estado civil, origen y ocupación de individuos que residen en el grupo doméstico pero no están ligados al cabeza de familia por lazos de parentesco.- Propiedad de la tierra en que vive el grupo doméstico y a veces el nombre del propietario.- Identidad étnica de los adultos considerados no blancos.
20 Entendemos por grupo doméstico a la totalidad de los individuos que convivían en una misma unidad de consumo y/o producción. El concepto fue ampliamente desarrollado por Peter Laslett (por ejemplo, 1987) y el grupo de Cambridge. Puede consultarse al respecto el capítulo tercero del libro de Kriedte, Medick y Schlumbohm (1986). Se trata de la definición de familia vigente por lo menos en Francia e Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX. que incluía a “...los parientes que residían en la casa y a los domésticos, en la medida en que dependían todos de un mismo cabeza de familia." (Flandrin, 1979:12). Una clasificación de distintos tipos de grupos domésticos en el trabajo de Hammel, E. A. y Laslett, Peter: "Comparing Houshold Structure over Time and Between Cultures” en: Comparatives Studies in Society and Historv. XVI, Cambridge, 1974. Una excelente aplicación del concepto puede hallarse en Pfister, Ulrich: "Work Roles and Family Structure in Proto-lndustrial Zurich", Journal of Interdisciplinary Historv. Vol. XX, Num. I, Summer 1989. Massachusetts and London. Massachusetts Institute of Technology - (MIT Press).
21 Los cónyuges o uno de ellos con sus hijos.
13

• En algunos casos existen referencias a las caraterísticas de la explotación.
La zona de San Pedro fue censada en dos momentos distintos:22 las sub-zonas de Arroyo del Tala, Rincón de San Pedro y Espinillo lo fueron en el mes de diciembre y la de Pago de las Hermanas en setiembre. Estos datos nos permitieron contextualizar la información sobre las actividades rurales respecto de los ciclos productivos agropecuarios, lo que es importante dada la gran incidencia de los picos estacionales en la vida de la campaña.23
Tomando como fuente principal este padrón, lo hemos complementado con otros documentos para obtener informaciones de importancia. Así, hemos recurrido a los censos de 1726 y 1738 para tener una idea del crecimiento y características de la población durante el período, como a los protocolos notariales y sucesiones para profundizar en la identidad socio-económica de algunos pobladores. También hemos consultado documentos administrativos para determinar jurisdicciones, límites del partido, etc., y otras fuentes cualitativas para ilustrar la zona en esa época y sus pobladores.
Una limitación del padrón de 1744 es que, como todos los censos, sólo nos ofrece una "fotografía* de la sociedad, una visión estática que hemos tratado de animar con otra documentación cuando lo creimos necesario y en particular con el apéndice número 1.
Otro inconveniente es que el padrón no consigna la totalidad de la población, hecho constatable en el apéndice número 2, en la pirámide que reúne cohortes cada 5 años, que revela el subregistro de niños. A este respecto, consideramos sin embargo que la imagen "fotografiada" es representativa de la sociedad,24 * y sabemos que es la única fuente que puede permitirnos un trabajo como éste.
22 Como veremos más adelante, esta diferenciación tiene también un correlato en las características socio-económicas y productivas de cada sector empadronado.
23 Por ejemplo, no nos cabe duda de que los individuos anotados como labradores en el mes de setiembre no han sido consignados de ese modo simplemente por estar dedicados a las faenas de la cosecha.
24 Johnson (1980), si bien afirma que es "...evidente que los censos de 1744, 1778 y 1810 han censado en menos la población de la ciudad /de Buenos Aires, RD/' (ídem: 118), encuentra que el padrón de 1744, al menos para la Capital, habría sido el más fiel a la realidad, que el autor estima combinandola información de los padrones con los registros parroquiales (ídem:115).
14

I LA CAMPAÑA BONAERENSE
En la primera mitad del siglo XVIII la campaña de Buenos Aires era un territorio estrecho, recostado hacia el norte y el este contra el estuario del Plata y el Río Paraná, en tanto que por el oeste y el sur los campos de que disponía la ciudad se extendían hasta la frontera con los indios de la pampa. Este límite, no siempre preciso, encerraba distintos significados: división de las tierras bajo control de españoles e indios, lugar de encuentro de ambas culturas, confín entre dos ecosistemas diferentes (el agrícola-ganadero de origen europeo y el de pastoreo indígena).25 Como tal, esta zona de avanzada, la frontera, constituía la franja de terreno en que más intensamente se vivía la discontinua tensión entre españoles e indios, tensión que significaba amenaza permanente y conflicto armado intermitente, desatado éste último por causas de diversa índole. Pero si el límite solía ser ambiguo, igualmente eran equívocas las relaciones que entre ambas sociedades generaba su contacto: los documentos pueden desconcertarnos al testimoniar, simultáneamente, conflictos e intercambios. En efecto, ciertos datos sugieren que la "guerra" consistía más en una serie de escaramuzas con algunas parcialidades y saqueos perpetrados en zonas reducidas, que en un conflicto generalizado. De hecho, parece que ni siquiera en los momentos de mayor tensión se interrumpía la entrada de indios que llegaban a Buenos Aires o a los pueblos de campaña a vender sus mercancías, producto de la caza o la elaboración artesanal. (Halperín Donghi, 1972:40; Mandrini, 1987:78 y ss.)
Los malones tuvieron su origen en la competencia entablada entre indios y blancos por el acceso a ciertos recursos escasos -ganado cimarrón, pasturas de invernada, aguadas, etc.- y recrudecieron durante el siglo XVIII al ritmo de un proceso aún no consolidado pero ya en marcha: el surgimiento de un mercado para el ganado en Chile que indujera a los indios al saqueo de los campos de Buenos Aires, en los que desde principios del siglo se había extinguido el ganado cimarrón. Para evitar los sucesivos embates de las tribus ecuestres pampeanas, el gobierno colonial construyó precarios fortines y armó primero milicias por cada pago,26 hasta que en 1752 fue creado el cuerpo de blandengues con el mismo propósito (Marfany, 1933: 313).
En 1744 la línea de frontera partía desde la zona en que hoy está la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y seguía paralelamente a la cuesta del Paraná y luego del Plata pasando por Arrecifes y San Antonio de Areco hasta la zona de ensenada (Garavaglia, 1989b:34: ver mapa en apéndice núm. 2).
Entre el estuario del Plata y la línea fronteriza la variedad de paisajes y producciones era muy rica. Muy esquemáticamente, digamos que una fotografía aérea nos habría revelado el siguiente panorama: al sur de la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que era entonces el pago de Magdalena y parte del de Matanzas, veríamos una zona de reciente ocupación, dividida en grandes explotaciones especializadas en la ganadería (Garavaglia, 1987a:43; ídem, 1989a: 552). Al oeste, a lo largo del camino que conducía a Córdoba, Mendoza
25 Ver Garavaglia, 1989a:563-564. Raúl Mandrini ha destacado, en referencia al sustento material de los indios de la pampa, el progresivo desarrollo de la agricultura entre ellos. De todos modos, durante la primera mitad del siglo XVIII parece que sólo los araucanos, recién en proceso de inmigración, habrían cultivado el suelo, por lo que es correcto hablar de un ecosistema pastoril indígena en esta época (Ver Mandrini, 1986).
26 Los pagos fueron "...las primeras secciones en que se dividió la campaña, que originariamente no constituyeron un distrito de administración, sino simplemente grandes extensiones de límites imprecisos, correspondientes cada una a una zona rural más o menos compacta. Estas zonas se habrían formado junto a las aguadas, que eran los ejes económicos de la campaña en aquellos primitivos tiempos..." Levene, Ricardo (comp.): Historia de la Provincia de Buenos Aires y de la formación de sus pueblos, Las Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1940. Pg. 4.
15

y el Perú, un área de mayor división de la tierra albergaba pobladores que en muchos casos se dedicaban a la producción agrícola en chacras generalmente arrendadas.27
La franja de campos al norte de la ciudad y situados contra el Río hasta lo que hoy es Tigre era, sin embargo, aquella en la que la agricultura, especialmente triguera, se encontraba más desarrollada. Las chacras del pago de Monte Grande eran algo así como la contraparte de las grandes estancias del sur, pobladas de grandes rodeos de ganado.28
El camino del que hablábamos hace un momento se dirigía luego de cruzar Morón hacia la Guardia de Luján, a través de un territorio en el que continuaban predominando las chacras trigueras; desde allí proseguía hacia San Antonio de Areco, cuya producción tendía a ser mixta en el sentido de combinar, más o menos en pie de igualdad, agricultura y ganadería. Finalmente, los últimos pagos antes del Arroyo del Medio, que desde 1720 separaba las jurisdicciones de Buenos Aires y Santa Fe, eran los de Arrecifes y Arroyos, donde en términos generales la ganadería predominaba sobre la agricultura.29
Geográficamente, el terreno de este 'corredor* porteño del siglo XVIII es una llanura de clima templado, plana hacia el sur de la ciudad y ondulada hacia el norte, con un régimen pluviométrico y una composición de los suelos -ricos en humus- ideales para las producciones cerealera y pecuaria. Hacia el sur de la Capital el campo está salpicado de lagunas, mientras que hacia el norte predominan los arroyos y ríos que desembocan en el sistema Paraná-Plata. Sin embargo, la escasez de agua fue siempre un problema en el hinterland bonaerense, donde las aguadas no eran en todos los casos proporcionales a las extensiones de campo con que se contaba y donde periódicamente se sucedían terribles sequías.30 * Ante estas catástrofes naturales era poco lo que podía hacerse, no sólo porque muchos de los cursos de agua más o menos
27 La importancia de la producción agrícola, que ya hemos mencionado en la introducción, puede constatarse en el siguiente texto de fines de la época colonial: ‘Quien tenga conocimiento de nuestras campañas convendrá en que apenas se habla en ellas todo el año de otro asunto que del de las sementeras; de aquí nace el que todos los labradores de un partido saben puntualmente la cantidad de semillas que han sembrado sus vecinos, y toda la serie sucesiva de su vegetación hasta el tiempo de la cosecha; cotejan las sementeras de unos y otros, y se llegan á las veces a encender de una generosa emulación quando han visto levantar a un labrador una copiosa cosecha.' (Semanario de Agricultura, Industria y Comercio del 15/02/1804, Tomo 2, Núm. 74 fol. 191).
28 La costa de San Isidro fue la zona predilecta de las familias pudientes de Buenos Aires para instalar sus chacras. Muchas de éstas eran enormes y se arrendaban para su explotación a pequeños productores que retribuían el acceso a la tierra mediante el sistema de mediería u otras relaciones similares. A lo largo del siglo XVIII estos terrenos, cultivados desde antiguo con tecnología muy rudimentaria, irán progresivamente ofreciendo menores rendimientos, por lo que otras zonas -entre ellas San Pedro a fines de siglo- crecerán en importancia como productoras de cereales (Ver Garavaglia, 1989a:559; ídem, 1989b:26-29).
29 Una buena descripción de las distintas zonas a fines del siglo XVIII y principios del XIX en Halperín Donghi, 1972. Sin embargo, como veremos a lo largo de este trabajo, este tipo de generalizaciones ocultan muchos matices importantes que los estudios de caso deberán ir descubriendo.
30 Un caso extremo fueron las de 1827/1832 descriptas por Beaumont (1827)/1957/ y Darwin(1833)/1977/.
16

permanentes se secaban, sino además por la dificultad de sustituir artificialmente la acción de la naturaleza,31
En cuanto a la organización administrativa de este territorio que hemos descripto a grandes rasgos apuntemos que de los seis pagos originarios surgieron en 1730 las primeras parroquias de españoles, en igual número que aquellos y conservando algunos de sus nombres: Magdalena, Matanza, Areco, etc., pero habría que esperar hasta 1785 para encontrar la totalidad del territorio dividida en partidos a cargo de Alcaldes de Hermandad.32
La jurisdicción de Buenos Aires se vio transformada fuertemente durante el período estudiado: en 1713, luego del tratado de Utrecht, la ciudad se constituyó en sede del asiento negrero inglés, lo que a la vez terminaba con más de cien años de tráfico clandestino y daba un espaldarazo al desarrollo comercial de la región, al intensificar su vinculación con los circuitos mercantiles del Atlántico. Este estrechamiento de las relaciones con ultramar tuvo sus consecuencias tangibles: por lo menos desde mediados del siglo Buenos Aires complementa sus exportaciones de metálico con otras de ciertos productos pecuarios, que lenta pero firmemente incrementan su proporción dentro del total de exportaciones hasta alcanzar a fines del siglo un 20% de las mismas.33 Como consecuencia de este proceso se produjo un importante incremento demográfico en toda la jurisdicción y por consiguiente el mercado se amplió, abriendo nuevas posibilidades al comercio de ultramar y a las producciones locales.34
1.1 San Pedro
Siguiendo cualquiera de las rutas que comunicaban la jurisdicción de Buenos Aires con el resto del Virreinato del Perú, aunque más directamente utilizando el camino que bordeaba la costa del estuario del Plata, antes de llegar al pago de los Arroyos el viajero encontraba los campos fértiles y ondulados de San Pedro. Antes de pisarlos había cruzado el Río Arrecifes -quizá con grandes dificultades en el caso de que estuviera crecido-, y al sortear este obstáculo se habría encontrado frente a campos pantanosos que alcanzaban algo así como una legua de fondo, los que de acuerdo a las condiciones pluviales imperantes podían estar más o menos transitables. Más adelante el territorio comenzaba a presentarse ondulado y siempre alto respecto del nivel del Río, que el viajero conservaría a su derecha. Estas lomas cubren aproximadamente el 60% de la zona en estudio.
En el caso de que el viaje se efectuase en verano estas ondulaciones estarían cubiertas por enormes cardos, como los que Robertson encontró en la zona en 1813, algunos de ellos "...más altos que un caballo con ginete..." (Robertson, (1838)/1916/:34), y las cimas de las lomas podían estar pobladas de hierba seca si hacía tiempo que no llovía (D’Orbigny, (1826-1833)/1945/:433). Los campos bajos, en cambio, más favorecidos en cuanto a su humedad, estarían brotados de trébol. En cuanto a la fauna de corriente
31 Sbarra (1961:41) explica que en esta época se utilizaba para sacar agua de los pozos la "pelota", balde de cuero de forma semiesférica cuya boca se mantenía abierta por medio de un aro de madera dura. Lo manejaban dos personas: una a caballo tiraba de una soga atada a la cincha de la que colgaba el recipiente, que era vaciado por la otra cuando llegaba a la superficie.
32 Ver A.E.C.B A., serie III, tomo Vil, pg. 445. Acuerdo del 30/12/84.
33 Ver Halperín Donghi, 1972:48. Otro hecho significativo será la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Al rápido crecimiento económico se sumará entonces la relevancia de la ciudad como centro administrativo y militar.
34 Buenos Aires fue una de las ciudades hispanoamericanas que más creció durante el siglo XVIII (Ver Socolow y Johnson, 1980: 331).
17

percepción, habría sido fácil que el viajero se topara con gamas, ñandúes, vizcachas, perdices, mulitas y peludos.
Ya más cerca del Rincón de San Pedro los cardos estivales iban desapareciendo y se hacían más frecuentes los árboles, plantados por la mano del hombre en las chacras. Hasta entonces, salvo excepciones, los árboles encontrados habrían sido los que conformaban la permanente ceja a orillas de los ríos.
A lo largo del período colonial, y aún después, los límites del partido de San Pedro, creado en 1785 junto con otros, son bastante imprecisos. Sabemos que incluía el Pago de las Hermanas, zona que en la segunda mitad del siglo XIX pasó a formar parte del Partido de Ramallo. Sólo para 1837 hemos encontrado entre los documentos del Juzgado de Paz una delimitación un poco más estricta. No tenemos motivos para pensar que antes de esa fecha el territorio considerado sampedrino haya sido muy diferente, de manera que hemos sumado esta fuente a otras referencias para delimitar geográficamente el territorio que nos incumbe. Según el documento de 1837,35 que corresponde a la división en cuarteles del Partido, la jurisdicción del mismo se extendería al perímetro siguiente: siguiendo el curso del Río Arrecifes desde su desembocadura en el Riacho Baradero 'hasta la Cañada Grande qe. divide el R. Arrecifz.' y desde esta cañada buscando 'la campaña de las Hermanas y sus puntos adyacentes' que quedaban dentro 'hasta las chacras de Olivero'. El límite era al noroeste el Río Paraná.36
Estos territorios, que seguramente fueron los mismos que en 1785 conformaron el Partido de San Pedro, son surcados por numerosos arroyos, de los cuales el más importante es el del Tala, que atraviesa el partido de oeste a este y desagua en el Riacho Baradero. Entre el Río Arrecifes y el Arroyo del Tala existe un arroyo que confluye con el primero a los 26 grados de longitud oeste y se llama Burgos, por el hecho de haber poseído sus chacras en esa zona la familia homónima. Más al norte del Rincón de San Pedro, el arroyo del Espinillo concluye en el Paraná después de haber regado un corto tramo en dirección sudoeste-noreste. A este curso de agua siguen la cañada de los Cueros, que desde la segunda mitad del siglo XVIII fue propiedad de Antonio Obligado, y el arroyo de las Hermanas.
Estos riachos garantizaron siempre el acceso al agua en una zona en que obtenerla artificialmente resultaba más difícil que en otras de la entonces Jurisdicción de Buenos Aires,37 y a sus orillas se localizaba la población en 1744. Sin embargo, aunque el agua haya sido tan difícil de obtener en el pago los terrenos de
35 A.G.N., IX 21-7-4. Documentación sin foliar.
36 La pertenencia a San Pedro del pago de las Hermanas, la zona que en principio nos resultó más dudosa, nos fue confirmada por Piccagli y Taurízano (1986:217). Por otra parte, en el Acuerdo del Cabildo del 22 de marzo de 1790, en que se reproduce una relación formada por el Alcalde provincial sobre los partidos y poblaciones de la jurisdicción, se puede leer:'Pago y Curato de el Ric.n de S.n Pedro= Empieza la jurisdicción de esta Feligresía del margen del Río Arrecife á el sur, h.ta el Pago de las Hermanas, Inclusive al norte, como diez y ocho á veinte leguas, en el medio su Parroquia, y un conbento de Religiosos Franciscanos, p.a el Leste linda con las Barrancas del Paraná, y p.rel Poniente, h.ta topar con tierras en el Curato el Arrecife, como á diez á doce leguas. En este Curato se embeben los Pagos de el Tala, y Espinillo.='(Agradezco esta referencia a Mariana Cañedo).
37 La mayor profundidad de las napas entorpecía aquí el acceso al agua. La profundidad general de la primera napa se encuentra en San Pedro entre los 13 y los 15 metros en campos de mediana altura. En los campos altos la profundidad aumenta a 20/28 metros, mientras que en los bajos se reduce á7/10. Para tener un punto de comparación, digamos que en la zona en que hoy se encuentra la ciudad de La Plata, entonces pago de la Magdalena, la profundidad media de la primera napa es de sólo 4/5 metros y en los terrenos bajos se encuentra a 3 (Huergo, 1904:17).
18

San Pedro se encuentran dentro de una zona con un régimen de lluvias ideal para la agricultura cerealera y la cría de ganado.38
Es muy poco lo que sabemos de la zona estudiada antes del siglo XVIII. Si a fines del XVI se otorgaron las primeras mercedes de estancia al norte del Río Arrecifes, no nos es posible aún determinar en qué medida esas concesiones se tradujeron en ocupación real de la tierra y progresiva afluencia de pobladores. Según Piccagli y Taurizano (1986) fue a mediados del siglo XVII que comenzó la ocupación, con el afincamiento de don Juan Gutiérrez de Humanes, miembro de la familia que poseyó en un principio prácticamente la totalidad de la zona. La confusión sobre el tema nace de la imprecisión de los escuetos datos disponibles, y del hecho da que algunas tierras hayan sido otorgadas parcialmente a distintos individuos en diferentes épocas, habiendo perdido valor las mercedes por no haber sido ocupadas las tierras en concordancia con la legislación vigente.
De todos modos, desde el siglo XVI esta zona fue atravesada permanentemente por viajeros y mercancías, y desde 1616 se encontraba en la banda sur del Rió Arrecifes la reducción de indios de Santiago del Baradero. Estos dos elementos fueron seguramente determinantes de los primeros flujos de pobladores.
El responsable eclesial de los primeros y precarios habitantes era el cura del Baradero, que a su condición de pueblo de indios sumó su constitución en cabecera de parroquia de Arrecifes desde 1730. Hacia la década del cuarenta del siglo XVIII ocupaba ese cargo el Padre Francisco Goicoechea, quien en 1743, un año antes de la confección del padrón, propuso la fundación de un convento de frailes recoletos para que lo ayudaran a atender a los feligreses de la zona que estudiamos.
Como Cura Rector del Partido de Arrecifes y doctrinero del pueblo de indios de Baradero, Goicoechea solicitó permiso a la corona para la fundación del convento en el Rincón de San Pedro. Justificaba su pedido alegando la enormidad del terrritorio bajo su responsabilidad y '...el crecido numero de feligreses poblados en aquel parage que se denomina Rincón del Señor San Pedro...*39
Para reforzar la elocuencia de su pedido Goicoechea pidió a distintas instituciones civiles y eclesiásticas que apoyaran su pedido, y a través de estos documentos podemos comenzar a interiorizarnos en la vida de las familias afincadas en San Pedro. Veamos qué decían acerca de ellas.
El gobernador Ortiz de Rozas hizo hincapié en la cantidad al hablar '...del dilatado numero de mas de ochocientos vecindarios feligreses mios y poblados en este sitio...',40 en tanto que sin hacer números pero
38 El promedio anual de precipitaciones es de 1,075 mm, según datos calculados para el periodo 1965/85 por el INTA (citado por Piccagli y Taurizano, 1986:152) y el promedio anual de humedad relativa oscila alrededor del 70%, siendo más elevado el porcentaje en los meses de mayo y junio (ídem:147). Por otra parte, si bien en primavera y comienzos del verano se producen tormentas de gran violencia, las granizadas que en otras lugares producen tantos destrozos en los sembradíos son en esta zona excepcionales (Olaso y Padula, 1963:4). Por otra parte, los suelos son '...sílico-arcillosos, regularmente consistentes, escasos de cal, frescos, permeables, inmóviles y continuos; muy buenos terrenos agrícolas y poco expuestos á la desecación, salvo largos períodos de sequía.' (Huergo, 1904:22). El espesor de la primera capa de tierra, el humus utilizado en los cultivos cerealeros, abarca entre 20 y 45 centímetros, aunque en las tierras inclinadas se reduce en cerca de 8 centímetros.
Las temperaturas mínimas y máximas absolutas que se registraron en el período 1965/85 son de -6.9 y de 40.7 grados centígrados respectivamente, pero la media anual es de 16.9 grados y los promedios mínimos y máximos son de 11.1 y 22.7 grados respectivamente (Piccagli y Taurizano, 1986:152).
39 Citado por Piccagli y Taurizano, 1986:152.
40 Idem.
19

advirtiendo el rápido proceso de poblamiento que se daba en la zona, el Padre Francisco Sotello, del Convento de San Francisco en Buenos Aires, creía importante la venida de los recoletos para atender a la '...crecida juventud que cada dia se va aumentando..."41
El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, por su parte, aportaría un comentario interesante al apuntar que, a lo ya dicho por Ortiz de Rozas y Sotello, '...se agrega el estar aquellas cercanías infestadas de muchas tolderías de indios infieles...'42 Y el mismo Padre Qoicoechea, en la escritura en que se comprometía a aportar la tierra y diez mil pesos para la fundación, ofrece otro dato significativo: los frailes que lleguen a esta zona de poblamiento reciente, que él conoce tan bien, serán socorridos por el pescado que ofrece el Río Paraná, pero también por '...los demas menesteres necesarios que producen estos campos cultivados de tantos labradores..."43 44
También el Obispo de Buenos Aires veía la importancia de la agricultura en el lugar, y la expresaba al asegurar que la fundación del convento ‘ ...en nada es perjudicial a la multitud de personas que cultivan aquellos interminables campos. ..,44
Finalmente, volvamos a la carta de Sotello para encontrarnos con el único comentario alusivo al perfil socioeconómico de aquellos primitivos pobladores. En ella se explica que Goicoechea pensó en los recoletos y no en otra orden religiosa por ser aquellos "...qui a proposito y acomodados a la pobreza del numeroso vecindario...'45
41 A.G.N. IX 4-8-3, documentación sin foliar.
42 Citado por Ruiz Santana, 1932:26.
43 Citado por Piccagli y Taurizano, 1986:69.
44 A.G.N. IX 4-8-3, subrayado nuestro.
45 ídem.
20

II LOS PADRONES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII
En 1726* fueron censadas en la zona 177 personas, distribuidas en 45 grupos domésticos. De ellas, 99 eran hombres y 78 mujeres, lo que arroja un índice de masculinidad de 126 hombres por cada 100 mujeres. El censo señala que la población empadronada está compuesta por vecinos de Santa Fe, aunque 5 jefes de familia eran santiagueños y se encontraban afincados en Buenos Aires desde un promedio de 4,6 años.
Si a partir de la población que encontraremos censada en 1744 (435 personas) y la de 1726 (177 personas) calculamos el crecimiento porcentual de la población entre ambas fechas, vemos que el mismo se eleva al 145,76%, lo que implica una tasa anual de crecimiento de la población del 5,1%. A partir de estos datos podemos deducir que en 1738, año para el cual sólo contamos con un listado de jefes de familia con sus respectivas propiedades, la población de la zona debía rondar las 320 personas en números redondos. Al mismo tiempo, constatamos que el índice de masculinidad, cuya disminución indica asentamientos más permanentes, se reduce entre 1726 y 1744.
El siguiente cuadro aclara lo que hemos señalado:
Cuadro número 1: Población de San Pedro en 1726, 1738 y 1744
FECHA POBLACION TOTAL CRECIM. PORC. INDICE MASC.
1726 177 1.26
1738 CIRCA 320 69.4
1744 435 145.7 1.19
Es necesario precisar que el dato de 1738 puede ser tomado sólo como aproximación, puesto que durante la primera mitad del siglo XVIII la población sampedrina es el resultado de un permanente ir y venir de migrantes. En efecto, si comparamos los censos de 1726 y 1744 descubrimos que las personas empadronadas en el pago en ambas fechas son escasísimas y que se trata de quienes ya eran propietarios en 1726: el capitán don Thomas Martínez, los hermanos Ontiveros (Ver apéndice número 1), el capitán Luis González y Juan Silverio Zelis (ausentista en 1744 pero con ganado a cargo de una familia). Cuando confrontamos el padrón de 1744 con el listado de cabezas de familia de 1738 descubrimos que sólo el 40% de estos últimos continúan en el pago al levantarse el padrón cuyo análisis originó este trabajo. Qué nos dice esto?
Consideramos que San Pedro es en esta época un sitio donde muchos tienen la ocasión de probar suerte, dado el fácil acceso al usufructo de tierras, para afincarse definitivamente en el pago o seguir viaje hacia horizontes más venturosos. Entre 1726 y 1738, de la gran mayoría de los pobladores no quedó siquiera el apellido, salvo contadas excepciones: algunos de aquellos que poseían tierra propia.
La "fotografía" de 1738 es más parecida a la de 1744, pero un gran porcentaje de los apellidos (el 60%) ya no figuran en el censo que estudiaremos enseguida. No están, pero otros han llegado para reemplazarlos. Si en 1726 el universo de gente era predominantemente santafecina, en 1738 han arribado ya algunos paraguayos, tucumanos u oriundos de la ciudad de Buenos Aires que continúan en 1744.Más aún, algunos de los que en 1738 habitan tierras ajenas han devenido propietarios en 1744, lo que nos habla de las posibilidades que ofrecía la zona. Es el caso de Joseph Martínez47 y Lorenzo González.48
* Documentos para la Historia Argentina, tomo X: Padrones de la Ciudad y la Campaña de Buenos Aires, 1726-1810. Buenos Aires, U.B.A., Facultad de Filosofía y Letras, 1939, pgs. 144-146.
47 Cfr. D.H.A., páginas 317 y 514.
21

El acceso a la propiedad de la tierra puede compararse en el siguiente cuadro
Cuadro número 2: Propiedad de la tierra, 1738-1744
AÑO AJENAS % PROPIAS % NO SE SABE %
1738 42 76.3 11 20 2 3.6
1744 48 70.5 19 28 1 1.4
Este aumento del porcentaje de terrenos en manos propias puede deberse a varias causas, entre las que parece haber sido decisiva la compra de pequeñas propiedades en la zona de Hermanas. De hecho, como veremos más adelante con mayor detenimiento, de 19 familias en tierras propias, 16 están ubicadas en este paraje en 1744. Esto tiene que ver con la historia particular de ese lugar, y lo veremos con detenimiento en el capitulo V. Descartamos en cambio el aumento de propietarios por subdivisión de la tierra en estos años, puesto que resulta evidente al estudiar los apellidos de los propietarios del último padrón.
Lo que queda claro también al echar una ojeada al censo de 1738 es que tampoco entonces la zona estaba poblada de grandes potentados: exceptuando a Gerónimo Rodríguez, quien ’en tierras ajenas tendrá hasta dos mili leguas y Vacas asta quin.tas y su rancho'48 49 50 51, lo que implica una cantidad respetable pero muy poco impresionante de ganado, el resto, abrumadoramente, está compuesto por quienes tienen 'un rodeito de lecheras', 'algunos caballos', 'algunas vacas pocas*, *un retaso de vacas corto', etc. La no alusión a la actividad agrícola en este padrón se debe a que lo que interesaba eran las propiedades de cada uno, no su actividad.
11.1 El padrón de 1744*°
Lejos de la cifra aportada por el gobernador Ortiz de Rozas, aparecen empadronadas en la zona 435 personas, de las cuales 237 (54,4%) eran varones y 198 (45,5%) mujeres, lo que representa una relación de masculinidad global de 119 hombres por cada 100 mujeres. Curiosamente, este Indice es superior al encontrado por Mariana Cañedo (1989a) para el mismo año en el vecino pago de los Arroyos, que también era área de frontera y donde además predominaba la producción ganadera.*1
Estos altos índices de masculinidad son característicos de zonas en proceso de poblamiento, receptoras de migrantes, en las que el perfil productivo tiende a la desproporción entre los sexos en función de la demanda de mano de obra masculina, situación en que se encontraban tanto San Nicolás como San Pedro. Sin embargo, el Indice de masculinidad de San Pedro es inferior ai encontrado por Moreno (1989) para el total de la población de la campaña de Buenos Aires en ese mismo año (124 hombres por cada 100 mujeres) y hemos visto que descendió desde 1726.
48 Idem, páginas 319 y 513.
49 D.H.A., página 317.
50 Documentos para la Historia Argentina, tomo X: Padrones de la ciudad y la Campaña de Buenos Aires, 1726-1810. Buenos Aires, U.B.A. Facultad de Filosofía y Letras, 1939, pgs. 508 a 519 y 560 a 566.
51 El índice de masculinidad era allí de 108 hombres por cada 100 mujeres.
22

Las 435 personas que poblaban el lugar se hallaban distribuidas en 68 grupos domésticos en los que en algunos casos convivían una o varias familias nucleares con personas no ligadas a ellas por lazos de consanguinidad.
La población de San Pedro representaba el 2,7% de la población de la Jurisdicción de Buenos Aires, ya que en 1744 vivían en ella, en números redondos, unas 16.000 personas (Difrieri, 1961:51; Moreno, 1989), pero llegaba aproximadamente a un 10% de la población rural censada (Moreno, 1989).
Por otro lado, la relación entre el total de habitantes de San Pedro y el que corresponde a la ciudad de Buenos Aires parece haberse mantenido, ya que entre 1744 y 1810 ambas se cuadruplicaron.”
La composición de la población por edades y por sexos se encuentra graficada en la pirámide número 1, que representa a las 427 personas cuyas edades se expresan en la fuente estudiada.[CFR. Pirámide N. 1: Población Total]
La pirámide nos descubre una sociedad con una estructura de edades 'normal* en términos generales: su ancha base confirma la expresión del Padre Sotello cuando se refería a la 'crecida juventud que cada día se va aumentando*. En ese sentido digamos que esta percepción de que los habitantes de San Pedro constituían una 'población joven' se ve confirmada en los números: los menores de 25 años representan más del 55% del total y los menores de 40 más del 88%.
Podemos apreciar también que la relación entre los sexos tiende a desequilibrarse en las cohortes intermedias, que representan a la población más activa laboralmente (de los 20 años en más aunque con una desproporción más evidente entre los 30 y los 39 años), situación esperable en una zona de las características arriba señaladas. Obviamente, en esta desproporción en favor del número de hombres adultos inciden decisivamente las migraciones. De ellas nos ocuparemos más adelante.
Etnicamente, del total de habitantes sólo el 3,4% aparece en el padrón como perteneciente a las 'castas'. Esta proporción es inferior a la hallada por José Luis Moreno para el total de la campaña, donde sobre un total de 4.014 individuos con datos, el 15,4% era 'gente de color* (Moreno, 1989:267-268). Sin embargo, si a las castas sumamos los indios, llegamos al 8,7% del total de población,53 cifra bastante cercana a la que encontró Mariana Cañedo (1989a) para el mismo año en San Nicolás (9,8%). Esto parece indicar que esta escasa presencia de gente de color era característica del norte de la jurisdicción de Buenos Aires en esta época.
El total de gente no blanca estaba integrado principalmente por indios (53,8%), siguiéndoles en orden de importancia numérica los mulatos (28,2%), los mestizos (7,6%), los pardos (5,1%) y finalmente los negros (5,1%). De ellos, la tercera parte exactamente era esclava, mientras el resto era jurídicamente libre.54 55 LOS datos del padrón nos permiten advertir el rol que cumplía la población no blanca en la sociedad sampedrina
52 En 1812 vivían en San Pedro 1.693 habitantes (procesamiento nuestro del padrón existente en A.G.N. IX 10-7-2), con lo cual su población mostraría la misma multiplicación por cuatro que experimentó la de la ciudad de Buenos Aires (Socolow y Johnson, 1980:331).
53 Estas consideraciones varían de acuerdo a la percepción de quien se trate: Santiago Ontiveros, protagonista del Apéndice núm. 1 de este trabajo, no es catalogado dentro de la población no blanca, en tanto que Fray Pedro José de Parras, como veremos, lo considera "mestizo, o mulato’.
54 El porcentaje de esclavos para el total de la campaña en 1744 es de 6,4% (procesamiento nuestrode datos aportados por Moreno, 1989); Socolow y Johnson (1980) contabilizaron un 11% de esclavos en la ciudad de Buenos Aires en el mismo año (procesamiento nuestro de datos aportados por los autores). En nuestro caso la proporción de esclavos sobre la población total es de sólo el 2,9%.
23

de la primera mitad del siglo XVIII. Recordemos que la pirámide número uno, correspondiente al total de población, mostraba una cierta desproporción de las cohortes más activas laboralmente en favor de la población masculina. Pues bien, esa misma característica aparece entre los no blancos magnificada: si consideramos población potencialmente activa a los individuos de 15 años, en adelante que figuran en este padrón,” casi el 74,3% de las personas clasificadas como castas e indios que habitaban San Pedro en 1744 entran en esta categoría, mientras en la pirámide general el porcentaje se reduce al 55,1%.La distribución por sexos de este sector, fuertemente desproporcionada, coincide con el rol que juega el conjunto: las mujeres rondan el 25% respecto del total de hombres.
III DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LA POBLACION
En la mayoría de los casos el padrón de 1744 no clasifica a los jefes de familia por profesión sino por las actividades agrícolas, pecuarias o artesanales que realiza para sustentar a su familia. También figuran, por supuesto, quienes no eran productores independientes y se empleaban en las chacras o estancias de la zona Excepto en este último caso la ocupación del jefe de familia indica la actividad del grupo doméstico.
A pesar de la diversidad de combinaciones y la parquedad de la fuente es posible agrupar a los jefes de familia en cinco grandes categorías: pastores, labradores, pastores pobres, labradores pobres y jornaleros. Para hacer este agrupamiento hemos utilizado los siguientes criterios:-en los casos en que el empadronador consigna la profesión hemos obviamente respetado la fuente, completando la información cuando aparecen datos acerca de la envergadura del establecimiento.”-en caso contrario hemos tomado la actividad consignada en primer término como la principal y la hemos completado también con los criterios del caso anterior. De este modo tenemos:
Pastores: bajo esta denominación incluimos a todos aquellos jefes de grupos domésticos que viven de cuidar ganado exclusivamente. Coexisten bajo este rótulo una gran estancia y otras unidades productivas cuya envergadura nos es desconocida. El punto común, entonces, es la ganadería como actividad única y suficiente para el sustento de la familia.
Labradores: se trata de quienes desarrollan actividades agrícolas como principal actividad, aunque generalmente, como es natural, cuentan con cierta cantidad reducida de ganado. Hemos incluido también aquí a aquellos que poseen tierras propias, diferenciándolos de los labradores establecidos en tierras ajenas, * * *
ss Contamos la población económicamente activa desde los 15 años porque Garavaglia (1990) encontró en el pago de Areco Arriba, en 1815, que a partir de esa edad se generalizaba el dato sobre ocupación de los empadronados, no siendo pocos los aún menores. Mariana Cañedo (1989b) halló en1815 un niño de 10 años con ocupación consignada, lo que nos habla de lo tempranamente que entre los campesinos se inicia la vida laboral. También se cuenta la población económicamente activa desde los 15 años en Gelman, 1989c: nota 3. Ver también el trabajo de María Luiza Marcilio: 'Población y fuerza de trabajo en una economía agraria en proceso de transformación. La provincia de Sao Paulo a fines de la época colonial*, en: Nicolás Sánchez Albornoz (Comp.) Población v mano de obra en América Latina. Madrid, Alianza, 1985.
” Por ejemplo, si un jefe de familia es catalogado como 'labrador*, pero se dice además que vive en tierras ajenas y que en algunos momentos del año se conchaba en otras explotaciones, estos datos nos permiten considerarlo un 'labrador pobre*.
24

a los que contamos entre los labradores pobres. También en este caso comparten esta denominación genérica grandes explotaciones con otras más pequeñas.*7
Pastores pobres: nos referimos a quienes viven de cuidar cantidades cortas de ganado, en general en tierras ajenas y con mano de obra del grupo doméstico.
Labradores pobres: son los que sólo cultivan la tierra, con mano de obra casi solamente familiar y casi unánimemente en tierras ajenas. En algunos casos se indica en el padrón que complementan la actividad agrícola con el conchabo en otra explotación durante parte del año.
Jornaleros: Son los jefes de familia considerados en la fuente como tales.
Esta clasificación incluye a 58 grupos domésticos (85,2% del total) dado que hemos excluido de ella a aquellos cuya actividad no fue anotada por el censista o nos resulta dudosa.58
El siguiente cuadro nos muestra, en su última columna, la cantidad de grupos domésticos catalogados bajo cada rótulo; su primera parte apunta la distribución de actividades en cada una de las sub-zonas empadronadas; finalmente, discrimina la propiedad de la tierra por cada grupo de actividad.
Cuadro número 3: Distribución de las actividades por sub-zona5'
I Act. Tala S. P. Esp. Herm. Prop. No Prop. Ttl.
1 3 2 3 2 2 7 10
2 2 - - 11 11 2 13
3 3 3 - 1 - 7 7
I 4 7 5 1 6 1 18 19
I 5 2 6 - 1 1 8 9
2: Labradores; 3: Pastores pobres; 4: Labradores pobres; 5: Jornaleros).
El cuadro permite advertir una relativa concentración de las familias más pobres en las sub-zonas de Arroyo del Tala, Rincón de San Pedro y Espinillo y la ubicación de los labradores más prósperos en el Pago de las Hermanas, lo que se ve confirmado por la distribución de la propiedad de la tierra entre los diferentes tipos
57 Por ejemplo, las del Capitán Thomás Martínez y Santiago Ontiveros, descriptas en la página 28 y en el apéndice número 1, "Apuntes para la biografía de un labrador, respectivamente.
“ Tampoco figuran tres jóvenes solteros que viven de conchabarse y, curiosamente, viven en tierras de uno de ellos. Hemos obrado así por tratarse de un caso muy excepcional y por tanto no representativo, que tergiversaría el análisis estadístico. 59
59 Las abreviaturas del cuadro, como las de los que le siguen, indican: Tala, Arroyo del Tala; S. P., Rincón de San Pedro; Esp., Espinillo; Herm., Pago de las Hermanas. La diferencia en la suma de propietarios y no propietarios entre los pastores se debe a que desconocemos el dato para uno de ellos.
25

de actividad.40 Vemos que la mayoría de las explotaciones se hallan ubicadas en tierras que no son propiedad de los que las trabajan y también que los grupos domésticos que viven de la agricultura como actividad principal superan en número a los que se sustentan con actividades ganaderas: si sumamos pastores y pastores pobres obtenemos 17 grupos domésticos, en tanto que si sumamos labradores y labradores pobres tenemos 32, es decir, casi el doble.
Este último dato sería poco significativo si la zona estudiada estuviera controlada predominantemente por grandes explotaciones ganaderas, ya que el mayor número de unidades de producción agrícola podría reflejar una realidad económicamente muy subordinada. Pero aquí se trata de una zona donde prevalecen pequeñas unidades de explotación.41 Esto permite constatar y profundizar la idea de gran diversidad de la campaña de que hablamos en la introducción. Profundizarla porque vemos que en una pequeña porción de esa campaña las diferencias entre sub-zonas es importante, pero también porque muy cerca de San Pedro - no ya en el extremo sur del Hinterland, el pago de Magdalena- encontramos en el mismo año que San Nicolás es una zona claramente especializada en la ganadería (Cañedo, 1989a).42
Si tenemos en cuenta que la sub-zona del Pago de las Hermanas fue censada en setiembre, vemos que la dedicación de los pobladores a la agricultura no se debe al factor estacional: en setiembre el trigo está en su primer desarrollo (Garavagiia, 1989a) y San Pedro no es zona de producción de maíz.43
Por otra parte, la ausencia de la clásica estancia colonial como unidad de producción predominante es significativa y tampoco encontramos más que una gran explotación agrícola. Con el objeto de ilustrar la amplia gama de unidades de producción que encontramos descriptas en el padrón, presentamos a continuación algunos ejemplos.
La estancia colonial
El único caso verificable de gran explotación ganadera con las características que la historiografía tradicional le ha otorgado es la del Capitán Luis González.44 Lejos de las centenares de leguas cuadradas que los propietarios poderosos habrían podido reunir en sus manos43, este propietario posee sólo una estancia de
40 Confrontar con cuadro número 5, "Propiedad de la tierra por zona y actividad".
41 Ver Capítulo número V, "Las tierras".
42 También en cuanto al acceso a la propiedad de la tierra las variaciones en distancias muy pequeñas son significativas. El trabajo de Cañedo muestra que en San Nicolás había en ese año sólo 7 propietarios, lo que representa un 7,69% de los jefes de grupos domésticos. En San Pedro el porcentaje de propietarios, sin contar los ausentistas, asciende al 29,4%.
43 No sólo porque en el padrón se menciona solamente al trigo, sino además por otros testimonios. Por ejemplo, en 1793 uno de los funcionarios encargados de la recogida del diezmo, que ese año no fue rematado a un único postor, escribe a Damián de Castro, de la Junta Decimal: "...me ha dicho Chacón /un importante propietario de San Pedro, RD/ le diga q.e p.r el Diezmo de mais, aves y legumbres dara diez p.s atendiendo a su cortedad (...) [ya que] las sementeras de mais p.r aqui son mui cortas y q.e no meresen la atensi.on" (A.G.N. IX 13-4-4 Expediente Núm. 7, Foja 25)
44 D.H.A., página 565.
45 Ver Azcuy Ameghino, 1988:22. Este autor toma casos de la Banda Oriental y los utiliza para sostener hipótesis respecto de la totalidad de la campaña.
26

una legua de frente que compró en 1722.'66 A pesar de ello, esta unidad productiva es la que más se asemeja a la estancia del siglo XVIII descripta hasta el cansancio. El grupo doméstico incluye nueve esclavos, cuatro agregados y una mulata libre además de la familia nuclear, lo que nos habla de la envergadura de la explotación, basada en los "ganados maiores y menores" que posee la familia.
Un "labrador próspero’
Es el caso del Capitán Don Thomás Martínez.67 Oriundo de Santa Fe y de vieja data en el pago, es propietario de tierras que se sudividirán a su muerte, permitiendo entonces a sus hijos mantenerse como labradores menos afortunados.68 Este señor posee sólo dos esclavos, pero contrata seis jornaleros y, aunque se define como labrador en el mes de setiembre, complementa esa actividad con el negocio de los fletes y posee también ganado mayor y menor. Además de ser distinguido con la partícula honorífica "don", su jerarquía social le hizo empadronador de Arroyo del Tala, Rincón de San Pedro y Espinillo tres meses más tarde de ser censado él mismo. Este caso nos muestra que en esta zona de la campaña de Buenos Aires y en esta época la agricultura no era meramente una actividad marginal.
Un pastor pobre
Tomemos el caso, entre muchos, de Félix Piñero.69 Este hombre vive en tierras del sargento Alonso Zerrato, propietario ausentista70 y no tiene en su casa dependientes de ningún tipo. Aparentemente su único colaborador es un hijo de 18 años y, en mucho menor medida, puede serlo otro de 6. La situación sólo* les permite tener "alguna asienda".
Un labrador pobre
El primer caso encontrado al azar entre tantos: Juan Tomás Benavides71 vive también en tierras de Zerrato, pero además la suerte quiso que su descendencia se limite por el momento a dos hijas de corta edad. Es diciembre y no ha contratado ningún jornalero para que le ayude a cosechar el trigo, que en esta zona, como hemos dicho, está casi pronto. De todas formas pudo recoger en su casa a dos huérfanos mestizos, uno de los cuales es un varón de diez años. Sólo puede ‘arañar la tierra* y probablemente, en algún momento del año o luego de una magra cosecha, deba conchabarse en alguna chacra o estancia para dar de comer a los suyos.
Un Jornalero
Juan Santos Ponze es un ejemplo típico. Vive también en tierras de Zerrato y no tiene ningún componente en la familia en edad de ayudar. Ni siquiera puede aparecer entre aquellos que tienen unas yeguas o unas lecheras o se limitan a sembrar un poco de trigo. Simplemente "...se mantiene de conchabo".
66 Ver capítulo número V, "Las tierras".
67 D.H.A., página 516.
68 Ver nuestro trabajo "Producción de trigo y sociedad colonial: los labradores de San Pedro a fines del siglo XVIII", mimeo, 1989.
69 D.H.A., página 562.
70 Ver el capítulo número V, "Las tierras".
71 D.H.A., página 563.
27

III.1 Ocupaciones y ciclo familiar
Vamos a analizar en este apartado la relación entre las categorías que hemos explicado y la composición de los grupos domésticos que corresponden a cada una. Tal como lo han constatado otros investigadores en distintas zonas de la campaña rioplatense (Ver por ejemplo: Gelman, 1989c: 8; Garavaglia, 1990:6 a 20; Cañedo, 1989a: 14 a 17), acabamos de ver que hay una correspondencia entre las estructuras familiares y las actividades económicas que desarrolla el conglomerado doméstico. Veamos el cuadro número cuatro, que muestra, en referencia a cada ocupación, las edades promedio del jefe de familia y de su esposa y los promedios de las cantidades de personas que habitan con ellos.
Cuadro número 4: Composición de los grupos domésticos por actividad
ACT EDAD PROM. H M
HIJOS FAMILIANUCL.
OTROSPARIEN.
OTROS PEONES ESCL TOT
1 48.5 43.7 4.7 6.0 0.5 1.3 1.0 8.8
2 42.0 31.1 3.5 5.4 0.3 1.3 0.9 0.1 8.2
3 37.7 26.4 3.1 4.8 1.0 1.1 0.4 7.4
4 35.1 29.8 1.7 3.7 0.3 0.5 4.6
5 26.8 22.3 2.0 4.0 ____ — ____ 4.0
(Recordemos: 1, Pastores; 2, Labradores; 3, Pastores pobres; 4, Labradores pobres; 5, Jornaleros)
Destaquemos en primer lugar que en la medida en que avanzamos desde los dos grupos de mayor nivel socio-económico, labradores y pastores, hacia el sector más pobre, los jornaleros, la edad promedio del jefe de familia y de las esposas desciende, lo que en principio nos habla de las posibilidades de movilidad social que ofrecía en la primera mitad del siglo XVIII esta zona de la campaña rioplatense. Llama también la atención que la diferencia entre los promedios de edad de pastores pobres y labradores pobres sea muy reducida, lo que implica que se trata de individuos en un mismo punto del ciclo vital. Deberemos explicar su dedicación a tareas distintas -que en este nivel casi con seguridad se complementarían con el conchabo estacional en otras unidades de producción- basándonos en otros datos del cuadro.
Efectivamente, el agrupamiento por edades promedio del jefe de familia muestra a grosso modo cuatro niveles: a)jornaleros, b) pastores pobres y labradores pobres, c) labradores y d) pastores. Sin embargo, este orden se redefine al pasar al promedio de componentes de las familias nucleares, en que los labradores pobres y los jornaleros aparecen con una cantidad de hijos significativamente inferior respecto de las categorías restantes. Aquí tenemos entonces, en principio, una respuesta al interrogante anterior: lo que distingue a labradores pobres y pastores pobres, si no es su edad y por tanto el abanico de oportunidades de haber accedido a un nivel socio económico menos precario, es la disponibilidad de contar con mano de obra familiar para poder encarar la cría de ganado, lo que coloca a los primeros más cerca de los jornaleros.
Por otro lado, los pastores pobres demuestran poder albergar parientes y otros individuos y ofrecerles un lugar en la economía familiar que labradores pobres y jornaleros, en general, no tienen. Cuando pasamos a los dos grupos más prósperos el porcentaje de parientes vuelve a reducirse, pero cobran significación los individuos no ligados por vínculos de parentesco con el jefe de familia, particularmente los peones en el caso de los labradores.72
72 El dato de esclavos para la categoría de pastores no debe ser tenida en cuenta, ya que un solo
28

En síntesis, la columna de total de personas de los grupos domésticos es clara al respecto: mientras labradores pobres y jornaleros rondan las cuatro personas por conglomerado doméstico (prácticamente la familia nuclear) casi desde el nivel de los pastores pobres en adelante el promedio se duplica
Esto nos muestra entonces la doble posibilidad (difícilmente podamos encontrar una unívoca relación causal) de contar con mano de obra no remunerada para desarrollar la ganadería y mantenerse como productores independientes o, visto del lado opuesto, de desarrollar una actividad que permita 'arrimar* otros individuos para ampliarla (o llegar a contratar jornaleros o comprar esclavos, dos alternativas a que sólo accedían los sectores más pudientes).73
Vamos a ver ahora algunos ejemplos que verifiquen lo que acabamos de exponer.
Juan Joseph Aranda74 tiene 35 años y está casado con una mujer de 40 que le ha dado nada menos que doce hijos. Entre ellos, cuatro son varones mayores de 14 años. El mayor es casado, y representa uno de los pocos ejemplos que existen en el padrón de hijos casados que permanecen en la casa paterna. El hecho de que se haya quedado con sus padres y de que se trate de un caso excepcional nos habla de una permanencia que no se debería a la imposibilidad de independizarse (de otro modo habría más casos) sino a las posibilidades económicas de este grupo familiar cuyos miembros, significativamente, poseen ganado y en pleno diciembre no son denominados labradores.
Otros pobladores, en condiciones de abandonar la precaria combinación del conchabo y el cultivo de úna pequeña parcela, necesitan sin embargo instrumentar diversas estrategias que les proporcionen mano de obra no remunerada. Puede ocurrir, por ejemplo, que además de contar con pocos hijos éstos pertenezcan al sexo débil. A pesar de eso, una hija implica potencialmente la obtención de un yerno. He aquí un caso:
Pedro Zeyas7S tiene 56 años y su esposa 54. Tienen una hija de 16 años a la que ya lograron casar con un joven de 29. También en este caso la mayor dotación de mano de obra se corresponde con una diversificación de la producción: aquí hay sementeras, pero también ganado...
Otra forma de adquirir trabajadores sin desembolsos monetarios era albergando agregados en el caso de que la economía familiar lo permitiera. Es común en los siglos XVIII y XIX la presencia de personas ligadas por este tipo de relaciones al grupo familiar con el que comparten el techo, no tratándose de trabajadores contratados y a veces sin estar ligados a la familia nuclear por vínculos de parentesco. En San Pedro había, al levantarse el padrón, 35 agregados, que representan un 8% de la población total, y 14 conglomerados domésticos contaban con estos personajes.
La edad promedio de los agregados es de 18 años y la mitad de ellos está constituida por varones. En 13 casos se trata de personas solas, en tanto que el resto está agrupado en seis familias agregadas, una de las cuales reúne a seis individuos. Teniendo en cuenta, como ya dijimos, que la población económicamente activa comienza entre los campesinos desde una edad muy baja, es significativo el aporte de mano de obra que representa una familia agregada.
grupo doméstico reúne 9 de los diez individuos no libres, lo que quita significación al promedio.
73 Sabemos por las últimas investigaciones (por ejemplo Gelman, 1989a) que la actividad ganadera, contrariamente a lo que se creyó tradicionalmente (por ejemplo Weimberg, 1956:82) demandaba trabajo más regularmente que la agricultura, puesto que ésta presenta picos estacionales más fuertes que la primera.
74 D.H.A., página 566.
75 D.H.A., página 522.
29

Con estas consideraciones tratamos de explicar que las posibilidades ofrecidas por un área en proceso de poblamiento, con fácil acceso a recursos como el ganado y la tierra (sumadas a otras de distinta Indole como la relativa protección de los ataques de los indios, la oportunidad de participar en los circuitos mercantiles al interior del espacio peruano, etc), permitían, esquemáticamente, el desarrollo de un ciclo familiar particular. Este ciclo comenzaba a una temprana edad con el matrimonio: en la pirámide número dos, correspondiente a la población casada, vemos que la edad de casamiento de los varones comienza a generalizarse entre los 25 y los 29 años y la de las mujeres entre los 20 y los 24.[CFR. Pirámide N. 2: Personas Casadas]
Esta baja edad de casamiento era permitida por la existencia de dos actividades laborales: el conchabo, que podemos ubicar en el primer momento del ciclo biológico familiar, y el laboreo de tierras en pequeña escala. Esta segunda opción estarla reservada a quienes contaban con alguna posibilidad de obtener ayuda en los momentos claves de la siembra y la cosecha,76 * ya que estos sectores de menos recursos, como hemos visto, no podían albergar personas ajenas a la familia nuclear.
Finalmente, las posibilidades que ofrecía la zona y el crecimiento de los hijos permitían abordar en una escala más respetable la agricultura o la actividad pecuaria. V si el trabajo no podía obtenerse de los hijos y no se estaba en condiciones de contratar jornaleros, era posible desarrollar alguna entre varias estrategias: casar a una hija, recoger en casa una paisana que enviudó pero que viene con un hijo en edad de ayudar, o albergar como agregado a un migrante reciente, que algún día conseguirá un pedacito de tierra para iniciar su propio ciclo...
IV LOS QUE NO SON DEL PAGO
En 1744 encontramos 65 personas que fueron empadronadas como originarios de lugares distintos de San Pedro. La cantidad, como hemos advertido al describir la fuente, es bastante mentirosa, pues sólo se tomó en cuenta a los adultos para recabar este dato. De todas formas, nos interesa el caso de quienes eligieron San Pedro como lugar de residencia. Veamos de dónde provienen estos migrantes.[CFR. Torta N. 1: Origen de los migrantes]
Como vemos en el gráfico antecedente, la gran mayoría de las personas calificadas como migrantes provienen de zonas pertenecientes al virreinato peruano, dato que muestra una diferencia respecto de lo hallado por Socolow y Johnson para la ciudad de Buenos Aires analizando los padrones del mismo año. Estos autores, al mostrar el origen de los jefes de familia, encuentran una situación más nivelada entre los nacidos en España y lo que ellos denominan Hispanoamérica (lo que luego sería el Virreinato del Río de la Plata y otros virreinatos), a saber, 37,5 y 46,2% respectivamente.
Creemos que esta situación tiene su origen en la relación entre los oficios de la mayoría de los inmigrantes de ultramar y las posibilidades que cada lugar de establecimiento les proporcionaba para desarrollarlo. Socolow y Johnson, efectivamente, encuentran que, en su mayor parte, los inmigrantes de España y de otras naciones europeas se encontraban ocupados en tareas comerciales, artesanales y profesionales (Socolow y Johnson, 1980:335). Evidentemente, el desarrollo de San Pedro en estos años no era nada tentador para estas personas.
76 A través de mecanismos de solidaridad como el descripto por weimberg (1956:94) en el que loslabradores rotan para sembrar o levantar las cosechas.
30

Oe nuestros migrantes ultramarinos, que debían proceder de los sectores más bajos de entre los llegados a estas playas, hay sólo dos artesanos de poca monta y ambos son portugueses.77 El resto lo componen jornaleros, labradores pobres y un pastor pobre. En el caso de los jornaleros se trata de españoles peninsulares, en tanto que los labradores son portugueses. El promedio de edad de estos pobladores de origen europeo es de 32 años. Su baja extracción social es advertible también por la absoluta ausencia de la categoría 'don" antepuesta a los apellidos.
El grupo de migrantes del virreinato se desagrega del siguiente modo: paraguayos, 11 personas; santafecinos, 13; cordobeses, 11; santiagueños, 4; 8 oriundos de Buenos Aires (suponemos que de la ciudad porque no se aclara el pago); 3 tucumanos; y un único representante de cada una de las siguientes actuales provincias: Misiones, Mendoza, Corrientes y San Juan.
Los lugares de origen de estos migrantes nos hablan de las zonas con las que San Pedro se encontraba mejor comunicado: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires son polos de importancia en los caminos que atraviesan el pago, y sabemos que la situación es crítica en las primeras dos ciudades: Santa Fe en esta época tiene muchos problemas con los guaycurúes (Cañedo, 1989a:2). El caso de Córdoba es bastante más complicado, ya que la coyuntura es dramática por varias razones desde hace muchos años: la crisis del comercio interregional, la reiterada aparición de adversidades atmosféricas, plagas, carestías y epidemias, vuelven difícilmente soportable la vida de los cordobeses. En dos años anteriores a 1744 y no muy lejanos en el tiempo, todas esas calamidades se dieron al unísono: 1722 y 1730.™
Los originarios de Buenos Aires, por su parte, presentan una característica particular: son quienes en comparación y en un alto porcentaje provienen de sectores socio-económicos más altos: aparecen en su mayoría como propietarios de la tierra que ocupan y la mitad es tratada de 'don*. La parte que no responde a estas características está conformada por labradores.
El caso de los paraguayos tiene que ver con los levantamientos comuneros. Garavaglia ha constatado una inversión en la tendencia demográfica en Paraguay, que hasta 1726 es ascendente, a raíz de los hechos de violencia que tienen por escenario la región entre 1720 y 1725.™
En la torta que sigue podemos ver gráficamente ciertas características de los individuos no originarios del pago. [CFR. Torta N. 2: Distribución por sexo de los migrantes]
La distribución por sexo, como era de esperar, arroja un gran predominio de los varones (índice de masculinidad de 1,95), aunque si desagregamos el total nos encontramos con ciertas sorpresas: mientras los portugueses, españoles y paraguayos son todos varones, el 63,6 de los cordobeses y el 61,5 de los santafecinos son mujeres. La explicación de esto hay que relacionarla con la importante movilidad espacial que hemos constatado para la zona. Evidentemente, quienes probaban ventura en San Pedro como campesinos estaban en contacto estrecho con el tráfico de los caminos que comunicaban a Buenos Aires con otras regiones del espacio peruano. Quizá se habrían instalado ya en otras zonas y muchos fracasarían
77 En realidad es posible que se trate de personas oriundas del Brasil, pero en el padrón son llamados 'portugueses'.
™ Sobre la década iniciada en este último año, Aníbal Arcondo (1989:9) ha d icho :" La década del treinta aparece en la crónica tanto de las autoridades civiles como religiosas como catastrófica. A las dificultades económicas se suman la presión indígena y la escasez de carne y cereales debida a las prolongadas sequías. Esas dificultades provocan el éxodo de la población hacia otras reglones, (subrayado nuestro, ver también Garavaglia, 1983:400-401). 79
79 "Esta situación, más el redoblado empuje del indio chaqueño, llevará a la región a la crisis más profunda de toda su historia colonial...' (Garavaglia, 1983:197).
31

en San Pedro y volverían a intentar en La Matanza, Magdalena o la Banda Oriental. Sólo esto puede explicar que entre 65 migrantes, todos mayores de 15 años, tengamos constancia únicamente de tres matrimonios entre personas de un mismo origen.
De todas formas, los migrantes muestran una fuerte propensión a contraer matrimonio, ya sea con personas naturales del pago o con otros migrantes (probablemente muchos se hayan casado en una escala anterior a San Pedro). Los gráficos que siguen nos muestran la escasa presencia de solteros entre los que no nacieron en San Pedro. [CFR. Tortas N. 3 y 4: Estado civil de los migrantes]
En lo que se refiere a la posibilidad de acceso a la propiedad por parte de los migrantes, si bien en San Pedro la mayoría de los propietarios de la tierra es originaría de otras zonas (73,6%), la mayor parte de los jefes de familia no nacidos en el pago vive en tierras ajenas (62,6%). Entre los propietarios extranjeros, el 69,2% es oriundo de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Creemos que de estos datos se puede deducir que, en esta época, el recrudecimiento de ios malones, limitante de la expansión de la frontera para la utilización de nuevas tierras, implicó la redistribución de población al interior de la zona ya colonizada, acelerando la ocupación de zonas que, como San Pedro y otras, no fueron elegidas en épocas anteriores en que existían con los indios mejores relaciones. Sin embargo, como hemos visto ya, no se trata de asentamientos definitivos sino de sucesivos intentos entre los cuales San Pedro fue para muchos sólo uno más.
En la segunda mitad del siglo el proceso se acentuará, sólo que aparecerá además otro perfil de migrante: el auge de las exportaciones de cueros hará que muchos se acuerden de viejas mercedes u olvidadas herencias de tierras sampedrinas y otros tantos compren terrenos en la zona. La confusión de mensuras, mojones y derechos llevará a los primeros a enfrentarse en juicios a veces interminables, pero los que los ganen se asentarán en el pago para hacer de viejas propiedades activas explotaciones.86
Aunque la llegada de estos nuevos personajes, que organizarán grandes estancias, no suprimirá la diversidad productiva de la zona,80 81 los migrantes de menores recursos se verán en crecientes dificultades para instalarse exitosamente en San Pedro. Sin embargo, la dinámica de la disputa del suelo con los indios abrirá nuevas oportunidades a los que las busquen (ver Mateo, 1989).
V LAS TIERRAS
Aunque el problema de las tierras en San Pedro deberá ser motivo de un trabajo específico, que implicará un estudio minucioso de las mensuras de tierras y de otras series documentales, queremos señalar la diversidad de situaciones que es posible advertir en el padrón de 1744 y en algunos otros documentos del período estudiado, dejando sentado que nuestras conclusiones son provisorias y esperan los datos que aporte esa investigación futura.
Lo primero que es preciso tener presente para analizar este problema es la diferencia que existe entre propiedad y explotación de la tierra, pues de otro modo el texto que sigue puede resultar confuso. Muchas familias accedían al usufructo de la tierra por medio de determinados acuerdos con sus propietarios. Entre
80 Cuatro nombres de grandes propietarios de la segunda mitad del siglo son suficientes para ilustrar lo que acabamos de exponer: Antonio Rodríguez, Francisco Díaz de Perafán, Antonio Obligado y Juan Chacón (de este último nos basta decir que en 1812 poseía 25 esclavos para mostrar su poder económico).
81 Ver nuestro trabajo 'Producción de trigo y sociedad colonial: los labradores de San Pedro a fines del siglo XVIIIa. Mimeo. 1989.
32

muchas posibilidades nos consta el pago de arrendamientos en semillas,82 aunque también existía la posibilidad de asentarse en tierras realengas o de dueños desconocidos.
En esta época San Pedro puede dividirse en dos sub-zonas bien definidas en cuanto a la propiedad y al tamaño de las tierras:1) El Pago de las Hermanas: se trata de la franja norte del territorio y fue desde muy antigua data un paraje donde predominaba la pequeña propiedad.2) Arroyo del Tala, Rincón de San Pedro y Espinillo: sus tierras se caracterizan por estar repartidas entre tres latifundios ocupados por pequeños productores.
Estas diferencias están relacionadas con el hecho de que en 1722 una parte de las tierras de Hermanas fue subdividida por razones sucesorias entre siete hermanos, quienes enajenaron sus lotes en los años siguientes. El fenómeno no tardó en repetirse en cada una de las siete estancias, lo que '...convirtió las tierras de pastoreo en tierras agrícolas (...)' (Tarragona, 1977:633).
Otra parte del paraje de las Hermanas fue vendida en pequeñas fracciones aún antes: el 17 de julio de 1697 Pedro Cabrera compró media legua sobre el Paraná con sus cabezadas, las que agrega a otras tierras que ya poseía,83 y en 1710 su viuda vendió a Joseph Ontiveros 5.000 varas de su propiedad.84 85 En 1718 venderá a Sebastián de Castro la media legua que comprara su marido en 1697,83 lo que ilustra acerca de cómo las propiedades de Hermanas, a diferencia de las del resto de la zona, cambiaban de mano muy rápidamente.86
Hemos visto ya, al comparar los tres padrones de la primera mitad del siglo XVIII, que algunos ocupantes de tierras ajenas en 1738 habían devenido propietarios en 1744 y que en ese año 16 de los 19 grupos domésticos en tierras propias se ubicaban en Hermanas. En el cuadro número 5 podemos ver la distribución de tierras propias y ajenas por zona y actividad.
82 En un juicio por tierras de 1770 una de las partes pide a la otra que '...se sirba dar la orn. al Dador para que Dom. Mrz. lePague las semillas de lo q. ha sembrado las mismas que detiene pr. decir le cobra ud." (A.G.N. IX 36-1-2, sin foliar).
83 A.G.N. IX 48-8-3 f. 467 v.
84 Ver apéndice número uno: 'Notas para la biografía de un labrador*
85 A.G.N. IX 48-9-7 f. 695 v.
86 Tenemos además otros datos en el mismo sentido: en 1717 el Capitán Juan de Monsalve compró 3.000 varas sobre el Paraná (Registros de Escribanía Núm. 3 1717/19 f. 150). En 1720 Doña Juana Peñalba declara en su testamento haber comprado una estancia de media legua de frente (Registros de Escribanía Núm. 3 1720/22 f. 161 v.); en 1722 el Capitán Luis González compró una legua sobre el Paraná (A.G.N. IX 49-1-3 f. 83 v.); en 1725 Juan de Salinas compró 530 varas (!) sobre el Paraná, con un fondo de dos leguas (Registros de Escribanías núm. 3 1725/26 f. 257 v.) y en 1726 Pedro Santillán compró 1.000 varas frente al Paraná (Registros de Escribanía núm. 3 1725/26 f. 580 v.).
33

Cuadro número 5: Propiedad de la tierra por zona y actividad
I Arroyo Tala San Pedro Espinillo Hermanas
| Act Prop Ajen Prop Ajen Prop Ajen Prop Ajen
I 1 - 3 - 2 2 1 2 1
2 - 2 - - - - 11 -
3 - 3 - 3 - - - 1
4 - 7 - 5 - 1 1 5
5 - 2 - 6 - - 1 -
Ttl 17 16 2 2 14 7
Recordemos que la clasificación por actividades fue hecha sobre un total de 58 grupos domésticos, lo que explica la diferencia entre los datos totales del cuadro y el total de propietarios de la zona. Sin embargo, la inclusión de los tres propietarios que faltan en el cuadro inclinaría aún más la cantidad correspondiente a Hermanas, pues dos de ellos habitaban ese sitio. Vemos que 11 de los 14 propietarios de ese paraje eran labradores y que el mayor porcentaje de jornaleros y labradores pobres, todos en tierras ajenas, se hallan en Arroyo del Tala y San Pedro. Vamos a ver ahora qué sabemos de los propietarios de las tierras de las tres sub-zonas en que predominan los latifundios.
Sargento Alonso Zerrato. Heredó las tierras de Andrés Ximenez de Fuentes, quien las había obtenido en merced en 1594 (Ver Barba, 1974:256 y 259). Es quien más pobladores tiene en sus propiedades, pero los protocolos notariales nos revelan a un hombre ajeno a la actividad agropecuaria.87 De hecho, hacia mediados de siglo vende su estancia a Juan Silverio Zelis y Francisco Ferreira (Barba, 1974:259). Zerrato no tiene una sola vaca en San Pedro y probablemente se haya limitado a cobrar el arrendamiento a ios ocupantes.
Don Francisco Quintana. Obtuvo las tierras por muerte de su padre, Don Baltazar de la Quintana Godoi, en 1725. Se trata de una gran estancia de seis leguas de frente contra el río Arrecifes y fondo hasta el Arroyo del Tala, pero en 1744 hay sólo cuatro familias sampedrinas afincadas allí.88 Quintana no está empadronado en 1744, pero sí en 1738,89 y en esa fecha poseía
'...mili Vacas dos mili yeguas veinte cavalios dos Sclavos* casa en tierras propias.'90
87 Unicamente en 1748 deja huellas en esa fuente y se trata de especulaciones con propiedades urbanas. Digamos de paso que para esto tenía habilidad: el 6 de noviembre de 1748 compra un terreno en $ 120 que dos meses más tarde vende a $ 230 (A.G.N. IX 49-2-2 f. 467 y 495 y hay otra referencia a la compra de un terreno en f. 322).
88 Lo que no quiere decir que no haya otras empadronadas en Arrecifes, dadas las dimensiones de la estancia.
89 Figura entre los pobladores de lo que entonces era catalogado como la 'compañía del Arresife', en la que no figuran los pobladores que estamos estudiando, que fueron censados como ‘...la compañía q se dividió del Arrezife y compreende asta los Arroyos de la Gente...' (D.H.A., páginas 314 y 317 respectivamente).
90 D.H.A., página 317.
34

Quintana puede considerarse el mayor terrateniente de la zona, pero vemos que su control sobre la gente y el ganado es escaso.” Murió en 1749 y sus tierras fueron vendidas en pública almoneda, por ser menores sus hijos, a Antonio Rodríguez, quien pagó por ellas $14.000. Este nuevo propietario parece haberse tomado más en serio la actividad agropecuaria, no sólo por la pequeña fortuna que invirtió en las tierras, sino porque en 1752, cuando Parras viaja a San Pedro, dice que en la estancia de Rodríguez vio (exageraciones aparte) •...dieciocho mil yeguas, y mas de la mitad de ellas con sus crías" (Parras, 1943:128). De modo que Rodríguez es uno de los personajes que se instalaron en San Pedro en la segunda mitad del siglo para explotar la ganadería en gran escala. Sin embargo, al ocupar su estancia echó a los pobladores que la habitaban (Piccagli y Taurizano, 1986:58), actitud que lo revela bien lejos de un 'señor de tierras y ganados* feudal.
Juan Sllverio Zelis. Era dueño de parte del Rincón de San Pedro. En 1726 estaba ya afincado en la zona y era soltero. En 1738 los terrenos están en litigio, y en ellos posee "...un Rodeo de vacas y cria de leguas y dos Sclavos’.” En 1744, como hemos señalado, Zelis dejó de vivir en San Pedro y encargó a un matrimonio el cuidado de su evidentemente poco ganado en esta zona.93 Sin embargo, como en ese año se empadronó también la ciudad, encontramos en Buenos Aires censada a su familia:
"...enla Casa Prinz.l del dho Zelis de 40 a.s casado con D.a Bartholina Gonzales-4-hijos= (...) esclavos 2 y en dha casa Vibe su Cuñado Marcos Zelis de 28 a.s casado con D.a Fran.ca Gonz.s =4 esclabos= mantienense desús hazie.s de campo.="94
Aunque esta descripción de su familia, por la cantidad de esclavos, nos revela a un personaje de buen pasar, los problemas de Zelis fueron muchos y muy complejos,95 llegando a veces a lo risible, como en el caso de haber comprado tierras inexistentes.96 Además de las diferentes adquisiciones que sostenía haber realizado, fundamentaba sus derechos en una merced supuestamente otorgada a su bisabuelo en 1594 (Piccagli y Taurizano, 1986:188), una de las tantas, quizás, que perdieron valor por no haber sido ocupadas de acuerdo a las disposiciones legales. Uno de los hijos de Zelis, Marcos, llegará a fines de siglo considerado como "pobre" por sí mismo y por los funcionarios de los tribunales.97
91 Hemos dicho que en 1744 viven sólo cuatro familias en sus tierras de San Pedro. Entre las cuatro reúnen 16 personas de las cuales sólo 5 son varones en edad de trabajar.
w D.H.A., página 318.
93 Sin embargo es posible que Zelis contara con tierras en el pago de Magdalena, si se trata de la misma persona en el siguiente documento: "...y en este estado se leyó un memorial de D.n Ju. Silverio Zelis en q manifiesta el q ayer se le entregó el orden para q hiciesse el empadronam.to de el Pago de la Mag.na y su ymposibilidad para poderlo practicar..." (D.H.A., página 38).
94 D.H.A., página 354.
95 Ver Piccagli y Taurizano, 1986, Capítulo VIII.
96 A fines del siglo XVIII, en un juicio en que Marcos Zelis, hijo de Juan Silverio, reclama tierras a la familia de Juan Tomás Benavidez, el representante de ésta afirmaba que los miembros de su parte "...no se oponen a que si Zelis encuentra los terrenos que pretende se le den...", pero que la persona que le vendió las tierras a su padre nunca poseyó propiedades en la zona (Ver A.G.N. IX 40-7-3 Expediente 16. También Piccagli y Taurizano, 1986, capítulo VIII).
97 Ver A.G.N. IX 40-7-6 Expediente 16.
35

Vemos que la presencia de estos propietarios de estancias de la primera mitad del siglo XVIII se ajusta muy poco a la imagen tradicional elaborada por la historiografía, puesto que la posesión de sus tierras no parece traducirse en control sobre el resto de los recursos de la zona.
CONCLUSIONES
A pesar de ser abundantes las fuentes disponibles para estudiar el pasado colonial, hasta mediados de siglo los historiadores casi se limitaron a repetir los escritos de los viajeros y de otros testigos de origen europeo. El problema de este tipo de fuentes es que, en su mayor parte, fueron escritas por personas que no conocían la campaña sino por haber viajado a través de ella, lo que debe sumarse al hecho de que, como es natural, destacaron aquello que más les llamaba la atención: sus testimonios tienden a exagerar la importancia de la ganadería vacuna y a soslayar la producción agrícola. Por otra parte, lógicamente, prestaron mayor atención a la producción más mercantilizada, aquella que incluso tenía una salida creciente en los mercados de ultramar.
Un ejemplo de esto es el escrito de Fray Pedro José de Parras, en cuyo relato tuvimos ocasión de incursionar en algunas páginas de este estudio. Este sacerdote español visitó San Pedro en dos oportunidades y no menciona una sola vez la agricultura desarrollada en la zona, que como vimos era significativa. Incluso el testimonio de Azara fue utilizado parcialmente, ya que este funcionario, como gran conocedor del Río de la Plata, no dejó de hablar de la gran cosecha de trigo de la jurisdicción de Buenos Aires (Azara, (1847)/1943/:S7) y se refirió concretamente al gran número de agricultores, que llegaban según él a representar la mitad de la población rural (ídem: 199).
Como pudimos concluir, el guiarse exclusivamente por estos escritos o el utilizarlos sólo en forma parcial permitió que los historiadores construyeran una imagen simplificada de una realidad que era mucho más rica, no sólo por el papel jugado por la agricultura sino por la diversidad de la producción pecuaria y hasta hortícola.
En ese sentido, a lo largo de las páginas precedentes nos fue posible asomarnos a la estructura social y económica de un rincón de la campaña de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XVIII, encontrando un mundo rural distinto del presentado tradicionalmente por la historiografía. En San Pedro, como en las demás zonas de la campaña rioplatense que se han estudiado hasta el día de hoy, las vacas, los gauchos y los estancieros no fueron los únicos habitantes. Pero, además, dentro de la diversidad del campo colonial, San Pedro mismo parece haber sido una realidad poco uniforme, con sub-zonas de pequeña propiedad y otras repartidas en latifundios de propietarios en general ausentistas y con poco control sobre el resto de los recursos del lugar.
Respecto del poblamiento de la zona, hemos dicho que las dificultades con los indios en esa época llevaron a una redistribución de población dentro del área ocupada por los españoles. Las posibilidades que ofrecía el lugar para 'probar suerte' como campesinos atrajo a gran cantidad de migrantes, en su mayoría provenientes del interior del espacio peruano, que muchas veces llegaban escapando también de otras situaciones gravemente adversas en sus lugares de origen. Para la mayoría de estas personas San Pedro fue una "escala* en un periplo cuyo fin, al menos por el momento, ignoramos.
Sin embargo, hubo otros que se quedaron. A lo largo de la primera mitad del siglo XVIII la población sampedrina aumentó rápidamente, a la par del crecimiento demográfico de la ciudad de Buenos Aires. El índice de masculinidad fue en cambio descendiendo, dato que nos señala el progresivo asentamiento campesino que hemos descripto, donde la organización de las explotaciones estaba basado en el trabajo de los miembros de las familias en sentido lato -incluyendo agregados, entenados, huérfanos- y, en algunos casos, de conchabados y esclavos.
36

Esos migrantes, en pleno pago de Arrecifes, en términos generales dedicado a la producción pecuaria, constituyeron una sociedad campesina que desarrolló la agricultura, especialmente triguera, y la combinó con la ganadería en pequeña escala. En este sentido hemos visto que la proporción de grupos domésticos dedicados a la producción agrícola doblaba la de los ocupados en la ganadería y que, exceptuando un par de casos, no había en San Pedro grandes explotaciones pecuarias.
Hemos concluido también en que para la mayoría de los pobladores el elemento capital en cuanto a la obtención de mano de obra era la familia. Contar con trabajadores no remunerados era la clave para dejar de emplearse en las estancias y chacras de otros o para pasar de ‘arañar la tierra* a encarar la cria de animales más seriamente. A la vez, la posibilidad de abordar estas actividades en mayor escala permitía albergar en la explotación a otros trabajadores para ampliar o diversificar la producción. Esta dinámica daba muchas veces lugar a un ciclo familiar que comenzaba con un casamiento temprano y con el conchabo del jefe de la familia y que continuaba con el desarrollo de actividades independientes en la medida en que era posible acceder a esa mano de obra familiar sin costo de oportunidad.
Estos campesinos serán un obstáculo para la obtención de trabajadores cuando en la segunda mitad del siglo se organicen unidades de producción ganaderas de grandes dimensiones, lo que inducirá a la compra de esclavos por parte de los propietarios de las mismas. En el padrón de 1812, que hemos procesado parcialmente, contabilizamos 125 esclavos en las explotaciones rurales, lo que constituye cerca del 10% de la población (recordemos que en 1744 esa proporción no alcanza al 3%).
El ciclo familiar que hemos rastreado en la fuente analizada y la dificultad que para los propietarios suponían las explotaciones campesinas a que nos hemos referido puede constatarse en un testimonio correspondiente a los últimos años de la colonia. En el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio del 29 de febrero de 1804, es posible leer:
‘Mientras el número de propietarios prepondere al de los jornaleros será absolutamente imposible el que logremos ver algún tanto mas baxo el precio de ellos.
( . . . )
'La abundancia de tierras valdias y despobladas, la facilidad de conseguirlas á un precio moderado, su extremada feracidad, la excesiva copia de ganados de toda especie (...) son todos motivos poderosos que deben llevar de día en día nuevos pobladores a los campos, que aunque en eue principios sean jornaleros vendrán á ser muy pronto propietarios, en razón de la facilidad que les concede para serlo la ventajosa situación de los terrenos.*98
Finalmente, nos interesa recordar que la sociedad diversificada que hemos hallado en San Redro en la primera mitad del XVIII, aunque otros documentos nos hablan de transformaciones durante la segunda mitad del siglo, no dejó de existir durante el período colonial, y que la vocación de los sampedrinos por la agricultura tampoco desapareció: a fines de siglo la zona crecerá aún más en importancia en ese sentido ayudada por la baratura de los fletes fluviales...
98 Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, Tomo 2, Núm. 76, fol. 203-204.
37

APENDICE NUMERO 1: Apuntes para la biografía de un labrador
Santiago Ontiveros nació en la ciudad de Buenos Aires en 1704, y sus padres fueron Joseph Ontiveros y doña María Medina." Su padre debía estar vinculado al comercio de muías, porque estaba relacionado con algunos vecinos de Santa Fe,* 100 y en esa ciudad compró en 1710 una propiedad en el pago de las Hermanas para dedicarse a la cría de mulares. La propietaria de la tierra era doña María González, y la estancia había sido comprada a su vez por su marido.101 No es improbable que Ontiveros conociera bien esa zona por haberla cruzado en sus viajes a Santa Fe. El hecho es que pagó los $ 250 de a 8 reales de plata corriente que le pidieron y ocupó las tierras prontamente con su familia. La estancia tenía 5.000 varas de frente (menos de una legua) y 1000 de fondo,102 pero estaba bien ubicada: cerca del Río Paraná y, por lo tanto, sobre el camino de la costa.103
En ese lugar Joseph Ontiveros organizó su explotación, en la que complementaba la actividad principal, la cría de muías, con la agricultura. Como la mayoría de los campesinos, tenía vacas lecheras, y también bueyes para mover carretas y arados.104
En 1716 el padre de Santiago murió, dejando un capital tasado en $ 2.942 con 2 reales, de los cuales el líquido partióle se reducía a $ 2.817 con 7 reales. Sus herederos eran, además de la viuda, su hija mayor, Josefa, casada con un habitante del pago oriundo de Rio de Janeiro, y sus tres hijos varones, entonces
" La edad y el origen de Ontiveros en el padrón de 1744 (D.H.A., página 518). La testamentaria de su padre, de la que obtuvimos los datos referidos a sus actividades económicas, propiedades y sucesión, en A.G.N. Sucesiones Número 7369.
100 Joseph Ontiveros no sólo viajó a Santa Fe para comprar la tierra, sino que entre sus papeles existen menciones a deudas suyas en favor de vecinos de esa ciudad.
101 La escritura de compra venta en A.G.N. Sucesiones Número 7369 f, 26 y ss.
102 Al morir, la única hija de Joseph Ontiveros dejó 1.250 varas de tierra con un fondo de 1.000 varas. Puede ser que las 1.250 sean la suma de las 625 heredadas por ella y las que correspondieron al único de sus hermanos que aparece censado en 1726 pero no ya en 1738, por haberlas comprado, o que haya muerto ya su madre. Lo que nos interesa destacar es el fondo de 1.000 varas (A.G.N. IX 49-1-9 f. 31).
103 La cercanía del Río se deduce del relato de Fray Pedro José de Parras reproducido más abajo.
104 A su muerte tenía en su estancia:'...Un tablón de Trigo sembrado y al pareser es de una fanega de sembradura el qual esta bueno.'Itt dos tablones sembrados de mais de dos almudes en los dos pedasos repartidos.
'...seicientas y seis cavesas de yeguas de cria de muías de retaxo incluiendo en la dha cantidad algunos potros de edad.'...veinte y nueve Burros echores de todas edades.‘Itt treinta y ocho mulitas de meses.'Itt dos muías de dos años La una chapín y la otra quevrada.'Itt setenta y seis Burras."Itt ochenta y sinco cavallos entre redomones y de freno...'Itt ciento y veinte y sinco cavesas de ganado vacuno Las mas vacas Lecheras y de Color.'Itt quinse Bueies mansos de coiunda.'Además: tres azadas, 10 hoces, y los ranchos de la chacra y de la habitación principal, con su horno para cocer pan. (A.G.N. Sucesiones Número 7369)
38

menores de edad: Santiago, Bernardino y Juan Bautista.10S Durante la distribución de los bienes Josefa y su marido cuestionaron los procedimientos y nombraron un inventariador propio, pero esa actitud sólo les sirvió para que su madre hiciera descontar de la hijuela de su hija $ 165 con 4 reales que el matrimonio le había dado en carácter de dote, monto que incluía 120 vacas entre grandes y pequeñas que el finado había cedido a su yerno para que desarrollara su propia explotación. En este hecho podemos apreciar el establecimiento de una alianza que veremos repetirse en la historia de Santiago Ontiveros: una hija y una dote permiten obtener la colaboración de un yerno cuando los hijos no tienen edad suficiente para ayudar.
La tierra, por haber sido comprada durante el matrimonio, se repartió en un 50% en favor de la viuda, en tanto que el resto fue distribuido entre los hijos. A cada uno le correspondieron 625 varas de tierra y algo de ganado, que en el caso de los hijos menores quedaron bajo administración de la madre.
La sucesión se llevó a cabo en 1717. Santiago tenía 13 años y probablemente cursara con los padres mercedarios los estudios a los que sus padres no habían accedido.106 Cuatro años más tarde, en 1721, Santiago contaba con 17 años de edad y pidió vista de los autos de la testamentaria de su padre para usar de su derecho. A cada heredero le habían tocado sólo $ 352 con un real y 29 maravedíes, bajo la forma de su parcela de tierra, 63 vacas lecheras y algunos pesos, y con esas cortas propiedades Santiago comenzó su actividad como pequeño labrador.
No tardó en casarse con Antonia Castellanos y en 1726 aparece empadronado en el pago de las Hermanas:
"S.n.tiago Lontiberos Con su muger y Un Ijo",107
lo que nos permite calcular que su matrimonio se concretó siendo él menor de 22 años. En cuanto al hijo empadronado es probable que se tratara en realidad de su primera hija, María, que nació justamente en ese año.108 Con Antonia Castellanos tuvo Santiago cuatro niños: María, nacida como dijimos en 1726; Manuel Joseph, en 1728; Fermín, en 1731; y Andrea, en 1732.109
En el padrón de 1738 leemos que vivía en la zona el
‘Sarg.to Santiago Ontiveros /en/ tierras propias y en ellas dos manadas de leguas y unas Lecheras*,110
lo que nos revela a un hombre que más bien debe confiar en su fortuna como agricultor.
Antonia Castellanos falleció antes de 1744 y Santiago se casó en segundas nupcias con María de Soria, natural de la ciudad de Córdoba, quien en esa fecha tenía 38 años y una hija de una unión anterior de 14, llamada María.
105 Este es el hermano del que hablábamos en la nota 20. No nos fue posible averiguar más sobre él.
106 Ver el relato de Fray Pedro José de Parras. Joseph Ontiveros y su esposa no sabían firmar.
107 D.H.A., página 145.
108 D.H.A., página 518. María tiene 18 años en 1744.
109 Las edades de los hijos, a partir de los datos aportados en el documento de la nota anterior.
110 D.H.A., página 317.
39

En el padrón de 1744, además de Santiago, que ya tiene 40 años, y de su segunda esposa y su hija adoptiva, figuran sus hijos María, de 18 años; Manuel Joseph, de 16; Fermín, de 13 y Andrea, de 12. Como vemos, la dotación de mano de obra no remunerada con la que contaba en su explotación no era muy abundante, a pesar de lo cual, como veremos, ya se las arreglará para aumentarla. Santiago Ontiveros le explicó al empadronador que se mantenía como labrador y que poseía ganados mayores y menores.111
Unos años más tarde empezaron a llegar nuevos personajes a la zona, que en general compraron tierras para dedicarse a ia ganadería. Manuel Sandobal, un viejo propietario de Hermanas y vinculado a la familia Ontiveros,112 113 vendió su tierra a Don Thomas Antonio de Olivera, quien en 1751 entabló un conflicto con Santiago por unas tierras que ambos reivindicaban.112 En esas tierras Ontiveros había poblado una chacra y se la había encomendado a un yerno suyo, Ambrosio Martínez, donde éste cultivaba maíz. Pero esta población molestaba a Olivera y a otros vecinos de la zona:
'Nos Lorenzo Gonzalos, Balthasar delgado, Thomas Antonio Olibera, Joseph Martines, y Ignacio Cornejo (...) desimos que Ambrosio Martines se ha poblado con agrabio y perjuicio nuestro en la mesma bajada y salida de nuestros ganados siendo motibo aque se derroten nuestras hasiendas elympedirles sus bebidas como q esta su Rancho en el propio paso por donde baxan a beber los ganados y salen afuera apaser...'114
Por lo que el Juez Comisionario de Arroyos, Juan Bautista Berón, exige a Ontiveros desocupar ese sitio el 26 de marzo de 1751.115 Es entonces que Santiago eleva un escrito de protesta que nos aporta nuevos datos sobre sus actividades:
'El Alteres Santiago de Ontiveros vezino de esta Ciudad, residente y asendado en el Partido de las dos ermanas (...)digo: que aura tiempo de ocho meses que á tengo poblada una chacara en donde tengo puesto en ella aun Yerno mio;(...) /y pide/ que con el sosiego posible pueda yo continuar la labor que siempre acostumbro para con ella y su producto alimentar la dilatada familia de mi cargo...*
Santiago quiere sólo que se constate:
*...si yo con mi Población, y Sementeras dagnifico alos vesinos que se an llegado aquexar ni á otro ninguno.../y que en caso contrario se le ampare ya que/...soy vezino antiguo en el Paraxe y que ademas de mantener mis dobladas obligasiones ocurro aesta Ciudad con el trigo mais y Legumbres que recoxo de mi travaxo personal déla labor que executo en dichas tierras...'11*
Además de lo ilustrativo del documento advertimos que Ontiveros ha utilizado el mismo mecanismo que su padre para ampliar sus actividades y obtener mano de obra: su yerno trabaja una chacra cuyo producto, en realidad, alimenta *la dilatada familia’ a su cargo. También es interesante que Ontiveros se autodefine como hacendado, lo que nos permite ver lo ambiguo de este tipo de rótulos en la campaña colonial. Por otra parte, vemos que con la variada producción que obtiene de la chacra participa del mercado urbano.
111 D.H.A., página 518.
112 Fue albacea de Josefa Ontiveros en 1748.
113 Los documentos de este juicio en A.G.N. IX 41-9-1.
114 ídem, foja 8.
115 Ibídem.
114 Idem, foja 9.
40

Desgraciadamente no sabemos en qué año murió Ontiveros, y su testamentaria nunca existió o se ha perdido. Sin embargo, hay un testimonio que nos permite conocer mejor a este personaje, con datos que difícilmente encontremos para otros habitantes de la campaña de Buenos Aires a los que es posible ubicar tan bien. Escuchemos la magnífica pintura que sobre Santiago Ontiveros nos dejara el Padre Fray Pedro José de Parras, que da vida al cúmulo de datos que acabamos de aportar sobre él:
'...el día 15 alcanzamos a mediodía a los mozos, en el paraje que les teníamos señalado, que dista de San Pedro ocho leguas, donde descansamos el resto del día, atraídos del raro genio del dueño del rancho, en cuya puerta teníamos puesta la tienda de campaña. Era este hombre, a mi parecer, mestizo, o mulato, y de las mismas circunstancias me pareció su mujer, y ambos eran como de edad de cincuenta años, harto feos y con un vestido pobrísimo. Luego que nos apeamos le pregunto el prosecretario, cómo era su nombre, y respondió que se llamaba don Santiago Ontiveros, y sin cesar prosiguió diciendo que estimaba mucho la obsequiación que se le hacía con nuestro hospedaje, y que por elevación un pandem pandem et de veriguando /sic/ lograba su rancho estas fortunas, que lo estimaba mucho y que viéramos si podía servirnos en algo con su nada y luego mandó a la señora que saliese, diciendo: desaloje usted por un rato ese camarín y venga a la conversa de los padres; y es de notar que toda su casa no era más que un ranchito compuesto de paja, y por el medio estaba dividido con dos cueros, y a la división que servía para dormir la llamaba camarín. Por oirle pues hablar todo el día en este tono, nos quedamos allí con mucho gusto, y él lo tuvo también, porque comió y bebió a satisfacción, y nos contó que un padre mercenario /sic/ que había pasado por allí aquella tarde, había sido su contemporánimo en los estudios...*m
1,7 Parras, 1943:224-225.
41

APENDICE NUMERO 2: Cuadros y gráficos.
Cuadro número 6: Estado civil de los jefes de familia y conformación de los grupos domésticos
Activ. Solt. Casad. Viud. S/D F. A. Dep. Total
1 - 7 1 2 5 5 10
2 - 12 1 - 1 4 13
3 - 5 1 1 3 3 7
4 - 18 1 - 3 4 19
5 - 9 - - - - 9
S/D: Sin datos; F. A.: Familia ampliada; Dep.: Dependientes;1, Pastores; 2, Labradores; 3, Pastores pobres; 4, Labradores pobres; 5, Jornaleros. La última columna expresa la cantidad de grupos domésticos por cada actividad.
Cuadro número 7: Dependientes
TIPO TOTAL EDAD PROM. CASTAS INDIOS NO SE SABE
ESCL. 13 17.3 10 3
JORN. 28 25.8 1 9 18
AGRE. 35 18.0 2 4 29
OTROS 23 20.5 5 5 13
'Otros* incluye: Huérfanos, entenados, esposas de esclavos y dependientes sin especificar; en todos los casos se trata de individuos que no son parientes.La edad promedio de los jornaleros se calculó sobre 27 datos y la de 'otros” sobre 21.
42

POBLACION TOTALSAN PEDRO 1744
■» 70
80-89
60-69
40-49
90-39
20-29
10-19
0 -9
80 70 60 60 40 30 20 10 0 10 20 30 40 60 60 70
I hombres E 3 mujeres
Total: 427 personas
PERSONAS CASADASSAN PEDRO 1744
* 70 86-89 80-84 66-69 60-64 46-49 40-44 96-39 90-34 26-29 20-24 16-19 10-14
06-09 01-04 00-01
20 16 10 6 0 6 10 16 20 26
! h qm bres L \ \ l m uj eres
sobre 144 personas43

POBLACION TOTALSAN PEDRO 1744
*7006-0900- 84 66-69 60-64 46-49 40-44 86-99 80-34 26-29 20-2416-1910-14
06-0901- 04 00-01
W 1 1 Ü 1 Üv \
u u r t v n ' v n v u i ;K u \T v m r v n \ \ T n a
\ u T v m u v u u \ T nV T
40 36 ao 26 20 16 10 6 0 6 10 16 20 26 30
I Hombres l \ \ l Mujeres
sobr» 4¿7 personas
44

MIGRANTES: origenSAN PEDRO 1744
»n poroemolM
MIGRANTES: división por sexosSAN PEDRO 1744
Total: 66 poreonaa

MIGRANTES VARONESSan Pedro 1744
en poro en tajee
MIGRANTES MUJERESSAN PEDRO 1744
en poro en tajee

BIBLIOGRAFIA GENERAL
Bibliografía citada
Fuentes édltas, autores de época y viajeros
Acuerdos (en el texto A.E.C.B.A.)Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires. Buenos Aires, Archivo General de la Nación, 1907.
Azara, Félix de1943 - Descripción e historia del Paraguay v Río de la Plata. Buenos Aires, Bajel, (1847).
Beaumont, J. A. B.1957 - Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos v la Banda Oriental (1826-1827). Buenos Aires, Hachette, (1827).
Darwin, Charles1977 - Un naturalista en el P lata. Buenos Aires, CEAL, (1833).
Documentos para la Historia Argentina (en el texto D.H.A.)"Padrones de la Ciudad y la campaña de Buenos Aires", Documentos para la Historia Argentina. Jomo X, Buenos Aires, U.B.A., Facultad de Filosofía y Letras, 1939.
Lastarria, Miguel1805 - Colonias orientales del Río Paraguay o de la Plata
Parras, Fray Pedro José de1943 - Diario v derrotero de sus viajes, 1749-1753. Buenos Aires, Solar.
Robertson, John Parish y William1916 - La Argentina en los primeros años de la Revolución. Buenos Aires, Biblioteca de la Nación, (1838),
Libros y artículos citados
Alvarez, Juan1914 - Estudio sobre las guerras civiles argentinas. Buenos Aires, Juan Roldán Libro Editor.
Amaral, Samuel1987a - "Rural Production and Labour in Late Colonial Buenos Aires", Journal of Latín American Studles. 19, Londres.1987b - "Trabajo y trabajadores rurales en Buenos Aires a fines del siglo XVIII", Anuario I.E.H.S., Núm. 2, Tandil, U.N.C.B.A.1988 • Producción v mano de obra rural en Buenos Aires colonial. La estancia de Clemente López Osornio,1785-1795, Mimeo.
Arcondo, Aníbal1989 - "Crisis de subsistencia y crisis de población. Córdoba durante el siglo XVIII", presentado en II Jornadas Inter- Escuelas de Departamentos de Historia. Rosario.
Ascasubi, Hilario1919 - Santos Vega o Los Mellizos de la Flor, Rasgos dramáticos de la vida del gaucho en las campañas v praderas de la República Argentina (1778-18081. Buenos Aires, Casa Vaccaro, (1872).
47

Azcuy Ameghino, Eduardo1988 -'Economía y sociedad colonial en el ámbito rural rloplatense", Mario Rapaport, (comp.), Contribuciones a la Historia Económica Argentina. Buenos Aires, Tesis.
Barba, Enrique M.; Martínez, Susana y Marta E.Valencia1974 - 'Orígenes y evolución de Arrecifes. El pago y el pueblo', Segundo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Tandil, 9 al 12 de noviembre de 1972. Vol. I. La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires 'Ricardo Levene'.
Berro, Mariano1914 - La agricultura colonial. Montevideo, Imprenta Artística de Juan J. Dornaleche.
Blanco Acevedo, Pablo1926 - 'El gaucho, su formación social', Revista del Instituto Histórico v Geográfico del Uruguay. Tomo V, Núm. 2, Montevideo.
Cañedo, Mariana1989a - La campaña bonaerense durante la primera mitad del siglo XVIH: un área ganadera en la frontera norte, Mimeo.1989b - Pautas socio-demográficas v categorías históricas (San Nicolás de los Arrovos. 1815). Mimeo.
Chiaramonte, José Carlos1979 - 'Coacción extraeconómica y relaciones de producción en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX: el caso de la Provincia de Corrientes', Nova Americana 2, Torino, Qiulio Einaudi Editor!.
Coni, Emilio1935 - Contribución a la historia del gaucho. Buenos Aires, Peuser.1936 - ‘La agricultura, ganadería e industrias hasta el virreinato'. Historia de la Nación Argentina. Tomo IV, Primera Sección.
Cremona, G.; Falcón, J. y Saab, J.1984 - Los paoos de Luián v Escobar hacia 1744. Mimeo.
Difrieri, Horacio A.1961 - 'Población indígena y colonial', Argentina: suma de geografía. Tomo Vil, Cap. 1, Buenos Aires, Peuser.
Flandrin, J. L1979 - Orígenes de la familia moderna. Barcelona, Crítica.
Garavagiia, Juan Carlos1983 - Mercado interno v economía colonial. México, Grijalbo.1987a - Economía sociedad y regiones. Buenos Aires, Ediciones de la Flor.1987b - 'Existieron los gauchos?', Anuario I.E.H.S., Núm. 2, Tandil, U.N.C.P.B.A.1989a - 'Ecosistemas y tecnología agraria: elementos para una historia social de los ecosistemas agrarios riopiatenses (1700-1830)', Desarrollo Económico. Vol. 28, Núm. 112, Enero-Marzo).1989b - 'Producción cerealera y producción ganadera en la campaña de Buenos Aires. 1700-182(7, E} mundo rural rioplatense a fines de la época colonial: estudios sobre producción v mano de obra. Buenos Aires, Fundación Simón Rodríguez-Editorial Bibios.1990 - Migraciones, estructuras familiares y vida campesina. Areco Arriba en 1815. Versión preliminar, mimeo.
48

Qelman, Jorge D.1987 - ‘Gauchos o campesinos?*, Anuario I.E.H.S.. Núm. 2, Tandil, U.N.C.P.B.A.1988 - Mundo rural v mercados: una estancia v las formas de circulación mercantil en la campaña rioplatense tardocolonial*. mimeo.1989a - ‘Una región y una chacra en la campaña rioplatense: las condiciones de la producción triguera a fines de la época colonial’ , Desarrollo Económico. Vol. 28, Núm. 112. (Enero-Marzo).1989b - ‘Sobre esclavos, peones, gauchos y campesinos: el trabajo y los trabajadores en una estancia colonial rioplatense", El mundo rural rioplatense a fines de la época colonial: estudios sobre producción v mano de obra. Buenos Aires, Fundación Simón Rodríguez-Editorial Biblos.1989c - 'Estancieros, labradores, jornaleros y conchabados. Algunas consideraciones sobre el trabajo y las relaciones de producción en la campaña rioplatense colonial’ , ponencia presentada en las X Jornadas de Historia Económica Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, mimeo.
Ghio, José María1987 - "Diezmos y producción: Buenos Aires, 1752-1804*, First Year Seminar en Latín American History, mimeo.
Giberti, Horacio1964 - El desarrollo agrario argentino. Estudios de la región pampeana. Buenos Aires.
Gutiérrez, Juan María1866 - ‘Nota preliminar a la Representación de los Hacendados*. LA Revista de Buenos Aires, tomo XXVIU, Buenos Aires
Halperín Donghi, Tulio1972 - Revolución v guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Buenos Aires, Siglo XXI. 1975 - ‘Una estancia en la campaña de Buenos Aires, Fontezuela, 1753-1809*, Enrique Florescano (Comp.), Haciendas, latifundios v plantaciones en América Latina. México, Siglo XXI.
Hammel, E. A. y Laslett, Peter: "Comparing Houshold Structure over Time and Between Cultures*, Comparative Studies in Societv and Historv. XVI, Cambridge, 1974.
Huergo, Ricardo1904 - 'Investigación agrícola en la región septentrional de la Provincia de Buenos Aires’ , Anales del Ministerio de Agricultura. Sección Agricultura, Botánica y Agronomía, Tomo I, Núm. 2, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco.
Johnson, Lyman1980 - "Estimaciones sobre la población de Buenos Aires en 1744,1778 y 1810*, Desarrollo Económico. Vol. 19, Núm. 73. Buenos Aires, I.D.E.S.
Johnson Lyman y Socolow, Susan M.1980 - "Población y espacio en el Buenos Aires del siglo XVIII", Desarrollo Económico. Vol. 20, Núm. 79. Buenos Aires, I.D.E.S.
Kriedte, Peter; Medick, Hans y Schlumbohm, Jürgen1986 - Industrialización antes de la industrialización. Barcelona, Crítica-Grijalbo.
Laslett, Peter1987 - El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo, Madrid, Alianza.
49

Leguizamón, Martiniano1930 - "La cuna del gaucho', Boletín de la Junta de Historia v Numismática Americana Vol. Vil, Buenos Aires. 1936 - 'Nueva noticia del gaucho', Boletín de la Junta de Historia v Numismática Americana. Vol. IX, Buenos Aires.
Lemée, Carlos1894 - La agricultura v la ganadería de la República Argentina. Origen v desarrollo. La Plata, Solé Hnos.
Levene, Ricardo1926 - Investigaciones acerca de la historia económica del Virreinato del Plata Buenos Aires.
López, Vicente Fidel1881 - La Revolución Argentina. Su origen, sus guerras v su desarrollo político hasta 1830. Tomo I, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo.
Mandrini, Raúl1986 - ‘La agricultura indígena en la región pampeana y sus adyacencias (siglos XVIII y XIX)', Anuario I.E.H.S.. Núm. 1, Tandil, U.N.C.P.B.A.1987 • 'Desarrollo de una sociedad indígena pastoril en el área interserrana bonaerense', Anuario I.E.H.S.. Núm. 2, Tandil, U.N.C.P.B.A.
Marfany, Roberto1933 - 'El cuerpo de Blandengues en la frontera de Buenos Aires (1752-1810), Humanidades. XXIII, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.1940 - El indio en la colonización de Buenos Aires. Buenos Aires, Comisión Nacional de Cultura.
Marquiegui, Dedier Norberto1990 - Estancia v poder político en un partido de la campaña bonaerense fLuián 1756-1821). Buenos Aires, Fundación Simón Rodríguez-Editorial Biblos.
Mateo, José1989 - Migrar v volver a miarar. Los campesinos agricultores de la frontera bonaerense a principios del siglo XIX. mimeo.1990 - 'Los labradores de Lobos',ponencia presentada en Congreso Internacional de Historia Económica de América Latina. CLACSO-UNLU.
Mayo, Carlos1984 - 'Estancia y peonaje en la región pampeana en la segunda mitad del siglo XVIII*, Desarrollo Económico. Vol. 23, Núm. 92. Buenos Aires, I.D.E.S.1986 - "El peonaje rural rioplatense: estudio de dos casos', ponencia presentada en VIH Jornadas de Historia Económica. Tandil, U.N.C.P.B.A.1987a - 'Sobre peones, vagos y malentretenidos: el dilema de la economía rural rioplatense durante la época colonial', Anuario I.E.H.S.. Núm. 2, Tandil, U.N.C.P.B.A.1987b - 'Una campaña sin gauchos?', Anuario I.E.H.S.. Núm. 2, Tandil, U.N.C.P.B.A.
Mitre, Bartolomé1916 - Comprobaciones históricas. Buenos Aires, Librería La Facultad, Biblioteca Argentina, vol. 15, (1882).
Molinari, Diego Luis1914 - La representación de los hacendados de Mariano Moreno. Buenos Aires, Coni,
50

Moreno, José Luis1989 - "Población y sociedad en el Buenos Aires rural a mediados del siglo XVIII", en: Desarrollo Económico. Vol. 29, Núm. 114. Buenos Aires, I.D.E.S.
Olazo, Ezequiel y Padula, Héctor1963 • San Pedro v su zona de influencia La Plata, Instituto de la Producción de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata.
Piccagli, Américo y Taurizano, Zulma1986 - Historia documental de San Pedro. Buenos Aires, Rafael de Armas & Asoc. Tomo I: "Del pago a la villa 1580-1809".
Randle, Patricio H.1971 - Geografía histórica de la Pampa Anterior (Atlas v memoria descriptiva) .Buenos Aires, Eudeba
Ravignani, Emilio1920 - "Crecimiento de la población de Buenos Aires y su campaña (1726-1810)", Documentos de Historia Argentina, tomo X, Buenos Aires.
Ruiz Santana, Carlos1932 - Apuntes históricos de San Pedro. Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires.
Salvatore, Ricardo y Brown, Jonathan C.1987 - Trade and Proletarianization in Late Colonial Banda Oriental; Evidence from the Estancia da las Vacas", Hispanic American Historical Review. Núm. 3.Sarmiento, Domingo Faustino1979 - Facundo. Civilización o barbarie. Buenos Aires, CEAL, (1845).
Sbarra, N. H.1961 - Historia de las aguadas v el molino. La Plata, El Jagüel.
Slatta, Richard W.1983 - Los gauchos v el ocaso de la frontera , Buenos Aires, Sudamericana, 1985.
Tarragona, Ornar Enrique1977 - "Prolegómenos a los orígenes de San Nicolás. La propiedad de las tierras en Los Arroyos", Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, Tomo IV, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia. Torre Revello, José1936 - "Sociedad Colonial. Las clases sociales. La ciudad y la campaña". Historia de la Nación Argentina Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia.
Weimberg, Félix1956 - "El drama de la agricultura colonial", Juan Hipólito Vievtes. Antecedentes económicos de la Revolución de Mayo , Buenos Aires, Raigal.
Zabala, Rómulo y Gandía, Enrique1937 - Historia de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Municipalidad de la Capital Federal. 2 tomos.
51

Bibliografía consultada
Fuentes éditas, autores de época y viajeros
Mercedes de tierras.Mercedes de tierras hechas por los gobernadores a nombre del Rev , La Plata, El Autor, 1979.
Azara, Félix de: Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata v otros Informes. Buenos Aires, Bajel, 1943."Viajes inéditos de Azara", Revista de Derecho. Historia v Letras. Tomo 28, Buenos Aires, 1907.
Concolorcorvo: El lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima -1773-, Buenos Aires, Solar, 1942.
Falkner, Thomas: Descripción de la Pataaonia v de las partes contiguas de Amca del Sur. Buenos Aires, Hachette, (1774), 1974
Hutchinson, Thomas J.: Buenos Aires v otras provincias Argentinas. Buenos Aires, Huarpes, 1945.
Representación"Representación de los labradores de Buenos Aires y Montevideo", La Revista de Buenos Aires, tomo XVII, Buenos Aires, 1868.
52

Obras contemporáneas
Azcuy Ameghino, Eduardo y Martínez Oougnac, Gabriela: Tierra v ganado en la campaña de Buenos Aires según los censos de Hacendados de 1789, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social, U.B.A., Facultad de Ciencias Económicas, 1989.
Bazán Lazcano, Marcelo: 'Movimientos de población en el Litoral. Campaña de Buenos Aires (1700-1816)', Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional. Tomo IV, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1977.
Besio Moreno, Nicolás: Buenos Aires, Puerto del Río de la Plata. Capital de la Argentina. Estudio crítico de su población f1536-1936). Buenos Aires, Biblioteca del Congreso, 1939.
Capurro, Angel: El centenario patrio v el pueblo de San Pedro. Buenos Aires, Comisión pro-Centenarto del Partido de San Pedro, 1910.
Chayanov, A. V.: \ja organización de la unidad económica campesina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974.
Chiaramonte, José Carlos: Formas de sociedad v economía en Hispanoamérica, México, Grijalbo, 1984.
Comadrán Ruiz, J.: Evolución demográfica argentina durante el período colonial (1535-18101. Buenos Aires, Eudeba, 1969.
Coni, Fernando A.; Diccionario Geográfico Argentino. 1877-1880. Buenos Aires, Coni, 1951.
Córdoba, Fray Antonio: La orden franciscana en las Repúblicas del Plata (síntesis histórica! 1536-1934 . Buenos Aires, Imprenta López, 1934.
Estiú, José: La fé política del Pueblo de San Pedro, s/l, Comisión pro-centenario del pueblo de San Pedro, 1943.
Gandía, Enrique de; Buenos Aires colonial. Buenos Aires, Claridad, 1957.
García, Pedro A.: Diario de un viaie a Salinas Grandes, en los campos del Sud de Buenos Aires. Buenos Aires, Eudeba, 1974.
García Belsunce, César; 'Diezmos y producción agrícola en Buenos Aires virreinal', Investigaciones v Ensayos, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, Núm. 38, 1988.
González Van Domselaar, Zunilda: 'La población entre 1810 y el primer censo nacional", Argentina; suma de geografía, Tomo Vil, Buenos Aires, Peuser, 1961.
Johnson, Lyman: 'Salarios, precios y costo de vida en el Buenos Aires colonial tardío", Boletín del Instituto de Historia Argentina v Americana ‘Dr. Emilio Ravignani*, tercera serie, Buenos Aires, U.B.A., Facultad de Filosofía y Letras, Primer semestre de 1990.
Kossok, Manfred: El virreinato del Río de la Plata. Su estructura económica v social. Buenos Aires, Futuro, 1959.
Levene, Ricardo (Comp.): Historia de la Provincia de Buenos Aires y de la formación de sus pueblos. La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1940.
53

INDICE
Introducción 5
I. La campaña bonaerense 15
II. Los padrones de la primera mitad del Siglo XVIII 21
III. Distribución ocupacional de la población 24
IV. Los que no son del pago 30
V. Las tierras 32
Conclusiones 36
Apéndice N91: Apuntes para la biografía de un labrador 38
Apéndice N°2: Cuadros y gráficos 42
Bibliografía general 47

Esta publicación se imprimió en la Imprenta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.