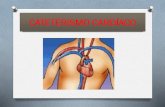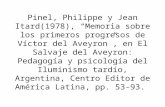Aeco - Pinel - Medico
description
Transcript of Aeco - Pinel - Medico
-
UN ASUNTO DE ESTADO Higiene y control de los "salvajes del interior"
Por Patrice Pinell*
La emergencia de la salud pblica en el siglo XVIII es inseparable de la construccin del Estado: la una y el otro se han confortado mutuamente. Despus de la gran epidemia de clera de 1832 y las primeras revueltas obreras, las polticas sanitarias, que se volvieron necesarias debido a las mutaciones industriales y a las concentraciones urbanas, revestirn el rostro ambiguo de misiones "civilizadoras".
Respecto a la historia de la medicina occidental, la salud pblica ha aparecido recientemente. Al final de la Edad Media, las autoridades polticas toman regularmente medidas sanitarias para afrontar las amenazas de epidemias, pero stas obedecen al modelo de la "cuarentena" y siempre tienen un carcter temporal1. Es slo en el siglo XVIII cuando aparecen las primeras instituciones pblicas permanentes que tienen por vocacin interesarse por la salud de la poblacin: primero en Alemania, donde se forjan los conceptos de "polica mdica" y de "medicina social"; luego en Francia, con la creacin en 1777 de un cuerpo mdico encargado de la vigilancia de epidemias, la Sociedad Real de Medicina2. Este fenmeno est estrechamente ligado al proceso de construccin de los Estados modernos:
un cierto nivel de organizacin del Estado es, en efecto, la condicin previa necesaria para la emergencia de una medicina que toma como objeto "la poblacin"; una vez constituida, esta medicina social se vuelve parte integrante de la dinmica de construccin del Estado. De qu manera la emergencia del Estado es capaz de modificar la percepcin de la relacin
salud/enfermedad en el seno de las elites que viven en la corte del rey y en sus dependencias? El anlisis que hace Norbert Elias del proceso de civilizacin ha aportado un esbozo pertinente para responder a la pregunta3. El Estado moderno es la forma de poder que perpeta la dominacin del rey sobre los feudales sometidos; un poder que se impone como nico poseedor del ejercicio legtimo de la violencia fsica. Slo el Estado puede levantar un ejrcito, mantener una fuerza de polica; slo su violencia es legal. Su instauracin tiene como resultado una pacificacin (relativa pero desconocida hasta entonces). sta va a la par con la "domesticacin" de los guerreros feudales y su transformacin progresiva en "cortesanos". De ello resulta un cambio radical en el modo de vida de las "elites", el cual deja pensar en su importante papel dentro del nuevo tipo de atencin que stas manifiestan por el cuerpo, sus desrdenes funcionales y, al mismo tiempo, por la medicina. Esta sensibilidad se expresa por un fervor creciente por los libros de remedios, los tratados de medicina familiar que las gentes de la corte y los burgueses de las ciudades se arrebatan4. Cada vez ms, las familias nobles se empean en contratar los servicios de un mdico o de un cirujano. Al encargar a un cirujano de asistir el parto de las mujeres de la familia real, Luis XIV inicia la medicalizacin de una prctica que entonces estaba totalmente en manos de comadronas. La corte imita el ejemplo real y el Estado contribuir a imponer la presencia de cirujanos al lado de las parturientas (incluso haciendo intervenir el ejrcito en ciertas campaas), y sobre todo afirmar su autoridad poniendo oficialmente a las comadronas, transformadas en "parteras", bajo su control5. Es tambin gracias a la intervencin directa del poder real como el estatuto de la ciruga es elevado al mismo rango que el de la medicina y como la enseanza y la formacin de los mdicos son aceptablemente modernizadas, a pesar de las resistencias de la facultad6.
Es en el marco de este mismo proceso -que ve desarrollarse una nueva atencin a la salud y reforzarse el poder social acordado a los profesionales mdicos- que surge igualmente la nocin
* Patrice Pinell es mdico-bilogo y socilogo. Director de investigacin, dirige la unidad 158 "saberes y prcticas en el campo mdico: historia, sociologa, psicoanlisis" del INSERM. Ha publicado Naissance dun flau: Histoire de la lutte contre le cancer en France (1890-1940), Paris, Mtaill, 1992. 1 J. Goudsblom, "Les Grandes pidmies et la civilisation des moeurs", Actes de la recherche en sciences sociales 68, 3-14, 1987. 2 J.-P. Peter, "Les mots et les objets de la maladie", Revue d'histoire 246, 499, 13-38, 1974. 3 N. Elias, La Civilisation de moeurs, Calmann-Lvy, Paris, 1973 y La Dynamique de l'Occident, Calmann-Lvy, Pars, 1975. 4 O. Faure, Histoire sociale de la mdecine, XVIIIe-XXe sicle, Anthropos-Economica, Pars, 1994. 5 J. Gelis, La Sage-Femme ou le mdecin, Fayard, Paris, 1988. 6 P. Huard, "L'Enseignement mdico-chirurgical", en R. Taton, Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIIIe sicle, Hermann, Paris, 1986, p. 171-236.
-
moderna de "poblacin". El trabajo de los juristas de finales de la Edad Media haba llevado a la constitucin de una representacin del "pueblo" segn el modelo binario de los dos cuerpos "orgnico" y "mstico": conjunto de los individuos vivos situados bajo la dependencia del rey (cuerpo orgnico) y entidad eterna que sigue existiendo ms all del carcter "mortal" de los individuos que lo componen (cuerpo mstico)7. La idea de poblacin marca una evolucin con relacin a esta representacin del pueblo. Ella surge de los censos administrativos (ligados a la colecta de los impuestos de los cuales el Estado moderno se ha arrogado el monopolio), primero como nmero de habitantes en proporcin a la superficie habitable, despus como "conjunto de individuos que tienen entre ellos relaciones de coexistencia y que constituyen por esta razn una realidad especfica: la "poblacin" tiene su tasa de crecimiento, tiene su mortalidad y su morbilidad, tiene sus condiciones de existencia, trtese de elementos necesarios para su subsistencia o los que permiten su desarrollo y su bienestar"8.
Si el pueblo corresponde a la "Francia eterna", la poblacin es lo que compete en primer lugar a la riqueza del reino; el Estado se preocupar entonces por socializarla de manera que favorezca su fuerza productiva. Medida de polica destinada a someter al trabajo forzoso a los mendigos de las ciudades culpables del pecado del ocio, el hospital general -creado en la segunda mitad del siglo XVII- es un primer acercamiento a esta voluntad de socializacin. Obedeciendo al modelo del encierro, sta se mostrar cada vez ms inadaptada al desarrollo del capitalismo; la Revolucin francesa pondr un punto final a esto9.
Las tareas asignadas a la medicina urbana (primera mitad del siglo XVIII), luego a la Sociedad real de medicina son testimonio de otro paso. Los objetivos son dobles: analizar las condiciones de existencia de las poblaciones a nivel de un rea geogrfica determinada, tomar medidas para mejorarlas. Se censa la evolucin de los nacimientos y de los fallecimientos, el estado de las habitaciones, su densidad de poblamiento, los lugares de insalubridad, se calcula la incidencia de enfermedades endmicas y epidmicas sobre la mortalidad de cada zona (urbana y rural) y se la compara.
El paso de estas medicinas resulta de su adhesin a la teora neohipocrtica de la etiologa "miasmtica". De all una colecta de informaciones centrada en los elementos del ambiente fsico susceptibles de producir y difundir estos "miasmas", agentes invisibles cuya existencia postulada sera responsable de diferentes enfermedades. De all el establecimiento de estrategias que pretenden eliminar los focos de infeccin, controlar la circulacin del aire y del agua, vectores supuestos de los miasmas. La "higiene" se constituye entonces como un conjunto de saberes y de prcticas sobre las "cosas" y el "medio" en tanto son susceptibles de afectar la salud de la poblacin (an no hay control alguno de los cuerpos o de los comportamientos). La Primera Repblica luego el Primer Imperio le conceden un lugar preferente al promover el desarrollo de los Comits de salubridad. Estas instituciones se revelarn infatigables productoras de informes sobre todas las causas posibles de infeccin y los medios de remediarlas: relaciones sobre los mercados, los mataderos, los desages, los baos pblicos, los arroyos, etc10. La epidemia de clera de 1832 provoca una crisis mayor: la idea admitida de una Francia "civilizada" es sacudida en sus cimientos
La poltica de salubridad tiende a modificar profundamente el paisaje urbano y toda la organizacin de la ciudad, al menos en sus espacios pblicos, pues ella no controla an las propiedades privadas. Es necesario que estalle la crisis mayor de la epidemia de clera de 1832 para que esta poltica se extienda poco despus al conjunto de sus componentes. En esta crisis, tambin ser modificada toda la concepcin higienista del ambiente.
Cuando la epidemia de clera comienza a invadir Europa, los responsables polticos y mdicos franceses consideran la situacin con optimismo11. El clera se desarroll bajo los climas malsanos de los pases orientales y golpe poblaciones an salvajes debilitadas por la pobreza, el despotismo y sin proteccin mdica. Pas templado, rico, cuya poblacin es civilizada y con buena salud, dotado de un gobierno ilustrado, de una administracin eficaz, de la mejor medicina del mundo, Francia est necesariamente al abrigo del flagelo... Sin embargo, a pesar de las medidas sanitarias tomadas, el clera mata unas 100.000 personas, 15.000 de ellas en Pars en el espacio de algunos das, desencadenando simultneamente una crisis muy fuerte tanto social, poltica como mdica. La idea, comnmente extendida entre las elites, de una Francia "civilizada" fue sacudida en
7 E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi. Essai sur la thologie politique au Moyen Age, Gallimard, Paris, 1989. 8 M. Foucault, Dits et crits, Gallimard, Paris, 1994, vol. III, p. 730. 9 M. Foucault, Naissance de la clinique, PUF, Paris, 1963. 10 B. Lcuyer, "L'hygine avant Pasteur", en C. Salomon-Bayet, Pasteur et la rvolution pasteurienne, Payot, Paris, 1986, p. 65-139. 11 F. Delaporte, Le Savoir de la maladie. Essai sur le cholra de 1832 Paris, PUF, Paris, 1990.
-
sus cimientos. Al mismo tiempo, los higienistas buscando analizar los factores de progresin de la epidemia son llevados a revisar su visin de los determinantes ambientales: ni las condiciones climticas, ni ningn otro elemento de orden fsico explican el recorrido de la enfermedad y las diferencias locales de mortalidad. La nica correlacin pertinente que se encuentra es la que liga la tasa de mortalidad y la densidad de habitantes por vivienda. El clera golpe preferencialmente a los pobres hacinados en los tugurios, que vivan en la promiscuidad.
La teora miasmtica no es cuestionada, pero la explicacin de los factores que favorecen la morbilidad se desplaza, minimizando las causas fsicas en beneficio de las causas sociales. La promiscuidad de los pobres se convierte en el mayor centro de inters de los estudios y del discurso de los higienistas, ella es la determinante principal de las enfermedades, de las epidemias como tambin de la locura, de la idiotez, de la criminalidad o del alcoholismo. Esta nueva concepcin se integra a una representacin de Francia como pas golpeado por una crisis de civilizacin. La epidemia de clera ampla la percepcin de una "fractura social" (utilizo a propsito este anacronismo) ligada al surgimiento de un proletariado urbano. Pars es la sede de motines populares mientras que la epidemia causa estragos, motines que hacen eco a la insurreccin de 1830 tanto como a las primeras revueltas obreras (como la de los canuts en Lyon). Al mismo tiempo que, en la representacin de las elites, la idea de "clases peligrosas" toma consistencia, el tema de Francia como "nacin civilizada" se vuelve problemtico. Qu son estos pobres que viven en la miseria y la promiscuidad sino "salvajes del interior", como algunos se apresuran a llamarlos?12
Para los nostlgicos del Antiguo Rgimen, la existencia de estos salvajes concretiza los efectos deletreos de la civilizacin que quebr un orden social basado en los valores de la Iglesia. Por el contrario, para las fracciones republicanas, ellos son la prueba viva de que la civilizacin est an inacabada y debe ser continuada. Esta oposicin ideolgica va a estructurar todo el debate poltico hasta los ltimos decenios del siglo. En los dos polos extremos, se enfrentan por un lado los defensores de una evangelizacin, de un retorno a la tradicin y de un control por medio de la Iglesia, y por otro lado, los partidarios de una civilizacin por medio de la instruccin y el mejoramiento de las condiciones de vida. En el centro, dominan los partidarios del liberalismo que combina la libre economa con una poltica de "guetizacin" que rechaza a las clases peligrosas hacia zonas perifricas circunscritas por la fuerza pblica. El movimiento higienista bien puede exigir alto y fuerte que la medicina social sea una ciencia poltica capaz de ilustrar a los gobiernos, el carcter local de su anclaje institucional le da poco peso frente a los polticos. Si la "lucha contra los tugurios y la promiscuidad" -fuente de todos los flagelos sociales- es su obsesin, las soluciones racionales al problema de la pobreza no son fciles de encontrar en el contexto de un poder que no exige la intervencin del Estado para la distribucin de las riquezas y la propiedad privada. Tambin las tentativas de erradicar la promiscuidad peligrosa siguen siendo ms retricas que prcticas13.
La forma tomada por el desarrollo socio-econmico del pas acta a la vez como factor de crecimiento de las "clases medias", de surgimiento de una "aristocracia obrera" y como factor de proletarizacin trayendo consigo el xodo de poblaciones rurales hacia las ciudades. Las polticas de urbanizacin bajo el Segundo Imperio pretenden desde luego reestructurar la ciudad destruyendo los tugurios, pero lo nico que hacen es desplazarlos hacia la periferia de la ciudad. La acentuacin del proceso de diferenciacin social perpeta el problema de la pobreza: las explosiones sociales (revolucin de 1848, Comuna de Pars) reactivan el temor a las clases peligrosas. Es necesario esperar la conjuncin de dos fenmenos independientes para que esta situacin evolucione.
La victoria poltica del Partido radical pone sobre ruedas un proyecto coherente de "civilizacin" de las "clases salvajes" centrado en la obligacin escolar. El proyecto pedaggico de la escuela laica, gratuita y obligatoria pretende por medio de la instruccin elemental moralizar los comportamientos y hacer interiorizar a travs de los nios un control del cuerpo. La enseanza de las normas de higiene ocupa all un lugar preferencial. Pero estas normas de higiene son relativamente nuevas, porque la disciplina mdica se ha transformado ella misma bajo el efecto de la "revolucin pasteriana". El mundo postulado de los miasmas cedi el lugar al universo de los microbios reconocidos como agentes de las enfermedades infecciosas. La "guerra contra los microbios" modifica a fondo las estrategias sanitarias: al control de las cosas (el aire, el agua) ella va a aadir de ahora en adelante el control de los cuerpos.
Cada individuo debe volverse responsable de su comportamiento con el fin de limitar los riesgos de contaminacin. La escuela se vuelve el principal multiplicador de un movimiento de difusin de los preceptos de higiene personal, impulsado por el Estado que toma como blanco
12 Ver por ejemplo: L. Chevallier, Classes laborieuses et classes dangereuses Paris pendant la premire moiti du XIXe sicle, Plon, Paris, 1969. 13 L. Murard et P. Zylberman, "La Raison de l'expert ou l'hygine comme science sociale applique", Archives europennes de sociologie 26, 1985, p. 58-59.
-
privilegiado "la madre y el nio"14. Pretendiendo regular las conductas cotidianas ms diversas (lavarse las manos, no escupir en el suelo, no sonarse las narices con los dedos, esterilizar los biberones, permanecer sobrio, etc.), el objetivo general de la higiene es poner las "clases salvajes" a la altura de comportamientos ya ampliamente interiorizados en el seno de las clases dominantes y de la pequea burguesa. En efecto, la mayora de estos preceptos corresponden a normas del saber vivir que hacen parte del habitus "civilizado", estas normas segn ha mostrado Norbert Elias se haban constituido progresivamente en el trmino de un largo proceso histrico (independientemente de toda preocupacin higienista)15.
Esta correspondencia debe mucho al hecho de que este habitus civilizado est basado en un autocontrol de los comportamientos cotidianos ms variados que pretende distanciar cuerpos (y producciones naturales del cuerpo: saliva, aliento, moco, orina, heces, etc.). Excepto algunos momentos particulares relacionados con "la intimidad", los contactos son limitados al mximo, de manera que se preservara el espacio personal de cada uno16. Se comprende por qu, desde que la gestin higienista se apoya sobre el saber de la bacteriologa, ella tiene poco que ver con el comportamiento "civilizado" de las clases dominantes. La extensin de la funcin protectora del Estado a la salud pblica es una contribucin para rectificar las costumbres
Los consejos a los tuberculosos, la accin pedaggica en los sanatorios populares durante el perodo entre las dos guerras buscarn generar un tipo de autocontrol del comportamiento cuya finalidad es reducir lo ms posible los contactos (riesgo de contagio) entre el cuerpo del enfermo (y sus eventuales proyecciones) y los de las personas con las que l vive. De hecho, la observancia de las prohibiciones y el aprendizaje de los juegos del pauelo y de la escupidera contribuyen "a trazar alrededor de l un crculo imaginario"17. Con esta construccin mdica del "espacio personal", los esfuerzos para reducir "la promiscuidad de los pobres" encuentran por fin medios de accin especficos. De all, la idea de que la extensin de la funcin protectora del Estado a la salud pblica se convierta en un elemento decisivo en la presin social que se ejerce -va la higiene y el saber mdico- sobre las clases populares para modificar sus costumbres en el sentido de la "civilizacin". Para saber ms:
N. Elias, La Civilisation des moeurs, Calmann-Lvy, Paris, 1973. (En espaol: El proceso de civilizacin, Mxico, Fondo de Cultura Econmica)
O. Faure, Histoire sociale de la mdecine, XVIIIe-XXe sicle, Anthropos-Economica, Paris, 1994. M. Foucault, Dits et crits, Gallimard, Paris, 1994, vol. III, p. 730. L. Murard et P. Zylberman, "La Raison de l'expert ou l'hygine comme science sociale applique",
Archives europennes de sociologie 26, 1985, p. 58-89. J. Donzelot, La Police des familles, Minuit, Paris, 1977. (En espaol: La polica de las familias
Valencia, Pretextos, 1979). E. Goffman, La Mise en scne de la vie quotidienne, Minuit, Paris, 1973.
Traducido del Francs por Mariluz Toro T. Tomado del suplemento de La Recherche, La sant et ses mtamorphoses, 281, nov., 1995
14 J. Donzelot, La Police des familles, Minuit, Paris, 1977. 15 N. Elias, La civilisation des moeurs, op. cit. 16 E. Goffman, La Mise en scne de la vie quotidienne, vol. II, ch.2, "Les territoires du moi", Minuit, Paris, 1973. 17 I. Grellet et C. Kruse, Histoires de la tuberculose, Ramsay, Paris, 1983.