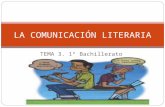3. La Comunicación Humana2606
Transcript of 3. La Comunicación Humana2606

LA PAMPA
www.abordajes.org [email protected]
Director: Lic. Alejandro Van Oostveldt Pedro I. Rivera 2583 C.A.B.A. Tel.: 011 4783-4968
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANAMaterial de Ethel Hayes
ivimos en un mundo sobre comunicado. Un mundo donde, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, un cúmulo de información nos llega por vía de los diarios, la televisión, la radio, la computadora,
la publicidad callejera, etc. Tendemos a creer que sólo es comunicación el mensaje escrito o hablado, pero todo comunica a través de diferentes lenguajes. Toda comunicación tiene un objetivo concreto: producir un impacto en el otro, generar un cambio, inducir una respuesta. Se trata de emitir algo que de algún modo se va a reflejar en el otro.
V
Hay ciertas escuelas que han trabajado el tema de la comunicación, una en especial es la Escuela de Palo Alto, California, cuyos exponentes son Watzlawick y Batteson. Estos investigadores de la comunicación establecieron axiomas. Axiomas son referentes básicos en la teoría que están construyendo.
AXIOMAS:
No existe la no comunicación. Podrá no ser eficaz, pero siempre hay comunicación.
Nivel de contenido - nivel de relación. El contenido se refiere a la idea de lo que se quiere decir, la relación habla del vínculo. En todo mensaje además del nivel de contenido se dan pautas del vínculo que van a establecer los interlocutores, el tono de voz, el ritmo, la cadencia van a indicar el tipo de vínculo. No es lo mismo decir a una persona “cerrá la puerta” que gritarle “¡cierre la puerta!”. Un ejemplo que dan estos investigadores es el de dos mujeres que se encuentran en una fiesta y una le dice a la otra: “¡qué hermoso collar de perlas! ¿son auténticas querida?”. Está dando información de contenido y de relación, está proponiendo un nivel de relación de superioridad. El nivel de relación no es siempre fácil de detectar, pero siempre está presente en todo mensaje. Generalmente la confusión de estos niveles es aquello que nos llega a hacer imposible resolver situaciones conflictivas. Puede haber acuerdo en el nivel de contenido y acuerdo en el nivel de relación, acuerdo en el nivel de contenido y no acuerdo en el de relación, no acuerdo en el nivel de contenido y acuerdo en el

de relación y por último no acuerdo en el nivel de contenido y no acuerdo en el de relación. Un ejemplo de acuerdo en el nivel de contenido y no acuerdo en el de relación pueden ser las alianzas políticas entre partidos antes de las elecciones, donde generalmente este tipo de vínculos son poco duraderos... terminan las elecciones y se disuelven. Otro ejemplo puede ser en un grupo operativo, donde dos integrantes discuten largamente y uno podría decir que están diciendo lo mismo. Lo que están discutiendo no es la idea sino que están compitiendo por un lugar en el grupo, o por una escena de poder, o por un lugar de seducción. Otro ejemplo que dan es el de una pareja que está cenando y ella le pregunta: “¿te gustaron las milanesas? -la verdad que no, estaban bastante duras. -¡Claro, vos siempre igual, yo me la paso trabajando, en la cocina, con los chicos...!”. Aquí el tema no son las milanesas, el nivel de relación conflictivo lo desplazan y lo tratan de expresar a nivel de contenido farsamente. Podemos trabajar con el otro más allá de estos desacuerdos, es un tema a construir. Estos dos niveles están siempre, tenemos que tratar de diferenciarlos y redefinir nuestros vínculos. A veces en los grupos uno dice “con fulano no puedo trabajar porque tenemos ideas completamente diferentes”, posiblemente no quiero trabajar con fulano porque me cayó mal, me hace recordar a, hay cierta envidia, competencia. Son innumerables la cantidad de situaciones por las cuales un nivel de relación no es efectivo, pero el tema no es esquivarlo sino replantearnos qué nos pasa en ese vínculo.
Nivel digital - Nivel analógico. El nivel digital corresponde a la palabra y el analógico o no verbal, corresponde al lenguaje de la imagen y al corporal (mirada, gesto, postura). Los mensajes emitidos y recibidos transcurren por estos dos canales: digital y analógico. En los grupos estamos constantemente emitiendo mensajes, a veces son coherentes, otras contradictorios. Lo corporal se manifiesta permanentemente y contra nuestra voluntad. Es el caso de decir algo y expresar con el cuerpo lo contrario. Esto contribuye al malentendido por encarnar en parte lo que llamamos “doble mensaje” o “metamensaje”, sería el mensaje oculto que está detrás de las palabras, o entre las palabras, como una segunda intención. Por ejemplo, una madre que le dice a su hijo “andá a jugar a la plaza, pero no te ensucies”. En el doble mensaje hay una incapacidad de decodificarlos, porque decodificarlos implica poner en jaque el vínculo y aparece el temor de perder el afecto. Ante dicho temor se traga los dos mensajes y no puede cumplir ninguno de los dos. La reiteración de este modo comunicacional, es decir, sin la posibilidad de decodificar, genera una situación vincular contradictoria, que es un germen patológico.
Nivel denotativo - Nivel connotativo. Llamamos denotativo a lo que dice el diccionario, lo explícito, lo que se ve. Lo connotativo es el contenido profundo de un signo, es lo implícito, lo que no se ve. Si buscamos en el diccionario la palabra mesa, encontraremos una descripción completa, pero para cada uno de nosotros habrá una connotación distinta, tiene una carga afectiva que no está presente en su denotación.
2

Pareciera que hablar de comunicación es una situación difícil, porque es estar a merced de que la comunicación es ambigua, porque las palabras son ambiguas y transmiten distintas significaciones a los diferentes sujetos. Todo esto va llevando a generar y utilizar en forma cotidiana vicios comunicacionales.
VICIOS:
Enunciación personal: esto sería, “se dice que ustedes...”, “se comenta que tuviste problemas...” ¿quién dice?, ¿quién comenta?, ¿cuándo dijo? En este vicio nadie asume la responsabilidad, no hay sujetos.
Nosotros: es el de hablar en plural, “pensamos que ustedes necesitaban reunirse...”, “todos dicen que vos tenés problemas de comunicación en este grupo...”. ¿Quiénes somos?, ¿Quiénes son todos?. Hay un grupo que queda en la incógnita, la responsabilidad queda desdibujada.
Enunciación incompleta: “esta persona es medio...”, “a mí en el grupo...”. El otro debe llenar los puntos suspensivos, con lo cual los malentendidos aparecen. A veces en los grupos hay integrantes que apelan a este vicio y siempre encuentran algún otro solidario que intenta explicar lo que supone que el otro quiso decir. Hay un chiste que ejemplifica este vicio, se encuentran dos amigos: “¿Sabés que me separé…? - Hiciste bien, porque era una reventada, andaba con cualquiera. - No, me separé de mi socio”.
Generalización: se atribuye calidad a la substancia. Si digo “esta película es muy buena”, le estoy atribuyendo una calidad a la película, en tal caso a mí me pareció buena. “el teórico fue bueno”, “el teórico fue aburrido”, el teórico no fue, son los sujetos con sus vivencias que van decodificando de acuerdo a su subjetividad. Este sería el vicio donde una opinión forma parte del objeto y no de la persona que la emite.
Múltiples canales por el cual los mensajes se emiten: transmitimos un mensaje por distintos canales, el tema es cuando hay contradicciones, cuando no hay armonía produce confusiones.
Adivinación de pensamiento: es darle un sentido al otro sin preguntarle. La persona no habló y uno dice “yo se lo que te pasa, estás triste porque no pudiste”... “estás en silencio porque te molestó lo que dije”. En política se llama colonizar. A veces lo padres abusamos de este vicio, en vez de decirle al hijo “ya es tarde, es hora de acostarse”, decimos “vos estás cansado, andá a dormir”, “yo estoy cansado? No me había dado cuenta; pero como lo dijo papá él debe saber...” (esto cuando son chiquitos), pero la reiteración de este vicio lo que produce lentamente es la pérdida de la capacidad de decodificar. “decime lo que tengo que hacer... lo que me tengo qué poner...”.
3

Bola de cristal: el otro tiene que saber lo que yo necesito sin necesidad de que yo se lo diga. No damos mensajes claros, pero exigimos que el otro decodifique.
Estos y otros vicios se dan en los grupos operativos, en las familias, en los lugares de trabajo, en nuestra vida cotidiana. La propuesta desde la Psicología Social, es animarnos a repensar y repensarnos, a cuestionar y cuestionarnos, a preguntarnos ¿cómo me comunico?, ¿cómo me vinculo?, ¿qué lugar le doy al otro?, ¿qué vicios interfieren en mi comunicación?, ¿por qué los utilizo?, ¿quiero modificar?, ¿estoy dispuesto a trabajar en grupo, trabajándome? Pichon-Rivière sostiene que la comunicación es el riel donde transita el aprendizaje y viceversa. Al hablar de comunicación estamos hablando de interacción, al hablar de aprendizaje estamos hablando de transformación; en este recorrido no estamos solos. Conocer al interlocutor, conocer al prójimo, al próximo implica hacer un costoso y lento ajuste de cercanías y lejanías hasta encontrar una regulación, una distancia que permita garantizar una eficacia en el vínculo, para luego poder compartir una eficacia en los contenidos.
LA PAMPA
4

www.abordajes.org [email protected]
Director: Lic. Alejandro Van Oostveldt Pedro I. Rivera 2583 C.A.B.A. Tel.: 011 4783-4968
COMUNICACIÓNMaterial del Lic. Natán Sonis
l tema de la comunicación, es un tema del cual tenemos la característica de ir aprendiéndolo sin darnos cuenta que lo aprendemos. No hay clase de comunicación, no hay clase de cómo
comunicarse, pero por un lento proceso llamado educativo que empieza desde la más tierna infancia nos vamos apropiando de ciertas pautas comunicacionales, de cierta idiosincrasia. La idea es un poco reflexionar sobre este proceso no siempre consciente.
ELa comunicación a simple vista es ese vehículo que permite
enhebrarnos entre los sujetos. No podríamos pensar en un grupo, en una organización, en una sociedad sin cierta comunicación eficaz. Nosotros estamos necesitados de establecer sistemas de comunicación eficaces. Desde los tiempos más remotos encontramos que el hombre está preocupado por establecer un correcto sistema de comunicación, correcto desde el punto de vista de eficacia. En la Biblia, en el libro “Génesis” dice así: “Dios trajo ante el hombre todo cuanto animales del campo y cuanto aves del cielo formó para que viese cómo los llamaría, y que les diera nombre a todos los vivientes. Y dio el hombre nombre a todos los ganados y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo”. Parece que desde entonces no paramos de ponerle nombres a las cosas, algo así como el nombrar algo ya implica comenzar a organizar un mundo que se nos aparece como caótico. La posibilidad de nombrar y de compartir los nombres, porque no alcanza con nombrar sino también tener compartidos los nombres, ya nos permite ir organizándonos y calmar cierta ansiedad, seguramente producto de un caos. Seguramente les habrá pasado, alguien está enfermo, viene el médico, da un diagnóstico y uno queda más tranquilo; sigue enfermo como antes pero hay una palabra que calmó porque la palabra figura en el diccionario, existe en los libros, uno pertenece al mundo simbólico. (El médico nos reinstaló en el mundo simbólico con una palabra aunque uno siga tan grave como antes).
Nombrar algo equivale ya a generar un principio de constancia. Esto es importante si pensamos que estamos acá porque nos importan los grupos, porque nos importan los fenómenos sociales. Una posibilidad de cohesión entre las personas tiene que ver con la constancia, con la que un nombre sea constante y sea organizador del caos. En la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, aparece una enfermedad, la enfermedad del sueño que hace que la gente se olvide los nombres y lo que vemos es cómo Macondo se va desorganizando a partir de que olvidan los
5

nombres. Aparece como importante esta capacidad propia del ser humano de ponerle nombres a las cosas, ya hay un ordenamiento, hay un principio de organización.
Claro que hablar de comunicación no es hablar únicamente de las palabras y de los rótulos, porque quedaría agotado con el diccionario. La comunicación es más que un conjunto de palabras, etiquetas, rótulos que definen. Nosotros combinamos las palabras y de esta combinación se dan sentidos, y de acuerdo a la entonación que le demos serán los sentidos, aunque sea la misma combinación, o las mismas palabras combinadas de otra manera van a dar otro sentido.
Pichon-Rivière define a la necesidad como motor, motor para poder vincularnos, ya que somos sujetos de necesidades, necesitamos de un otro. Nuestra concepción de sujeto es de un sujeto de la necesidad, un sujeto que lo lleva a actuar con otro para satisfacer sus necesidades. La única posibilidad de establecer una relación, un vínculo es la comunicación como vehículo.
Pensemos en un bebé para ejemplificar la necesidad. Freud, trabaja este ejemplo en el artículo “El proyecto de una psicología para neurólogos”, uno diría que el bebé cuando tiene hambre llora, pero ese llanto es una descarga motriz de un dolor que está sintiendo a nivel de paredes del estómago con una situación de acidez en sangre. Como sería difícil médicamente ir definiendo el grado de dolor que puede tener el chico por lo cual hace una descarga motriz, la única que puede, llora. En el mejor de los casos, cuando llora va a ser atendido por su madre o por la persona que cumpla la función materna, lo va a amamantar y le va a calmar el hambre. Entonces, tendríamos que pensar ¿dónde llora el bebé? Llora en el interior de un vínculo, llora y ese llanto va a ser significado por un otro desde afuera con un contenido, rápidamente este llanto pasa de ser una mera descarga motriz para convertirse en un lenguaje, el bebé va incorporando. Se va a organizar un circuito comunicacional bastante eficaz. Generalmente las madres diferencian el llanto: “llora porque tiene hambre”... “tiene sueño”...... “está molesto, hay que cambiarle los pañales”. Puede diferenciarlo porque ella fue enseñándole, dándole un contenido social. Es decir, somos definidos desde un otro, es el otro que viene y le da un contenido a ese llanto, del cual nos quedamos con este lenguaje que luego se va a enriquecer. Por lo tanto, el bebé incorpora leche y significados sociales.
Un psicólogo social norteamericano, Carl Linton, dice que con la excusa del hambre el chico muerde la carnada del alimento y se traga el anzuelo de las relaciones sociales. Es decir, va a entrar en una trama vincular en donde el otro lo va a definir, le va a dar un sentido. Con esto podemos decir que es imposible hablar de comunicación sin hablar de la interacción. Podemos pensar que comunicación es una conducta que emite un sujeto caracterizada por un significado, con lo cual comunicación es una interacción entre dos o más sujetos.
Comunicación viene del latín, de comunis, que quiere decir común, comunidad; lo que nos habla acerca de encontrar una comunidad con un otro. Si hablamos de comunicación eficaz, tenemos que pensar en poder sintonizar con otro, tarea difícil. Aunque todos hablamos el mismo
6

idioma, hacerse entender o entender al otro implica un esfuerzo, implica un grado de proceso hasta poder ajustarse. En la medida en que no nos conocemos la comunicación será más difícil, la experiencia compartida beneficiará a la eficacia de la comunicación. En los primeros momentos de la vida grupal hay mucha comunicación, habría que pensar el grado de eficacia de la misma.
Si decimos que comunicación puede ser pensada como conducta, puede existir la incomunicación?, la inconducta? No. Siempre cuento el ejemplo de cuando era docente en un colegio secundario, teníamos una reunión con el rector y entra la jefa de celadores trayendo un parte de amonestaciones para un integrante de un curso donde dice: “...diez amonestaciones por inconducta en clase”. Entonces yo pensé, ¡se murió en el aula el chico, y encima lo amonestan!. Cómo puede tener inconducta? Claro, el parte de amonestaciones no va a decir “por una conducta no apropiada a los cánones comunicacionales de esta institución”. Generalmente los sistemas de poder son hábiles en eso, no dicen que hay conductas apropiadas e inapropiadas, dicen que hay conductas e inconductas, comunicación e incomunicación. No se da status a la divergencia sino que la divergencia es inexistente, si no es la conducta apropiada a lo que corresponde es inconducta, no es “una conducta divergente a los cánones de aquí”. Fíjense cómo la inconducta, la incomunicación nos llevaría a hablar de ¿qué implica el desentendimiento? Una comunicación no eficaz, ¿cómo se logra pasar de la ineficacia a la eficacia? A través de un proceso, de una sintonización con el otro, ¿cómo se logra esto? Por ejemplo, a través de una experiencia grupal que implica ir ajustando las sintonías para pensarse y pensar también la vida cotidiana.
En el circuito de la comunicación tenemos vados elementos: un emisor, un receptor, un código, un canal por el cual se transmite un mensaje, (canal verbal, acústico, visual, escrito). El canal también implicará eficacia o no en la comunicación, porque a veces estamos acostumbrados más a un canal que a otro, tenemos toda una educación para el canal de las palabras y poco para el canal de los gestos, en especial cuando no coinciden las palabras con los gestos. Nunca transmitimos un mensaje por un solo canal, tendríamos que pensar si aquello que se transmite por tan diferentes canales es coherente, armónico, no siempre lo es.
Hablando de la experiencia del código compartido, quiero traer un párrafo de “El Aleph” de Borges: “Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten”. Nos está diciendo interlocutores, interacción, compartir algo para lograr un grado de eficacia. No compartir el código no implica incomunicación sino comunicación no eficaz. Hay que tener en cuenta que mensaje emitido no significa mensaje recibido aunque haya habido comunicación. Es como los pulsos del teléfono, aunque disque equivocado se lo cobran, para la compañía telefónica hubo comunicación, para uno no fue eficaz; algo emitido no significa que fue recibido. A veces en los grupos uno cree que tal cosa fue dicha: “yo lo dije, lo aclaré...”, la fantasía sería que emitir es lo mismo que recibir, no todo mensaje despachado es recibido y menos aún creer que el mensaje recibido es decodificado de acuerdo a la intención como fue codificado. La comunicación de por sí es ambigua, si presupone
7

interlocutores diferenciados ya hay un problema de ambigüedad: el otro es otro, yo podré compartir el código con él, pero nunca podré compartir todo el código porque cuando voy a hablar de la palabra “árbol” voy a pensar en el árbol que está en el jardín de mi casa, el otro va a pensar en los árboles de la calle San Martín. Presuponer que uno comparte un lenguaje, un idioma no significa presuponer que va a haber una comunicación eficaz. Las palabras compartidas a veces son sólo eso, y otras, mucho menos.
¿Qué proceso es el de formar un grupo? ¿No podrá ser definido desde la comunicación como el proceso por el cual un código se vuelve común? Si lo definimos desde esta temática, podríamos decir: construir un grupo tiene que ver con construir un código.
Otro elemento de este circuito es el contexto. El contexto es el ámbito que da sentido al circuito comunicacional, el ámbito que lo alberga. El contexto da sentido al texto que circula. Por ejemplo, si una persona le dice a otra. “Pase, sáquese la ropa”, y uno está en el colectivo es un tema, si uno está en una consulta médica es otro tema. El texto es el mismo, pero es decodificado apropiadamente de acuerdo a la noción que tengamos de contexto. Esto es importante porque ciertos gobiernos autoritarios saben de esto, de que a mayor empobrecimiento de datos del contexto mayor dificultad para poder descifrar un texto. Claro, uno no sabe donde está, por qué pasa lo que pasa, qué es lo que sucede en el mundo, qué es lo que está pasando para poder articularlos y cree que los fenómenos que suceden son fenómenos de la voluntad humana de tal persona que un día se levantó enojada, le mandó un tanque a otro... Pero sucede que esta manera de decodificar lo que pasa tiene que ver con tener pocos datos de un contexto; de esta manera se hace difícil descifrar el texto y esto significa anular una cosmovisión, desconocer países, negar otras culturas, es decir, no entender un contexto nos permite definir el texto como uno quiere. Una palabra tiene validez de acuerdo al contexto en el cual está implementándose. A veces uno no le habla al otro sino que lo interpreta, se olvida de que está hablando fuera de un contexto analítico, por eso Les Luthiers dicen “toda interpretación fuera de contexto es una agresión”, claro, porque toda agresión dentro del contexto parece una interpretación...
A esta fórmula que mencionábamos de empobrecer los datos del contexto, podemos agregarle el empobrecimiento del código. El código serían esos elementos simbólicos que nos permiten comprender la realidad, procesarla, descifrarla para poder repreguntarse, en la medida en que a uno le falten las palabras para poder comprenderla, le falta también la capacidad de interpretarla, hay que empobrecer el código. ¿Saben cómo se hace? Se hacen unas cuantas leyes, se prohíben palabras, por ejemplo, matemática moderna, la palabra vector fue borrada del diccionario, el decreto decía que el vector es subversivo... Un gobernador en una provincia mediterránea prohibió la teoría de los conjuntos, es decir, no pensar en términos de articulación, de fenómenos en interdependencia es una manera de que nosotros pensemos que las cosas caen del cielo por voluntad.
Hay otro elemento presente en todo circuito comunicacional que Pichon-Rivière lo trabajó en especial, se llama el ruido. El ruido puede estar ubicado en muchas partes, puede haber ruido en el canal, que el micrófono se acople; puede haber ruido de contexto, pasa una manifestación y cuesta concentrarse; puede haber ruido en el emisor que no
8

sabe bien cómo dirigirse a un auditorio nuevo; puede haber ruido en el receptor que dice “cómo era esto? Hace años que no escucho un teórico”. Estos son ruidos externos, vienen del afuera; pero nos encontramos con otro tipo de ruido que viene de adentro, son los ruidos internos. El ruido implica un grado de interferencia entre el otro y yo, si pensamos que yo no soy el otro y el otro no soy yo, en esa relación hay ruido porque el otro es otro. Eso implicará que aún con una buena comunicación eficaz tendremos reducido el nivel de ruido pero no podrá desaparecer el nivel de ruido a mayor eficacia. El ruido es intrínseco, está en cada uno de nosotros al tener que comunicarnos con otro que es un otro.
Esto suele suceder en los inicios de los grupos, se acepta que sean heterogéneos pero se añora la homogeneidad, diciendo “si fuéramos todos iguales sintonizaríamos más rápido”, y esto no es así. Los grupos homogéneos nos evitan la tensión de confrontar códigos ¿Y por qué uno quiere evitar esto? Porque confrontar nos resuena a enfrentar, no es lo mismo enfrentar códigos que confrontar códigos; pero también es válido decir que no estamos articulados para confrontar códigos sino que venimos más de sistemas comunicacionales en donde los códigos son enfrentados y como tememos que eso se reproduzca en el ámbito del grupo añoramos a veces un ideal en donde no hay nada que confrontar sino que la homogeneidad nos garantiza el sobreentendido. Pichon-Rivière decía que el sobreentendido es la vía más corta del malentendido, porque con el sobreentendido suponemos y así se generan los malentendidos. La heterogeneidad nos somete a una confrontación y nos generan escenas de enfrentamiento que también tenemos que saber elaborar en este circuito comunicacional.
Enfrentar un código diferente es enfrentar un código enemigo, distinto a mí, que amenaza mi integridad. Confrontar un código diferente es articularme en relación con las diferencias que son las únicas que me permiten reconocerme como tal; yo me puedo reconocer como yo a partir de que hay un otro diferente a mí, y por lo tanto mi identidad va a estar delineada a partir de los límites con el otro. En el fondo todos nosotros somos sujetos que debemos a los demás el hecho de que sean diferentes, gracias a ellos hemos tomado partes de cada uno y hemos hecho un gran conglomerado que se llama nuestra identidad. Freud decía que en nuestra identidad hay sumatoria de identificaciones, pero hablar de identificaciones significa que hemos tomado, por una eficacia comunicacional, de otros códigos divergentes para hacerlos propios. Podemos decir, la posibilidad de ser a través de confrontar, y el enfrentar implica esa sensibilidad particular en donde el diferente es lo opuesto, lo opuesto es antagónico, no diferente. El primer momento es de pánico porque lo diferente me ataca, agrede mi identidad conformada a duras penas con otras divergencias.
Decíamos que el ruido está presente desde que el otro es otro. ¿Por qué hay tantos otros cuando uno le habla al otro?. Se cuenta que entre Pascal y un discípulo tuvo lugar este diálogo:
- Maestro, podemos hablar?
- No, porque no estamos solos
9

- Cómo? Sí estamos solos.
- No. Estás tú y estoy yo. Está lo que tú piensas de mí y lo que yo pienso de ti. Está lo que tú piensas que yo pienso de ti y lo que yo pienso que tu piensas de mí... y así sucesivamente.
En el fondo cuando uno le habla al otro, ¿a quién le habla? Al otro? O al que uno cree que es el otro?. Hay tantos dentro de un aula que no caben, es una multitud, imagínense lo que es para el coordinador estar en un aula con tanta gente, porque no son 8, 10, 18, 20, integrantes, son una multitud. Pichon-Rivière decía que se asombraba de que los colchones resistan tanta gente en una pareja, porque son mucho más que dos... Ningún vínculo es de a dos, el ruido sería el tercero, no hay manera de estar de a dos. Por eso en la definición de vínculo de Pichon-Rivière encontramos que todo vínculo es una relación mínimamente bicorporal y tripersonal.
Desde la Psicología Social, “lo tercero” funciona como ruido. ¿Quién es la tercer persona en el medio? Pichon-Rivière dice “lo tercero” y no “el tercero”, con lo tercero incluye a todos los terceros que porta cada uno y reparte en el grupo al menor gesto de parecido que tiene alguien con alguien de su mundo interno. Entonces uno dice: “ésta se parece a tal”, es un proceso inconsciente; tal persona se parece a tal otra y en los desconocidos encontramos conocidos. A esto debemos agregarle los procesos de aprendizaje de cada uno, tal vez ante la risa de un integrante, alguien pueda pensar que se burla de él (acostumbrado a recibir la burla), otro puede pensar que está siendo aprobado, etc., todo esto remite a las matrices de aprendizaje.
También podemos decir, que construir un grupo es ese lento proceso por el cual los personajes pasan a ser personas, porque podría pensar si cuando estoy en el grupo en las primeras semanas estoy con personas o con personajes, siendo personajes aquellas proyecciones, esos otros que están en juego.
Faltaría un elemento más, es el proceso que se llama retroalimentación, en inglés feed-back. En realidad es un problema ideológico, lo podemos poner y sacar al feed-back del circuito, es más, durante bastante tiempo se luchó por dejarlo afuera. El feed-back implica que el receptor es emisor, ¿y desde cuándo un receptor sabe para poder emitir algo?, si venimos de un sistema educativo en donde nos dijeron “calláte y aprendé, qué vas a opinar vos, si no sabés...”. Paulo Freire, un educador de Brasil, con muchas coincidencias con la teoría de Pichon-Rivière, habla acerca de que la educación tradicional es una educación bancaria en donde se deposita como en un banco una serie de conocimientos, se le comunica y se le pide que los reciba, pero que no se convierta en emisor sino que sea un eterno receptor pasivo. Uno dice “yo no quiero ser eso”, pero lentamente nos acostumbramos a desprotagonizar nuestra comunicación y dejar que nuestra comunicación esté protagonizada por “Hola Susana” o por las revistas en donde uno lee lo que pasa por los demás. Un proceso costoso es recuperar el protagonismo, entonces uno dice “yo voy al grupo operativo para poder recuperar el protagonismo” y cuando el coordinador termina de dar la consigna todos se quedan en silencio. Esto implica que no han
10

pasado en vano muchos años de aprendizaje; Fromm lo definiría como el miedo a la libertad que implica la capacidad que tenemos de poder recuperar nuestro protagonismo en este circuito comunicacional y ser un receptor y un emisor.
Pichon se ve necesitado de crear un neologismo, inventar una palabra, él habla de enseñaje, que es la unidad del enseñar y el aprender por una concepción en que el que enseña aprende y el que aprende enseña. Esto es dialéctico, salvo que anulemos la capacidad del receptor de emitir algún tipo de mensajes, cosa que es posible, ¿no? De mi experiencia en colegios, conozco docentes que podían mandar a marzo a toda una división; uno podría decir: “aquí, no hay un mensaje?, qué mensaje?, no entendieron”.
Un feed-back es una pregunta, es un bostezo, es una ausencia, es una tardanza, es una respuesta. Feed-back es continuidad en un diálogo que enriquece la posibilidad de que el emisor sea también receptor y el receptor también emisor.
Dice Freire: “Nuestra concepción de la comunicación es una relación horizontal de un sujeto A con otro B que se nutre de amor, de humildad y de confianza. Se crea entonces una relación entre ambos donde se da la búsqueda crítica de los objetivos propuestos. En tanto que la no comunicación sería la comunicación vertical de A sobre B, acrítica, arrogante, autosuficiente en donde A habla desde un supuesto saber a un B, supuesto ignorante”. Freire nos dice que hay que saber distinguir entre comunicar y emitir comunicados. Emitir un comunicado implica una negación del interlocutor como un otro diferente e individual, es un otro masa; uno emite una propaganda, un aviso. En tanto que tener una comunicación implica saber cómo es el otro. Quiero articular con esto algo que trae Pichon que dice que comunicación y aprendizaje son dos vías paralelas por donde circula la dinámica de un grupo, no es posible referirse a una sin la otra, porque para poder comunicarnos eficazmente con un otro hay que conocer al otro. Y esto implica descentrarse. A veces creemos que nuestro código es normal, es compartido, es el otro el que tiene problemas en la comunicación, el otro es el que no entiende. Es la imagen que uno a veces tiene en los grupos, cuando uno entendió el otro es bárbaro, cuando el otro no entendió tiene problemas de comunicación.
A veces, en los grupos hay comunicación en paralelo, se habla ordenadamente pero no con el otro, tal vez porque venimos de un sistema educativo que ha jerarquizado el orden sobre la eficacia. Compartir el idioma no nos garantiza eficacia sino que tenemos que pensar en el lento proceso de sintonizarnos con el otro, proceso de interacción y proceso que incluye el aprendizaje.
Posiblemente estemos buscando herramientas para descifrar el circuito comunicacional en la vida cotidiana y repensar cómo actúan estos supuestos comunicacionales en los distintos ámbitos. Es un lento proceso de apropiación de un código que permita descifrar un contexto, por eso lo de Pichon de crítica a la vida cotidiana, que por un lado nos permite descifrar y preguntamos cosas de nuestra propia vida cotidiana y por otro lado articular y ajustar este proceso que se llama ir construyendo un grupo.
11

12