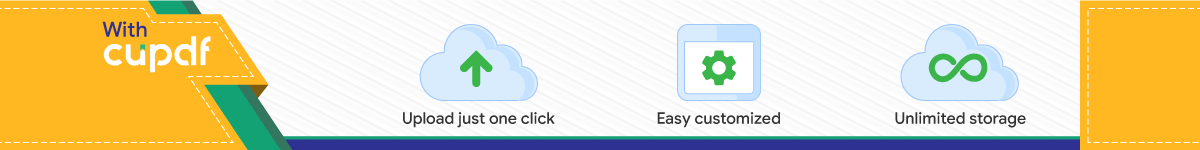

Victoria
Por Susana Mejía
Me incliné despacio, acaricié su cabello rubio y me sumergí en un beso que
prometía regalarme su último aliento, un último latido. Sus manos ya heladas
sostenían una rosa blanca que yo mismo me atreví a colocar apenas estuvo en
mi presencia. Su belleza se mantenía inmutable, parecía que el paso de los
años no había dejado huella. Su rostro empalidecía a pesar de mis esfuerzos
por mantener la temperatura. Respiré profundo y aparté mi vista un momento
mientras me disponía a cenar. Saqué de la alacena el pan con uvas de
siempre, insípido y duro, casi como una piedra. No había terminado mi
merienda, cuando se oyó un estruendo ensordecedor justo a unos pasos del
portón. Por el agujero de la puerta se alcanzaba a observar un coche color
verde aguamarina, del asiento del conductor se bajó un caballero de traje negro
con un bigote alargado, que terminaba en dos puntillas de nefasta perfección.
Minutos después, bajó del coche una dama, llevaba puesto un vestido azul
turquesa y un sombrero rosa de ala ancha que intentaba sostener de la terrible
ventisca de aquella noche. Después de unos segundos los reconocí, me
apresuré por una vela y esperé con temor a que la dama golpeara a la puerta.
Me recorrió un escalofrío de los pies a la cabeza. Sabía a lo que venían. Se
llevarían a Victoria. Corrí a arroparla con un cobertor viejo que tenía a mano.
Se escucharon tres golpes en la puerta que retumbaron en mi cabeza. Venían
por mi Victoria. Abrí el portón, y el frío que aguardaba afuera se coló por entre
mi escuálida figura. Saludé a la pareja simulando haberme despertado de un
largo sueño. La mujer sonrió tenuemente, y siguió de largo admirando un lienzo

de San Ignacio que había permanecido en aquella pared no menos de un
siglo. El amplio corredor repleto de santos inquietó enormemente a la dama,
que miraba de un lado a otro entusiasmada. Me detuve en sus ojos verde
aceituna, tal y como los de Victoria. De pronto observó el imponente reloj del
corredor y se apresuró a preguntar por ella. De nuevo vino el terrible escalofrío
y sin pensarlo dos veces exclamé con angustia que aún no era tiempo, no
debían llevársela; la ira se apoderaba de mi rostro mientras hacía un esfuerzo
desmedido por guardar la compostura. Con voz titubeante y ya bajo control,
repetí con calma que ella debía permanecer un día más conmigo, después de
todo ya los oleos eran ineficaces. Decidí no atormentarlos con la terrible noticia.
Sí, victoria había muerto. Se miraron el uno al otro, y, seguramente habiéndose
arrepentido de refutar mi decisión, observaron el crucifijo de la entrada, se
persignaron y salieron sin musitar una sola palabra.
Postergaría los planes de esa noche para la siguiente, la visita había alterado
mis ánimos y únicamente quería descansar. Descubrí su rostro, contemplé sus
labios ya morados y resquebrajados y la besé antes de apagar la vela que
iluminaba la recámara.
Al amanecer no me atreví a mirarla, me di un baño y saqué del armario la
vestimenta del día: nada particular, por supuesto. Atravesé un portón viejo y me
dediqué a las labores diarias que ya después de tantos años se hacían
monótonas y repetitivas. Al terminar el día crucé de nuevo el portón, y al
observar su silueta a lo lejos quedé impávido, los nervios se apoderaron de mi
mente confundida. Dejé caer la biblia que me acompañaba y aún sudando bajé
al sótano. Desempolvé una serie de cosas viejas y después de mucho
escudriñar apareció el viejo maletín. Se encontraba totalmente cubierto de

polvo y al abrirlo se desprendió un olor que escarbó lo más profundo de mi
conciencia. En el fondo reposaban mis canicas, con las que solía apostar al
final de la cuadra, recordé a Rodriguez, a Mateo y a Figueroa. Encontré un par
de postales de mis padres, un broche de oro y un viejo crucifijo que me entregó
mi abuelo de mal humor cuando me encontraba a punto de recibir mi primera
comunión. Y de repente ahí estaba, me quedé sin aliento mientras la sostenía
entre mis manos temblorosas. Era ella: mi Victoria. Sus mejillas rosadas,
apenas si se veían en aquella fotografía. Sí, estaba seguro ahora, era ella, era
Victoria. Cuántos años habían pasado desde aquellas épocas de infancia,
cuando podía pasar horas observándola mientras saltaba la cuerda con María
la pecosa. Me gritaban siempre cualquier insulto, y salían corriendo mientras se
burlaban. La amaba más que a nada en el mundo. Y ahora, estaba allí, helada
reposando en mi cama. Dejé todo al instante y subí enérgico a besarla, con los
nervios de un principiante deslicé mis manos bajo su vestido púrpura y reposé
mi cuerpo sobre el suyo. La observé con nostalgia y me dispuse a darle la
bendición final. Inmediatamente y sabiendo que Dios jamás me perdonaría,
ubiqué mi sotana y mi crucifijo en el cajón habitual, y recitando por adelantado
la misa del día siguiente, rocé con mis dedos sudorosos su cuerpo aún
desnudo. Lo había conseguido. Era mi Victoria, y mi victoria final... A las diez y
media venían por ella.
Top Related