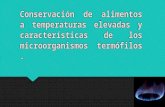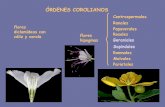Vino y medicina popular en el País Vasco 96990.pdf · El vino aparece vinculado, en alguna medida,...
Transcript of Vino y medicina popular en el País Vasco 96990.pdf · El vino aparece vinculado, en alguna medida,...
1090 f ÁNGEL GOICOEn<EA MARCAIDA
Con vino blanco se preparaba el trocisco de agárico (Trochisci Agarici), al que se añadía un poco de jengibre y, naturalmente, agárico. El trocisco diarrodón (Trochisci Diarrodón) tenía una preparación más compleja, pero, también, con vino blanco.
El vinagre se empleaba en medicina sólo, y otras veces formando parte de preparados, como cataplasmas, emplastos y ungüentos. La cataplasma de oxymiel (Cataplasma Farinarum) estaba formada a base de vinagre, miel y harina de cebada.
Otros preparados de vinagre eran el emplasto de corteza de pan (Emplastro de Crusta Panis Montagnae), el emplasto oxycroci (Emplastrum Oxycroceum), el ungüento de altea (Ungüentum Altheae), el ungüento egipcíaco (Ungüentum Aegyptiacum) y otras mezclas de vinagre oficial con diferentes simples.
Es una pequeña muestra del gran número de preparaciones medicinales en cuya composición entraban el vino y el vinagre. Una vez más, todo esto nos parece lejano en el tiempo y raro y extraño por su contenido, en relación con las prácticas medicinales actuales, pero lo cierto es que han llegado hasta nuestros días.
La Farmacopea española de 1865, trae once preparados con el nombre genérico de vinagre y diecisiete con el del vino, sin contar aquellas otras preparaciones en las cuales participaban, en alguna medida, el vino, el vinagre e incluso la uva en forma de pasa, en la composición de las mismas, como el ungüento litargirio, el colirio de Lanfranc, la mixtura vinosa de copaiba, la miel de vinagre y otras muchas formulaciones que resultaría largo de traer aquí.
Vino y medicina popular en el País Vasco
ÁNGEL GOICOETXEA MARCAIDA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Introducción
Hablar del vino infunde siempre cierto respeto, dada la importancia social, económica, cultural, religiosa y medicinal que ha tenido esta bebida desde la más remota antigüedad, así como el gran número de escritores y hombres de ciencia que en todos los tiempos le han dedicado algunas de sus mejores páginas para ensalzarlo y, también, por qué no decirlo, para denostarlo, aunque esto último bastante menos. Es decir, como todo aquello que posee auténtico valor, ha despertado, igualmente, apasionadas polémicas.
El vino aparece vinculado, en alguna medida, a muchas de las manifestaciones más elevadas del espíritu humano: el arte, la literatura, la religión, la medicina, la gastronomía, la música y, en general, como la mayoría de las actividades humanas, formando parte de la cultura de muchos pueblos, hasta el punto de estar Íntimamente relacionado con algunos aspectos de su personalidad, confiriéndoles ciertos particularismos que los enriquecen y caracterizan.
Al!.L 3
} 092 j ÁNG EL GOICOETXEA MARCAIDA
En el País Vasco es relativamente numerosa la documentación y ordenanzas que sobre las viñas y el vino se da en la Alta y Baja Edad Media. El Cartulario de San 1:1íllán de la Cogolla, el Cartulario de Valpuesta, el Cartulario de Eslonza, el Cartulario de Oña, la Colección Diplomática del Infantado de Covarrubias y las Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, entre otros documentos, traen numerosas y abundantes referencias sobre el cultivo de la vid en el País. A través de ella sabemos que el valle de Mena tenía viñedos en el siglo VIII y la zona de Arceniega y, en general, todo el occidente de Álava desde el siglo IX. 1
En 1348 se cultivaban viñas en Segura (Guipúzcoa) y se legislaba la comercializaciones de la uva, así como la elab,oración y venta del vino, en unas ordenanzas confirmadas, mas tarde, por el rey D. Pedro I, en Valladolid, en octubre de 1351. El Fuero Viejo de Vizcaya castigaba con la pena de muerte a la persona que arrancase cinco cepas de viña, a sabiendas2, y se ponían penas a los propietarios de los ganados que entrasen en viñedos y otras heredades, causando destrozos3
•
La rf;i, y valle del Nervión ha conocido viñedos desde época muy antigua. Según el Cartulario de San Millán de la Cogolla, en Llodio ya se cultivaba la vid en el siglo X4
• Entre l~s privilegios concedidos a la villa de Bilbao en 1393, pqr ~nnque III, se castigaba con (::1 pago de ochenta maraved1es .ª quien robara uva en huerta ajena5
, Otro tanto podemo~ decir de la ría de Plencia. En 1506, con motivo de un pleito entre
;
1 S. Rµiz de Loizaga: La viñq en el occidente de Álava en la Alta Edad Media, p. 26-27, Burgos, 1988.
2 C. Hi~algo de Cisneros y otros: Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 8, p. 101. San Sebastián, 1986.
3 Op. Cit., p. 144. 'A. Ubieto Arteta. Cartulario de San Millán de la Cogolla, nº 2, p. 10 y
nº 85, p. 99. M .D , Pérez Soler: Cartulario de Valpue:ta, nº 3, p. 17. Valencia, 1970. Ver, también, la obra citada de S. Ru1z de Lo1zaga.
5 C. Hidalgo de Cisneros y otros: Fuentes documentales medievales del País Vasco , nº 9, p. 33. San Sebastián, 1986.
Vino y medicina popular en el País Vttsco / 1093 ·
la villa de Plencia y la familia de . los Butrón sobre la construcción de un molino, se habla de la existencia de vides en esa zona.
Sin embargo, a pesar de esta realidad, el cultivo de la vid había desce~dido mucho en el siglo XVIII, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya y en una buena. parte del occidente de Álava. Iztueta, en su Guipuzcoaco Condaira, al hablarnos de los frutos que se dan en Guipúzcoa, cita la uva, y nos dice que se recogía .más en los pueblos costeros del Beterri. Con todo, ya en su t~empo había disminuido considerablemente este tipo de cultivo con respecto al que alcanzó en épocas anteriores, hasta el punto de preguntarse, «¿qué impedimento existe para plan:ar hoy viñas, como en otros tiempos?», cuando en el mismo pamd? de San Se?astián -donde llegó a existir una antigua cofradia de podavmes (podadores de viñas), con ordenanzas confirmadas por la reina Doña Juana la Loca, en Valladolid, en 1509- se cosechaba un txacolí, «que si bien sencillo yde poco cuerpo, era tan ventajoso para pasto como el de Cabretón, Castro Y_ ,el que ;e ~ecoge e~~otros pueblos»6• En el pasado, San Sebasttan llego a . tener ~~edos en los wenales existentes al pie del mor;ite Ulía y en las laderas del mismo. •
. Larramendi, ery su Corografia, se quejaba del dinero ~ue iba a ~avarra, dada la falta de vinos del País, que paulatlna¡µente iban desplazando a la sidra como bebida habitual. Es par.ad¿jico el fenómen_o que se da en el siglo XVIII. Tanto en Gmpuzcoa como en Vizcaya aumenta el consumo de vino, con me.no_scabo de la ,sidra. El hecho no se corresponde con un cre~imiento de l~ producción de txacolí, sino que se compensa importanto vmos de Navarra, principalmente.
De acuerdo con su espíritu fundacional, la Real Sociedad Basco~gada de los Amigos del País trató de impulsar el cultivo de la vid en Guipúzcoa y Vizcaya. A través de los libros de con-
. •;.r. ~ztueta: Guipuzcoaco Condaira, p. 593. Bilbao, 1975. Ed. La Gran Enc1cloped1a Vasca.
1094 f ÁNG EL COICOETXEA MARCAIDA
tabilidad de la Bascongada podemos saber que la Sociedad practicaba en Vergara el cultivo de la vid, en uno de sus huertos experimentales, donde tenía una persona al cuidado de esta tarea. «Proponiéndose las Comisiones el mejorar la poca cosecha de vino que se recoge en el país, fandamentándose en las ventajas que llevan los que se cogen en la inmediaciones, y singularmente en Francia, han plantado en Vergara, en un terreno que ha parecido a propósito una viña pequeña con sarmientos traídos de Castro Urdiales, de Zarauz, como tambf ét'f de Anglet y Orthes en Francia», manifiestan las comisiones:cle agricultura en las Juntas Generales celebradas en Bilbao, en septiembre de 1775. ,,
También conocemos los trabajos de uno de sus socios, el vizcaíno José de Arana, que había plantado en Arrigorriaga trescientos sarmientos de once variedades diferentes de vid, todos ellos de Andalucía Oerez., Sanlúcar de Barrameda y Rota). Cuatro años después era seleccionar aquellas variedades de vides resistentes al clima del País, con la finalidad de formar emparrados. En 1782, el vino elaborado a partir de uvas procedentes de estas vides eran «decididamente superior a cuantos se cogen en el Señorío de Vizcaya y Encartaciones»7 •
Por otro lado, el vino, junto con otros productos del campo, como el trigo y la cebada, entraba, algunas veces, a formar parte de las pechas, contribuciones en especie que los labradores rn;> hidalgos de Navarra y Álava debían pagar al fisco.
Hasta aquí unas breves notas introductoras sobre el vino y el cultivo de la vid en el País Vasco, antes de pasar a la exposición del objeto de esta comunicación.
Vino y medicina popular
Traemos aquí el testimonio de la utilización del vino, parte importante en la dieta alimenticia de muchas zonas rurales, en
7 A. Goicoetxea Marcaida: La botdnica y los naturalistas en la Ilustración vasca, p. 115. San Sebastián, 1990.
Vino y medicina popular en el País Vtisco / 1095
par~iculir de aqu~l¡os oficios y p:ofesiones c:racterizadas por la singular dureza de sus condic10nes de trabajo: leñadores, canteros, fer:ones, etc., he.c:ho que ha quedado registrado en ~lg~nas canciones de trabajo recogidas en esta comunicación, J,Unto con su e.mpleo en otra actividad vinculada, igualmente, a la antropología cuhural, como es la medicina popular. · ...
El vi.n? yel vinagre se han venid.o utili'.?and6, unas veces directamcilte, ;otras en ~rep,arados de ~~ministrac¡ón empírica; a veces. e~ diversas pra~ucas de medi!=ma creencia:!, y, ocasionalmente, en algunos ntuaks de fertilidad.
. El historiador gú~puzcoan~ Esteban de Garibay nos ha dejado en sus Memorias testimonio de las endechas cantadas a la muer:e de Emilia de Lastur. En .esta viejá canción funeraria de la Baja _E~ad Medí~ se recoge, P()5iblemente, uha de las :rec7tas medicm~le~ más antigua escrita en euskera; sobre una formula terapeut1ca,5n la que participan eI:vino y la manzana:
Zer. ete andre erdia en zauria Sagar erre~ eta ardoa goni~ · Alabaya, kontrario de Milia Azpian lur otza, gañean- ;mia.
¿Qué requiere la herida de la mujer parida? Manzana asada y vino tinto · Emp~ro lo ~o~trario es Emilk lo que. te dan debajo la fna tierra, encima la pétrea losa .
. El viajero. francés M~!1iet_ tuvo oca~ión, crsu paso por el hospital .de Oviedo, ·de conocer a otro peregrino viicáíno con el cual mterc~mbió vari~s, piedras a las -que se ~tribuían ~ropiedades curativas, Tam~ien cuenta que adquirió varios ejemplares de las llamadas «pi~dtas de la Cruz», las cuafes, pulverizadas Y ~ezcladas_ co.n vino, se tornaban en ayunas. Según este peregnn~ de pnncipios del siglo XVIII, · esta bebida, así preparada, hacia onnar y era efectiva contra el mareo y otros maless.
la' L. Vázquez de Parga y colab. : Las peregrinaciones a Santiago de Cam-
paste , tomo I, p. 448. Madrid, 1992. -
~ : ¡ i ! ¡ ' ¡
f ' í ' ¡ [
' 1 l .
t
r ¡ ;
t ' . ! +
í g ¡
l 1 ! ¡
f f i !:
l
¡ f
1
1096 / ÁNGEL GOICOETXEA MARCAIDA
En un tiempo más próximo al nuestro, en el valle de Arratia, se ha empleado en las enfermedades de la boca, como analgésico, ut\a mezcla de infusión de hojas de hiedra (Hedera helix), untza en euskera, asociada a sauco, pimienta y sal, administrado todo ello con vino9
• Con la misma finalidad terapéutica se han utilizado los conocimientos de salvia (Salvia ojficinalis) en vino, en el Goyerri guipuzcoano 1º.
El vino sirve, pues, de vehículo a otras sustancias o plantas a las que se atribuyen ciertas propiedades medicinales, actuando en esos casos como disolvente o extractor de los principios activos de las mismas. Son los clásicos macerados y cocimientos de ajenjo (Artemisia absinthium), azuntzia-belar, en vino, administrado en la anemia en Sara (Laburdi) 11
; o los de ajos, manteca, azúcar y vino, empleados para combatir el catarro en Goizueta (Navarra) 12
•
Otras veces no es el vino, sino el vinagre, lo que se emplea, junto con la miel y el agua de malvavisco, para la preparación de soluciones destinadas al tratamiento de los males de garganta, en forma de gargarismos13
•
La utilización del vinagre en medicina popular está o ha estado muy extendida en todo el País Vasco, y se ha utilizado en muy variadas circunstancias. En Dohozti se aplicaban paños humedecidos en vinagre en las migrañas y jaquecas, colocados sobre la frente del enfermo14
• Las friegas con vinagre se describen en los casos de reumatismo y se han empleado en puntos muy diversos del País. También se ha utilizado el vinagre para calmar la sensación de prurito que acompaña a determi-
9 R.M. de Azkue: Euskalerriaren Yakintza, IV, p. 221. Madrid, 1947. 1º J. Arín Dorronsoro: Anuario de Eusko Folklore, XXIX, p. 65 . San Se
bastián, 1980. 11 J .M. de Barandiarán: Obras Completas, VI, p. 20. 12 J. Ormazábal: Anuario de Eusko Folklore, XXV, p. 337. San Sebastián,
1973-1974. u R.M. de Azkue: Euskalerriaren Yakintza, IV, p. 254. Madrid, 1947. ' ~ J .M . de Barandiarán: Obras Completas, IV, p. 95 . Bilbao, 1974.
Vino y medicina popular en el País Vasco I 1097
nadas enfermedades, humedeciendo la piel con soluciones de vinagre, aprovechando la sensación refrescante que produce sobre la misma.
Si observamos con alguna atención, vemos que muchos de estos preparados no son más que el reflejo de remedios terapéuticos de los siglos XVI y XVII y aún anteriores, consagrados por la ciencia de esos años en sus farmacopeas y recetarios, como ya dejamos expuesto, hace algunos años, en un libro sobre este mismo tema, en el que analizábamos el concepto de la enfermedad en medicina popular. Muchas de estas fórmulas terapéuticas han quedado en el acervo popular, en el proceso evolutivo de la cultura, como restos o flecos de conocimientos de un pasado reciente15 • En claro ejemplo de ellos son los llamados vinos tónicos, que se han empleado, a menudo, como estimulantes del apetito y en determinados procesos digestivos. Concretamente, en algunas zonas de Navarra se elaboraba un vino preparado con centaurea menor ( Centaurium umbellatum), planta rica en principios amargos 16
• Otro preparado de caraC:terísticas bastantes similares, también descrito en Navarra, es el obtenido después de macerar en vino de mesa, las cortezas verdes de los frutos del nogal (fuglans regia), bebida que se administraba a los tuberculosos. Aunque más simple, en alguna medida recuerda un poco a la célebre poción tónica de Jaccoud. Para Julio Camba esta última constituía el mejor de los cócteles posibles, y no andaba errado a formar parte de su composición: tintura de canela, vino de crianza, extracto de quina y corteza de naranjá, todo ello aderezado con unas gotas de coñac anejo. Estaba recomendado darla a los enfermos terminales, para aliviarles el último tránsito. Es natural que los preparados descritos en medicina popular no tengan en su ~omposición la riqueza de principios que reco-
15 A. Goicoetxea Marcaida: Capítulos de la medicina popular vasca. Salamanca, 1983.
16 M. Fernández: Las plantas en fa medicina popular del País Vasco, p. 30. Pamplona, 1981 .
109 8 f ÁNGEL GO ICOETXEA MARCAIDA
gen y mencionan las antiguas farmacopeas, pues la medicina popular, como medicina doméstica que es, no tenía acceso .a muchas de estas sustancias en la preparaci6n de sus vinos y tinturas. Lo hada con lo que tenía más a mano: el vino y determinadas plantas pertenecientes a la flora del lugar.
De todas formas la literatura ha sabido recoger y reflejar muy bien este espíritu y el sentido que el pueblo tenía del vino. En algunos poemas y canciones báquicas, después de recordarnos los efectos agradables y beneficiosos del vino, se critica la actitud adoptada por ciertos médicos y cirujanos con respecto a esta bebida. Existen dos composiciones en euskera, del siglo XVIII, una de ellas es un zortzico al vino y la otra unas coplas dedicadas a ensalzar el vino añejo, atribuidas ambas al P. Domingo Patricio Meagher (1703-1792), jesuita, natural de San Sebastián. En ellas, después de resaltar los efectos beneficiosos que el vino ejerce sobre el apetito, la fatiga, el insomnio, la vejez y los estados de ánimo, .pace una crítica de la posición, un tanto ambigua observada por ciertos médicos y cirupnos:
Medicu, barbero guztiac Esrremedie aundiac Dituzte besterentzac Baña beti berentzat Escatzen dute lenena Ardo Zarric dan onena
Los médicos y los cirujanos grandes remedios conocen, cuando los otros padecen; pero para ellos sÍempre lo primero que solicitan es de los vinos el mejor.
Una de las estrofas de una vieja canción de Amikuze, en la Baja Navarra,, viene a expresar, de forma escueta y breve, algo parecido 17
•
Ardo hunik balín bada Si hay buen vino . ez akhar niri barberik no me traigan bárbero (cirujano)
termina diciendo el an6nimo autor de la let_r,a.
No resulta nada sorprendente que en algunos ~rabajos y profesiones, caracterizados por su especial dureza -ferrones,
17 R.M. de Azkue: Cancionero popular vasco, I, p. 141. Bilbao, 1990.
Vino y medicina popular en el País Vtzsco / 1099
segadores, herreros, etc.- se haya utilizado el vino para hacer más llevadero el esfuerzo, llegando al sacrificio de sus débiles economías para conseguirlo, . como pone de manifiesto · esta canción de Otxandiano 18• ·
Otzandioko errementariak frakatxo zarrak eta begiak gorriak. Aperrik egingo yok eun erreal gorriak ardoa ~dango yok errementari"ek
Los herreros de Otxandiano . tienen viejos los pantalones;· rojo~ los 'ojos . Aunque el trigo valga cien reales los herreros de Otxandiano beberán vino.
Los preparados d~ vino se han usado en medicina popular en las formas más diversas y en las más variadas dolencias. En dete,rmi~~dos casos se u.ega a especificar el tipo de vino que debia. utilizarse que, • al igual que sucede con los preparados
.. descmos en la Farmacopea, la mayor parte de. las veces era vino blanco. Curiosamente" también en la literatura vasca (poesía, canciones, etc.) el vino blanco -ardo xuri- es mencionado más ~recuentemente que el vino tinto. Azkue recogió hace muchos ~~ños una vieja receta, del valle de Arratia19, para combatir la litiasis renal, que consistía en un cocimiento de vino blanco, con cebolla, rábano, granos de maíz, una gotas de limón. En la zona de Aramayona (Álava) y en algunos puntos de Navarra se les daba a los pacientes diarréicos una bebida elaborada con vino blanco y clara de huevo batida en él. En Amorebieta (Vizcaya) los enfermos ictéricos tomaban un .tna~ cerado de verbena (Verbe71a o.fficinalis) en vino blanco2º. . Un tratamiento, un tanto complejo, en el cual participa el
vmo blanco, ha sidci recogido por los folkloristas en diversos puntos de Guipúzcoa, Navarra21 y Laburdi22 , lugares que tení-
"Op. Cit., p. 199. 19 Op. Cit. p. 223. 2º R.M. de Azkue: Euskalerriaren Yakintza, IV, p. 250. Madr_id, 1947. 21 J.M. Iribarren: De Pascuas a Ramos, .p. 8. Pamplona, 1950. 22 J .M. de Barandiarán: Obras Completas, VI, p. 19 ..
1100 f ÁNGEL GOICOETXEA MARCAIDA
an a San Eutropio por abogado contra la hidropesía, venerándosele en una capilla que éste tenía en Lesaka (Navarra). Allí le ofrecían misas, y en la misma bendecían: vino blanco, bizcochos, galletas y un cordón. El enfermo consumía estos alimentos, bebía el vino blanco y se colocaba el cordón de forma que ciñese su cintura, hasta que al noveno día, en el caso de curarse, se desprendía y caía al suelo.
Rabelais, en Gargantua y Pantagruel, cita, igualmente, a San Eutropio como protector contra el mal hidrópico.
Otra de las formas más habituales de utilización del vino ha sido en la preparación de emplastos. Así, para los llamados casos de urdaillena (de urdail, estómago) -término algo confuso, que según el diccionario de Azkue puede servir para expresar desde trastornos de estómago de diversa índole, dispepsias, etc., hasta cuadros de histerismo- se aplicaba en el abdomen del enfermo un emplasto, en cuya preparación entraban vino, romero, ruda, aceite y manteca. Preparados de esta misma naturaleza se han utilizado para resolver pequeñas inflamaciones locales. En Larraun (Navarra) aplicaban, en los casos de panadizo, un emplasto de vino, aceite, manteca, linaza, ajo, cebolla y cuajo23 •
Para las pequeñas luxaciones y esguinces, en Dohozti24 elaboraban un preparado con salvado de harina de trigo, huevos y vino, que ponen sobre la parte lesionada. En Zeanuri (Vizcaya), amasaban harina de linaza con vino y aplicaban este ti·po de emplasto en la zona dolorida del estómago25
•
Incluso h:¡.y tratamientos de m.edicina tradicional que nos recuerdan al practicado por el buen samaritano en el Evangelio de San Lucas. En esta línea debe considerarse la utilización de un cocimiento de vino y aceite, para limpiar las heridas sucias, que ha sido citado en Sara26
•
23 R.M. de Azkue: Euskalerriaren Yakintza, IV, p. 257. Madrid, 1947. "J .M. de Barandiarán: Obras Completas, IV, p. 97. 25 R.M. de Azkue: Euskalerriaren Yakintza, IV, p. 233. Madrid, 1947. 26 J .M. de Barandiarán: Obras Completas, VI, p. 23 1.
Vino y medicina popular en el País Vásco / 11O1
Vino que, previamente, había sido calentado, daban a beber a aquellos enfermos aquejados de estreñimiento, en el pequeño pueblo de Liginaga, situado en las laderas pirenaicas de Zuberoa27
•
El vino y el vinagre han sido muy utilizados, también, por los cura?deros de todas las épocas. Idoate tiene recogidos bastantes ejemplos de ello en Navarra. Juan Griego de Bohemia, destacado curandero del siglo XVI, que tuvo su campo de acción en la merindad de Estella, trató, en una ocasión, al abad d.e Sorlada con un cocimiento de endibias, miel y azúcar en vrno blanco. La famosa curandera Martija de Jáuregui, de la segunda mitad del siglo XVI, trataba la hidropesía con emplastos a base de vino, corteza de naranjas, granos de laurel, harina y vino28 •
Todos estos remedios -y muy parecidos a ellos, que hoy nos hacen sonreír con un cierto aire de suficiencia- figuraban, todavía, en la quinta edición de la Farmacopea española, editada en 1865, avalada por prestigiosos académicos.
El vino participa, igualmente, en ciertas prácticas de medicina creencia!, con imbricaciones religiosas. En este contexto merece la pena citar un rito que ha llegado hasta nuestros dí~s. ~e trata del paso del vino en Obanos (Navarra), por la reliqma del cráneo de San Guillén, practicado, aún, todos los años el p~imer jueves de la semana siguiente al domingo de Resurrección. Tanto San Guillén como su hermana Santa Felicia, según la mejor tradición, hicieron el Camino de Santiago. Este vino, así bendecido, se viene utilizando en las más diversas enfermedades. En 1676, el obispo D. Andrés Cirón prohibió el paso del vino por la reliquia, sustituyéndolo por agua, pero el pueblo de Obanos protestó por la medida eclesiástica, alegando que el vino bendito «se guarda para muchas
27 J.M. de Barandiarán: Obras Completas, IV, p. 207. 28
F. Idoate: Rincones de la Historia de Navarra, p. 81-93. Pamplona 1979. '
i . . ·· .
.!
' ! i 1 ¡ ¡ ' ¡ ¡ ~
E ~
'-~ l :i í ~. ~· .f
j ¡
' '
l ~ , ~:
J í '
r ¡
f ¡ • ! ¡ ! f ~ ~
! ;, ft
' i· ti q
i '
[ ~ ¡ ~
t í
! ~ ~
¡
l !
,, l· li
1 ~ ~ i ' ! ~ l 1
1102 j ÁNGEL GOJCOETXEA MARCAIDA
enfermedades y heridas y otras cosas por la mucha fe que en dichas reliquias tienen». La prohibición, naturalmente, tuvo un efecto contraproducente, como suele ocurrir en este tipo de asuntos, y todavía hoy viene practicándose el rito del vino, con acompañamiento masivo de todo el pueblo.
No sólo el vino, sino determinadas partes de la vid -frutos, hojas y sarmientos- se han utilizado en medicina popular. La savia que gotea cuando cortamos las ramas de esta planta, la llamada agua de cepas, se empleaba para sanar o curar algunas enfermedades de los ojos, en Cripán (Álava) 29 y en ciertas zonas de Navarra y Laburdi. El mismo fruto de la vid, la uva, ha sido usado como excelente laxante y diurético en muchos lugares de la Ribera de Navarra, mientras que sus hojas se han empleado como antidiarreico.
También el polígrafo latino Varron, aconsejaba tomar en ayunas un preparado de vino, en los casos de retención urinaria30.
Aunque más excepcionalmente, conviene recordar algunos preparados de vino que en épocas pasadas fueron utilizados en prácticas ara combatir la esterilidad, y en ritos de fertilidad destinados a «desligan> aquellas mujeres estériles en su matrimonio, por causa de algún maleficio o conjuro. Diego de San Johan, presbítero de Milagro (Navarra), fue acusado de esta clase de saberes que aplicaba a las mujeres, utilizando para ello un preparado de hierbas cocidas en vino, con el cual mojaba «en la frente, en los pechos y junto a las orejas y otras parteS>> de sus crédulas paCientes31 .
La medicina popular ha sabido reconocer y valorar, también, los efectos perniciosos que el abuso del vino causa a los
'9 N. Medrana: «Contribución al estudio etnográfico de Cripán», Anua
rio de Eusko Folklore, XVIII, p. 67. 3ºL Gil: Therapeia, p. 334. Madrid, 1969. 31 F. Idoate: La brujería en Navan-a y sus documentos, p. 220. Pamplona,
1978.
Vino y medicina popular en el País Vásco I 1103
individuos. Determinadas enfermedades nerviosas se atribuían al consumo incontrolado de esta bebida. Por ejemplo, en Sara se decía que en los casos de corea, enfermedad nerviosa de tipo convulsiva, se debía evitar el consumo de vino32.
Este mismo pensamiento se manifiesta en algunas obras literarias de carácter popular. La canción Ezkondu nintzanean, de Imotz (Alta Navarra), refleja muy bien el problema de alcoholismo en la mujer.
Eskondu nintzanean biotza berorik andretzat artu nuan obea uste izanik. .... .. .. . . ............. . Ardorikan edaten etzuan lenego, ni txurikatu arte zebilela nago.
Cuando me casé, caliente el corazón, la tomé por esposa creyéndola mejor. .... . ........ . .......... Antes no había vino, creo que anduvo así hasta engañarme.33
Un poeta del pueblo, Ramón Artola, hijo de Amézketa (Guipúzcoa), que trabajó durante muchos años como linternero en San Sebastián y tomó parte activa en casi todas las manifestaciones festivas de carácter popular que se daban en esta ciudad a finales del siglo pasado, es autor del poema Erariyaren bertuteac (Los efectos de la bebida), en el cual pone de manifiesto los peligros a que conduce el consumo desmedido de vino. Las primeras estrofas, al comenzar, dicen así:
Erari maitagarriya quentzen desu c;garriya; . sugatic daucat jarriya gausa esnma garnya argumentu bat larriya bañan sauscat igarriya. indarra sera gorputzerentzat serala engañagarriya.
(¡Oh deseada bebida!, tengo un gran argumento en contra tuya; eres o prestas fuerza al cuerpo, apagas la sed, y eres cosas estimables, pero tengo probado de que engañas fácilmente a quien te rinde culto) 34 •
32 J .M. de Barandiarán: Obras Completas, VI, p. 21. " R.M. de Azkue: Cancionero popular vasco, I, p. 170-171. 34
]. Manterola: Cancionero vasco, p. 80. San Sebastián, 1981.
1
~
t
1
1104 / ÁNGEL GO ICOETI<EA MARCAIDA
En relación con la elaboración del txacolí es obligado recordar aquí, dentro de la música vasca, las canciones de trabajo, destinadas a hacer más llevadero éste, evitando la fatiga y el cansancio que acompaña a la actividad física, aumentando de esta manera el rendimiento laboral del grupo que ejecuta este tipo de canciones. Son las conocidas bajo el nombre de tolara-kantak o canciones de lagar, entonadas para vencer el cansancio de los apisonadores de la uva, al elaborar el txacolí, entre ellas Enien kanien y Enuen, banuen iten, recogidas por Azkue, en Zumaya, a principios de este siglo35
•
Finalmente y para terminar, debo señalar que el vino ha s~rvido para inspirar algunos pasos de baile y dar nombre a algunas danzas vascas. lztueta, en la clasificación que hizo de nuestras danzas, en su Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira, recoge tres danzas relacionadas con el vino: Upelategui (La bodega), Txacolín y Edaten-dantza. En esta última melodía se obsequiaba con unos tragos de vino, tanto al que dirigía la dantza corno a sus compañeros. Azkue tiene recogida la Zeragi-dantza, que se baila el martes de carnaval, en la cual uno de las comparsas lo hace provisto de un odre o pellejo, vacío de vino, que es golpeado al llegar a la última nota.
35 A. Goicoetxea Marcaida: «Medicina y música popular vasca». Munibe (número Homenaje a D.J.M. de Barandiarán) , p. 441-448 . San Sebastián, 1990.
El abasto del pan en la Córdoba del Antiguo Régimen: los mecanismos de la intervención municipal
PATRICIO HIDALGO NUCHERA1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRJD
, . Un fenómeno habitual en el Antiguo Reg1men era la carestía del trigo. Y al ser el pan un ~lemento fund~ental de la alimentación de aquella epoca, el encarec1m1ento de la materia prima conllevaba el hambre (a destacar las sufridas por los cordobeses en 1651-53 Y 1683-85), provocando tensiones sociales que podían desembocar en graves conflictos sociales, como el ocurrido los días 6 Y_? de m~yo de 16522
• La causa básica de estas subidas del precio d_el_ tngo eran las malas cosechas, producidas por adversas condIC1ones meteorológicas, aunque podían intervenir otros factores tales como las exportaciones de cereal, su saca
' J;1.iembro del ~rul?o de Investigación de Cultura Alimentaria Andalucfa-Amenca d: la Un1vers1dad de Córdoba (Grupo de Investigación de Ja Junta ~e AnG d~uc1a n.º 5198), constituido en 1992 bajo la dirección del Dr An-tonio amdo Aranda. · ·
.' Vid. al respecto, Antonio Domínguez Ortiz, Alteraciones andaluzas Madnd: Narcea, 1973. (Bitácora, Biblioteca del Estudiante; 27) . . ·