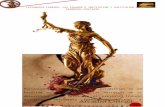VI.5.2.4. Ritmo - martavela.commartavela.com/wp-content/uploads/2017/02/ritmo.pdf · Figura VI.224....
Transcript of VI.5.2.4. Ritmo - martavela.commartavela.com/wp-content/uploads/2017/02/ritmo.pdf · Figura VI.224....

VI.5.2.4. Ritmo
El ritmo, otro de los parámetros del sonido, se refiere al modo en que se organiza
temporalmente el conjunto de elementos que conforman el discurso musical (The Oxford
Companion to Music, 2002).
Posee, también, un sentido estético diverso en las distintas obras seleccionadas para la
presente investigación, en este sentido, estableceremos ciertas cuestiones que se han considerado
importantes en cuanto al ritmo como un lenguaje musical común en función del estilo, vinculado
tanto a elementos técnicos como estéticos, que presentamos en los siguientes apartados.
VI.5.2.4.1. Paradigma clásico
Al igual que otros parámetros sometidos a la estructuración de la frase clasicista –textura,
melodía, ornamentación, etc.– el ritmo constituyó uno de los elementos más importantes en la
ordenación formal del discurso musical según estos preceptos de belleza, simetría y proporción
marcados por aquélla:
“El sonido articulado, periódico, trajo como consecuencia dos alteraciones fundamentales en la
naturaleza de la música del siglo XVIII: una de ellas fue en la exaltación de la sensibilidad por la simetría
llevada a límites casi sofocantes; y la segunda, una estructura rítmica muy variada donde los distintos ritmos se
contrastan ni superponen, sino que fluyen y se intercambian con suma facilidad y lógica”1.
De esta combinación entre ritmo y articulación de sonido surge la idea de desarrollo
temático de Haydn, donde el material motívico de la melodía se intercambia con el del
acompañamiento, fundamentalmente, a través del ritmo.
En el siguiente diagrama podemos observar cómo el motivo principal –la corchea con
puntillo, seguida de dos fusas– pasa de la mano derecha a la izquierda y viceversa, el
acompañamiento de semicorcheas se traslada desde el registro grave al agudo, en un claro
intercambio de papeles tímbricos y rítmicos:
1 ROSEN, C., (1986): El estilo clásico, Haydn, Mozart y Beethoven, Madrid, Alianza, 69.
Marta Vela © 2017

Figura VI.221. Ejemplo musical: J. Haydn, Sonata Hob. XVI: 62, I.
En los mencionados temas de oposición interna, el ritmo es un elemento fundamental de la
dualidad de carácter mostrada, según la costumbre de construir la frase mediante bloques siempre
contrastantes:
Figura VI.222. Ejemplo musical: W. A. Mozart, Sonata KV 457, I.
Figura VI.223. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata Op. 111, I.
Sometido a fórmulas estructurales bien definidas, el ritmo en el Clasicismo tiende a la
configuración binaria, dada su simetría frente a los tiempos ternarios, donde, incluso, el bajo Alberti
se adapta al metro ternario:
Marta Vela © 2017

Figura VI.224. Ejemplo musical: W. A. Mozart, Sonata KV 311, III.
Beethoven, heredero de la idea de desarrollo temático de Haydn, llevó a su máximo
esplendor el tratamiento rítmico del material musical y la expansión o disminución de determinadas
células rítmicas, técnicas de transformación motívica que constituyen una de las características
principales de su música, sobre todo, en el período final. Frente al desarrollo temático desde la
melodía –sin duda, uno de los parámetros más importantes durante el Clasicismo, sobre todo, en la
música de Haydn y, aún más si cabe, en la de Mozart–, Beethoven tomó la transformación rítmica –
y, por ende, también la reiteración rítmica, hasta límites obsesivos– como uno de los pilares
fundamentales de su arte compositivo y construyó, a partir del ritmo, una nueva forma de desarrollo
temático más allá de la transformación melódica enunciada por su maestro Joseph Haydn. Por tanto,
la célula rítmica cobra en Beethoven una función estructural, ligada, de manera inseparable, al
lenguaje formal de la forma sonata.
En caso del famoso motivo de cuatro notas que abre la Quinta Sinfonía Op. 67 –y que tanto
ha alimentado la imaginería romántica, con la leyenda del destino llamando a la puerta–, no sólo
articula con su pulsión rítmica, ya sea como motivo principal o como acompañamiento, todas las
secciones del primer movimiento –primera y segunda secciones, tema conclusivos de Exposición y
Recapitulación, además de Desarrollo y Coda, como secciones de desarrollo alternas, conectadas
entre sí–, sino los cuatro movimientos que componen la obra:
Figura VI.225. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Quinta Sinfonía Op. 67, I, primera y segunda secciones.
Marta Vela © 2017

En el resto de los movimientos, bajo su propia configuración interna –a saber, tiempo lento,
scherzo y finale– el motivo inicial está siempre presente, de igual modo, como tema principal, en el
caso del scherzo, o como elemento de acompañamiento, en los tiempos segundo y cuarto. De esta
manera, podemos apreciar el perfecto equilibrio temático en la concepción del autor a partir de un
solo motivo rítmico: mientras que en los movimientos impares, Allegro con brio y Allegro, el
motivo inicial pertenece al tema principal, en los movimientos pares, Andante con moto y Allegro,
permanece como parte del acompañamiento.
Figura VI.226. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Quinta Sinfonía Op. 67, II y IV.
Figura VI.227. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Quinta Sinfonía Op. 67, III.
De hecho, el motivo de la Quinta Sinfonía no fue una invención original de Beethoven para
esta obra, dado que, probablemente, había ensayado con él en diversas obras anteriores, incluso, en
Marta Vela © 2017

algunas muy tempranas, lo que desmonta por completo la teoría romántica del destino que golpea la
puerta, en palabras, supuestamente, pronunciadas por Beethoven, cuya autenticidad nunca podrá ser
probada.
Ya en obras como el Trío para cuerdas Op. 3, compuesto entre los años 1792 y 1796 o en la
Sonata para piano a cuatro manos Op. 6, de 1796-1797 –ambas escritas durante su época de
aprendizaje con Haydn–, el motivo rítmico de la Quinta Sinfonía aparece reiteradamente, tal cual
sería su tratamiento en una obra compuesta más de diez años después:
Figura VI.228. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Trío para cuerdas Op. 3, II.
Figura VI.229. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata para cuatro manos Op. 6, I.
En los años inmediatamente anteriores a la entrada del siglo XIX, podemos observar una
versión más elaborada del famoso motivo, con una clara intención contrapuntística como paradigma
de intensificación rítmica, a modo de imitación, en la Sonata Op. 10 n º 1 (1795-1797) y en el
primer opus de cuartetos de cuerda del autor (publicados en 1799):
Marta Vela © 2017

Figura VI.230. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata Op. 10 n º 1, I.
Figura VI.231. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Cuarteto Op. 18 n º 5, I.
Y su aparición en las obras del período intermedio, previa a la Quinta Sinfonía, se
intensifica como verdadero elemento vertebrador del material temático, tanto a nivel melódico
como rítmico, preparando, de esta manera, su novedoso tratamiento en una obra sinfónica –la forma
más prestigiosa de la época junto a la ópera–, después de reiterados ensayos con otras formas más
modestas... O no tan modestas, dado que, a partir de 1800, Beethoven incluye este motivo en obras
cada vez más ambiciosas y elaboradas, como los conciertos para piano tercero y cuarto, y en una de
sus obras para piano más impresionantes, la Sonata Op. 57 “Appassionatta”, de 1806:
Figura VI.232. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Concierto para piano n º 3 Op. 37, I.
Marta Vela © 2017

Figura VI.233. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Concierto para piano n º 4 Op. 58, I.
Figura 234. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata para piano n º 23 Op. 57, I.
De hecho, fue sobre el género de las variaciones donde Beethoven desplegó toda su
capacidad de desarrollo temático, a través, sobre todo, del aspecto rítmico, dado que,
paulatinamente, simplificó de manera significativa la importancia de los parámetros armónico y
melódico de sus obras en favor de aquél.
En el caso de sus últimas obras del género –Variaciones Diabelli, Sonata Op. 109 (segundo
movimiento), Sonata Op. 111 (segundo movimiento), Novena Sinfonía (tercer movimiento)–, éstas
se revelan, fundamentalmente, como colecciones de variaciones rítmicas –es decir, cada variación
se estructura según un esquema rítmico diferente–, dada la sencillez de la melodía inicial y, en
muchos casos, la alternancia armónica entre tónica y dominante que Beethoven suele enriquecer en
el transcurso de la obra con algún recurso de tipo cromático –dominantes secundarias, séptimas
disminuidas– sin trascendencia alguna respecto del armazón estructural original.
Figura VI.235. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata Op. 111, II, variación I.
Marta Vela © 2017

Figura VI.236. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata Op. 111, II, variación II.
Figura VI.237. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata Op. 111, II, variación III.
Figura VI.238. Ejemplo musical: L. v. Beethoven, Sonata Op. 111, II, variación IV.
Como se aprecia en los diagramas anteriores, en cada variación existe un motivo rítmico que
vertebra las dos partes del fragmento, a través de un progresivo incremento de las unidades por
pulso, variación a variación, que culmina de forma magistral en la Coda, con el máximo número de
notas admitidas por compás: el trino.
Seguidamente presentamos un acercamiento al parámetro del ritmo durante el período
romántico.
VI.5.2.4.2. Paradigma romántico.
Aunque es posible identificar varios elementos característicos en los ritmos románticos –
como, por ejemplo, la utilización de células rítmicas provenientes de danzas regionales–, nos
centraremos en aquellos más relevantes para las obras que intervienen en esta investigación.
Marta Vela © 2017

Los ritmos contrastantes, que habían vertebrado el tema de oposición interna del Clasicismo,
cayeron en desuso –como los mismos temas duales–, en favor de una estructura de carácter
reiterativo, en numerosas ocasiones, a partir de un solo motivo rítmico, implacable y casi hipnótico
(Rosen, 1987), cuyo uso derivaba de la idea de desarrollo temático de la música de Beethoven.
Al igual que el parámetro de la textura –donde se dio un regreso al modelo de fuga estricta
de Bach y al contraste textural, en función de la instrumentación y del registro, como en el concerto
barroco–, los compositores románticos se alejaron de las dualidades clasicistas desde un esquema
rítmico más parecido a la secuencia barroca, donde la acumulación y la expansión de la misma
célula rítmica desterró el modelo de elementos contrastantes de la etapa precedente.
Sobre todo, en la música de Schumann, las largas secuencias a partir de un mismo motivo
rítmico articulan buena parte del discurso musical, incluso, llegan a ser obsesivamente repetidas
durante páginas enteras, como en el siguiente ejemplo de la Fantasía Op. 17:
Figura VI.239. Ejemplo musical: R. Schumann, Fantasía Op. 17, II.
Marta Vela © 2017

Incluso, en el caso de Liszt, los ritmos reiterativos vienen acompañados de una combinación
contrapuntística, lo que aumenta la densidad y complejidad del discurso, así como la concentración
temática, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, procedente de la Exposición de la Sonata
en Si menor, con la concatenación de los temas segundo y tercero –de los cinco que componen la
obra entera–:
Figura VI.240. Ejemplo musical: F. Liszt, Sonata en Si menor, I.
De hecho, la sucesiva acumulación de nuevos elementos en la densa textura romántica dio
lugar a diversos experimentos en el campo del ritmo, sobre todo, en complejas texturas polirrítmicas
y polimétricas, de gran inspiración para los compositores posteriores a 1945:
Figura VI.241. Ejemplo musical: F. Chopin, Balada n º 4 Op. 52.
Marta Vela © 2017

Figura VI.242. Ejemplo musical: F. Chopin, Impromptu n º 4 Op. 66.
Así lo podemos apreciar en una de las obras de madurez de Ligeti, en los Études pour piano
que compuso entre el final de los años 80 y 90 del siglo XX, con un discurso basado en distintas
capas rítmicas, superpuestas:
Figura VI.243. Ejemplo musical: G. Ligeti, Étude 6, Automne à Varsovie.
Pasaremos, seguidamente, a reseñar el parámetro de la frase, en los dos paradigmas
estilísticos seleccionados, a saber, clásico y romántico.
***
Para citar correctamente este material según APA 6ª Edición:
Vela, M. (2017). El análisis musical como herramienta pedagógica e interpretativa en la
enseñanza del piano en Conservatorios Superiores aplicado al aprendizaje de la forma sonata.
Capítulo VI. Parámetros analíticos: ritmo. Material no publicado.
Marta Vela © 2017