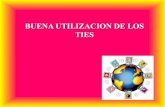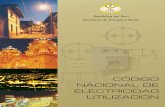Utilizacion y Gasto en Servicios de Salud de Los Individuos en Argentina en 2005
-
Upload
sergio-dario -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Utilizacion y Gasto en Servicios de Salud de Los Individuos en Argentina en 2005
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 57ARTCULO / ARTICLE
RESUMEN Este trabajo, continuidad de un relevamiento nacional anterior (2003), inten-ta actualizar las pautas de utilizacin y gasto en servicios de salud explorando, como enel pasado, las bases sociales de tales comportamientos. La indagacin contempl el inte-rs de polticas pblicas en este sentido.Los resultados considerados, surgidos de una muestra nacional a 1.546 personas de 0aos y ms, muestran que dentro de lo esperado el gasto en salud es relevante dentrodel gasto total de los hogares y que el gasto de bolsillo en medicamentos es una propor-cin muy importante (40%) de ese gasto en salud.Como parte sustantiva del artculo, se agrega un apartado especial referido a aspectos dedesigualdad en salud. La posibilidad de comparar resultados locales tomando como par-metro Japn resulta de indudable inters para evaluar los diferenciales socioeconmicosen salud. La metodologa bsica es similar en ambos estudios, descansando en ecuacio-nes de regresin logstica.PALABRAS CLAVE Atencin a la Salud; Desigualdades en la Salud; Gastos en Salud;Financiacin en Salud; Polticas Pblicas.
ABSTRACT This paper, a follow-up to a previous national survey (2003), intends toupdate the health care services use and expenditure patterns by exploring, as in the past, thesocial bases for such behaviors. The survey included public policy interest in this regard. The results analyzed, from a national population sample of 1.546 persons aged 0 andolder, show that as expected health expenditure is significant within total householdexpenditure and that out-of-pocket-expenses in medication are a very important proportion(40%) of this health expenditure. As a fundamental part of this article, there is a special section on health inequalityaspects. The possibility of comparing local results using Japan as a parameter is ofunquestionable interest to evaluate socioeconomic differentials in this field. The basicmethod is similar in both studies, relying on logistic regression equations.KEY WORDS Health Care (Public Health); Health Inequalities; Health Expenditures;Financing, Health; Public Policies.
Utilizacin y gasto en servicios de salud de los individuos en Argentina en 2005.
Comparaciones internacionales de diferencialessocio-econmicos en salud
Use of and spending in health services by individuals inArgentina in 2005. International comparisons of
socio-economic differentials in health
Jorge Ral Jorrat1Mara de las Mercedes Fernndez2Elida H. Marconi3
1Contador Pblico Nacional,Universidad Nacional deTucumn. Doctor enSociologa, Universidad Estatalde Michigan. Director delCentro de Estudios de OpininPblica, Instituto G. Germani,Universidad de Buenos Aires.Investigador del [email protected]
2Licenciada en Sociologa,Universidad de Buenos Aires.Coordinadora del rea deAnlisis y Difusin, Direccinde Estadstica e Informacin deSalud (DEIS), Ministerio deSalud de la Nacin (MSN). [email protected]
3Licenciada en Sociologa,Universidad de Buenos Aires.Directora de la Direccin deEstadstica e Informacin deSalud (DEIS), Ministerio deSalud de la Nacin (MSN)[email protected]
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
58 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
1. INTRODUCCIN
En 2005 se releva una "Encuesta deUtilizacin y Gasto en Servicios de Salud", queofrece una nueva mirada sobre la utilizacin ygasto en servicios de salud para el pas luego delprimer estudio de alcance nacional del ao 2003(1), permitiendo explorar en qu medida el com-portamiento sobre utilizacin y gasto en serviciosde salud ha variado al aumentar la distancia tem-poral respecto de la crisis de fines de 2001, cuyosefectos podran haberse reflejado en los resulta-dos de 2003 (a).
Los objetivos de dicho relevamientopueden resumirse en los siguientes puntos:
Constituirse en el segundo estudio nacionalsobre utilizacin y gasto en servicios de saludpor parte de la poblacin.
Permitir una exploracin de las bases socialesde la utilizacin y el gasto en servicios desalud a partir de una amplia informacinsociodemogrfica para cada encuestado.
Explorar, adicionalmente, la asociacin entrecondiciones de salud y variables sociodemo-grficas, indagando sobre diferenciales socio-econmicos en salud, dentro de una perspec-tiva comparativa.
Es necesario enfatizar que las encuestasde utilizacin y gasto en servicios de salud 2003y 2005 son el nico relevamiento estadstico,dentro de la metodologa de encuestas a hogareso a poblacin, que posibilita analizar en unamisma unidad conceptual y operativamente lacobertura, la utilizacin y el gasto directo ensalud de la poblacin. Hasta donde llega nuestrainformacin, otras encuestas o censos nacionalessolo toman uno de estos aspectos (o utilizacin,o gasto, o cobertura).
Nuestro acento est ms en explorar lasbases sociales de la utilizacin y gasto en saludque en estimaciones precisas del gasto, atento a lademanda de mayores datos que esto implica (2,3).La indagacin pretende estar ms cerca de una"sociologa de la salud" o "en la salud" (4,5)que de una "economa de la salud". Y siempre
dentro de preocupaciones por considerar varia-bles sociolgicas en estos estudios, sintetizadas,por ejemplo, por Donald W. Ligth (6).
2. ALGUNOS ASPECTOS CONCEPTUALES
El eje terico que presupone la encues-ta es que existen desigualdades con relacin a lacobertura, la utilizacin y el gasto en salud,segn distintas variables sociodemogrficas:edad, sexo, nivel de instruccin, ocupacin(clase social), nivel de ingreso y localizacinespacial de la poblacin.
Los factores socioeconmicos interrelacionadosentre s, inciden en la utilizacin de los servi-cios, estableciendo diferencias entre los distin-tos grupos o sectores sociales. La vinculacinentre variables sociodemogrficas y el compor-tamiento en salud es generalmente aceptada,aunque la magnitud y forma de esta asociacindepende de las aproximaciones metodolgicasy de la operacionalizacin de las variables enjuego. Una forma ms fuerte de decirlo: "Lasalud, o la percepcin del estado de salud, nose distribuye en la sociedad de una forma alea-toria. Las variables sociogrficas y socioecon-micas hacen que la salud se distribuya deacuerdo a ciertas leyes" (7 p.64).
La condicin de afiliacin (b) y el gasto de bol-sillo en salud inciden en el presupuesto fami-liar de manera distinta segn los grupos socia-les. Los antecedentes existentes muestran queel gasto en salud es relevante dentro del gastototal directo de los hogares, y, dentro de ste,el gasto en medicamentos da cuenta de unaparte muy importante del gasto en salud.
Debe notarse que, si bien pueden encon-trarse coincidencias con respecto a los mencio-nados aspectos conceptuales generales sobredesigualdad en salud y enfermedad, de lo que setrata es de avanzar en la especificacin y medicinde las interrelaciones y efectos emergentes. El pre-sente estudio es un ejercicio en esa direccin, den-tro de los lmites de esta propuesta que ms bienenfatiza los aspectos exploratorio-descriptivos.
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 59UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
Por otro lado, este artculo, adems deofrecer una presentacin sucinta de esos aspec-tos, cede espacio a una indagacin comparativainternacional sobre diferenciales sociales ensalud, a partir de un estudio semejante realizadopara Japn por Hiroshi Ishida (8).
Una parte de la bibliografa sobre desigual-dad en salud se propone distinguir "desigualdad"de "inequidad" (4,5,9,10) mientras que otros dis-cuten aspectos problemticos de la distincinpobreza-igualdad-equidad, notando que la dis-tincin muchas veces carece de ventajas prcti-cas o tiene un inters acadmico, sin negar suutilidad (11).
El tema puede dar lugar a una ampliadiscusin, siendo suficiente sealar aqu la nece-sidad de explorar empricamente las desigualda-des en salud, evitando entrar en posibles juiciosnormativos. Para este objetivo, se puntualiza(10) que la bibliografa seala como una de dosalternativas amplias de evaluacin de la desigual-dad en salud, la ms comn, a la medicin dediferencias de grupos sociales en salud, que eslo que se intentar en este estudio. Tambinsealan estos autores que hay preocupacinrespecto de las comparaciones internacionales,por las diferencias de comparabilidad de gru-pos relevantes o variaciones en su composicinsocial en el tiempo. [Precauciones, para aspec-tos de auto-percepcin de salud, puedenencontrarse en Zimmer Z, et al. (2)]. Una ven-taja para enfrentar estas preocupaciones es laposibilidad de contar, cada vez ms, conencuestas con un alto grado de estandarizacininternacional. En este sentido, la encuesta enque descans el estudio de Japn se aproximabastante a la encuesta utilizada localmente,para las variables de inters, lo que brinda unaoportunidad poco comn para evaluacionescomparativas en nuestro medio. Ms aun,como seala Donald Acheson (12 p.1):
Si bien es claramente inapropiado generalizar a
partir de la experiencia de un pas en trminos
de polticas particulares, el peso de la evidencia
cientfica sugiere, [...] que una explicacin socio-
econmica de las desigualdades en salud es pasi-
ble de resultar relevante para todos los pases
ricos y pobres del mundo.
3. DATOS, VARIABLES, METODOLOGA
Los datos usados provienen de unaencuesta nacional domiciliaria relevada en 20051.546 casos de 0 aos y ms, a partir de uncuestionario altamente estructurado que, bsica-mente, repite preguntas de un relevamiento de2003 (c). Las variables de utilizacin y gastoestn repetidamente descriptas en las distintaspublicaciones de la Direccin de Estadsticas eInformacin en Salud del Ministerio de Salud dela Nacin (DEIS-MSN), a las que pueden consul-tarse, si bien su interpretacin directa es razona-blemente clara (13).
Las variables vinculadas a la evaluacincomparativa con Japn se refieren a condicionesde salud. De las cinco condiciones de saludvariables dependientes tomadas en cuenta porIshida, solo cuatro fueron consideradas en laencuesta local (d). La primera hace referencia a lapresencia de enfermedades crnicas diagnostica-das por un mdico. La segunda condicin desalud fue la de consulta al mdico (incluyendo enel caso japons la visita al dentista) en el ltimoao. La tercera condicin de salud consideradapor Ishida fue la presencia de dolor o malestarfsico, lo que no fue tomado en cuenta en el casolocal. La cuarta condicin de salud se refiere a lashabilidades fsicas del entrevistado. A los encues-tados se los interrog sobre si tuvieron que inte-rrumpir actividades como ir al trabajo, hacer tare-as del hogar o ir a un establecimiento educativo.Finalmente, la quinta variable se refiere a auto-percepcin de la propia salud. Las peores condi-ciones se codificaban 1, las mejores 0. Con elobjeto de mostrar que si bien las variables depen-dientes estn interrelacionadas pero que midencondiciones diferentes, Ishida da cuenta de quelas correlaciones entre ellas "no son excepcional-mente altas". Los resultados en ambos pasesfavorecen la consideracin de cada una de estascondiciones (tales resultados no se presentanaqu). Como la muestra usada por Ishida se refie-re a personas de 20 aos y ms, en esta parte delestudio el anlisis de datos locales se circunscri-bir a ese segmento de edad (20 aos y ms).
Por lo que respecta a las variablessociodemogrficas consideradas en el estudiojapons, clase social se categoriza en ambos
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
60 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
casos segn propuesta conocida como Erikson,Goldthorpe y Portocarero (EGP) (14), elaboradoen distintas oportunidades, por ejemplo porErikson R, Goldthorpe JH (15), y puede encon-trarse una construccin local en Jorrat JR, (16).Ishida usa una clasificacin de EGP en seis cate-goras, que se respetan para los datos deArgentina:
1) Clase de servicios. Comprende a los profesio-nales de nivel alto y bajo, administradores ygerentes.
2) Empleados no manuales rutinarios. Comprendenposiciones con relaciones de empleo mezcla-das, en administracin, comercio, personal deventas, etc.
3) Pequea burguesa. Abarca a los pequeospropietarios y artesanos con empleados y aaquellos sin empleados, fuera del trabajo rural.
4) Trabajo rural. dem anterior, incluyendo eltrabajo manual rural.
5) Trabajadores manuales calificados. Tienen cla-ramente un contrato de trabajo. Incluye super-visores de trabajadores manuales y tcnicosde nivel bajo, adems de los obreros manua-les calificados.
6) Trabajadores manuales no calificados. Incluyeobreros manuales semi y no calificados, en laproduccin general, excluido rural.
Siguiendo a este autor, se utilizar lacategora de clase ms alta (clase de servicios)como grupo de referencia de base en la regresinlogstica (no entrar en la regresin). En amboscasos, educacin est medida en aos de educa-cin completados. Como en el estudio de Japn,edad (en aos cumplidos) y gnero (varn = 1,mujer = 0) se incluyen como variables de con-trol. Adems, se incluye el tamao de las ciuda-des donde vive el entrevistado: para el caso local,grandes (500 mil habitantes y ms), medianas (de100 mil a menos de 500 mil) y pequeas/rurales(menos de 100 mil habitantes), quedando laspequeas localidades y las zonas rurales comocategora de referencia de base. Finalmente,ingreso se define para Japn como el ingresofamiliar total anual (en millones de yenes), mien-tras que en Argentina se anualiza el promedio deingreso mensual per capita declarado en laencuesta. Dada la alta presencia de no respuesta
de ingreso en la encuesta manejada por Ishidalo que tambin ocurre a nivel local, este autorintroduce una variable dicotmica (=1 si nodeclaraba, =0 en otro caso) para representar adichos no respondentes, procedimiento queseguiremos en la comparacin.
En la primera parte, ms breve, se des-cansa en el clculo de porcentajes de utilizacinde servicios de salud segn segmentos sociode-mogrficos y en promedios de gastos en esos dis-tintos servicios segn los mismos segmentos (e).
En la segunda parte, distintos modelosde regresin logstica binaria, para las distintascondiciones de salud, son considerados porIshida, lo que se repetir en la presente compara-cin. Ntese que en general la dicotomizacinde las variables implicaba asignar 1 a la peor con-dicin, 0 a la mejor. El procedimiento de catego-rizar las variables dependientes como variables0-1 es necesario para la utilizacin de modelosde regresin logstica binaria. sta se usa cuandola variable dependiente es dicotmica y las inde-pendientes son de cualquier tipo. La regresinlogstica transforma la variable dependiente enuna variable denominada logit, basada en ellogaritmo natural de las chances (odds) de la ocu-rrencia de la variable dependiente. As, la regre-sin logstica estima la probabilidad de ocurren-cia de un cierto evento. Para facilitar la lectura, setoma en cuenta bsicamente la presencia signifi-cativa o no de los coeficientes de regresin delas variables independientes. Ntese que:
Los coeficientes de regresin logstica simple-
mente muestran el cambio en la prediccin del
logaritmo de las chances de experimentar un
evento o de tener una caracterstica dado el
cambio de una unidad en las variables inde-
pendientes (18 p.19).
Una observacin final para concluir estepunto. Al comparar las distintas ecuaciones deregresin para Argentina y Japn, en algunas ecua-ciones de Japn se introduce como variable inde-pendiente "Activos del hogar", que no era de inte-rs en nuestro relevamiento. Se dud en usar unsustituto, atento a la observacin de la no significa-cin estadstica de esta variable en todas las ecua-ciones presentadas salvo algunas en el Cuadro 7, loque llev en principio a considerarla redundante.
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 61UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
No es extrao que ello sea as, porque activos delhogar entra en la ecuacin junto con ingresos y sepuede presumir una importante correlacin positi-va entre ellas, sugiriendo posibles problemas demulticolinealidad (altas correlaciones entre lasvariables independientes que pueden afectar lasestimaciones). Finalmente se trabaj con una alter-nativa, cual es la auto-percepcin de posicinsocial relativa, en una escala de 1 a 10. Mientras enel caso japons se tratara de "riqueza objetiva", ennuestro caso se referira a "percepcin de riqueza".
4. RESULTADOS Y DISCUSIN
A continuacin se ofrecen resultados ysu discusin para los tres puntos bsicos queabarca el artculo: a) utilizacin de servicios desalud, b) gasto en dichos servicios y una primeraevaluacin de desigualdad en salud segn quinti-les de ingreso y, finalmente, c) condiciones desalud y diferenciales socio-econmicos en salud.
4.1. UTILIZACIN DE SERVICIOS
En primer lugar, se presenta una sntesisdel comportamiento en salud de los argentinos.La estructura bsica de la utilizacin de serviciosde salud, segn porcentaje de usuarios, se habramantenido en el ltimo bienio. En general, senota un leve aumento, siendo lo ms importanteque las personas afiliadas habran crecido un 8%.
Como puede verse en el Cuadro 1, seisde cada diez personas estn afiliadas, cuatro decada diez consultaron al mdico, menos de dosal dentista y algo ms de dos tuvieron anlisis,tratamientos o internaciones. Los usuarios demedicamentos abarcan a casi siete de cada diezencuestados.
Al considerar la utilizacin segn seg-mentos sociodemogrficos en 2005, la afiliacines algo mayor entre las mujeres, creciendo alaumentar la edad, el nivel de educacin y elnivel de clase social, con menor presencia en lasciudades intermedias.
Por lo general, hay cierto predominiode mujeres en las distintas consultas. Mientras
los consultantes al mdico predominan en losextremos de grupos de edad, los consultantes aldentista o por salud mental estn ms presentesen las edades relativamente activas (15-64 aos)y los consultantes al fonoaudilogo disminuyenen la edad mayor. El uso de medicamentos y losanlisis, tratamientos e internaciones crecen conla edad. Todos los consultantes, usuarios demedicamentos (menos claro) y los involucradosen anlisis, tratamientos e internaciones tiendena aumentar su presencia con la mayor educacin.
Fuera de los usuarios de medicamentosque casi no exhiben diferencias por clase social,la utilizacin de servicios de salud es mayor en lasclases ms acomodadas. En cuanto al nivel deingresos, en general los usuarios predominan enlos quintiles ms altos de ingreso per capita fami-liar. Hay que notar que los consumidores de medi-camentos son solo un poco ms relevantes en elsector ms alto de ingresos, mientras que los con-sultantes al mdico tienen mayor presencia en losquintiles ms bajos respecto del ms alto. O sea: laconsulta mdica constituye el nico tipo de utiliza-cin que exhibe una presencia porcentual ligera-mente mayor en los sectores ms pobres.
4.2. EL GASTO EN SALUD
En el contexto del presente relevamien-to, los argentinos gastaron de bolsillo en 2005 unpromedio mensual de $37 pesos (que baja a $29pesos si no se tiene en cuenta al gasto en afilia-cin a algn sistema). Este gasto promedio men-sual de toda la poblacin vara segn tipo de ser-vicio: a medicamentos se destinan cerca de $15pesos, mientras que la consulta mdica da cuen-ta de menos de $2,50 pesos.
En el Cuadro 2, puede apreciarse quegastan ms en salud las mujeres, las personas demayor edad, los sectores de mayores recursos ymayor educacin formal, los afiliados y los queviven en concentraciones urbanas importantes.
Vista en trminos porcentuales, la parti-cipacin diferencial del tipo de servicio de saludes relevante: el gasto poblacional promedio enmedicamentos es responsable de un 40% delgasto total en salud, seguido por afiliacinvoluntaria (ms de 21%) y a la distancia por el
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
62 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
SEGMENTOS SOCIODEMOGRFICOS
SEXO
0-14 aos
Varones
Mujeres
EDAD
15-64 aos
EDUCACIN (18 aos y ms)
Hasta primaria completa
Estudios secundarios
Estudios superiores
CLASE SOCIAL (EGP)
Clase de servicios (profesional / gerencial)
GASTO AFILIACINPER CAPITA
65 aos y ms
Cuadro 1. USUARIOS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD, SEGN VARIABLES SOCIODEMOGRFICAS(EN %). POBLACIN DE 0 AOS Y MS. ARGENTINA, 2005.
TOTAL
Mdico Dentista PsiclogoCONSULTAS A: ANLISIS,
TRATAMIENTOS, INTERNACIONES
Empleados no manuales rutinarios
Pequea burguesa (pequeo empleador)
Trabajadores manuales calificados
Trabajadores manuales no calificados
Sin ocupacin / no especificada
QUINTIL INGRESO PER CAPITA (3 grupos)
1+2
3+4
5
Sin especificar
TAMAO DE LA LOCALIDAD
Grande
Mediana
Pequea / Rural
AFILIACIN
S
No
Fuente: Elaboracin propia en base a Encuesta Nacional 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad de Buenos Aires (CEDOP-UBA) y Direccin de Estadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud (DEIS-MSN).
USMEDICAMENTOSFonoaudilogo
61,5%
62,7%
35,7%
40,6%
57,3%
63,9%
49,5%
45,6%
62,8% 35,7%
84,4% 46,0%
61,1% 38,6%
80,0%
52,2%
48,7%
37,0%
43,8%
87,4%
35,8%
44,2%
57,5%
81,0%
34,7%
49,6%
46,9% 38,3%
42,8%
65,0%
44,1%
40,2%
74,1% 44,2%
82,9% 39,6%
62,6%
66,5%
40,2%
30,8%
57,0% 39,8%
63,7% 41,0%
- 35,2%
- 43,8%
14,0%
15,3%
11,9%
16,8%
17,5%
10,7%
14,6%
21,8%
11,7%
10,7%
18,9%
12,5%
19,4%
12,9%
12,3%
22,0%
16,0%
21,8%
15,7%
15,1%
20,2%
14,2%
13,4%
16,5%
3,9%
4,1%
3,1%
4,4%
4,7%
3,2%
3,5%
8,1%
2,0%
3,3%
7,1%
2,9%
7,0%
0,9%
2,5%
5,0%
4,0%
7,9%
6,3%
4,5%
1,5%
2,2%
2,1%
5,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,9%
2,8%
1,2%
2,3%
5,4%
1,2%
2,6%
3,3%
0,7%
5,1%
2,8%
1,3%
-
2,5%
6,4%
2,0%
3,0%
3,7%
3,2%
2,2%
3,0%
69,0%
69,2%
59,4%
69,4%
71,7%
89,0%
67,8%
74,2%
67,2%
71,7%
69,4%
69,9%
67,8%
68,2%
70,4%
69,2%
66,5%
79,6%
66,7%
62,9%
70,9%
71,6%
69,1%
69,3%
18,3%
22,1%
14,8%
26,0%
23,5%
40,7%
19,7%
28,4%
20,3%
20,6%
31,7%
19,7%
22,3%
17,3%
23,0%
32,0%
19,6%
27,4%
21,9%
20,5%
23,0%
22,1%
19,1%
23,8%
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 63UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
SEGMENTOS SOCIODEMOGRFICOS
SEXO
0-14 aos
Varones
Mujeres
EDAD
15-64 aos
EDUCACIN (18 aos y ms)
Hasta primaria completa
Estudios secundarios
Estudios superiores
CLASE SOCIAL (EGP)
Clase de servicios (profesional / gerencial)
GASTO AFILIACINPER CAPITA
65 aos y ms
9,39
Cuadro 2. PROMEDIO DE GASTO EN SALUD DE LA POBLACIN, POR VARIABLES SOCIODEMOGRFICAS (ENPESOS). POBLACIN DE 0 AOS Y MS. ARGENTINA, 2005.
TOTAL
Mdico Dentista OtrosProfesionales
GASTO EN CONSULTAS A: ANLISIS, TRATAMIENTOS, INTERNACIONES
Empleados no manuales rutinarios
Pequea burguesa (pequeo empleador)
Trabajadores manuales calificados
Trabajadores manuales no calificados
Sin ocupacin / no especificada
QUINTIL INGRESO PER CAPITA (3 grupos)
1+2
3+4
5
Sin especificar
TAMAO DE LA LOCALIDAD
Grande
Mediana
Pequea / Rural
AFILIACIN
S
No
7,97
1,89
2,44
2,06
6,49
1,86
3,02
9,84 2,62
16,64 3,31
6,79 2,31
14,14
4,94
4,28
1,29
7,76
13,33
3,83
5,62
8,25
10,40
0,79
3,24
2,66 1,15
2,46
6,97
1,68
1,69
6,94 3,32
22,97 2,86
7,98
9,07
2,89
2,06
9,56 3,18
7,70 1,84
- 2,11
- 2,64
1,88
3,14
2,57
4,46
3,42
3,04
3,77
5,23
0,95
1,68
5,97
1,42
6,20
1,42
1,22
2,31
3,41
5,27
4,22
4,92
2,91
2,01
2,15
3,72
2,80
2,58
1,64
2,35
3,19
1,19
1,36
7,36
0,59
1,28
8,31
0,15
5,31
0,41
0,34
2,12
0,80
6,78
4,69
7,15
1,07
0,57
0,58
3,78
11,86
14,82
11,94
17,91
14,33
31,69
14,04
17,38
13,88
12,71
22,23
12,31
20,75
9,91
13,35
10,98
17,29
18,02
15,55
10,67
12,65
14,39
8,15
18,79
4,54
3,23
1,46
1,85
2,11
20,92
4,59
3,67
1,37
3,25
5,83
5,38
2,14
1,01
1,08
2,45
6,05
3,60
5,13
2,20
3,50
1,13
4,58
2,42
2,40
3,09
2,05
3,82
3,81
1,10
3,59
4,80
1,32
3,40
4,19
2,06
4,69
2,34
1,66
1,16
5,24
4,78
3,54
0,74
3,17
2,60
3,14
3,07
Fuente: Elaboracin propia en base a Encuesta Nacional 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad de Buenos Aires (CEDOP-UBA) y Direccin deEstadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud (DEIS-MSN).
MEDICAMENTOS OTROS GASTOS
TOTAL GASTO SIN AFILIACIN
TOTAL GENERALGASTO
25,37
29,30
21,51
33,41
29,49
61,26
29,66
42,71
19,40
26,15
52,15
22,10
42,32
16,23
19,32
20,71
36,10
41,32
36,02
27,74
26,47
22,53
20,70
34,42
34,75
37,27
23,57
39,90
39,33
77,89
36,45
56,86
24,34
33,91
65,48
30,35
52,72
18,89
21,78
27,69
43,04
64,29
43,99
36,81
36,03
30,23
20,70
47,15
N = Total Gastos 289.053.516 88.541.131 113.768.513 93.678.697 537.263.326 116.966.214 1.351.388.0971.062.334.582112.116.700
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
64 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
gasto en anlisis, tratamientos e internaciones, lasconsultas al dentista y los otros gastos, con msde un 8% cada uno. La menor participacincorresponde al gasto en consulta mdica (6,5%).
Al pasar de 2003 a 2005 el promediode gasto total en salud habra crecido un 30%(Cuadro 3a). Salvo la consulta al dentista, todoslos promedios de gasto crecen al pasar de 2003a 2005. Sin dudas, el estudio comparativo delgasto en salud con mediciones anteriores se veafectado por las variaciones en el valor de lamoneda. Sin embargo, como informacin con-textual puede sealarse que el valor del galenocreci menos de un 8% (pas de $6,50 a $7,00pesos) y el dlar se mantuvo estable (alrededorde $2,90 pesos). A su vez, el ndice de preciosal consumidor para "Atencin mdica y gastospara la salud" (que incluye slo Afiliacinvoluntaria y Medicamentos, lo que ms vara)creci un 12% de 2003 a 2005. Para evitar tra-tamientos dudosos de los datos, y basados en loacotado de las variaciones de los indicadoresanteriores, se prefiere una comparacin a valo-res nominales. De todas formas, lo que se com-para fundamentalmente son las participacionesporcentuales en el gasto total, adems de lasrelaciones del gasto del quintil ms alto deingresos respecto de los ms bajos.
De 2003 a 2005 el gasto en medica-mentos disminuye su participacin en el gastototal en salud (disminuye algo ms de un 6%,que implica una baja de un 14% de su peso en2003), manteniendo su participacin dentro delgasto de los afiliados (sin considerar lo gastadode bolsillo en afiliacin voluntaria) y perdiendoparticipacin en el gasto de los no afiliados (losdatos con distincin de gastos de afiliados no sepresentan aqu). Por su lado, la consulta mdicase ha mantenido en general, pero perdiendo algode terreno en el gasto de los afiliados y ganandofuertemente terreno entre los no afiliados.
Se seal que el promedio de gasto glo-bal en salud habra aumentado un 30%. Ello nosera uniforme para todos los sectores, ya quemientras el promedio de gastos del quintil msalto de ingresos prcticamente se habra manteni-do, el de los sectores medios de ingresos habracrecido un 26% y el de los bajos (quintiles 1+2)un 46%. O sea, el crecimiento del total del gastoen salud sera producto del crecimiento en lossectores de ingresos bajos y medios. En el bienio2003-2005, crecera el gasto en salud del sectorms pobre, seguido por los sectores medios. Elrubro medicamentos es el que menos crece en elsector pobre (fuera de la cada del promedio degasto en consultas al dentista en todos los sectores
TIPO DE GASTO
Consultas al mdico
Anlisis, Tratamientos, Internaciones
Consultas al dentista
Consultas otros profesionales
Medicamentos
Otros Gastos
AO 2005 5 / 1+2
Total
Cuadro 3a. COCIENTES DEL GASTO EN SALUD DEL QUINTIL DE MAYORES INGRESOS SOBRELOS DE MENORES INGRESOS EN 2003 Y EN 2005, Y COCIENTES DE LOS QUINTILES DE 2005 ENLOS RESPECTIVOS DE 2003, INCLUYENDO COCIENTES DE TOTALES DE 2005 EN 2003.POBLACIN DE 0 AOS Y MS. ARGENTINA.
Afiliacin voluntaria
4,32
9,34
3,33
19,94
2,88
2,95
4,57
29,16
6,63
26,00
4,52
4,11
0,68
1,18
1,04
1,24
0,99
1,05
0,86
1,46
2,00
1,11
1,85
1,26
0,72
3,67
2,08
1,62
1,55
1,46
0,93
1,60
1,84
1,95
1,40
1,30
5 2005 /5 2003
TOTAL 2005 /TOTAL 2003
AO 2003 5 / 1+2
2+3 2005 /2+3 2003
1 2005 /1 2003
COCIENTES
Fuente: Elaboracin propia en base a Encuesta Nacional 2003 y 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad de BuenosAires (CEDOP-UBA) y Direccin de Estadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud (DEIS-MSN).
1,70 5,79 0,62 1,41 2,10 1,32
1,35 1,57 1,16 1,05 1,34 1,12
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 65UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
de ingreso). Los que ms crecen son la afiliacinvoluntaria y la consulta mdica en este sector.Los gastos en consultas del sector de altos ingre-sos, en particular la consulta mdica, son los ni-cos que caen en el bienio considerado, dentro deun contexto de estabilidad global del gasto ensalud de ese sector al pasar de 2003 a 2005. Unavance particular corresponde tanto al crecimien-to de la afiliacin en s como del gasto en afilia-cin dentro de los sectores de menores ingresos(particularmente la afiliacin a obras sociales enlas localidades pequeas y zonas rurales). Lesigue, siempre dentro del sector de bajos ingre-sos, el crecimiento del gasto promedio en consul-ta mdica (se duplica). En realidad, se recuperade los niveles bajos de 2003.
Una primera observacin somera sobredesigualdad en salud es ver las diferencias entreel promedio de gasto en salud del quintil superiorde ingresos (5) y el del inferior (1), tanto en2005 como en 2003. Debe aclararse que en esteejercicio queda fuera un 17% de la poblacin, yaque este porcentaje rehus informar sobre losingresos de su hogar. A efectos comparativos con2003 y teniendo en cuenta el tamao muestral,se consideran tres grupos: 1 y 2 quintil suma-dos, luego 3 y 4 y finalmente el 5 quintil.
Comenzando por el gasto de la pobla-cin en general, el promedio del segmento demayores ingresos (5 quintil) triplica al de meno-res ingresos (suma de 1 y 2 quintil). La diferen-cia mayor corresponde a la consulta con otrosprofesionales (aunque con pocos casos) seguidapor la afiliacin voluntaria (el promedio de gastosdel sector alto es 9 veces el del sector bajo) y laconsulta con el dentista (4 veces). Los que menosvaran son el promedio de gastos en medicamen-tos (el gasto promedio del sector de altos ingresoses un 1,35 veces el del bajo) y el de consultamdica (1,7 veces).
Al pasar de 2003 a 2005 el cociente delpromedio de gasto global en salud del sector dealtos ingresos respecto de los bajos cae de 4 vecesa 3 veces. Y esto es particularmente notorio por lacada de las diferencias en afiliacin voluntaria (elcociente pasa de 29 veces a 9 veces) y de las deconsulta mdica (de cerca de 6 veces cae a menosde 2 veces). En el sector de menores ingresos loque crece es la participacin del gasto en afilia-cin voluntaria, la de la consulta mdica y la del
rubro de anlisis, tratamientos e internaciones.Cae la participacin de los gastos en consulta aldentista y en medicamentos.
Estas comparaciones llevan a sugerir quela desigualdad en el gasto en salud (gruesamentemedida) habra disminuido en 2005. Lo que seraresultado, fundamentalmente, del mayor gasto delsector de bajos ingresos particularmente la mayorparticipacin que adquieren entre ellos la protec-cin y la consulta mdica (Cuadro 3b), atento a laestabilidad en el bienio 2003-2005 del promediode gasto en los distintos rubros del quintil superiorde ingresos, incluyendo la cada del gasto en con-sultas (al mdico y al dentista) de este sector. Y esinteresante sealar que ello ocurre en rubros distin-tos a medicamentos, cuya participacin porcentuales casi la nica que cae en el gasto total del sectorpobre, dejando de lado la cada del promedio degasto en consultas al dentista en todos los nivelesde ingresos (Cuadro 3b).
4.3. CONDICIONES DE SALUD Y DIFERENCIALES
SOCIOECONMICOS EN SALUD: UNA COMPARA-
CIN INTERNACIONAL
No es novedad la referencia a una aso-ciacin entre la posicin socioeconmica de losindividuos y su estado de salud. Otra cuestin esla posibilidad de especificacin de esta relacin.Para el caso de Japn, Ishida seala la ausenciade estudios que relacionen ambas variables en supas, a la par que desarrolla un trabajo sobre eltema aprovechando una investigacin sobresalud que contemplaba variables de estratifica-cin social. El autor argumenta que esta falta deestudios podra deberse al supuesto de la ausen-cia de desigualdad en salud en su pas.
Hay una distancia, sin dudas, entre lasituacin descripta para Japn y Argentina. Nohay un seguro universal de salud a nivel local,aunque debe sealarse que, dentro de parme-tros comparativos internacionales, el funciona-miento del sistema pblico de salud local cum-ple un razonable rol supletorio. La posibilidadde comparar resultados locales tomando comoparmetro Japn resulta entonces de indudableinters para evaluar los diferenciales socioeco-nmicos en salud.
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
66 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
Dentro de este enfoque comparativo,evaluaremos cuatro hiptesis consideradas porIshida, quien en su seleccin sigue investigacio-nes de otros pases. La hiptesis 1 propone que"los trabajadores no manuales, particularmentelos profesionales y gerentes, tienen mejores con-diciones de salud que los trabajadores manuales,porque sus condiciones de trabajo son relativa-mente ms favorables que aquellas de la claseobrera manual". La hiptesis 2 propone que "loslogros educacionales incrementan la posibilidadde mantener buena salud". La hiptesis 3 afirmaque se espera que "los niveles de ingreso afectenresultados relacionados a salud". Finalmente, lahiptesis 4 seala que "la tenencia de activosafecta las condiciones de salud". Esta ltimahiptesis es evaluada con una alternativa de auto-percepcin de posicin social, porque en el rele-vamiento local no se indag sobre tenencia debienes en el hogar.
En ambos pases (personas de 20 aos yms), algo ms de un 40% seala la presencia deal menos una enfermedad crnica y algo ms del70% visit al mdico (o al dentista en Japn) en elltimo ao. Un 10% en Japn, el doble enArgentina, seala que tuvo alguna restriccin ensu trabajo o tareas del hogar debido a la presenciade enfermedades o dolencias. En cuanto a la per-cepcin de la propia salud como no buena omala, un 15% en Japn (pobre o no buena) y un
19% en la Argentina (de regular a muy mala)menciona ese tipo de condicin.
Con el objeto de mostrar que si bien lasvariables dependientes estn interrelacionadaspero que miden condiciones diferentes, Ishida dacuenta de que las correlaciones entre ellas "noson excepcionalmente altas". Los resultados enambos pases favorecen la consideracin de cadauna de estas condiciones.
En el Cuadro 4, referido a las condicio-nes de salud crnicas, se muestran resultadoscomparativos para tres modelos. El Modelo 1,dada la importancia atribuida a la clase social,considera la misma usando como control el sexoy la edad. Ishida seala que entre la relacin biva-riada de clase y la presencia de enfermedades cr-nicas hay una asociacin significativa alta, lo queno se da a nivel local. Cuando se controla porsexo y edad, tal relacin desaparece en Japn.Para ambas ecuaciones, la edad es altamente sig-nificativa, pero, adems, en Argentina el trabajorural se vincula significativamente a las enferme-dades crnicas (cuando se controla por sexo yedad). Ishida mismo seala que el trabajo rural sevincula a las enfermedades crnicas, pero que alintroducir la variable edad los trabajadores rura-les tienden a ser mayores, esa relacin desapare-ce en su caso. Por el contrario, es la presencia delsexo y la edad junto a la clase social lo que haceaparecer tal vinculacin en Argentina.
TIPO DE GASTO
Consultas al mdico
Anlisis, Tratamientos, Internaciones
Consultas al dentista
Consultas otros profesionales
Medicamentos
Otros Gastos
1-2 QUINTIL
Total
Cuadro 3b. PESO PORCENTUAL DE CADA GASTO EN EL TOTAL DEL GASTO DE QUINTILES DE INGRESO PERCAPITA AGRUPADOS.
Afiliacin voluntaria
5,6%
11,3%
5,0%
1,6%
7,6%
100,0%
7,9%
16,1%
14,1%
1,9%
12,2%
100,0%
8,2%
35,7%
5,6%
10,5%
7,4%
100,0%
8,4%
21,4%
8,7%
6,9%
8,3%
100,0%
11,4%
4,5%
3,5%
1,4%
7,2%
100,0%
11,7%
13,9%
8,9%
2,1%
8,3%
100,0%
5 QUINTIL3-4 QUINTIL TOTAL
Fuente: Elaboracin propia en base a Encuesta Nacional 2003 y 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad de Buenos Aires (CEDOP-UBA) y Direccinde Estadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud de la Nacin (DEIS-MSN).
7,7% 7,7% 4,4% 6,5% 5,4% 6,9%
61,3% 40,2% 28,0% 39,8% 66,7% 48,3%
1-2 QUINTIL 5 QUINTIL3-4 QUINTIL TOTAL
AO 2005 AO 2003
12,7%
31,9%
5,6%
8,9%
7,9%
100,0%
11,7%
17,4%
6,1%
4,6%
7,7%
100,0%
7,6% 6,4%
25,5% 46,0%
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 67UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
En el Modelo 2 se incorpora tanto losaos de educacin como el tamao de las ciuda-des. Prcticamente los resultados de ambas ecua-ciones son similares, con la nica presencia sig-nificativa de la edad, dentro de pautas esperadas.En el caso japons, aunque de forma limitada, enlas ciudades medianas es menos probable la pre-sencia de enfermedades crnicas que en laspequeas y rurales. Tal tendencia no se da en losdatos locales.
El Modelo 3 incorpora, para Japn,ingreso y presencia de activos en el hogar, ingre-so y auto-percepcin de posicin social en
Argentina. Las pautas son ms o menos similarespara ambos pases. El efecto de la edad es domi-nante y no habra diferenciales socioeconmicospara la presencia de enfermedades crnicas.
En el Cuadro 5 se presentan ecuacionesbuscando predecir visitas al mdico. Ntese queIshida usa esta variable como un "proxy" de dis-ponibilidad o accesibilidad a cuidados de salud.Los tres primeros modelos repiten las variablesindependientes consideradas anteriormente,mientras que el Modelo 4 agrega enfermedadescrnicas. En todos los modelos se observa la pre-sencia determinante de la edad para concurrir al
Varones
Edad
Clase de servicios (profesional / gerencial)
Cuadro 4. REGRESIONES LOGSTICAS PARA PREDECIR CONDICIONES DE SALUD CRNICAS.POBLACIN DE 20 AOS Y MS. ARGENTINA 2005, JAPN 2000.
VARIABLES INDEPENDIENTES
JAPN
MODELO 1
Empleados no manuales rutinarios
Pequea burguesa (pequeo empleador)
Trabajadores manuales calificados
Trabajadores manuales no calificados
Educacin (en aos)
Tamao de la localidad
Grande
Mediana
Activos hogar / Posicin social
Constante
-2 log de la verosimilitud
Nmero de casos
Fuente: Elaboracin propia en base a datos para Argentina de la Encuesta Nacional 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad deBuenos Aires (CEDOP-UBA) y Direccin de Estadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud de la Nacin (DEIS-MSN); y datos para Japn dela Encuesta mnibus Nacional 2000, Central Research Services, Mdulo Salud Agregado.
-0,141
-0,142
0,061**
Trabajo rural
Ingreso
Ingreso no declarado
0,065
-0,222
0,055**
-0,167
-0,140
0,061**
0,043
-0,222
0,055**
-0,161
-0,153
0,061**
ARGENTINA JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA
MODELO 2 MODELO 3
-0,053
-0,261
0,055**
-0,210
0,253
-0,286
0,000
-0,395
0,793*
-0,232
0,219
-0,410
-0,056
-0,420
0,642
-0,225
0,220
-0,407
-0,138
-0,493
0,603
0,225 0,150 0,156 0,110 0,181 -0,015
- - -0,010 -0,005 -0,009 -0,006
-
-0,211 -0,187
0,002
-0,218
0,000
-0,072
-0,277+ -0,206 -0,282+ -0,194
- -0,039 -0,045
- -0,027 -0,555*
-3,524** -2,616** -3,424** -2,406** -3,332** -2,103**
1.193
1.407,334 1.051,451 1.398,209 1.049,835 1.396,337 1.037,578
- - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
865 1.186 865 1.186 865
Nota: ** p < 0,01; * p < 0,05; + p < 0,10
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
68 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
mdico en Japn, mientras que para Argentinaello no se observa en los Modelos 1 ni 4. Para elcaso local, casi todas las variables de clase en elModelo 1 son negativas y significativas, a excep-cin de los trabajadores no manuales rutinarios.La pequea burguesa y los trabajadores manua-les tendran menos chances de visitar al mdicoque aquellos que ocupan la cspide de la pirmi-de (la clase de servicios). En el caso japons, sonla pequea burguesa y los trabajadores ruraleslos que exhiben menos posibilidades de concu-rrir al mdico comparados con la clase de servi-cios (f). Estos efectos persisten, como nota Ishida,
cuando se controla por aos de educacin, tama-o de ciudad e ingresos. La diferencia es, para elcaso local, que cuando se introducen estos contro-les la edad tambin es significativa en Argentina,agregndose que los aos de educacin tienenuna presencia positiva significativa en Argentina,mostrando, en estos casos, las mayores chances dequienes tienen altos niveles de educacin de con-currir al mdico. Por el contrario, la educacin nose asocia en Japn a la visita al mdico.
Entonces, a la persistencia del efecto dela edad y la clase en Japn, en Argentina se agre-ga tambin, adems de la persistencia de la clase,
Varones
Edad
Clase de servicios (profesional / gerencial)
Cuadro 5. REGRESIONES LOGSTICAS PARA PREDECIR CONSULTAS AL MDICO. POBLACIN DE 20 AOSY MS. ARGENTINA 2005, JAPN 2000.
VARIABLES INDEPENDIENTES
JAPN
MODELO 1
Empleados no manuales rutinarios
Pequea burguesa (pequeo empleador)
Trabajadores manuales calificados
Trabajadores manuales no calificados
Educacin (en aos)
Tamao de la localidad
Grande
Mediana
Activos hogar / Posicin social
Constante
-2 log de la verosimilitud
Nmero de casos
Fuente: Elaboracin propia en base a datos para Argentina de la Encuesta Nacional 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad de Buenos Aires(CEDOP-UBA) y Direccin de Estadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud de la Nacin (DEIS-MSN); y datos para Japn de la Encuesta mnibusNacional 2000, Central Research Services, Mdulo Salud Agregado.
-0,165
-0,249+
0,036**
Trabajo rural
Ingreso
Ingreso no declarado
-0,385
-0,402*
0,008
-0,102
-0,215
0,038**
-0,148
-0,398*
0,015**
-0,095
-0,244+
0,037**
ARGENTINA JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA
MODELO 2 MODELO 3
-0,303
-0,411*
0,016*
-0,289
-0,474+
-1,172**
-1,351**
-1,252**
-2,263**
-0,200
-0,447+
-1,085**
-0,826*
-0,944*
-1,697**
-0,186
-0,439+
-1,057**
-0,963*
-1,045**
-1,745**
-0,335 -1,200** -0,290 -0,733+ -0,274 -0,940*
- - 0,012 0,070** 0,013 0,060*
-
0,144 0,015
-0,001
0,149
0,000
0,199
0,143 -0,049 0,138 -0,004
- 0,026 0,041
- -0,371+ -0,555*
-0,921** 1,925** -1,074+ 0,608 -1,258* 0,520
1.193
1.310,920 922,724 1.297,226 915,414 1.293,662 902,024
- - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
865 1.186 865 1.186 865
Nota: ** p < 0,01; * p < 0,05; + p < 0,10
JAPN ARGENTINA
MODELO 4
-0,080
-0,233
0,018**
-0,288
-0,368*
0,005
-0,136
-0,588*
-1,079**
-0,955*
-0,990*
-1,924**
-0,389 -0,947*
0,018 0,066*
-0,002
0,229
0,000
0,198
0,254 0,021
0,050 0,046
-0,406+ -0,526+
-0,065 0,505
1.162,400 881,381
- -
1.186 865
Condiciones crnicas - 1,998** 0,845**- - - - -
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 69UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
la vinculacin positiva significativa de la visita almdico dada por la edad y la educacin. O sea,en el anlisis de las visitas al mdico estn pre-sentes diferenciales socioeconmicos en ambospases, ms all de algunos matices. La diferencialocal que puede sealarse es la baja chance deconcurrir al mdico de los trabajadores manualescomparados con la clase profesional-gerencial, loque no se da en Japn. En Japn, sociedad parti-cularmente envejecida, la edad es significativa entodos los modelos, mientras que en Argentina essignificativa cuando se toma en cuenta adems la
educacin y el ingreso, lo que desaparece cuan-do se introducen las condiciones crnicas (que sesupone fuertemente vinculada a la edad). Es par-ticularmente ms notoria en Argentina que enJapn la mayor chance de visitar al mdico de lasmujeres, comparando con la de los varones.
Cuando se considera la restriccin deactividades en el trabajo debido a condicionesfsicas (Cuadro 6), los cuatro primeros modelosrepiten las variables independientes consideradaspara la visita al mdico, mientras que el Modelo 5agrega estas visitas al mdico como una variable
Varones
Edad
Clase de servicios (profesional / gerencial)
Cuadro 6. REGRESIONES LOGSTICAS PARA PREDECIR RESTRICCIN DE ACTIVIDADES. POBLACIN DE 20AOS Y MS. ARGENTINA 2005, JAPN 2000.
VARIABLES INDEPENDIENTES
JAPN
MODELO 1
Empleados no manuales rutinarios
Pequea burguesa (pequeo empleador)
Trabajadores manuales calificados
Trabajadores manuales no calificados
Educacin (en aos)
Tamao de la localidad
Grande
Mediana
Activos hogar / Posicin social
Constante
-2 log de la verosimilitud
Nmero de casos
Fuente: Elaboracin propia en base a datos para Argentina de la Encuesta Nacional 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad de Buenos Aires(CEDOP-UBA) y Direccin de Estadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud de la Nacin (DEIS-MSN); y datos para Japn de la Encuesta mnibusNacional 2000, Central Research Services, Mdulo Salud Agregado.
0,371
-0,220
0,043**
Trabajo rural
Ingreso
Ingreso no declarado
ARGENTINA
MODELO 2 MODELO 3
0,364
0,604+
0,041
0,871**
-
-
-
-
-4,520**
1.193
755,448
-
-
-
Nota: ** p < 0,01; * p < 0,05; + p < 0,10
MODELO 4
Condiciones crnicas -
MODELO 5
JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA
-0,382
-0,143
0,025**
-0,241
-0,246
0,721+
0,047
-
-
-
-
-2,159**
865
901,426
-
-
-
-
0,175
-0,214
0,035**
0,038
0,334
-0,371
0,480
-
-
-
-2,713**
1.186
741,209
-
-
-0,578+
-0,147
0,020**
-0,665+
-0,504
0,376
-0,339
-
-
-
-1,241*
865
895,955
-
-
0,184
-0,188
0,033**
-0,042
0,351
-0,449
0,418
-2,236**
1.186
735,546
-
-
-0,644*
-0,155
0,020**
-0,756*
-0,564+
0,285
-0,432
-0,933
865
892,250
-
-
0,245
-0,176
0,016+
0,044
0,281
-0,347
0,401
-1,468
1.186
698,058
-
-0,647*
-0,100
0,010
-0,748+
-0,493
0,171
-0,437
-1,000
865
867,579
-
0,246
-0,168
0,013
0,035
0,366
-0,234
0,468
-1,705+
1.186
685,230
-
-0,641*
-0,082
0,008
-0,688+
-0,405
0,475
-0,356
-1,494*
865
850,370
-
-0,127* -0,054* -0,102 -0,047+ -0,097 -0,046+ -0,094 -0,057*
-0,284 0,204 -0,336 0,269 -0,302 0,282 -0,310 0,232
-0,124 0,202 -0,107 0,207 -0,028 0,249 -0,051 0,227
Consultas al mdico - - - - - - - -
-0,002 0,000 -0,003 0,000 -0,003 0,000
-0,142 -0,448+ -0,142 -0,341 -0,106 -0,273
-0,114+ -0,041 -0,114+ -0,035 -0,126+ -0,045
1,384** 0,902** 1,108** 0,803**
1,301** 0,929**
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
70 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
adicional, con la idea de controlar por acceso odisponibilidad. En los tres primeros modelos,antes de la entrada de variables de condicionesde salud como variables independientes, la edades significativamente positiva en todos estoscasos, indicando que la restriccin de actividadesse asocia claramente con el aumento de la edad.Como nota Ishida, en realidad este efecto de laedad prcticamente desaparece cuando se con-trola por la presencia de enfermedades crnicas yvisitas al mdico, ya que estas ltimas se vincu-lan positivamente con la edad.
En el Modelo 1, en el caso japons lapequea burguesa y el trabajo manual calificadose vinculan a la restriccin, mientras que enArgentina es el trabajo rural el que muestra algunatendencia en este sentido. Estos sectores mostrar-an mayores restricciones comparados con la claseprofesional-gerencial en ambas muestras, contro-lando por sexo y edad. Cuando en el Modelo 2 seintroducen los aos de educacin y el tamao delas localidades, en ambos casos adems de la edadla baja educacin se vincula a estas restricciones.En el caso argentino, la presencia de trabajadoresno manuales rutinarios no se vinculara a estas res-tricciones, sorprendiendo que esa misma ligeratendencia se d para los trabajadores manuales nocalificados. Y ello se mantiene para los distintosmodelos. Al controlar en Japn la educacin y/olos activos del hogar (auto-percepcin de posicinsocial en nuestro caso), desaparece la relevanciade la pequea burguesa y de los trabajadoresmanuales calificados. En cambio, en Argentinasurgen las presencias sealadas.
En el Modelo 3 (con presencia de ingre-sos y activos del hogar, o percepcin de posicinsocial) disminuye la significacin de la baja educa-cin en Argentina y desaparece en Japn. Los tra-bajadores no manuales rutinarios muestran ya unamayor significacin en su relacin negativa conrestricciones, a la par del mantenimiento de la lige-ra significacin de los trabajadores manuales nocalificados en su vinculacin negativa con restric-cin de actividades. En el Modelo 4, la edad toda-va es ligeramente significativa en Japn y desapa-rece esa significacin en Argentina. En ambasmuestras, la presencia de enfermedades crnicases altamente significativa, a costa de la variableedad. Sigue aqu a nivel local la ligera relevanciade la baja educacin (los encuestados con mayor
educacin tenderan a vincularse menos con lasrestricciones). Es probable que ello explique, enalguna medida, la cierta relevancia negativa de losextremos de clase en Argentina (dejando de ladola clase en la cspide profesional, gerencial), loque no ocurre en Japn. Como se sealara, que lasrestricciones fsicas se asocien negativamente conlas clases medias no manuales estara dentro depautas esperadas, no as la ligera vinculacin delmismo signo de la clase ms baja.
En el Modelo 5, fuera de las diferenciaspara educacin, trabajadores no manuales rutina-rios y manuales no calificados, en ambos casos esfuerte la presencia de enfermedades crnicas yvisitas al mdico para aumentar las restriccionesfsicas en el trabajo o las tareas del hogar. En elcaso japons los encuestados con enfermedadescrnicas exhiban cerca de tres veces ms chan-ces de tener restriccin de actividades compara-dos con aquellos que no tenan enfermedadescrnicas, mientras que este valor trepaba a 3,7veces para las chances de tener restriccin deactividades por parte de los que visitaron al mdi-co en el ltimo ao, comparados con los que nolo hicieron. Los valores locales fueron 3,0 y 2,3veces respectivamente (g). Resulta ms importan-te a nivel local la presencia de enfermedades cr-nicas, las visitas al mdico en Japn.
En una sntesis para Japn, el autor sea-la que fuera de las condiciones de salud (enferme-dades crnicas y visitas al mdico), el nico factorsocioeconmico que afecta las chances de tenerrestricciones es la presencia de activos en elhogar. Para Argentina, el factor relevante fuerade las condiciones de salud es la baja educaciny la presencia negativa de las distintas clases com-paradas con la clase profesional-gerencial (aun-que solo es significativa la presencia negativa delos trabajadores no manuales rutinarios). En gene-ral, con leves diferencias, podra puntualizarseque lo central para dar cuenta de las restriccionesa las actividades son las condiciones de salud enambos pases, con el agregado de que en Japn latenencia de activos favorece la no presencia detales restricciones, mientras que en Argentina eseefecto correspondera a los niveles altos de educa-cin y a la clase en la cspide.
Finalmente, la ltima variable conside-rada es la propia percepcin de su estado desalud por parte de los encuestados, analizndose
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 71UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
los factores asociados a una percepcin desfavo-rable de la propia salud. En el caso japons loshombres exhiben 1,4 veces ms chances deinformar un estado de salud razonable o buenoque las mujeres, siendo esta tendencia consisten-te a lo largo de los distintos modelos (8 p.17). Enel caso argentino (ver Cuadro 7) esta variable esno significativa, indicando ausencia de diferen-cias por sexo. En ambos casos, con el avance dela edad se tiende a informar un nivel bajo desalud. En la muestra japonesa, esta tendencia semantiene aun ante la presencia de enfermedadescrnicas, mientras que en la muestra argentinadesaparece el efecto edad en ese caso.
En lo que se refiere a la clase social, susefectos son importantes en ambas situaciones. EnJapn, la pequea burguesa y los trabajadoresmanuales tienen mayores chances de informar unestado de salud desfavorable comparados con laclase de servicios (profesionales y gerentes). EnArgentina, todas las clases remanentes considera-das tienen ms chances de dar cuenta de un esta-do de salud desfavorable, comparados con laclase de servicios. Y estas tendencias se mantie-nen, en ambos casos, cuando se controlan condi-ciones de salud como enfermedades crnicas ovisitas al mdico (tomada esta ltima como acce-sibilidad a condiciones de salud, segn Ishida).
Varones
Edad
Clase de servicios (profesional / gerencial)
Cuadro 7. REGRESIONES LOGSTICAS PARA PREDECIR AUTO-PERCEPCIN DE SALUD. POBLACIN DE 20AOS Y MS. ARGENTINA 2005, JAPN 2000.
VARIABLES INDEPENDIENTES
JAPN
MODELO 1
Empleados no manuales rutinarios
Pequea burguesa (pequeo empleador)
Trabajadores manuales calificados
Trabajadores manuales no calificados
Educacin (en aos)
Tamao de la localidad
Grande
Mediana
Activos hogar / Posicin social
Constante
-2 log de la verosimilitud
Nmero de casos
Fuente: Elaboracin propia en base a datos para Argentina de la Encuesta Nacional 2005, Centro de Estudios de Opinin Pblica, Universidad de Buenos Aires(CEDOP-UBA) y Direccin de Estadsticas e Informacin en Salud, Ministerio de Salud de la Nacin (DEIS-MSN); y datos para Japn de la Encuesta mnibusNacional 2000, Central Research Services, Mdulo Salud Agregado.
-0,074
-0,312+
0,038**
Trabajo rural
Ingreso
Ingreso no declarado
ARGENTINA
MODELO 2 MODELO 3
0,404
0,633*
-0,062
0,613*
-
-
-
-
-3,837**
1.191
929,905
-
-
-
Nota: ** p < 0,01; * p < 0,05; + p < 0,10
MODELO 4
Condiciones crnicas -
MODELO 5
JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA JAPN ARGENTINA
1,807**
0,060
0,037**
2,189**
2,068**
3,136**
2,410**
-
-
-
-
-5,330**
865
737,263
-
-
-
-
-0,048
-0,350+
0,042**
0,513+
0,719*
-0,074
0,670*
-
-
-
-4,719**
1.184
914,706
-
-
1,144+
0,053
0,021**
0,828
1,221+
2,095**
1,187+
-
-
-
-2,401**
865
696,581
-
-
-0,036
-0,343+
0,040**
0,421
0,760*
-0,164
0,610+
-4,169**
1.184
899,062
-
-
1,148+
0,065
0,022**
0,739
1,193+
1,961**
1,174+
-2,157**
865
691,127
-
-
0,036
-0,367+
0,016*
0,575+
0,780*
0,006
0,658+
-3,372**
1.184
791,282
-
1,233+
0,291
-0,002
0,722
1,291+
1,678*
1,197+
-2,350*
865
589,450
-
0,047
-0,356+
0,014+
0,576+
0,882*
0,108
0,758*
-3,565**
1.184
778,201
-
1,225+
0,287
-0,003
0,729
1,311*
1,744*
1,216+
-2,432**
865
588,561
-
0,054 -0,176** 0,093+ -0,154** 0,122* -0,166** 0,127* -0,170**
-0,199 0,682** -0,276 0,677** -0,256 0,708* -0,254 0,687**
-0,489* 0,309+ -0,490* 0,481+ -0,423+ 0,642* -0,439+ 0,626**
Consultas al mdico - - - - - - - -
-0,002 -0,000* -0,002 0,000** -0,002 0,008**
-0,282 -0,292 -0,292 -0,117 -0,262 -0,087
-0,179** -0,031 -0,196** -0,041 -0,214** -0,042
2,163** 2,314** 1,922** 2,272**
1,181** 0,243
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
72 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
En lo que hace a los efectos de la educa-cin, Ishida nota que, contrario a sus expectativas,esta ltima tiene un efecto positivo sobre la per-cepcin desfavorable de salud. En nuestro caso,los resultados coinciden con las expectativas ini-ciales de este autor, en el sentido de que la edu-cacin se asocia a una buena percepcin de lapropia salud. Por lo que respecta al tamao de laslocalidades donde viven los encuestados, en elcaso de Japn los que viven en ciudades interme-dias tienden a percibir un mejor estado de salud,comparados con los que viven en pequeas loca-lidades o zonas rurales. A nivel local tambin lavida ms urbana se asociara a la mala percepcinde salud. Aparentemente, distinto de Japn, tam-bin los menores ingresos se vincularan a identi-ficar como desfavorable su propia salud en elnivel local. Se dice "aparentemente" porque latenencia de activos en el hogar se asocia fuerte-mente con una buena percepcin de salud enJapn. En cuanto al efecto de las condiciones desalud, en Japn se repite la presencia significativatanto de condiciones crnicas como de visitas almdico, mientras que en Argentina solo la prime-ra se asocia a la mala auto-percepcin de salud. Osea, las visitas al mdico, tomadas como indica-dor de accesibilidad, no se asocian en Argentinacon la mala percepcin de salud.
5. CONCLUSIONES
El uso de servicios de salud tiende a sermayor en las clases ms acomodadas y en secto-res ms altos de ingreso. Con la particularidad deque los usuarios de medicamentos exhiben unapauta limitada en este sentido, mientras que laconsulta mdica constituye el nico tipo de utili-zacin con una presencia ligeramente mayor enlos sectores ms pobres.
Respecto al gasto en salud, el promediode gasto global en salud habra aumentado un30% de 2003 a 2005. Ello no sera uniforme paratodos los sectores: tiende a crecer el gasto ensalud del sector ms pobre, seguido por los sec-tores medios. En el sector ms pobre el gasto enmedicamentos es el que menos crece, creciendoms la afiliacin voluntaria y la consulta mdica.El promedio de gasto en consultas del sector de
altos ingresos, en particular la consulta mdica,es el nico que cae en el bienio considerado.
En cuanto a los diferenciales sociales ensalud, Ishida nota que la ausencia de efectos defactores socioeconmicos sobre condiciones cr-nicas y restriccin de actividades es contraria a suhiptesis original. Esta situacin a nivel local seda solo para la presencia de enfermedades crni-cas, con cierta relevancia de los factores socioe-conmicos. Puntualiza Ishida que:
...la emergencia de enfermedades crnicas y la
subsiguiente limitacin de actividades cotidia-
nas son bsicamente producidas por factores
genticos y constitucionales que pueden ser
independientes de las diferencias socioecon-
micas (8 p.18).
Si tal fuere el caso, esto es algo menosmarcado en Argentina para la restriccin de acti-vidades. En general, Ishida observa que clasesocial y tenencia de activos son las condicionessocioeconmicas ms relevantes, casi con inde-pendencia del ingreso y de los aos de educa-cin, para las condiciones de salud. EnArgentina, se agrega la relevancia de la educa-cin, adems del ingreso para la salud auto-infor-mada, sin importar la percepcin de posicinsocial (h). Y en ambos casos, las condicionessocioeconmicas persisten, aun controlando porcondiciones de salud tales como enfermedadescrnicas y visitas al mdico.
Dada la importancia que la propuesta deIshida otorga a la clase social, trata de especificarsus alcances. En el caso de las visitas al mdico, lapequea burguesa y las clases rurales tienden avisitar menos al mdico que la clase de servicios(profesional-gerencial). Lo del sector rural puededeberse a la mayor dificultad de acceso, mientrasque encuentra menos clara la poca concurrenciade la pequeo burguesa urbana. En cuanto a laauto-percepcin de salud, seran los trabajadoresmanuales los que tienden a percibir peor su saluden Japn, comparados con la clase de servicios.Las condiciones ms desfavorables del trabajomanual llevaran a mayores problemas fsicos y auna peor percepcin de salud.
Para el caso argentino, las clases ruralestienen alguna presencia en las enfermedades cr-nicas, comparando con la clase de servicios.
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 73UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
Dejando de lado los trabajadores no manualesrutinarios, todas las otras clases, comparadas conla clase de servicios, exhiben menores chancesde concurrencia al mdico. Para la restriccin deactividades, en una tendencia poco clara, la clasemedia de trabajadores no manuales rutinariosexhibe menores chances de restricciones que laclase de servicios. En lo que respecta a la malapercepcin de su salud, todas las clases tienenms chances de una respuesta en ese sentido,comparadas con la clase en la cspide, la claseprofesional-gerencial. La conclusin de Ishida eneste punto es vlida para ambos relevamientos:
Todos estos hallazgos sugieren que las posicio-
nes en el mercado de trabajo tienen una profun-
da influencia sobre la salud de los trabajadores
(8 p.20).
De las hiptesis propuestas por Ishida,las que vinculan clase social medio-alta ymayor educacin con mejores condiciones desalud, se sostienen para Argentina (i). Con susvariaciones para cada pas fuera de las enfer-medades crnicas muy condicionadas por laedad, la clase importa. En cambio, la hipte-sis que asociaba altos ingresos con buenas con-diciones de salud se expresa de manera limita-da, solo para el caso de la auto-percepcin desalud en Argentina. Es decir: en presencia de laclase social, la vinculacin entre ingresos ycondiciones de salud generalmente sealadaen la bibliografa no tiende a aparecer en lasecuaciones consideradas.
NOTAS FINALES
a. Ambas encuestas fueron realizadas gracias abecas otorgadas por la Comisin Nacional deProgramas de Investigacin Sanitaria (CONAPRIS),Ministerio de Salud de la Nacin. El CEDOP-UBAse encarg del relevamiento. Los instrumentos ybases de datos pueden solicitarse a J. R. Jorrat.Agradecemos las muy importantes sugerencias yobservaciones de referatos annimos de SaludColectiva.
b. La afiliacin se define como la integracin deuna parte de la poblacin a alguna institucin que
brinda y/o financia servicios para la atencin de susalud: consultas con el mdico, consultas con eldentista, internaciones, anlisis de laboratorio, etc.La afiliacin a "obra social" refiere a la coberturade salud que obtienen las personas que trabajan ysus familiares mediante afiliacin obligatoria,incluyendo la cobertura legal que reciben las per-sonas jubiladas o pensionadas. La afiliacin a"plan de salud privado o mutual" es una modali-dad de aseguramiento de la salud, caracterizadapor la adhesin voluntaria y el pago del serviciopor parte del beneficiario en su totalidad. La no afi-liacin supone que las personas de esta condicinslo tienen la cobertura del Subsector Pblico deAtencin de la Salud.
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
74 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
c. La encuesta descansa en una muestra estratifica-da por reas segn Necesidades BsicasInsatisfechas (NBI) a nivel de radio censal, multie-tpica, con seleccin aleatoria en todas las etapassalvo la seleccin final del encuestado, realizadasegn cuotas de sexo y edad. Los estratos especifi-cados fueron 26, de acuerdo al tamao de las loca-lidades, incluyendo poblacin rural agrupada ydispersa. Para un tamao inicial de 1.000 adultos(18 aos y ms), se agregaba, en cada hogar dondese encuestaba un adulto, un menor (de 0 a menosde 18 aos) que era seleccionado de acuerdo alcumpleaos ms reciente. Ello arroj un totalmuestral de 1.546 casos, personas de todas lasedades (0 aos y ms). Para aquellos entre 0 ymenos de 18 aos, responda la madre, u otroadulto en caso de no existir o no acceder a lamadre. Bajo el supuesto de muestreo aleatoriosimple de 1.546 casos, el error muestral, con unnivel de confianza del 95%, si se trabajase condatos que sumen el total muestral, sera de +/-2,5%. De todas formas, de acuerdo a normas dela DEIS-MSN se trabaja con datos expandidos ala poblacin, segn el Censo Nacional de 2001,lo que se respet en esta presentacin, salvo enel caso de las regresiones para la comparacincon Japn. Tomando en cuenta el valor relativoo coeficiente de variabilidad, valores inferioresa 570.000 casos deberan considerarse con pre-caucin. La tasa de respuesta estara, aproxima-damente, en un 50%. El trabajo de campo seextendi de septiembre a diciembre de 2005.
d. ENFERMEDADES CRNICAS: Alguna vez unmdico le diagnostic a usted la presencia de unaenfermedad que se extiende en el tiempo y querequiere tratamiento prolongado, como las que semencionan a continuacin? CONSULTAS (VISI-TAS) AL MDICO: Durante los ltimos 30 das,hizo consultas con el mdico, como clnicos,cirujanos, gineclogos, oculistas, etc.? NO-S; si"S": Cuntas consultas hizo en total? [Para los noconsultantes de los ltimos 30 das, se interrogasobre el tiempo que hace que consult al mdico.Los consultantes dentro del ltimo ao se tomaroncomo que visitaron al mdico]. RESTRICCINACTIVIDADES: Ha dejado usted de hacer algunade las siguientes actividades por problemas desalud en los ltimos 12 meses? a) Ir a su trabajo; b)Hacer trabajos en la casa; c) Ir a la escuela, colegio
o universidad. [La respuesta afirmativa a solo unaindicaba restriccin]. AUTOPERCEPCIN DESALUD: Dira usted, en lneas generales, que suestado de salud es...? 1. Excelente; 2. Muy bueno;3. Bueno; 4. Regular; 5. Malo; 6. Muy malo. [Secodificaba 1 como no buen estado si decanregular, malo o muy malo, 0 en otro caso].
e. No se ofrecen pruebas de diferencias de medias.Los promedios estn calculados con datos expan-didos al total poblacional (personas de 0 aos yms), por lo que sera imposible que una diferen-cia, por pequea que fuere, no resulte estadstica-mente significativa. Si se realizaran previas a laexpansin para todos los cortes sociodemogrfi-cos de los promedios de cada gasto, implicara unalarga y engorrosa presentacin (A versus B, A ver-sus C, etc.) Para un intento breve ms de tipo des-criptivo que inferencial como en este caso, nosparece conveniente evitar una presentacin com-plicada, fuera de recordar las discusiones sobrealgunos excesos en la consideracin de la signifi-cacin estadstica (15).
f. Ishida seala que "no es claro por qu la peque-a burguesa urbana exhibe menores chances devisitar al mdico. La interpretacin ms probableyace en su largo horario de trabajo. [...] La peque-a burguesa urbana puede no ser capaz de hacer-se tiempo para visitar al mdico" (8 p.13).
g. Estos valores surgen del exponencial (b)correspondiente al coeficiente de regresinlogstica binaria b, en las ecuaciones de regre-sin logstica. Estos valores no fueron presenta-dos en los cuadros de Ishida, pauta que seguimosa efectos comparativos. Dichos valores loscomenta Ishida en el texto.
h. Lamentablemente, Ishida no hace referencias alos posibles problemas de altas correlaciones entreactivos del hogar e ingresos (multicolinealidad),que podran afectar la presencia conjunta de estasdos variables en la ecuacin.
i. Ms all de las diferencias de enfoques y demedicin de las variables, si se elimina clase socialy se considera una regresin logstica con visitas almdico o al dentista en el ltimo mes para podercomparar como variable dependiente y sexo
-
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 4(1):57-76, Enero - A
bril,2008 75UTILIZACIN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD DE LOS INDIVIDUOS EN ARGENTINA EN 2005
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
1. Jorrat JR, Fernndez MM, Marconi E.Utilizacin y gasto en servicios de salud y medi-camentos. En: Tobar F, Godoy Garraza L, coordi-nadores. El futuro del acceso a los medicamentosen la Argentina. Buenos Aires: Consejo Nacionalde Programas de Investigacin en Salud,Ministerio de Salud; 2004. p. 58-76.
2. Zimmer Z, Natividad J, Lin WH, Chayovan N.A Cross-national Examination of theDeterminants of Self-Assed Health. Journal ofHealth and Social Behavior. 2000;41(4):465-481.
3. Bertranou FM. Desigualdades en salud asocia-das al ingreso: evidencia emprica para laArgentina. Crdoba: Universidad Siglo XXI;2001. [Documento de Investigacin].
4. Mackenbach JP, Kunst AE. Measuring theMagnitude of Socio-Economic Inequalities inHealth: An Overview of Available MeasuresIllustrated with Two Examples from Europe. SocialScience and Medicine. 1997;44(6):757-771.
5. Mechanic D. The Role of Sociology in HealthAffairs. Health Affairs. 1990;9(1):85-97.
6. Light DW. Introduction: Strengthening Ties bet-ween Specialties and the Discipline. The AmericanJournal of Sociology. 1992;97(4): 909-918.
7. Rodrguez JA, De Miguel JM. Salud y Poder.Madrid: CIS; 1990.
8. Ishida H. Socio-economic differentials inHealth in Japan. [En lnea]. Ponencia presentadaal International Sociological Association'sResearch Committee on Social Stratification(RC28); 7 al 8 de agosto de 2004; Ro de Janeiro,Brasil. Ro de Janeiro: Instituto Universitrio dePesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) [fecha deacceso 20 de abril de 2007]. URL disponible en:http://www.iuperj.br/rc28/papers/Health704sent-withtab1hisroshiishida.pdf
9. Gasparini LC. On the measurement of unfair-ness. An application to high school attendance inArgentina. Social Choice and Welfare.2002;9(4):795-810.
(varn = 1), edad, aos de educacin, ingresosper cpita del hogar, ingresos no declarados (= 1si no se declara), afiliacin (=1 si es afiliado),tamao de localidad (como en el texto, usandocomo referencia las pequeas y rurales) y nivelde hacinamiento (=1 si 3 o ms personas porcuarto), los resultados tienden a coincidir con unestudio basado en una base de datos mucho msamplia, unos 20.000 casos relevados por laEncuesta de Condiciones de Vida (ECV) delSistema de Informacin, Monitoreo y Evaluacinde Programas Sociales (SIEMPRO) en 2001: "Laprobabilidad de consultar a los profesionales dela salud depende positivamente del ingreso per
capita familiar, de residir en las regiones msdesarrolladas del pas, de poseer cobertura desalud, del nivel de educacin del individuo y dis-minuye con el nivel de hacinamiento del hogardel individuo" (19 p.17). Si bien es otro el anli-sis no usan regresiones logsticas las similitu-des son de gran inters. Una diferencia es que seagrega en nuestro estudio la mayor probabilidadde visitas si se es mujer, no siendo significativo eltamao de la localidad (en el otro estudio se con-sideraron regiones). Tendencias en esta lnea,para los mismos datos, parecen surgir de un estu-dio que considera la salud auto-informada (20).
-
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 4
(1):5
7-76
, Ene
ro -
Abr
il,20
08
76 JORGE RAL JORRAT, MARA DE LAS MERCEDES FERNNDEZ, ELIDA H. MARCONI
Recibido el 2 de julio de 2007
Versin final presentada el 16 de noviembre de 2007
Aprobado el 27 de diciembre de 2007
FORMA DE CITAR
Jorrat JR, Fernndez MM, Marconi EH. Utilizacin y gasto en servicios de salud de los individuos en Argentina en 2005.
Comparaciones internacionales de diferenciales socio-econmicos en salud. Salud Colectiva. 2008;4(1):57-76.
10. Kawachi I, Subramanian SV, Almeida-FilhoN. A glossary for health inequalities. Journal ofEpidemiology and Community Health.2002;56(9):647-652.
11. Gwatkin DR. Health inequalities and thehealth of the poor: What do we know? What canwe do? (Critical Reflection). Bulletin of the WorldHealth Organization. 2000;78(1):3-18.
12. Acheson D. Round Table Discussion. Healthinequalities impact assessment. Bulletin of theWorld Health Organization. 2000;78(1):74-75.
13. Programa Nacional de Estadsticas de Salud.Encuesta a poblacin. Serie 10, N 17. BuenosAires: DEIS-MSN; 2004.
14. Erikson R, Goldthorpe JH, Portocarero, L.Intergenerational Class Mobility in ThreeWestern European Societies. British Journal ofSociology. 1979;30(4):415-441.
15. Erikson R, Goldthorpe JH. The Constant Flux:A Study of Class Mobility in Industrial Nations.Oxford: Clarendon Press; 1992.
16. Jorrat JR. Estratificacin social y movilidad.Un estudio del rea metropolitana de BuenosAires. Tucumn: EUdeT; 2000.
17. Morrison D, Henckel R. The Significance TestControversy. New Jersey: Aldaine; 2006.
18. Pampel FC. Logistic Regression. A Primer.Thousand Oaks (California): Sage; 2000.
19. De Santis M, Herrero V. Equidad en el acce-so, desigualdad y utilizacin de los servicios desalud. Una aplicacin al caso argentino en2001. [En lnea]. Asociacin Argentina deEconoma Poltica. XLI Reunin Anual. Salta:UNSa, UCS; 2006. [Fecha de acceso 28 demayo de 2007]. URL disponible en:http://www.aaep.org.ar/espa/anales/works06/De_Santis_Herrero.pdf
20. De Maio F. Health inequalities in Argentina:patterns, contradictions, and implications. HealthSociology Review. 2007;16(3-4):279-291.
BIBLIOGRAFA DE CONSULTA
Tobar F, coordinador. El Gasto en Salud enArgentina y su Mtodo. [En lnea] Buenos Aires:Instituto Universitario, Programa deInvestigacin Aplicada; 2000 [fecha de acceso15 de mayo de 2007]. URL disponible en:http://www.who.int/nha/docs/es/Argentina_NHA_report_spanish.pdf