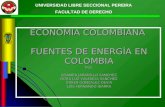UNIVERSIDAD DE VALENCIA. FACULTAD DE DERECHO.
Transcript of UNIVERSIDAD DE VALENCIA. FACULTAD DE DERECHO.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
FACULTAD DE DERECHO.
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO.
TEMA:
“La evolución del control de constitucionalidad en Cuba. Rasgos y Proyecciones.”
DIRECTORES:
Dr. Francisco Javier Díaz Revorio.
Dr. Roberto Alfonso Viciano Pastor.
PRESENTA:
Lic. Noris Tamayo Pineda.
Enero de 2010, España.
1
INDICE
-- DEDICATORIA
-- AGRADECIMENTOS
-- PLANTEAMIENTO DEL TEMA
-- METODOLOGIA
-- SINTESIS
-- INTRODUCCION
-- OBJETIVOS
-- CAPÍTULO I: La supremacía de la Constitución. Su garantía
constitucional. Ideas para una teoría de la Constitución aplicable al
modelo cubano.
1. - Sobre el concepto de Constitución.
1.1 - Diversos elementos de la Constitución.
1.2 - Teoría de la Constitución y Teoría Marxista.
1.3 - Constitución como norma jurídica suprema.
1.4 - Constitución y fuentes del Derecho.
2 - Constitución y Ley.
2.1 - Posición de la ley frente a la Carta Magna.
2.2 - Aportes al concepto de ley. Sus tesis. Visión marxista.
2.3 - Otros elementos a tener en cuenta.
2
3 - Funciones de la Constitución.
--CAPÍTULO II: Acerca de la competencia y funciones de la justicia
constitucional.
1- Justicia y Jurisdicción constitucional. Apuntes históricos.
1.1 - Estados Unidos: Sus orígenes.
1.2 - Génesis en Europa.
a) Orígenes en Francia.
b) Constitución de Austria: incuestionable fruto del pensamiento
kelseniano.
c) Los vaivenes de la teoría constitucional en Checoslovaquia.
d) La Constitución española de 1931. 2 - Análisis comparado de los modelos de control de
constitucionalidad.
2.1 - Breve recorrido por América.
2.1.1 - Naciones del continente con Tribunales Constitucionales.
a) Sobre Bolivia
b) Situación en Chile
c) Guatemala
d) Colombia
e) Perú
f) El diseño ecuatoriano hacia el socialismo del siglo XXI.
2.1.2 - Algunas Supremas Cortes con funciones de control
constitucional.
a) Visión mexicana del control de constitucionalidad.
b) Argentina
3
c) La República Dominicana
d) Brasil
2.1.3 - Países con Salas Constitucionales
a) Costa Rica
b) Nicaragua
c) El diseño venezolano
2.1.4 - Recapitulación.
2.2 - Algunos modelos europeos.
2.2.1 - Breve recorrido por el modelo alemán.
2.2.2 - La Constitución italiana de 1947. Sobre el control
constitucional.
2.2.3 - El sui generis diseño francés.
2.2.4 - Sobre el modelo español.
2.2.5 - Una Constitución para Europa. Análisis en torno a su
frustrada experiencia. El Tratado de Lisboa.
2.2.6 - Apreciaciones finales.
2.3 - Competencias de la jurisdicción constitucional.
2.3.1 - Control de constitucionalidad.
2.3.2 - Garantía de los derechos.
2.3.3 - Conflictos competenciales.
2.3.4 - Control del procedimiento electoral.
2.4 - Vías de control.
2.4.1 - Control directo.
2.4.2 - Control incidental.
2.4.3 - Control previo.
2.4.4 - Control posterior.
4
2.5 - Objeto de Control
2.6 - Marco de competencia frente a los tribunales ordinarios.
2.7 - Sobre la legitimidad de la jurisdicción constitucional.
2.8 - Conclusión.
--CAPÍTULO III: Contexto y evolución histórica de la justicia
constitucional cubana.
1- La formación y desarrollo del control constitucional en Cuba. Sus
modelos.
1.1 - Breve reseña histórica: las primeras Constituciones en la isla
1.2 - Control de constitucionalidad entre 1901 y 1958
1.2.1 - La Constitución de 1901 de cara a la Constitución
americana de 1987.
1.2.2 - Inestabilidad del constitucionalismo entre 1933 a 1939.
1.2.3 - Impacto de la Constitución de 1940.
a) Contexto y conformación.
b) Caracterización del procedimiento legislativo.
c) Apreciaciones sobre sus postulados más trascendentales.
d) Sobre el control de constitucionalidad.
1.2.4 - La Sentencia 127 de 1953. Involución en el proceso
constitucional cubano.
5
1.3 - Control de constitucionalidad a partir de 1959.
1.3.1 - Los primeros años de la Revolución.
1.3.2 - Situación a partir de 1973.
1.3.3 - Constitución de 1976.
1.4 - Reformas a la Constitución. Su impacto.
1.5 - El diseño electoral cubano.
2 - Situación actual del control constitucional en Cuba.
2.1 - Algunas experiencias prácticas.
--CAPÍTULO IV- Proyecciones futuras del modelo cubano de
control de constitucionalidad. Una propuesta.
1- Introducción.
2 - Tipo de modelo.
3 - Composición.
4 - Elección de los magistrados.
5 - Funciones y marco de competencia.
5.1 - Ideas futuras en torno al control de constitucionalidad.
5.2 - Sobre el recurso de Amparo.
5.3 - Con relación a los conflictos.
5.4- El elemento electoral.
-6 - Ideas finales
7
DEDICATORIA
A mis padres, por el ejemplo aportado en mi formación como ser
humano. Muy especialmente a mi hijo, razón de ser de mi
existencia y fuente de inspiración diaria. A Cuba, y su bella obra
revolucionaria.
8
AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a mis directores: Dr. Francisco Javier Díaz
Revorio, por su entrega, exigencia y por la confianza depositada en mí a
lo largo de estos años. Su altruista dedicación y sus enseñanzas son
valores que apreciaré eternamente; también al Dr. Roberto Alfonso
Viciano Pastor, muy especialmente por su denodado esfuerzo para hacer
posible este empeño sobre todo en su tensa recta final.
Infinito compromiso de gratitud tengo también con toda mi familia;
con mis padres por su incondicional apoyo material y espiritual; con mi
esposo, por su comprensión; con mi hermana Nirma por su respaldo;
con mi sobrina Beatriz y con mi hijo Daniel por su entendimiento y
ternura.
Infinitamente agradecida estoy también de todos mis compañeros
de trabajo en Cuba y en especial de aquellos que me colaboraron
desinteresadamente; de mis amigas, Yamila, Irma Alicia, Mariela,
Lourdes y muchas más, pues mencionarlos a todos quizás haga
interminable la lista.
Quiero agradecer además a mis jefes; a las autoridades de
Ciudad de la Habana por confiar en mí.
En España a todos aquellos que me tendieron la mano, y
singularmente a mi amigo mexicano Giovanni por su estoica ayuda; a
Carolina, Idalmis, Estefanía, Ernesto, Agustín, Danilo; en fin a todos:
MUCHAS GRACIAS:
9
PLANTEAMIENTO DEL TEMA. Indudablemente ha constituido un reto personal desde que me
planteé el tema objeto de esta investigación. La problemática que
abordo en el presente trabajo resulta compleja, no sólo desde el punto
de vista de las aristas, matices y contenido, que en definitiva pudiera
contener, sino además por lo espinoso de su evaluación y al unísono la
lamentable escasa referencias bibliográficas conque se cuenta en
Cuba, lo cual valida la hipótesis de que se ha evitado tratar dichas
cuestiones de interés nacional, primero en mi opinión, por la precaución
ante posibles erróneas interpretaciones del mensaje que al final se
trasmita, segundo, porque al estar carentes de vivencias prácticas en el
orden de lo que se intenta hacer valer, es muy difícil mantener y hacer
prevalecer un discurso .
Con tal estado de cosas, motivada mucho más aún por la
problemática asumida, he intentado evaluar la situación actual de la
justicia constitucional cubana , y en el afán de vencer todos esos
escollos, inevitablemente he tenido que auxiliarme de los abundantes
análisis doctrinales que a lo largo de la historia constitucional se han
suscitado, tratando de enfocarme , tan solo a aquellos de mayor interés
para el fin que perseguido teniendo en cuenta, que intentarlo abarcarlo a
todos, es prácticamente imposible.
Ha sido imperativo recurrir a un estudio monográfico de los
antecedentes y evolución de la justicia constitucional y apelar a las
vivencias del Derecho Comparado, transitando por diferentes diseños
constitucionales, lo cual me ha aportado el caudal necesario en función
10
de poder catalogar el modelo cubano actual, con una proyección futura.
El tema de la jurisdicción constitucional, cuya representación
pudiera ser tan polémica como apasiónate a nivel internacional, en Cuba
alcanza especial dimensión.
¿Sería necesario recurrir bajo la actual coyuntura a la asimilación de un
modelo constitucional distinto? ¿Existen motivos suficientes al respecto?
A partir de la experiencia acumulada universalmente, ¿podría el diseño
cubano, sin renunciar a los postulados marxistas que sustentan la teoría
constitucional en este país atemperar su modelo a las exigencias del
mundo contemporáneo y a la de la propia realidad cubana? En caso
afirmativo: ¿Cual sería la propuesta?
Muchas interrogantes se abren, la intención con este estudio es
precisamente darles respuesta.
En fin con lo expuesto considero están planteados los problemas
fundamentales y lo que intento es a partir de lo que pudiera constituir una
aportación jurídica dentro del sistema constitucional cubano, se consiga
“desempolvar” estos tópicos y abriese con visión renovadora a una más
alta escala de la concepción actualmente prevaleciente en torno al
control de la constitucionalidad y la jurisdicción constitucional, en camino
a una mayor defensa de la supremacía de la Ley de leyes.
11
METODOLOGÍA.
La temática contentiva de un hondo sentido jurídico-constitucional
pretende ir a la búsqueda de soluciones al problema que se estudia que
a su vez resulta decisivo para la no desnaturalización del papel y misión
de los Parlamentos, máxime para Cuba, donde la Asamblea Nacional no
es un Parlamento más, sino el órgano supremo del Estado,
representante máximo de poder, depositario de la soberanía del pueblo.
El tema del control constitucional resulta novedoso y la propuesta
que enuncio procura el perfeccionamiento del modelo cubano desde los
principios que le son propios, con la perspectiva que pudiera convertirse
en instrumento que garantice el pleno y absoluto control de la
Constitución.
Para materializar este empeño transito por diferentes momentos:
- En primerísimo lugar delimito el objeto de la investigación y
su idea central.
- Luego comienzo una profunda revisión bibliográfica y de
exploración, que incluyó además intercambios con funcionarios
y diputados al Parlamento cubano y de otras instituciones
estatales y judiciales, incluyendo expertos nacionales en el
tema que abordo.
- Pasé, en consecuencia a elaborar el diseño; asumiendo a
posteriori el procesamiento y análisis de cada dato obtenido.
12
El método utilizado fue el exegético, deductivo e histórico,
utilizando fuente de información del derecho comparado, con el estudio
de documentos legales y científicos y del derecho positivo, que me
permitió explotar las variables utilizadas para el fin perseguido.
13
SÍNTESIS.
La tesis parte de la problemática teórica que impone el control de
constitucionalidad, devenido de la sustentación de la Constitución como
ley de leyes, y por consiguiente su posición dentro del ordenamiento
jurídico, a punto de partida de su supremacía, que impone se haga
valer de mecanismos garantes de su control y legitimidad.
Estructuré el trabajo en cuatro capítulos a saber: el primero
introduce un análisis general de la institución, ahondando en temas
relacionados con la competencia y funciones de la justicia constitucional,
adentrándome en la esencia de la Teoría Constitucional de cara a la
Teoría Marxista y su aplicación en Cuba.
El discurso sostenido sobre el control de constitucionalidad versa
en torno a las garantías de los derechos ; los conflictos competenciales ;
el control sobre el proceso electoral; las vías, el objeto de control y los
marcos de competencia frente a los tribunales ordinarios, sobre la base
de un estudio de los modelos constitucionales, que nos impuso el
tránsito por diseños asumidos en algunas naciones de América, así como
el modelo francés, italiano, alemán y el español , fuente de la que bebió
el sistema cubano. Éste precisamente conforma el segundo capítulo,
que penetra en las interioridades del modelo cubano, para conocer su
evolución histórica desde las primeras Constituciones que rigieron en la
isla hasta nuestros días.
Con marcada intencionalidad hago énfasis en el deslinde de la
justicia constitucional antes y después del triunfo revolucionario en 1959
y la situación actual del control constitucional. El capítulo tres se
pronuncia por las proyecciones futuras de nuestro control, concibiendo
una propuesta de estructura y funcionamiento.
14
Finalmente como resultado principal, en el capítulo cuarto, se
aprecia la imperativa necesidad de instaurar dentro del Tribunal
Supremo Popular una Sala Especializada para el control constitucional
que permita junto a las demás instituciones existentes, abarcar todas las
aristas sobre el control a la Constitución, afianzar el sistema de Derecho
y preservar las conquistas alcanzadas; introducimos un conjunto de
recomendaciones en cuanto a la composición , y funcionamiento de esta
Sala cuya implementación se encamina a contribuir en el
perfeccionamiento del modelo cubano, en medio de su Democracia
Socialista y Unidad de Poder.
15
INTRODUCCIÓN. Al invocar los principios constitucionales de una nación debemos
remontarnos al momento mismo de la conceptualización del texto legal
como norma jurídica para poder comprender su contenido y alcance.
Resulta pues de gran interés abordar el estudio de los
mecanismos, procedimientos e instituciones con que se cuenta dentro de
nuestro ordenamiento jurídico para conservar la constitucionalidad de las
normas y hasta que grado pudiera o no afectar esto al enunciado de que
en nuestro país no es necesario la instauración de un Tribunal como
garantía de control del sistema constitucional en sentido general y
particular.
Procede conocer, a modo enunciativo y por ende lato sensu: ¿Qué
es CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD?
Siguiendo esa propia idea, y con un sentido esencialmente
gramatical, estamos en presencia de la acción de comprobar, examinar,
inspeccionar, someter a revisión constante el ordenamiento jurídico, en
correspondencia con los postulados constitucionales y cuando se logra
establecer este mecanismo, hablamos de un control constitucional
eficiente.
Me preguntaría, además, siguiendo idéntico enfoque
(enunciándolo tan solo en sentido semántico): ¿Qué es JUSTICIA
CONSTITUCIONAL?
En el caso que nos ocupa y sólo con un enfoque literal y bastante
general, (pues profundizaré en todos estos aspectos), hablaríamos de la
virtud de la Constitución en otorgar a cada cual lo que le corresponda
16
sobre la base de un merecimiento, legítimo, lícito, recto, incorruptible y
plausible; expresado en la garantía jurisdiccional de la Constitución.
A tono con todo ello, resulta de gran interés adentrarme en esta
problemática, y si bien es cierto que en el contexto constitucional cubano
ha sido abordado en diferentes tribunas y con disímiles discursos, lo
cierto es que hoy, coincido que dentro del perfeccionamiento de nuestro
socialismo, también debemos introducir metamorfosis en este orden.
Finalmente contestaría la siguiente interrogante: ¿Necesita la
Constitución a partir de la posición que ocupa en la superestructura
jurídica de un orden superior que controle y haga cumplir sus
postulados?.
Llegaré en estos análisis, motivada por las vivencias que
negativamente se suscitan en la cotidianidad jurídica, hacer una
propuesta lo más concretamente ajustada a nuestra realidad.
VEAMOS:
17
OBJETIVOS. - Determinar sí, a partir de la posición jerárquica que tiene la
Constitución en Cuba, de su evolución histórica y los rasgos esenciales
que la distinguen; resulta o no procedente la existencia de un Tribunal
Constitucional o de una Sala Especializada que garantice el control de
constitucionalidad.
- En caso afirmativo; hacer una propuesta de estructura y
funcionamiento.
18
--CAPITULO I: La supremacía de la Constitución. Su garantía jurisdiccional. Ideas para una teoría de la Constitución aplicable al modelo cubano.
Desentrañar el hilo que envuelve, por un lado la legitimidad de la
jurisdicción constitucional y por otro, los límites dentro de los cuales
deben desenvolverse los órganos encargados de su ejercicio, ha venido
constituyendo "problema fundamental de la justicia constitucional,"1
desde el momento mismo de su concepción material.
Me someto a enunciar estos elementos, no con la visión
monográfica que está lógicamente implícita en este estudio, sino con el
propósito de visualizar conceptos, posiciones y funciones que me permita
finalmente abordar ideas teóricas sobre la Constitución frente al modelo
cubano.
Para concebir una fórmula teórica de la Constitución compatible
con el modelo cubano, debemos sujetos a los parámetros que nos
impone este estudio, recorrer el camino universalmente transitado en lo
que a diseños de mecanismos de defensa del orden constitucional se
refiere, para comparativamente hacer una atinada evaluación de otras
experiencias y así poder caracterizar de manera precisa la situación del
modelo cubano actual, decantando sus rasgos comunes con otros, sus
diferencias, sus aciertos y también ¿por qué no? sus desaciertos. Por
consiguiente tan solo los introduciré algunos elementos importantes, en
mi opinión, pues en las páginas siguientes iré abordando el tema con
mayor detenimiento; ahora solo tengo la finalidad de ubicarlos en cada
1 Pudiera consultarse al abordar este tema el libro de los Dres. Eduardo Espín Templado y
Francisco Javier Díaz Revorio, La justicia constitucional en el estado democrático, Tirant lo
Blanch, Valencia, Cortes de Castilla la Mancha, 2000, Pág.23.
19
contexto.
En tal sentido nos debemos retrotraer al momento mismo del
surgimiento de dicho orden en el siglo XVIII,2 sin dejar pasar por alto
sus antecedentes más remotos ubicados en los albores de la llamada
democracia ateniense, pasando por la Edad Media donde la
superioridad de la ley divina y el derecho natural sobrepasaban al
derecho positivo, sobreviniendo la escuela iusnaturalista. Al respecto,
hago mía la afirmación del Dr. Fernández Segado3 en cuanto a que la
existencia de un supremo orden es casi consustancial a la historia de la
humanidad.
No puede perderse de vista por otra parte, que el sello inglés
impuso el criterio de la omnipotencia del Parlamento, lo que conllevaba a
que la voluntad de las asambleas representativas quedase fuera del
sometimiento a las decisiones de los jueces.
Con el surgimiento de las teorizaciones de la división de poderes
tanto de Locke, como Montesquieu, el límite del poder legislativo fue
hallado en atribución de los diversos poderes a órganos independientes,
mas que un control judicial de las leyes, pero de este tema hablaré más
2 Resulta imperativo estudiar la obra del Dr. Fernández Segado, el cual relaciona los apuntes
históricos más trascendentales que tiene que ver con la universalización de la justicia
constitucional, y cuando hace alusión al siglo XVIII, encamina sus apuntes a señalar como a
partir de ese momento se comienzan a apreciar intentos de institucionalización y menciona
como ejemplos, el caso de los Eforos aspartenos y los Nomafilacos en la antigua Atenas,
donde ya se marcan las diferencias entre las normas superiores y los decretos ordinarios;
mencionando a roma también como ejemplo de la existencia institucional de doble
magistratura. Fernández Segado, F. en “La obsolescencia de la bipolaridad <<modelos
americano-modelo europeo kelseniano>> como criterio analítico del control de
constitucionalidad y la búsqueda de una nueva tipología explicativa”, en Revista Parlamento y
Constitución, No 6, Cortes de Castilla la Mancha, 2002, Pág.10. 3 Ibídem.
20
adelante, ahora solo me permito enunciarlo como expresión de la
evolución histórica del que han sido objeto los mecanismos de control de
constitucionalidad.
Ahora bien, el indiscutible momento en que se funda
verdaderamente dicho mecanismo se ubica en Estados Unidos, en
febrero de 1803, es sabido que la Constitución de 1787 no contemplaba
el diseño de control semejante a la idea de la Judicial Review. Fue
entonces que nace el control judicial sobre la conformidad de las leyes a
la Constitución, momento fundacional que se le debe a la Corte Suprema
cuando fue llamada en la Causa Marbury v. Madison a tenor de lo cual la
referida Corte Suprema, negando a sí misma una competencia menor
como la de impartir órdenes a la administración, se atribuía un poder
mucho mayor, me refiero al control de conformidad de las leyes a la
norma suprema, no prevista (como ya expliqué) expresamente en el
citado texto constitucional. Aparece así, y se desarrolla como
consecuencia, el control constitucional con carácter difuso; pero sobre
este aspecto también profundizaré en lo sucesivo.
Por otra parte resulta imprescindible en este devenir histórico
detenernos en el pensamiento del ilustre jurista austriaco Hans Kelsen4,
ícono del constitucionalismo y pionero al abordar el problema de la
legitimidad del control de constitucionalidad y sobre esta base la defensa
a la legitimidad de la justicia, que, desde su perspectiva, en nada
presuponía el ataque al principio de separación de poderes teniendo a
vista que para los tribunales constitucionales su razón de ser es el
4 Me refiero a la obra de Kelsen, “La garantia Jurisdiccional de la Constitucion. (La justicia
constitucional)“ Rev. Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, Argentina,
IIDPC, México, 2008, Pág. 25.
21
ejercicio consciente de una función legislativa de carácter negativo5 ,
enmarcándose por tanto, la actividad de la justicia constitucional al
ámbito de la legislación, preservando este carácter.
El surgimiento del control de constitucionalidad requirió de
condiciones de necesidad y posibilidad6 a partir de lo cual pudiese
erigirse la Constitución como norma superior, elemento jerárquico que
viene a constituir requisito sine qua non del control7. Adentrémonos en
sus dimensiones:
1- Sobre el concepto de Constitución.
Para adentrarme en este mundo y verter un diáfano criterio,
alejada de toda improvisación, centraré los esfuerzos en repasar
someramente algunas ideas, entorno a la conceptualización de la
Constitución para luego analizar su posición en el ordenamiento jurídico y
abarcar todas las aristas del diseño cubano actual.
No puede entenderse en su esencia el derecho constitucional, si
no se desentrañan sus peculiaridades, que enmarcan un recorrido en
espiral de los sistemas constitucionales, lo que me impone trasladarme a
la evolución que ha ido sufriendo el constitucionalismo, en sus diversos
períodos8:
5 Resulta interesante revisar los apuntes de los Dres. Eduardo Espín Templado y Francisco
Díaz Revorio, en su libro La justicia constitucional en el estado democrático, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000, Pág. 18 y siguientes. 6 Ibídem. Pág.21.
7 Ibídem Pág. 25.
8 Me referí anteriormente a la obra de Eliseo Aja, en Ferdinand Lassalle: ¿Qué es la
Constitución?, Ariel S.A., Barcelona, 1987, Pág. 47; es menester solo apuntar como él
elabora toda su teoría enmarcando al constitucionalismo en diferentes periodos.
22
El primer período con Constituciones liberales censitarias, ejemplo
la Constitución americana de 1787 y la francesa de 1789-1791; al
respecto, Aja, considera estos textos liberales con un objetivo principal,
el de suprimir el poder absoluto del monarca y sustituirlo por una
distribución del poder entre el propio Rey, el parlamento y los jueces.
En el segundo período enmarcaba lo que dio en llamar
Constituciones pactadas o Cartas Otorgadas. En esta etapa encontramos
los criterios conservadores de Lorenz Van Stein el que planteaba que la
Constitución no debe hacer más que legitimar la estructura social
existente en favor de grupos sociales dominantes.
El tercer período constitucional encuentra la corriente positivista
que estima que el único objeto de estudio es la norma y prescinde de los
factores históricos, políticos, o axiológicos.
El cuarto período caracterizado por las Constituciones de la
democracia inestable, asume y formaliza el sistema parlamentario,
introduciendo algunas correcciones al parlamentarismo tradicional en el
sentido de disminuir el poder del parlamento.
Y el quinto período, en el que aparecen las Constituciones de
democracia política y social, desarrollándose el concepto de soberanía
popular basada en la existencia de un diseño institucional más
profundo9 que se sustentaba en el reconocimiento de las fuerzas
políticas y sindicales.
9 Ibídem, cit., Pág. 58.
23
Ciertamente el modelo liberal burgués (insisto en el término)10, de
Constitución se extendió a todo el mundo prácticamente y su fuerte
influencia se ha hecho sentir en algún grado hasta hoy. Esta doctrina
constitucional promulgaba como el ideal de la organización política
jurídica de una sociedad civilizada, y su establecimiento fue considerado
condictio sine qua non de la democracia, la libertad política, la justicia y el
Estado de derecho posteriormente.
La explicación del trascendental rol que debía desempeñar la
Constitución está, y estará dada, a mi consideración, en dependencia de
un determinado modelo constitucional; dichos modelos, entendidos como
el conjunto de valores y principios generales propios de una determinada
manera de concebir, y aplicar la Constitución.
En cualquier etapa, modelo o enfoque, es común reconocer el
carácter integral del concepto de Constitución, de ahí la diversidad de
definiciones dadas a través de la historia del derecho constitucional.
Empero, todo el pensamiento teórico-doctrinal sobre la definición
de Constitución es el fruto de la posición filosófica, política y social de sus
exponentes. En eso ejerce mucha influencia el ideario político, la clase
social a que se pertenece y el proyecto social que se defiende, no
descartándose por supuesto, según considero, el momento histórico en
que vive su portavoz y las circunstancias económicas, socio-políticas
nacionales e internacionales imperantes, que actúan como
condicionantes del pensamiento teórico, filosófico y doctrinal del
constitucionalista, y por ende de su discurso en cuestión.
10 Blanco Valdés, R. El valor de la Constitución, Alianza, Historia y Geografía, 1998. Resulta
interesante los conceptos que maneja el autor en la parte introductoria.
24
En páginas posteriores expondré un concepto más elaborado de
Constitución, pero, ahora, a partir de lo enunciado, solo adelanto la idea
de que la misma recoge el conjunto de reglas jurídicas fundamentales
que se aplican al ejercicio del poder, ya sean escritas o no, en este último
supuesto como sucede en Inglaterra. Como ley fundamental es el
documento de mayor trascendencia situada en sitio más elevado del
ordenamiento que determina en su concepción material la organización
jurídica de un Estado, la organización de los poderes públicos y su
competencia, así como la organización de la vida económica y social de
la nación y los derechos y deberes de los ciudadanos; atendiendo a ello,
su enfoque formal se define a partir de los organismos y procedimientos
que interviene en su adopción, generador de su supremacía.
1.1-Diversos elementos de la Constitución. Muchos autores han abordado el tema de diferentes ángulos. Por
muy absoluto que nos parezca, los inspiradores de “El Federalista” se
encargaron de sentenciar que la Constitución “…es de hecho una ley
fundamental y así debe ser considerada por los jueces”.11
Lasalle, por su parte, permeado de ideas socialistas decía que la
Constitución es la relación de las fuerzas entre los grupos sociales y los
poderes existentes; considerando a la misma como la fuente primaria de
la que se derivan todo conocimiento en materia constitucional, exigiendo
que la misma debía estar por encima de una ley ordinaria; como ley
fundamental estaría condicionada por los cambios de lo que denominó
factores reales de poder.
11 Cfr. Hamilton, A. James Madison y John Jay. The Federalist Papers, edition de Clinton
Rossiter, Mentor Book, Nueva York, 1961, pág.467.
25
Este pensamiento lasallano, tan estudiado por muchos, adquiere
especial significado a partir del factor histórico12 o sea de la coyuntura en
que le corresponde desenvolverse; pro tempore, “…es preciso concretar
el país, y en que período histórico; e incluso la posición política y
doctrinal del que contesta.”13
A partir de esta concepción, resulta imperativo, recurrir, a otra
tesis14 valedera en mi opinión, la que aprecia a la Constitución como
algo más que una norma jurídica, designando la propia organización del
Estado a una determinada esencia, de ahí que un gobierno constitucional
es donde estén las libertades garantizadas. De esta manera la
Constitución es la norma suprema que exige determinada estructura de
ordenamiento, con función normadora pues crea normas.
1.2-Teoría de la Constitución y Teoría Marxista.
12 Interesante resulta revisar la obra de Eliseo Aja Ferdinand Lasalle. ¿Qué es una
Constitución? en el que hace un estudio a partir de la conferencia impartida en Berlín por
Fernando Lasalle en 1862 de la teoría de ésta en los llamados países occidentales así como
en los subdesarrollados y socialistas.
Se hace además en esta obra un análisis de las características de la Constitución en
España lo que se resume en lo siguiente: expresan el cambio de las relaciones Estado-
Sociedad; por otra parte son democráticas y se fundamenta en el principio de soberanía
popular; además reconocen el pluralismo político y social; y poseen más grado de
normatividad y más amplitud en el ámbito constitucional.
13 Aja, Eliseo: Ferdinand Lasalle. ¿Qué es una Constitución?, Barcelona, Editorial Ariel, S.A.,
1987, Pág. 8.
14 Para el autor, la Constitución es el acto normativo al que el ordenamiento le atribuye la
posibilidad de una norma jurídica y que conduce al ejercicio de la voluntad reguladora del
órgano habilitado por el ordenamiento jurídico con independencia del significado que cobre en
virtud del ámbito con que opere: dígase, Derecho civil, laboral, Sentencia de los Tribunales,
entre otras
26
En el presente trabajo y sin pretender solucionar definitivamente
esta veterana polémica constitucionalista; es inevitable detenernos en las
posiciones ya mencionadas y evaluar en su justa medida las
concepciones marxistas en torno al tema.
Antes que todo, sostengo el criterio que la teoría de la Constitución
como teoría política y científica, se empeña en la ordenación de los
intereses políticos a través de las opiniones, conceptos y posiciones que
se adopten dentro del derecho constitucional, y procura asimismo dotarlo
de sentido, estructura y fundamento; a su vez intenta convertirse en el
fundamento de la teoría critica y normativa de la ley suprema y ninguna
otra teoría puede escapar a estas básicas ideas.
Ya vimos en el apartado anterior la posición constitucionalista que
sitúa a la Constitución como norma suprema, con un marcado rol
normativo y a merced de los mandatos del órgano investido por el
ordenamiento.
Insisto al respecto, partiendo también de una “tipología”, la cual se
diferencia de la expuesta por García Pelayo,15 bajo la denominación de
15En la caracterización hecha por García Pelayo, al concepto jurídico- normativo; afirmaba
que concebía a la Constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en
el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones
fundamentales y las relaciones entre ellos; aflora en esa línea la Constitución como un
sistema de normas. El concepto racional normativo de Constitución representó, a su vez, la
aplicación al campo jurídico del mundo de las formas intelectuales de la ilustración, a saber:
la creencia de la identidad sustancial de los diversos casos concretos disímiles situaciones y,
por consiguiente, en su posibilidad de reducción a un mismo módulo. Del mismo modo que
sólo la razón es capaz de poner orden al caos de los fenómenos, así también sólo donde
existe Constitución en sentido normativo cabe hablar de orden y estabilidad política. No se
trata solamente de que la Constitución sea expresión de un orden, sino también de que ella
misma es la creadora de ese orden.
27
enfoque sociológico mismo, pues se incorpora todo el pensamiento
marxista bajo la denominación de una posición clasista, propugnada
durante muchos años por la teoría constitucional socialista y que hoy,
aún cuando, el campo socialista desapareció, en algunos medios
académicos subsiste.
Así hablamos de varios enfoques a saber; los que sólo procedo a
invocarlo para poder estar en condiciones de afirmar que la definición de
cara a la Constitución ha sido punto neurálgico en torno al cual se ha
originado, y expandido científicamente el derecho constitucional;
filósofos, tratadistas, pensadores, políticos y constitucionalistas, han
dedicado sus obras para exponer sus opiniones sobre este fenómeno
jurídico y por supuesto, político.
Para el enfoque garantista de Constitución, ésta es expresión
jurídica de una organización política dada en un país determinado,
siendo simplemente el conjunto de normas que organizaban la vida
social, estableciendo límites jurídicos y políticos a los órganos del poder
del Estado, en favor de un conjunto de derechos y libertades que
reconocían a los individuos y que fijaban su participación en la vida social
defendiendo los pilares básicos del racionalismo iusnaturalista, a mi
entender, expresión de los principios elementales reconocidos en norma
suprema.
Con esta línea de pensamiento la Constitución, no se visualiza en
su interrelación con los grupos y clases sociales existentes, en el país al
momento de su promulgación.
Ahora bien, si analizamos la ley suprema, bajo el prisma jurídico-
formal debemos reconocer, que ciertamente no informa de lo que
pudiéramos llamar elementos trascendentes de la realidad política de un
28
Estado, es obvio que esa no es la misión de dicho enfoque, que en
consecuencia si viene obligado a someter a la Constitución a análisis de
su valor normativo y de manera especial y trascendente, a mi modo de
ver, de su fuerza vinculante. Resulta que bajo este enfoque la
Constitución consagra su valor superior de principio orientador de la labor
interpretativa; razón por la que no puede perderse de vista en un análisis
a fondo la relación de ésta y la jurisdicción constitucional.
Por su parte, el enfoque sociológico de Constitución, define
aquella no solamente como regulador jurídico-político de la vida social,
sino además, como un fruto de ella, a mi juicio se hace valedero el
concepto de Ubi societas ibi ius, en tanto la suprema norma es resultado
del conjunto de situaciones sociales, especialmente, los intereses de
grupos sociales, traducidos en los factores de poder, al decir de Lassalle.
Entonces, todo queda reducido a conceptuar la Constitución como
documento político-jurídico trascendente; como importantísima norma
reguladora y establecedora del orden y la vida social.
Los exponentes del enfoque sociológico de Constitución se vieron
influidos por el pensamiento renovador y cuestionador de las corrientes
liberales y en grado alguno del modelo normativo que a éste
corresponde; evidentemente el pensamiento jurídico se derivó
principalmente, de las corrientes políticas y filosóficas propias de la
socialdemocracia, del socialismo, pudiéramos afirmar que hasta del
marxismo, sobre el cual ejerció grandes influencias, los acontecimientos
sociales y políticos a partir de 1917.16
16 Fernández Bulté, J. “Los modelos del Control Constitucional y las perspectivas de la Cuba de
hoy”, Rev. El Otro Derecho, ILSA, Colombia, 1994, Págs. 5 y 6.
29
Esa explicación de la Constitución que entiende su esencia como
reguladora superior de la vida social y establecedora de su organización
política, que ve su contenido en el conjunto de atribuciones y límites a los
poderes del Estado, y que está complementada con los derechos y
libertades de los individuos, es posición teórica de los constitucionalistas
que vivieron y desarrollaron su labor intelectual en la primera etapa de la
evolución de la ciencia del Derecho Constitucional esencialmente,
aunque, como reconocemos obras y trabajos valiosos aparecieron
posteriormente que siguieron defendiendo esa concepción.
También es comúnmente posición teórica no exclusiva, en autores
que evaluaron la Constitución desde la concepción del modelo
constitucional liberal burgués.
Por su parte, el enfoque clasista, se erige como respuesta al
mandato de la clase económica dominante, reflejo de vida social que le
pertenece.
Ya había apuntado C. Schmitt, que la Constitución posee una
diversidad de sentidos, y García Pelayo17 que este concepto es uno de
los que ofrece mayor pluralidad de formulaciones.
Pasaré como parte de los enfoques palpablemente contrapuestos
a analizar las diferentes posiciones que estudiosos han mantenido con
relación al tema en el ordenamiento jurídico en Cuba.
17 Similar opinión tuvo Sánchez Agesta; Linares Quintana; Posada; Heller y Friedrich. Todos
han tratado de sistematizar en un reducido número de tipologías las múltiples definiciones
dadas al concepto de Constitución. Sin embargo, la propuesta por García Pelayo resulta la
más acertada, a mi consideración.
30
Encontramos por ejemplo el criterio de José Peraza Chapeau18
observando a la Constitución como un importante documento político;
como categoría clasista que expresa los intereses de clase dominante, y
que consolida la base económica del Estado, las formas de propiedad y
el sistema de economía.
En Cuba la Constitución refrenda el dominio político de la clase en
el poder y es reflejo fidedigno del sistema económico social. En sus
postulados se establece el sistema de dirección de la sociedad: la forma
de Estado, las funciones y facultades de los órganos del poder y de la
administración estatal; determina y asegura los límites del campo de
acción de los organismos facultados para dictar leyes, decretos-leyes,
resoluciones y otras normas jurídicas; establece los principios, de
organización y funcionamiento del sistema judicial, los fundamentos del
sistema electoral y fija las relaciones del Estado con los individuos,
precisando hasta donde llega la autoridad de uno y el ámbito de actividad
del otro.
Deviene en consecuencia en un importante documento político
como categoría clasista, expresión de la base económica, las formas de
propiedad y el sistema de economía.
No es más la Carta Magna que el abanico que abre el espectro de
todas las relaciones sociales, políticas, culturales, expresiones
nacionales en un momento histórico determinado.
18 En su libro Selección de Lecturas de Derecho Constitucional utiliza el término de
Constitución como un acto jurídico pero ante todo como un fenómeno social, la considera la ley
fundamental de un estado que determina la esencia de un poder y establece la situación del
individuo o sea que cuantos intereses se manifiestan en la sociedad están incluidos en la
Constitución.
31
Sobre esta misma vertiente no puede pasar por alto el criterio del
Dr. Osvaldo Dorticós Torrados19 que coincide en la definición y sostiene
el parecer de que la Constitución es un instrumento jurídico y legal,
fuente de expresión del derecho estatal; como categoría clasista afianza
la supremacía de una clase sobre otra, la doctrina marxista-leninista
acerca del estado y del derecho y aprecia a la Constitución antes que un
hecho jurídico como un fenómeno social objetivo.
Resumiendo, considero, que tomando distancia de los elementos
contrarios que afloran de las diferentes posiciones evaluadas, lo más
importante es la coincidencia teórica en torno al conceptualización
general de la Constitución.
Si acogemos como punto de partida los elementos abordados de la
teoría constitucional y repasamos los postulados marxistas, me queda
claro que ambas dirigen sus propósitos hacia un mismo fin; ahora bien,
no puede desconocerse los años trascurridos desde que surgió esta
filosofía (me refiero a la marxista), que sin bien es cierto tuvo que
enarbolar desde sus inicios un carácter radical, sus mismos principios no
niegan su contenido dialéctico. Por consiguiente si se enarbola además
la tesis de que la práctica es el criterio valorativo de verdad, entonces,
precisamente esa dinámica de la vida está indicando la necesidad de ir
19 Dorticós en discurso pronunciado en el acto central conmemorativo por el quinto
aniversario de la Constitución de la República de Cuba, organizado por la Unión Nacional de
Juristas, el 23 de Febrero de 1981 expone, que el Estado crea todas las normas basándose
en la Constitución cuyos preceptos, condicionan la elaboración y realización legislativa del
Estado; asume además un orden de cosas, una alta misión creadora, sustentando a la vez la
base del progreso sucesivo de la legislación y de la teoría del derecho, señala que en
nuestro país la Constitución ha tenido capacidad creacional en la producción legislativa y en
el desarrollo de la teoría marxista del derecho, considerando pues a la Constitución como
fuente del derecho.
32
moldeando los rígidos patrones que en un momento permitieron la
supervivencia de dicha doctrina.
No es mi intención someter a censura inescrupulosa la teoría en
cuestión, y mucho más alejada estoy de aquellos escritos kelsenianos
donde se sometía a dura crítica al marxismo; en este sentido, coincido en
que solo se limitaba Kelsen al análisis jurídico del asunto, soslayando el
valor político y moral;20 por lo cual dejan de tener sus reflexiones un
sentido ideológico y valorativo, (conllevándolo además, en un momento
de intensa vida como jurista a sentir simpatías por los ideales socialistas
pero no marxistas), lo que a mi entender resulta funesto, teniendo en
cuenta que si se extrae el Derecho de la producción ideológica, queda
en consecuencia opacado o inerte entonces las posibilidades de
legitimación y generación de consenso, lo cual sí conspira con las bases
democráticas de un estado de derecho y evidencia a su vez un
pensamiento constitucionalista estrecho al respecto.
En consecuencia, no puede obviarse el legado de Kelsen con su
Teoría Pura del Derecho, y no es que compartamos sus postulados,
como ya dije; el solo hecho, tal y como enuncié que haya realizado una
evaluación estrecha del derecho, circunscripto tan solo a los ideales
jurídicos, identificado absolutamente con el positivismo jurídico afianza el
criterio que vengo exhibiendo; esta pretensión positivista de Kelsen, lo
conllevó a concluir que toda norma obtiene su vigencia de una norma
superior, remitiendo su validez hasta una Norma Fundante Básica cuyo
20 Debe evaluarse con detenimiento los criterios de Juan Ruiz Manero en su estudio Sobre la
Crítica al Marxismo, en la que en su parte introductoria plantea que Kelsen “solo avanza hacia
sus bases jurídicas, principios filosóficos y su potencia explicativa esfera del Derecho y el
Estado”. Cuadernos de Filosofía del Derecho No. 2, 1886, Pág. 19.
33
valor es pre-supuesto y no cuestionado, estableciendo además la validez
de la norma en su modo de producción y no en el contenido de la misma:
"Una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado; es
decir, no vale porque su contenido pueda inferirse, mediante un
argumento deductivo lógico, de una norma fundamental básica
presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera, y en
última instancia, por haber sido producida de la manera determinada por
una norma básica presupuesta. Por ello, y sólo por ello, pertenece la
norma al orden jurídico”.21
Deja claro Kelsen que en cualquier análisis al que se sometiera el
Derecho debía eliminarse toda disciplina o elemento ajeno; o sea debía
el ordenamiento jurídico existir fuera de la moral, la ética, la sociología, la
política, etcétera, en otros términos la norma jurídica queda apartada de
la norma ética.22 En tanto el derecho reconocido ideología, tan solo tenía
dicho carácter por su relación con la realidad natural. En este aspecto
también, a mi juicio Kelsen cae en franca paradoja, al considerarlo
también al mismo tiempo una teoría jurídica pura y por consiguiente
antiideológica.
Evidentemente no se trata de defender a ultranza los rasgos del
positivismo puro, (el que también pudiera someter a crítica, pero ese no
es el propósito de estas páginas), ni de importar modelos occidentales y
mucho menos renegar o apartar los ideales marxistas que hemos
incorporado a nuestra formación; de lo que se trata es de demostrar lo
imprescindible que resulta matizar, entiéndase, ajustar esta postura, y
situarla al mismo ritmo de las propias transformaciones que ha
experimentado la teoría constitucional, incorporándole los elementos
21 Kelsen, H. Teoría Pura del Derecho, Porrúa, México, 1993, Pág. 205.
22 Ibídem; Cit. Pág. 211.
34
contemporáneos a partir de toda la experiencia ya acumulada, sin que
ello implique una renuncia de su esencia.
Los fundamentos de la teoría marxista intrínsecamente descansan
en principios de la dialéctica materialista e histórica y para ser
absolutamente consecuentes con ese mandato que implica cambio y
transformación, se precisa desarrollar dicha teoría hacia estas nuevas
dimensiones.
La cuestión de la compatibilidad entre los modelos occidentales y
marxistas, es un tema que debe ser evaluado en su justa medida, sobre
la base de las leyes que rigen el propio sustento filosófico del marxismo y
partiendo siempre en mi opinión, de la premisa de la irrenunciabilidad a
los principios que sustentan el sistema socialista.
Evidente es que si en mi país logramos con un enfoque marxista
atemperar nuestro modelo al momento que nos viene imponiendo la
dinámica constitucional, estaremos dando un salto cualitativamente
superior en la vida jurídica y política de la nación; particular que
demostraré en capítulos posteriores.
1.3 -Constitución como norma jurídica suprema. Atribuir eficacia directa a la Constitución presupone que se le
conciba no desde su objeto sino desde su posición jerárquica como
norma superior.
La Constitución española, por citar un ejemplo, ha optado
inequívocamente por atribuir a sus normas eficacia directa23 reconocida
23De Otto, I. Derecho Constitucional (sistema de fuentes), Ariel, Barcelona, 1987, Pág.86.
35
por la doctrina científica y el Tribunal Constitucional (del cual hablaré más
adelante).
No obstante, coincido al considerar a la Constitución como una
norma inmediatamente aplicable, que es fuente de derecho ya que
condiciona toda su creación, determinando cuales son actos normativos
y su relación.24
Resumiendo este criterio, vale reflexionar acerca de la posición de
la Constitución española dentro del ordenamiento jurídico, es decir, con
respecto a la ley y de las demás normas con rango de ley, decretos-
leyes, decretos-legislativos y tratados internacionales; la manera de fijar
el poder normativo entre el Estado y las Comunidades Autónomas,25
como reconoce la potestad reglamentaria del gobierno aunque no
establece sobre ella normativa alguna, y regula por sí misma el valor de
las sentencias del Tribunal Constitucional, con especial referencia a las
que declaran la constitucionalidad de la ley, expresión más que elocuente
de su supremacía.
En todo estudio teórico hay que partir de reconocer que la
supremacía constitucional hay que observarla desde dos puntos de vista,
dígase: material y formal. La primera hace referencia al hecho de que la
Carta Magna es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un
Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de
24 En este sentido el autor le confiere un papel regulador a la ley de leyes en el proceso de
creación jurídica, y que se manifiesta con estrecha relación porque su regulación está
contenida en el Código Civil y en las leyes básicas de cada sector.
25 Ibídem, Pág., 88
36
competencia. Por ello, necesariamente viene a situarse en un eslabón
superior a los órganos creados y a las autoridades investidas por ella.
Por su parte, la supremacía formal, se refiere a la forma de
elaboración, entendida sobre todo como el establecimiento de procesos
de revisión de la norma constitucional. Esto conlleva a la distinción entre
norma fundamental y ley ordinaria, y por lo mismo, podríamos decir que
la forma de la norma, es decir, su proceso de creación o modificación,
determina su naturaleza constitucional, aspecto que desarrollaré en
próximas páginas.
Podríamos agregar que la supremacía formal se convierte en un
refuerzo de la supremacía material. Por lo tanto, en el caso de una norma
escrita la forma constitucional lleva aparejada la supremacía, es decir,
todo lo que está en la Constitución es supremo. Todas las normas de la
Constitución tienen el mismo rango, a menos que la propia Constitución
haga una diferenciación expresa respecto de sus contenidos,
estableciendo distintos medios de protección para su ejercicio.
En ese mismo orden, agrego que la ley de leyes establece por otro
lado la estructura vertical con el principio de jerarquía y con un complejo
de sistemas de reservas a favor de la ley y de limitación de materias
entre las diversas normas con un mismo rango; alude además sus dos
principios básicos: la publicidad y la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales.
Muchos juristas cubanos han abordado el tema de diferentes
ángulos,26 pero unánimemente se defiende el criterio, al cual me sumo,
26 Verde Calle, A. en su Tesis “Rasgos esenciales de la Constitución cubana”, Universidad de
la Habana, Facultad de Derecho; expresa su posición en cuanto a la Constitución, sentando
que es la ley fundamental donde existe un Estado que tiene fuerza jurídica mayor, que
37
que la Constitución es la norma jurídica suprema y más importante de la
sociedad.
Con independencia a las concepciones filosóficas y políticas se ha
coincidido por muchos autores de la materia estudiada la posición
superior de la Constitución en el sistema de derecho.
Partiendo de este criterio clasista a lo largo de la historia se ha
presentado la Constitución con diferentes enfoques, no obstante en
cualquiera de sus vertientes la Constitución se considera la ley suprema
de un Estado.
Nuestro país atravesando diferentes momentos históricos
impregnó en nuestras Constituciones el reflejo de esas etapas.27
Finalmente subrayo que (con independencia a la concepción casi
universal de la división de poderes que han asumido los sistemas
constitucionales de occidente, frente al principio de unidad que como se
predetermina y condiciona el contenido de las demás leyes y por tanto es la fuente suprema
del derecho a partir de la cual deben ser elaboradas todas las normas jurídicas.
27 En la obra Comentario a la Constitución Socialista de Cuba de Fernando Álvarez Tabío,
se analiza la esencia misma de la Constitución en nuestro país y el papel que desarrolla la
ley suprema en la vida social, expresando las concepciones de la clase dominante (de la
inmensa masa de trabajadores); interpreta que la Constitución es un acto jurídico complejo
integrado por normas diferentes, definiendo que la Constitución Socialista es la base para el
desenvolvimiento superior de la legalidad, impuso la tarea de ajustar a sus normas toda la
legislación, en resumen todo el ordenamiento jurídico. En este sentido se ve la posición
jerárquica que tiene la Constitución con el resto de las normas, y su papel en la producción
jurídica en tanto crea normas y las normas creadas no se pueden oponer a éstas. Véase
Álvarez Tabío, F. Comentario a la Constitución Socialista de Cuba, Universidad de La
Habana, 1981, Pág.19.
38
sabe enarbola Cuba donde se defiende la supremacía con la
concentración absoluta de poder en el órgano legislativo, ya sea Soviet
Supremo (como sucedió en la otrora URSS), Asamblea Popular o
Asamblea Nacional,28 bajo cualquier mirada subyace la idea de la
supremacía constitucional.
No hay margen de duda, queda absolutamente claro que amén de
las concepciones filosóficas y políticas se ha coincidido en la posición
superior de la Constitución en el sistema de derecho.
El tema a discusión entonces sería: ante esa supremacía material
incuestionable de la norma magna, cual seria la manifestación del su
supremacía formal, su tratamiento internacional y por consiguiente en
Cuba, centro de mi atención en el presente estudio.
1.4- Constitución y fuentes del Derecho. Otro problema a desentrañar, para lograr una definición lógica es si
la norma suprema constituye en si misma fuente de derecho, lo cual ha
sido objeto de no pocas controversias en el ámbito doctrinal; repasemos,
sin el ánimo de ser iterativa, la línea de pensamiento de algunos
autores,29 comencemos por la ya enunciada por Ignacio De Otto.30 Para
28 Vishinsky Andrei, Y. The Law of the Soviet Estate, trad. de Babbi Hungh, New York, 1951,
Págs. 64 y ss.
29 Debemos remitirnos al enfoque que al respecto da Bastida Freijedo, F. J. y Requejo, J. L.
en el: Cuestionario Comentado de Derecho Constitucional; El sistema de fuentes y la
Jurisdicción Constitucional, Ariel Derecho, Barcelona, 1991; y de López Guerra, L.
Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, Págs. 15-21
30 De Otto, I. Derecho Constitucional…Cit., Pág. 91.
39
él esto constituye un dilema que nada tiene que ver con el carácter
normativo de la Constitución, partiendo de que ella en sí misma es una
norma. Cuando analiza a este cuerpo legal desde su posición de fuente o
no de derecho, reflexiona sobre el origen de las normas jurídicas y en
este sentido plantea que no se refiere a todo aquello que conduce a la
creación de normas como por ejemplo el Parlamento en el caso español.
Como ya evaluamos la visión de Eliseo Aja,31 solo cabría señalar
que las características por él definidas, determinan en sí mismas la
posición del autor en cuanto al criterio de que la Constitución constituye o
no-fuente del derecho.
Analicemos entonces, el criterio desarrollado por Javier Pérez
Royo32 el cual maneja a la ley de leyes como Constitución política del
Estado refiriéndose al poder político y estatal, o sea a la creación del
31 Elíseo Aja al hablar de un mayor grado de normatividad está estableciendo relaciones de
naturaleza jurídica en todas las materias que regula, de manera que, gobernantes y
gobernados, instituciones y ciudadanos quedan sometidos al derecho, cuyo instrumento
clave es la jurisdicción constitucional; en tanto matizado por otra arista del fenómeno,
posibilita la concreción de las instituciones y se extiende a la efectividad jurídica de los
mandatos constitucionales.
32 Pérez Royo, J. Curso de Derecho Constitucional, 9na. edición, Marcial Pons, Madrid, 2003,
Pág. 45 y siguientes. Para él, la Constitución tiene que limitarse a ser un documento político,
o sea, la Constitución social debe quedar fuera de la Constitución del Estado, reconociendo y
garantizando los principios en que dicha Constitución se basa, aludiendo los de libertad e
igualdad que deben aparecer en la parte dogmática de la norma en la forma de derechos
individuales, debiendo ofrecer a la sociedad un cauce para que ella pueda auto dirigirse
políticamente, deberá por consiguiente prever que órgano tendrá como tarea especifica la
ejecución de la ley así como la solución de disputas particulares tomando como premisa la
voluntad general.
40
poder como expresión de la forma en que el poder político debe
organizarse.
Resumiendo la posición de Pérez Royo,33 la Constitución es el
cauce de expresión jurídica del orden político de la sociedad, el cual
deberá ser igualitario, libre y seguro.
Otro de los estudiosos de la materia lo es José Asensi Sabater, el
que cualifica el rol que la historia constitucional ha desempeñado
reflejando los cambios producidos en el sistema político, criterio que
comparto, pues las Constituciones al configurar la vida jurídica, ipso facto
conforman el propio proceso de cambio.34
Aprecia un desdoblamiento en las Constituciones, por una parte
funcionan como parámetros de validez para el resto del ordenamiento
jurídico por su valor supremo, por la otra contiene las normas que directa
o indirectamente determinan el proceso de producción jurídica.
Es decir con independencia a la posición que en el orden político le
da a la Constitución asegura el papel de ésta como fuente de derecho.
En otro orden de cosas, significa dos principios básicos que le son
inherentes, el de jerarquía de la Constitución unido al de competencia y
es precisamente producto a este último que adquiere rango de fuente
33 Pérez Royo, J. Curso de Derecho Constitucional, Cit. Concuerda con el resto de los
autores mencionados en el hecho de subrayar que la Constitución es el punto de referencia
de la ley y de todo lo demás a partir de un orden de igualdad y libertad, no pudiendo existir
una voluntad superior a la que imponga coactivamente su cumplimiento.
34 Considera que es el sector normativo que permite articular formal y materialmente el
conjunto de sistemas jurídicos por ser una disciplina jurídica autónoma.
41
primera del derecho, desplazando a un segundo plano al legislador
atendiendo al respeto que merecen los ámbitos competenciales y no solo
la voluntad soberana del legislador.
Ha de apreciarse, que sobresale el autor por conceder singular
importancia al principio jurídico-político de soberanía, es decir, la
potestad del estado de determinar autónomamente sus propias fuentes,
valorando al sistema jurídico “...como un sistema escalonado donde la
Constitución del Estado ocupa el nivel más elevado."35
Pasaré, con marcada intencionalidad, (para subrayar tan solo la
coincidencia generalizada de enfoques en este orden) a evaluar el
criterio sostenido por Luis López Guerra36 el que precisa que la
Constitución española es ejemplo de la adquisición de una legitimidad
democrática y de la manifestación de voluntad nacional sin romper con la
continuidad del ordenamiento al ser voluntad del pueblo y saber
adecuarse a los procedimientos previstos. Plantea que la Constitución
35 Asensi Sabater, J. Constitucionalismo y derecho constitucional, Ariel SA, Barcelona, 1991,
Pág.37.
36 López Guerra, L, Introducción al Derecho Constitucional, Cit. De cualquier forma López
Guerra considera la Constitución como una norma de normas, como lex superior que ocupa su
cúspide pues el resto de las normas integrantes del ordenamiento le son secundarias, la sitúa
en una posición jerárquicamente superior, por su carácter primario. Estima que es
precisamente la Constitución el fundamento del ordenamiento jurídico, regulando el
procedimiento de creación de las restantes normas a la vez que determina cuáles son las
potestades normativas del ordenamiento, quién es el titular y los caracteres de las normas
emanadas de la potestad legislativa, de la potestad de dictar decretos-leyes de la potestad de
dictar decretos-legislativos de la potestad reglamentaria, de la potestad de las cámaras
legislativas para dictar reglamentos internos y de la potestad reglamentaria interna de otros
órganos e instituciones, sin obviar todas las demás potestades análogas a éstos que los
estatutos de autonomía con bases en las previsiones constitucionales, atribuyen a los
parlamentos, gobiernos y otros órganos e instituciones de las Comunidades Autónomas.
42
como norma escrita y de rango superior por su fuerza vinculante, su texto
en sí mismo constituye fuente esencial del derecho constitucional.
Cabría preguntarnos en este estudio de López Guerra37 si la
Constitución es fuente de derecho y en primerísimo lugar que define él
como fuente de derecho; en tal sentido. Fuente para él no es más que los
distintos elementos que integran un ordenamiento como son las leyes,
decretos, sentencias, costumbres jurídicas, etcétera. Plantea que la
determinación de fuente de derecho y su orden de prelación debería
estar en la Constitución y no como sucede en el Código Civil38 que
establece que son, la ley, la costumbre, y los principios generales del
derecho en igual orden de prelación.
De una u otra manera, las reflexiones que hemos ido repasando
nos conducen a detenernos en conceptos tan básicos como, jerarquía
normativa, competencia y seguridad jurídica; el primero imprescindible
para determinar la validez de una norma y dotar al ordenamiento de
seguridad jurídica, afirmando que la norma de rango inferior no puede
contradecir a la superior, aflorando imperativamente la necesidad de que
cada norma sea dictada por el órgano con potestad normativa lo cual
condiciona también la seguridad de la norma.
37 Guerra López, L; en Introducción al Derecho Constitucional; hace un recuento de la
evolución histórica de las constituciones escritas. Hemos comprendido que el autor analiza
el concepto de Constitución a partir de un análisis de su extensión como texto, de ahí que
plantee que es un texto escrito, sistematizado y con un contenido mínimo común derivado de
su naturaleza y función, habla además de la supremacía de la Constitución exponiendo que
podría hablarse de un derecho constitucional civil, de un derecho constitucional procesal y de
un derecho constitucional administrativo, compuesto por las normas integradas en la
Constitución que contenga los principios superiores de cada sector del ordenamiento.
38 Véase artículo 1 del Código Civil español. Se puede observar la determinación expresa al
respecto.
43
El principio estructural de responsabilidad jurídica es el de mayor
alcance, entendiéndose como la regularidad y previsibilidad de la
actuación de los poderes públicos y de la interpretación y aplicación del
derecho por parte de las administraciones públicas, jueces y tribunales.
Todos los principios unidos a los de la actuación de los poderes públicos,
la legalidad, la interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad
poseen funcionalidad en el sistema de fuentes.
Varios estudiosos de prestigio reconocido han coincidido, como
hemos visto, en exponer que son fuentes de derecho la Constitución, la
ley, el reglamento, la jurisprudencia y los tratados internacionales,
manteniéndose el unánime criterio de situar en el primer peldaño del
ordenamiento jurídico a la Constitución, considerándola fuente del
derecho, apuntando, siguiendo la línea de Kelsen, a la que ya me he
referido,39 que la misma es la norma suprema a la que le corresponde la
ordenación del resto de las fuentes y por ser la norma primaria tiene una
aplicación directa y una vinculación inmediata, tiene alcance derogatorio
de las normas constitucionales anteriores que le sean contrarias y tiene
alcance invalidatorio de las normas posteriores que se opongan a ella,
aspectos sobre los que abundaré en párrafos posteriores.
La primariedad y la centralidad sustituyen, por expresarlo de
39 Kelsen afirmaba que: “Como quiera que se defina la Constitución es siempre el fundamento
del Estado, la base del ordenamiento jurídico que se pretende conocer.” A la vez la
consideraba: “…base indispensable de las normas jurídica” (…) y (…) “asiento fundamental
del ordenamiento estatal…” Véase a Kelsen, H. “La garantia Jurisdiccional de la Constitucion.
(La justicia constitucional)“ Rev. Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa,
Argentina, IIDPC, México, 2008, Pág. 29.
44
algún modo, la supremacía y la omnipotencia de la ley,40 en el sentido del
papel central que juega como fuente que prevalece irremediablemente;
en la estructuración del Estado en cuanto a delimitación de funciones y
competencias, en la estructuración Estado-sociedad (al regular derechos
y libertades) y en la corporificación del sistema normativo y la definición
de su estructura.
A esta idea responde la conocida definición de Hans Hüber, según
la cual la ley no es ejecución de la Constitución, pues amén de la
obligación de cumplir los mandatos que ésta le impone, el legislador
goza de amplia libertad de creación normativa, precisamente para
enrumbar la sociedad hacia el cumplimiento de determinados fines. La
ley ha de ser pues, norma primaria y central: primaria por su posición
dentro del ordenamiento y origen, y central por su contenido y su misión
material.
En Cuba estos preceptos alcanzan expresión en el orden práctico y
teórico, hablamos de una Constitución real, de un instrumento que por su
contenido y alcance se concibe como presupuesto inviolable de la
legitimidad del ordenamiento jurídico y por tanto fuente de derecho.
Como ya enunciamos el vocablo Constitución tanto etimológica
como jurídicamente en sus diferentes acepciones se traduce en la ley
fundamental, Suprema de un Estado sobre la cual se establecen el resto
de las normas del ordenamiento jurídico, situándose jerárquicamente en
la cúspide de este ordenamiento; ahora bien el hecho que este texto
legal accione en la conformación o establecimiento del resto de las
normas demuestra su infinita proyección en la producción jurídica, lo que
40 En la monografía “La función de los tribunales de salvaguardar la Constitución”, Universidad
de Oriente, Santiago de Cuba, 1993; las Dras. Josefina Méndez y Danelia Cutié abordan de
manera pormenorizada estas ideas.
45
nos conduce asegurar que la misma aflora como fuente del derecho si se
tiene como antecedente que el significado lingüístico de la palabra
fuente, entre otros, es el fundamento o aquello del que fluye algo.
Traspolándolo al lenguaje jurídico la Constitución deberá por el
carácter principal de su norma constituir el texto del que broten el resto
de las normas jurídicas convirtiéndose por ende en el fundamento del
ordenamiento jurídico, con independencia de que como ya expresé en el
caso cubano no existe ninguna norma escrita en la que se deje
constancia de cuáles son fuentes de derecho y la posición de la
Constitución en el ordenamiento jurídico, lo cual es asimilado por la
propia praxis y doctrina jurídica, a diferencia de España, que como ya
plasmé, en que el Código Civil se aclara tal particular. Esto podría ser
otro elemento que engrose los parámetros que deban tenerse en cuenta
dentro del proceso de cambios o de perfeccionamiento, en sentido
amplio, dentro de la teoría marxista constitucional en Cuba.
Concluyendo: afianzo la idea de que la Constitución, en términos
generales, es la más trascendente fuente del Derecho. Como documento
jurídico expone orgánicamente los principios fundamentales del
ordenamiento normativo; organiza particularmente la vida política global y
la manera en que operará su funcionamiento, siendo su acto fundacional
regido bajo enfoques jurídicos, sociológicos, psicológicos, formales,
históricos, económicos y culturales; como instrumento de gobierno,
concreta los fines para el desenvolvimiento armónico nacional, debiendo
prever que sus normas se desarrollen a través de legislación
complementaria en pos de la materialización de sus postulados.
2- Constitución y ley. No podría completar atinadamente mis ideas en torno a las
46
apreciaciones finales para una teoría constitucional, si no ubico a partir
de la tormenta de criterios ya expuestos la relación inevitable entre
Constitución y ley. Me obligo en consecuencia a revisar su tratamiento
doctrinal, para finalmente ver su comportamiento en Cuba.
2.1 - Posición de la ley frente a la Carta Magna. Para asimilar fehacientemente una novedosa teoría constitucional
de aplicación en Cuba, que habida cuenta es mi pretensión con este
trabajo, es interesante a partir de la posición que jerárquicamente hemos
coincidido ocupa la Constitución, hacer un análisis aparte de la misma
frente a la ley y viceversa, con la observación de la mezcla de rango que
se produce tentativamente entre ambas normas.
Para comprender inequívocamente la posición que ya hemos
descartado ocupa la Constitución, y con el fin de atestiguar su
supremacía absoluta, revisemos someramente la ubicación de la ley,
como norma ordinaria.
La supremacía de la ley en su concepción original, en la tesis
referida a la potencialidad de la ley, indica la posición preeminente de la
misma dentro del sistema de fuentes.
A diferencia de lo ocurrido en el constitucionalismo
norteamericano, donde desde el primer momento se muestra
desconfianza frente al legislador y se pretende asegurar la supremacía
de la Constitución; en Europa se trató de garantizar la supremacía de la
ley, de crear el Estado de la legalidad, asegurándole a la ley la posición
superior en el ordenamiento. Tal es el designio del principio francés del
imperio de la ley como expresión de la voluntad general, pero también
47
del rule of law en la doctrina inglesa y la construcción alemana del
Estado de Derecho.
Era la ley la fuente principal del ordenamiento jurídico, todas las
demás fuentes se encontraban subordinadas a ella, careciendo de un
ámbito de autonomía normativa, lo que significaba primacía normativa.
Este poder supremo, cedería paulatinamente ante el progresivo
aumento del valor de la Constitución, tanto en el plano formal, por la
supremacía normativa indicada desde el derecho norteamericano, como
material, porque dejaba de ser únicamente el diseño orgánico e
institucional del poder estatal y se implicaba en la consecución y garantía
de objetivos y valores políticos concretos de orden material.
La Constitución, a la postre, se convierte en norma jurídica,41 cuyos
contenidos son directamente aplicables, fuente de las fuentes y fuente en
sí misma.
Resulta obligado en este razonamiento lógico evaluar la posición
de la ley, considerándola que ya no es el escalón superior del sistema
normativo, pues se alza altiva la propia Constitución, que se convierte en
cabecera del ordenamiento, condicionando la validez de todos los actos
normativos incluida la ley y cuya inobservancia puede ser sancionada
con la eliminación erga omnes, a través de los mecanismos que
garantizan su superioridad.
Pero esa pérdida de primacía de la ley no entraña su
desvalorización, es cierto que ya no es la fuente superior, no obstante,
debe seguir siendo la fuente primordial del ordenamiento, como la norma
41 Véase: Gomes Canotilho, J. J. Teoría de la Constitución, Dykinson, 2009, Págs. 7 y 8
48
de derecho que bajo los designios de la Constitución se ocupa de
configurar general e inmediatamente, las relaciones jurídicas en el marco
de una sociedad determinada.
Siendo consecuente con este pensamiento, la ley, en honor a la
verdad, ya no tiene la superioridad normativa, pero sí continua siendo
factor preponderante, configurador del sistema normativo y de definición
de su estructura, o sea, su eslabón primogénito y central, situada
inmediatamente en eslabón inferior a la Constitución.
Sin embargo, hoy la actividad del legislador está condicionada; la
validez de su contenido depende inequívoca y directamente de los
preceptos constitucionales, ello es indispensable, además de los otros
límites que pueda contener el texto constitucional, como el de los
derechos fundamentales,42 el mandato imperativo de la reserva de ley,
las predeterminaciones normativas parciales, y en algunos casos la
necesidad de observancia de los valores superiores o de los fines del
Estado.
De esta manera la fuerza activa de la ley expresa su capacidad
para modificar cualquier disposición anterior de igual o inferior jerarquía;
en tanto la fuerza pasiva pasa a ser expresión de la resistencia
específica de ésta para no ser modificada ni derogada,(salvo el aparente
juego de palabras), sino por otra ley, es decir, por otra norma dotada de
la misma fuerza específica.
Como resultado, la fuerza de ley comprende entonces, la
capacidad de innovación activa, la resistencia a la modificación y la
42 Méndez, J y Cutié D. “La función de la…”, Cit., Universidad de Oriente, Santiago de Cuba,
1993, Pág. 97.
49
imposibilidad de controlar la ley; cuestiones que han sido atacadas con
argumentos tan contundentes como la superioridad jerárquica de la
Constitución sobre la ley, que impide la capacidad de innovación
absoluta de esta última, la existencia de mecanismos de control de la
constitucionalidad de la ley que pone una excepción en la no
fiscalización; así como la multiplicación de tipos de leyes y actos
normativos que tienen una muy diferente fuerza de producir y de resistir.
Tradicionalmente se ha entendido por función legislativa aquella
actividad que tiene como fin la producción de normas jurídicas generales
y abstractas, a que deberá ajustarse la conducta de los miembros de una
comunidad, regulando no sólo las relaciones entre éstos sino también las
relaciones de dichos miembros con la organización estatal, así como la
propia estructura de esa organización.
Es la creación y el establecimiento por parte del Estado de un
orden normativo, que respondiendo de forma general a los intereses de
las clases dominantes o sus sectores más influyentes se encarga de
regular las relaciones sociales.
La función legislativa es una de las manifestaciones propias y
superiores del Estado; ya lo dijo claramente Bodino, cuando al enumerar
los signos de la soberanía consideraba como el primer atributo de la
misma el poder de dar leyes. En un sentido más restrictivo esta función
supone la producción de normas generales, por órganos específicos
encargados a tales fines. Se trata pues, de la función legislativa del
Parlamento, la cual tendría por objeto "parir" leyes en sentido propio, es
decir la actividad que éste realiza en la creación de leyes.
Al concepto de ley y por consiguiente al de Constitución ,han
50
contribuido diversos aportes doctrinales,43 que arrancan del concepto
clásico de ley que triunfó en el Estado Jacobino; resultante de la línea
filosófica, originada por Locke, Rousseau y Montesquieu44 y abarcadora
de tres grandes principios: La supremacía de la ley, proveniente de la
idea rousseauniana de identificar la voluntad general con la soberanía,
siendo la ley, expresión de tal voluntad general; la atribución de su
elaboración al Parlamento; y su contenido general-igualitario, como
expresión de la igualdad formal predicable en esa época.
2.2 - Aportes al concepto de ley. Sus tesis. Visión marxista.
No puede hablarse de la Constitución, ni en sentido amplio, ni en
estrecho, si no se tienen a la vista los principios y el conjunto de
teorizaciones realizadas en torno a esta categoría central del Derecho
Constitucional, que en mi opinión han constituido aportes significativos de
la doctrina al concepto tradicional de ley, y que pueden resumirse en
cinco grandes tesis:
- Tesis de la generalidad de la ley.
- Tesis de la materialidad de la ley.
- Tesis relativa al origen y la forma de la ley.
- Tesis referente a la potencialidad o eficacia de la ley.
43 Debe estudiarse el trabajo del Dr. Lara Hernández, E. Nuestra Constitución, consideraciones
sobre sus fundamentos teóricos y sus raíces históricas, Colección de Estudios Jurídicos, UNJC,
La Habana, 1994, Pág.35.
44 Montesquieu en el “Espíritu de las leyes” Prologo de E. Tierro Galván, Tecnos, Madrid, 1979,
Cap. VII del Libro II.
51
- Tesis marxista acerca de la esencia de la ley.
La tesis de la generalidad de la ley, es una de las configuraciones
que se ha realizado de ésta en su sentido objetivo o material. La
generalidad se compone de dos elementos: el de los sujetos a quienes
va destinada, cuya determinación es genérica y el de las conductas,
determinadas abstractamente.
Esta forma de determinar el contenido de la ley, a través de la
exigencia de la generalidad se remonta a la antigüedad, desde las
famosas Doce Tablas y se distingue ya entre leyes,45 entendidas como
posiciones generales y privilegios como normas individuales.
Intrínseco a este concepto de generalidad se detectan nítidamente
los dos elementos que lo conforman: el sujeto y el objeto, cuando digo
que el objeto de las leyes es siempre general, entiendo que la ley
45 Numerosos textos del Digesto lo confirman, así sucede con las conocidas definiciones de
Ulpiano (170-228 dC) y las recopilaciones de Justiniano (530 dC). En la Escolástica Medieval,
se desarrolla la teorización de la ley en torno a la idea de la comunidad; se destacan las ideas
de San Anselmo y San Tomás de Aquino y otros más que le sucedieron. En el devenir
histórico, (aunque ya he hecho alusión a ellos) no puedo dejar de mencionar en este momento
a: John Locke que desde su óptica confirmaba que “lo que origina y de hecho constituye una
sociedad política cualquiera, no es otra cosa que el consentimiento de una pluralidad de
hombres libres que aceptan la regla de la mayoría y que acuerdan unirse e incorporarse a
dicha sociedad”. (Véase -Locke, J. y Mellizo Cuadrado, C. Segundo Tratado sobre Gobierno
Civil: Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, Tecnos, Madrid,
2006, Pág.11). Así sobresale también el parecer de Montesquieu quien desde su obra El
espíritu de las leyes, cit., Libro XI, capítulo III, Pág. 150, dejó plasmado: “…no hay voluntad
general sobre un objeto particular (...) cuando todo el pueblo estatuye sobre todo el pueblo
entonces la materia sobre la que se estatuye es general como la voluntad que estatuye y (…)
es a este acto lo que yo llamo ley”.
52
considera a los subordinados como corporación y a las acciones como
abstractas, jamás a un hombre como individuo ni a una acción particular.
Esta postura teórica llega a tener plasmación constitucional explícita en
los inicios del constitucionalismo al recogerse en la Declaración Francesa
del Hombre y el Ciudadano y en el Proyecto de Constitución Girondino
de 1793.
Es interesante destacar que a lo largo de toda la evolución del
problema se manejan dos clases de argumentos para sustentar la idea
de la generalidad de la ley; uno relativo a las características de la misma,
que pudiera llamarse técnico-jurídico, y otro que se fundamenta en virtud
de metas a alcanzar y por ello se le denomina jurídico-político; tanto uno
como otro principio se basan en una ley con caracteres específicos que
se resumen en la generalidad.
Esta tesis, a pesar de su aceptación casi unánime desde finales
del siglo XVIII, se encuentra hoy por hoy gravemente afectada como
consecuencia del predominio positivista y su secuela en la concepción
formal de la ley y a través de la aparición cada vez más numerosa de
leyes no generales, concebidas para resolver un problema concreto, bajo
la justificación del llamado bienestar general e igualdad material que
propugnó el estado social burgués. Sin embargo, la realidad es bien
distinta, las intervenciones del Estado en el orden socio-económico no se
han guiado siempre por el interés general, sino por intereses bien
concretos, manifestándose más como un instrumento de los mismos que
como una exigencia de la igualdad, al contrario, se ha manifestado
atentando contra ella y contra la propia seguridad jurídica.
Este problema de las leyes no generales se ha situado como punto
de atención de la doctrina y de la jurisprudencia de muchos países, su
validez, me atrevería a llamarla: teórico-científica-dogmático-jurídico ha
53
sido muy discutida sobre todo a partir del concepto de medida que Carl
Schmit contrapuso al concepto de ley, y que fue retomado para la
reformulación posterior por Forsthoff46 de la ley medida, como el acto
jurídico con forma de ley y contenido determinado, en cuanto a que debe
apreciarse vinculado a la consecución de un objetivo concreto.
Las opciones de la doctrina sobre el tema pudiéramos agruparlas
en tres posiciones: los que parten del reconocimiento de la generalidad
de la ley como un requisito esencial de la misma; los que consideran que
en determinadas materias, digamos, derechos fundamentales no es
posible una ley singular; y los que admiten que las leyes pueden ser
generales o no, pero estas últimas sujetas a determinados límites, por lo
cual resulta meridianamente necesario conocer estos parámetros pues
no se concibe una auténtica teoría constitucional, ajustada al modelo
cubano, sin tener en cuenta los elementos evaluados en el apartado
anterior, entiéndase muy específicamente la Constitución, y las distintas
dimensiones de esta tesis de generalidad, para el caso de la ley, unida a
las otras corrientes que a continuación evaluaré.
La tesis de la ley material, al igual que la anterior, trata de
enmarcar la ley partiendo de factores objetivos o criterios de contenido.
Encuentra su basamento en la doctrina alemana de fines de siglo XIX,
mediante la distinción entre ley en sentido formal y material, cuyos
máximos exponentes fueron Paul Laband47 y Georg Jellinek48 que
46Debemos remitirnos al estudio que realiza Francisco Sosa Wagner: CARL SCMIH Y
ERNEST FORSTHOFF. Coincidencia y Confidencia, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-
Buenos Aires, 2008, Pág. 23.
47 Laband, P. Estúdiese sobre el Derecho Presupuestario 1871 y Derecho Público del Imperio
Alemán de 1878, Madrid, 1979, Pág. 2.
48Jellinek, G. Analícese Ley y Reglamento de 1888, Madrid, 1979, Págs. 231 y siguientes; en
consecuencia, ley material es entonces toda norma o mandato que tiene por objeto incidir en
54
partieron de la idea de definir el Derecho y por tanto la ley, basado en la
noción de proposición jurídica.
La segunda línea de pensamiento, representada por G.
Anschutz,49diseña el concepto de proposición jurídica y por tanto de ley
material sobre la noción constitucional de intervención en la propiedad de
los súbditos. La conocida fórmula “libertad y propiedad” define el
concepto de ley material y traza una línea divisoria que separa las
normas jurídicas de las no jurídicas.
En tanto la tercera definición de Meyer, entre otros, se vale de la
tesis de la generalidad para la definición de proposición jurídica y de ley
material, entendiendo como tal a la regla jurídica general y abstracta, a
tenor de lo cual la abstracción se refiere al supuesto de hecho a regular y
la generalidad al círculo de personas al que va dirigida.
También Marx aludió a la ley, por su contenido normativo, y no por
el sólo hecho de reunir ciertos requisitos formales o de procedimiento;
este contenido, (al decir de su exponente), debe ser de determinado tipo;
no debe discriminar entre los ciudadanos, violando así su igualdad.
Como se aprecia vincula también el contenido con la generalidad.
La tesis marxista acerca de la esencia de la ley parte de reconocer
la existencia real, objetiva del derecho como sistema normativo y su
la esfera jurídica de los individuos. Cuando el mandato emitido por el Parlamento, se limita a
fijar reglas de organización o funcionamiento interno del estado, de sus órganos o agentes,
carece de carácter jurídico y entonces se califica como ley formal.
49 Anschutz G. "Kritische Studien zur Lehre vom Rechtssatz und materiellen Gesetz", Berlín
1913, citado por Jesch D. en Ley y Administración, IEA, 1978, Madrid, Pág. 214.
55
carácter superestructural, condicionado en última instancia por la base
económica, como he insistido.50
Se aprecia además que la ley y por consiguiente, la Constitución,
en principio debe ser general, en cuanto a sus destinatarios y las
situaciones que regula. La generalidad es una conquista frente al
absolutismo que no podemos desechar; requisito esencial que le viene
por su propio contenido, y porque sólo definiciones abstractas de las
situaciones constituyen el punto de partida normativo para garantizar la
libertad y la igualdad de los ciudadanos y un verdadero garantismo
social. Sólo situaciones muy excepcionales y justificadas pueden ponerle
punto a la generalidad.
De todos modos, es decisivo al abordar el estudio de la institución,
examinar el contenido y la posición que ocupa la ley en los diferentes
ordenamientos jurídico-constitucionales, pues ocurre que en algunos
casos, la reserva se configura como un medio de limitar la supremacía de
la ley, y en tal sentido, el legislador sólo puede intervenir sobre
determinadas materias ya establecidas constitucionalmente, como lo fija
la Constitución francesa de 1958, de la cual hablaré más adelante.
50 Recordemos que según Marx, (estúdiese la filosofía marxista –leninista) la Ley no puede
estar ni por encima ni por debajo del nivel económico de una sociedad determinada, sino que
es necesario que el Derecho le corresponda y esté íntimamente ligado a él. Lo que no debe
llevarnos a una posición reduccionista y esquemática -como bien alerta el profesor
Fernández Bulté- que no nos deje ver que los elementos de la superestructura y como parte
de ella el Derecho, no son un simple reflejo de la base económica, y que pueden tener acción
propia y vida per se. El propio Engels en su carta a J. Bloch dejaba claro que (y me permito
parafrasearlo) el factor que en última instancia determina la historia es la producción y
reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo
tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis
en una frase vacía, abstracta, absurda, pues existen un conjunto de disímiles factores de
todo tipo que también ejercen su influencia e interactúan entre sí.
56
Otras veces, por el contrario, la reserva es un medio de protección
de la supremacía de la ley, pues el legislador está capacitado, para
intervenir sobre cualquier materia, como sucede en la forma en que se
estableció la reserva en la Constitución monárquica española de 1978 y
en la Ley Fundamental de Bonn de 1949. La reserva, además puede
aparecer de forma general o expresa, y de manera absoluta, relativa y
también reforzada.
Constituye una afirmación pacífica, la existencia de un
asentimiento científico generalizado51, la de que uno de los elementos
centrales de toda la teoría política liberal está constituido por la reflexión
sobre la insoslayable necesidad histórica de controlar, frenar y dividir el
poder.
Obviamente, ello no puede considerarse en absoluto casual. El
liberalismo se consolida como un movimiento político con capacidad
transformadora de la realidad en un movimiento que exige del mismo
hacer frente a una realidad histórico-política y que convierte el problema
51 Una formulación ya clásica de tal consenso doctrinal que nos excusa de casuísticas
precisiones bibliográficas, es la que aporta a este respecto Carl Schmit cuando, en su teoría
de la Constitución sostiene que el sentido y finalidad, el telos de la Constitución liberal, es en
primera línea, no la potencia y brillo del Estado, no la gloire según la división de
Montesquieu,…sino la liberté, protección de los ciudadanos contra el abuso del poder
público. No es por ello extraño que cuando el movimiento revolucionario liberal procede a
definir materialmente a la Constitución, como nuevo fenómeno jurídico y político apartado
por la contemporaneidad lo hagan afirmando rotundamente que toda sociedad donde la
garantía de los derechos no está asegurada ni determinada la separación de poderes no
tiene Constitución. Desde el principio el concepto de Constitución aparecerá, pues, vinculado
a la afirmación de la separación de los poderes del Estado (Debe evaluarse las notas
introducidas en Separación de poderes y valor de la Constitución en Pág. 29, sobre el
pensamiento de Carl Schmit en Teoría de la Constitución).
57
del control y de los límites del poder en la cuestión nuclear de la teoría
del Estado y, consecuentemente, también de la teoría política liberal.
Esta dualidad, se deriva del hecho de que el movimiento político
liberal surge y se alianza al servicio de un cambio político, económico y
social de significación y magnitud extraordinarias, me refiero a la
revolución burguesa, cambio que coloca a los liberales en una
peculiarísima situación histórica; de un lado el movimiento liberal y
paralelamente, la reflexión teórica de todo tipo que le sirva de soporte,
deberá hacer frente, para derribarla, a una formación política y social, la
monarquía absoluta, cuyo principal elemento definidor desde el punto de
vista institucional sería la excesiva concentración del poder en manos del
monarca y sus agentes; de otro lado, ese movimiento sería el portador
histórico de un proceso de construcción, el del Estado, entendiendo su
carácter histórico.
Eco de este discurso encuentra su génesis, en pensadores,52 que
como ya apunté convirtieron en teoría la tripartición de poderes, (en
todos sus matices), lo que trasciende a nuestros días, más allá de
52 John Locke en Segundo Tratado…cit., Págs. 141 a 142, centra su análisis en el alcance del
poder legislativo a partir de sus limitaciones. Para él el poder legislativo “no puede ser ejercido
absoluta y arbitrariamente sobre fortunas y la vida del pueblo”, pues “jamás puede tener el
derecho de destruir, esclavizar o empobrecer premeditadamente a los súbditos.” Así también
evalúa otra limitación a partir de que “la autoridad legislativa o suprema no puede atribuirse el
poder de gobernar mediante decretos extemporáneos y arbitrarios, sino que está obligada a
administrar justicia y a decidir cuales son los derechos de un súbdito, guiándose por las leyes
promulgadas establecidas y sirviéndose de jueces autorizados”. Esta teoría lockiana aboga por
la necesidad de separar los poderes legislativos y ejecutivos del Estado e introduce el concepto
de poder federativo.
58
criterios conceptuales, transformados en dogmas,53 pero de ello
reflexionaremos posteriormente, a partir de las vivencias de nuestro
ordenamiento.
El fundamento moderno de esta institución, no puede ser otro que
asegurar que la regulación de ciertas materias, se haga mediante el
procedimiento legislativo, que presenta rasgos peculiares que derivan del
órgano en que se desarrolla y de la norma que resulte de su
desenvolvimiento.
Así las cosas, en la tesis referida al origen y la forma de la ley, no
se toman en cuenta para llegar a una definición de la misma, sus
elementos intrínsecos, sino sólo el aspecto formal o circunstancias
externas. La ley se identifica por provenir de un determinado órgano
estatal, el Parlamento, revestir una determinada forma y ser elaborada
por un específico procedimiento.
La ley es, ante todo, cualquier decisión procedente de las
asambleas legislativas y en cuanto al fondo de la ley no se caracteriza ni
por su materia, ni por la naturaleza interna de sus prescripciones, al decir
de Carré de Malberg,54 quien se apoyó en Rousseau para indicar que la
fuerza inherente de la ley le viene dada por su origen especial, y ha de
ser obra de un órgano distinto, procediendo su fortaleza de la
superioridad propio del órgano legislativo.
53 Sobre el tema de la separación de poderes Loewenstein, lo consideró “uno de los dogmas
políticos más famosos que constituye el dogma del constitucionalismo moderno”. Debe verse
en: Teoría de la Constitución, Ariel, Madrid, 1998, Pág. 54.
54 Remitirse a la obra de Carré de Malberg, R. Teoría General del Estado, Fondo de Cultura
Económica, México, 1948, Pág. 115.
59
Sin dudas, es una tesis muy llana y comprensible, por lo que su
expansión en la doctrina fue inevitable logrando un éxito considerable
que alcanza a nuestros días, cuando se vincula el concepto de ley con el
principio democrático.
La tesis referida a la potencialidad de la ley, no es excluyente de
las anteriores; a la definición de ley que se lograba utilizando elementos
materiales, formales o ambos, se le asignaban determinados rasgos que
caracterizaban su eficacia o potencialidad como son la supremacía, la
omnipotencia y la fuerza de ley en su conjunto.
Los términos que identifican actualmente mejor a la ley son
primariedad y centralidad; en su condición de norma vertebradora y
configuradora de las relaciones jurídicas de la sociedad.
El segundo rasgo predicable de la eficacia de la ley es su llamada
omnipotencia, que tenía que ver con la ausencia de límites (en cuanto al
fondo y a la forma) que vincularan al legislador, pues éste, en cuanto al
fondo no sólo podía regular cualquier materia, sino que podía hacerlo sin
sometimiento a límite alguno; esto es la ilimitación del ámbito y la libertad
de contenido. La libertad de forma no era otra cosa que la ausencia de
requisitos rigurosos del procedimiento para la adopción de la ley, dado
por el carácter de interna corporis acta de dicho procedimiento.
La tesis marxista acerca de la esencia de la ley parte de reconocer
que la legislación no es el resultado de un mero proceso automático y
simple por medio del cual se eleva a ley, la voluntad de la clase
económicamente dominante traducida en voluntad política,55 la cuestión
55 Vega Vega, J. Derecho Constitucional Revolucionario, Ciencias Sociales, La Habana, 1988,
Pág.52.
60
se complejiza, ante su hondo contenido axiológico al expresar
condiciones materiales y sociales de la vida social.
El Derecho es portador de valores, que no siempre se identifican
con los intereses dominantes, lo que es una fórmula aceptable para dar
la imagen de representante de toda la sociedad.
Soy en ese sentido partidaria de tales valoraciones, ahora bien; no
puede dicha evaluación quedarse ahí; es necesario concretar la ley en su
justo contexto y en toda su magnitud.
Como ya expresé se impone, sin renunciar a la esencia de las
aportaciones marxistas, atemperar la teoría a la nuevas vivencias de la
praxis constitucional moderna.
No puede obviarse desde cualquier análisis y mucho menos, a mi
juicio, desde l enfoque del materialismo dialéctico e histórico, la actividad
normadora de la ley y su incuestionable fuerza vinculante.
Como puede apreciarse de todos los argumentos expuestos,
factores de diversa índole han afectado el concepto de ley, me afilio al
parecer de los que consideran que debe replantearse este concepto,
cobrando un nuevo valor como modelo jurídico para interpretar los
intereses políticos dominantes y como instrumento para la dirección de
los demás procesos; por lo que sólo me permito indicar lo que pudieran
ser las bases de las ideas preliminares para un nuevo concepto de ley,
en el que esté presente la unidad de forma y materia. Cierto es que el
factor sociológico no puede ser ignorado, pero tampoco puede
descuidarse el enfoque jurídico–formal: Cuba no escapa a estas
reflexiones.
61
La ley y en consecuencia, la Constitución, (y digo esto, porque
¿qué no es la Constitución, sino una ley?, la primerísima dentro de
ordenamiento jurídico de un Estado; ya en ello hemos concordado),
además de devenir expresión de la voluntad de la clase dominante56
refleja también las luchas y contradicciones de las clases y sectores de la
sociedad.
2.3 - Otros elementos a tener en cuenta. A la postre, coincido con el generalizado criterio en torno al
concepto de ley y por ende, en primogénito lugar, la Constitución, debe
revalorizarse a partir de que es un acto normativo, aprobado por el
Estado y respaldado por su coerción.
La Ley de leyes, como voluntad política cuyo contenido refleja las
condiciones esenciales de vida de las sociedades de clases, sintetiza
determinados valores como fórmula de consenso de las clases
dominantes.
Afloran criterios formales vinculados al principio democrático. La
ley de leyes debe provenir del órgano legislativo representativo, revestir
la forma de ley y adoptarse mediante un proceso legislativo
institucionalizado, que reúna determinadas exigencias o requisitos.
Significa en primer lugar la participación popular en la toma de las
56 Sobre estas ideas, siguiendo a los profesores cubanos Fernández Bulté y Cañizares
Abeledo que no se han apartado del verdadero pensamiento de los clásicos del marxismo, han
defendido el criterio de definir a la ley como el acto normativo, fruto de la función legislativa del
Estado, respaldado por la coerción estatal, que traduce como voluntad política las condiciones
esenciales de vida de la sociedad de clases, al plasmar las contradicciones entre clases y
grupos sociales, y en cuya voluntad política suelen sintetizarse los valores elevados como
fórmula de consenso social de la o las clases dominantes o sus sectores más influyentes,
conjugando o integrando intereses clasistas.
62
decisiones estatales tanto políticas como económicas; ningún órgano del
Estado es ajeno a la voluntad popular y sólo en ella puede tener su
legitimación; el acceso al desempeño del poder público depende de la
voluntad del pueblo o de sus representantes.
En este sentido no puede perderse de vista que es el Parlamento
el órgano estatal donde más puede proyectarse el principio democrático
en su producto final: la ley y mucho mas allá, la Ley Fundamental.
Indudablemente es él el órgano donde reside directamente la
representación popular; porque el procedimiento que tiene lugar en su
seno, por sus peculiaridades, puede permitir no sólo la participación de
los representantes, en igualdad de condiciones desde el primer
momento, sino también de otras muchas personas e instituciones, y
hasta del cuerpo electoral en su conjunto, aspecto en el que me detendré
más adelante; además es un procedimiento público, proyectado a la
opinión pública, que garantiza que los representados conozcan lo
actuado por los representantes, lo que debe dar lugar a una meditada,
discutida, publicitada y más ampliamente consultada elaboración de la
ley; carácter que no presentan los productos normativos del gobierno.
Esto es sin vacilación la democraticidad de la ley, defendiendo
criterios materiales en su propio concepto, por supuesto ésta debe tener
un determinado contenido; dentro del respeto al marco normativo que
establece el texto constitucional; la ley debe dar vida a decisiones
estrictamente políticas con trascendencia e impacto en la vida social,
unas se desprenden de los propios mandatos constitucionales y otras de
las exigencias sociales que marcan el rumbo de la sociedad hacia la
consecución de determinadas metas.
No negamos la universalidad de la ley, ésta puede abarcar todos
los aspectos de la vida nacional, de lo que se trata es que lo haga en su
63
parte esencial, es decir en todo lo relativo a la dirección política general y
por consiguiente jurídica de la comunidad.
Ahora bien, valdría la pena, definir cuáles son esas decisiones
políticas trascendentales: En primer lugar los mandatos imperativos de
la Constitución y en segundo lugar todo lo que facilite y propicie el diseño
político-social y también jurídico de la sociedad; hoy existe una
contradicción entre Derecho Constitucional y adhesión unilateral a un
proyecto político particular cerrado.57
3 - Funciones de la Constitución. Con todo lo expresado hasta el momento, reafirmo que es
imposible obviar el papel multifacético de la Constitución, vislumbrándose
las funciones que desempeña,58 dígase, política, jurídica, ideológica y
organizativa.
La función política se expresa prima facie, en su carácter clasista;
la clase que tiene el poder político plasma en ella los resultados de su
lucha contra el enemigo de clases, refrendando el poder de la clase
económica dominante, como he venido asegurando.
La función jurídica hemos coincidido que se aprecia al ser ella
centro de todo el sistema jurídico, establecedora de los principios más
importantes, punto de partida para todas las ramas del derecho; es la
57 Zagrebelsky, G. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia (I) (diritto mítte. Logge, diritti,
giustizia, 1992), trad. de M. Gascón, Trotta, Madrid, 1995, Pág. 16.
58 Remitirse a Wheare C, K. Las Constituciones Modernas, Labor, Barcelona, 1995, Págs. 10
ss.
64
norma básica, centro del ordenamiento.
En la tercera de las funciones de la Constitución se manifiesta
también su esencia, al ubicarse como el documento que expresa las
concepciones de la clase dominante que refuerza sus concepciones en
torno a la organización del Estado, y contribuye con éste a hacer que su
ideología jurídica sea la dominante, por ello puede afirmarse que la
Constitución tiene una gran carga ideológica, y como factor resultante al
darle cuerpo a ese conjunto de abstracciones que son el derecho y la ley
en la sociedad de clases, se convierte en un aparato ideológico de gran
potencia.
Por otra parte se habla de la función organizativa, pues norma el
sistema de funciones y atribuciones de los órganos y autoridades,
organiza el poder estatal o modifica su organización; al refrendar el
régimen relaciones económicas y políticas, asegura la vida de la
sociedad en su sentido más amplio. Se constituye en norma fundamental
y guía del ordenamiento jurídico.
Procedo momentáneamente a detenerme en la obra de Konrad
Hesse, el que señaló que: "…para entender el concepto y alcance de la
Constitución hay que enmarcarla en la función de esta en la vida histórica
- concreta (...) a partir de sus objetivos de unidad política y orden
jurídico."59
A tenor con ello, considera a la Constitución el orden jurídico
fundamental de la comunidad, que fija los principios rectores de una
debida unidad política; contiene los procedimientos para resolver los
conflictos en su interior, ordena la vida estatal, garantiza el desarrollo de
59 Hesse, K. Escrito de Derecho Constitucional, segunda edición, CEC, Madrid, 1992, Pág. 8.
65
otras instituciones como el matrimonio, la familia, la propiedad, la
educación o la libertad del arte y la ciencia y establece los presupuestos
de creación, vigencia y ejecución de las normas del resto del
ordenamiento jurídico.
Con tal estado de cosas, finalmente puedo ratificar que la Ley de
leyes no es solo historia acontecida, es también historia que está
aconteciendo, es la ley por excelencia, a la que se le confiere poder
procreador y garantista en el ordenamiento jurídico de una nación.
En mi opinión es acertado enarbolar tal afirmación; en Cuba el
propio texto legal visualiza su posición jerárquica, he de decir que es la
norma de normas a partir de lo cual se conforma el resto de los cuerpos
legales.
De todo lo expresado hasta el momento se colige, la necesaria
aparición de mecanismos diseñados para la revisión de todas las leyes
que surjan, sobre todo si se tiene en cuenta a partir de los supuestos de
voluntad popular, que pudieran, ¿por qué no? aparecer normas
vulneradoras de la Ley de leyes, sobre lo cual abundaré más adelante,
solo comento al respecto con la marcada intención de insistir en la
posición de estas normas, con conciencia, en consecuencia, que la ley
viene a estar situada en el primero de los escalones, aunque claro está,
siempre subordinada inmediatamente inferior a la Constitución.
En este mismo orden, si se adviene la Carta Magna estrictamente
al hecho de ser puramente una norma, obviando incluso su carácter de
ley suprema que impone derechos y obligaciones, le resulta
indispensable, insisto, contar con un sistema de tutela con basamentos
lógicos y prácticos que garanticen su perdurabilidad.
66
Significa pues, a partir de los criterios de competencia y jerarquía
que la Constitución como ley superior crea al resto de las normas, que en
modo alguno pueden oponerse o contradecir sus postulados, a partir de
lo cual se deriva la legislación ordinaria y en la ésta cobra legitimidad y
validez; por tanto no sería paradójico afirmar que más que crear normas,
valida su vigencia; en consecuencia más allá de su rol creador, viene a
convertirse en fundamento de validez, siendo ésta la base del
ordenamiento jurídico, aparejado a los necesarios, mecanismos y/o
procedimientos que un Estado establezca para garantizar su aplicación.
Se sabe que siempre que haya una norma constitucional escrita (lo
que ocurre en la mayoría de los sistemas constitucionales, con la
destacada excepción de Inglaterra), tiene que existir inevitablemente
mecanismos de garantías o defensa a la Constitución; por tanto pretendo
de cara al modelo vigente en Cuba, donde el texto constitucional
reconoce expresamente su carácter de superioridad evaluar la presencia
o no del multicitado procedimiento de garantías y su consecuente
efectividad; aspecto que desarrollaré a posteriori.
67
-- CAPÍTULO II: Acerca de la competencia y funciones de la justicia constitucional.
No puedo pretender evaluar el modelo cubano de justicia
constitucional y mucho menos someterlo a censura y más aún atreverme
a proponer determinados cambios en su concepción, estructura y
funcionamiento, si no me adentro, al menos en términos generales en el
estudio de esta institución de cara al Derecho Comparado, para conocer
sus orígenes, evolución, aciertos y desaciertos, lo cual finalmente me
indicaría el camino para poder diseñar una nueva propuesta en el modelo
de mi país.
1- Justicia y Jurisdicción constitucional. Apuntes históricos.
Ya hemos coincidido en las diferentes concepciones que se tiene
en torno a la justicia y la jurisdicción constitucional. A tono con ello el
profesor Díaz Revorio ha señalado: “Ciertamente, la doctrina no es
unánime a la hora de dar sentido a estos términos, y de hecho en
ocasiones se utilizan con significados diferentes, o incluso se
intercambian las palabras para referirse a las distintas ideas.”60
En mi opinión, con independencia de la influencia ideológica, lo
que si debe prevalecer, es la imprescindible necesidad en el estado de
derecho de contar con resortes para la defensa del orden constitucional.
La existencia de la justicia constitucional se formula, a partir de los
mecanismos, procedimientos o vías que se traducen en garantía
jurisdiccional de la Constitución. En términos mucho más comprensibles,
60 Díaz Revorio, F. J. “Tribunal constitucional y procesos constitucionales”, Rev. Centro de
Estudios Constitucionales de Chile, en prensa, Pág. 1.
68
pudiera afirmar, que la catalogamos como uno de los instrumentos de
defensa a la Constitución.61 Por tanto insisto en que su vigencia es
apreciable independientemente de que haya o no órgano jurisdiccional
que se encargue en específico de esta garantía de la supremacía
constitucional,62 lo que constituiría su vez la idea de jurisdicción
constitucional, que finalmente puede o no existir y ello no resta en modo
alguno a que a la postre se pueda hablar de la citada garantía.
No puede en consecuencia confundirse lo anterior con la idea de
jurisdicción constitucional, que se centra en la presencia de un órgano
jurisdiccional encargado de la garantía de la supremacía de la
Constitución.
Siguiendo este hilo conductor: puede considerarse un estado de
justicia constitucional, sin que haya jurisdicción constitucional.63
Así, en el marco de procesos constitucionales el denominador
común es la garantía constitucional, razón por la éstos pueden suscitarse
ante tribunales ordinarios y a la inversa “…el Tribunal Constitucional
puede conocer también de algunos procesos que no serían
materialmente constitucionales, al no tener ese objeto específico de
61 Obra obligada: Schmit, C. La defensa de la Constitución, trad. Manuel Sánchez Sarto,
Tecnos SA, Madrid, 1983. Pág. 27 y ss.
62 Brewer-Carías, A. R. La Justicia Constitucional (procesos y procedimientos constitucionales)
IMDPC, Porrúa, México, 2007, Pág. 5.
63 Resulta singular las valoraciones que realiza el autor en los llamados problemas
fundamentales de la jurisdicción internacional y el peculiar inventario con su lógica aportación
sobre este tema. Gomes Canotilho, J. J., Jurisdicción Constitucional y nuevas inquietudes
discursivas. Del mejor método a la mejor teoría, trad. Francisco Caamaño Domínguez,
Fundamentos No4… cit. Págs. 427-439.
69
protección constitucional”. 64
Válido resulta apuntar que aunque dichos procesos no existen
unánimemente en los sistemas de justicia constitucional, se reconocen
algunos que podríamos catalogar comunes, como son: el proceso de
control de normas, que incluye al proceso directo o incidental y
preventivo o represivo; proceso sobre leyes, sobre normas infralegales, o
sobre tratados; todos los cuales parten del reconocimiento de una norma
y su catalogación en cuanto a su sujeción a la Constitución.
En España, por hacer la salvedad, enmarcamos al recurso de
inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, el proceso de
control previo sobre la constitucionalidad de los tratados y las
impugnaciones del Título V de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Encontramos además, siguiendo el orden inicial de
especialización65 tomada de la experiencia práctica del Derecho
Constitucional en su inevitable relación con el Derecho Procesal
Constitucional,66 a los procesos que se enfocan hacia los derechos
subjetivos de la persona, siendo el más común, (si me refiero a los
modelos europeos), al Amparo. Aunque por ejemplo de cara al modelo
cubano donde no se reconoce tal institución, llegaremos a evaluar su
64 Ibídem, Pág.5.
65 El Dr. Revorio en Tribunal Constitucional…. cit., Pág. 6 y 7 resume esta idea y de manera
didáctica asume como esa clasificación contentiva de su normativa reguladora, ha dado lugar
en lo que el ha llamado “disciplina científica autónoma”, para referirse al Derecho Procesal
Constitucional.
66 García Belaunde, D. De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional,
FUNDA, México. 2004. Pág. 65-68
70
tratamiento. Por ello resulta indispensable conocer la manera en que es
regulado dentro del derecho comparado para poder llegar a conclusiones
pertinentes.
Otros procesos dentro de esta misma dimensión lo constituyen el
Habeas Corpus o el Habeas Data.
Se reconocen además los procesos de conflictos con miras
discernir el órgano o institución a quien corresponde una atribución o
competencia y por último, pero no menos importante los procesos
referidos a las campañas electorales o declaración de
inconstitucionalidad de los partidos políticos.
Ahora lo curioso y trascendente sería evaluar hasta donde los
mecanismos o instrumentos concebidos son factibles jurídicamente,
hasta donde se combinan con efectividad los intereses sociológicos,
políticos y jurídicos–formales y hasta donde, por consiguiente se logra
materializar el empeño de garantizar la supremacía indispensable de la
Ley de leyes; todo ello lo evaluaré haciendo un recorrido general por
diferentes países que nos conduzca hasta el diseño cubano de justicia y
jurisdicción constitucional.
1.1- Estados Unidos. Sus orígenes. El surgimiento del modelo constitucional liberal burgués fue
marcado por la aprobación de la primera Constitución escrita en 1787 en
Estados Unidos de América; sin que lo más trascendente aquí sea su
condición de primogénita, sino el viraje que implicó en la manera de
organizar jurídicamente la sociedad y por reconocerse como el hecho
que marca el comienzo del constitucionalismo moderno.
71
La hoy antaña Constitución norteamericana, se nutrió del más
avanzado pensamiento filosófico de la época, surgido en la lucha de la
burguesía contra los señores feudales, el Rey y la Iglesia, con los
argumentos enarbolados por sus principales ideólogos; la Revolución
norteamericana y la Declaración de de Independencia de julio de 1776,
propiciaron un proceso de profundos cambios que desembocó en la
promulgación de la aludida Constitución; es pues la misma, fruto del
pensamiento jurídico, político y constitucional norteamericano, y de la
intención de dar a la nación la organización política-jurídica que más
convenía a la burguesía nacional, que permitiera la convivencia pacífica
de las trece ex–colonias británicas y la reproducción del sistema
capitalista en América del Norte,67 consolidando por ende su base
económica y superestructura jurídica.
No despreciable valor tuvieron en su devenir histórico las
Constituciones estatales, pues como se podrá reconocer, algunas
llegaron a disponer en cuanto a la formación de órganos especiales cuyo
encargo era la observancia del mandato constitucional; así menciono la
de Pennsylvania; Carolina del Norte y Virginia, en 1776 y en el siguiente
año la de Nueva York. Todas ellas, coincido68 sentaron las bases para la
futura afirmación del control judicial.
En Norteamérica por medio de la Constitución se estructuró el
Estado sobre la base del reconocimiento del pueblo como titular de la
soberanía y de la idea de la tripartición de poderes, a la sazón de
Montesquieu, como mecanismo para lograr el checks and balances entre
ellos; así las cosas, de la misma manera que trataron los derechos
67 Constituye un material obligado el de Allan Nevins y Henry Steele Commager, Breve historia
de los Estados Unidos, Compañía General de Ediciones, México, 1963, Págs. 83 y ss. 68 Cit. En Roberto Blanco, El valor de la Constitución, Historia y Geografía, Alianza, Madrid,
1998, Pág.141. El Dr. expresa claramente el significado de dicha Constitución.
72
fundamentales del hombre como dogma, elevaron el individualismo
típico de esa sociedad a principios y preceptos constitucionales.69
Un elemento definidor en el esquema asumido por esta
Constitución se circunscribe a la ya citada separación de poderes, de una
parte aparece la facultad de atribuir a órganos diferentes cada una de las
grandes funciones estatales, entiéndase, ejecutiva, legislativa y judicial y
de la otra, establecer excepciones a ese principio de lo que se ha
llamado “especialización funcional”,70 con el ánimo de garantizar un
equilibrio en la balanza de poderes (checks and balances), justificando
así, también a mi entender, la marcada desconfianza que condicionada
históricamente, se tenía hacia el poder legislativo, que obligaron a
diseñar resortes para imponer límites a este poder.
No queda margen de dudas, el conocido ideal de Montesquieu,
ejerció extrema influencia en lo que a la separación y coordinación de
poderes se refiere, en este ordenamiento constitucional.
Los conflictos directamente relacionados ya con la tensión entre
el poder de los estados que caracterizó el proceso de construcción de la
Unión norteamericana continuarían en los años sucesivos y darían lugar
a repetidas impugnaciones de la posición del Tribunal Supremo en su
papel de máximo juez de la constitucionalidad.
Así el primer sistema, el conocido como difuso, surge, (y me
permito subrayarlo por su importancia), en este país, mediante la
famosísima sentencia dictada por el juez John Marshall, Presidente del
69 Para comprender estos conceptos bajo una evaluación marxista de sus diferentes
acepciones, resulta vital el estudio del libro del constitucionalista cubano Julio Fernández Bulté
en: Los nuevos rumbos de la Teoría del Estado y del Derecho y la lucha ideológica. 70 En: Blanco Valdés, R. El valor de…, Cit. Págs.104 y ss.
73
Tribunal Supremo en el caso Marbury vs. Madison, la cual marca una
época y una doctrina al punto de que no ha faltado quien afirme que
dicho fallo dio nacimiento al derecho constitucional,71 y sentó en mi
opinión, el principio (siguiendo la línea clasificatoria que antes había
señalado) del control difuso, es decir, que todo juez o tribunal al dictar
sentencia en cualquier caso sometido a su conocimiento, debe hacer
prevalecer la Constitución sobre la ley o cualquier otra norma jurídica y
sobre cualquier acto ejecutivo que contraríe la Carta Magna, amén de los
diferentes matices y posiciones que han asumido en torno a dicha
evaluación otros constitucionalistas.72
La experiencia norteamericana puso muy pronto de relieve la
importancia del debate teórico y político entre autocontrol y activismo
judicial. De hecho, el autocontrol del poder judicial iba a ser desde el
principio considerado el punto neurálgico en el proceso de legitimación
del sistema norteamericano73 de justicia constitucional.
71 Véase Blanco Valdés, R. El valor de…, cit., Págs. 101 y ss.
72 Ibídem… Pág. 103. Aquí el autor expresa que “La Constitución norteamericana de 17 de
septiembre de 1787 presenta un doble interés desde la perspectiva de su virtualidad, política
y jurídica, en relación con determinado valor de la Constitución en el que hemos llamado
modelo americano: de un lado, el esquema que en la misma se diseña en relación con la
separación de poderes del Estado; de otro lado, la previsión de un procedimiento legislativo
especifico y especial, para su reforma.…”
73 Ya en una tempranísima sentencia del Tribunal Supremo, la que resuelve en 1798 el
caso Calder U. Bull, se producirá un claro conflicto entre dos formas contrapuestas de
concebir el control de constitucionalidad. De un lado la de los partidarios de una
interpretación extensiva de las facultades de los jueces al respecto. De otro, la de los
defensores de una intervención mínima, ajustada estrictamente a las expresas previsiones
de la Constitución. El juez Samuel Chase, en representación de la primera, afirmaría en el
pronunciamiento referido que el control podría operar no solo a partir de las previsiones
constitucionales, sino también de los principios generales del gobierno republicano. Así se
conformó en ese país la concepción de la Constitución como norma fundamental, como
74
En consecuencia, la propia Constitución se erige como la ley
suprema de la nación y los jueces de todos los estados, según se regula
en ella, estarán sujetos a la misma, resultando que al estar la ley en
conflicto con la Constitución y ambas ser aplicables a un caso, debe la
Corte determinar cual de las dos normas prevalece en el asunto;
concluyendo, que si bien es cierto que la Constitución es considerada
superior a cualquier otra ley ordinaria entonces es ésta la que debe regir
al caso y no la controvertida norma.74
Ahora, bien, insoslayablemente, sobresalen dos cuestiones que
cualifican la irrefutable intromisión del juez de la constitucionalidad en el
ámbito de la creación normativa, en la legitimidad de la jurisdicción
constitucional y la de los límites dentro de los cuales deben de moverse
sus operadores y que estuvieron presentes desde el mismo nacimiento
de la institución de cara a la experiencia norteamericana, (a esto ya hice
alusión), en la legitimidad del control constitucional y autocontrol del
poder judicial; ahora solo me someto a enunciar rasgos esenciales, a
saber:
- La instauración del control de constitucionalidad en los
Estados Unidos vino exigida por las circunstancias históricas
del proceso revolucionario y fue posible como consecuencia
documento político trascendente para la vida nacional, con fuerza jurídica superior, no
reformable por procedimiento ordinario sino extraordinario y excepcionalmente, limitador de
los poderes del estado e institucionalizador de un estado abstencionista.
74 Fernández Segado, F. “La obsolescencia de la bipolaridad <<Modelo americano-modelo
europeo-kelsenaiano>> como criterio analítico del control constitucional y la búsqueda de una
nueva tipología explicativa”, Anuario Parlamento Constitución No. 6, Cortes Castilla la Mancha,
2002, Pág., 11.
75
de un diseño constitucional coherente con tales
circunstancias.
En tal sentido el elemento histórico fue factor condicionante
del proceso revolucionario norteamericano. El tempus regit
actum y fue el punto de partida que lo diferenciaría
radicalmente de los que casi de forma paralela tendrían
lugar en Europa; por un lado la homogeneidad social frente a
la heterogeneidad definitoria de la sociedad estamental, por
otro y en estrecha conexión con la anterior la inexistencia en
el territorio norteamericano de las instituciones del antiguo
régimen y muy señaladamente de la monarquía absoluta
frente a su vigor en el viejo continente. Una y otra
circunstancia tuvieron finalmente una clara traducción:
mientras que el temor al Rey caracterizaría a las
revoluciones liberales europeas, en Estados Unidos
prevalecería el temor al poder legislativo, marchando todo en
el sentido de colocar en el primer plano la cuestión de la
limitación del poder legislativo.
Pero la aparición del control de constitucionalidad necesitó
de la existencia de condiciones de necesidad y de posibilidad
a partir de las cuales resultase factible construir
conceptualmente la superioridad de la Constitución sobre la
ley, la cual se erige como un requisito sine qua non del
control, y;
- la legitimidad del control de constitucionalidad, el otro rasgo
distintivo, objeto en Norteamérica de severa impugnación
76
política desde el momento mismo en que empezó a
generalizarse como práctica jurisdiccional en el sector
estatal.
El control de constitucionalidad de las leyes federales se asentó
en este país75 como principio, precisamente por su no ejercicio.
El pronunciamiento del Tribunal Supremo en el caso Marbury vs.
Madison,76 fue sin duda el que terminó por provocar un salto cualitativo
en la denuncia ante aquellos que se afiliaban al ejercicio de ataque e
intromisión del poder judicial en la política.
Los brillantes argumentos expuesto por el juez Marshall, entonces
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el periodo de 1801 al
1835, sentaron las bases para la aplicabilidad directa, como norma de
Derecho, de la Constitución norteamericana y el antecedente necesario
del procedimiento de revisión judicial de la constitucionalidad de las
leyes.
75 La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el año 1803 en el caso Marbury v.
Madison, ratifico, preconizó que el máximo órgano judicial no volvería a anular otra ley
federal hasta la Dred Scout Decisión, en el año 1857, lo que no resultó fácil de entender si
no es a la vista de las enardecidas reacciones que suscitó desde el principio el control
judicial de la constitucionalidad. Puede consultarse además a: Ahumada Ruiz, M. A.
“Marbury versus Madison doscientos años (y más) después”, La rebelión de las leyes.
Demos y nomos: la agonía de la justicia constitucional, (Coord.) Juan Luis Requejo Pagés
Fundamentos No. 4. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e
Historia Constitucional, Junta General del Principado de Asturias, 2006 Págs. 134-148
76 Ver García Pelayo, M. Derecho Constitucional Comparado, Alianza, España, 1984, Pág.
27.
77
Los esfuerzos de los federalistas dirigidos a poner el poder judicial
por encima de los poderes legislativo y ejecutivo y el afán de darle al
órgano por ellos referido matiz político, fueron factores que pudieron
producir, como ya se ha palpado el fortalecimiento de un partido y el
debilitamiento de otro, a la postre producirían un efecto contrario,
traducido en la depauperación e insostenibilidad del poder judicial.
Tras lo que las páginas de la historia han recogido como la
Revolución de 1800, caracterizada por elecciones que llevaron a la
presidencia de la Unión a Thomas Jefferson y a los republicanos al
Congreso, e imbuidos además por las reacciones, que provocaron la
sentencia de Marshall en 1803, se abre una nueva etapa del desarrollo
constitucional norteamericano, pues lo que debió suponer un cambio
natural de partidos, (en una sociedad como la que nos ocupa,
caracterizada por el pluripartidismo) significó el paso del postulado
federalista77 de la supremacía de gobierno central, prevaleciente en el
modo interpretativo de los electos hasta ese momento, al postulado de la
soberanía de cada uno de los estados, defendido por los republicanos.
Comienza como consecuencia de dicho desenlace electoral un
periodo de beligerancia entre federalistas y republicanos, hasta que en
1801, se recupera el poder por estos últimos, propiciando la revisión de
las decisiones de los federalistas, demostrando que la cuestión judicial y
con mayor arraigo la referida al control de la magistratura de
constitucionalidad de la ley se había convertido en el centro de la política
77 Dietza, G. The Federalist a Classic on Federalism and Free Government, Baltimore, John
Hopkins University, Union Estates, 1996, Págs. 302 y ss. Debe reconocerse la influencia de
estos artículos en la defensa de la Constitución frente aquellos que no aceptaban sus
postulados.
78
nacional.78 Al ser derogada en 1802 la Circuit Court Act, se desencadena
la polémica sobre el rol que debía desempeñar en el Estado el poder
judicial, como expresión, a mi juicio, de la polarización política imperante.
Posteriormente y tras otras sentencias pronunciadas por el juez
Marshall entre 1809 y 1810, se apertura otro periodo de discusiones en
torno a la judicial review,79 que solo fructificaron veinte años después,
sobre la base de la defensa de la misma, siempre y cuando existiese un
ejercicio moderado, con presencia del llamado autocontrol judicial; todo
lo cual desembocó en la aprobación del voto particular, como el más
diáfano, a mi entender, legado del pensamiento de Marshall.
Hoy teóricamente hablando, en Estados Unidos, cualquier juez,
puede declarar una ley inconstitucional, facultad solo ejercida ante
controversias, en medio de un litigio judicial, con el requisito
indispensable de que debe tratarse de un caso concreto y precisándose
de un daño a un interés inmediato y legítimo; se le da facultad general a
los jueces de desaplicar la ley si es contraria a la Constitución, lo que
identifica al modelo difuso, el cual no está elaborado constitucionalmente,
podemos decir que está construido sobre la base de decisiones de la
jurisprudencia.
El denominado modelo norteamericano de control de
constitucionalidad se caracteriza por confiarle esa responsabilidad a los
tribunales de jurisdicción ordinaria que funciona por medio del
procedimiento de excepción, esto quiere decir que, un particular puede
78 Blanco Valdés, R. L. El valor de la…, Cit., Pág. 174. Es de gran utilidad revisar los criterios
vertidos por el autor al respecto, donde deja claro, sobre lo que también concuerdo, que las
tensiones políticas reinantes en el país condicionaron el rumbo constitucional de la nación.
79 Ibídem… Pág. 11.
79
invocar la contradicción de la ley a aplicar al caso concreto con la
Constitución, lo que conocemos como jurisdicción constitucional
ordinaria; por tanto tiene el juez actuante, que resolver previamente el
fondo del asunto en tal incidente. La contradicción a favor de la
Constitución provoca la declaración de la ley inaplicable al caso concreto
y no la invalida, significa teóricamente que otra jurisdicción podrá
perfectamente aplicarla a un caso análogo.80 Este es el típico control
constitucional jerárquico normativo.
En síntesis, la facultad de los tribunales para declarar una ley
inconstitucional se ha fundamentado en la competencia del órgano, en el
hecho de que los términos de dicha ley no deben rebasar los marcos
impuestos por la Constitución, así como en la determinación de la
racionalidad de estas normas, verdaderamente motivadas, y la
observancia de criterios de oportunidad y prudencia.
La observancia de los principios de oportunidad, de prudencia y la
investigación de los verdaderos motivos más que principios jurídicos del
proceso, se han transformado en instrumentos políticos, estrechamente
relacionados con las llamadas cuestiones políticas, en virtud de las
cuales los jueces, hasta el año 1962 declinaban pronunciarse sobre la
misma. Estas llamadas cuestiones políticas, no están sujetas a ninguna
norma jurídica, sino a vivencias prácticas, aun cuando se ha
fundamentado su utilización en la ausencia de normas aplicables, en el
principio de la división de poderes y en asuntos del cuerpo electoral,
teniéndose en cuenta la asimilación por este sistema del precedente
judicial como fuente de derecho, con el afán de salvaguardar las
relaciones con el legislativo, el ejecutivo y sus efectos particulares.
80 García Belaunde, D. De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional,
FUNDA, México, 2004, Pág. 30-31. Revisar el interesante análisis que realiza el autor sobre
este modelo, desde la perspectiva del Derecho Procesal Constitucional.
80
También es posible generalizar los efectos de las decisiones a
partir de las equivalencias que pueden establecerse. Así, la decisión de
la Corte Suprema de Justicia de la Unión sobre la inconstitucionalidad de
una ley estadual puede provocar efectos sobre disposiciones similares en
otros Estados, y puede incluso paralizar la actividad legislativa, a partir
de la recepción en los demás Estados de la doctrina jurídica que ha
sustentado la decisión judicial suprema. Asimismo, la declaración de
inconstitucionalidad produce efectos similares a los anteriormente
descritos respecto a las Cortes de los demás miembros.
No obstante lo antes expuesto, en sentido estricto, los efectos se
circunscriben al caso concreto81 y a la inaplicación de la norma
contradictoria que puede acarrear la anulación de hecho ya que al ser las
decisiones del máximo órgano de poder judicial, la vinculan a los
subordinados.
En fin, y en tono conclusivo, la declaración de inaplicabilidad de
una ley no equivale a su derogación, pero si trasciende al caso concreto
en que se dicta, lo que constituye una ventaja, como han dado en llamar
numerosos estudiosos del tema, y en mi opinión y de manera general un
diseño alternativo interesante en virtud de lo cual, resumo que es un
instrumento de protección de los derechos subjetivos individuales y de
control de la actividad del ejecutivo y el legislativo, así como también de
los tribunales inferiores al examinar, mediante recurso sus decisiones;
cualquier instancia judicial puede conocer por vía incidental y declarar la
inaplicabilidad de una ley; la observancia del principio stare decisis
propicia estabilidad y uniformidad en las decisiones, en tanto constituye
fundamento para la formación del precedente judicial.
81 Brewer-Carias, A. La Justicia Constitucional (procesos y procedimientos constitucionales),
IMDPC, Porrúa, México, 2007, Pág. 23.
81
No obstante lo anterior, no significa que el sistema sea una
panacea, el mismo, me afilio al criterio de los que opinan que no está
exento de desventajas,82 las que pudiera resumir en: sitúa el poder
judicial por encima de los poderes ejecutivos y legislativos, socavando la
efectividad de la labor representativa; transforma el poder judicial en
poder político; por medio de la interpretación se puede lograr la mutación
constitucional; el control solo se plantea por vía incidental; sólo puede ser
promovido a instancia de parte afectada en caso de controversias reales;
y aún cuando existan afectaciones de derechos, las Cortes han rehusado
conocer de casos alegando que en su contenido existe carga política.
Ya habíamos dejado sentado que según el modelo Marshall, una
declaración de inconstitucionalidad de una ley solo tendría el efecto de
lograr su inaplicabilidad en el caso controvertido, pero no podría, en
técnica pura, establecer su nulidad absoluta, es decir, no alcanzaría lo
que se suele llamar una inconstitucionalidad erga omnes. Sin embargo,
también es justo consignar que en los países del sistema de common
law, el stare decisis que rige hace que una sentencia de nulidad para un
caso, vincule, como precedente judicial, a todos los tribunales inferiores,
con lo cual se suele conseguir, por esa vía, una inaplicabilidad erga
omnes o entre todos los hombres.
La rica historia constitucional norteamericana condicionó el
surgimiento de todo un conjunto de explicaciones teóricas, comentarios e
interpretaciones que fueron conformando un amplio basamento doctrinal
y conjuntamente con la práctica constitucional, dieron origen al referido
modelo constitucional liberal burgués.
82 Resultan obligados los siguientes materiales: de Roberto Blanco Valdés. El Valor de la
Constitución, (ya referido) y de Pedro Cruz Villalón La formación del sistema europeo de
control de constitucional (1918-1939); así como de Francisco Fernández Segado “La
obsolescencia de la bipolaridad…op. cit.
82
En resumen, “el sistema norteamericano representa el arquetipo
del control judicial de constitucionalidad de las leyes.”83
Este principio de control constitucional tuvo de inmediato
partidarios, y ha tenido también detractores, pero lo que si es un hecho
considerarlo a mi juicio, motor impulsor y condicionante de las tendencias
universalmente posteriores de la justicia en el plano constitucional.
1.2 - Génesis en Europa.
Evaluada la primera experiencia que abrió paso al
constitucionalismo moderno en el orbe, procedo al estudio de otros
sistemas constitucionales. Debo insistir en la premisa de que no
lograremos entender en su total magnitud la situación actual de los
modelos constitucionales, sus manifestaciones y en ello sus elementos
contrapuestos y comunes, que a la postre han ido propiciando con
singularidad la auténtica combinación de todos ellos, (con independencia
de los sustentos ideológicos y políticos de cada Estado), si no nos
adentramos en sus orígenes y evolución.
Ya vimos el estreno de la Constitución americana en la remota
década de 1780, lógica que nos conduce atravesar el Atlántico y
ubicarnos de esta forma nueve años después.
83 Revísese, Merino Brito, E. El recurso de inconstitucionalidad, su jurisprudencia, GELOU,
cultural, SA, La Habana, 1938. Investigación colectiva. Cuadernos y Debates: Fundamentos
y Alcance del Control Judicial de Constitucionalidad, Investigación colectiva del Centro de
Estudio Institucionales de Buenos Aires, CEC, Madrid, 1991, Pág. 70.
83
a) Orígenes en Francia.
Si nos introducimos en el modelo francés vale acotar sucintamente
otro momento histórico muy importante para la conformación del mismo,
nos referimos a la aprobación en Francia de la Declaración de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que
sirvió preámbulo a la Constitución de la Revolución Francesa de 1791.
Es importante en todo análisis constitucionalista tener presente los
elementos históricos en que se desenvuelven cada uno de los
acontecimientos; por tanto para explicar elocuentemente las
características del modelo francés desde sus orígenes, conozcamos en
primer lugar su contexto. Así se reconoce como la Constitución se
promulga al fragor de la Revolución que se venia gestando. No pocos
fueron los obstáculos que tuvieron que vencer sobre todo de carácter
estructural, teniendo en cuenta que por un lado estaban los ideales
despóticos, y por el otro los sentimientos de libertad, ambos fuertemente
confrontados.
A este texto constitucional le sucedieron otros, apareciendo la
Constitución de 3 de septiembre de 1791, la que logró plasmar
orgánicamente el principio de la separación de poderes proclamado en la
citada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a tenor
de lo cual la Asamblea Nacional Constituyente se inclinó favorablemente
a favor del poder legislativo y en contra del ejercicio de la facultad del
Rey, en todas aquellas cuestiones que consideraba esenciales,
instaurando al unísono un sistema de balanzas de poderes, al estilo
norteamericano, (que ya estudiamos) que hacía frente al principio de
separación de poderes propugnado.
Con el protagonismo asumido por la Asamblea Nacional, tras la
84
aniquilación estructural de la figura del Rey, se comienza, en mi opinión,
a considerar con arraigo el papel del parlamento.
Esta Constitución, y comparto la idea, “…llevó hasta sus últimas
consecuencias un principio constitucional que la precedente de
septiembre de 1791 había matizado en función de la necesidad de
colocar inconstitucionalmente al Rey en el conjunto de los poderes del
Estado: el de superioridad del parlamento y el que resultaba consecuente
con aquél, el principio de la supremacía de la ley, emanación última de la
voluntad parlamentaria.”84
El 24 de junio de 1793 aprobada la Constitución, que no pudo ser
aplicada, amén de los importantes, a mi juicio, criterios Enmanuel
Sieyès sobre el Tribunal Constitucional reflejados .en dicha norma
suprema. Este texto constitucional fue suspendido, luego del proceso
para su ratificación por la ciudadanía, por el Decreto de 19 vendimiario
año II de 10 de octubre del mismo año, comenzando un periodo
identificado como meses del 85 Terror.
Sieyés era partidario de incorporar garantías judiciales a fin de
guardar la supremacía de la Constitución, concluyendo en la necesidad
de proteger la Constitución a través de un Tribunal Constitucional lo cual
ha generado criterios polémicos. Los defensores de la justicia
constitucional sostienen que la jurisdiccionalidad es el ámbito más
adecuado para garantizar la supremacía de la Constitución. Según
84 Véase a Roberto Blanco en su libro El valor de la…, cit., Pág. 236 y 237.
85 Ibídem, Pág. 333 y ss. Aquí el autor hace un recuento pormenorizado a mi criterio, de estos
episodios para finalmente caer en la posición de Sieyès en cuanto al principio de división de
poderes, los que encontraron adversarios y que el autor hace también un análisis exhaustivo
de la oposición, entre otros de Claire Thibaudeau.
85
establece la doctrina de la división de poderes, la función de los
tribunales independientes es hacer respetar las leyes. Esta tarea se hace
extensiva a la protección de las normas constitucionales, a la que están
convocados especialmente los tribunales en razón de sus conocimientos
en la aplicación del derecho.
Esta opinión considero que es la más alta expresión de la
importancia que le asignaba este eminente constitucionalista al carácter
normativo de la Constitución y su supremacía.
Ahora bien, ya como consecuencia de la instauración en 1795 de
una república burguesa, aflora la nueva Constitución con la pretensión de
recuperar la combinación concebida en el cuerpo constitucional de 1791
entre la separación de poderes y el equilibrio de poderes.
En Francia, los acontecimientos políticos aludidos determinaron
una sucesión de Constituciones y Cartas, que dotaron al Poder Judicial
de escasas facultades.
Ya se dijo que el referéndum se aplicó por primera vez en Francia
en 1793. Napoleón Bonaparte también utilizó este recurso para aprobar
popularmente sus Constituciones de 1799, 1802 y 1804.86 Luego en
86 Léase la obra de Aguirre, P. Sistemas políticos y electorales contemporáneos: Francia,
Colección de Estudios Políticos y Electorales, IFE, México, 1991, Págs. 57-59. Aquí el autor
recuerda: “La restauración del imperio, en 1815, pasó por las mismas vías. Más tarde, Luis
Napoleón legitimó, apelando al veredicto popular, el golpe de Estado de diciembre de 1851, la
restauración del imperio, la anexión de Niza y la de Saboya, así como sus reformas liberales.
También se recurrió a este mecanismo en el año de 1870.
Dice el Doctor Jean-François Prud’Homme que durante la Tercera República dejó de utilizarse
el referéndum y que, cuando fue jefe del gobierno provisional el general Charles de Gaulle, la
Constitución de la Cuarta República fue adoptada tras celebrarse dos referéndums que pueden
86
1958, 1961, 1962, 1969, 1972, 1988, 1992 y 1995, esta última amplió el
uso del referéndum para decidir sobre cuestiones económicas y sociales.
b) Constitución de Austria: incuestionable fruto del pensamiento kelseniano.
Aunque en extremo mencionada durante todo este trabajo, resulta
necesario retrotraer la mirada en el tiempo y volver a enfocar la figura de
Hans Kelsen y la influencia de su ideología en la concepción de la
Constitución austriaca de 1920, reformada el 7 de diciembre de 1929.
En efecto, a partir de la Constitución de Austria de 1920, la cual
insisto, se debe al genio de uno de los más grandes juristas del pasado
siglo, se hacen aportaciones fundamentales a la evolución de la justicia
constitucional a través del Tribunal Constitucional que dicha ley
fundamental creó, así como los recursos que dentro del mismo se
establecieron para el control de la constitucionalidad y de forma singular,
los efectos generales de sus sentencias erga omnes en materia de
revisión de constitucionalidad de las leyes.87
Recordemos que derivada de su asombroso raciocinio el ilustre
pensador sostenía que, si un órgano jurisdiccional enjuiciaba la
constitucionalidad de una norma general y abstracta como es la ley, su
sentencia en consecuencia, debía tener efectos generales.
precisarse así: el primero, para rechazar el primer proyecto, el 2 de junio de 1946; y el
segundo, para confirmar el segundo proyecto, el 27 de octubre de 1946, lográndose la
aprobación de dicha Norma Fundamental. Fuera de los dos casos antes citados, este período
constitucional estuvo marcado por el rechazo a la consulta directa como procedimiento de
gobierno”.
87 Cruz Villalón, P. La formación del sistema europeo de control de Constitucionalidad (1918-
1933), CEC, Madrid, 1987, Pág. 262.
87
Ya también habíamos coincidido en que basaba su pensamiento
de manera general en la creación de un tribunal especial (jurisdicción
constitucional especial) con competencia para resolver la colisión entre
una norma constitucional y cualquier otra de la legislación ordinaria.88
Este modelo se enfocaba a evitar que la supremacía constitucional
dependiera de los tribunales en general, porque resultando ser
esencialmente una cuestión política más que jurídica, se correría el
riesgo de que los puntos de vista políticos empañaran la labor de la
administración de justicia. Para evitar esto, se prefiere que la defensa
constitucional se ponga en manos de un órgano y se depure de
formalidades jurídicas.
Así las cosas, el sistema se distingue por la existencia de dicho
órgano especial fuera el poder judicial y de los otros poderes con
facultades para declarar inconstitucional una ley con efectos similares a
la derogación de la misma
En este sistema un órgano ad hoc es encargado de llevar a cabo el
control de constitucionalidad, cuyo monopolio en definitiva lo ostenta el
Tribunal Constitucional, quien padeció las consecuencias de la Reforma
constitucional austriaca de 1929.
A partir de las modificaciones que se introdujeron al respecto se
amplió la legitimación para recurrir leyes ante el VfGH, por vicios de
inconstitucionalidad, al Tribunal Supremo y al Tribunal de Justicia
88 Obsérvese la yuxtaposición marcada con el diseño difuso norteamericano acabado de
reseñar a partir de que este modelo kelseniano seguía el principio de “annuler une loi, c’est
poser une norme generale”; o sea la anulación de una ley no puede consistir en su mera
desaplicación en el caso concreto como ya sabemos ocurre en la judicial review en
Norteamérica: Kelsen, H. “La garantía… cit. Pág. 200.
88
Administrativa, resultando que cualquier parte de una litis que dichos
órganos estuviesen conociendo podían plantear ante ellos problemas de
constitucionalidad de ley para un caso concreto, sin descuidar como
parte del presupuesto establecido la posición kelseniana de la previsión
de una actio popularis; en este caso, a mi juicio, tal postura está fuera
de toda censura.
Aflora este modelo (1918-1933) como diseño autónomo de control
de constitucionalidad. “Si bien la creación del Tribunal Constitucional
austriaco en 1919 fue solo en el papel - como con ironía señala Cruz
Villalón- hay que recordar que las creaciones jurídicas empiezan
precisamente en el papel -en las familias jurídicas romanistas y se
consolidan con el tiempo, lo que precisamente pasó con el Tribunal
Constitucional austriaco”.89
En 1975, una nueva reforma cambia el ritmo de los
acontecimientos pues se procede a legitimar el orden constitucional por
parte de VfGH, a todos los órganos jurisdiccionales de segunda
instancia, salvando en consecuencia, la omisión expresada en la
evidente laguna de su regulación antecesora, en casos en que no se
preveía recurso ante el Tribunal Supremo.
Sólo a instancia de apelación, y no de oficio, las partes
contempladas en ley, pueden interponer recurso contra Tribunal
Administrativo; Tribunal Supremo Federal; Gobierno Federal y Gobiernos
estatales; un tercio de los diputados, tanto de la Cámara, Alta, como de
la Baja; y cualquier ciudadano.
89 García Belaunde, D. “Dos cuestiones disputadas sobre Derecho Procesal Constitucional”,
Rev. Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, ISSN, No. 7, México, 2007, Pág.
143.
89
Resumiendo: el Tribunal Constitucional ostenta doble naturaleza;
por un lado vela por el funcionamiento de órganos estatales y federales y
que éstos en su accionar se atemperen a las leyes, operando, a la vez
depuradoramente ante incumplimientos; y por otra parte se convierte
dicho órgano en garante de la Constitución, llamado a asegurar el
respeto de los derechos constitucionales por parte de los poderes
públicos ejerciendo función del llamado legislador negativo, asegurando
la adecuación de todo el ordenamiento a la Constitución.
Debe finalmente reconocerse, que “...el Tribunal austriaco de 1920,
según proyecto del ilustre maestro Kelsen… ha servido de modelo para
todos los demás tribunales establecidos en Europa y en otras partes del
mundo:”90
c) Los vaivenes de la teoría constitucional en Checoslovaquia.
Con la marcada intención que me lleva de la mano hacia otros
modelos constitucionales, pasaré ahora a comentar sobre la dinámica
checoslovaca, recién considerado el modelo austriaco; por ello plasmaré
ideas en torno al modelo checo en sus diferentes etapas constitucionales
que incluye al diseño marxista con especial fortaleza.
Este país, con solo dar una lectura al Capítulo preliminar de la
Constitución de 29 de febrero de 1920, podemos darnos cuenta que ya
tenía latentes aspectos del Estado de Derecho occidental. En tal sentido,
siguiendo el pensamiento kelseniano91 (obsérvese que la Carta Magna
90 Gómez Mercado, M. “Sistema de Control Constitucional”, Rev. de la E.L de Puebla No 2, IIJ,
UNAM, México, 2007, Pág. 158.
91 Cruz Villalón, P. La formación del …, cit., Pág. 278
90
es fechada en el propio año que el texto constitucional austríaco) fue
instituida una Corte Constitucional.
La referida Corte enmarcó su basamento esencial en determinar la
conformidad de las leyes checas y las eslovacas a través de la
Constitución.
Este organismo se integraba por siete miembros, dos de ellos
jueces del Tribunal Supremo Administrativo y dos jueces del Tribunal de
Casación.
En la post-guerra se expidieron tres leyes fundamentales, a saber:
Ley Fundamental de 9 de junio de 1948; la del 11 de junio de 1960 y la
del 27 de octubre de 1968.
La ley Fundamental de 1948, en mi opinión, vino a ser un intento
comparativo del modelo socialita con el occidental; aquí se consagra un
régimen “cuasi parlamentario”,92 se conforma la Asamblea Nacional pero
se separan las funciones de ésta y el Consejo Nacional eslovaco en
relación con el ejecutivo; ciertamente se apega un tanto al modelo
occidental y se aparta del diseño concentrador socialista.
En cambio, a través de la ley Fundamental del 60 se concentran
los máximos poderes en la Asamblea Nacional, acogiéndose de manera
absoluta a la tendencia socialista. De esta forma el Presidente de la
República y el Jefe de Estado ya no podían disolver la Asamblea
Nacional para convocar elecciones, por tanto toda la facultad se
concentró en la Asamblea Nacional.
92 - Fix-Zamudio, H. Los Tribunales Constitucionales y los Derechos Humanos, UNAM, México,
1990, Pág. 128.
91
Llegada la Ley Fundamental de 1968, se amplían por su conducto
las responsabilidades del Jefe de Estado, que ipso facto pasó a ser
Primer Secretario de Partido Comunista.
Por otra parte, se establece una Corte Federal y dos Cortes
constitucionales en cada una de las repúblicas federadas (la checa y la
eslovaca). Dichas Cortes decidían sobre la constitucionalidad de las
leyes emitidas por la Asamblea Federal y de las expedidas por los
Consejos Nacionales, así como de las disposiciones generales de los
organismos administrativos tanto de la federación como de las repúblicas
federadas.
Resulta significativo que las decisiones de inconstitucionalidad no
implicaban cesación inmediata de efectos del respectivo ordenamiento,
pues a los órganos que expedían alguna norma inconstitucional se le
daba oportunidad de rectificación: ellos debían reformarla y
constitucionalizarla (en un plazo de seis meses), de lo contrario la norma
dejaba de entrar en vigor.
También dentro de las facultades de las Cortes se contemplaba la
de decidir conflictos de competencias entre órganos de la república
federal y órganos de una o las dos repúblicas federadas o entre órganos
internos de las últimas; así como la de proteger derechos y libertades
consagrados en la Constitución cuando eran violados por una decisión o
por actos de autoridades federales siempre que la ley ordinaria no
concediera otra protección jurisdiccional.
Interesante la reflexión del Dr. Fix-Zamudio que de manera
temprana, presagiaba cambios en el modelos checoslovaco: “Aunque
cuando existe un movimiento doctrinal dirigido a ampliar la esfera
reintervención de los tribunal ordinarios para tutelar derechos (…) en
92
tanto no se establezca una justicia administrativa en sentido amplio, el
Tribunal Constitucional no podría rechazar los recursos constitucionales
interpuestos por violación de los Derechos Humanos con el pretexto de
una vía judicial ordinaria que no existe.
Tenemos la esperanza de que la tradición liberal que no obstante
todos los obstáculos continua en el fondo del espíritu del pueblo de
Checoslovaquia, permita el adecuado funcionamiento de las Cortes
Constitucionales ya mencionadas”.93
Con tono afirmativo resumo: “…el Tribunal Constitucional
checoslovaco funciona de 1920 a 1931; luego está inactivo por falta de
renovación de sus miembros y se extingue en 1938, (…) En ese dilatado
lapso dicta una sola sentencia en 1922, sin trascendencia alguna; para
efectos prácticos no funcionó (…) A raíz de la guerra, Checoslovaquia
atraviesa diversas vicisitudes (…) En tal condición, inaugura nuevamente
un Tribunal Constitucional en 1968, pero para cuidar básicamente la
legalidad socialista y que tras diversos cambios tendría una actividad
discreta”.94
No pude pasar por alto el momento en que se reconoce la
autonomía eslovaca, con la Ley Constitucional 328 de 1938, y donde la
Asamblea Nacional asume una dualidad estructural y funcional: como
parlamento de toda la república y como parlamento del territorio checo.95
Con la caída del socialismo, comienza otra etapa en el país, pienso
93 Ibídem, Pág. 133.
94 García Belaunde, D. cit. Pág. 145.
95 Ver comentario de Pedro Cruz Villalón en La formación… cit., Pág. 298.
93
yo, como consecuencia lógica de las trasformaciones que se venían
suscitando, cuyos atisbos comenzaban desde períodos anteriores.
Los cambios operados en la dirección del Partido Comunista y las
medidas aplicadas por la nueva dirección a través del programa de
acción conocido por “Primavera Praga”, son expresión clara de lo
anterior.
La Asamblea Federal posteriormente, aprobó 69 leyes
constitucionales que dejan sin efecto dicha plataforma (“Primavera de
Praga”).
La política de la Perestroika96 fue directamente proporcional a la
ruptura definitiva del sistema socialista, y por ende de su doctrina
marxista, asumiendo como consecuencia la esencia de los modelos
occidentales.
La ley Constitucional 556 de 1990 clarificó y amplió al unísono los
poderes de los órganos federales frente a los nacionales; sucediéndose
un proceso de debates ideológicos, políticos y jurídicos que llevó a la
aprobación el 25 de noviembre de 1992 de la Ley Constitucional de
Disolución de la CSFP, la que vino a materializarse el 1 de enero de
1993, sobre esto hago referencia para hacer la salvedad que finalmente
la Constitución Checa quedó aprobada el 16 de diciembre de 1992.
En esta nueva etapa la vida constitucional de ese país cobra a mi
entender, notoria singularidad: la Constitución reconoce otras leyes que
96 Castro Ruz, F. “Intervención en la Asamblea Nacional en los debates de la Ley de Reforma
Constitucional de 1992”, Acta de sesiones. Aquí se realizó una valoración de la situación
internacional en aquellos momentos y la incidencia de la Perestroika en el desenlace de los
acontecimientos.
94
gozan de rango constitucional; sirvan de ejemplos, la Carta de Derechos
y Libertades Fundamentales aprobada por la Asamblea Federal, por Ley
Constitucional 23 de 1991; así como las Leyes Constitucionales de la
Asamblea Nacional de la República Checa, de la Asamblea Federal de la
República Socialista Checa y la Leyes Constitucionales del Consejo
Nacional Checo.
Llegado a este punto resta solo agregar que hoy el orden
constitucional de la República Checa se caracteriza por la imposición de
límites materiales en la regulación de la reforma constitucional. Las leyes
constitucionales de reforma nunca podrán modificar elementos
sustanciales del Estado, lo que a mi juicio resulta contradictorio si de
defensa de la ley suprema se trata.
La defensa de la Constitución se fundamenta en la citada Carta de
los Derechos y libertades Fundamentales.
Hoy el diseño descansa sobre un Tribunal Constitucional llamado a
ser el máximo garante de la supremacía de la Constitución, así como de
su interpretación y de la protección frente a la vulneración de los
derechos fundamentales; del control de constitucionalidad que no se
limita a la ley y los Tratados Internacionales, sino que también abarca los
reglamentos; la resolución de los conflictos de competencias entre
órganos constitucionales; el recurso de amparo frente a vulneraciones de
los derechos y libertades fundamentales; la interpretación de las leyes
constitucionales en caso de conflicto pero sin capacidad de ejercer un
control previo de constitucionalidad; así como una serie de competencias
en materia electoral, de referéndum, en los supuestos de vulneración a
la Constitución cometidos por el Presidente de la República y, finalmente,
de control de constitucionalidad y de legalidad de la decisión de disolver
un partido político o suspender sus actividades.
95
Queda legitimado para acudir ante el Tribunal una quinta parte de
los miembros del Consejo Nacional, al Presidente de la República, al
Gobierno, a cualquiera de los otros tribunales, al Fiscal General y, por
último, a toda persona cuyos derechos y libertades fundamentales hayan
podido ser vulneradas. Evidentemente se trata de la concepción abierta
del recurso de amparo.
d) La Constitución española de 1931.
Para lograr mejor ubicación situémonos en contexto histórico,
también en España y transitemos por sus distintas normas
constitucionales; así debemos mencionar el precedente que se enmarca
en la reunión que sostuvieron las Cortes en la Isla de León el 24 de
septiembre de 1810, donde se proclamaron los principios básicos que a
la postre sustentaría la promulgación de la Constitución de 1812, sobre
la base de la soberanía nacional, la división de poderes y la nueva
representación. Esta Constitución que ha sido la más larga de la historia
regulaba la organización de los poderes del Estado. Fue una norma
rígida, pero sentó las bases para las posteriores normas que rigieron la
vida constitucional de la nación española,97 sobre todo si se tiene en
cuenta que el tema de la garantía de la norma en cuanto a la distribución
de competencias entre dos órganos en diferentes territorios no era centro
de atención; por tanto la carencia de una cláusula de reforma y de
garantía ad hoc de la supremacía de la Constitución conducía a los
Tribunales que ante casos determinados la solución se atuviera a las
97 Realmente existe una abundante referencia bibliográfica sobre este tópico, pero
particularmente recomiendo a: Tomás y Valiente, F. Estudio sobre y desde el Tribunal
Constitucional, C. E. C, Madrid, 1993. También resulta de interés la obra de Tomas Villarolla,
J. Breve historia del constitucionalismo español, Colección de Estudios Políticos, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995 y Acosta Sánchez, J. Formación de la Constitución y
jurisdicción constitucional, Madrid, 1998.
96
reglas de la ley joven, lex posterior.
A modo de referencia y para mantener la secuencia histórica,
correspondería mencionar: El Estatuto Real de 1834; la Constitución de
1837; la Constitución de 1845; la Constitución de 1869; la Constitución
de 1876; la Constitución de 1931; hasta llegar a la Constitución de
1978.98
Una primera recepción del modelo actual de justicia constitucional,
aunque con muchas imprecisiones aún, se produce en la Constitución
española de 1931 con la creación del Tribunal de Garantías
Constitucionales.
El Tribunal Constitucional nace en el siglo XX con el
constitucionalismo democrático en el periodo de dificultades para
transitar del estado liberal del siglo XIX al estado democrático del siglo
XX.
No obstante, el perfeccionamiento del sistema de justicia
constitucional tiene lugar con el surgimiento de la Constitución italiana
1947 y con la Ley Fundamental de Bonn 1949, ( sobre las que hablaré
más adelante), que tienen su expresión con la Constitución de 1931 que
configuró al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Así pues, en el momento de elaborarse la vigente Constitución
española, el sistema de justicia constitucional concentrada o europea se
98 Útil resulta el análisis que se realiza por Luis López Guerra, con relación a la génesis y evolución de la
justicia constitucional española a través de un repaso sintético pero ilustrativo, el autor recorre las
diferentes etapas del constitucionalismo y la justicia constitucional. López Guerra, L. “La Justicia
constitucional en España”, Anuario Iberoamericanos de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1997,
Págs. 187-188.
97
encuentra muy consolidado en el derecho continental, y en él,
obviamente busca abrigo el constituyente.
Debe considerarse que “…en los sistemas de jurisdicción
constitucional basado en el modelo concentrado, el objetivo primordial de
los procedimientos de control de constitucionalidad es la depuración del
ordenamiento; expulsando del mismo las normas inconstitucionales…”99
Ese sistema concentrado tuvo inmediata resonancia en la
Constitución española de 1931. Posteriormente el modelo se mantuvo en
Austria, y se extendió con uno que otro matiz a Alemania, Italia, en la
propia España, Portugal, Francia, entre otros. En América Latina, se hizo
notar, como veremos posteriormente.
En la España de 1931 el Tribunal de Garantía Constitucionales
vino a constituir espejo fidedigno de la realidad constitucional en aquel
momento histórico.100
Al decir del Dr. Cruz Villalón: “… el modelo español autónomo de
constitucionalidad, en cierto modo de forma semejante a como ocurre en
Austria, no es el resultado de un proyecto político claro, sino mas bien el
resultado final de un proceso acompañado de altibajos y bruscos
cambios de rumbo que se extiende de 1931 a 1933”.101
99 Díaz Revorio, F. J. “Tipología y Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en los
procesos de inconstitucionalidad ante la reforma de la LOTC”, en La Reforma del Tribunal
Constitucional. Acta del V Congreso de la Asociación de constitucionalistas de España,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2007 Pág. 149.
100 Resulta obligado remitirse a: Bassols Coma, M. La jurisprudencia del Tribunal de Garantías
Constitucionales de la II República Española, CEC, Madrid, 1981.
101 Cruz Villalón, P. La formación … cit., Pág. 307
98
Su Constitución regulaba la competencia de dicho órgano para
conocer sobre el recurso de inconstitucionalidad de las leyes; el recurso
de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la
reclamación ante otras autoridades, pudiendo acudir toda persona
individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.
Este particular como es conocido ha sido objeto de polémicas y de
modificaciones en su concepción, a lo que me referiré mas adelante. No
obstante es innegable que dicha institución fue un paso trascendental en
la manera de abordar el tema de la defensa constitucional en este país.
El referido tribunal también conocía de los conflictos de
competencia legislativa y cuantos otros surgieran entre el Estado y las
regiones autónomas y los de éstas entre sí; el examen y aprobación de
los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen
al Presidente de la República; la responsabilidad criminal del Jefe del
Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros y del Presidente y
los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República.
Como se aprecia en el terreno del control constitucional viene el
sistema a ser expresión del resultado de la solución encontrada por las
Cortes que se enfrentan realmente con dos aspectos: por una parte la
legitimación para impugnar la constitucionalidad y por la otra los efectos
de una declaración de inconstitucionalidad.102
Doy por concluido este breve repaso por los orígenes del
constitucionalismo europeo (refiriéndome como es obvio a lo acontecido
en Austria, Checoslovaquia y España (1931)), con una idea plasmada
por el Dr. Pedro Cruz Villalón y cito: “los tres ordenamientos franquearon
102 Ibídem., Pág. 326.
99
el punto de no retorno al permitir que un órgano constitucional de
naturaleza jurisdiccional declarase con efectos frente a todos la invalidez
de normas legislativas perfectas. Con ello abrían una nueva época en el
constitucionalismo europeo.”103
Ya veremos que independiente del espíritu innovador de la norma,
el tema de la justicia constitucional ha sido objeto de no pocas
reflexiones y con ella en medio de las ideas ya sean radicalmente
censuradoras, o mesuradamente criticas, se ha generado importantes
cambios en función de hacer la institución del Tribunal más perfectible,
apuntando en consecuencia al desarrollo consciente y paulatino del
mismo, a esto dedicaré ulteriores páginas, para finalmente poder evaluar
si en el mundo contemporáneo viene siendo necesaria la presencia de
este tipo de mecanismo de defensa constitucional, o algún análogo,
incluyendo a la nación cubana en medio del proyecto social que
defiende.
2- Análisis comparado de los modelos de control de constitucionalidad.
Hago mío el discurso de aquellos que resaltan la versatilidad en la
forma en se acomete el control constitucional, y a tono con los modelos
estudiados, con verbo elocuente, todos coinciden en abrazar un diseño
que aunque propios, no pueden negar, que han tomado las experiencias
a su haber.
Es por ello que sin vacilación, ratifico el concepto de que en el
análisis del Derecho Comparado se aprecia una diversidad de formas de
103 Cruz Villalón, P. La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-
1939), CEC, Madrid, 1987, Pág. 417.
100
control constitucional, variedad que se origina teniendo en cuenta las
diferentes aristas del fenómeno que se valore.104 A tono con esta
afirmación se deriva su clasificación.
Aunque voy a evaluar esta catalogación posteriormente, ahora me
adelanto con el objetivo de introducir los elementos más significativos a
tener en cuenta en los modelos que estudiaremos a continuación.
Así, atendiendo al órgano que lo realiza puede ser político, judicial
y especial, ya sea un órgano político del Estado, tribunal de justicia
común, o sala o tribunal de justicia constitucional. Este control puede ser
concentrado o difuso; si el control se realiza por un solo órgano, se
denomina control concentrado, mientras que se considera difuso si en él
intervienen varios jueces o tribunales.
Asimismo, si se tiene en cuenta el objetivo central del
procedimiento puede ser catalogado como principal o incidental; así el
primero se presenta de forma directa, en defensa política de la
Constitución y el segundo, necesidad en la defensa de derechos
subjetivos de los ciudadanos que han sido lesionados, como parte del
proceso, pero sólo como un incidente del mismo; es decir, se soluciona la
controversia entre la norma ordinaria y la Constitución, y se continúa el
proceso individualmente presentado.
A su vez, el control constitucional puede catalogarse de previo o
posterior; es previo cuando se realiza antes de la entrada en vigor de la
104 Prieto Valdés, M. y Pérez Hernández, L...”El Control de constitucionalidad de la Leyes y
otros Actos. Sus formas en Estados Unidos y Cuba”, Revista El Otro Derecho ILSA,
Colombia, 1994, Pág.2.
101
disposición normativa, lo que supone la supresión del precepto
contradictorio a la Constitución, y posterior, cuando se realiza en
cualquier momento de la vigencia normativa de la disposición ordinaria,
teniendo como posibles consecuencias la derogación o la
inaplicación”.105
Muchas clasificaciones surgen en la literatura.106 Algunos teóricos
a partir de los postulados constitucionales reconocen el control político; el
control mixto y el control judicial, éste último con la vertiente europea del
sistema concentrado, que utiliza la vía directa del control, y con el diseño
americano del sistema difuso que hace uso de la vía indirecta. Otros
constitucionalistas hablan del control judicial; del político previo y del
posterior. De igual manera aparece el control jerárquico normativo, o lo
que se conoce de parte afectada. Otros incluyen en su análisis el control
abstracto, dejando sentado que la inconstitucionalidad de la norma
impugnada o cuestionada genera su nulidad. Así mismo se reconoce
como un sistema excepcional de reexamen, el modelo residual.107
Lo cierto es que independiente al nombre que adopte en un
ordenamiento, su existencia se concibe, en dependencia de su
reconocimiento constitucional.
105 Ibídem, Pág.3.
106Sagüez, N. P. Compendio de derecho procesal constitucional. Control de Constitucionalidad
.Recurso extraordinario. Acción de Amparo. Hábeas Data. Hábeas Corpus. Acción declaratoria
de inconstitucionalidad, ASTREA, Buenos Aires, 2009, Págs. 18 y ss. Despierta interés la
detallada clasificación que hace el autor de los sistemas de control de constitucionalidad.
Véase organigrama de página 20.
107 Juan Sebastián D’ Stefano en su artículo “El Control de Constitucionalidad”, publicada en la
Revista de Análisis Jurídicos, hace una reflexión interesante sobre este modelo de control,
ilustrándolo a través de los artículos 161.2 de la Constitución española y el 134 de la ley
suprema italiana; URBE et IUS, Buenos Aires, Pág.3.
102
En definitiva, no hay norma suprema sin un modelo o diseño de
control, independientemente del tipo y las vías que utilice para hacerlo
efectivo.
Ya sabemos que la mayoría de los autores hablan de los ya
mencionados sistemas de control de constitucionalidad; (el difuso o
judicial review y el concentrado o austriaco-kelseniano). Otros autores
hablan de esos dos y agregan, además el llamado mixto y el múltiple,
aquí el sistema del control de la constitucionalidad descansa en un
órgano que concentra esa facultad, pero ese órgano es precisamente
uno del llamado poder judicial, usualmente su órgano supremo. Lo
interesante de este modelo es que la inconstitucionalidad se declara a
instancia de parte, en un caso concreto, pero alcanza la nulidad o
derogatoria total, erga omnes, del acto o norma impugnada.
El llamado modelo múltiple no es más que la yuxtaposición de los
modelos básicos concentrado y difuso, la aplicación de conjunto de
ambos mecanismos, en tanto cada tribunal está obligado a aplicar la
Constitución sobre la ley que la contravenga, en todo caso que le sea
sometido, y además se dispone de un Tribunal Constitucional que
concentra los recursos contra actos o normativas anticonstitucionales.
Normalmente en su labor jurisdiccional ordinaria los tribunales
aplican la Constitución, pero no derogan la norma contradictoria a ésta, lo
cual queda exclusivamente en manos del Tribunal Constitucional, por ello
se llega a considerar que cuando se ejerce este control se “…acepta al
control previo al lado del control sucesivo y difuso”.108
108 Sebastián De Stefano, J. “El control de constitucional”, Rev. de Análisis Jurídicos, 2001,
Pág.6.
103
Evidentemente pudiera asegurar sin vacilación que naciones que
asumen este modelo, mezclan inteligentemente las bases de los
restantes modelos conocidos.
Existe gran polémica respecto a las ventajas y defectos de cada
uno de los sistemas de control constitucional ¿a cuál podríamos
afiliarnos?
En relación con el sistema difuso se ha argumentado dos grandes
objeciones, una que se califica como teórica y otra práctica.
El principal escollo conceptual gira en torno al supra poder que
adquieren en el mecanismo estatal, los órganos jurisdiccionales, y
particularmente el máximo de ellos, lo que significa que los órganos
jurisdiccionales pueden colocarse sobre el órgano legislativo y devenir
depositario de la voluntad política expresada en la Constitución.
Desde el punto de vista operativo funcional, los vicios del sistema
difuso han llevado a muchos a cierto escepticismo en cuanto al veritas
nominis de los tribunales para hacer valer la Constitución.
Hay todavía otra objeción al sistema difuso que es en su esencia
una sentencia que impone la Constitución sobre un acto legislativo o
ejecutivo, no tiene valor erga omnes, y por tanto no anula esos actos o
disposiciones inconstitucionales y deja latente la agresión en su
expresión general, obligando en ocasiones a un verdadero desgaste
judicial cuando se tiene que repetir la acción contra el acto
inconstitucional.
Por su parte el modelo concentrado o austriaco ha sido atacado
desde distintas perspectivas.
104
Por un lado se ha esgrimido que un tribunal político de
constitucionalidad deviene en una brecha de la separación de poderes.
De hecho se trata de una especie de cuarto poder, pero de un poder que,
declarándose depositario de la supremacía constitucional, se convierte
en una suerte de salvaguarda que se impone, no se diga ya contra
ejecutivo sino incluso contra la casi intocable representatividad del
legislativo. Por demás con todas las experiencias jurídicas concretas ese
Tribunal Constitucional es designado, y no electo.
Desde la posición contraria, aunque con matices semejantes, ha
argumentado que ese tribunal político constitucional suele caer en manos
del ejecutivo de forma que en el juego de intereses de los operadores
constitucionales, es indefectible que se pliegue a los intereses de los
operadores ejecutivos, con menoscabo del órgano legislativo que es, o
debe ser al menos, por definición representativo.
Ahora bien, ¿qué sucedió con el modelo constitucional socialista?
Este sirvió como esquema para todos los estados socialistas, en una
etapa de la historia de la humanidad, sirva de ejemplo las constituciones
aprobadas en los diferentes países con tal status.
También, fue punto de referencia para los países que recién
liberados del colonialismo emprendían el camino de la independencia y la
autonomía nacional, sin seguir el esquema social capitalista; eran los
llamados en la teoría socialista de Estado y el Derecho, los “Estados de
orientación socialista”, término que lo distinguía de aquellos que habían
optado por el rumbo capitalista.
Hoy por hoy, luego del derrumbe del campo socialista y la
desintegración de la URSS, el modelo constitucional socialista ha perdido
terreno dentro del Derecho constitucional mundial, casi ha desaparecido,
105
manteniendo su vitalidad en un reducido número de Estados que como
Cuba, conservan la esencia de dicho proyecto social; de este aspecto
también haré alusión en epígrafes siguientes.
No debe desconocerse además el fuerte movimiento que a la luz
de los cambios operados en América, dígase Venezuela, Ecuador y
Bolivia, se proyectan con un nuevo enfoque en la doctrina constitucional
y por consiguiente en sus modelos.
Pero lo anterior no significa que no se reconozca la influencia
ejercida por el modelo constitucional socialista en el Derecho
Constitucional mundial, incluso sobre los Estados capitalistas y el modelo
constitucional liberal burgués mismo.
En otras palabras fue la modernización del capitalismo, la admisión
de la experiencia socialista y de principios y valores del nuevo sistema
social que sin poner en riesgo el capital permitía apaciguar las demandas
y exigencias de las mayorías, con programas sociales y la actividad de
un Estado que se había transformado en intervencionista, situado en el
centro de la vida económica y social de la nación.
Esta metamorfosis no cambió la esencia y el carácter del Estado,
pero si implicó cambios en la actuación de éste y en el contenido de las
Constituciones, igualmente en la teoría y la práctica constitucional.
Por supuesto unos y otros han pretendido diseñar el control de la
constitucionalidad y, con ello, la verdadera supremacía jurídica y política
y por qué no, ideológica de la Constitución, partiendo de que este
principio no puede quedar a la buena voluntad de los operadores
constitucionales.
106
Toda doctrina constitucional parte de reconocer la autoridad y
fortaleza jurídica superior de la Constitución, nadie en estos tiempos
discute que este es el documento político más importante y trascendental
para la vida de cualquier sociedad y que ocupa el lugar cimero del
ordenamiento jurídico de un Estado, situada en la cúspide piramidal del
mismo.
A partir de esta fuerza descomunal de la Carta Magna; las
discrepancias doctrinales se dan generalmente en torno a la definición de
Constitución, al relacionar e identificar las funciones políticas de aquella,
e incluso sobre su contenido; pero su condición de ley suprema, su papel
social y su rol en el ámbito jurídico es ya consenso general.
Incluyo en este análisis el enorme impacto de la reforma
constitucional y el referendo, importantes herramientas que lejos de
animar un cambio pretenden la salvaguarda y mantenimiento del sentido
de los mandatos constitucionales como premisa inalienable de su
defensa, a los cuales también me referiré en su momento.
Finalmente señalar que en cualquiera de las variantes, con sus
matices, y/o efectividad medible, el fin que se persigue es
invariablemente la defensa a ultranza de los mandatos constitucionales;
todos estos parámetros por así llamarlos los iremos revisando en cada
uno de los modelos nacionales que analizaremos a continuación.
2.1-Breve recorrido por América.
En América Latina y bajo el influjo de las experiencias del diseño
europeo y también del norteamericano se ha sabido en mi opinión
107
combinar y asumir modelos que ya le son propios,109 en tal sentido
pretendo, aunque de manera muy global, ilustrar sobre algunos de ellos,
a los efectos de que finalmente sirva para enmarcar el contexto de lo que
hoy es el constitucionalismo en Cuba, a partir, intrínsecamente de los
modelos que acabamos de estudiar.
Solo a modo aclaratorio, en el tránsito que haré a continuación me
detendré en las características no solo de las Cortes o Tribunal
Constitucional, u otro órgano análogo, según sea el caso, sino que
además explicaré las características del poder judicial, ampliando en
algunos casos sobre la competencia de la Corte Suprema de Justicia,
pues de cara al modelo cubano que es el centro y objetivo final del
presente trabajo, resulta imprescindible, deslindar cada una de sus
funciones, (a fin de dejar bien claro hasta donde llega cada uno de ellos),
y sin pretender ahora prejuzgar las fallas del diseño en Cuba, no
confundir jamás sus misiones específicas.
Con este propósito y para mejor comprensión agruparé los
ejemplos de que dispongo a partir del contenido organizativo y estructural
de cada modelo y derivado de lo anterior por el año fijado del texto
constitucional en cuestión.
Por tanto siguiendo el criterio sistemático que exprese el sentido de
la propuesta que haré para Cuba; realizaré repaso descriptivo: mi
intención es aunque sea someramente ubicar cada modelo para
finalmente profundizar en el tema cubano.
2.1.1 - Naciones del continente con Tribunales Constitucionales.
109 Fernández Segado, F. “La obsolescencia..., cit., Pág. 12.
108
a) - Sobre Bolivia.
Oportuno resulta ahora reflexionar sobre algunas aristas de la
Constitución Boliviana,110 como ejemplo de una de las vertientes en que
se presenta el Tribunal Constitucional en esta área geográfica, país
ahora devenido en un proyecto social, que se abre al mundo con nuevas
expectativas.
En sus articulados reconoce los poderes del Estado; en su parte
segunda, Título Primero, a partir del artículo 46, define el Poder
Legislativo y sus atribuciones, así como en el Título Segundo y Tercero,
al Poder Ejecutivo según el artículo 85 y al Poder Judicial de acuerdo al
artículo 116, respectivamente.
Ahora bien, el Capítulo III de la Constitución, se concentra en el
Tribunal Constitucional, institución que nos ocupa, considerándolo dentro
del Poder Judicial, al que le reconoce absoluta independencia
estimándolo, según el artículo 119, el máximo órgano de control
constitucional, sometido a los postulados de la referida norma suprema.
El Tribunal está integrado por un Presidente y seis magistrados,
que conforman las Salas determinadas por ley, designados por el
Congreso Nacional, por dos tercios de votos del total de sus miembros.
El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce sus funciones
hasta la finalización de su mandato como Magistrado. Los magistrados
110 La Constitución de 1967, fue reformada por la Ley 1585 de 12 de agosto de 1994,
sancionada por la Ley 1615 de 6 de febrero de 1995, sin perder de vista las reformas
introducidas por la Ley 2410 de 8 de agosto del 2002 y las del referéndum de 25 de enero
del 2009. A través de la reforma de 1994 surge el Tribunal Constitucional cuya
institucionalización se logra a través de la Ley 1836 de 1998.
109
requieren las mismas condiciones que para ser Ministro de la Corte
Suprema de Justicia y desempeñan sus funciones por un período de diez
años improrrogables, pudiendo ser reelectos pasado un tiempo igual al
que hubiesen ejercido su mandato. El enjuiciamiento penal de los
Magistrados del Tribunal Constitucional por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones, se rige por las normas establecidas para los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, vale destacar, cuales son las atribuciones de este Tribunal,
las que resumo en las siguientes:
- Al ser única instancia, conoce los asuntos de puro derecho
sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier
género de resoluciones no judiciales; las acciones de
carácter abstracto, sólo podrán interponerla el Presidente de
la República, o cualquier senador o diputado, el Fiscal
General de la República o el Defensor del Pueblo; y los
conflictos de competencias y controversias entre los poderes
públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos y
los municipios; las impugnaciones del Poder Ejecutivo111 a
las resoluciones camarales, prefecturales y municipales; los
recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes,
derechos o contribuciones creados, modificados o
suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta
Constitución; los recursos contra resoluciones del Poder
Legislativo o una de sus Cámaras, cuando tales
resoluciones afecten los derechos o garantías concretas,
cualesquiera sean las personas afectadas; los recursos
111 En el afán de interpretar adecuadamente el ejercicio de los poderes y sus límites, provoca
interés leer el libro de Jorge Carpizo que junto a otros autores en El predominio del poder
ejecutivo en Latinoamérica, hacen una evaluación integral del mismo. UNAM, México, 1979.
110
directos de nulidad interpuestos para salvaguardar los
propios postulados constitucionales; la revisión de los
Recursos de Amparo Constitucional, Habeas Corpus y
Habeas Data, que por cierto debe tener pronunciamiento en
24 horas.
- Absuelve además, las consultas del Presidente de la
República, el Presidente del Congreso Nacional y el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la
constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o
resoluciones, o de leyes, decretos o resoluciones aplicables
a un caso concreto.
La opinión del Tribunal Constitucional es obligatoria para el
órgano que efectúa la consulta,112 así como la
constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos
extranjeros u organismos internacionales; también, las
demandas respecto a procedimientos en la reforma de la
Constitución.
- La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley,
decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace
inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos
respecto a todos. La sentencia que se refiera a un derecho
subjetivo controvertido, se limitará a declarar su
inaplicabilidad al caso concreto y contra ella no cabe recurso
alguno.
112 Revísese, Harb, B. “La justicia constitucional en Bolivia”, Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, CEPC, Madrid, 1997, Pág. 50.
111
Salvo que la sentencia disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de
la norma en las partes no afectadas por la inconstitucionalidad. La
sentencia de inconstitucionalidad no afectará a sentencias anteriores que
tengan calidad de cosa juzgada.
Como lo expresa el propio cuerpo legal la proclamación de estado
libre, independiente, soberano, multiétnico y pluricultural, hace más
preponderante el rol a desempeñar por el Tribunal Constitucional, dentro
del control a la defensa política de la Carta Magna, como a los intereses
de parte afectada, como bien se desprende del mismo texto legal.113
Ahora bien, ya hablamos de las importantes facultades que tiene el
Tribunal Constitucional, sin que ello implique que se rebasen los límites,
tengamos en cuenta que la Cámara se reúne en Congreso y es ahí, en
ese marco en que se designan los magistrados del Tribunal Supremo;
por otra parte, solo repasemos el contenido del artículo 66 de la aludida
Constitución, a tenor del cual la Cámara de Senadores conoce de
acusación a Magistrados del Tribunal Constitucional y es el Senado
quien lo juzga, por acusación de la Cámara o denuncia de cualquier
ciudadano.
A la sazón considero que resulta absolutamente garantista, por un
lado la designación, por otro lado el cuestionamiento, por instancia
diferente, lo que minimiza, el margen de error, corrupción, u otra
manifestación cuestionable desde el punto de vista ético. En otro orden
de cosas permite a cualquier ciudadano tener participación en destinos
113 Obsérvese además, como colofón, el Título Cuarto, Sobre la Defensa de la Constitución,
recoge en su Capítulo 1 el papel del Ministerio Público como garante del orden legal, y en el
Capítulo 2 aparece la institución del Defensor del Pueblo, que como se indica representa
intereses individuales o de grupos de individuos.
112
tan importantes de la nación. El modelo boliviano a la postre opta por un
enfoque rupturista, deviniendo en un intento interesante en la búsqueda
de una suerte de equilibrio constitucional.
b)- Situación en Chile
Entremos en la Constitución Política de Chile de 11 de septiembre
de 1980,114 que entró en vigor el 11 de marzo de 1981, con una última
reforma en el 2005. La misma dedica un capítulo a regular la existencia
de un Tribunal Constitucional como órgano de control, autónomo e
independiente,115 el mismo está compuesto por siete miembros elegidos
por cinco años; gozando de la misma inmunidad y de las mismas
prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas
incompatibilidades, con ausencia de reelección inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el
Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del
número legal de sus miembros.
No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los
jueces o fiscales que no hayan dejado el cargo con un año de
anticipación correspondiéndole a este órgano,116 según lo postula el
114 Esta Constitución entró en vigor el 11 de marzo de 1981, con una última reforma en el 2005.
115 Gómez Bernales, G. “La justicia constitucional en Chile” Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, CEPC, Madrid, 1997, Pág. 122.
116 Resulta interesante la evaluación que se hace en torno a las facultades del Tribunal
Constitucional en Chile. Revísese “Tribunal Constitucional de Chile”, Criterios, condiciones y
procedimientos de admisión en el acceso a la justicia constitucional desde la perspectiva de su
racionalidad y funcionabilidad. II Conferencia de la Justicia Constitucional de Iberoamérica,
113
artículo 202 de la Carta Magna:
- Conocer, en instancia única, la acción de
inconstitucionalidad.
- Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones
denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y
acción de cumplimiento, como procesos constitucionales, tal
y como ya vimos, cuyo basamento es la garantía de la ley
suprema.
- Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones
asignadas por la Constitución, conforme a ley, estando
facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: el
Presidente de la República; el Fiscal de la Nación; el
Defensor del Pueblo; el veinticinco por ciento del número
legal de congresistas; cinco mil ciudadanos con firmas
comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la
norma es una ordenanza municipal, está facultado para
impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del
respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no
exceda del número de firmas anteriormente señalado; los
presidentes de región con acuerdo del Consejo de
Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con
acuerdo de su Consejo, en materias de su competencia y los
colegios profesionales, en materias de su especialidad.
La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de
una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la
Portugal y España, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1998,
Págs. 75 y ss.
114
publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la
sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte,
una norma legal. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere
lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a
los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o
convenios suscritos.
Me afilio a un criterio reflejo de la evolución de la labor del Tribunal
Constitucional chileno y que considero no debe despreciarse por sus
argumentos:
“…la obra del Tribunal de la Constitución ha sido encomiable no
solo en su labor como judicatura constitucional, sino que en el desarrollo
y arraigamiento de una cultura, conciencia y sentimiento de respeto a la
Carta Fundamental que no tiene precedente en nuestra Patria.
Habiendo atravesado con éxito períodos difíciles, el Tribunal se
halla en situación de desplegar, con mayor vigor y profundidad, su
jurisprudencia en el tópico de la dignidad y el ejercicio de los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana. En la medida que así
suceda se habrá completado cuanto se exige hoy de esa especie de
Magistratura, es decir, que vele por el funcionamiento fluido de las
instituciones políticas, pero, más aún, que lo haga reconociendo que
tales órganos se hallan al servicio del telos humanista de la Constitución
democrática”.117
117 Cea Egaña, J.L. “La justicia constitucional y el Tribunal Constitucional de Chile”, Rev. de
Derecho Valdivia, Vol. XII, agosto, 2001, Pág. 111.
115
c) - Guatemala.
Siguiendo este mismo orden pasaré a estudiar la Constitución
Política de Guatemala de 31 de mayo de 1985, novena en la vida jurídica
del país, reformada en 1993, ésta es un extenso documento que dedica
su sección Segunda a la Corte Suprema de Justicia,118 estableciendo
que estará integrada por trece magistrados, incluyendo a su Presidente,
y es organizada en las Cámaras que la ley determine. Cada una de ellas
tendrá su Presidente.
El Presidente del organismo judicial lo es también de la Corte
Suprema de Justicia y su autoridad, se extiende a los tribunales de toda
la república.
En caso de falta temporal del Presidente del organismo judicial119
cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados
casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de
Justicia en el orden de su designación.
No puede perderse de vista que dentro de los requisitos para ser
magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los
requisitos aludidos ser mayor de cuarenta años, y haber desempeñado
un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de
los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido
la profesión de abogado por más de diez años.
En otro orden, apuntamos que para ser magistrado de la Corte de
118 “Corte Constitucional de Guatemala”, Criterios condiciones y procedimientos… cit. Pág.
281. 119 Se refiere a la Sección Segunda de la Constitución Política de Guatemala.
116
Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con
la misma categoría, se requiere,120 ser mayor de treinta y cinco años,
haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco
años la profesión de abogado.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional también se regula en esta
Constitución,121 a éste se le atribuyen competencias en la primera
instancia a órganos integrantes del organismo judicial tanto en materia de
amparo, (sobre lo que haré un breve comentario) así como en materia de
inconstitucionalidad en casos concretos cuyos efectos son limitados al
caso concreto en cuestión sin efectos erga omnes aunque sí con
consecuencias jurisprudenciales. No obstante las decisiones al ser
apelables solo la Corte Constitucional es la encargada de resolver
definitivamente el asunto.
120 Se impone tener a vista el artículo 207 de la Constitución, que fija otros requisitos que
deben revisar los Magistrado de la Corte de apelación de los tribunales colegiados y de otros
con análoga categoría.
Los Magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la
República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir propuesta por una
comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las Universidades
del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y
Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de
representantes electos por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
121 Detallada la visión que brinda: Mozón J, J. A. Corte Suprema y Tribunal Constitucional en
Guatemala y Colombia, IUS et Praxis, año 4 , No 1, Universidad de Talca, Chile , 1991..Así
también es obligado el estudio del texto constitucional Título VI , denominado Tribunal de
Garantías Constitucionales y defensa del orden constitucional y derivado en Tribunal o Corte
Constitucional permanente--artículos 268 al 272; súmese además, la Ley Constitucional de
Amparo y Exhibición Personal y de constitucionalidad. Decreto/ley 1 de 8 de enero de 1986
(LAEPC)
117
Es esta institución muy bien valorada desde su creación, por la
amplitud en el ámbito de sus competencias, así de esta manera, el
referido el tribunal también conoce de acciones inconstitucionales de
leyes, reglamentos y demás disposiciones generales.
En cuanto al amparo como recurso procesal expedito que pueden
utilizar los interesados para que se restablezca la vigencia de sus
derechos constitucionales y legales, cobra especial atención el mismo
por el Tribunal Constitucional. Hasta 1986, su interposición era
prohibitiva. Hoy al decir de Jorge Mario García Laguardia:
“La fuente del amparo mexicano, es indudable y muy clara en todo
el derecho constitucional centroamericano, en su origen. Pero su
desarrollo es muy diferente y más correcto en Centroamérica y
Guatemala especialmente, pues evitó la macrocefalia o elefantiasis, y
limitó cuidadosamente sus competencias de carácter estrictamente
constitucional”.122
d) – Colombia.
Así las cosas, ¿y como se concibe en Colombia? La Constitución
de 1991, instalada el 17 de febrero del 92, la tercera de país, y reformada
en seis ocasiones, también prescribe la vigilia de la integridad de la
Constitución.
El artículo 239 reconoce la presencia de la Corte Constitucional,
estableciendo que tendrá el número impar de miembros que determine la
ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de
122 García Laguardia, J.M. La justicia constitucional en Guatemala, IIJ, UNAM, México, 2007,
Pág. 218.
118
Magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho.
Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el
Senado de la República para períodos individuales de ocho años, y no
podrán ser reelegidos, ni elegidos quienes durante el año anterior a la
elección se hayan desempeñado como ministros del Despacho o
magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.
El control de constitucionalidad conforma su propia jurisdicción,
autónoma y deslindada respecto a la ordinaria, contencioso-
administrativo, y especiales, todas ellas bien imbricada dentro del
andamiaje judicial; sobresaliendo la referida Corte Constitucional a la
cabeza de la jurisdicción constitucional con la misión de garantizar la
supremacía de la Carta Magna.
En consecuencia la Corte Constitucional decide:123
- Sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan
los ciudadanos contra los actos reformatorios de la
Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios
de procedimiento en su formación.
- Decide con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la
constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una
Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo
por vicios de procedimiento en su formación.
123 El artículo 240 de la Constitución en estrictos términos postula las funciones de la Corte
Constitucional a la que se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la ley de
leyes.
119
- Sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y
de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional.
Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su
convocatoria y realización.
- Sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten
los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido
material como por vicios de procedimiento en su formación.
- Sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten
los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley
dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos
150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.
- Sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la propia
Constitución.
- Decide definitivamente sobre la constitucionalidad de los
decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento
en los artículos 212, 213 y 215 de la Carta Magna.
- Resuelve sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley
que hayan sido objetados por el Gobierno como
inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias,
tanto por su contenido material como por vicios de
procedimiento en su formación.
- Revisa en la forma que determine la ley, las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los
120
derechos constitucionales.
- Decide definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin,
el Gobierno los remite a la Corte, dentro de los seis días
siguientes a la sanción de la ley.
De esta manera, cualquier ciudadano podrá intervenir para
defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara
preceptos constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas;
en caso contrario no serán ratificados.
Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la
República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la
correspondiente reserva.
Debe tenerse en cuenta que los procesos que se adelanten ante
la Corte Constitucional,124 serán regulados por la ley conforme a las
siguientes disposiciones:
- Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas e
intervenir como impugnador o defensor de las normas
sometidas a control en los procesos promovidos por otros,
así como en aquellos para los cuales no existe acción
pública.
124 Significativo aporte el del Decreto 2067 de 4 de septiembre de 1991, donde se adopta el
régimen procedimental de juicios y actuaciones que deben verterse ante la Corte
Constitucional.
121
- El Procurador General de la Nación puede intervenir en
todos los procesos.
- Las acciones por vicios de forma caducan en el término de
un año, contado desde la publicación del respectivo acto.
- De ordinario, la Corte puede disponer del término de sesenta
días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de
treinta para rendir concepto.
- En los procesos previstos en ley, los términos ordinarios se
reducen a una tercera parte y su incumplimiento es causal
de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.
Muy importante resulta el hecho de que los fallos que la Corte dicte
en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional.125 En consecuencia, ninguna autoridad podrá reproducir el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para
hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
En otro orden de cosas no ha sido concedido por mandato
constitucional a la Corte ni a ningún otro órgano judicial la función de
dirimir controversias que se presenten entre el Estado central y los
125 Tener en cuenta los criterios emitidos en “Corte Constitucional de Colombia”, Criterios
condiciones y procedimientos de admisión en el acceso a la Justicia Constitucional desde la
perspectiva de su racionalidad y funcionabilidad, II Conferencia de la Justicia Constitucional de
Iberoamérica, Portugal y España, Anuario Iberoamericano de Justicia constitucional, CEPC,
Madrid, 1998, Pág. 105 y ss.
122
eslabones territoriales; no obstante la Corte Constitucional en los marcos
del control que ejerce puede declarar la inconstitucionalidad de las
normas que desconozcan los respectivos ámbitos de competencias, al
igual que la jurisdicción contenciosa puede hacerlo con respecto de las
normas territoriales y actos del gobierno que no tengan fuerza de ley.
La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o
al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier
proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas
dictadas por ellos. Esta comunicación no puede dilatar los términos del
proceso.
Al decir de Domingo García Belaunde en el Prólogo al libro de
Allan R. Brewer-Carías, La justicia constitucional (procesos y
procedimientos constitucionales): “…Colombia (…) tiene un sistema de
control constitucional bastante original que surge a mediados del siglo
XIX, (…) pero que se consolida por así decirlo, avanzado el siglo XX (…)
empieza a perfilar un órgano destinado para ejercer el control
constitucional, como es la Sala Constitucional (1968), y finalmente la
Corte Constitucional en 1991…”126
e)- Perú.
Encaminémonos a analizar la Constitución de Perú de 31 de
diciembre de 1993, (sucesora de la de 1979), la que en su capítulo VII,
sobre el Tribunal Constitucional expresa el modelo que enarbola.127 En
consecuencia estipula que dicho tribunal está integrado por siete
126 García Belaunde, D. en Prólogo de La justicia constitucional (procesos y procedimientos
constitucionales), IMDPC, Porrúa, México, 2007, Pág. XXIII.
127 Abad Yupanquí, S. “La justicia constitucional de Perú”, Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, CEPC, Madrid, 1997, Pág. 303.
123
miembros, designados en la siguiente forma: Tres ministros de la Corte
Suprema, elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones
sucesivas y secretas; un abogado designado por el Presidente de la
República; dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional;
y un abogado elegido por el Senado, por mayoría absoluta de los
senadores en ejercicio.
Los miembros del Tribunal duran ocho años en sus cargos, se
renuevan por parcialidades cada cuatro años y son inamovibles.
En caso de que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su
cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda y por el
tiempo que falte al reemplazado para completar su período. El quórum
para sesionar será de cinco miembros. El Tribunal adoptará sus
acuerdos por simple mayoría y fallará con arreglo a derecho.
Como atribuciones del Tribunal Constitucional,128 heredero del
Tribunal de Garantías Constitucionales, previsto en la Carta Magna
anterior, se consideran las siguientes:
- Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes
orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de
las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución,
evidentemente de lo que se trata es del ejercicio del clásico
control previo a la Constitución.
- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se
susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de
128 Véase: Díaz Zegarra, W. A. Los procesos constitucionales, Palestra, Lima, 1999, Págs. 64 y
ss.
124
reforma constitucional y de los tratados sometidos a la
aprobación del Congreso.
- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la
constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley.129
- Resolver las cuestiones que se susciten sobre
constitucionalidad con relación a la convocatoria a un
plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan
al Tribunal Calificador de Elecciones.
- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la
República no promulgue una ley cuando deba hacerlo,
promulgue un texto diverso del que constitucionalmente
corresponda o dicte un decreto inconstitucional.
- Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o
resolución del Presidente de la República que la Contraloría
haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando
sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo
88.
- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de
los movimientos o partidos políticos, como asimismo la
responsabilidad de las personas que hubieren tenido
participación en los hechos que motivaron la declaración de
inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los
incisos sexto, séptimo y octavo del número 15º del artículo
129 Recordemos que la norma con rango de ley contraviene la Constitución por el fondo,
jerarquía normativa o distribución de las materias. De Otto Pardo, I. Derecho Constitucional,
Ariel, Barcelona, 1991, Págs. 8 – 10.
125
19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada
fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, la
referida declaración requerirá, además, el acuerdo del
Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en
ejercicio.
- Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo
49 No. 7 de la referida norma suprema.
- Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales
que afecten a una persona para ser designada Ministro de
Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar
simultáneamente otras funciones.
- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y
causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, y;
- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos
supremos dictados en el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Presidente de la República, cuando ellos
se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la
ley. 130
El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contados
desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta
130 No puede descuidarse el principio de jerarquía normativa. En Perú es el más significativo.
Según reconocimiento sería: Constitución Política; ley; resoluciones legislativas; leyes
orgánicas; decretos legislativos; tratados internacionales; ordenanzas municipales; reglamentos
de Congreso; decretos de urgencia; y normas de carácter regional. En rango inferior a la ley
estaría: decreto supremo; resolución suprema; ministerial; directoral; sub directoral; regional;
acuerdos del Consejo y edictos. Ver: Díaz Zegarra, W. A. Los procesos…, cit., Págs. 69 y 70.
126
por otros diez días por motivos graves y debidamente justificados. El
mismo no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte
impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del
plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o
del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el
Presidente de la República.
Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá
recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo Tribunal, conforme a
la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido, o sea se le
permite ir contra sus propios actos, siempre y cuando sea en pos de
subsanar un incorrecto proceder.
Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no
podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de
que se trate,131 principio doctrinal que he venido evaluando y que
también es aplicable a este modelo.
Resuelto por el Tribunal que un precepto legal determinado es
constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el
mismo vicio que fue materia de la sentencia.
Finalmente acoto que este tribunal que fundamenta su existencia
como hemos visto en la Constitución, mantiene su validez por la Ley
Orgánica cuya fuente de inspiración fue el constitucionalismo español,
131 Evaluar “Tribunal Constitucional de Perú”, Criterio, Condiciones y Procedimientos de
admisión en el acceso a la Justicia constitucional desde las perspectivas de su racionalidad y
funcionabilidad. II Conferencia de la Justicia Constitucional de Iberoamérica, Portugal y
España, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional CEPC, Madrid, 1998, Pág. 343 y
344.
127
“…podemos advertir, el sistema peruano distingue claramente las
jurisdicciones constitucional y ordinaria; la estructura y el diseño de la
justicia constitucional de ese país, nos muestra una de las mejores
propuestas que delinea los procedimientos para la defensa de la
Constitución grosso modo y aquellas otras para la protección de los
habitantes.”132
f) – El diseño ecuatoriano hacia el socialismo del siglo XXI.
Con el Proyecto de la Revolución Ciudadana, impulsado por el
Presidente de ese país se sustenta, a mi juicio el modelo constitucional
en Ecuador.
Los cinco ejes que impulsan el programa, dígase: revolución
constitucional (y nótese que lo ubico primero por su importancia); la lucha
contra la corrupción; la revolución económica; la educación y la salud; y
el rescate a la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración
latinoamericana, concentran el espíritu que conforma el ordenamiento
jurídico de esa nación. Lo anterior fue resultado de referéndum
convocado en el año 2007.133
El texto constitucional reconoce expresamente los tres conocidos
poderes del Estado; así el poder judicial representado por la Corte
Suprema de Justicia, los Tribunales y Juzgados y el Consejo Nacional de
la Judicatura; el poder legislativo, que lo ostenta la Asamblea Nacional; y
el poder ejecutivo cuyo titular es el Presidente de la República que a la
132 Uribe Arzate, E. El sistema de justicia constitucional en México, UNAM, Porrúa, México,
2006, Pág. 180.
133 Remitirse al libro de: Viciano Pastor, R.; Trujillo Vásquez, J. y Otros. Estudios sobre la
Constitución ecuatoriana de 1998, Tirant lo Blanch, Madrid, 2005.
128
vez es el Jefe de Estado.
Ahora bien se ha tornado polémico en medios académicos la
creación del Consejo de participación ciudadana y Control Social, donde
se mezclan los intereses del poder popular y movimientos sociales para
juzgar la constitucionalidad de las legislaciones y los poderes públicos; a
la sazón se ha considerado éste como un cuarto poder del Estado; en mi
opinión expresión democrática del ejercicio de la funciones que le son
inherentes, adaptada a las circunstancias especificas de su contexto, que
es precisamente lo que hace auténtico este modelo de control.134 Por una
parte, no se aparta de los cánones de la doctrina constitucional universal
(como veremos a continuación, el reconocimiento del Tribunal
Constitucional y la definición de sus atribuciones y marcos de
competencias, es expresión clara de esta afirmación) y por otro lo
combina y atempera a su realidad nacional.
En tal sentido la Constitución reconoce como máximo órgano de
control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional,135 cuyas
funciones se concentran en: conocer y resolver las demandas de
inconstitucionalidad, de fondo o de forma, que se presenten sobre leyes
orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas; estatutos,
reglamentos y resoluciones, emitidos por órganos de las instituciones del
Estado, y suspender total o parcialmente sus efectos; sobre la
inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda autoridad
pública.
134 Resultan interesantes las apreciaciones que se encuentran en: Salgado Pesantes, H. “La
Justicia Constitucional en Ecuador”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC,
Madrid 1997, Págs. 157 y 158.
135 La Constitución dedica el Capítulo 6 a las Garantías individuales de los derechos, así
regula la institución del hábeas corpus, hábeas data y el amparo. En el Título XIII, capítulo 2,
artículo 275 regula lo concerniente al máximo órgano de control de la norma suprema.
129
La declaratoria de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del
acto, sin perjuicio de que el órgano administrativo adopte las medidas
necesarias para preservar el respeto a las normas constitucionales.136
Está facultado además para conocer las resoluciones que
denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo, y los casos de
apelación previstos en la acción de amparo; dictaminar sobre las
objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la
República, en el proceso de formación de las leyes, así como los
tratados o convenios internacionales previo a su aprobación por el
Congreso Nacional, de conformidad con lo estipulado en la Carta Magna;
y dirimir conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la
Constitución; y como colofón, ejercer las demás atribuciones que le
confieran la Constitución y las leyes.
2.1.2 - Algunas Supremas Cortes con funciones de control constitucional.
a) - Visión mexicana del control de constitucionalidad. Repasemos sobre otros sistemas constitucionales. En la primera
mitad del siglo XIX en México se asimiló todo el pensamiento
iusnaturalista devenido de Europa como fundamento del
constitucionalismo, naciendo a su vez la institución de Amparo ya en
1857.137 Con la Constitución Federal Mexicana de 1857 cuando la Corte
136 Evalúese informe sobre “Tribunal constitucional de Ecuador”, en Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional, cit. Pág. 197.
137 Véase Díaz Zegarra, W. A. Los procesos constitucionales… Cit. Pág.28.
130
de Justicia de este país138 adquirió el perfil con que la identificamos y le
es tan propio, o sea, en su doble función de órgano de control de la
constitucionalidad de las leyes y de control de la legalidad de los actos de
la autoridad pública, ambos en su última y definitiva instancia.
Sin embargo, a partir de la reforma judicial de 1951 se inició una
constante tendencia para retirarle poco a poco esas funciones de control
de legalidad en favor de los tribunales colegiados de circuito, que
entonces fueron creados, hasta que, finalmente, en la reforma de agosto
de 1987 prácticamente quedó sin ellas, únicamente le restaban dos: el
llamado derecho de atracción y la resolución de contradicción de tesis de
jurisprudencia establecidas por diversos tribunales colegiados de circuito
faltándole, entonces solamente la declaración general de
inconstitucionalidad para ser plenamente un Tribunal Constitucional.139
Otro aspecto que quedó pendiente en dicha reforma, fue reducir el
número de ministros y magistrados, ya que veintiséis era muy elevado
para las funciones desempeñadas, cantidad que tenia justificación
cuando la Corte fungía como Tribunal de Casación; luego cuando, ya no
lo era, no tenía sentido y por elemental lógica tenia que modificarse.
El otro gran problema era lo relativo al gobierno y administración
de todo el Poder Judicial Federal, facultad impropia para un tribunal de
justicia y fuente de innumerables corrupciones y otras irregularidades.
138 La Corte Suprema de Justicia fue creada por la Constitución y se instaló formalmente el
15 de enero de 1863.
139 Véase El sistemático tratamiento que ofrece el autor a la defensa de la Constitución,
recorriendo comparativamente los sistemas de Justicia constitucional americano y austriaco, y
evaluando a gran escala las garantías constitucionales, su evolución y su sentido actual. Fix-
Zamudio, H. y Valencia Carmona, S. Derecho constitucional mexicano y comparado, Porrúa-
UNAM, Argentina-México, 2005, Pág. 179 – 200.
131
Estas fueron las grandes líneas maestras que movieron la
reforma al máximo tribunal del país.
Esta Constitución140 abrió un periodo de estabilidad política e
institucional bajo la dirección del PRI. Resulta un símbolo para los demás
textos del área si se tiene en cuenta su antigüedad. Ha sido objeto de
más de 500 reformas141, lo que ha conllevado a asegurar a muchos
estudiosos en la materia, y a lo cual me afilio, que al distar tanto el texto
originario, el actualmente vigente es otro.
Con rara definición muchos autores se han proyectado142 sobre la
naturaleza de los instrumentos para materializar la justicia constitucional.
No obstante existe reconocimiento expreso sobre el juicio de amparo; las
controversias constitucionales; las acciones de inconstitucionalidad; juicio
de constitucionalidad electoral; y el juicio para la defensa de los derechos
políticos electorales.
Del estudio del texto constitucional se colige las limitaciones del
sistema de justicia constitucional que se encamina básicamente a los
mecanismos de control constitucional,143 a excepción del amparo,
140 Véase Carpizo, J. La Constitución Mexicana de 1917, Porrúa, México. Pág. 200. Resulta
interesante también la lectura de: Díaz Revorio, F. J.; es enunciado este tema además en
“Justicia constitucional y Justicia Electoral: un examen comparado México-España” Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional, No. 13 CEPC, Madrid, 2009, Pág. 233.
141 Véase Lara Espinosa, D.”Anotaciones sobre el procedimiento de reforma constitucional en
México”, La reforma estatutaria y constitucional, (coord.) José Manuel Vera Santos y Francisco
Javier Díaz Revorio, La Ley, Madrid, 2009, Pág. 652.
142 Uribe Arzate, E. El Sistema de Justicia Constitucional en México, Porrúa, México 2006 Pág.
190. 143 Cossío Díaz, J.R., “La Justicia Constitucional en México”, Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional, cit. Págs. 229-230.
132
existiendo una incongruente regulación al respecto.144
Como puede apreciarse el control de constitucionalidad en México
lo ejercitan con exclusividad el Poder Judicial de la Federación y a la vez
le corresponde a los distintos órganos que componen dicho poder, el
tribunal pleno y las salas de la Suprema Corte, lo tribunales colegiados y
unitarios de circuitos y los jueces de distritos. Sobresale en este orden
las facultades de la Suprema Corte de Justicia para conocer de las
controversias constitucionales (que pueden considerarse como vías para
el control de las normas generales y de resolución de conflictos
derivados de división de poderes o federal) y de las acciones de
constitucionalidad, así como de la materia de amparo (que puede se
como un control de constitucionalidad de normas generales o como
medio especifico de protección de garantías individuales).145
En este último me detengo para apuntar su gran versatilidad, el
mismo ha asumido funciones que destacan esta afirmación; por una
parte puede ser utilizado “…para la tutela de la libertad personal; para
combatir leyes inconstitucionales; como medio de impugnación de las
sentencias judiciales; para reclamar los actos y resoluciones de la
administración activa y finalmente para la protección de los derechos
sociales de los campesinos sometidos al régimen de reforma agraria”.146
Finalmente y de manera adicional, apuntar sobre otras funciones
que realiza la Suprema Corte de Justicia, en el ámbito de control de
144 Fix-Zamudio, H. Significado del control constitucional en México, UNAM, ITJ, 2000 Pág. 15. 145 Cossío Díaz, J.R. “La Justicia Constitucional en México”,…cit., Pág. 236.
146 Fix- Zamudio, H.” Breve introducción al juicio de amparo mexicano”, Ensayos sobre el
derechos de Amparo, UNAM, México, 1993, Págs. 30-31.
133
constitucionalidad, siendo las más significativas: nombrar a alguno de
sus miembros o algún magistrado de circuito o juez de distrito o designar
comisionados especiales, en la forma que establece la ley con el
propósito de indagar sobre alguna grave violación de garantía individual;
por otra parte, también puede solicitar al Consejo de la Judicatura
Federal que averigüe sobre la conducta de algún juez o magistrado
federal; puede además practicar de oficio la investigación de algún hecho
que constituya violación del voto público siempre que esté en duda la
legalidad del proceso electoral de todo un poder de la Unión; así como
puede revisar las decisiones del Consejo de Judicatura Federal en
materia de designación, adscripción, y remoción de magistrados y jueces
a fin de verificar su correcta aplicación; además resuelve los conflictos
laborales que se presentan dentro de la propia Suprema Corte y sus
trabajadores y propone a la aprobación de la Cámara de Diputados a los
cuatros miembros de la judicatura federal que conjuntamente con el
Presidente del Tribunal Federal Electoral, habrán de integrar la Sala
Segunda Instancia de este último aparato jurisdiccional.
b)- Argentina.
Y continuando con este viaje imaginario (por llamarlo de algún
modo), llegamos a Argentina.147 La Constitución regula alrededor de este
tema en el apartado 12 del artículo 75, dígase por los tratados con las
naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores,
ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo
y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la nación sea parte: de las
causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y
147 Su Constitución de 1860, fue la segunda del país, siendo una de las naciones que
cuenta con menor número de textos constitucionales, mencionemos, por obligada, su
Reforma Constitucional de 1994.
134
los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre
una provincia o sus vecinos y contra un Estado o ciudadano extranjero.
En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por
apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso;
pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y
cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la
ejercerá originaria y exclusivamente.148
En sí la Constitución no regula expresamente el control
constitucional,149 en su capítulo segundo referida a las atribuciones del
Poder Judicial limitan tan solo la competencia de los tribunales federales
en las que la Corte Suprema interviene en grado de apelación y las
maneras en que actúa con carácter exclusivo y originario (tal y como
anteriormente describí).
Aflora el recurso extraordinario de constitucionalidad,150 que solo
procede previa de apelación a la Corte Suprema una vez agotada la
instancia ante el superior tribunal de la causa; así como también procede
ante supuestos de arbitrariedad y de gravedad institucional, tal y como lo
ha fijado la Corte Suprema.
Se reconoce además la acción de amparo como procedimiento
148 Remítase la obra de Néstor Pedro Sagüès en Compendio de Derecho Procesal
Constitucional…, Cit. Capitulo II, desde la perspectiva del derecho procesal constitucional y de
Enrique Uribe, el sistema de justicia…., Cit. Capitulo 9.
149 Evalúese el criterio vertido por Dalla Via, A. R.” La justicia constitucional en Argentina”,
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1997, Pág. 35 y 36.
150 El denominado recurso extraordinario de constitucionalidad aparece regulado en la ley nº 48
de 26 de agosto de 1863, específicamente en los artículos 14, 15 y 16.
135
sumario, a partir de los cual el juez podrá declarar la inconstitucionalidad
de una norma en que se funde el acto u omisión lesiva. A partir de la
labor de la Corte Suprema ha quedado fijado tal reconocimiento: contra
los actos del poder público y contar los actos de los particulares.
En consecuencia todo juez que pertenezca a la Justicia Federal o
al Poder Judicial de cualquier provincia, puede declarar inconstitucional
una norma, siempre que no haya sido solicitado a instancia de parte y
que el tema forme parte del litigio.
Por su parte la Corte Suprema ejerce el control a la Constitución a
través de las dos modalidades aludidas anteriormente, “…desde su
remozada composición (…) viene dando muestra en algunas de sus
sentencias y acordadas de estar determinada a tonificar su rol
institucional <<marcando su terreno>> como cabeza de uno de los
Poderes de Estado, a lo que se suma el hecho de mostrarse decidida a
concentrar sus esfuerzos y recursos de modo primordial en el tratamiento
de cuestiones de real magnitud constitucional y relevante trascendencia
jurídica.”151
Tal apreciación me hace coincidir en el criterio de que hoy la
Corte Suprema de Argentina trata de equiparar sus funciones, al menos
en sentido material, a los de un Tribunal Constitucional, aunque claro
está la praxis constitucional dirá la última palabra.
No existe en este diseño la concepción de un control previo de
constitucionalidad, dicha acción solo tiene lugar en forma posterior.
También se ha establecido la no declaración de inconstitucionalidad de
151 Bazán, V. “La jurisdicción constitucional en Argentina: Actualidad y Prospectiva”, Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional 13, CPEC, Madrid, 2009, Pág. 86.
136
una ley, si la causa ha sido resuelta por aplicación de principios jurídicos
diferentes, en tal caso se señala que no es necesario entrar al análisis de
la ley impugnada.
Declarada la inconstitucionalidad de una norma la decisión solo
tiene efectos con relación a las partes intervinientes en el proceso y la ley
sigue vigente.
c)- La República Dominicana
Hablemos de República Dominicana, Estado que en su
Constitución152 en el Titulo VI postula que el Poder Judicial se ejerce por
la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden
Judicial creados por esta Constitución y las leyes. Este poder goza de
autonomía administrativa y presupuestaria. Se instituye que los
funcionarios del orden judicial no podrán ejercer otro cargo o empleo
público, además de que los jueces son inamovibles. Una vez vencido el
período por el cual fue elegido un juez, permanecerá en su cargo hasta
que sea designado su sustituto.
Sin embargo en este país donde coexisten los métodos
concentrado y difuso,153 o sea, el sistema de control compartido de la
constitucionalidad, ha sido sugerida en ocasiones la creación de un
Tribunal Constitucional independiente y autónomo, pero, la Constitución
le atribuye de manera expresa al Pleno de la Suprema Corte de Justicia
la facultad de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de
152 Se precisa la lectura del texto constitucional, votado y aprobado el 29 de abril de 1963,
aunque no pueden perderse de vista las múltiples reformas de que ya ha sido objeto.
153 Remitirse al libro Derecho Procesal Constitucional de Erich I., Hernández-Machado
Santana, específicamente en el Capítulo 34; Osab, Santo Domingo, 2007.
137
las leyes y normas similares, por la vía directa y con resultados erga
omnes, lo que implicaría para dar paso a ese tribunal especializado no
sólo la modificación de la ley de casación y de la ley orgánica del Poder
Judicial, y otras afines, sino la enmienda de la propia Constitución de la
República, a través de reforma constitucional.
Resulta oportuno aclarar que la Suprema Corte de Justicia en
pleno conoce y dirime cuestiones de tipo constitucional, actúa como un
verdadero y genuino Tribunal Constitucional, sin incursión ni menoscabo
alguno de las demás atribuciones de esa alta jurisdicción, ni
enfrentamiento entre ellas.
Ahora bien, teniendo en cuenta que ya en este país existe un
proyecto donde se avizora la instauración de una Sala o Cámara
Constitucional, provoca la reflexión en torno a que aún la inserción de la
misma en la actual estructura de la Suprema Corte de Justicia, en adición
a las ya existentes, resultaría un tanto conflictiva, teniendo en cuenta que
implicaría, a mi juicio, no sólo adecuar su funcionamiento interno para
armonizar con las labores jurisdiccionales de las demás Cámaras y del
Pleno mismo, sino, y esto es de importancia vital, determinar y regular
sus funciones de competencia en materia constitucional, lo cual tampoco
resulta imposible de lograr.
Cabe preguntar en tal eventualidad, si la nueva Sala o Cámara
tendría jurisdicción exclusiva para ejercer el control constitucional de las
normas adjetivas, sea mediante el sistema difuso o el concentrado, lo
que la convertiría en una superestructura dentro del plenario supremo.
Este enigma, al igual que otros tantos, en otros modelos constitucionales,
solo puede ser descifrado en la medida en que sin desespero, pero con
firmeza se de el primer paso proyectado hacia el cambio.
138
La Constitución en la Sección II regula lo concerniente a la Corte
de Justicia, especificando que se compondrá de, por lo menos, once
jueces, pero podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum
que determine la ley, la cual reglamenta su organización.
Se regula además, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia
son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual estará
presidido por el Presidente de la República y, en ausencia de éste, será
presidido por el Vicepresidente de la República, y a falta de ambos, lo
presidirá el Procurador General de la República. Los demás miembros
serán: el Presidente del Senado y un Senador escogido por el propio
Senado que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente
del Senado; el Presidente de Cámara de Diputado y un Diputado
escogido por la Cámara que pertenezca a un Partido diferente al Partido
del Presidente de la Cámara de Diputados; el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia; y un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia
escogido por ella misma, quien fungirá de Secretario.
En la norma suprema se proclama que al elegir los jueces de la
Suprema Corte de Justicia,154 el Consejo Nacional de la Magistratura
dispondrá cuál de ellos deberá ocupar la presidencia y designará un
primero y segundo sustituto para reemplazar al Presidente en caso de
falta o impedimento.
154 Importante enunciado el del artículo 65, pues determina que para ser juez de la Suprema
Corte de Justicia se requiere: ser dominicano por nacimiento u origen y tener más de 35 años
de edad; hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; ser licenciado o
Doctor en Derecho; haber ejercido durante, por lo menos, 12 años la profesión de abogado; o
haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de Juez de una Corte de Apelación, Juez
de Primera Instancia o Juez del Tribunal de Tierras, o representante del Ministerio Público ante
dichos tribunales. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones
judiciales, podrán acumularse.
139
En caso de cesación de un juez investido con una de las
prerrogativas arriba expresadas, el Consejo Nacional de la Magistratura
elegirá un nuevo juez con la misma calidad o atribuirá ésta a otro de los
jueces.
Por su parte, el Ministerio Público ante la Suprema Corte de
Justicia estará representado por el Procurador General de la República,
personalmente o por medio de los sustitutos que la ley pueda crearle.
Tendrá la misma categoría que el Presidente de dicha Corte y las
atribuciones que le confieren las leyes.
Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin
perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley las siguientes:
- Conocer en única instancia de las causas penales seguidas
al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los
Senadores, Diputados, Secretarios de Estado,
Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de
Justicia, Procurador General de la República, Jueces y
Procuradores Generales de las Cortes de Apelación,
Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del
Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo
Diplomático, de la Junta Central Electoral y de la Cámara de
Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario; y
de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder
Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del
Congreso Nacional o de parte interesada.
- Conocer de los recursos de casación de conformidad con la
ley.
140
- Conocer, en último recurso de las causas cuyo conocimiento
en primera instancia competa a las Cortes de Apelación.
- Elegir los Jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de
Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de
Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes, los Jueces
del Tribunal Contencioso Tributario y los Jueces de
cualesquier otros tribunales del orden judicial creados por la
ley, de conformidad a lo establecido en la Ley de Carrera
Judicial.
- Ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los
miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la
suspensión o destitución en la forma que determine la ley.
- Trasladar provisional o definitivamente, de una jurisdicción a
otra, cuando lo juzgue útil, los Jueces de las Cortes de
Apelación, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de
Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, los Jueces de
Instrucción, los Jueces de Paz y los demás jueces de los
tribunales que fueren creados por la ley.
- Crear los cargos administrativos que sean necesarios para
que el Poder Judicial pueda cumplir cabalmente las
atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.
- Nombrar todos los funcionarios y empleados que dependan
del Poder Judicial.
- Fijar los sueldos y demás remuneraciones de los jueces y
del personal administrativo perteneciente al Poder Judicial.
141
Prefiero terminar este tópico con una frase de un constitucionalista
dominicano, que demuestra los matices de la justicia constitucional de
ese país, al menos en alguna proporción:
“Podemos afirmar que, particularmente en la República
Dominicana, si bien en los tribunales que actúan en materia
constitucional se tratan asuntos políticos, el método de solución de los
mismos es jurídico, o sea, se deciden temas políticos en forma jurídica.
Una cosa es examinar las consecuencias políticas de una decisión
jurisdiccional y otra muy diferente es buscar soluciones que sólo
competen a otro órgano del poder”.155
d)- Brasil
Me adentro, a continuación en un modelo sui géneris,156 y que me
impongo describir, por lo menos en su esencia, a tenor de sus
peculiaridades, se trata de la República Federativa de Brasil, país que en
su Constitución de 1988 instituye al Supremo Tribunal Federal el que
está compuesto por once ministros con más de treinta y cinco y menos
de sesenta y cinco años de edad, de notable saber jurídico y de
reputación intachable (según como está concebido en la letra de la
norma suprema).
155 Luciano Pichardo, R. y Hernández Machado, J. “Apuntes sobre la justicia constitucional”,
ponencia, Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional, (Coord.) Edgar Corzo
Sosa, UNAM, 2009, Pág.12.
156 Ferreira Filho, M. G., La Justicia Constitucional en Brasil, trad. Francisco José Astudillo Polo,
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1997, Págs. 57-58.
142
En el artículo 102 se reconoce la competencia del Supremo
Tribunal Federal, principalmente, en cuanto a la garantía de la
Constitución, correspondiéndole fundamentalmente, entre disímiles
funciones la que se consigna de procesar y juzgar, originariamente, la
acción directa de inconstitucionalidad de leyes o actos normativos
federales o estatales.
El modelo brasileño motiva un especial interés a partir del
“imbricado de acciones”157 que conceden competencias al Supremo
Tribunal Federal para revisar decisiones de los jueces ordinarios.
Hay que reconocer que el sistema conjuga, al menos teóricamente
los modelos de control constitucional; por un lado hace el control de
constitucionalidad en abstracto de las normas y por el otro, al unísono,
deviene en el órgano Supremo del Poder Judicial mediante la revisión de
decisiones tomadas por jueces y tribunales en material constitucional.
En cuanto a la protección de los derechos ciudadanos sobresale
que no hay una sola vía procesal y además existe un sistema de
súmulas.
Se reconoce además dentro de este modelo una institución similar
al amparo, conocida con el nombre de Mandato de Seguridad.158
157 Farreira Medes, G. “La jurisdicción constitucional en Brasil: la relación entre el Supremo
Tribunal Federal Y demás jueces y tribunales”, Rev. de Derecho del Estado, No 21, Brasil,
2008. Págs. 38 y ss.
158 Díaz Zegarra, W. Los procesos constitucionales…, Cit. Pág. 28. El autor explica el origen de
dicha institución, que estimo se aprecia como un instrumento de defensa de la Constitución; al
no perderse de vista, como bien reconoce el constitucionalista que su aparición fue
consecuencia de la ampliación del hábeas corpus y extendido a los derechos de libertad
corporal.
143
En esta línea de pensamiento, y en términos generales, las
variantes procesales159 que reconoce el sistema, le imprimen un sello de
particularidad a este diseño.
“Habitualmente el derecho brasileño se refiere a <<leyes>> y
<<actos normativos>> cuando quiere indicar cuales son las normas
sujetas de control de constitucionalidad…”,160 quedando incluidas por
consiguiente, las enmiendas constitucionales; leyes complementarias;
leyes delegadas; decretos leyes; medidas provisionales; decretos
autónomos; así como las normas de derecho interno de tratados
internacionales y los reglamentos internos de las Cámaras; en tanto no
son susceptibles de control los actos normativos sujetos a normas
legales, proclives a su vez de control; ni decreto que publique un
reglamento (no así la ley con base en la que se publica el citado
reglamento).
Así declarada la inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo
Federal (en los casos de control concreto) se produce la nulidad absoluta
que la decisión judicial declarada, no yendo más allá de las partes
implicadas los efectos de la sentencia que en su día se dicte.
Para el control abstracto la declaración de inconstitucionalidad
tiene efectos frente a todos los que hayan sido parte o no en el proceso.
En cuanto a la decisión de constitucionalidad de la ley o acto
normativo federal cuando se ejerce acción directa se cumple el mandato
159 De su revisión resulta peculiar el ya mencionado mandado de seguranga; habeas data;
habeas corpus; mandado de injuncão; la acción civil pública y la acción popular.
160 Ferreira Filho, M. G., La Justicia Constitucional en Brasil,…cit. Pág. 59.
144
constitucional de eficacia frente a todos y fuerza vinculante en relación
con los demás órganos del Poder Judicial y al ejecutivo.
Cabe destacar dentro de todo el espectro que lo diferencia de otros
de los ordenamientos estudiados lo referido a las cuestiones relativas al
control de constitucionalidad de los programas y de la actuación de los
partidos políticos, así como el control de las elecciones, pues todo ello
compete a la Justicia Electoral, como rama del Poder Judicial. Los
matices políticos no son evaluados por el Tribunal Supremo Federal,
siendo competencia su decisión de acuerdo al caso de los tribunales o
jueces inferiores y también de tribunales estatales.
En fin el modelo en este país es expresión de las relaciones
singulares que se establecen ente el Supremo Tribunal Federal y los
demás jueces y tribunales para garantizar la supremacía de la
Constitución.161
2.1.3 - Países con Salas Constitucionales
a)- Costa Rica. Mucho se ha venido hablando de los diferentes modelos
constitucionales de cara a los nuevos tiempos que afloran en los
ordenamientos jurídicos nacionales, siendo el modelo jurisdiccional, con
sus diferentes matices, uno de ellos y en este transitar por los sistema
constitucionales del área, incluyo a este país como ejemplo de la anterior
afirmación.
161 Véase, “Supremo Tribunal Federal de Brasil”, Criterio, condiciones y procedimientos de
admisión en el acceso a la justicia constitucional... cit., Pág. 69.
145
La Constitución Política de Costa Rica de 1949, la que,162 deja muy
sentado que el control se ejerce por la Corte Suprema de Justicia163 y por
los demás tribunales que establezca la ley, correspondiéndole conocer
de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-
administrativas así como de las otras que establezca la ley, cualquiera
que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; debe
además, resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones
que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario y sólo
debiéndole obediencia a la Constitución y a la ley; resultando finalmente
que las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le
imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por
los preceptos legislativos.
Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas
pendientes ante otro. Únicamente los tribunales del Poder Judicial
podrán solicitar los expedientes ad afféctum videndi.
Evidentemente la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal
Superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales,
funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que
dispone esta Constitución sobre servicio civil.164
162 Véase Título XI Sobre el Poder Judicial de la Constitución Política de Costa Rica.
163 La actual jurisdicción constitucional costarricense “nació a la vida jurídica” en 1989, en el
mes de septiembre, gracias a la reforma del articulo 10 de la vigente Constitución, creándose
una Sala especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia, hasta entonces contralor
constitucional, y ala Ley de jurisdicción Constitucional 7135 de 11 de octubre del propio año,
a través de la cual se codificó su organización, funcionamiento y competencia. Ver. Mora Mora,
L.P. “Jurisdicción Constitucional Costarricense”…cit., Pág. 139.
164 Consúltese Hernández Valle, R. “La Justicia constitucional en costa Rica”, Anuario
Iberoamericano de justicia constitucional, CEPC, Madrid, 1997, Págs. 91 y 92; Revísese
146
Esta Corte la forman los magistrados necesarios para el buen
servicio; los que son elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual la
integran las diversas Salas que indica la ley. La disminución del número
de ellos, cualquiera que éste llegue a ser, sólo puede acordarse previos
todos los trámites dispuestos por las reformas parciales a esta
Constitución.165
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por
ocho años y se reeligen para períodos iguales, salvo que en votación no
menor de las dos terceras partes del total de los miembros de la
Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes son llenadas
para períodos completos de ocho años.
Por su parte el artículo 162 de la Constitución en este país,
establece que la Corte Suprema de Justicia nombrará a los presidentes
de las diversas Salas,166 en la forma y por el tiempo que señale la ley. El
Presidente de su Sala Superior lo será también de la Corte.
Debe tenerse en cuenta que la Asamblea Legislativa nombrará no
menos de veinticinco magistrados suplentes escogidos entre la nómina
además “Jurisdicción constitucional costarricense”, Criterios, condiciones y procedimientos…
cit. Pág. 139.
165 Vale la pena el estudio de la Ley No. 1749 de 8 de junio de 1954; así como la Reforma de
ley 2026 de 15 de junio de 1956. La primera regula la composición de los Magistrados a la
Corte. La segunda los requisitos a reunir por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
166 Desde la perspectiva del estudio que realizan los autores se concuerda en la posición
jerárquica de la Sala Constitucional. Véase en: Álvares Molina, M. y Otros. La Tutela de los
Derechos Fundamentales en Costa Rica por medio del recurso de Amparo (con jurisprudencia),
CECJ de C y C, Costa Rica, 2009, Pág. 93
147
de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia.
Las faltas temporales de los magistrados serán llenadas por sorteo que
hará la Corte suprema entre los magistrados suplentes. Si quedase
vacante un puesto, la elección recaerá en uno de los dos candidatos que
proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o
extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la
comunicación correspondiente. La ley señala el plazo de su ejercicio y
las condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los
propietarios, que no son aplicables a los suplentes.
Por último, vale significar la conformación en 1989 de la Sala
Constitucional, con todas las atribuciones reconocidas.
b)- Nicaragua
Vayamos a otro ejemplo, siguiendo similar modelo y lo
encontraremos en Nicaragua, cuya Constitución prescribe que la justicia
emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el
Poder Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia que establezca la
ley los que forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte
Suprema de Justicia. El ejercicio de la jurisdicción de los tribunales
corresponde al Poder Judicial.
Aunque se ha recocido que en el constitucionalismo nicaragüense
no existen mecanismos o instituciones que permitan su calificación como
órgano de justicia constitucional,167 lo cierto es que con la Constitución
de 1987 los tribunales de justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano
supremo es la Corte Suprema de Justicia, encargada del control de
167 Cuarezma Terán, S. y Moreno Castillo, M. A.” La justicia constitucional en Nicaragua”,
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1997, Pág. 255.
148
constitucionalidad.
Se regula que la administración de la justicia garantiza el principio
de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la
aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia.
Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere
ser nacional de Nicaragua; ser abogado; estar en pleno goce de sus
derechos políticos y civiles y haber cumplido veinticinco años de edad. El
período de los magistrados será de seis años y únicamente podrán ser
separados de sus cargos por las causas previstas en la ley.
En tanto la Corte Suprema de Justicia se integrará con siete
magistrados como mínimo, elegidos por la Asamblea Nacional. Éstos
toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previo
juramento de ley. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia es
nombrado por el Presidente de la República, entre los magistrados
elegidos por la Asamblea Nacional.
Son atribuciones168 de la Corte Suprema de Justicia:
- Organizar y dirigir la administración de justicia.
- Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios
que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales
de Justicia de la República, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la ley.
- Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de
168 Remitirse al artículo 164 de la actual Constitución nicaragüense.
149
los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo
con la Ley de Amparo.
- Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de
la ley, interpuestos de conformidad con la Constitución y la
Ley de Amparo. Como fielmente queda expresado en la
norma se infiere la pujanza de esta institución en el
ordenamiento constitucional de esta nación.
- Nombrar a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones
y a los Jueces de los Tribunales de la República.
- Dictar su reglamente interno y nombrar al personal de su
dependencia, y las demás atribuciones que le confieran la
norma suprema y el resto de las leyes.
Se reconoce, además que los Magistrados y Jueces en su
actividad judicial, que son independientes y sólo deben obediencia a la
Constitución y a la ley; se regirán entre otros, por los principios de
igualdad, publicidad y derecho a la defensa.
Por su parte, la administración de justicia se organiza y funciona
con participación popular, que es determinada por las leyes. Los
miembros de los Tribunales de Justicia, sean abogados o no, tiene
iguales facultades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Los
fallos y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible
cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las
personas naturales y jurídicas afectadas.
Conviene, solo hacer mención a que la Asamblea Nacional está
facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política,
150
así como para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de
la misma. La iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la
República o a un tercio de los representantes ante la Asamblea Nacional.
La iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los
Representantes ante la Asamblea Nacional.
La Constitución dedica el Capítulo II, al control de
constitucionalidad enmarcando que se establece el Recurso por
Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento, que se
oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser
interpuesto por cualquier ciudadano.
Por otro lado, se establece el Recurso de Amparo en contra de
toda disposición, acto o resolución y en general en contra de cada acción
u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que
viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la
Constitución Política.
El Recurso de Exhibición Personal, se establece en favor de
aquellos, cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o
estén en peligro de serlo.
Cabe destacar que la legislación no establece mecanismos de
control constitucional de partidos políticos, control electoral, o juicios
políticos.
En cuanto a efectos de sus sentencias añado que el órgano de
control constitucional carece de un procedimiento especifico para dirimir
controversias entre el Estado central y los entes territoriales
151
Ante la inexistencia de una jurisdicción constitucional ad hoc se
combina con la atribución, parcial, de competencias en la materia a un
órgano específico en el seno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de
lo Constitucional; debe tenerse en cuenta que esa atribución es parcial
por cuanto el Pleno de la Corte Suprema mantiene la competencia de
enjuiciar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. También
hay que tener presente que todos los órganos judiciales tienen la
posibilidad de apreciar la inconstitucionalidad de normas que deben
aplicar.
Por tanto se hace valedera la opinión del Dr. Pérez Tremps:
“...la Sala de lo Constitucional en el seno de la Corte Suprema (art.
163), posee una naturaleza mixta por cuanto combina elementos de
distintos modelos…”169
c)- El diseño venezolano.
Comenzaré por Venezuela cuyas elecciones presidenciales del 6
de diciembre de 1998, marcaron el inicio de una nueva época
constitucional en esta nación. El electo presidente Hugo Rafael Chávez
Frías convocó de inmediato a un referéndum que el 25 de abril del año
siguiente decidiendo sobre la creación de una asamblea de carácter
constituyente con el objeto de transformar el sistema político venezolano
mediante la instauración de un nuevo marco institucional. La Asamblea
Constituyente fue elegida tres meses después, así como la coalición
presidencial. La nueva Constitución impulsada por Chávez pudo ser
aprobada por la Asamblea antes de final de ese año y resultó ratificada
169 Pérez Tremps, P. La justicia Constitucional en Nicaragua, Tirant lo Blanch, Madrid, 2000,
Pág. 12.
152
con el 71,9% de los votos emitidos por medio de referéndum, el que
repitió en febrero del 2009.
Este texto constitucional, integrado por un preámbulo, 9 títulos,
compuestos a su vez por 350 artículos, así como por 18 disposiciones
transitorias, una derogatoria y otra final, cambió el nombre del país, que
pasó a llamarse desde su entrada en vigor, el 20 de diciembre de 1999,
República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, proclamó que su
principal objetivo sería “refundar la República para establecer una
sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado”.
Por otra parte añadió a los tres poderes clásicos del
constitucionalismo (ejecutivo, legislativo y judicial) el denominado poder
ciudadano, ejercido por medio de la actividad electoral. Eliminado el
Senado, el poder legislativo recayó en una única cámara, la Asamblea
Nacional, que elegida por sufragio universal, representa
proporcionalmente a la población.
En este andar, en enero del 2007, se presentó proyecto de un
nuevo gobierno, anunciándose dos iniciativas. De un lado, la intención de
solicitar a la Asamblea Nacional poderes especiales para gobernar
durante un año mediante decretos leyes y afrontar una profunda reforma
constitucional que permitiera avanzar en la creación de la “República
Socialista de Venezuela”; de otro, el propósito de nacionalizar
determinadas empresas de carácter estratégico, privatizadas con
anterioridad; solicitándose además una reforma constitucional para
permitir la reelección presidencial indefinida. Pocos días después, la
cámara legislativa aprobó la Ley Habilitante, que le otorgó, según lo
pretendido, plenos poderes legislativos en un variado ámbito de materias
durante los siguientes 18 meses.
153
Ese propio año, dentro del radical proceso que se suscitaba se
propuso ante la Asamblea Nacional una reforma de la Constitución de
1999 para promover “el socialismo del siglo XXI”. Entre los puntos que
finalmente incluyó aquel proyecto destacaban la posibilidad de reelección
continua del Presidente de la República; la extensión del mandato
presidencial de seis a siete años; que, entre otros puntos, permitiría la
reelección continúa del Presidente de la República (eliminando el límite
de dos periodos) y ampliaría a siete años el mandato del jefe del Estado.
Pero tal proyecto fue rechazado por los votantes en un referéndum
celebrado el dos de diciembre de ese año 2007.
Poco después, en enero de 2008, el gobierno lanzó una nueva
unidad monetaria, el “bolívar fuerte”, como medida para luchar contra la
inflación. Toda esta sucesión de acontecimientos las acoto en función de
ubicar el contexto en que se desarrolla la vida constitucional de ese país
y poder reflexionar sobre los elementos más importantes para el fin que
persigo.170
Se impone entonces que me adentre concretamente en el tema
que resulta de interés, por tanto los aspectos en que me centraré están
regulados en la vigente Constitución de la Revolución Bolivariana de
Venezuela de 17 de noviembre de 1999171 la que deja muy claro que no
perderá su validez si dejare de observarse por acto de fuerza o porque
170 Interesante descripción en torno a la génesis, antecedentes y creación del órgano de
justicia constitucional en el país. Ayala Corao C. M. “La justicia constitucional en
Venezuela”…cit. Págs.- 339- 382.
171 Evidentemente desde su propio articulado 333, Título VIII, De la protección a la
Constitución, Capítulo 1, De las Garantías de la Constitución, se le otorga toda la validez y
fuerza jurídica superior.
154
fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, a
tenor de lo cual, la supremacía es sello característico de esta norma.
En todo el cuerpo de la norma, el legislador se encarga de dejar
sentado el rango supremo de la Ley de leyes, obsérvese la Disposición
Transitoria Sexta donde se encarga a la Asamblea Nacional para que en
un lapso de dos años legisle sobre todas las materias relacionadas con
esta Constitución, dándole prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos
indígenas, educación y fronteras.
También se regula expresamente, como parte de tal afirmación,
que todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus
competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley,
están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales,
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio,
decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional,172 declarar la
nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder
público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o
que tengan rango de ley.
Aquí aparece, lo que he dado en llamar la máxima expresión del
estado de derecho en las nuevas circunstancias históricas que vive la
172 Véase monografía en Anuario Iberoamericano de de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid,
1998, Pág., 427.
155
Revolución en ese país, al concebirse que aunque constituido en el
Tribunal Supremo de Justicia se garantice la supremacía y efectividad de
las normas y principios constitucionales; y sea el máximo y último
intérprete de la Constitución que debe velar por su uniforme
interpretación y aplicación.
Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el
contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son
vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y
demás tribunales de la República, o sea se reconoce la existencia de la
Sala Constitucional, adscripta al Tribunal Supremo.
Ahora bien, para no dar margen a interpretaciones erróneas, la Ley
de leyes,173 señala cuales son sus atribuciones, las que yo resumo en
las siguientes:
- Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y
demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional; de
las constituciones y leyes estatales; de las ordenanzas
municipales y demás cuerpos deliberantes de los Estados y
municipios dictados en ejecución directa e inmediata a la
Constitución y que colindan con ésta.
- Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de
ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colindan con esta
Constitución.
- Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución
directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier
173 Remitirse al artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
156
otro órgano estatal en ejercicio del poder público.
- Verificar, a solicitud del Presidente de la República o de la
Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con
los tratados internacionales suscritos por la República antes
de su ratificación.174
- Revisar, en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de
los decretos que declaren estados de excepción dictados por
el Presidente de la República.
- Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo, cuando
haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables
para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las
haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de
ser necesario, los lineamientos de su corrección.
Evidentemente ya desde este acápite queda diseñado el control;
hago énfasis en lo anterior, solo para hacer la salvedad, pues en páginas
posteriores reafirmaré esta opinión.
- Resolver las colisiones que existan entre diversas
disposiciones legales y declarar cuál de éstas debe
prevalecer.
- Con idéntico diseño de control, también debe revisar las
sentencias de amparo constitucional y de control de
constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por
174 Interesante el resumen y opinión que emiten al respecto Marianella Álvarez Molina y demás
autores en La Tutela de los Derechos… Cit. Pág. 88.
157
los Tribunales de la República, en los términos establecidos.
- Dirimir las controversias constitucionales que se susciten
entre cualquiera de los órganos del poder público. Puede el
pueblo como depositario de poder constituyente, según
mandato constitucional, convocar una Asamblea Nacional
Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear
un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva
Constitución.
La Constitución de la República Bolivariana también atribuye a la
Sala Constitucional la facultad de conocer de cualquier otro asunto que la
ley le fije, lo que identificamos como una manera abierta de regular los
impactantes poderes de dicha instancia.
Por su parte el Título IX, regula lo concerniente a las enmiendas y
reforma constitucional y en su artículo 348 concede la iniciativa de
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente la que podrá hacerla
el Presidente de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea
Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de
las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los
electores inscritos y electoras en el registro electoral, resultando que el
Presidente de la República no puede objetar la nueva Constitución.
Queda expresamente regulado en la Constitución que los poderes
constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la
Asamblea Constituyente.
En todo lo evaluado considero que se mantiene la idea esencial de
priorizar y desarrollar un sistema constitucional con la mirada sobre el
158
nuevo proyecto social aprobado por su Constitución, lo cual no significa
en modo alguno que haya habido involución en torno al tema de la
justicia constitucional, en mi opinión y en desacuerdo con el respetable
parecer del Dr. Belaunde, es éste sentimiento (que ha quedado
expresamente plasmado en la nueva Carta Magna), precisamente lo que
hace genuino el sistema.175
Todo ello nos conduce a apreciar lo avanzado de este texto
constitucional, si no se pierde de vista, su proyecto social; primero
reconoce a una Sala, que aunque parte de Tribunal Supremo, tiene
especificas facultades en el control de la constitucionalidad, mostrando
su defensa política y de parte afectada, al concedérsele papel revisor de
cuanta sentencia dicten los tribunales ordinarios en su función de impartir
justicia.
2.1.4 - Recapitulación.
Como se ha podido apreciar en un versátil abanico se desenvuelve
el mundo constitucional en los países latinoamericanos y caribeños, de
los que solo he enunciado las características más singulares de algunos
de ellos.
De una u otra manera a lo cierto es que cada país ejerce su control
y asume un modelo que permite contar con los mecanismos para una
administración de justicia técnicamente más acabada. En muchos con
puntos coincidentes y a la vez discordantes. Solo resumo los siguientes
175 Ver García Belaúnde, D. Prólogo en La Justicia Constitucional… Cit. Pág. XXIII. Obligada
lectura además: Viciano Pastor, R. y Martínez Dalmau, R. Cambio político y procesos
constituyentes en Venezuela (1998-2000), Tirant lo Blanch, IC Manuel García Pelayo, Valencia,
2001.Siguiendo la secuencia, resulta muy útil además la lectura de: Viciano Pastor, R. El
sistema político en la Constitución Bolivariana de Venezuela, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
159
para que quede más fielmente ilustrado:
- Bolivia, exhibe su Constitución con las reformas aludidas. El
sistema considera al Tribunal Constitucional dentro del
Poder Judicial, siendo el máximo órgano de control de
constitucionalidad.
- Chile: Instaura el Tribunal Constitucional independiente de
toda autoridad de poder.
- Guatemala: Existe una Corte de Constitucionalidad con
competencias exclusivas independiente de la Corte Suprema
de Justicia, cuya función esencial es la defensa del orden
constitucional.
- Colombia: Con el reconocimiento de una Corte
Constitucional. Sobre- sale con hondo significado el Decreto
2067 de 1991.
- Perú: Reconoce el Tribunal Constitucional como órgano
constitucional independiente del estado, su función esencial
es la defensa del principio de supremacía de la Constitución.
- Ecuador: Con un Tribunal Constitucional reconocido como
máximo órgano de control de constitucionalidad.
- A partir de la Reforma Constitucional de 1995 a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 31
de enero de 1917, se concentra el control en la Corte
Suprema de Justicia. Los conflictos jurídicos ordinarios se
han conferido en último grado a los Tribunales Colegiados
160
de los Circuitos, además de fungir como un órgano
constitucional y un Tribunal Federal, con autonomía
reglamentaria interna y presupuestaria legislativa.
- Argentina: Todo juez, ya sea que forme parte de la Justicia
Federal o del Poder Judicial de cualquier provincia, puede
declarar inconstitucional una norma, siempre que esto haya
sido solicitado por la parte y que el tema integre el litigio. La
Corte Suprema de Justicia, que es el Superior Tribunal de la
nación, ejerce control de constitucionalidad en forma
originaria y exclusiva en los casos del artículo 117 de la
Constitución, por apelación en las materias propias de la
competencia de la Justicia Federal y por vía del recurso
extraordinario y en los supuestos de arbitrariedad y de
gravedad institucional.
- La República Federativa de Brasil, se muestra como un
híbrido, con un control difuso al poder ejercer el control
cualquier juez o tribunal y concentrado ejercido en abstracto
por el Supremo Tribunal Federal cuya función esencial es
salvaguardar la Constitución y procesar y juzgar la acción
directa de inconstitucionalidad de leyes y actos normativos
federales y estatales.
- República Dominicana: coexisten el método concentrado y
difuso, la Suprema Corte de Justicia actúa como Tribunal
Constitucional.
- Costa Rica: A más de cincuenta años de promulgada su
Constitución, establece una Sala Constitucional.
161
- Nicaragua: Con su Reforma de 1995 y del 2000, establece
un modelo sustentado en la Sala Constitucional.
- Venezuela: Reconoce la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia; Sala que goza de autonomía funcional,
financiera y administrativa
Evidentemente el constitucionalismo en el área ha atravesado por
etapas que marcan con creces su voluble desarrollo.
Por una parte se reconoce la supremacía de la Constitución
concebida en manos de los propios órganos políticos, y reconocida en
algún texto en el Parlamento, todo ello enmarcado en la primera mitad
del siglo XIX.
En otra etapa se vislumbra el modelo difuso en manos de la
estructura judicial, lo que se identifica hasta la primera mitad del siglo XX;
y por último se reconoce la introducción del modelo concentrado,
expresado en Tribunales o Cortes Constitucionales, lo cual se desarrolla
a partir del propio siglo XX.
Ahora bien, como se ha podido demostrar a lo largo de lo
estudiado hasta el momento los modelos existentes en el área no siguen
patrones puros176 ya sean concentrados o difusos, indistintamente,
mezclándose entre sí para acoger los diseños siguientes; (solo me centro
en los países estudiados anteriormente, no he podido abarcarlos a todos,
176 Villabella Armengol, C. M. en su libro Selección de Constituciones Iberoamericanas, deja
claro su visión de la no existencia de modelos puros en cualquiera de sus variantes, y
expresa que se estructuran en un sistema donde se yuxtaponen el Tribunal Constitucional
con la actuaciones de los jueces, y en cual hay una mixtura de rasgos de uno y otro,
Universidad de Camagüey, 2001, Pág. XV.
162
como es obvio):
- Tribunales Constitucionales--En Bolivia, Chile, Guatemala,
Colombia, Ecuador y Perú.
- Corte Suprema de Justicia --- En México, Argentina, Brasil y
la República Dominicana.
- Sala especializadas dentro de la Corte Suprema de Justicia--
-En Costa Rica, Nicaragua, y Venezuela.
Amén de estas clasificaciones , que solo las realizo en función de
hacer una caracterización lo más fidedigna posible; me percato de que
hoy por hoy es inoperante hablar de modelos puros de garantías; baste
tan solo de este recorrido por América, percatarnos de los distintos
diseños que se mezclan y sintonizan, a través de disímiles variantes en
el orden institucional y organizativo; Europa no escapa a esta ola de
metamorfosis que ha demostrado, en mi opinión la evolución que el
pensamiento constitucionalista ha tenido desde la importante, pero ya
obsoleta teoría pura kelseniana hasta la actualidad; de ello hablaré en los
siguientes folios.
Mucho se ha andado en América, pero sin dudas se marca hoy un
cambio sustancial de pensamiento que trasciende a lo teórico para
convertirse en vivencia práctica de la cotidianidad contemporánea.
Se impone en nuestro americano mundo constitucional actual
introducir términos que obligados nos identifican.
En consecuencia, la América se erige como símbolo de diversidad,
a la vez de unidad y con sentido de futuro, expresión legítima de
163
democracia; cuestión que estamos llamados a preservar y elevar a
estadios superiores.
2.2-Algunos modelos europeos. Debido a la necesidad de implantar sistemas de garantías
jurisdiccionales, como hemos venido advirtiendo, y encomendada esta
labor a los Tribunales Constitucionales actuando como se ha visto, en su
función de legislador negativo, expulsando del ordenamiento con efectos
erga omnes las leyes que contradijesen a la Constitución, (con la válida
acotación del modelo diseñado por Kelsen que lo materializaba a través
de la derogación), irrumpió en Europa esta corriente.
El análisis recién plasmado en párrafos anteriores, me permite
comprender elocuentemente la contundente influencia que ejerció este
modelo en el continente, reflejado como ya evalué en los Tribunales de
Austria, Checoslovaquia, y el previsto en la Constitución española de
1931.
Posterior a la segunda guerra mundial se apertura un proceso de
expansión en Europa occidental, destacándose Alemania , Italia y
Francia como ejemplos más cercanos al español, a los que dedicaré
parte de este estudio, no solo para medir en el contexto en que se
desenvolvieron, sino además para valorar como han sido tenidos en
cuenta en la historia constitucional. Ya palpamos su impacto en América,
y aunque es cierto que el sello distintivo de los modelos americanos e
incluso de los europeos es su diversidad, ya cada vez con rasgos menos
comunes y alejados del pensamiento kelseniano, no puede negarse lo
trascendente que han sido los primeros diseños europeos implantados y
los otros que le sucedieron en la concepción de los nuevos modelos que
han ido apareciendo.
164
Pretendo en consecuencia, en este andar, recopilar toda esta
experiencia constitucional para finalmente estar en condiciones de
evaluar su comportamiento en el modelo cubano y hasta donde se
pudiera aplicar o no estos preceptos.
2.2.1 - Breve recorrido por el modelo alemán.
Haciendo un brevísimo recorrido vale tan solo una escueta
caracterización, que nos permita a modo introductorio, revelar
posteriormente las peculiaridades del modelo actual; así las cosas,
comencemos por la ley del Sacro Imperio Romano Germánico que rigió
del 962 a 1806, la cual no fue una ley propia, de ahí que el texto, a
nuestro juicio, no llegó a ser auténtico; había un conjunto de leyes y
acuerdos que actuaban como si tal. Dichas leyes eran relativamente
liberales para la época, y daban lugar a un sistema con menos
acentuación de los rasgos del feudalismo, basado además en la libertad
de los no privilegiados, la lenta disminución de la nobleza y el paulatino
fortalecimiento de la clase dominante. Este sistema, a la postre, provocó
que se descentralizase el Imperio, que cayó a manos de Napoleón en
1806.
De esta manera, al llegar a la Constitución del Imperio Alemán que
ubicamos entre 1871 a 1912, a diferencia del primero,177 sí poseía una
Constitución propia, muy similar a la que ya poseía la Confederación de
Estados Alemanes Norteños, aprobada el 18 de enero de 1871.
177 Obligada lectura del libro La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad
(1918-1939) de Pedro Cruz Villalón. Es impresionante como el constitucionalista logra
concatenar los acontecimientos históricos suscitados, haciendo una especializada evaluación
del comportamiento de la justicia constitucional. Ver Cruz Villalón P. La formación…, CEC,
Madrid, 1987, Págs. 71 y ss.
165
Paradójicamente esta Constitución contenía algún contenido propio
del liberalismo, debido a que constaba con un sistema bicameral y en
cada una de las distintas comunidades, existía una llamada Cámara de
los Señores, así como una Cámara Federal. El derecho al voto existía
para los varones mayores de veinticinco años, y permitía la elección de la
Cámara Baja, que tenia competencias en aprobar leyes y no en
proponerlas, sin ejercer ningún tipo de control al Gobierno.
Entre 1919 a 1933 rigió la Constitución de la República
democrática de Weimar,178 de mayor similitud a la actual. Dicha
Constitución era semipresidencialista y poseía un fuerte arraigo social.
La misma no hizo referencias al concepto de control de
constitucionalidad de la ley, lo cual generó también criterios polémicos
que en definitiva iban encaminados a la defensa en la posición
interpretativa del artículo 109 de dicho texto legal a fin de reconocer un
control material de las leyes.
En tal sentido tampoco puede pasar por alto la Sentencia de 4 de
noviembre de 1925, de 5ª Cámara civil, quien se concentró en la cuestión
del control constitucional material de la ley, resolviendo que la sumisión
del juez a la ley no excluía que el propio juez rechazara la validez de una
ley del Reich o de algunas de sus disposiciones a otras que se
consideraran preeminentes y de necesaria observación por parte de ese
juez.
Queda claro que de lo que se trataba era del reconocimiento
otorgado al juez en cuestión, de examinar la constitucionalidad de las
178 Ibídem, Pág. 223
166
leyes del Reich, lo que afianza el parecer al cual me afilio, de que aun
cuando no estaba de manera expresa plasmado dicho particular en el
texto constitucional...”en modo alguno ha de entenderse de que la
cuestión fuera ignorada o suscitara indeferencia”,179 muestra elocuente
es el fallo del Tribunal que acabo de referir.
Posteriormente, hasta 1945, estuvo vigente la Constitución durante
el III Reich contentiva de violaciones flagrantes. No puede perderse de
vista que Hitler asumió el poder; es sabido por la historia los
injustificables hechos denigrantes que Alemania sufrió en todos los
sentidos, expresión de una gigantesca e imperdonable involución en los
valores de democracia.
Solo me permito apuntar a modo de recordatorio, que a finales del
siglo XIX y principios de XX existió una corriente doctrinal
fundamentalmente representada en “Escuela libre de Derecho” dirigida a
la defensa de reconocerle a los jueces la facultad de inaplicar la ley, de
esta forma con un raro, pudiera llamar parecer, interpretaban el Derecho
como una manera de vida de la colectividad popular, siendo éste la forma
a través de la cual se encausaba ese estilo de vida.
A tono con lo anterior coincido con el criterio de ...“el estado de
Derecho pasó como Estado sujeto al Derecho, que no a la Ley,
circunstancia a la que se anudaba, como inexcusable consecuencia, la
sustitución del principio de legalidad (Gesetzmässigkeit) por el de
juridicidad (Reshtsmässigkeit). El principio positivista de que el Derecho
era producto propio y exclusivo del legislador quedaba así absolutamente
degradado y relativizado.”180
179 Fernández Segado, F. “La obsolescencia de la bipolaridad…, cit., Pág. 15.
180 Ibídem, Pág.16.
167
Con la caída del muro de Berlín en 1990 se conforma una sola
nación: la República Federal Alemana y comienzan a suscitarse no
pocas transformaciones en al ámbito constitucional.
A tono con el marco en que nos desenvolvemos, refirámonos a la
Constitución actual.181 Lo más trascendente, yendo directamente al tema
que ocupa, lo constituye el supuesto para en caso de que un tribunal182
considere anticonstitucional una ley de cuya validez dependa el fallo, en
este momento deberá suspenderse el proceso y si se tratase de una
violación de la Constitución de un Estado se recabará el pronunciamiento
del Tribunal Regional competente en litigios constitucionales, o la del
Tribunal Constitucional Federal si se trata de una infracción de la
presente ley federal.
También regirá esta norma cuando se trate de la infracción de la
presente ley fundamental por el derecho regional o de la incompatibilidad
de una ley regional con una federal.
Por otra parte, si en un litigio jurídico fuere dudoso si una norma de
derecho internacional forma parte del derecho federal y si crea
directamente derechos y deberes para los individuos, el tribunal deberá
recabar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal.
También se contempla cuando, con motivo de la interpretación de
181 La Constitución Alemana de 1949, con no pocas modificaciones, de las que menciono
algunas, a saber: 28 de julio de 1972; 31 de agosto de 1990; 21 de diciembre de 1992; 28
de junio de 1993; 26 de marzo de 1998; 29 de noviembre del 2000; 19 de diciembre del
2000, y 26 de noviembre del 2001.
182 Remitirse al artículo 100 de la Constitución alemana.
168
la Ley Fundamental, el Tribunal Constitucional de un Estado tenga la
intención de apartarse de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional
Federal o del Tribunal Constitucional de otro Estado, deberá recabar
resolución del Tribunal Constitucional Federal, pues según la Ley
Fundamental alemana, la Federación (Bund) tiene poder originario en el
marco de sus funciones y competencias, al igual que los Estados
Federados (Länder) en el marco de sus respectivas competencias.183
En mi opinión, estamos en presencia de un modelo concentrado
seguido del diseño político austriaco de control de constitucionalidad.
Hoy el Tribunal Constitucional se convierte en garante del valor supremo
conferido a la Constitución.
La Corte Constitucional Federal recalcó en una de sus primeras
sentencias que los Estados Federados, en cuanto miembros de la
Federación, son Estados con un poder soberano propio (si bien limitado
en su objeto) y no derivado de la Federación, sino reconocido por ella.
2.2.2 La Constitución italiana de 1947: Sobre el control de constitucionalidad.
En Italia, por citar el otro ejemplo, la Constitución data de 1947: en
honor a la verdad la Corte Constitucional, trasladándome directamente al
tema objeto de mi atención, comienza a funcionar ocho años después de
la vigencia de esta Carta Magna.
Entre 1948 y 1955 a tenor de una de las Disposiciones Transitorias
las funciones que ésta encomienda a la Corte Constitucional fueron
183 Weber, A. “Alemania”, en E. Aja (ed.), Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el
legislador en la Europa actual, Ariel, Barcelona, 1998. Págs. 43 y ss.
169
ejecutadas por juez ordinario, rindiendo pleitesía al control difuso, lo que
derivó en no pocos problemas en el actuar constitucional. Por ello estimo,
que la doctrina coincide de manera general en una apreciación negativa
sobre la labor interpretativa en este periodo de la Constitución por parte
de los jueces.
Ahora bien, sobre todo a partir de 1955, con la obra de Mauro
Cappelletti, empieza el análisis del control de constitucionalidad en forma
rigurosa y creadora. Cappelletti,184 al igual que Kelsen, no obstante sus
enormes méritos, se limitó a desarrollar y ordenar la problemática pero
no a mi juicio al fondo del asunto; en consecuencia se limitó a hablar de
justicia o jurisdicción constitucional, o de control judicial de
constitucionalidad, pero sin dar el salto cualitativo, que se requería, esto
claro está sin desdeñar de sus aportaciones.185
Entre 1956 a 1971, la fase de creación del juicio de control
incidental, estuvo encaminado a la eliminación de mayor número posible
de dudas en torno a la legitimidad constitucional.
En la actualidad la Constitución de Italia de 1947, en su artículo
134 precisa que el Tribunal Constitucional juzgará: sobre las
184 Es amplia la obra de Capelleti, M. baste remitirse a “El <<formidable problema>> del
control judicial y la contribución del análisis comparado”, Rev. de Estudios Políticos, No. 13,
Madrid, 1980. (se recomienda la lectura del texto íntegro).
185 En tanto quien primero utiliza el nomen iuris es Massimo Luciani,
pero sin mayor
trascendencia. En igual orden se destaca la labor de Antonio Ruggeri y Antonio Spadaro, que
sin embargo prefieren el calificativo, muy utilizado en Italia, de «justicia constitucional», al que
califican como sinónimo de lo que se llama «derecho procesal constitucional», disciplina a la
que no consideran autónoma, sino como una rama del Derecho Constitucional. Lo mismo
puede decirse de Roberto Romboli, quien ha publicado varios volúmenes dedicados a
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (cinco en total, editados por Giappichelli).
170
controversias de legitimidad constitucional de las leyes y de los actos,
con fuerza de ley, del Estado y de las regiones; sobre los conflictos de
competencia entre los poderes del Estado y sobre los que surjan entre el
Estado y las regiones y los de las regiones entre sí; sobre las
acusaciones promovidas contra el Presidente de la República, conforme
a las normas de la Constitución. El mismo está compuesto de quince
jueces nombrados en un tercio por el Presidente de la República, en otro
tercio por el Parlamento en sesión conjunta y en el tercio restante por las
supremas magistraturas ordinarias y administrativas.
Sus magistrados son escogidos, incluso entre los jubilados, de las
jurisdicciones superiores ordinarias y administrativas, los profesores
catedráticos de Universidad en disciplinas jurídicas y los abogados con
más de veinte años de ejercicio profesional.
Los magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por
nueve años, que empieza a correr para cada uno de ellos desde el día
del juramento, y no pueden ser nuevamente designados, aquí no cabe
reelección, resulta obvio; a la expiración de su mandato, el Magistrado
Constitucional cesa en su cargo y en el ejercicio de sus funciones. Este
cargo es incompatible con el de miembro del Parlamento, de un Consejo
Regional, con el ejercicio de la profesión de abogado y con cualquier
cargo y puesto determinados por la ley.
El Tribunal elige entre sus componentes, con arreglo a lo dispuesto
por las normas establecidas por la ley, a su Presidente, quien permanece
en el cargo por un trienio y éste si es reelegible, sin perjuicio en todo
caso de los términos de expiración del cargo de juez.
En el juicio de acusación contra el Presidente de la República
intervienen, además de los magistrados ordinarios del Tribunal, dieciséis
171
miembros elegidos a la suerte de una lista de ciudadanos que reúnan los
requisitos para ser elegidos Senadores y que el Parlamento designará
cada nueve años mediante elección con las mismas formalidades que las
establecidas para el nombramiento de los magistrados ordinarios.
Ahora bien, cuando el Tribunal declare la inconstitucionalidad de
una disposición legislativa o de un acto de fuerza de ley, la norma deja
de surtir efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia.
La resolución del Tribunal se publica y notifica a las Cámaras y a
los Consejos Regionales interesados a fin de que, si lo consideran
necesario, provean con arreglo a las formalidades previstas
constitucionalmente.
Establece además las condiciones, las formas, los plazos de
interposición de los recursos de legitimidad constitucional y las garantías
de independencia de los magistrados del Tribunal.
La declaración de inconstitucionalidad en los últimos años ha sido
generadora de debates, al respecto se ha considerado la posibilidad de
proporcionar a la Corte Constitucional de instrumento que permitan
limitar o retirar la aplicación de dichas decisiones, teniendo como premisa
las consecuencias que para el ordenamiento, es conocido, puede
derivarse de la declaración de inconstitucionalidad.186
Es importante tener en cuenta que contra las decisiones del
Tribunal Constitucional no procede apelación.
186 Estúdiese de acuerdo a los diferentes criterios y efectos que entrañan (no las relaciono por
año de dictada, sino por el criterio antes vertido): Sentencias 71; 72; 80 y 105/ 1996 y 78/
1997; así como también la 501/ 1988; 1 y 124 / 1991 y 288 / 1994. También obligadas son
266/1988; 50 y 398/ 1989 y 416 / 1992.
172
Cabe destacar que en el último intento de Reforma, su proyecto
omitió regulaciones en torno a la justicia constitucional. El aspecto de
mayor discusión es el relativo a las formas de acceso e introducción del
recurso directo por parte ciudadano y de minorías parlamentarias.
Es por ello que el profesor Romboli, con gran acierto sentencia:
“La introducción de un instrumento tan importante como recurso directo
del individuo, que podría incidir de manera traumática en el equilibrio
actual de la Corte Constitucional, no puede producirse, (…) a través de la
previsión de un instituto sin rostro, esto es, sin aquellos caracteres que
sirvan para indicar con claridad cuales son los limites y las finalidades
que se pretenden perseguir.”187
Resulta manifiesto que: “La Constitución italiana no contiene
ninguna referencia a las modalidades de acceso a la Corte
Constitucional, excepto lo preceptuado en su artículo 127. La opción a
favor de la vía incidental es la base de la justicia constitucional en esa
República, asunto que ha sido regulado en una ley de 1948. De lo
expuesto resulta que la característica distintiva del control de legitimidad
constitucional en el ordenamiento italiano se encuentra en el enganche
procesal, lo cual significa que, en general, no es posible dirigirse
directamente a la Corte para denunciar un vicio de inconstitucionalidad,
pues resulta necesaria la intermediación de un juez. Esa es la vía
incidental.”188
187 Romboli, R. El control de constitucionalidad de las leyes en Italia, trad. Enriqueta Expósito
Gómez, Universidad de Barcelona, Universidad de Pisa, 2000, Pág. 200.
188 Pesole, L. “El acceso por la vía incidental en la justicia constitucional italiana”, Revista de
derecho Valdivia, V12, No. 1, agosto 21, Chile, 2001, Pág. 261.
173
En resumen, se nos presenta un estilo concentrado de control
sobre la base de la existencia de un Tribunal Constitucional con
facultades bien definidas por la norma suprema del Estado.
Italia no acogió el sistema difuso. La posición política que asumiría
la magistratura estaba condicionada por el excesivo contenido normativo
de la Constitución.
No en balde Romboli afirma que “La elección de un sistema
concentrado con consiguiente reconocimiento de una competencia única
a favor de la Corte Constitucional, fue, en gran medida atenuada en sus
efectos por la presión de una iniciativa “a nivel difusa” atribuido a
cualquier juez, que en el ámbito de su juicio, pudiera tener una simple
duda sobre la conformidad a los principios constitucionales de la ley que
es llamado a aplicar en el proceso seguido a esa instancia”.189
En torno a los anterior hago mía las palabras del constitucionalista
italiano; ya habíamos coincidido en la notoria mezcla en este sistema de
tipo concentrado de elementos distintivos del control difuso que derivan
en un gran poder de concreción,190 sobre la base de una ley de
relevancia y fundamento suficiente como requisito en la definición del
juicio pendiente, no obstante subrayo la idea, en términos generales.
2.2.2 - El sui géneris diseño francés. Hoy por hoy en Francia, estamos en presencia de un modelo sui
generis, donde el control de constitucionalidad es efectuado por un
189 Romboli, R. El control de constitucionalidad…, cit. Pág. 180.
190 Pizzorusso, A. “La justicia constitucional italiana, entre modelo difuso y modelo concreto”, la
rebelión de las leyes. Demos y nomos… cit. Págs.237-245.
174
órgano político y que fue establecido en su sistema jurídico por la
Constitución de 1958; inequívocamente nos encontramos ante un control
meramente consultivo.
Anteriormente no existía control de constitucionalidad strictu sensu
en Francia, más bien era un control preventivo en el cual se aseguraba
que las leyes entraran en vigor solamente si estaban a tono con la norma
suprema, apreciamos que éste se resiste a admitir el control de
constitucionalidad de la ley una vez que ésta ha entrado en vigor, sin
embargo, acoge la posibilidad que se controle antes de su promulgación,
lo que identificamos como control a priori, o de proyecto de ley.
La Constitución francesa propugna que toda ley que no fuese
analizada o impugnada por el Consejo Constitucional, dígase por los Ex
Presidentes de la República y sus nueve miembros, es considerada
constitucional y los jueces no la pueden invalidar, a resultas que las
facultades del citado Consejo son políticas y no judiciales, a punta de
partida de que no le es otorgado al Poder Judicial la función de revisar la
constitucionalidad de las leyes, por el contrario establece para dicha
revisión al ya citado Consejo Constitucional.
Queda claro que en este sistema no es necesaria la celebración de
audiencias públicas ni la existencia de partes litigantes, aquí no se
resuelven controversias particulares ni se protegen derechos
individuales, por lo menos esa no es la intención.
El control constitucional es ejercido con anterioridad a la
promulgación de las leyes, razón por lo que lo catalogamos como
preventivo, y solo el Presidente de la República, el Primer Ministro, o el
Presidente de una de las Cámaras, del Poder Legislativo, pueden elevar
un Proyecto de ley para la revisión por el Consejo Constitucional. No es
175
necesario la celebración de audiencia pública, ni la existencia de parte
litigantes.
La función del Consejo, recalco, es política y no judicial porque no
persigue la solución de controversias de derecho o intereses entre
personas, ni la protección de los derechos individuales de alguien
particular. Solo unas pocas personalidades políticas pueden acceder al
Consejo, ejerciendo el control a solicitud de los órganos estatales; en
consecuencia no cabe planteo por los particulares.
Tal y como razona François Julián-LaFerriere191 el Consejo
Constitucional no fue concebido como una Corte Suprema, a imagen y
semejanza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos o de
muchos países iberoamericanos, ni como un órgano jurisdiccional
especializado, copiadas de las Cortes constitucionales de Alemania,
Austria o Italia. Se trata de una institución de tipo político, pues sus
miembros no requieren ninguna calificación jurídica, son nombrados por
el Presidente de la República y los Presidentes de las asambleas
legislativas (Asamblea Nacional y Senado), además de que su papel
consistía, hasta hace pocos años, esencialmente en controlar el
cumplimiento de las facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo con la
finalidad de impedir invasión de facultades, es decir, el Consejo
Constitucional era sólo “órgano regulador de la actividad normativa de los
poderes públicos”.
Sin embargo, la situación cambió radicalmente en 1971 y en 1974;
mediante resolución de 16 de julio de 1974, el Consejo Constitucional
191 Laferriere Julien, F. “Las Insuficiencias del Control de la Constitucionalidad de Leyes en
Francia”, en Derecho Constitucional: Memoria del Congreso Internacional de Culturas y
Sistemas Jurídicos Comparados, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2004,
Pág. 590.
176
determinó que controlaría la conformidad de la leyes no sólo con los
artículos de la Constitución de 1958, sino también con su preámbulo y,
consiguientemente, con el preámbulo de la Constitución de 1946 y la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; todo
ello condicionó que el Consejo Constitucional se convirtiera también en
protector de las libertades del ciudadano.
Por su parte, con la reforma constitucional de 29 de octubre de
1974, se abrió la posibilidad de someter una ley al control de
constitucionalidad si así lo determinaban sesenta diputados o sesenta
senadores, situación esta última que permitió la iniciativa de control a la
oposición parlamentaria, incrementó el número de leyes deferidas al
control del Consejo Constitucional y dio lugar a que mismo asumiera un
papel fundamental en la vida política y jurídica francesa.192
Otro aspecto a destacarse es que los únicos sujetos legitimados
para solicitar la revisión de leyes al Consejo Constitucional son: el
Presidente de la República, el Primer Ministro o el Presidente de
cualquiera de las Asambleas, 60 diputados o 60 senadores.
Debemos precisar que las normas sometidas a control del Consejo
Constitucional, generalmente son con carácter preventivo y como matiz
obligatorio o facultativo; de esta manera resulta obligatorio el control
preventivo para las leyes orgánicas y reglamentos de las asambleas
parlamentarias, así como de sus modificaciones o reformas; son de
control facultativo los tratados y acuerdos internacionales, así como el
resto de las leyes que no encuadran en los supuestos de control
obligatorio.
192 Ibídem, Pág. 594.
177
Empero, no están sujetas a control las leyes preconstitucionales,
las leyes anteriores a 1974, las leyes aprobadas por referéndum, las
leyes constitucionales y las leyes promulgadas.
Tengo la convicción a partir de lo hasta aquí expresado que resulta
visible la evolución del Consejo Constitucional francés que ha pasado de
ser lo que Kelsen ya sabemos, llamó “legislador negativo”, para
convertirse en un órgano que participa en la dirección política del Estado.
En el presente se ha generado una polémica en torno a estos
temas inclinándose el control previo a equilibrarse con otros parámetros.
De acuerdo con este sistema, toda ley que no fue revisada por el
Consejo o que no fue impugnada por éste es considerada
inconstitucional y los jueces no están facultados para invalidarla,
pudiéramos afirmar que el control viene constituyendo un paso más del
procedimiento legislativo.
Debe tenerse en cuenta que “…como consecuencia de la
ampliación del principio de constitucionalidad, la <<conformidad con la
Constitución>> no se entiende estrictamente como la conformidad con
una disposición expresa de la Constitución. Al contrario, desde los años
setenta, la noción de norma constitucional que puede servir de precepto
de referencia para el control jurisdiccional de la Constitución se entiende,
cada vez más, en sentido más amplio, incluyendo disposiciones y
principios que están fuera del texto expreso constitucional, y en
particular, contenidos en la Declaración de 1789, en los Preámbulos de
las Constituciones de 1946 y 1958, en los principios fundamentales
reconocidos por las leyes de la República y en los principios generales
178
con valor constitucional”.193
Estamos en condiciones de concluir que resulta de mayor
importancia el control sobre la administración que el control sobre el
legislador. "Se ha desarrollado el tema de la responsabilidad patrimonial
del estado por acto legislativo, sobre la base del principio constitucional
de la igualdad, al decir de Korzeniak".194
Significa que no se anula la ley, sino que se deroga, por
disposición de un órgano técnico que no es el legislador. El principio que
adquiere mayor significado es el de la supremacía de la Constitución
pasando el tema de la separación de poderes a no ser prioritario.
2.2.4 - Sobre el modelo español.
Muchos elementos deben tenerse en cuenta si de definir los rasgos
de este modelo de justicia constitucional se trata; ahora bien, en
apreciación personal de la que suscribe, resulta tema indispensable
teniendo cuenta que del sistema español se sirvió el cubano para su
conformación; por tanto todo lo que logre conocer servirá para evaluar
que patrones ha acogido Cuba y finalmente cuales podría desechar o
asimilar en pos de su perfeccionamiento.
Las características más sobresalientes de este diseño las enmarco
en: prima facie debe destacarse que el Tribunal Constitucional encarna
una auténtica jurisdicción. Secundum legem el carácter jurisdiccional de
193 Favoreu, L."L'application directe et L'elfiet indirect des normes constitutionnelles", French
Report to the XI International Congress of Comparative Law, Caracas, 1982, (mimeo), Pág. 4.
194 Korzeniak Fuks, J. “Sistema de control constitucional en el derecho comparado” en Rev. de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, República Oriental de Uruguay,
1987, Pág. 80.
179
su función implica, entre otras cosas, que el Tribunal Constitucional es un
órgano independiente y sometido exclusivamente a la Constitución y a su
Ley Orgánica.195
Dicho de otra forma, por mucha que sea la trascendencia política
que en ocasiones pueden tener sus decisiones, el Tribunal Constitucional
adopta ésta sin sometimiento alguno a órdenes e indicaciones de ningún
órgano del Estado y contando exclusivamente con la Constitución como
marco de sus juicios, garantizando así que sus resoluciones estén
sujetas a derecho.
De esta manera, asevero que responde al entendimiento de que la
misma forma parte del conjunto de los que son considerados sustentos
para la configuración del modelo de Estado, participando, incluso, en su
dirección política.
Otra característica que reitero, por ser necesaria, de la jurisdicción
constitucional es la de su naturaleza concentrada, acorde con el modelo
de derecho comparado en el que se inspira. Esto significa,
fundamentalmente, que solo el Tribunal Constitucional puede declarar la
inconstitucionalidad de las normas con fuerza de ley.
Hago especial énfasis en el hecho de que además es el único
195 La STC 49/ 2008 de 9 de abril, explica el nivel de sometimiento del Tribunal Constitucional
con su Ley Orgánica al plasmar:” La aplicación de nuestra Ley reguladora debe tener muy en
cuenta, en efecto, la literalidad de sus preceptos y su interpretación desde las normas y
principios, pero no puede excepcionarse ad casum amparándose en la doble vinculación que
contempla el Art. 1.1 LOTC, puesto que ello supondría desconocer de ésta en la legitimación
de nuestra actividad. Pero dicha doble vinculación tampoco puede interpretarse en el sentido
de impedir el control de constitucionalidad de nuestra Ley reguladora, puesto que ella
supondría rechazar la vigencia del principio de supremacía constitucional en la fase creativa del
Derecho”.
180
órgano legitimado para declarar la inconstitucionalidad de las normas con
fuerza de ley.
Otro rasgo que distingue al modelo español es la amplitud de
competencias con que cuenta el Tribunal Constitucional. En efecto, la
función de interpretar la Constitución196que le corresponde la desarrolla a
través de distintos procedimientos que, a su vez, están configurados
atendiendo a los diversos tipos de conflictos constitucionales que pueden
surgir.
Este tribunal, se ha mostrado bastante conservador a la hora de
dictar sentencias de inconstitucionalidad por violación de preceptos
sustantivos y, por si fuera poco, la doctrina recomienda una mayor
precaución. Pero pese a las restricciones que se imponga el Tribunal, no
cabe duda que en una Constitución como la española la coherencia de
este órgano ha de sustituir en ocasiones el lógico pensamiento del
legislador, refiriéndome, en este sentido a sustituir no en el caso
concreto, sino con un enfoque abstracto, operando sobre el
ordenamiento del mismo modo que lo hace el legislador, bien anulando
una decisión, o bien creando directamente derecho. Prevalecen de esta
manera las máximas de la lógica y la razón tanto en el acto de la nulidad
como en el de la creación normadora.
En este sentido aunque merezca especial respeto la labor
depuradora que ha desempeñado el Tribunal Constitucional español en
196 Díaz Revorio, F.J. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, Lex Nova,
Valladolid, 2001. Debe tenerse en cuenta que en su labor el Tribunal no se sólo pude declarar
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, sino que además puede rebasar esa
postura e ir a moldear los efectos temporales de la inconstitucionalidad, a través de las
conocidas sentencias interpretativas. ( El profesor hace un estudio riguroso sobre el tema que
no puedo dejar de referir)
181
las últimas décadas, el modelo de jurisdicción concentrada al que
responde crea en mi una especie de singular asombro; parto del
reconocimiento del trascendente papel de los jueces ordinarios en
materia constitucional, pero a la par sitúo al Tribunal Constitucional como
un particular intérprete de la concepción (kelseniana) que cual vampiro
(hablando en términos metafóricos) succionaba el conocimiento de la
Constitución a los jueces ordinarios, justamente por considerar que la
Constitución no era una llana fuente del Derecho, sino una fuentes de la
fuentes, como vimos con anterioridad.
La fiscalización abstracta propia de este modelo representa un
exponente de una idea y una realidad constitucional que afianza la
opinión de la Constitución como norma organizativa de las instituciones
del Estado, separada del resto del sistema jurídico, y, por tanto,
controlable sólo por órganos especiales que, en realidad, forman parte
del legislativo y no del poder judicial, aún cuando actúe según
formalidades jurídicas, es más, como ya se ha dicho, la propia
interposición del recurso directo sigue siendo una exclusividad de los
órganos estatales.
Sin el ánimo de caer en impertinentes repeticiones, es
imprescindible reafirmar algunos conceptos que he ido introduciendo en
estas notas, manteniendo la premisa de que la Constitución española197
regula lo concerniente al Tribunal Constitucional, surgido el 15 de julio de
1980, teniendo a la vez como precedente al Tribunal de Garantías
Constitucionales de la II República Española (1934-1937).
En resumen, éste es un órgano constitucional, con autonomía
reglamentaria interna y presupuestaria relativa lo que le posibilita sentar
197 Remitirse al Título IX, artículos 159 al 165 de la Constitución española.
182
las bases de lo que constituye una sólida estructura formada por doce
miembros nombrados por el Rey a propuesta del Senado, del Congreso,
del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, de la manera
expresada en la letra de la ley.
Como requisito indispensable en su integración es que sus
miembros deben tener experiencia de más de quince años en el ejercicio
profesional del Derecho, competencia atribuida e incompatible con el
ejercicio de otra actividad; son designados por un periodo de nueve años,
lo cual, apegado a un criterio muy personal de la que suscribe, resulta un
término muy prolongado, amén de que se regula que pueden ser
renovados por terceras partes cada tres.
Con conciencia de lo que lo anterior significa, que no prevalece un
criterio objetivo e imparcial de selección, sino una especie de suerte que
se aparta de la valoración exacta del desempeño que durante
determinado período de mandato ha tenido el juez en cuestión.
En cuanto al Presidente, a propuesta del mismo tribunal en pleno
es designado por el Rey por un periodo de tres años, lo cual si
consideramos apropiado para tan alta responsabilidad.
Ahora bien, me detengo en las funciones de este tribunal y las
resumo en las siguientes: es competente,198 para conocer del recurso de
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza
de ley, interpuestos solo por los legitimados, dígase el Presidente del
Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los
198 Ver artículo 161.1 de la Constitución española.
183
órganos colegiados ejecutivos de la Comunidades Autónomas, y en su
caso a las Asambleas de las mismas; también conocen del recurso de
amparo por violaciones de los derechos y libertades a los ciudadanos;
siendo legitimados para interponerlos, éstos, cualquier persona jurídica,
el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; así además es competente
el Tribunal para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado
y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; podrá conocer
también de las demás materias que le atribuya la Constitución o las leyes
orgánicas, lo cual habla por sí mismo de su alcance y jerarquía.
Sobre el control abstracto, es manifiesta la posibilidad de declarar
la inconstitucionalidad de una disposición legislativa con efectos erga
omnes representando, un acto de legislación negativa propio del sistema
europeo o concentrado, y es tarea que desempeña en exclusiva el
Tribunal Constitucional.
Por solo citar un ejemplo, pensemos en los cánones del principio
de igualdad: de un lado, determinar que una ley es irrazonable o
arbitraria por discriminatoria requiere hacer uso de un criterio material
que es sencillamente adoptado por el juez a partir de fuentes extra
constitucionales, de otro lado, en ocasiones el juicio de igualdad no se
traduce en la anulación de un precepto, sino en una manipulación textual
que implica que el Tribunal legisla, pero positivamente. Por eso a juicio
del autor Luís Prieto Sanchís199 el sistema de fiscalización abstracta de
las leyes podría incluso desaparecer sin que el modelo de garantías
sufriese un deterioro irreparable y, de paso, con alguna ganancia, si se
199 Por eso a juicio de Luis Prieto Sanchís, el sistema de fiscalización abstracta de las leyes
podría incluso desaparecer sin que el modelo de garantías sufriese un deterioro irreparable y,
de paso, con alguna ganancia, si se quiere simbólica, para la dignidad democrática de la Ley
y del parlamento. Prieto Sanchís, L. La justicia constitucional y derechos fundamentales,
Trotta, SA, Madrid, 2003, Pág. 72.
184
quiere simbólica, para la dignidad democrática de la ley y del parlamento.
Lo primero porque ya hemos dicho que las declaraciones de
inconstitucionalidad por violación de normas sustantivas no son
frecuentes y, sobre todo, porque sirven a un objetivo estimable, la
depuración del sistema jurídico y el logro de la seguridad jurídica, pero no
indispensable para el ciudadano, que reclama y es acreedor de la
salvaguarda de sus derechos en el caso concreto, algo que obviamente
no se consigue mediante el recurso abstracto. Y lo segundo porque,
hemos de reconocer que en toda decisión interpretativa (máxime si no es
un caso claro) existe un residuo de discrecionalidad, en la medida en que
dicha decisión opere directamente sobre la ley, anulándola o creándola;
es posible apreciar una cierta falta de legitimidad democrática; que ello
puede o no ser compensado por la elección parlamentaria y, por tanto,
por el origen democrático indirecto que ostenta el Tribunal.
Para la adopción de acuerdos en cada uno de los órganos del
Tribunal se exige la presencia, al menos, de dos terceras partes de los
miembros. Las decisiones se adoptan, a partir de la propuesta del
magistrado ponente, por mayoría, contando al Presidente,200 en caso de
empate, se hace uso del voto de calidad. Los magistrados pueden, si lo
estiman conveniente, manifestar su discrepancia con la mayoría
mediante la formulación de un voto particular.
En la intención de hacer la propuesta en Cuba, debo aunque
pueda estimarse obvio y meramente descriptivo, (lo cual no es mi
intención) adentrarme no solo en las cuestiones de fondo en cuanto al
200 Ver artículo 90.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español y luego repasar
la nueva ley 6 del 2007; (sobre éste y otros particulares, ahondaré más adelante.)
185
funcionamiento del Tribunal Constitucional español y los demás
elementos que rodean el mismo, sino que además y de manera
combinada, abordaré los parámetros formales, de estructura y
organización en el proceso mismo de su evolución a lo largo de tantos
años de ejercicio.
El Tribunal Constitucional, para el desarrollo de sus funciones,
cuenta con una infraestructura material y personal suficiente. Dentro de
esta última hay que señalar que, al igual que el resto de los órganos
jurisdiccionales.
Por otra parte, los magistrados cuentan con el apoyo de un cuerpo
de letrados que les asisten en su trabajo, bajo la jefatura del Secretario
General, que dirige, asimismo, los distintos servicios del Tribunal. Dichos
magistrados son independientes e inamovibles, sometidos a un rígido
sistema de incompatibilidades. Su status, pues, es muy similar al de
jueces y magistrados. Poseen además un fuero especial: sólo pueden
ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En cuanto a sus órganos auxiliares se visualiza: la Secretaría
General, encargada de la organización interna y de la jefatura
funcionarial, incluidos los Letrados. Está encabezada por un Secretario
General nombrado por el Pleno, y por un Vicesecretario general. De ella
dependen los servicios y unidades, especialmente, gerencia, estudios,
biblioteca, documentación y tratamiento de la doctrina constitucional, e
informática; los letrados más de treinta parte de carrera, asisten a los
magistrados en el desarrollo de sus funciones. Cada magistrado tiene un
letrado personal adscrito; otros letrados están al servicio del conjunto del
Tribunal. Los de carrera obtienen el puesto por concurso-oposición. Los
de adscripción son designados por el Pleno; tres Secretarías de Justicia
(para Pleno y cada una de las Salas), que se encargan de la tramitación
186
de los asuntos, y que están encabezadas por tres Secretarios de Justicia;
de igual manera existe el Registro, que recibe y distribuye los escritos
dirigidos al Tribunal y el Gabinete del Presidente, que asiste al
Presidente en sus funciones, sobre todo, externas.
Es importante para lograr cabal comprensión, ojear el
procedimiento del estudio de los asuntos. No puede perderse de vista,
como es sabido, que se han ido introduciendo cambios en la regulación,
valga por el momento, solo apuntar que los mismos se someten a un
informe de admisión de un letrado, pasando, a continuación al
magistrado ponente, que realiza la correspondiente propuesta. Si el
asunto es admitido a trámite, sigue el procedimiento legalmente previsto.
Todas las resoluciones se emiten a propuesta del magistrado ponente
con informe de uno de los letrados en la casi totalidad de los asuntos.
Los recursos de amparo siguen el mismo procedimiento, pero el informe
de admisión lo emite un letrado específico adscrito a cada Sección.201 La
tarea de estos letrados se coordina por el Secretario General. El reparto
de asuntos entre secciones y salas sigue un orden preestablecido
puramente numérico, no material, que sólo se va cambiado por razones
de identidad o acumulación de asuntos.
Cabría entonces, resumir, cual es la competencia de este Tribunal,
grosso modo, veamos:
Se impone el Recurso de inconstitucionalidad: entiéndase, control
directo y abstracto de constitucionalidad de normas con fuerza de ley,
con legitimación limitada.
201 En las páginas a posteriori me referiré a modificaciones que se introducen en la nueva ley:
analizaré el contenido del artículo 50.1b) y 50.1c), respectivamente.
187
En ese mismo orden encontramos la Cuestión de
inconstitucionalidad: que se traduce en control de constitucionalidad de
normas con fuerza de ley a instancias de cualquier órgano judicial que
dude de la constitucionalidad de una norma con fuerza de ley que deba
aplicar a un asunto concreto.
Por otra parte el Control previo de tratados internacionales: que se
refiere al control directo y abstracto de constitucionalidad de los tratados
internacionales antes de que el Estado preste su consentimiento. Sobre
este control la legitimación está muy limitada.
Así también se presentan los Conflictos de competencia: va
dirigido a la resolución de controversias sobre el reparto de competencias
entre Estado y Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí. Caben
también conflictos negativos a instancias de terceros.
De igual manera los Conflictos de atribuciones entre órganos
constitucionales del Estado: que se en camina a la resolución de
controversias sobre el reparto de competencias entre los órganos
constitucionales del Estado: Congreso de los Diputados, Senado,
Gobierno y Consejo General del Poder Judicial.
En consecuencia los Conflictos en defensa de la autonomía local:
que resuelven controversias relativas a la invasión de la autonomía de
los entes locales por normas con fuerza de ley del Estado o de las
Comunidades Autónomas.
Las Impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y
resoluciones de las Comunidades Autónomas: que se empeñan en la
resolución de estas impugnaciones por el Gobierno, basadas en
violaciones de la Constitución de naturaleza no competencial.
188
Y por último, menciono los Recursos de amparo202 que encaminan
sus esfuerzos a la protección de los derechos fundamentales
consagrados en la ley suprema.
Me detengo, siguiendo un ponderado hilo conductor, en este
recurso, concebido como el instrumento procesal más importante de
defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante el Tribunal
Constitucional, el mismo viene encargado de ser un ente solucionador
interno de protección de los derechos del ciudadano y además cumplir
una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de
instrumento de interpretación de los derechos fundamentales.
Este recurso protege de cualquier acto de los poderes públicos que
atente contra los derechos consagrados en sus preceptos;203 éstas
pudieran considerarse sus primordiales misiones.
Ningún derecho no reconocido en la norma fundamental, puede
sustentar un recurso de amparo, por ende la lesión que pretende
repararse por medio de este recurso debe proceder de los poderes
públicos ya que las disposiciones, actos o simples vías de hecho de
estos poderes del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes
públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de
202Pérez Tremps P. (coord.), La reforma del recurso de amparo, Tirant lo Blanch, Valencia,
2004; Fernández Farreres, G. El recurso de amparo constitucional, una propuesta de reforma,
Fundación Alternativas, Madrid, 2005.
203 Véase Principio de Igualdad, 1 Art. 14 de la Constitución Española. Derechos
fundamentales y libertades públicas. Analícese además, 2 Sección Primera Cáp.2, Título
primero Art.15 - 29. Derecho a la objeción de conciencia. Véase Art. 30.2 de la propia
Constitución.
189
sus funcionarios o agentes pueden dar lugar al referido recurso.
El Tribunal Constitucional ha interpretado el concepto de poder
público de manera flexible, incluyendo, en el mismo a entes de
naturaleza mixta tanto pública, como privada. Solo existe un tipo de
actuación de los poderes públicos exento de control a través del recurso
de amparo, las leyes, significando que éstas como he indicado con
anterioridad deben ser confrontadas a través de los recursos y
cuestiones de inconstitucionalidad. Nada impide que mediante la
impugnación de actos de aplicación de las normas con fuerzas de ley se
pueda llegar a declarar la inconstitucionalidad de éstos.
Cabe añadir, que se diseña en este sistema la posibilidad de
plantear la denominada autocuestión de inconstitucionalidad.
Doctrinalmente se ha planteado la conveniencia de abrir paso a la
impugnación directa en amparo de normas con fuerzas de ley, o sea
normas auto aplicativas, o sea que no precisan de actos de sujeción para
surtir sus efectos. Además el problema que se plantea es el relacionado
con el objeto del recurso de amparo ya que el control de las lesiones de
derechos y libertades que no proceden de los poderes públicos sino de
particulares han de ser reparadas por los órganos judiciales, auque el
Tribunal Constitucional también fiscaliza las violaciones de derechos que
tienen su origen en actos de particulares; todo ello es posible por la
interpretación flexible que puede realizar este tribunal.
Corresponde a los jueces y tribunales ordinarios reaccionar contra
las vulneraciones de derechos producidas en las relaciones entre
particulares; si dichos jueces y tribunales no reaccionan ante esas
violaciones, están quebrantando los derechos y libertades, dado que los
órganos judiciales poseen naturaleza jurídica, pública, y sus decisiones si
190
son impugnables a través del recurso de amparo; de esta forma el
Tribunal Constitucional no sólo protege frente a vulneraciones de los
poderes públicos, sino también de los particulares.
Así las cosas, están legitimados para interponer el recurso de
amparo:
- Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés
legítimo, siempre que se haya visto afectado de manera,
más o menos directa por el acto u omisión recurrida, y que
además haya sido parte en el proceso judicial previo. Este
requisito es formal y resulta plenamente coherente con el
principio de subsidiaridad del recurso de amparo;
- El defensor del pueblo, y;
- El Ministerio Fiscal.
Referente a la legitimación otorgada al Ministerio Fiscal y al
Defensor del Pueblo, se trata de supuestos excepcionales, justificados
por razones de interés general, por un lado, la defensa de la legalidad
encomendada al primero y por otro la defensa de los derechos atribuidos
al segundo. Por el carácter concreto y personal que en la mayoría de los
casos proceden las agresiones de derechos hace que las legitimaciones
el Ministerio Fiscal y del Defensor del Pueblo resulten excepcionalmente
utilizadas.
Con tal estado de cosas, puedo afirmar que el recurso de amparo
es un instrumento subsidiario de protección de los derechos y
191
libertades204 pues a quien corresponde la defensa de los derechos de
manera inmediata es a los órganos que encarnan el poder judicial que
son garantes naturales de dichos derechos y la intervención del Tribunal
Constitucional solo se justifica ante la ineficiencia que en casos concretos
pueda tener la intervención judicial.
Me permito en el ánimo de profundizar en el camino recorrido
evaluar con espíritu cronológico, el tratamiento de esta institución en la
anterior regulación (me refiero a la LOTC 2 / 1979); para ello, y antes de
llegar a la nueva Ley Orgánica, abordaré aspectos esenciales que a mi
juicio son necesarios plasmar para marcar los cambios operados, con la
reciente normativa puesta en vigor.
Varios requisitos evidencian el carácter subsidiario de recurso de
amparo. Por tal razón solo se podía acudir en amparo ante el Tribunal
Constitucional cuando se hubiese agotado todos los instrumentos
ordinarios de defensa de los derechos fundamentales.205
Resulta explicable que no en balde a la luz de los cambios
operados en esta materia,206 (y sobre los que haré un alto más adelante);
se exija por imperio de la norma que se utilicen todos los recursos
204 Obligada lectura merecen: Ferrer Mac- Gregor, E. La acción constitucional de amparo en
México y España, Estudio de Derecho Comparado, Meksyk, México, 2000 y Figueredo
Barrieza, A.” Amparo y Casación Civil. Relaciones internacionales, el Tribunal Constitucional y
poder judicial, en la ley”, Rev. Jurídica española de Doctrina y jurisprudencia y bibliografía No.
1801, Madrid, 1987.
205 Véase Art. 43.1 y 44.1 L. O. T. C. 2 de 3 de octubre de 1979.
206 El artículo 44.1 a) de la Ley 6 del 2007, LOTC, emplea el término de “todos los recursos
utilizables“, considero que para dejar meridianamente clara la idea sobre la necesidad de
agotamiento previo de la instancia judicial.
192
posibles, en aras de que se agote previamente la vía judicial.
Para analizar los instrumentos ordinarios se tiene en cuenta
múltiples factores, el origen de la violación momento en que se producen
naturaleza del ente que la ha ocasionado, entre otras.
El multicitado principio de subsidiaridad exige que para acudir en
amparo se hace indispensable haber sido parte en el proceso judicial
correspondiente, ya que quien no cumpla, este requisito es por que no ha
acudido previamente ante los órganos judiciales en defensa de sus
derechos, aunque debemos significar que cuando la regla de
subsidiaridad se rompe excepcionalmente y cuando la vía judicial previa
no se explota, ocurre esto, especialmente en dos supuestos, en los
casos en que la vulneración se imputa a un acto de un órgano legislativo
que carezca de fuerza de ley, y cuando la violación procede directamente
de una resolución judicial que resulta no recurrible ante los tribunales
ordinarios; ante estos casos pueden recurrirse en amparo ante el
Tribunal Constitucional.
De igual manera el otro requisito consiste en la exigencia de que el
derecho que se estime vulnerado haya sido previamente invocado ante
los órganos judiciales, no basta que haya existido una motivación
concreta a la interposición del recurso de amparo de la que haya
conocido los jueces o tribunales ordinarios. A estos casos el Tribunal
Constitucional le ha otorgado una dimensión natural pues no se trata tan
solo de la formal invocación del precepto constitucional lesionado, sino
que la cuestión que se pretenda debatir ante Tribunal Constitucional haya
sido objeto de discusión ante órganos judiciales.
Asimismo se establecen tres supuestos procesales de amparo,
directamente proporcional a la naturaleza del órgano a que se imputa la
193
lesión, en este sentido cabe significar que existen otras normas que han
introducido regulaciones especificas al respecto, aunque es válido
reafirmar que el procedimiento que se sigue normalmente frente a actos
del legislador sin valor de ley, es el ordinario, o sea directo, solo se
asume el subsidiario en asuntos de personal o gestión patrimonial,
sobresaliendo las particularidades de cada una de ellas en especial lo
referente al plazo para su interposición; paso en consecuencia solo a
enumerarlos:
- El recurso de amparo contra actos sin valor de ley
procedente de órganos parlamentarios del Estado o de las
Comunidades Autónomas. La razón de recurrir directamente
se encuentra en que los actos de los órganos legislativos se
caracterizan por funciones particulares tradicionalmente
exentas del control judicial, no obstante los actos de
administración interna si son susceptibles de impugnación
ante los órganos judiciales dentro de los que se encuentran
los contratos de abastecimiento, y nombramiento de
personal auxiliar. En estos casos debe acudirse a los
tribunales ordinarios ante de imponer recurso de amparo.
- Recurso de amparo contra actos del Gobierno, Órganos
ejecutivos de las Comunidades Autónomas o de las distintas
administraciones públicas, sus agentes o funcionarios.
- Recurso de amparo contra actos u omisiones de órganos
judiciales.
Concebido para recurrir las vulneraciones de derecho imputables
a órganos judiciales a partir de la notificación de la resolución que pone
fin al proceso judicial.
194
De esta manera llegamos a los distintos recursos de amparo que
tipifica la ley, y que son los siguientes:
- Recurso de amparo contra la negativa de aceptar la
objeción de conciencia.
- Este amparo responde a actos del ejecutivo o de la
administración; el plazo comienza discurrir desde que se
notifica la sentencia que resuelve el recurso procedente
contra las decisiones del Consejo Nacional de objeción de
conciencia.
- Recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del
Congreso de no admitir una proposición de ley planteada a
vías de la iniciativa legislativa popular.
En este caso el recurso, aparece contra actos u omisiones
sin fuerza de la ley de órganos de naturaleza legislativa.
- Recurso de amparo electoral.
Estos recursos están previstos contra las resoluciones de las
juntas electorales sobre la proclamación de candidatos y
electos.
Se plantea una vez agotada la vía judicial previa, éstos son
los llamados recursos contenciosos electorales.
El procedimiento a tenor de la otrora Ley Orgánica ante el Tribunal
Constitucional para la resolución del recurso de amparo contemplaba dos
195
fases.
La primera fase es la admisión y tiene como finalidad asegurarse
que la demanda cumple con todos los requisitos legalmente exigidos,
siendo así se admite a trámite entrando a la segunda fase, en caso
contrario se rechazan y no se admiten, teniendo en cuenta las siguientes
causas:
- Que no se cumpla los requisitos exigidos, dígase
legitimación, agotamiento de la vía judicial previa invocación
del derecho en esa vía judicial; también entran otros
requisitos procesales impuestos como es la representación
del procurador, asistencia de abogados, claridad expositiva
de las demandas entre otras. En el caso que el Tribunal
Constitucional detecte defectos que puedan subsanarse
otorga un plazo para que estos sean resueltos.
- La segunda causa de inadmisión consiste en la posibilidad
de rechazar demandas en las que la protección de derecho
que se invoca no sea susceptible de amparo constitucional.
- La tercera causa, y la más habitual consiste en que la
demanda carezca manifiestamente de contenido
constitucional. El concepto de tal carencia se manifiesta en
el hecho de que su contenido impreciso. La práctica ha ido
incluyendo distintos supuestos. Lo que se trata con este es
rechazar en fase de admisión aquellas demandas que no
van hacer viables y que en ninguno de los casos obtendrán
el amparo solicitado.
- El cuarto motivo que no permite admitir una demanda de
196
amparo consiste en que previamente se hubiera
desestimado en el fondo una cuestión igual a la planteada,
en este supuesto no tiene sentido esperar a una sentencia
cuyo fallo desestimatorio está predeterminando por la
anterior decisión.
De todo ello, se desprende y salta a la vista que las demandas de
amparo que no incurran en algunos de los supuestos anteriores son
admitidas a trámites, momento a partir del cual empieza el proceso
constitucional; en éste comparece el Ministerio Fiscal, quien hubiera sido
parte en la vía judicial previa, si lo estimara conveniente y quien se viera
favorecido por la resolución impugnada. Después de examinado los
antecedentes del asunto, quienes se personaron realizan las alegaciones
correspondientes, después de lo cual la sala del Tribunal Constitucional
dicta la sentencia.
Durante el proceso del recurso de amparo puede decretarse la
suspensión del acto recurrido de manera temporal, cuando la ejecución
pudiese ocasionar un prejuicio que haría perder al amparo su finalidad.
Puede además denegare la suspensión cuando de ésta se derive
perturbación grave de los intereses generales, o de los derechos
fundamentales o libertades públicas de un tercero.
Las sentencias de amparo pueden tener un doble contenido; de
desestimación de la demanda o de estimación total o parcial. Del análisis
del caso en concreto y del estudio de las actuaciones se prevé un posible
triple efecto de la estimación del amparo, este no es alternativo, al
contrario es consuetudinario que el fallo de sentencia incluya más de uno
de los efectos previstos; o sean la Declaración de nulidad del acto o
resolución impugnada; el reconocimiento del derecho o libertad
vulnerado y el restablecimiento del recurrente en la integridad del
197
derecho.
La doctrina que contiene los efectos en relación con los derechos y
libertades tiene dimensiones generales que corresponden con la función
de intérprete de la Constitución.
Es importante tener claro que el fallo del Tribunal Constitucional
surte efecto de cosa juzgada207 a partir del siguiente día de su
publicación en Boletín Oficial del Estado y sobre el que no cabe recurso
alguno, resultando que la declaración de la inconstitucionalidad de una
Ley y todas las que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho,
tiene plenos efectos frente a todos, salvo que el fallo disponga otra cosa,
subsistirá la vigencia de la Ley en la parte no afectada por la
inconstitucionalidad, con lo cual se dispone el restablecimiento del
derecho.
He intentado hasta el momento evaluar la visión del recurso de
amparo, a la luz de la Ley Orgánica 2 de 1979 y que atemperado a la
cotidianidad actual impone nuevas consideraciones en algunos puntos,
solo posible con las modificaciones introducidas con la Ley Orgánica 6
del 2007.
Llegado a este punto me adentro en la nueva reforma208
introducida a la multicitada norma reguladora del Tribunal.209 El modelo
207 De conformidad con el artículo 14 de la Ley del Control Constitucional no cabe recurso
alguno contra los fallos, resoluciones o sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, que
luego de dictarse y publicarse en el Registro Oficial, causan ejecutoria (pasan con autoridad de
cosa juzgada). 208 Tan sólo por citar un ejemplo, retorno a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ya
ha sido reformada seis veces: La primera, con la Ley Orgánica 8 de 1984 de 26 de diciembre, a
través de la cual se derogó el artículo 45 de la LOTC; le continuó la Ley Orgánica 4 de 1985 de
7 de junio mediante la de Estatutos de Autonomías y Ley Orgánica. Le sucedió La Ley
198
de amparo, o de nuevo amparo, de cara a esta regulación, cobra
especial significado, coincidiendo210 en este sentido que tal
trascendencia no solo debe enmarcarse en los cambios que introduce,
sobre el cual se aprecia mucho escepticismo, caracterizándose con ojo
critico y con deferentes matices211 a mi modesto juicio, sólo la
Orgánica 6 de 1988 de 9 de junio, donde se modificaron los artículos 50 y 86 de la LOTC,
respectivamente, permitiéndose rechazar las demandas por providencias de inadmisión,
adoptadas por unanimidad en las Secciones; le prosiguió la Ley 7 de 1999 de 21 de abril que
añadió el capitulo IV al Título IV de los conflictos constitucionales sobre los conflictos de
defensa de la autonomía local; aparece luego la Ley Orgánica 1 del 2000 del 7 de enero que
añadió el apartado 33 destinado a la interposición de recurso de inconstitucionalidad en aras de
lograr el funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas. Por último se promulga la Ley Orgánica
6 del 2007, de 24 de mayo, sobre la cual hablaré en líneas posteriores.
209 Me refiero a la Ley Orgánica 6 de 24 de mayo del 2007, que apareció como la sexta
reforma a la ley normadora del Tribunal Constitucional, siendo considerada una reforma de
mayor alcance y contenido, abordando aspectos generales que logran afectar indicadores del
régimen orgánico y de procedimiento, entre ellos , y en primerísimo lugar : el referido al recurso
de Amparo , que he venido abordando; puedo afirmar sin temor a equivocarme , que el
objetivo central de dicha reforma , se centra precisamente en la nueva regulación de este
modelo. 210 Altamente valorado los criterios emitidos por Marc Carrillo, Fernández Farreres, G.,
Fossas Espadaler, E. y Garrorena Morales, A. compilados en el texto Hacia una nueva
jurisdicción constitucional. Estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la
LOTC; así como los comentarios que a la sazón se suscitaron y se recogen en libro La
reforma de la justicia constitucional; con especial énfasis en la nota final que realiza el Dr.
Eduardo Espín Templado, cuando evalúa positivamente a la reforma cuyos preceptos
atienden a mejoras técnicas y de concepción del recurso; ratificando a la vez “que nada de lo
que se haga tiene visos de resolver de manera definitiva el problema de la saturación del
tribunal hasta que el sistema de leyes procesales permita que, de manera natural, sólo
lleguen a su conocimiento un número razonable de asuntos”. Véase Comentarios al
anteproyecto de Reforma de la LOTC., en La reforma de la justicia constitucional, Centros de
Estudios Jurídicos, Editorial Aranzadi SA, 2006, pp. 34.
211 Ángel Garrorena, en La ley orgánica 6/2007 y la reforma del tribunal constitucional. Notas
para una crítica, llega a titular su quinto capítulo de esta manera: Una consideración final:
Reforma ¿Pero qué Reforma? Véase: Garrorena Morales, A. La ley orgánica 6/2007 y la
199
cotidianidad en su aplicación dirá la última palabra, sobre su efectividad y
eficacia; ahora bien es innegable, que constituye un aporte en el esfuerzo
constitucionalista, de hacer más viable el modelo.
Procedo entonces a comentar sobre algunas de las modificaciones
que se introducen en este cuerpo legal; al respecto se concentran los
cambios en dos elementos a saber: el primero relacionado con los
criterios de admisión del recurso y el segundo en el intento de hacer mas
objetiva la norma .Así las cosas, se introduce una novedosa concepción
de objetivación del recurso, a partir de lo cual su conocimiento sólo se
produce si se aprecian elementos que justifiquen una especial
trascendencia constitucional, o implique una decisión sobre el fondo del
asunto planteado a tono con esa especial trascendencia constitucional,212
finalmente se traduce que el recurso en cuestión solo es admitido a
trámite a partir de la importancia que se predetermine, en cuanto al
contenido y alcance de los derechos fundamentales, pero también por su
eficaz aplicación por parte de los poderes públicos.
reforma del tribunal constitucional. Notas para una crítica en Hacia una nueva jurisdicción
constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007 de 24 de mayo de reforma de la LOTC, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2008. Pág.253.
212El artículo 49.1 LOTC no deja de ser una regulación formal, pues a pesar de establecer
que se debe justificar la especial trascendencia constitucional, no deja de exigirse que debe
la demanda contener descriptivamente los hechos y citarse los preceptos infringidos, tan es
así que de no evacuarse tal particular, los Secretarios de Justicia interesarán se subsane el
defecto, que de no cumplirse en el término de diez días no se admite a trámite la demanda,
en consonancia con lo regulado en el artículo 49.4 y 50.4 de la LOTC. Así mismo el artículo
50.1 b) exige se justifique una decisión que vaya al fondo sobre la base de importancia que
cobre en la interpretación de la Constitución, como norma superior, y en la determinación del
alcance de los derechos fundamentales; así como por su impacto para su aplicación o
eficacia; todos estos elementos son indicativos, de la especial trascendencia constitucional
que debe expresar el recurso en cuestión.
200
De similar manera deviene interesante el juicio de admisibilidad
consistente en la inversión del tramite de admisión de la demanda,
resultando que la Sección por unanimidad de sus miembros puede
acordar mediante providencia de admisión en todo o en parte el recurso,
siempre y cuando la demanda cumpla lo dispuesto en el articulado 41 a
46 y 49; así como su contenido, justifique una decisión que exprese
especial trascendencia constitucional, aparejado al hecho de que debe
haberse agotado previamente la vía judicial y a vez debe cuidarse a partir
de requisitos determinados se invoque con meridiana claridad el derecho
constitucional vulnerado en mi opinión. Unido a todo ese intento se
incorpora lo que daría en llamar diligencia de preadmisión cuyo mandato
se le ha asignado a las Secretarías de Justicia, para la comprobación de
los requisitos legales exigidos, cuidando siempre y por encima de todo
que aflore en su contenido la especial trascendencia constitucional que
encierra.
No se me pueden escapar a este análisis, otros cambios que se
introducen en la concepción y más allá en la aplicación de este recurso;
me refiero a la tipología que se introduce, expresada en el amparo ante
las violaciones de derechos y libertades originadas por omisiones de los
poderes públicos, entendiéndose en tal sentido, que la nueva
concepción, incluye las vulneraciones que produce por el poder judicial,
pero se extiende ahora a las lesiones que pueda provocar la
administración y el poder ejecutivo.
No menos importante es el hecho de la novísima posibilidad que se
abre en el tribunal, con potestad para adoptar medidas cautelares y
resoluciones provisionales, acarreando la suspensión de los efectos de
los actos y las resoluciones recurridas en amparo.
Evidentemente, todas estas modificaciones, estuvieron
201
condicionadas sin pretender ser absoluta, por el serio problema
estructural del Tribunal y la excesiva acumulación de asuntos que de
este orden llegan al órgano, y que le ha venido impidiendo enfrentar con
verdadera eficacia el resto de los mandatos constitucionales que le son
inherentes, a mi juicio muestra de ineficiencia en su actuar, motivado
más por causas subjetivas, (que no es intención en este momento
analizar) que por objetivas; razón que echaría por tierra cualquier intento
justificativo de desarticular la posibilidad de abogar por su existencia
estructura similar, como veremos, por ejemplo en el caso de Cuba.
En concordancia con lo expresado hasta aquí, es importante
dominar en el recurso de Amparo, el distingo entre problemas de
constitucionalidad y cuestiones de simple legalidad.
El nuevo régimen de amparo 213 en apretada síntesis pudiéramos
decir que sus elementos novedosos se concentran en: la ampliación de
los plazos, manteniéndose las vías concebidas a no ser que se trate de
actos u omisiones de poder judicial; por otra parte aunque la intención es
evitar discrepancias, se va a demorar el pronunciamiento (autogestión de
cuestión de constitucionalidad); singularidad también cobra la adopción
de medidas cautelares; el radical cambio del artículo 50, en cuanto a que
se pasa de la inadmisión como eventualidad a la inadmisión como
afirmación; referido a la forma, también se advierte su transformación:
antes se inadmitía por Autos, luego por Providencias y ahora sigue
siendo por Providencia, pero incluyendo a la admisión aunque no se
213 El Dr. Javier Jiménez Campo, Secretario del Tribunal Constitucional español, en conferencia
impartida en el marco de la X Jornadas sobre Justicia Constitucional , celebrada en la UCLM,
campus de Toledo en noviembre del 2009 , defendió la postura de que las modificaciones
introducidas al recurso de Amparo no se trata de una simple reforma, sino de un nuevo
recurso de Amparo, por tanto el mismo ya no es solo un recurso extraordinario, de naturaleza
excepcional; pasó a ser un recurso selectivo. En este estado de cosas, soy partidaria de tal
parecer.
202
fundamente o motive; y por último y verdaderamente trascendente es la
introducción de la concepción de la especial trascendencia constitucional,
lo que a mi juicio deriva polémico, pues entraría en el campo
interpretativo la depuración de que realmente tiene o no relevancia
constitucional, amén de los parámetros que se pudieran fijar a la
respecto.
Ahora bien, el multicitado recurso, no es la única institución que fue
objeto de cambios con la aludida reforma;214 vale destacar, además, la
referida al reforzamiento de la posición institucional del Tribunal; la
relacionada con la designación y estatuto de los magistrados; a la
desconcentración de funciones entre órganos que integran dicho
Tribunal; la modificación en cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad
en relación a la posición de las partes en el procedimiento; los cambios
en cuanto al valor jurisprudencial del Tribunal y las medidas cautelares
que ya he mencionado puede adoptar; se incluye además las
modificaciones citadas en la regulación del personal letrado que brinda
sus servicios al Tribunal; así como la generalización y normalización de
la vista oral,215 tanto en el Pleno como en Sala; siguiendo este orden, me
permito hacer los siguiente comentarios.
En el afán de consolidar la posición del Tribunal la ley se
apertrechó de regulaciones para afianzar el marco de la jurisdicción
214 Espín Templado, E. y Otros. La reforma de la justicia constitucional, Aranzadi, SA, Navarra,
2006, Págs. 20 y ss.
215 Para entender cabalmente las regulaciones de los actos de vista oral, remítase a los
artículos 85; 34.2; 37.3; 52.3; 65.1; y 75.1, todos de la LOTC reguladores de los plazos para
dictar sentencia a partir del día señalado para la vista o deliberación de la regulación del
registro de los asuntos; del reconocimiento de los letrados de adscripción temporal, libremente
designados por el órgano de acuerdo a lo establecido legalmente.
203
constitucional y su carácter de última instancia,216 razón de lo cual éste
puede delimitar el ámbito de su jurisdicción, adoptando cuantas medidas
considere en pos de su preservación, apreciando de oficio o a instancia
de parte su competencia o incompetencia en aquellos asunto que se
someten a su consideración; pudiendo anular de oficio los actos y
resoluciones que sean contrarias a lo normado, extendiéndose a los que
dicten otros órganos en ejecución de las resoluciones del mismo Tribunal
Constitucional, con requisitos expresamente regulados. Asimismo, la
condición de última instancia, entraña la no existencia de recurso alguno
contra sus propias sentencias, providencias y autos, salvo la solicitud de
aclaración y la súplica, respectivamente. De esta manera se crea una
imposibilidad de que se puedan recurrir las resoluciones “no ya ante el
propio Tribunal, sino ante otras jurisdicciones internas, consagrándose
así el carácter final de sus resoluciones.217
Paso a comentar sobre la modificación en torno al estatuto de los
Magistrados, definiéndose que los mismos ejercerán sus funciones a
tenor de los principios de imparcialidad, responsabilidad y dignidad. Los
mismos no podrán ser movidos, ni destituidos, ni suspendidos, a no ser
por causas que la propia ley establece; ni encausados, ni perseguidos
por opiniones que se expresen y votos que se emitan en el ejercicio de
sus funciones; que no significa en modo alguno que no respondan
penalmente ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. El hecho de que no
se haya sometido a modificación el artículo 26 de la LOTC, me permite
arribar a esta afirmación.
216 Debemos remitirnos a los artículos 10.1h); 4.1; 4.2; 4.3; 92; y 93, todos de la LOTC.
217 Fossas Espadaler, E. “El proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional”,
en Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6 /2007 de 24 de mayo de
reforma de la LOTC, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, Pág. 31.
204
Como salta a la vista se trata de salvaguardar la figura del
Magistrado. Si nos remontamos al amargo sabor dejado por la Sentencia
de Sala Primera del Tribunal Supremo, de 23 de enero del 2004; resulta
fácilmente comprensible, que en esta oportunidad el legislador haya
pretendido férreamente proteger la posición de los Magistrados.
En cuanto a su designación hay que trasladarse al procedimiento
de selección a candidato, propuestos por los órganos que prevé el
artículo 159.1 de la Constitución, resultando que todos deben
comparecer ante la Cortes Generales; los candidatos propuestos por el
Congreso y el Senado, comparecen previo a hacer propuestos ante la
Comisión correspondiente de la respectiva Cámara; por su parte los
propuestos por el Gobierno y por el CGPJ comparecen, pero solo a modo
informativo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los
Diputados.
Dentro de sus estatutos se recoge además el principio de su
incompatibilidad con sus pertenencias a partidos políticos y lo
concerniente a la abstención y recusación, teniendo en cuenta que en
ningún caso las mismas pueden impedir el ejercicio de la jurisdicción o la
perturben, al respecto la legislación se ha encargado de dejar cualificada
dicha perturbación, de grave, lo que considero muy subjetivo, pues su
evaluación depende de la interpretación que merezca al asunto en
cuestión.
Otro de los cambios que amerita comentario lo es el referido a la
desconcentración de las funciones dentro del propio Tribunal; con el que
se ha abierto el camino para que el Pleno transfiera competencia a las
Salas y éstas a su vez a las Secciones; así la Salas son competentes
para resolver los procedimientos de control de constitucionalidad y los
conflictos de competencias; en tanto el Pleno conoce de los recursos de
205
inconstitucionalidad, con excepción de los que implique aplicación
meramente teórica, así como también de las cuestiones de
inconstitucionalidad que se reserven para sí, de los conflictos de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre
ellas mismas; de las impugnaciones previstas constitucionalmente y de
los conflictos en defensa de la autonomía local; ahora bien ha dejado
marcado la legislación que también podrá transferirse a la Sala la
solución de estos asuntos “según turno objetivo”, (tal y como señala la
norma expresamente).
Por su parte las Salas a la vez pueden transferir competencias
hacia las Secciones con vista a resolver a través de Sentencia, recursos
de amparo.218
Ya había apuntado que en el espíritu del legislador ha estado
presente la preocupación ante el cúmulo de asuntos que exhibe el
Tribunal y la no viabilidad en su solución, razón por la cual deviene cual
lógica aplastante que se justifique con este cambio, su necesaria
introducción, traducido en un proceso de descentralización en pos de
mejorar la eficacia en el ejercicio de sus funciones.
Me detengo ahora en aquello que tiene que ver con la cuestión de
inconstitucionalidad en relación a la posición de las partes en el proceso.
Se trata de que se ha establecido una regulación procesal de la cuestión
de inconstitucionalidad,219 con un marcado afianzamiento de su rol en el
218 Debe entenderse que los artículos 8.3; 48; y 52.2 de la LOTC, expresan un mensaje
descentralizador de funciones entre la Salas, para con las Secciones, similar a lo que ocurre en
el artículo 10 de la propia LOTC , en todos sus apartados, respecto al Pleno y las Salas. 219 Los artículos 35 y 37 de la LOTC expresan cambios sustanciales encaminados a revitalizar
el actuar de las partes en el proceso judicial reforzando las medidas además de control directo
e indirecto de la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley.
206
proceso judicial, téngase en cuenta que habida cuenta, pueden realizarse
alegaciones sobre la pertinencia, e incluso sobre el fondo de la cuestión
de inconstitucionalidad presentada, pudiendo personarse en el proceso a
formular las alegaciones que estime convenientes220. En todo caso dicho
planteamiento, puede originar la suspensión provisional de las
actuaciones en proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre su admisión o su solución definitiva.
Resumiendo, constituyen el recurso de amparo y la cuestión de
inconstitucionalidad, un poderosísimo instrumento de control para la
adecuación, de las leyes y normas con rango de ley a la Constitución.
Como expresara el Dr. Marc Carrillo: " A partir de la fuerza normativa de
ésta, la jurisdicción ordinaria queda incorporada al juicio de
constitucionalidad sobre actos jurídicos, también pese algunas
vacilaciones jurisprudenciales, sobre disposiciones sin valor de ley o la
denominada simple vía de hecho de los poderes públicos".221
También cabe destacar que fue objeto de modificación, y aunque
220 El Dr. Carrillo afianza este criterio que acojo en mi seno, pues expresa
desenfadadamente, que “La reforma adopta, pues un criterio más amplio que el que se deriva
de la sentencia del TEHDH, y permite que las partes del proceso a quo puedan comparecer
ante el Tribunal Constitucional para que, a través del procedimiento de la Cuestión, puedan
personarse, con el fin de aportar también su particular juicio de constitucionalidad de la ley
cuestionada. Se trataba de una laguna que la reforma ha cubierto, ampliando el criterio más
estricto que el Tribunal.”; Carrillo, M. Reforma de la jurisdicción constitucional, en Hacia una
jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/ 2007 de 24 de mayo de reforma de la
LOTC, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, Pág. 95.
221 Carrillo, M. La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, Boletín
Oficial de Estado, CEC, Madrid, 1995, Pág. 25,- Aquí el autor hace referencia a la STC 40/
1982 de 30 de junio, en relación a la no admisión como objeto del recurso de amparo de los
reglamentos, véase en sentido opuesto la STC 31/ 1984, de 7 de marzo.
207
no es habitual y se sabe tiene su fundada explicación, la conocida
“autocuestión”, sobre la que no tengo objeto detenerme en el presente
trabajo.
Así también se concibió la posibilidad de convocar a vista oral si de
procedimiento de declaración de inconstitucionalidad se trata, donde
también cobra fuerza el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad,
respectivamente, movido en el ánimo de agilizar el proceso, bajo el
principio de economía procesal.
En cuanto a los efectos de las sentencia del Tribunal Constitucional
no cabe duda la marcada intención de reforzar su valor y alcance. Con la
reforma introducida se abre el espectro de su actuación, al permitir que
dicha jurisprudencia se entienda corregida por la doctrina derivada de las
sentencias y autos que resuelven los proceso constitucionales,
alejándose en consecuencia del enfoque limitado que tenía antes de su
modificación que regulaba su actuación sólo a los recursos y cuestiones
de inconstitucionalidad, siendo así: “El cambio consiste en sustituir la
expresión “recursos y cuestiones de inconstitucionalidad” por la de
procesos constitucionales”.222 Claro está, infiero que ésta no deja de ser
pura referencia gramatical; creo que el sentido y su valor va mas allá, se
trata de señalar la posición superior de este órgano, investido de las más
amplias facultades añadiendo además la posibilidad que se le mandata
en cuanto a la imposición, como ya enuncié, de medidas cautelares cuya
mayor valía está en el hecho del momento en que puede establecerse y
a tales efectos aparece el supuesto de urgencia excepcional, donde la
adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales
puede efectuarse en la resolución de la admisión a trámite por parte de la
222 Fernández Farreres, G. La reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional
(Comentario) a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), en…, Cit., Tirant lo Blanch, Valencia,
2008, Pág.203.
208
Sala o la Sección.
Significativo además son los cambios introducidos en la regulación
del personal letrado que brinda servicios al Tribunal que aun cuando se
mantiene la posición dual entre letrados de carrera y los de régimen de
adscripción temporal se marca la diferencia a la luz de los cambios
introducidos; los letrados de carreras acceden al órgano en virtud de
concurso-oposición, lo cual queda reservado a los que previamente
ostenten condición de funcionarios públicos y con requisito sine qua non
de haber ascendido a la escala A de licenciados en derecho; mientras
que los de adscripción temporal, son libremente designados, con un
reconocimiento legal, y por su parte, puede que no hayan llegado a
obtener titulación de abogado. Esto por consiguiente ya es expresión
notoria de la disparidad en la composición existente en el Tribunal;
evidente resulta y deberá resultar la desproporción entre los letrados,
con ventaja por los de adscripción temporal, sobre los de carreras. Las
razones, resultan obvias.
En este orden de cosas se estableció de cierta manera
ilógicamente, que tanto letrados de carrera como de adscripción temporal
tendrán status de servicios especiales, mientras laboren en el Tribunal, y
en realidad me parece tal disposición carente de lógica pues entiendo
que tal condición solo se adviene con los letrados de adscripción
temporal: su acepción etimológica, habla por sí sola.
Sólo me resta comentar sobre la generalización y normalización de
la vista oral, tanto en el Pleno como en la Sala regulado en el artículo 85,
apartado 3, que sólo lo menciono someramente al considerar que nada
nuevo aporta, siendo manifiesta su escasa transcendencia en el ámbito
de los cambios operados.
209
Como puede apreciarse, de manera global, cambios de menor o
mayor importancia afloran de cara a esta novísima legislación; sólo en su
ejercicio diario el Tribunal Constitucional fallará sobre su funcionabilidad
y aciertos.
Como es sabido el Tribunal Constitucional es reconocido en
España a través de la propia Constitución, su existencia esta
condicionada históricamente; el surgimiento de tal institución "…responde
a una anomalía histórica presente y con proyección de futuro”.223
A la sazón no existe ningún organismo o instancia superior 224que
pueda revisar los fallos, sentencias y resoluciones del Tribunal al cual se
someten casos como inconstitucionalidades, recursos de amparo,
hábeas corpus, hábeas data, recursos de acceso a la información, casos
de régimen seccional, declaratorias de inaplicabilidad, objeciones de
inconstitucionalidad, entre otras.
La polémica desatada en torno al tema, me impone detenerme en
el pensamiento de prestigiosos estudiosos,225 en buena parte sustentada
223 Pérez Royo, J. Curso de Derecho Constitucional, Jurídico Social S.A., Madrid, 1992, Pág.
643.
224 Resulta importantísima la obra de Javier Pérez Royo sobre: Tribunal Constitucional y
división de poderes, Tecnos, Madrid, 1988.
225 Pérez Royo, sostiene la tesis de que su existencia contradice la esencia misma sobre la
tripartición de poderes del Estado, mediante el cual se le concede el poder legislativo al
parlamento, el ejecutivo al gobierno y el judicial a jueces y magistrados. Este Tribunal es un
órgano jurisdiccional no integrado en el poder judicial su función fundamental es el control de
la constitucionalidad de la Ley, por tanto no deja de reconocer el sólido prestigio y la
aceptación que ha alcanzado esta institución en la actualidad. No obstante hace una crítica
en el siguiente sentido: posee una composición heterogénea, no está presente la mayoría
210
en el criterio de que el Tribunal no debía existir.
El Dr. Pérez Royo no obstante atribuye el surgimiento del Tribunal
Constitucional a una necesidad histórica y su existencia de igual manera,
atendiendo a la importante actividad que realiza este órgano para hacer
cumplir lo que se establece en la Constitución.
En otro orden de cosas, aflora la exaltación226 al papel del Tribunal
como dilucidador de pugnas.
Vale destacar como parte de la tormenta de ideas que genera este
asunto, la tesis que formula Carl Schmit desde sus antañas
prescripciones, defendiendo el parecer de que no es el Tribunal
Constitucional el órgano garante de la Constitución pues a su juicio
ningún Tribunal de Justicia puede ser guardián de la Ley Suprema de un
Estado, en su lugar es el jefe de Estado quien únicamente puede
ostentar ese noble y honroso título.
En resumen con detractores y partidarios el Tribunal Constitucional
apareció en un momento coyuntural de la historia española,
desempeñando un papel fundamental en la aplicación transparente de
las normas constitucionales de ahí su gran aceptación popular.
como la minoría, su nombramiento se hace en períodos cortos, lo cual entraña un
compromiso político y según su criterio no poseen gran preparación técnica los magistrados.
226 José Asensi Sabater defiende el criterio sostenido de competencia de la Constitución
alude la importancia del Tribunal Constitucional en la solución de conflictos, es decir, ya no
solo se respeta el criterio absoluto del legislador, sino que también se tiene en cuenta los
ámbitos competenciales, enarbolando la bandera que la Constitución como fuente primaria
del Derecho no puede ser contradicha por ninguna otra norma.
211
Concluyentemente pudiéramos afirmar que al Tribunal
Constitucional le viene atribuido la función de enjuiciar al Poder
Legislativo, lo que de ningún modo puede asumir el Poder Judicial, no
puede perderse de vista que al Tribunal Constitucional le corresponde
controlar la constitucionalidad de las leyes, en el coexisten los principios
jurídicos y políticos, donde sus jueces han de gozar de autonomía,
independencia, uniformidad y autoridad, elementos esenciales de
supervivencia.
Debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional solo inicia
determinado proceso a través de una promoción, recurso o demanda a
través de una persona natural o jurídica, fundamentando sus decisiones,
dando respuesta a las alegaciones de las partes e interpretaciones de los
preceptos constitucionales y los legales cuya constitucionalidad se niega;
a lo anterior agregamos que el dicho Tribunal como órgano jurisdiccional,
independiente, cuya máxima y exclusiva expresión la alcanza al imponer
las sanciones que corresponden en el orden constitucional, actúa como
salvaguarda de la norma jurídica en cuestión.
Lo cierto es, y retornemos a Estados Unidos, donde se alcanza un
resultado análogo al de la nulidad mediante el juego conjunto del
principio stare decisis y del criterio de jerarquía y un ideal jurisdiccional,
pero, al margen de que en el sistema continental la fuerza del precedente
es incuestionablemente menor, existe una diferencia fundamental y es
que la sentencia del juez ordinario opera siempre sobre una determinada
interpretación de la norma a la luz del caso que examina, y nunca sobre
una disposición normativa.
De este modo cuando una ley sea clara y manifiestamente
inconstitucional en toda circunstancia, su desaplicación terminará siendo
212
equivalente a la nulidad, pero, en general y en línea de principio, lo que el
juez declara es que una ley resulta inadecuada para disciplinar un caso a
la vista de que el resultado de su aplicación se muestra contrario a la
Constitución227 pero sin que ello prejuzgue que en otro caso diferente la
misma ley no pueda ser perfectamente válida y aplicable, prevaleciendo
el concepto de ponderación.
Hoy por hoy la Constitución abre las puertas al ordenamiento
jurídico, con un hondo sentido normativo y material con impacto en las
decisiones de los jueces.
Ahora bien, si se trata de resolver conflictos, (tema sobre el que me
detendré en próximos epígrafes) bajo criterios racionales, proporcionales
e imparciales estaremos en presencia de lo que se conoce en el ámbito
constitucional como ponderación.
Es indispensable para lograr el equilibrio entre aspectos
contrapuestos, entre razones en litigio o bienes en conflictos, recurrir a la
ponderación, aunque dentro del ordenamiento jurídico se conduzca al
triunfo de alguno de estos intereses.
227 Esta última característica representa casi un rasgo definicional de lo que hoy suele
llamarse ponderación, que es un tipo de razonamiento destinado a la resolución de
problemas constitucionales en el curso de la aplicación ordinaria del Derecho. Aun cuando la
ponderación es a veces invocada también en el juicio abstracto de normas, lo real es que su
mayor virtualidad se muestra en el conocimiento de casos concretos donde concurren
distintos principios o derechos constitucionales tendencialmente contradictorios que no llegan
a una pugna insalvable, como hemos acabado de analizar, porque pueden convivir sin
dificultad en el normativo abstracto de la Constitución, aunque su existencia propicia o alienta
soluciones dispares.
213
En tal sentido muchos autores han coincidido en que la
ponderación va en busca de la decisión más acertada partiendo de las
normas en pugnas pues si prevaleciese el status jerárquico de las
mismas pudiera resolverse el conflicto a partir del propio supuesto
jerárquico.
Resulta pues imprescindible la ponderación, situémonos en la
esencia misma de ésta, pues si la Constitución es la norma suprema por
excelencia, hago mío el criterio de que no existen jerarquías internas en
ella y precisamente ahí comienza a sentirse la necesidad de un juicio
ponderado228 que conduzca inevitablemente a establecer un orden
proporcional pero de preferencia relativo a un caso concreto aunque no
se logre una conclusión que conduzca a preferencias ante determinados
derechos como por ejemplo por tan solo citar uno a los derechos civiles
sobre los sociales, sino todo lo contrario, permite una preferencia relativa,
una preservación abstracta de los bienes o valores en conflicto, el
llamado equilibrio indispensable para la supervivencia del régimen
constitucional diseñado.
En España el Tribunal Constitucional viene haciendo uso desde
hace mucho tiempo del juicio de la ponderación.
Mayoritariamente se considera la ponderación como la forma de
228 A tono con ello el Tribunal Constitucional español ha considerado en Sentencia de 320 de
1994, que la ponderación intenta ser un método para calzar el ya aludido supuesto de
preferencia, considerándolo un método auxiliar para resolver conflictos entre principios del
mismo valor o jerarquía, tratando de conjugar la situación jurídica creada, pesando cada uno
de ellos en su eficacia recíproca.
De igual manera en Sentencia 53 del año 1985 dejó claro, la función de intérprete
constitucional, el que viene obligado a equilibrar y armonizar los bienes y derechos en
conflictos.
214
interpretación ético-moral de la Constitución y su carácter discrecional
implica disímiles significados políticos e ideológicos.
En el accionar del juez al impartir justicia un salvoconducto sería
recurrir a la ponderación a la hora de dictar los fallos lo que no implica un
cambio radical en el modo de aplicar el derecho sino que propiciaría la
vinculación directa de los principios, buscar el anhelado equilibrio o lo
que pudiéramos llamar la justa medida a la hora de dirimir un conflicto.
Por todo ello, obligado resulta aplicar la ponderación de manera
seria y madura con apego al principio garantista de racionalidad para que
precisamente dicho juicio cumpla con su cometido.
Tal aseveración conduce a la idea de que la ponderación se
complementa con el juicio de proporcionalidad y con el papel del juez de
indagar, buscar y decidirse por lo más apropiado, sin que ello signifique
que se encubra la arbitrariedad judicial.
A mi modo de ver para lograr un tratamiento racional, y equilibrado
debe permitirse en cada caso una única solución correcta que conlleve a
encontrar entre las normas aquella que se aplique mejor a la situación
concreta.
No obstante el juicio de ponderación presenta dificultades de
diversa índole y lo que si hay que tener muy claro es que en ninguno de
los casos conduce a la declaración de inconstitucionalidad sino a la no
aplicación de una ley que no esté a tono con el espíritu de la norma
constitucional.
En estos supuestos se dependerá del pronunciamiento del Tribunal
Supremo, aunque la ley sea formalmente vigente.
215
Evidente es, que no se logra una absoluta seguridad jurídica, en
tanto varios jueces podrán determinar e interpretar de manera diferente,
solo el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de las Comunidades
Autónomas, en el caso español, se empeñarán, en garantizar cierta
uniformidad, al decir de Luís Prieto Sanchís “…una Constitución más
flexible, pero mejor garantizada”.229
En otro orden de cosas, no elimina la discrecionalidad en la labor
interpretativa, solo intenta equilibrar principios y derechos
constitucionales potencialmente en conflictos, procurando liberar
tensiones en la comunicación entre la Constitución y la democracia, entre
el juez y el legislador; no obstante, está claro el papel de los jueces amén
del modelo que enarbolen, sea el europeo o americano.
Lo importante es subrayar que opera en el sistema español de
modo semejante a la judicial review, no conduce comúnmente a la
declaración de constitucionalidad de una disposición normativa, (aunque
en la práctica puede hacerlo cuando es usado por el Tribunal
Constitucional en el recurso abstracto) sino a la no aplicación de una ley
en el caso concreto.
Sin dudas cuando la ley se muestra contraria a la Constitución en
todos los supuestos imaginables en que pudiera resultar relevante, la
consecuencia será análoga a la unidad; razonablemente, los jueces se
negarán una y otra vez a su aplicación y finalmente el Tribunal Supremo
pronunciará un fallo doctrinal, que nos permite afianzar la idea de que de
todas formas, la ley seguirá vigente, y que la autonomía parlamentaria y
229 Prieto Sanchís, L. La justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta S.A., 2003,
Pág., 64.
216
la regla de la mayoría son conceptualmente salvables respecto a las
demás.
En resumen: con casi treinta de experiencia el Tribunal
Constitucional en España, ha jugado un considerable papel; lo que no
significa que dentro de sus experiencias positivas, subyacen aspectos
negativos,230 que imponen de una revisión mucho mas profunda. Entre
los aspectos negativos pudiera mencionar, la sobrecarga de asuntos que
llegan al órgano, con énfasis en los recursos de Amparo que crecen
vertiginosamente todos los años y que además engrosan la mayor
cantidad de asuntos que se presentan a esa instancia, lo que considero
también demostración de la ineficiencia del tribunal en cuestión en su
labor; por otro lado no han logrado salvarse las contradicciones
generadas entre este Tribunal y el Supremo, denotando un deterioro
institucional bastante grave en mi opinión; y por ultimo, menciono la
división interna desatada y motivada por las diferentes concepciones
políticas e ideológicas que asumen los magistrados.
Dentro de los favorables resultados no puede dejar de señalarse
la intensa labor jurisprudencial llevada a efecto; la interpretación atinada
e inclinada al ejercicio de la tutela de los derechos fundamentales; y la
solución de controversias entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
tanto por la vía de los conflictos competenciales, como por los recursos
de inconstitucionalidad (sobre los que abundaré en posteriores páginas).
2.2.5 - Una Constitución para Europa. Análisis en torno a su frustrada experiencia. El Tratado de Lisboa.
230 Díaz Revorio; F. J. Tribunal Constitucional…, Cit. Pág. 10 y 11. El profesor hace una
interesante valoración del funcionamiento del Tribunal y de sus aspectos más destacados, lo
que agrupa y da en llamar “virtudes y defectos”.
217
La real preeminencia del Estado Social y de Derecho, en Europa
ha ejercido una inmensa influencia sobre la teoría constitucional en todo
el orbe. Estos vientos, han irrumpido en la atmósfera constitucional
latinoamericana y ha producido un viraje no despreciable en el
pensamiento latinoamericano sobre la Constitución; que va bien desde el
enfoque jurídico normativo al sociológico, luego de haber asimilado algún
postulado marxista, como ya aludí.
He analizado al sistema norteamericano del judicial review el cual
fue muy adecuado para los países latinoamericanos; sin embargo, en
gran medida, y particularmente por lo que se refiere al control de la
constitucionalidad de las leyes, ha sido superado, por la influencia
europea, que en este campo ha tenido un gran avance.
En pos de comprender diáfanamente la afirmación anterior, es
menester de cara a los nuevos aires que soplan y como punto final de
este recorrido, luego de haber transitado por otros modelos de los que
han bebido muchas naciones, acercarme al fenómeno actualmente
vigente en Europa.
Tras el fracaso del Proyecto de Tratado por el que se instituía una
Constitución para Europa, se advierte la necesidad de seguir buscando
alternativas hacia el mismo fin propuesto con la Constitución europea.
Desde aquel momento, por la pluralidad de intereses nacionales
que concentran, consideramos atinado que se regule la existencia del
Tribunal de Justicia de la Unión dentro de los sistemas constitucionales,
que se definan sus facultades, sabiendo además de que en la cuarta
parte de dicho texto se establecen los procedimientos de adopción y
revisión de la Constitución; por tanto estimo que aunque no se señala
expresamente en la norma, este tribunal funcionaría como un Tribunal
218
Constitucional, de esta manera quedaría concebida la estructura que
controlaría que las actuaciones se ejecuten en correspondencia con los
postulados constitucionales, asegurando la existencia del aparato que
recepcionará, controlará y se pronunciará cuando algún Estado accione
inconstitucionalmente.
No puede perderse de vista que: “El sistema comunitario europeo
está sustentado en un Ordenamiento particular, con una estructura cuasi
constitucional (salvando las distancias de las premisas constitucionales
clásicas y admitiendo las bases de un constitucionalismo europeo en
torno a la integración supranacional), y que encuentra uno de sus
elementos más determinantes en la vinculación a éste, tanto de parte de
los Estados como de los particulares, con las consecuencias de
obligaciones y derechos que para éstos conlleva”.231
En el afán de encontrar la referida variable se opta por la
aprobación en el año 2007 y su puesta en vigor el 1 de diciembre del
2009 del Tratado de Lisboa.232
A través de mismo se modifican los dos textos fundamentales de la
Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, la
que pasa a su vez a llamarse Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
Con este texto la Unión Europea adquiere personalidad jurídica
231 Fernández Gutiérrez, M. “Control de Constitucionalidad y Principios de Primacía en el
Derecho Comunitario europeo”, Revista de derecho Valdivia, V-XII, agosto 2001, Pág. 191.
232 Mangas Martín, A. “El tren europeo vuelve a sus raíles: El Tratado de Lisboa“, Rev. General
de Derecho Público Comparado, Vol. 2, enero 2008, Pág.33.
219
para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario; se evalúa con
otra mirada el papel del Consejo de la Unión; el Parlamento asume
mayor peso en la toma de decisiones; aumenta el poder de colegiación
del Parlamento europeo; se crea la figura del Presidente del Consejo
europeo, y Alto representante de la Unión para asuntos exteriores y
política de seguridad; y además se le imprime mayor fuerza vinculante a
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,233
adquiriendo el mismo valor que los Tratados, a excepción de en Gran
Bretaña y Polonia.
Con el anterior Proyecto de Constitución el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea comprendería el Tribunal de Justicia, el Tribunal
General y los tribunales especializados; su mandato vendría centrado a
garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de la
Constitución,234 por lo menos es lo que sé prevé. Los Estados miembros
establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela
judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.
Con el Tratado de Lisboa se conforma el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, junto con el Tribunal de Primera Instancia de 1989 y el
Tribunal de la Función Pública de 2005. Comprende al Tribunal de
Justicia; el Tribunal General y los tribunales especializados, todos lo que
vienen obligados a garantizar el cumplimiento del Tratado en cuestión.
233 Estúdiese el contenido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
(2007 / C 303/ 01), Parlamento Europeo, Diario Oficial de la Unión Europea- 2007.
234 Existen un amplio caudal bibliográfico alrededor de este tema, no obstante sugiero la lectura
de: Rodríguez Iglesias, C. y Vaquero, J. “Funcionamiento constitucional del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas”, Fundamentos No. 4… cit. Págs.338 y ss.
220
La naturaleza del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha sido configurada a través de los Tratados, teniendo así
carácter obligatorio y permanente para las Instituciones europeas y los
Estados miembros. Es una jurisdicción interna inserta en el ordenamiento
jurídico creado en base al derecho comunitario, que aglutina con
especial combinación una serie de características propias de un Tribunal
Constitucional, una jurisdicción administrativa, civil y una internacional.
Acorde a las peculiaridades del ordenamiento jurídico comunitario,
el Tribunal de Justicia sigue un modelo exclusivo que nada tiene que ver
con los tribunales internacionales propios del Derecho comunitario ajeno
a la Unión.
Posee una naturaleza supranacional permitiéndose utilizar no sólo
las fuentes del Derecho comunitario europeo y el Derecho internacional,
sino también el Derecho interno de los Estados.
Así pues, se trata de una jurisdicción de creación originaria, con
carácter obligatorio y exclusividad para los casos que se prevean en los
Tratados, casos en los que el Tribunal nacional en cuestión resultaría
incompetente.
Respecto al método interpretativo que sigue el Tribunal de Justicia,
cabe señalar la inmensidad de principios que puede seguir para resolver,
así como la labor de los Abogados Generales de extraer los principios
comunes o extendidos en los ordenamientos jurídicos internos para
aquellos casos en los que la solución del conflicto no pueda hallarse en
el Derecho comunitario.
El Tribunal de Justicia puede recibir recursos directos o bien
cuestiones prejudiciales. Respecto a los primeros, cabe destacar la
221
legitimación que reciben los particulares, los Estados y las propias
instituciones, de manera que cualquiera de ellos puede presentar recurso
directo ante el Tribunal. En función de quién lo presente, y de cuál sea su
objeto, los recursos directos pueden referirse al control de los órganos
comunitarios, al contencioso de plena jurisdicción (procesos autónomos)
y al control de los Estados miembros.
En cuanto a la cuestión prejudicial, cabe destacar que surge de un
órgano jurisdiccional de algún Estado miembro, que considera pertinente
un pronunciamiento del Tribunal de Justicia acerca de la interpretación
de los Tratados, de los actos de las Instituciones comunitarias, o de los
estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo que
contemplen tal posibilidad. Al contrario que en el recurso directo, en la
cuestión prejudicial se comparte la competencia con el órgano judicial
que la hubiera planteado y solo entonces si se considera se inaplica.
Si lo evaluamos desde la dimensión impuesta por la Constitución
no aprobada vale la pena hacer un alto en la distinción 235 que realiza la
norma desde el punto de vista conceptual entre el Tribunal de Justicia
como institución de la Unión.
235 Tratado de Constitución europea, artículo I-29-- sobre del Tribunal de Justicia, dejaba claro
que es la institución con la que se cierra el marco institucional de la Unión. Este artículo debe
evaluarse junto con los artículos de la Parte III relativos al Tribunal de Justicia (del artículo III-
353 al artículo III-381). En este mismo primer párrafo se señalaba que los Estados miembros
establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en el
ámbito del Derecho de la Unión. Esta disposición, que podría considerarse innecesaria, es fruto
de los debates llevados a cabo en la Convención sobre la extensión de la jurisdicción del
Tribunal de Justicia en relación con la situación actual en lo que concierne a los recursos por
parte de personas individuales, debates en el curso de los cuales llegó incluso a considerarse
la posibilidad, en el ámbito ya de los derechos fundamentales, del establecimiento de alguna
modalidad del recurso de amparo.
222
En el 2005 ante el fallido intento de aprobar este Tratado, el
Parlamento Europeo consideró aprobar resolución en la que se
recomendó se ratificara la Constitución. En algunos países fue sometido
a referéndums, siendo rechazado por Francia y Holanda, como es
también conocido.
Hoy con el Tratado de Lisboa,236 a mi juicio se continua el camino
integracionista en Europa, y aunque hay opiniones encontradas: algunos
aluden notorias analogías con la Constitución europea, incluso llegando
apreciarla casi como una réplica de la misma que no va al fondo de
objetivos sociales, y muchos estudiosos hacen hincapié en las
diferencias, haciendo notar que se da un paso en el ejercicio
democrático; lo cierto, en mi opinión es que en su esencia mantiene el
mismo espíritu que animó el texto constitucional no aprobado.
Resulta locuazmente apreciable que lo que ha existido son puros
cambios nominativos pudiéramos llamar formales, pero su contenido es
el mismo.
Aunque hoy por hoy no pasan de meras proclamaciones retóricas,
no deja en mi opinión, al menos en el campo teórico tener una
trascendente importancia el referido Tratado, ante el intento de ordenar
la vida constitucional en los marcos de su jurisdicción.
A la luz de los tiempos que afloran, ciertamente es muy difícil lograr
consenso, es evidente; como también resulta lógicamente palpable, que
en América con la aparición de organismos integradores, (como el
ALBA), pudiese ser una meta futura a evaluar, claro está con la
236 Véase Tratado de Lisboa, Diario Oficial de la Unión Europea, C 306/01, 5º año, 17 de
diciembre del 2007.
223
conciencia de todo lo que nos falta por andar en los ordenamientos
nacionales internos. No obstante, salvando las distancias podría a largo
plazo pensarse en esta opción.
2.2.6 - Apreciaciones finales.
Llegado el punto final de este intercontinental recorrido por los
versátiles modelos constitucionales, se impone que realice como colofón
un paralelo, al menos en apretada síntesis, entre los llamados modelos
europeos y el americano.237
Pudiera agrupar tales distinciones en función de lograr una mejor
sistematicidad, en tres parámetros a saber:
El primero referido al proceso de creación y aplicación del derecho.
Al respecto sobresale en el modelo americano la fuerza erga omnes, se
produce en todas las sentencias del Tribunal Supremo como derivación
del valor de precedente para ulteriores casos; en tanto en el modelo
europeo, la fuerza erga omnes solo adquiere efecto de cosa juzgada.
Debe tenerse presente que se sigue el principio de expulsar del
ordenamiento jurídico la norma declarada inconstitucional. En los
Estados Unidos, cualquier juez puede inaplicar una ley por
inconstitucional, en Europa existe un órgano independiente a los poderes
del Estado con esta función.
En segundo lugar, relacionado con el diseño que asumen en la
solución, aparece el modelo americano con una manera concreta de
resolver, o sea el particular alega el perjuicio de un acto estatal contario a
237 Muchos autores han abordado la problemática; se me presenta singular la detallada visión
que se brinda en: Ruiz Miguel, A. .Modelo americano y modelo europeo de Justicia
Constitucional, UA, CEP, Madrid, 2007, Págs. 145 – 160.
224
la Constitución, y se resuelve evaluándose caso a caso, teniendo solo
efectos para el caso en cuestión. En los modelos europeos prevalece
una manera absoluta de solución. Aquí me detengo para acotar que ello
se produce con independencia a los aspectos tendenciales que se han
venido desarrollando y de los que ya hice mención. En este caso la
minoría parlamentaria u órgano especial alegan directamente si existe ley
contraria a la norma suprema.
Y en el tercer elemento incluyo la imparcialidad e independencia de
los jueces constitucionales. Al respecto cabe destacar el modelo
americano donde se distingue la figura de nombramiento presidencial
con sus peculiaridades, siendo de carácter vitalicio; sin embargo en el
modelo europeo existe reparto por cuotas con capacidad de vetar
nombres (donde juegan un papel fundamental los partidos políticos con
suficiente capacidad parlamentaria), por otra parte en cuanto a su
designación existe términos preestablecidos (aquí hago la salvedad de
las consiguientes desventajas que esto entraña).
Todo ello establece la lógica disyuntiva para ambos sistemas a la
hora de establecer la supremacía de la Constitución.
Siguiendo esta línea de pensamiento concuerdo con la siguiente
definición: “…esas diferencias no están determinadas solo por los
factores tales como el diseño constitucional adoptado o la intención del
constituyente. En verdad, las causas se fundan en circunstancias
históricas, políticas y sociales más profundas”.238
238 Las Constituciones aparecidas como consecuencia del nuevo modelo constitucional fue
un reflejo de lo anterior, sirva de ejemplo, la alemana de 1949 y la italiana de 1947, la
francesa de 1958, la española de 1978, la colombiana de 1991, también las 13 enmiendas
hechas a la propia Constitución norteamericana.
225
No obstante a todo este criterio, que quizá se recepciona algo
absoluto en cuanto a las diferencias de los sistemas constitucionales, lo
que si pienso que debe prevalecer es la idea que como parte de la
evolución de todo el pensamiento constitucionalista, hoy por hoy no
existe una pureza en la aceptación de patrones puros de diseños de
control constitucional, pues como se ha podido apreciar en muchos de de
ellos existe una suerte de mixtura que indiscutiblemente hacen a la vez
particular cada uno de ellos. Solo para ejemplificar, en el caso de Europa,
no todas sus naciones han asumido el modelo tipo, pues en los casos de
Dinamarca, Noruega y Estonia, por ejemplo, se siguen las líneas del
pensamiento americano.
A modo de resumen: “Conviene recordar que al hablar de modelos
europeos y modelos americanos de justicia constitucional nos movemos
en el ámbito de los tipos ideales weberianos, como constitución
conceptual útiles para acercarnos inicialmente al conocimiento de la
realidad, pero insuficientes para la disciplina y el análisis de casos
concretos”.239
2.3- Competencias de la jurisdicción constitucional. 2.3.1-Control de constitucionalidad He ido insistiendo a lo largo de este trabajo en el necesario y
paciente estudio de la evolución del constitucionalismo a fin de
comprender casuísticamente las particularidades de los diferentes
239 López Guerra, L.” La organización y la posición institucional de la justicia constitucional en
Europa”, Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano, UNAM, México, 2004, Pág. 86.
226
modelos constitucionales, a partir de la conciencia ya sembrada en torno
al largo proceso atravesado, traducido en la Constitución como un
desarrollo dialéctico e histórico que ha implicado la asimilación por el
modelo sucesor de los principios y valores positivos de su antecesor o
antecesores, tanto en el campo de la doctrina como en la práctica
constitucional.
Cuando el llamado estado liberal de derecho fue ganando terreno,
principalmente en Europa y América Latina, a finales del siglo XVlll y
principio del XlX el régimen constitucional moderno, junto con todo lo
que ello aporta, como es la democracia, la división de poderes, el
principio de legalidad y el reconocimiento y positivización de los derechos
humanos fundamentales, se impuso el control como una necesidad para
cualquier convivencia social.
Sus principios se convirtieron un tanto idílicos, de que las
disposiciones contenidas en la Constitución, por ese solo hecho, iban a
ser respetadas por todos y particularmente por los órganos de autoridad,
pues la realidad se ocupó rápidamente de desmentir tal suposición, se
impuso la necesidad de establecer en el orden constitucional, cuando
éste era variado, lo que actualmente se conoce como garantías
constitucionales sea, lo que en su conjunto se denomina mecanismos de
defensa al régimen constitucional instaurado.
Establecida previamente la definición de Constitución, y expuesto
el por qué de su autoridad jurídica superior, corresponde ahora tratar los
mecanismos de defensa de la misma para una sociedad dentro del
espacio de la justicia constitucional auténticamente legítima.
El tema de la defensa de la Constitución ha sido tratado con
suficiente amplitud en la literatura constitucionalista, amén del régimen
227
social, se ha hablado del papel de los órganos del Estado en esa
importante tarea, de la legislación ordinaria e incluso como los
ciudadanos contribuyen a ello.
Pretendo, abarcar someramente algunas de estas aristas, para
estar en condiciones de enjuiciar nuestro sistema de control, no ya desde
el punto de vista analizado por estudiosos que me han antecedido, y
mucho menos sobre la base de un estudio hipercriticista del modelo ya
existente, que como veremos, en el afán de irse perfeccionando, ha
sufrido importantes modificaciones. Lo que ansío a través de estas notas
es introducir otra variante de control, aspecto que desarrollaré en
acápites posteriores.
De lo que aquí se trata no es de mecanismos externos a la
Constitución, sino de la autoprotección que ésta da a su normativa y
contenido en su articulado, esto es lo que conocemos como las garantías
constitucionales.
Esta categoría enarbolada y desarrollada con amplitud, sitúa a la
ley de leyes en el centro de los sistemas jurídicos nacionales, y además,
le permite salvaguardar su fortaleza ante los posibles ataques derivados
bien de la actuación de los órganos y poderes del Estado, de sus
operadores en el sentido más amplio de la palabra, de cualquier otra
organización social y política e incluso de los propios ciudadanos.
Ya expresé que la preconizada categoría de garantías
constitucionales es definida en la doctrina como el conjunto de
mecanismos que contenidos en la normativa constitucional, asegura en
la vida social, jurídica y política del país la validez y fuerza jurídica
superior de la Constitución y no puede imaginarse de otra forma, si se
parte de su propio contenido y de la importancia jurídica, política y social.
228
El control constitucional es de las garantías constitucionales el
mayormente tratado en la doctrina constitucional moderna; a cuenta de la
necesaria preservación de los mandatos constitucionales frente al resto
del ordenamiento jurídico. La idea inicial de su institucionalización está
asociada al control que debía hacerse al legislador ordinario, que
responsabilizado con complementar la Constitución y crear la regulación
específica para las relaciones sociales concretas, se distanció, digamos
de manera desmesurada, en algunos casos de la competencia
constitucional atribuida.
Igualmente, existía una permanente preocupación por impedir que
el legislador ordinario al alejarse del texto constitucional limitara o
menoscabara los derechos legítimos de los particulares; así impusiera
límites o disminuyera por medio de las leyes que creaba la competencia
y atribuciones de los demás poderes del Estado.
Junto con la administración de justicia y la solución de conflictos
jurídicos que ello implica, el control de constitucionalidad sobre los actos
y actuaciones del legislativo y el ejecutivo, permitiría el mantenimiento del
llamado equilibrio institucional que profesa la tripartición de poderes; ésta
no sólo significando la separación y delimitación de las funciones
legislativa, ejecutiva y judicial sino también la existencia de vigilancia
mutua entre los poderes constituidos con el afán de lograr ese anhelado
equilibrio.
En lo sucesivo el control constitucional ha sido instituido en la
generalidad de las constituciones escritas, pero cada una ha adaptado tal
mecanismo de defensa, a sus peculiaridades nacionales (políticas,
geográficas, históricas, sociales y culturales); corrientes iusfilosóficas
prevalecientes y a los intereses de los que ostentan el poder estatal,
229
variantes que son presumibles en estos modelos fundamentales y que
podríamos identificar como el control jurisdiccional especial y el control
legislativo o político.
A la sazón, solo enuncio el sello distintivo de ambos modelos, de
cara al recorrido que haré en las páginas siguientes; al respecto, cabe
tan solo señalar que se enmarca en el modelo jurisdiccional, los que
asumen el control desde la perspectiva de un órgano que ejerce su
autoridad juzgando el contenido de una norma que no puede jamás
contradecir los postulados constitucionales; por su parte el control
legislativo o político, encamina sus esfuerzos a la defensa política de la
Constitución sobre la base de las normas que son creadas a tales
efectos; sobre este tópico me detendré más adelante.
Lo común a todas esas variantes es concebir al control
constitucional como un mecanismo de defensa de la Constitución, como
instrumento de vigilancia sobre los actos emitidos por los órganos del
Estado, sus funcionarios y agentes, con el fin de que se mantengan
ajustados ineludiblemente al marco estricto de su competencia y a la
normativa constitucional.
Así las peculiaridades nacionales se dan a raíz del órgano
encargado de ejecutar el control constitucional, la competencia que se le
reconoce y la regulación que lo instrumenta, cabe aquí incluir los
términos, formalidades y los legitimados para ejercitar la acción de
inconstitucionalidad.
2.3.2- Garantía de los derechos. Siendo consecuente con lo que inicialmente me propuse para
conformar una teoría constitucional en el sistema cubano a partir de los
230
postulados marxistas, resulta obligado el estudio de las garantías de los
derechos, como uno de los elementos de mayor preocupación en un
Estado de Derecho.
Partiendo de la idea que reconocer derechos sin establecer las
correspondientes garantías es dejarlos reducidos a papel mojado, es
indispensable introducir este pensamiento. No puede dejarse de
reconocer que las Constituciones vigentes se esfuerzan por ampliar el
catálogo de medios de protección para los derechos que reconocen.
Esas garantías suelen agruparse, por su naturaleza en diversas
categorías: normativas, jurisdiccionales e institucionales, según sean las
normas de la Constitución, los tribunales de justicia o las instituciones
públicas las encargadas de la defensa de los derechos fundamentales.
Como he venido insistiendo el control constitucional deviene
instrumento para defender el espíritu y la normativa constitucional a favor
de la validez y fuerzas jurídicas superior de sus mandatos y de los
derechos y libertades individuales reconocidas.
Entonces, el control constitucional es punto común en el propósito
de las garantías constitucionales y las individuales de preservar la
legalidad, el orden jurídico y el régimen constitucional que establece la
propia norma suprema, en su condición de acto jurídico fundamental; es
ésta su misión existencial.
La institucionalización y la utilización del control constitucional
como una vía más del sistema de garantías individuales es también muy
diversa, todo depende de las peculiaridades nacionales, y de las
experiencias acumuladas que le son propias a cada país. En tal sentido,
la terminología que se emplee pasa a ser un elemento secundario; ya
sea, amparo constitucional, recurso de amparo constitucional, tutela
231
constitucional, etcétera; trascendentalmente positivo es el consenso que
existe en torno a su instrumentación para tutelar y proteger derechos.
A lo largo del trabajo he insistido en el ejemplo de España, para en
el capítulo siguiente estar en condiciones de abordarlo desde la
perspectiva del modelo en Cuba; la Constitución española otorga a todos
los ciudadanos una serie de derechos fundamentales y libertades
públicas, regulando toda una serie de garantías (entre las que
sobresalen, Defensor del Pueblo, recurso de inconstitucionalidad,
cuestión de inconstitucionalidad, procedimientos sumarios, y el recurso
de Amparo, entre otras) para este tipo de derechos.
En teoría los derechos fundamentales sólo pueden ser explícitos,
aunque el Tribunal Constitucional, en la práctica, devenido de la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo ha atribuido en ocasiones a los derechos fundamentales
explícitos nuevos contenidos que vienen a ser casi derechos
fundamentales tácitos. Por ejemplo, el derecho a la intimidad personal y
familiar, el derecho a la integridad física y moral, la inviolabilidad del
domicilio y el libre desarrollo de la personalidad.
A todo con ello, no puede perderse de vista que: “El tema de los
derechos fundamentales, que surgen con la Constitución y en ella
encuentran sus garantías, es uno de los más importantes del
constitucionalismo democrático y cada vez contemplamos con más
frecuencia como se aprueban Constituciones que recogen en su
articulado un amplio elenco de estos derechos. Marco en el cual también
232
adquiere relevancia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
por su trascendencia a la hora de proteger los derechos internos”.240
La comprensión de la naturaleza jurídica de la gran variedad de
derechos reconocidos requiere partir de una determinada ideología del
Estado y de la Constitución.
Destacan por su operatividad, las garantías jurisdiccionales que
consisten en la protección ordinaria o extraordinaria otorgada por los
tribunales de justicia y, sobresale entre ellas, la garantía reforzada del
recurso de amparo que cada vez con más frecuencia aparece en las
constituciones de Hispanoamérica. En España sus orígenes se hallan en
la Constitución republicana de 1931 y su conocimiento se encomienda al
máximo defensor de la Constitución, es decir, al Tribunal Constitucional.
Entre las garantías normativas merece especial mención el
carácter vinculante de las modernas Constituciones democráticas que
afecta tanto a los poderes públicos como a los particulares y que
conlleva la aplicación directa de las normas que garantizan los derechos
fundamentales por parte de los órganos encargados de administrar
justicia, sin necesidad de intervención del poder legislativo a través de
leyes de desarrollo.
Esa generalización abarca hoy a casi todos los sistemas jurídicos,
directamente proporcional al polémico y actual tema de los derechos
humanos, a punto de partida del sistema de protección y garantía a los
mismos.
240 Figueruelo, Á. “Significado y funciones del Derecho Constitucional”, Rev. Razón Pública No.
24, Otros Mundos, Bogotá, 2009, Pág.14.
233
Actualmente para la teoría y la práctica constitucional no es
suficiente el reconocimiento del amplio conjunto de derechos y libertades
a los individuos, alejados de los mecanismos jurídicos, económicos y
políticos que viabilicen su realización en la sociedad, el primero cobra
vida en la medida en que los segundos alcanzan eficaz materialización.
Las experiencias aportadas al derecho constitucional por el modelo
socialista y la transformación que en el constitucionalismo burgués
implicó la sustitución del modelo liberal burgués,(me atrevo a utilizar
estos términos, porque depende de los medios académicos, en algunos
ya no es muy común su uso); por el social burgués, no pudieron menos
que cambiar la visión que sobre los Derechos Fundamentales se tenía,
de lo cual son reflejo auténtico los documentos internacionales
promulgados con el surgimiento de las Naciones Unidas; a saber; la
Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Políticos y Civiles; y el Pacto Internacional de Derechos
Humanos, Económicos, Sociales y Culturales.
2.3.3 - Conflictos competenciales. El desarrollo histórico del concepto de Constitución indica que ésta
ha presentado desde el momento mismo de su nacimiento como nuevo
fenómeno revolucionario característico de la edad contemporánea, dos
valores fundamentales, que han determinado que el alcance de su
significación e impacto hayan sido muy diferentes, expresados
sintéticamente como un valor jurídico y un valor político.
En efecto, y como he hecho alusión en páginas anteriores, la
Constitución ha sido concebida como un documento político que se limita
a organizar y disciplinar el ámbito funcional de los poderes del Estado,
básicamente el de los poderes legislativo y ejecutivo, sus relaciones y
234
sus limitaciones de tal forma que todo aquello en que ambos poderes
estén de acuerdo resulta constitucionalmente legítimo y como un
documento jurídico que mas allá de cumplir las funciones que acaban de
apuntarse se conforma como norma básica del ordenamiento jurídico del
Estado que es no solo aplicable a los operadores políticos sino también
determinante de las relaciones entre éstos y las personas naturales,
configurándose como auténtico y supremo derecho del Estado.
El tractus ya marcado de las relaciones entre el poder legislativo y
los órganos facultados para llevar a cabo el control de la
constitucionalidad de su producción normativa ha venido siendo hasta la
fecha un medidor de sus propios conflictos, lo que se ha debido, claro
está; a una multiplicidad de circunstancias históricas concretas que, de
forma diferente en cada época y coyuntura nacional, han favorecido a la
no solución de dichas pugnas. Piénsese, por mencionar solo las de
quizás mayor relevancia, en el activismo judicial, en las faltas de
autocontrol por parte de los sujetos encargados del control, o en la
ausencia de un consenso fundamental entre los actores políticos
respecto a las reglas imperantes y/o en los valores y principios
definidores del orden constitucional vigente a la sazón.
La experiencia norteamericana sobre todo en el último tercio del
siglo XIX y la de la II República española constituyente, respectivamente,
son muestras elocuentes.
Ejemplificando: en España dentro de las funciones fundamentales
que cumple el Tribunal Constitucional es la de actuar como garante del
reparto de poder establecido por el bloque de la constitucionalidad entre
el Estado y las Comunidades Autónomas.
Para ello la Constitución ha previsto que el Tribunal Constitucional
235
resuelva los conflictos de competencia que surjan a la sazón,241
incluyendo los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales
del Estado.
El objeto de los conflictos de competencias, es el de resolver
precisamente estas controversias entorno a la interpretación del reparto
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
establecido por el bloque de la constitucionalidad. El conflicto puede ir
mas allá de la reivindicación de una potestad, puede plantearse ante
actuaciones que aun comparadas en competencias propias, pudieran
llegar a entorpecer el normal ejercicio de otras, con injerencia a
competencias ajenas.
En consecuencia, pueden dar lugar al planteamiento de los
conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos
emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las
Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones,
resoluciones o actos.
No obstante cuando la competencia controvertida hubiera sido
atribuida por una norma con rango de ley, el conflicto se tramita como
recurso de inconstitucionalidad.242
La realidad española fue muy bien descrita por el Dr. López
Guerra, y es una valoración que no puedo dejar pasar por alto, si
241 No perder de vista las modificaciones introducidas a la LOTC en el artículo 10 con la Ley
6/2007, a tenor de la cual en su inciso d ) donde se faculta al Tribunal en Pleno de conocer de
los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o
de los de éstas entre sí.
242 Remitirse en la legislación española al artículo 67 de la L. O. T. C.
236
finalmente debo evaluar los conflictos en todas sus modalidad para
luego enfocar hasta donde se advienen estas experiencias para
configurar otros patrones en Cuba. Al respecto cito: “Durante algún
tiempo, pues, pareció que los efectos de la jurisprudencia constitucional
podrían regular la marcha del nuevo Estado descentralizado, y que los
conflictos entre los poderes centrales y las CC. AA. podrían verse
resueltos mediante mecanismos judiciales, en aplicación de las reglas
generales de competencia presentes en la Constitución y los Estatutos.
Pero esta suposición, si existió, pronto comenzó a revelarse engañosa.
Los conflictos competeciales ante el Tribunal Constitucional aumentaban
en lugar de disminuir, con una intensidad muy superior a la existente en
otros países europeos dotados de jurisdicción constitucional.”243
Para plantear un conflicto positivo de competencias están
legitimados solamente el Gobierno del Estado y los órganos ejecutivos
superiores de las Comunidades Autónomas.244
Cuando quien suscita el conflicto es el gobierno de la nación, éste
puede actuar de dos formas, o interponiendo directamente el conflicto
ante el Tribunal Constitucional o requiriendo antes a la Comunidad
Autónoma para que derogue o anule la disposición o actos que
consideren causantes del conflicto.
Así las cosas, si quien inicia el conflicto es una Comunidad
Autónoma, ésta debe requerir necesariamente al Estado o a la otra
243 López Guerra, Luis.” Los conflictos competeciales, interés general y decisión política”, Rev.
del CEC, Madrid, 1988, Pág. 81.
244 Véase artículos 62 y 63.1 de la LOTC.
237
Comunidad Autónoma para que proceda.245 Entiendo al respecto que
este requerimiento previo pretender abrir una vía de entendimiento que
evite el conflicto.
Soy del criterio, que resulta avanzado el pensamiento al que se
adhiere la norma constitucional, teniendo en cuenta que este espíritu
conciliatorio pondría punto final a la controversia, y de cara a lograr
economía procesal, se resolvería de ipso facto el conflicto en cuestión.
El objeto del conflicto no puede exceder del contenido del
requerimiento previo; no se concibe discusión ante el Tribunal
Constitucional de cuestión que no haya sido planteada en Requerimiento
previo.
La posición del Estado y de las Comunidades Autónomas en la
resolución de los conflictos de competencia, tiene otra manifestación en
los efectos que puede tener su planteamiento.
Debemos significar que la facultad de suspensión automática no
puede utilizarse por las Comunidades Autónomas, sin embargo en estos
casos es posible solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión del
acto o norma estatal y éste decide libremente en cada uno de los
supuestos.246
Después de la formalización del conflicto, comparecidas las partes
afectadas, el gobierno de la nación, el órgano u órganos ejecutivos
245 Ibídem, artículo 63.1 de la LOTC.
246 Artículo 64.3 de la LOTC.
238
superiores de las Comunidades Autónomas, presentan las alegaciones
correspondientes, y después de examinadas dichas actuaciones el
Tribunal Constitucional dicta la correspondiente sentencia.
Las sentencias que resuelven los conflictos de competencia
determinan a quien corresponde ejercer la misma, de acuerdo con lo
dispuesto por el bloque de la constitucionalidad. Asimismo posibilita
anular la disposición, resolución o acto que originó el conflicto viciado de
incompetencia, debiendo en cada caso el máximo órgano modular los
efectos que la decisión pudiera tener sobre las situaciones creadas a
partir del acto o disposición anulado, a sabiendas de que quod nullum
est, nullum effetum producit.
Paso a comentar sobre los conflictos negativos de competencia.
Estos surgen como consecuencia de la negativa de dos administraciones
públicas, una perteneciente del Estado y la otra a una o dos
Comunidades Autónomas, a considerarse competentes para resolver una
pretensión de cualquier persona jurídica o física. Si la persona formulada
la pretensión ante una administración una vez agotados los recursos
administrativos oportunos, se declara incompetente, debe acudir a la
administración del ente que se haya indicado como competente.
Si esta nueva administración declina su competencia, el requirente
podrá acudir en el plazo de un mes ante el Tribunal Constitucional, el que
una vez analizado el fundamento de la negativa de las Administraciones
determinará si es una interpretación del bloque de constitucionalidad,
velando porque se cumplan los requisitos formales después de lo cual se
admite a trámite, oído el recurrente, las Administraciones afectadas y
cualquier otra parte que se considere procedente; a partir de ese
momento se dictará sentencia determinando a quien corresponde la
competencia controvertida.
239
Existe una segunda modalidad de conflicto negativo de
competencia, en los que es el Estado, a través del gobierno quien
requiere al órgano ejecutivo superior de la Comunidad Autónoma para
que ésta ejercite la competencia que le corresponde, sino se contesta
ese requerimiento en el plazo de un mes el gobierno puede plantear el
conflicto siguiendo un procedimiento similar al escrito anteriormente. Este
tipo de conflicto no puede plantearse por una Comunidad Autónoma
frente al Estado.
La organización territorial descentralizada de poder, que supone el
estado de las autonomías atribuye otra competencia al Tribunal
Constitucional el que establece que el gobierno podrá impugnar ante
éste, las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las
Comunidades Autónomas.
La práctica ha permitido concretar el alcance de esta competencia
y da la posibilidad de recurrir actos o disposiciones con rango que van
más allá del marco que la ley establece de las Comunidades Autónomas
que el Estado considere contrarios a la Constitución por motivos distintos
del reparto de competencias, siendo en este último supuesto el conflicto
de competencias la vía procesal adecuada para su resolución. Este tipo
de impugnación se distingue porque solo el Estado, a través del gobierno
puede plantearlas, a las Comunidades Autónomas, pues no le es posible
usar esta vía procesal para recurrir actos o disposiciones del Estado.
De igual manera esta impugnación se caracteriza por la
suspensión automática del acto recurrido, por el término de cinco meses,
aunque transcurrido ese plazo el Tribunal Constitucional puede levantar
la suspensión si así lo estima conveniente, siendo posible entonces que
la Comunidad Autónoma pueda solicitar el levantamiento antes del
240
término establecido.
Comento ahora, sobre los conflictos en defensa de la autonomía
local.247 Al Tribunal Constitucional se le ha atribuido una nueva
competencia que no viene regulada en la Constitución y no es más que
la solución de los conflictos en defensa de la autonomía local. Mediante
esta competencia no puede impugnarse cualquier vulneración de la
autonomía local, el objeto de este conflicto está limitado, refiriéndose solo
a la vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Esto resulta relevante si tenemos en cuenta que el contenido de la
autonomía local se define básicamente en la ley, siendo difícil de definir
su contenido estrictamente constitucional.
Por otra parte solo pueden dar lugar al conflicto, las lesiones que
sean directamente imputables a normas con fuerza de la ley, estatales o
de las Comunidades Autónomas sin que las lesiones sujetas a normas o
actos que más allá de la ley puedan fundar un conflicto constitucional,
puesto que su solución es a través de jurisdicción ordinaria.
Están legitimados para sustanciar el conflicto, entes municipales y
provinciales que sean destinatarios únicos de la norma que se considera
lesiva de la autonomía local, sin embargo cuando el destinatario no es
único, se impone una legitimación colectiva, para los municipios, la
norma postula la forma en que se ejerce esta acción en el territorio en
cuestión; respecto a las provincias el conflicto deben plantearlos al
menos la mitad de las afectadas que representan a su vez la mitad de la
población.
247 Remítase al artículo 10 inciso f) de la LOTC, tal y como quedó modificada en la Ley 6/2007.
241
Se establecen además una serie de reglas especiales para los
Cabildos y Consejos insulares, y para las instituciones de los territorios
históricos del País Vasco.248
Es necesario evacuar un trámite previo a la interposición del
conflicto, ante el Consejo de Estado u órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma correspondiente, y luego de cumplidas las
formalidades legales establecidas y oídas las alegaciones de las partes,
el Pleno del Tribunal dicta la correspondiente sentencia.
Esta sentencia resolutoria del conflicto dispondrá si existe o no
lesión de la autonomía local y determinará a quién corresponde la
titularidad de la competencia otorgando amplias facultades para decidir lo
que proceda sobre las situaciones de hechos y de derecho creadas al
amparo de la norma lesiva de la autonomía local. La sentencia no puede
contener una declaración de inconstitucionalidad de la norma con fuerza
de la ley. Si se pretende obtener dicha declaración, el Pleno debe
plantearse ante si mismo una autocuestión de inconstitucionalidad y el
mismo deberá pronunciarse sobre la regularidad constitucional de la
norma.
Paso pues, a hablar sobre los conflictos de atribuciones. La
resolución de estos conflictos, tampoco está regulada en la Constitución
española.
El objetivo de estos conflictos es resolver las controversias que,
dentro de los poderes del Estado, surgen sobre el reparto de atribuciones
248 Revisar las Disposiciones Adicionales 3ra. y 4ta. de la L.O.T.C.
242
entre ellos. Por tanto es una competencia que no está dentro de la
organización territorial, centrándose en los poderes del Estado central o
sea en los órganos constitucionales que presiden la organización de esos
poderes. El conflicto de atribuciones surge cuando algunos de esos
órganos constitucionales consideran que otro de ellos ha invadido su
esfera de actuación.
El Tribunal Constitucional para evaluar los actos impugnados debe
tener presente no solo la Constitución, sino también las leyes orgánicas
atributivas de competencias. Debemos señalar que la Ley del Gobierno
no puede ser parte del parámetro de enjuiciamiento de estos conflictos
ya que no posee rango orgánico.
Los órganos constitucionales que integran la organización de los
distintos poderes del Estado que están legitimados para plantear un
conflicto de atribuciones, son los Plenos del Gobierno, Congreso de los
Diputados, Senado y Consejo General del Poder Judicial.249
Cualquiera de los órganos antes mencionados que considere que
otro de ellos ha tomado decisiones asumiendo atribuciones que
constitucionalmente le corresponde, mediante acuerdo de su Pleno, se lo
hará saber al órgano presuntamente invasor, solicitando que revoque las
decisiones correspondientes.
Si éste mantiene expresa o tácitamente que ha actuado dentro de
sus atribuciones, entonces quedará abierta la vía para establecer el
conflicto ante el Tribunal Constitucional oídas las alegaciones de cada
uno de los órganos implicados y si lo estimara oportuno, el resto de los
órganos constitucionales legitimados para suscitar conflictos de
249 Revísese el artículo 59.3 de la LOTC.
243
atribuciones, dicta sentencia determinando a que órgano corresponde la
atribución constitucional controvertida y declarada la nulidad de los actos
viciados de incompetencia.
Este supuesto, atribuye al Tribunal Constitucional la resolución de
los conflictos que puedan plantearse respecto a las competencias o
atribuciones del Tribunal de Cuentas, formalizándose el conflicto a
propuesta del propio Tribunal de Cuentas, puesto que éste actuó como
delegado de las Cortes Generales.
El procedimiento que se sigue es el mismo que el establecido para
los conflictos de atribuciones.250
Resulta dable señalar todas las cuestiones que antes he ido
detallando , para que me conduzca al final, (independientemente de que
es obvio dada la división política-administrativa de Cuba, la sujeción a
tales supuestos), a dotarme de elementos teóricos para saber que
modelo realmente necesitamos en Cuba, sobre todo si partimos también
de reconocer las flaquezas del modelo español, como bien reconoció
López Guerra, cuando sentenció, reconociendo las debilidades que le
son propias: “Buscar una fórmula para definir este interés con
participación de los afectados es posiblemente el mayor reto con que hoy
se enfrenta el desarrollo del Estado de las Autonomías”.251
2.3.4-Control del procedimiento electoral.
250 Se impone remitirnos al artículo 3 p) de la Ley 7/88, sobre el Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas.
251 López Guerra, L. “Los conflictos competeciales, interés general y decisión política”, Rev.,
del CEC, Madrid, 1988, Pág. 88.
244
Una de las cuestiones mas criticadas al modelo cubano es la
concepción de su sistema electoral (al que dedicaré mas adelante parte
de este estudio). Lo importante es a partir de cada experiencia
comparativa tener clara la visión presente y poder definir si se requiere
de modificación en algún aspecto; para ello me centraré en el ejemplo
español.
Coincidimos que el control constitucional ha sido instituido en la
generalidad de las constituciones escritas, pero cada una ha adaptado tal
mecanismo de defensa, a sus peculiaridades nacionales contentivas de
las visiones políticas, geográficas, históricas, sociales y culturales,
corrientes iusfilosóficas prevalecientes y a los intereses de los que
ostentan el poder estatal; variantes que son presumibles en estos
modelos fundamentales y que podríamos identificar como el control
jurisdiccional especial y el control legislativo o político.
Esta legitimación solo logra cabal materialización en la medida en
que el propio sistema electoral se nutra de efectivos mecanismos que
propicien, un vínculo estrecho, digamos una retroalimentación, directa
entre electores y elegidos; para ello vital es apertrechar el sistema de
esos resortes de control que permitan lograr verdadera autenticidad.
Si de este sistema se trata, situémonos en los elementos del
Derecho electoral que lo condicionan doctrinalmente, expresando su
comportamiento y sus resultados, concentrada en normas relativas a los
instrumentos de expresión del voto, a la fórmula electoral, refiriéndonos
al método de asignación de los escaños, entre los partidos, en todos los
Estados que reconocen el pluripartidismo y a las circunscripciones para
el cómputo de los votos y asignación de los escaños.
En España, me permito reiteradamente, tomarla como referencia
245
de este análisis: las Cortes Generales son el órgano central y definido de
la forma de Gobierno parlamentaria establecida por la Constitución,
siendo el parlamento indispensable en su democracia; su carácter
esencial es su naturaleza representativa, la elección de sus miembros es
por sufragio universal, sus principios básicos están recogidos en la
Constitución y por tanto el ordenamiento electoral goza de la supremacía
que ésta le confiere.
Debemos tener en cuenta que solamente la Constitución de 1812
fue la que llevó a cabo una regulación de las elecciones a Cortes, las
demás constituciones españolas obviaron esta regulación y remitieron la
materia electoral a la ley.
Hasta el año 1936, en España se sucedieron once leyes
electorales, a saber: la de 1837, 1846, 1865, 1870, 1873, 1876, 1877,
1878, 1890, 1907,1933, además de varios Decretos que se aprobaron
en el período de transición o cambio de régimen ( 1836, 1868, 1931), y
que a su vez introdujeron cambios y muchas de las innovaciones , lo que
indica que el Derecho electoral había sido muy inestable y que estuvo
sometido a diferentes manipulaciones; continuando el rumbo de la
historia, el constituyente de 1978 252procuró salvaguardar la ansiada
estabilidad del derecho electoral para lo que reguló sus principios
estructurales, que provinieron de la legislación electoral que había sido
recogida entre el gobierno y la oposición democrática, en la época de
transición.
La Constitución reservó a la Ley Orgánica la aprobación del
régimen electoral general, señalando que el Tribunal Constitucional no
solo cubre al régimen de las elecciones generales sino que comprende
252 Véase R.D.L. de 18 de marzo de 1977.
246
tanto a las normas electorales válidas para la generalidad de las
instituciones representativas del Estado en su conjunto, como a las
entidades territoriales en que se organiza253.
No puedo dejar de mencionar a la Ley Orgánica 5/85, 254que
realiza un tratamiento muy amplio en esta materia que incluye reglas,
relativas a los gastos electorales o control de la contabilidad electoral.
Por la importancia política de las normas que estructuraron la
opción de los electores y la conversión de los votos en escaños, hacen
que estas normas se distingan de los restantes partes del ordenamiento
electoral predominando su carácter administrativo o procesal.
“El sistema electoral español, en tanto que instrumento cuya
finalidad última es garantizar un sufragio igualitario y democrático y dar
traducción a los votos en términos de representación política, ha sido un
modelo lo suficientemente eficaz (ha permitido mayorías y gobiernos
relativamente estables, así como la alternancia en 1982 y 1996) como
para que siga manteniéndose prácticamente consolidado e inalterado
veinte años después de aprobarse por consenso sus líneas maestras en
la fase inicial de la transición. La primera Ley Orgánica Electoral
aprobada en 1985 ratificó las bases del sistema diseñado en 1977 y
amplió el desarrollo de la normativa aplicada durante el periodo de la
transición política.
253 Artículo 81.1 y 133 de la Constitución española y Ley Orgánica 5/85 del 19 de junio del
Régimen Electoral General.
254 Esta ley elabora un tratamiento sistemático en materia electoral y establece disposiciones
comunes para todo tipo de elecciones por sufragio universal y otras especiales para las
elecciones de Diputados y Senadores; las Municipales; las de los Cabildos Insulares; la de las
Diputaciones Provinciales y las del Parlamento Europeo.
247
Bien es cierto que en los últimos tiempos se ha abierto un cierto
debate sobre la oportunidad de introducir algunas modificaciones en el
sistema electoral y adoptar el sistema de listas abiertas en vez de listas
cerradas, habiéndose escuchado también algunas tímidas propuestas
favorables al establecimiento de circunscripciones y candidaturas
uninominales. Sin embargo parece muy difícil que en el complejo
contexto político-electoral español las ventajas de otros sistemas
compensaran los inconvenientes que resultarían, sobre todo en lo
tocante a las circunscripciones uninominales, de lo cual el conjunto de la
clase política es consciente.” 255
Refiramos las peculiaridades del proceso electoral con miras a
hacer más comprensible la meta de llegar al control que se ejerce sobre
este procedimiento de cara a la ley suprema de la nación.
La Constitución no hace pronunciamiento en cuanto a las
características de la papeleta electoral y en la Ley del Régimen Electoral
se optó por el voto categórico o de partido, el que se efectuó mediante
listas cerradas y bloqueadas, tanto para las elecciones al Congreso de
los Diputados como para los municipales. Las leyes electorales
territoriales se suman a esta modalidad de dotación para las elecciones
de las asambleas de las Comunidades Autónomas; este tipo de solución
favorece la cohesión partidista sin embargo las listas cerradas y
bloqueadas limitan la posibilidad de personalizar la representación
política y de exigir la responsabilidad política individual de cada diputado.
La Constitución ofrece una referencia respecto a la formula
electoral que exige que la elección del Congreso se realice atendiendo a
255 Ruiz-Rico Ruiz, G., Gambino, S.; López Guerra, L.; Espín Templado, E. y OTROS. Formas
de Gobierno y sistemas electorales, Tirant lo Blanch, Madrid, 1997, Pág. 259.
248
criterios de representación proporcional, siendo este parámetro para las
elecciones al Congreso y para las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas de primer grado; el resto de las elecciones se
pueden desarrollar conforme a otras fórmulas no proporcionales. Sin
embargo la Ley del Régimen Electoral General ha extendido el criterio de
la proporcionalidad a las elecciones municipales de igual manera lo han
hecho los Estatutos de autonomía para las elecciones de sus asambleas
legislativas.
Como expliqué anteriormente la Constitución española refiere
criterios de representación proporcional, sin embargo la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General ha mantenido la regla d´ Hondt, consistente
en atribuir los escaños en función de los cocientes mayores que se
obtengan al dividir los votos de cada partido por los números enteros de
la serie aritmética hasta el de escaños correspondientes a la
circunscripción.
La referida ley electoral establece una restricción a la
proporcionalidad consistente en excluir de la asignación de escaños a
aquellas candidaturas que no hubieran obtenido por lo menos el tres por
ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
La Constitución define perfectamente la Circunscripción
otorgándole un carácter provincial, tanto para el Congreso como para el
Senado, sin perjuicio de las excepciones de Ceuta y Melilla y de las islas
o agrupaciones de islas, que tienen también la consideración de
circunscripción en las elecciones al Senado. De igual manera se define
en la norma fundamental el tamaño de éstas, o sea el número de
escaños que corresponde a cada una de ellas.
De esta forma se determina el tamaño máximo y mínimo de la
249
Cámara, respectivamente su distribución territorial se materializa
asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y los
demás se distribuyen en función de la población.
Existe la afirmación que la elección de las Cortes Generales tiene
un marcado corte rural, éste se hace notorio en el caso del Senado
donde la distribución provincial de los escaños se realiza sin tener en
cuenta el criterio poblacional, este rasgo se aprecia también en el
Congreso donde el mínimo inicial de representación por cada provincia y
el número total de Diputados que es relativamente pequeño determinan
una sobre- representación de las circunscripciones rurales y una sub-
representación de las urbanas.
Y precisamente en dicho contenido está a mi entender, una de las
desventajas de los sistemas mayoritarios y de los proporcionales.256 los
votos van dirigidos a los partidos y no a los candidatos, tal y como
sucede en España en la práctica: los dos grandes partidos (PP y PSOE)
salen ampliamente beneficiados en el reparto de escaños a costa de
Izquierda Unida y otras opciones minoritarias.
Del estudio realizado es éste uno de los factores condicionantes de
las duras críticas a que ha sido sometido este sistema, calificados por
algunos “como lo peor de dos mundos” y por otros como “maquiavélico”.
Los aspectos administrativos de las elecciones son indispensables
para asegurar su regularidad y su credibilidad y para ello existen los
instrumentos, los procedimientos y los órganos administrativos en esta
materia.
256 Ibídem, cit., Pág. 127.
250
El censo electoral es el principal instrumento administrativo en esta
materia y la inscripción en el mismo es condición necesaria para el
ejercicio del derecho de sufragio. Es el registro público que contiene la
inscripción de quienes recurren los requisitos para ser elector y no se
hallen privados definitivos o temporalmente del derecho de sufragio.257
Este registro tiene carácter permanente, se actualiza mensualmente y se
rectifica en cada convocatoria electoral, sin perjuicio de ampliarlo para
incluir a los extranjeros con derecho a sufragio en las elecciones locales
europeas.
Existen dos tipos de Registros, el censo de los electores residentes
en España y el de los residentes ausentes que viven en el extranjero, en
el primero la inscripción se realiza de oficio, por los Ayuntamientos y el
segundo por los Consulados.
La formación del censo electoral está coordinada y supervisada por
la Oficina del Censo Electoral, que es un órgano de la Administración
Central específicamente del Instituto Nacional de Estadísticas, que
funcionalmente está bajo la dirección de la Junta Electoral Central.
El procedimiento electoral es el conjunto de actos que realizan
varios sujetos, el Gobierno, los Ayuntamientos, la Administración
electoral, los ciudadanos, los candidatos y los partidos, para que las
elecciones se realicen, de esta forma pueden controlar su desarrollo y
verificar sus resultados.
Las principales fases de este procedimiento son el nombramiento
de los representantes; administradores de los partidos, las candidaturas,
la presentación y proclamación de candidatos, la campaña electoral y la
257 Ver artículo 31.1 de la Ley de Organización del Régimen Electoral General.
251
votación.
Quedan fuera del procedimiento electoral las actividades
preparatorias de las elecciones y las posteriores a la misma formación
del censo electoral, el contencioso electoral, el control de la contabilidad
electoral de los partidos, la adjudicación de las subvenciones por gastos
electorales y también se consideran ajenas a este procedimiento las
actividades que tienen un carácter objetivo con relación a la elección,
como es la sanción de los delitos o de las infracciones electorales por la
jurisdicción penal o por la administración electoral según sus
competencias.
Por su parte, la Administración electoral es una administración
especial por su posición jurídica, independiente del Gobierno y su función
es garantizar la transferencia y la objetividad de las elecciones o sea
materializar el principio de igualdad en el desarrollo del procedimiento
electoral. Esta administración está compuesta por una red de órganos
colegiados que son las Juntas Electorales, Central, Provincial, de Zona,
de Comunidad Autónoma y las Mesas Electorales, caracterizados por: la
independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo,
respectivamente, tanto a lo que se refiere a su actividad que está exenta
de cualquier género de control por parte de ellos, como en lo relativo al
estatuto de sus titulares, que son nombrados por los órganos del poder
judicial, o propuesta conjunta de los partidos políticos (en el caso de los
vocales no judiciales de las Juntas) o por sorteo entre los electores (en
el caso de los componentes de las Mesas Electorales); por la
Judicialización, o sea, la incorporación de jueces y magistrados en las
tareas de la administración electoral, garantizando que la mayoría de los
vocales de las Juntas Electorales y sus presidentes sean de origen
judicial, la participación del personal judicial en estas tareas, prevé que
los jueces puedan ejercer, además de las propias, otras funciones que
252
expresamente le sean atribuidas por ley en garantía de cualquier
derecho, circunstancia que solo ocurre en la administración electoral.
Esto en mi modesta opinión deviene en una forma de expresión del
control constitucional propiamente dicho; por la temporalidad, entiéndase
por los órganos de la Administración electoral que solo existen durante
períodos limitados de tiempo, se forman para cada elección
procediéndose a la designación de sus miembros, una vez publicado el
Decreto de convocatoria y este mandato se prolonga hasta cien días
después de la elección y a diferencia de la Junta Electoral Central que es
un órgano permanente donde los vocales son designados al principio de
cada legislatura del Congreso de los Diputados y permanecen en
funciones hasta la siguiente legislatura.
En cuanto a la jerarquía vale apuntar que la Administración
electoral tiene una estructura jerárquica, donde los órganos superiores
dirigen mediante instrucciones a los inferiores y resuelven las consultas
que éstos le plantean o los recursos de alzada interpuestos contra sus
acuerdos. Debo señalar que los órganos superiores tienen ciertas
limitaciones, por ejemplo no pueden nombrar a los titulares de los
órganos inferiores, salvo en algunos casos y excepcionalmente como
solución subsidiaria, tampoco pueden destituirlos pues los mismos gozan
de la garantía de inamovilidad.
A pesar que la Reforma de la L.O.R.E.G. en 1991, intentó reforzar
el control jerárquico, ampliando la competencia de las Juntas superiores
para revisar de oficio las decisiones de las Juntas inferiores, los acuerdos
de las mesas Electorales solo pueden ser revisados por las Juntas, en
los supuestos excepcionales previstos.
Detengámonos en algunos momentos del proceso electoral:
253
-La convocatoria de elecciones a las Cortes Generales prima facie,
que es una facultad del Jefe de Estado, ya sea por disolución anticipada
de las Cortes, (en este caso el propio Real Decreto de disolución debe
convocar las elecciones); o por expiración del mandato de las Cámaras,
(en este caso el Real Decreto de convocatoria debe expedirse con
veinticinco días de antelación a la terminación del mandato).
-Secundum legem, el nombramiento de representantes y
administradores de los partidos y de las candidaturas.
Los partidos que intenten concurrir a las elecciones, antes de
presentar su candidatura, deben designar sus representantes ante la
administración electoral, los representantes generales ante la Junta
Central y los representantes de las candidaturas ante las Juntas
Provinciales. También tienen que designar a los administradores
generales y los de sus candidaturas que son los responsables de sus
ingresos, de los gastos y de la contabilidad electoral.
-A posteriori, la presentación y proclamación de candidatos, le
corresponde presentar candidatos a los partidos políticos inscritos en el
registro, las coaliciones que se forman para cada elección y las
agrupaciones de electores.
Las agrupaciones de electores, suponen una vía alternativa en las
elecciones a las Cortes Generales, esta posición no es equivalente a la
de los Partidos, ya que su actividad está registrada localmente, además
de estar limitada temporalmente se circunscribe al proceso electoral
concreto.
Los candidatos no deben estar dentro de las causas de
inelegibilidad, estas pueden ser absolutas si impiden presentarse a las
254
elecciones en todo el territorio nacional y relativas si se refieren a
algunas circunscripciones; existen además otros supuestos de
inelegibilidad que es por razón de cargos o empleo si se refiere a altos
cargos de la administración, los militares en activos y las causas por
condena judicial.
Del estudio de la norma, se concluye que no existe ninguna
regulación legal sobre el procedimiento interno que deben seguir los
partidos políticos para seleccionar sus candidatos todo lo que contradice
la exigencia de democracia interna que exige la ley.
Las Juntas electorales deben comunicar a los representantes de
cada candidatura cualquier irregularidad que se presente por denuncia
de otros candidatos o de oficio para que se proceda a subsanar, si la
administración electoral incumple con este deber, violenta una garantía
legal para la materialización del derecho de sufragio pasivo y a la vez
pueda dar lugar al recurso de amparo; lo que también a mi particular
modo de ver es una manera de materializase el referido control.
-La votación es la fase decisiva del procedimiento electoral y ésta
se compone por la totalidad de los titulares del derecho de sufragio. La
misma se ejerce personalmente, en la mesa electoral, también se admite
el voto por correspondencia en los supuestos en los que los electores no
se encuentren en la localidad donde les corresponda ejercer su derecho
al voto o que no puedan personarse en su mesa electoral, además del
personal que se encuentre en buques de la Armada, de la Marina
Mercante española o de la flota pesquera y los residentes ausentes que
vivan en el extranjero. El personal embarcado cursa su solicitud por
telegrafía y los residentes en el extranjero, la propia Administración de
oficio remite a los electores la papeleta y sobres necesarios para este
tipo de voto.
255
-Por último, el escrutinio y la proclamación de electos es la fase
final del procedimiento electoral, el escrutinio primero se realiza en las
mesas electorales y después el escrutinio general que se realiza en la
Junta Electoral de la circunscripción, se realiza inmediatamente después
de concluida la votación por cada mesa electoral.
Este acto se efectúa en sesión pública, al tercer día de la votación
tras haberse recopilado los resultados que están registrados en la Actas
de las mesas electorales comprendidas en la circunscripción. Vale
señalar que las competencias de las Juntas están limitadas y solo actúan
dando fe del desarrollo global, pudiendo solo subsanar meros errores
materiales o de hecho o los aritméticos, pero no pueden anular actas o
votos; ésto solo le compete a los Tribunales. Las Juntas no contabilizarán
los resultados, solo en casos de manipulación o fraude evidente.
Contra el acta de escrutinio general pueden presentar
reclamaciones los representantes y apoderados de la candidatura, por su
parte, contra la resolución que dicte la Junta Electoral Provincial se
puede establecer recurso de alzada ante la Junta Central. La utilización
de este recurso es limitado ya que su interpretación, tramitación y
resolución se debe realizar en plazos perentorios o sea que no permite
abrir un periodo probatorio, por tanto los recursos así como la resolución
de la Junta Central deben basarse exclusivamente en las incidencias
recogidas en las Actas de la Mesa Electoral o en el Acta de escrutinio
general.
Agotada la vía administrativa, las Juntas Provinciales proceden a la
proclamación de electos y a emitir las credenciales correspondientes.
Estamos pues en condiciones de repasar sobre las garantías
256
jurisdiccionales del derecho electoral,258 así encontramos la revisión
judicial de los actos de la Administración en relación con la formación del
censo electoral, que corresponde ésta a los tribunales contenciosos-
administrativos, ya que afectan un derecho fundamental, instarse
mediante procedimiento judicial sumario, sin embargo para la
rectificación del censo en período electoral, le corresponde la
competencia a los jueces civiles de primera instancia, a fin de agilizar la
tutela judicial.
Encontramos además el recurso contencioso administrativo contra
las Actas de la Administración electoral, en éste solo se reconocen
algunos recursos disponibles contra específicos actos de las Juntas
Electorales, los restantes no están excluidos del control judicial, pues en
este caso la inmunidad es incompatible con el principio de la jurisdicción
contenciosa y con las normas institucionales que conforman el
sometimiento de la Administración al control de los tribunales259
Otro, es el recurso especial contra la proclamación de los
candidatos; el cual es un recurso contencioso administrativo, de carácter
especial que compete a los Juzgados de este orden jurisdiccional y en su
defecto a las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas. En estos casos la legitimación activa para
emplear este recurso queda reservada a cualquier candidato excluido y a
los representantes de las candidaturas proclamadas o a las que se les
hubiera denegado dicha proclamación, aunque no entran en esto los
partidos políticos ya que no son titulares del derecho de sufragio pasivo.
A pesar de lo antes expuesto este recurso no constituye la única
258 Remitirse al artículo 108.2 de la L.O.R.E.G.
259 Ver artículo 21.2 de la L.O.R.E.G.
257
vía de impugnar la proclamación de candidatos, pues si existe un
candidato proclamado y se haya entre los supuestos de inelegibilidad,
entonces este vicio se puede alegar en el contencioso electoral para
conseguir que se anule su elección.
En relación con las irregularidades subsanables que presente la
candidatura, quien quiera impugnarla debe recurrir a la interposición del
procedimiento especial regulado en la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.
Por último, encontramos el recurso contencioso electoral, que
viene a constituir la vía procesal principal, para el control jurisdiccional de
las elecciones; la validez de las actas y credenciales de los miembros de
las Cámaras estarán sometidas al control judicial, en los términos que
establece la ley electoral. Este proceso es una variante especial del
recurso contencioso administrativo y su relación corresponde, en el caso
de las elecciones a Cortes, al Tribunal Supremo. Se distingue este
procedimiento judicial por la amplitud de su objeto, la plenitud de
jurisdicción y la tipificación de la sentencias.
Basado en el hecho en que este recurso permite considerar
cualquier irregularidad cometida durante el desarrollo del procedimiento
electoral ya que al hacer la proclamación de los electos como resultado o
acto final, su validez puede estar afectada por los vicios de los actos
previos y son éstos los que pueden ser revisados en el contencioso
electoral, incluso en el caso en que puedan haber adquirido firmeza, lo
que habla de su amplio espectro en lo que al ámbito de control se refiere.
De igual manera cuando un órgano judicial, en ocasión del
procedimiento contencioso electoral, actúa con plena jurisdicción y no
está limitado en su actuación como las Juntas Electorales, no solo están
258
sujetos a las incidencias recogidas en el expediente electoral, sino que el
Tribunal puede acordar de oficio o a instancia de parte abrir el proceso a
prueba y practicar las que estime pertinentes.260
No obstante frente a su amplitud se imponen límites a este recurso
en virtud del cual el Tribunal no podrá emprender una investigación de
oficio sobre otros hechos que no se hayan evaluado en el propio recurso;
otro de los límites a su jurisdicción viene basada en la conducta del
recurrente en el cual el tribunal no puede examinar una pretensión
basada en regularidades que no se hubieran evaluado ante la
administración.
Evidentemente, todo ello, como expresión de control también
encuentran barreras que le resultan infranqueables a la luz de la
normativa electoral que le da vida en la coyuntura actual.
En cuanto a la tipificación del contenido de las sentencias en el
contencioso electoral debe tenerse en cuenta los siguientes fallos,
inadmisibilidad de recurso; validez de la elección y de la proclamación de
los electos; nulidad del acuerdo de proclamación de uno o varios electos
y proclamación de aquellos a quienes corresponda y nulidad de la
elección celebrada en aquellas mesas que resulten afectadas por
irregularidades que ocasionen la invalidez y nueva convocatoria electoral
en las mismas, ésta última no es preciso efectuarla cuando la
invalidación de las mesas no altere la atribución de escaño en la
circunscripción.
Ahora bien, existen criterios territoriales contrapuestos en cuanto
a si la pretensión del recurrente debe ajustarse estrictamente a algunos
260 Remitirse al artículo 112.5 de la LOREG.
259
de los fallos antes mencionados o si puede hacer la corrección del
número de los votos atribuidos a los candidatos proclamados.
El Tribunal Constitucional ha interpretado que la pretensión del
recurrente no condiciona el fallo del Tribunal, o sea que el recurrente que
pida el cambio en la adjudicación de un escaño, corre el riesgo que los
vicios por él denunciados induzcan al Tribunal a un pronunciamiento de
nulidad, aunque en este supuesto es indispensable que se de una
oportunidad, de alegación a las parte afectadas, para no producir un
estado de indefensión.
Así las cosas, como he dejado entre ver en estas notas muchos
factores pueden afectar la legitimidad de los procesos electorales en el
ámbito universal, elementos como la corrupción; la depauperación
financiera y ética de múltiples partidos políticos en los casos de naciones
con tal reconocimiento, y el marcado abstencionismo del electorado.
Con las referencias anteriores, estoy en condiciones de evaluar al
sistema electoral cubano, sobre el que se impone comentar para lograr
cabal comprensión del mensaje que finalmente trasmitiremos, lo cual
haré en el capítulo siguiente.
2.4-Vías de control. La doctrina constitucional ha reconocido que la batalla por
garantizar la supremacía constitucional suele sostenerse ante y contra
dos manifestaciones esencialmente, a saber: los atentados dirigidos
contra sus mandatos que suceden bien en el proceso de creación del
resto del ordenamiento jurídico; en el de aplicación del Derecho y; en los
atentados dirigidos contra la existencia misma del texto y del régimen
que el mismo establece.
260
Para lograr mayor comprensión sobre el tema, será prudente
exponer algunos conceptos generales en torno a este polémico asunto.
Ya habíamos logrado una definición genérica del control
concentrado de constitucionalidad. Al respecto, apuntamos el momento
en que la tarea controladora está atribuida a un solo organismo al que
corresponde, de manera privativa, como organismo único, la
competencia para analizar si un precepto normativo guarda conformidad
con el texto constitucional y, consecuentemente, para decidir que es
inconstitucional, en caso de que contrariase la Constitución.
En España, verbi gratia, este sistema de control es ejercido por el
Tribunal Constitucional,261 en el que se determinan los actos normativos
que se sujetan a control de constitucionalidad por parte de este
organismo. Anteriormente el Tribunal de Garantías Constitucionales no
decidía de manera definitiva sobre temas de inconstitucionalidad, por lo
que no era el único organismo que conocía sobre inconstitucionalidades,
como ocurre en la actualidad.
Por su parte el control difuso que también se denomina judicial,
consiste en la facultad que tienen los jueces y tribunales para declarar
inaplicable, de oficio o a petición de parte, un precepto jurídico que
mantenga contradicciones con la Constitución política o con los tratados
y convenios internacionales suscritos.
En este caso, el juez o tribunal que declare la inaplicabilidad de
una norma, debe resolver sobre el asunto que está conociendo e
261 Véase de la Constitución española, Artes Gráficas, Soler, SA, Valencia, 1981, artículo
276.
261
informar sobre la inaplicabilidad al Tribunal Constitucional para que este
organismo resuelva sobre la inconstitucionalidad de la norma
inaplicada.262
La inaplicabilidad tiene efectos solo sobre el caso en que se
declaró la inconstitucionalidad por parte del juez o tribunal; pero cuando
es el Tribunal Constitucional el que declara inaplicable un precepto
jurídico, por ser inconstitucional, tiene efectos generales y por tanto,
obligatorios para todos, porque esa norma queda fuera del ordenamiento
jurídico del país.
A partir de ello cada Constitución establece sus garantías
constitucionales a tenor con las realidades nacionales; sin embargo, lo
común es instituir por lo menos dos garantías constitucionales, me
refiero, sin lugar a dudas al control constitucional y a la reforma
constitucional.263
Ya habíamos coincidido, también, en el argumento de que el
control constitucional además de una garantía constitucional, integrante
del sistema de garantías individuales configurada para defender y
proteger los derechos y libertades de los individuos; ha cobrado mucha
virtualidad y se ha propagado en un sin número de ordenamientos
nacionales.
262 Ibídem, artículo 274.
263 Se recomienda la lectura de: Díaz Revorio, F. J., “Consideraciones sobre la reforma de la
constitución española desde la teoría de la Constitución” Págs. 587-615. Belda Pérez-Pedrero,
E., “El horizonte de la reforma constitucional en España: no fue el momento adecuado”, Págs.
573-576, ambas en La reforma estatutaria y constitucional, (Coord.) José Manuel Vera Santos
y Francisco Javier Díaz Revorio, La Ley, Madrid, 2009. (Se recomiendan los textos íntegros).
262
Su incorporación como vía del sistema de garantías a los derechos
individuales responde al principio de mantener un estricto control sobre la
actuación de los funcionarios y agentes del Estado y la administración
pública, en el sentido que siempre tenga apego a los marcos de la
legalidad y el orden constitucional establecidos de una parte, y de
contribuir a la materialización de los derechos fundamentales, de otra.
2.4.1 - Control directo.
Ya he mencionado que el control puede manifestarse de diversa
manera y así mismo del objetivo central del procedimiento se deriva su
catalogación.
De esta manera el control principal aparece en defensa política de
la Constitución, y se presenta directamente.
Con esta claridad defino que el control directo se refiere en
definitiva a la impugnación "directa" de una norma por inconstitucional,
en forma tal que es objeto central del proceso.
Es por ello y a modo de conclusión el Tribunal Constitucional
español en su momento falló al respecto y dejó sentado que: “…el
recurso directo, que es un medio de control de la constitucionalidad de
normas en abstracto y no de un sistema normativo en su conjunto e
integrado por diversas Leyes, con mucha mayor razón ha de serlo para la
cuestión de inconstitucionalidad que responde en el diseño constitucional
a un mecanismo de control en el que los hechos y las pretensiones
deducidas en el proceso acotan y delimitan el ámbito del juicio de
inconstitucionalidad. En este sentido conviene recordar que los artículos
163 de la Constitución y 35.2 de la LOTC pretenden evitar que las
cuestiones de inconstitucionalidad se conviertan en un mecanismo
263
abstracto de control normativo proceso”.264
La razón de ser de este control es la salvaguarda de los intereses
políticos de la Ley de leyes, o lo que es lo mismo, de su voluntad política;
no así los intereses particulares.
No existe en consecuencia control de constitucionalidad de parte
afectada, pues se infiere que solo se acepta promoción de los
operadores estatales.
Se trata por consiguiente de un control objetivo, pero a mi juicio
incompleto.
2.4.2 - Control incidental.
Representa la defensa de los derechos subjetivos de los
ciudadanos que han sido lesionados, como parte del proceso, pero solo
como incidente del mismo, solucionándose la controversia entre la norma
ordinaria y la Constitución. Vale destacar que aquí se continúa el proceso
individualmente presentado.
Evidentemente se requiere en el ejercicio de este control, de
ganchos procesales, que permitan dar solución a la pugna advertida, lo
cual no puede hacerse efectivo de manera directa, pues solo surte efecto
por la vía incidental, lo que significa que se suscita mediante la
presentación de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de la
aplicación judicial de una norma con rango de ley, pudiendo ser de oficio
o a instancia de parte.
264 Sentencia 332 /1993 del Tribunal Constitucional. Pleno del 12 de noviembre de 1993,
referida a Recurso No –Cuestión de Inconstitucionalidad No. 69 / 89.
264
Como parte de una lógica elemental dicho control produce efectos
suspensorios hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncia.
Habíamos estudiado en el modelo italiano como el acceso por vía
incidental es una opción que constituye el fundamento de la justicia
constitucional en ese país.
Esta vía que como se sabe se dirige a lograr la conformidad de la
leyes, intenta satisfacer un interés general, transitando por un
procedimiento que conciernen a intereses particulares.
Una caracterización meridiana al respecto se expresa en lo
siguiente:
“Las características que se han sumariamente indicado permiten
afirmar que la forma de acceso que distingue a la justicia constitucional
italiana, en lo que se refiere al control de legitimidad constitucional, es
aquélla por vía incidental, que es la más utilizada desde el punto de vista
cuantitativo, pero también aquélla cualitativamente más significativa e
importante por su naturaleza tendencialmente general. Si además se
considera que tal forma de acceso concierne a la competencia a la cual
está mayormente ligado el nacimiento de la justicia constitucional, deriva
de ello que el acceso por vía incidental no representa sólo el modo
principal para activar el control de legitimidad constitucional, sino que
puede ser calificado como el elemento central del sistema italiano.265
2.4.3 - Control previo.
265 Pesole, L. “El acceso por vía incidental en la Justicia… cit., Pág. 263.
265
Se realiza a priori de la entrada en vigor de la disposición
normativa, lo que supone la supresión del texto contradictorio a la
Constitución; por tanto se tiene como premisa que toda norma vigente es
constitucional, de ahí cabría la interrogante: ¿Cuál sería la necesidad de
aparato controlador de constitucionalidad.?
Evidentemente si se parte de este supuesto, se coloca en
inminente peligro el texto constitucional, si alguna normativa al momento
o como consecuencia de su aplicación, vulnera alguno de sus preceptos.
Al realizarse con anterioridad de adquirir vigencia la norma,
significa que es “…creado, fundamentalmente, para controlar al
Parlamento antes que para proteger la Constitución”.266
Desatada la polémica, muchos autores coinciden en reafirmar que
dicho control revela mayor seguridad jurídica, tomando como premisa
que cuando la norma entra en vigor, es porque ya ha sido controlada y,
por ende es constitucional. Por otra parte, el ordenamiento jurídico, en su
sentido mas amplio no es objeto de impacto alguno, teniéndose en
cuenta que no existe declaración de inconstitucionalidad, por tanto el
modelo es más simple; y por último, pero no menos importante, es que
dicho control puede acentuar la defensa de la Constitución en su sentido
político.
No obstante, “…Cualquier solución que se adopte para controlar la
Constitución de las leyes tendrá sus propias ventajas e inconvenientes.
Ahora bien, siendo ello cierto, no lo es menos que cualquier modelo de
266 Sebastián De Stefano, J. “El control de constitucionalidad”, Revista de Análisis Jurídicos,
2001, Pág.3.
266
control es mejorable”267.Razón por la que también se ha considerado
que además de las modificaciones incorporadas con la Reforma de la
LOTC, concentrada a evitar las sobrecargas de asuntos que se conocen
en el órgano, lo cual no deja de estar justificado, también debía acogerse
la recuperación del recurso previo de constitucionalidad.
A mi juicio, independiente a los matices que adopte, resulta
importante este tipo de control constitucional, si se acompaña de los
resortes necesarios que permitan realizar un efectivo control devenido de
la vigencia de la norma, de cara a que dialécticamente resulta lógico que
en la praxis jurídica, cualquier disposición pueda entrar en contradicción
con los mandatos constitucionales los que solo sobrevivirán, si se deroga
o inaplica la norma, o disposición judicial contraria a ésos, y/o los
derechos fundamentales de los ciudadanos que se supongan lesionados.
2.4.4 - Control posterior.
Se trata de un control sucesivo, que se materializa en cualquier
momento de la vigencia normativa de la disposición ordinaria, teniendo
como posibles consecuencias la derogación o la inaplicación.
Vale destacar que este procedimiento puede ser promovido por
los órganos del Estado, por los particulares y de oficio por el juez o
Tribunal que conoce del caso.
En el primer caso se legitima a los Diputados, el ejecutivo, a los
órganos representativos locales en Estados compuestos, la Defensoría
de los derechos humanos, y su objetivo esencialísimo es la salvaguarda
267 Alegre Martínez, M. Á. “Sobre conveniencia de recuperar el recurso previo de
inconstitucionalidad,” Actas del V Congreso de la Asociación de constitucionalistas de España,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, Pág. 269.
267
de la Constitución. En los otros dos casos, particulares o jueces, o
ambos, reclaman la defensa de un derecho fundamental de los
ciudadanos que se alega ha sido lesionado por la aplicación de
disposiciones normativas del legislativo, del ejecutivo o decisiones
judiciales supuestamente contrarias a la Constitución.
Los efectos de la declaración que respecto a este análisis se haga
son disímiles y están en dependencia de las consecuencias que
produzca respecto a una ley o disposición ordinaria general. En tal
sentido pueden ser denominadas generales o erga omnes y provoca la
derogación del precepto o de la disposición en su conjunto, y concreto y
particular, cuando lo que se determina es la inaplicación del precepto o
disposición en concreto.
De igual manera la decisión derogatoria o de inaplicación puede
tener incidencia retroactiva, es decir respecto al momento mismo en que
entra en vigor la deposición, sobre todo los casos y relaciones sociales
que ella ha regulado. En otro orden de cosas, puede tener efectos ex
nunc a partir de la declaración de inconstitucionalidad o de su
publicación.
La inconstitucionalidad debe ser declarada, por lo tanto una
disposición normativa se presume constitucional desde su origen y lo es
así hasta tanto no se afirme por el órgano ad hoc, y en este sentido la
declaración tiene vital importancia para la observancia de la legalidad y
que surta todos sus efectos jurídicos.
He intentado dejar bien sentados tipos de control constitucional, a
saber, parlamentario o político, judicial y por órgano especial, formas que
se aplican en los modelos antes expuestos. Ahora bien ¿cuando es
utilizada la vía posterior?
268
Lo primero a mi juicio es tener claras las ideas que trasmite el
profesor De Estefano a la sazón:
“Analizando hasta aquí el "control de constitucionalidad", vale
distinguir y comparar entre "control previo o a priori" y "control sucesivo o
a posteriori". En este sentido, siguiendo con el criterio del Dr. Frank
Moderne, indicamos que el control previo, es decir, realizado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, no es un control
jurídico sino político, por lo que sería un control más de tipo consultivo.
La idea reseñada en el párrafo anterior proviene de que este control se
ejerce inmediatamente después de la aprobación de la ley y, por ende,
cuando la polémica aún está instalada en la sociedad”. 268
El control es posterior a la entrada en vigor de la norma y por vía
de excepción, en defensa de un derecho individual. Puede criticársele
primero, que la inestabilidad jurídica de las decisiones puede generar
inseguridad jurídica de los ciudadanos y segundo, el hecho de que un
órgano no representativo del poder esté facultado para controlar la labor
de los órganos de poder popularmente electos.
En el control por órgano especial, éste ha de declarar la
inconstitucionalidad de la ley, la cual puede ser solicitada por los titulares
del poder o a instancia de parte afectada en defensa de un derecho
tutelado constitucionalmente, siendo sus efectos, básicamente, de
carácter general, por la jerarquía del Tribunal Constitucional y el valor de
sus sentencias y decisiones respecto a los demás órganos del poder
público; como se aprecia este control también se realiza con
268 Sebastián de Estefano, J. “El control de la constitucionalidad”, Rev. de Análisis Jurídicos No
7, Año 1, VRB et IVS, Pág 53,
269
posterioridad a la entrada en vigor de la ley y se legitiman para
establecer el recurso de inconstitucionalidad titulares de los órganos de
poder
En resumen, en cualquiera de las variantes, dígase control previo o
posterior, me afilio a la idea, que ambos son reflejo de que la presunción
de constitucionalidad de una norma se puede romper. Ambos caminos,
son señales indicativas de que el legislador en su ejercicio no está
exento de vulnerar y/o contradecir a la Constitución. En tal sentido el
control constitucional, en todo caso, pretende evitar esa posibilidad, o
sea, que cohabite la Constitución con leyes contrarias a ellas.
2.5 - Objeto de control.
Si de manus de constitucionalidad se trata, no pueden extraviarse
las normas con ratio legis que definen los modelos existentes; de igual
manera no puede dejarse de hablar de los recursos de
inconstitucionalidad; de la cuestión de inconstitucionalidad; del control
previo de tratados internacionales; del recurso de amparo; de los
conflictos de competencia; de atribuciones; y en defensa de la autonomía
local. Aunque son recogidos en estas líneas algunos de ellos, por la
incidencia marcada que tienen para el fin que perseguimos, nos
concentraremos ahora en la definición de su objeto a partir de la misión
que tienen trazadas.
El control de constitucionalidad con fuerza de ley es un instrumento
de fiscalización jurídica de los poderes públicos para asegurar la
supremacía de la Constitución, incluyendo a los Estatutos e Autonomía,
la Leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos–leyes, los decretos
legislativos, los tratados internacionales, los reglamentos de las cámaras
y de las cortes generales, así como las normas que puedan dictarse por
270
las Comunidades Autónomas, entiéndase, leyes, decretos legislativos y
reglamentos de sus Asambleas Legislativas.
Siguiendo el mismo orden de análisis, mencionemos al recurso de
inconstitucionalidad, señalado “…como el primer instrumento procesal
para controlar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley...”269
con la misión de impugnar directamente la norma.
Por su parte, la cuestión de inconstitucionalidad, viene a
complementar el recurso, ejerciendo un control directo de la norma,
permitiendo a la vez, reaccionar ante cualquier inconstitucionalidad de
una norma con fuerza de ley, sin necesidad de la intervención de quien
está legitimado para interponer recurso directo, surtiendo efecto a la vez
de no abrir la legitimación para recurrir normas con fuerza de ley.
Como tercer instrumento procesal se identifica el control previo de
tratados internacionales, en el que se produce la fiscalización antes de la
entrada en vigor de la norma, accionando contra tres tipos de ellos, claro
está en fase de proyecto, dígase, los tratados internacionales, los
estatutos de autonomía y la leyes orgánicas.
Su objeto no tiene que ser y de hecho no lo es impugnatorio, pues
más bien ejerce acción consultiva al comprobar si existe algún freno en el
orden constitucional que ponga en peligro la entrada en vigor de un
tratado internacional, aun cuando tenga efectos vinculantes, y es ese
rasgo que lo distingue de los restantes instrumentos.
Aunque ya me referí al recurso de amparo, y al conocido tema de
269 López Guerra, L. y Otros, Derecho Constitucional, Vol. -II, Los Poderes del Estado y la
organización territorial del Estado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, Pág. 262.
271
los conflictos; ahora solo me limitaré a ellos solo en el marco y con el
sentido de su objeto. Veamos:
El recurso de amparo, que como ya vimos es considerando en la
doctrina española el más importante de los instrumentos de defensa ante
el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos,
y además la constitucionalidad al servir como canal interpretativo de los
derechos fundamentales, protege de cualquier acto de los poderes
públicos que atente estos derechos.270 No debe perderse de vista en esta
línea de pensamiento lo concerniente al control de la lesiones a los
derechos y libertades que no proceden de los poderes públicos, sino de
particulares, en este orden reconocer que el Tribunal Constitucional no
solo protege frente a agresiones de los poderes públicos, sino también
de los particulares.
Ahora bien, en cuanto a los conflictos de competencia, solo
apuntar que viene llamado a resolver las controversias que puedan surgir
en torno a la interpretación del reparto de competencia entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
El objeto del conflicto no podrá exceder del contenido del
requerimiento previo, de manera tal, que cuando éste ha existido,
ninguna cuestión no plateada allí, puede suscitarse ante el Tribunal
Constitucional.
Por su parte los conflictos en defensa de la autonomía local, se
encuentra doblemente limitado, solo la vulneración de la autonomía local
270 Véase artículos del 14 al 30 de la Constitución española.
272
reconocida constitucionalmente, así como también pueden dar pie al
conflicto de las lesiones directamente imputables a normas con fuerza de
ley, estatales o de la Comunidades Autónomas, debiéndose recurrir para
su reparación a la jurisdicción ordinaria, si por el contrario las lesiones
sujetas a normas infralegales puedan crear un conflicto.
Mencionaré por último a los conflictos de atribuciones271 surgen
sobre el reparto de atribuciones entre ellos, que se concentra en los
órganos constitucionales que presiden la organización de los poderes del
Estado central, éste es, precisamente su objeto. El Tribunal
Constitucional deberá tener en cuenta, en primer término a la
Constitución, y también a las leyes orgánicas atributivas de
competencias.
2.6- Marco de competencia frente a los tribunales ordinarios.
Históricamente los creadores del derecho constitucional instituyen
en sus preceptos mecanismos de autoprotección y se instauran, por
consiguiente, los órganos constitucionales y jurídicos necesarios para
cumplir esa importante misión y defender la Constitución de y frente a
sus violadores y adversarios.
Cada precepto constitucional significa para la vida de un país una
salvaguarda especial para la disposición o mandato que contiene.
Dediqué páginas anteriores a abordar de manera global los
distintos modelos constitucionales en el devenir histórico, ahora solo
271 Revísese, artículo 10.c, Capítulo III del Título IV de la L.O.T.C, en consonancia con el
artículo 161.1.d) de la Constitución española.
273
afianzaré la visión del modelo de control de constitucionalidad fruto del
modelo constitucional socialista y cuya existencia fue común a casi todos
los sistemas jurídicos socialistas.
Aquí el control de la constitucionalidad, como dejé sentado con
anterioridad era ejercido por el órgano supremo de poder estatal que se
constituía a la vez como parlamento, de modo que se trata de un
autocontrol de constitucionalidad sobre sus propias leyes, además del
ejercicio sobre los actos normativos emitido por los órganos del Estado
jerárquicamente subordinados a aquél.
Se conoce que, el modelo socialista no acogió los modelos
norteamericanos, europeos ni el francés, pero institucionalizó un
mecanismo muy peculiar de defender la Constitución frente al legislador
ordinario y al resto de los organismos estatales con facultades para la
creación del derecho.
En este último modelo no es posible hablar de jurisdicción
constitucional; los tribunales ordinarios quedaron al margen del control de
constitucionalidad y su labor de defensa de la Constitución se redujo
únicamente al momento de administrar justicia y resolver los conflictos
jurídicos surgidos en la sociedad en pos de la legalidad, según eran
llevado ante ellos por las partes, pero en ningún caso puede cuestionar la
legitimidad constitucional de la labor del legislador ordinario ni de los
órganos del Estado.
Así, la competencia de los tribunales ordinarios fue circunscripta a
las cuestiones de legalidad y no le fue concedida competencia
constitucional. También este modelo rechazó la idea de crear un tribunal
especial para realizar el control constitucional.
274
En resumen toda la doctrina y la jurisprudencia en materia de
control constitucional se circunscriben a lo siguiente:
- La declaración de inconstitucionalidad produce efectos
políticos aunque el recurso se mueva en el ámbito jurídico.
- Se presume constitucional toda disposición legal y para la
declaración de su inconstitucionalidad es necesario que la
contradicción con la Constitución sea expresada.
- Las violaciones a la Constitución afectan siempre el interés
público.
- Las resoluciones que resuelven procesos promovidos por
inconstitucionalidad para la defensa política de la
Constitución no tiene efectos retroactivos, únicamente
anulan la vigencia y validez de la norma para el futuro.
- El recurso de inconstitucionalidad no tiene como causa la
interpretación errónea de una disposición legal, la mala
aplicación de aquella, o la infracción de la misma, sino la
manifiesta contradicción de la disposición legal en cuestión
con la Constitución.
- La inconstitucionalidad puede plantearse por motivo de
forma y con motivo material.
- El Tribunal u órgano con jurisdicción constitucional no actúa
de oficio, sin embargo, tiene la obligación de resolver los
recursos planteados en el fondo de la pretensión y sin que
razones de formalidades lo impidan, tampoco puede
275
pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la pretensión.
- La inconstitucionalidad afecta la validez y vigencia de toda la
disposición legal declarada inconstitucional.
La inconstitucionalidad intrínseca o de contenido, afecta solamente
la validez y vigencia de la norma jurídica o el precepto sobre el cual
recaiga la declaración y en consecuencia no afecta toda la disposición
legal y al resto de su normativa.
- El recurso de inconstitucionalidad no se otorga contra
resoluciones confirmativas de otra anterior consentida, sino
contra la primera que es la que produce el estado, la
posterior solo la deja subsistente.
- No se otorga tampoco para impugnar actos y decisiones
emitidas con particularidades ni contra las que se derivan de
las partes o sus contratos.
- Procede tanto frente a disposiciones legales de carácter
general como particular.
- Las disposiciones de carácter particular solamente son
impugnables en vía de inconstitucionalidad por recursos de
parte afectada y acción privada y no requieren ser aplicadas
pues, su promulgación lleva implícito el daño o el perjuicio.
- Es motivo para el recurso de inconstitucionalidad la violación
de la jerarquía legal entre disposiciones.
- En los recursos de inconstitucionalidad de parte afectada no
276
procede alegar la inconstitucionalidad extrínseca o de forma
sino la intrínseca o material, pues en estos casos se requiere
hacer mención expresa de la norma jurídica contraria a la
Constitución.
- Las resoluciones que resuelven los procesos establecidos
por inconstitucionalidad no tienen efectos de cosa juzgada.
- El recurso de inconstitucionalidad promovido por parte
afectada requiere la aplicación al que promueve de la norma
impugnada, sin que le sea lícito instar la declaración de
inconstitucionalidad respecto a las demás normas que
conforman la disposición en cuestión no aplicadas.
- El planteamiento de la inconstitucionalidad promovido por
parte afectada, se entiende como aplicación de una norma,
cuando la actividad estatal hace surtir efectos sobre una
determinada situación de hecho.
- En los recursos de inconstitucionalidad promovidos por parte
afectada trátese o no de actuaciones judiciales es necesario
que en la resolución recurrida se haya aplicado la
disposición legal estimada inconstitucional, lo cual significa
que la resolución recurrida se funda en aquella; es además
requisito de procedencia la existencia de una lesión a los
legítimos intereses de quien promueve.
- Las resoluciones que resuelven procesos promovidos por
inconstitucionalidad por parte afectada tiene efecto
retroactivo, porque además de anular la norma institucional
para el porvenir, determina la revocación del acto
277
anteriormente ejecutado a su amparo; pero no es lícito
extender tales efectos a resoluciones idénticas o análogas
no recurridas, ni a terceras personas que la hayan
consentido.
- En los recursos de inconstitucionalidad para la defensa
política de la Constitución no se requiere que la disposición
legal en cuestión haya sido aplicada, ni que se haya
producido lesión alguna a particulares.
- El recurso de inconstitucionalidad en que se ejercita la
acción pública, ha de tener indispensablemente como
supuesto la vigencia de la norma a que se refiere, pues solo
en ese orden le asiste al recurso objetividad jurídica.
- Es improcedente en un recurso de inconstitucionalidad
pretender la declaración positiva para normas de diferentes
disposiciones legales. Tampoco es posible impugnar
diferentes disposiciones legales al unísono.
- En los casos de resoluciones administrativas o
gubernativas es requisito de procedencia del recurso de
inconstitucionalidad haberse agotado la vía administrativa o
judicial de existir, en consecuencia solamente se admitirá el
recurso directamente contra aquella si las leyes no
franquean otras vías administrativas o judiciales
precedentes.
- El recurso de inconstitucionalidad procede en actuaciones
judiciales contra las resoluciones dictadas en última
instancia y en consecuencia no precede aquel donde no se
278
haya agotado la vía judicial correspondiente.
- Contra las resoluciones que resuelven cuestiones de
inconstitucionalidad no cabe recurso alguno.
- No es posible pretender la declaración de
inconstitucionalidad a una norma catalogada constitucional;
la Constitución es una norma jurídica directamente aplicable
si el proceso legal que corresponde aplicar es contrario a
ella en sí misma.
- El recurso de inconstitucionalidad solamente procede contra
las resoluciones dictadas por la instancia jurisdiccional
superior si en ella se aplicó por primera vez la norma
tachada de inconstitucional, en caso contrario, el recurso
procede contra la que aplicó inicialmente la norma en
cuestión.
- Los jueces y tribunales han de interpretar, evitando el
llamado conflicto constitucional.
- Las consultas legales de jueces y tribunales al órgano
correspondiente tienen su oportunidad procesal en el
término legal señalado para dictar sentencia y en materia de
inconstitucionalidad tienen carácter excepcional y han de ser
fundadas, y solo procede cuando el precepto sobre cuya
constitucionalidad se dude, debe ser de obligada aplicación
en el caso específico.
- Procede recurso de inconstitucionalidad contra las
resoluciones judiciales que indebidamente o erróneamente
279
apliquen preceptos constitucionales como normas positivas
de legislación.
- Los jueces y tribunales están obligados a resolver el conflicto
entre las leyes vigentes y la Constitución ajustándose al
principio de que ésta prevalezca siempre sobre aquellas.
Evidentemente, el recuso de inconstitucionalidad, deviene en
garantía jurisdiccional, como control abstracto de la constitucionalidad de
la leyes y un medio objetivamente directo en la protección de los
derechos y libertades reconocidos en la Carta Magna, recurso que opera
al margen de las garantías que de manera genérica contempla la propia
Constitución.
Ahora bien, existen otras garantías constitucionales, a partir de que
cualquier ciudadano podrá exigir la protección de derechos y libertades
públicas ante tribunales ordinarios a través de proceso sumarísimo, y en
su caso por medio de Recurso de Amparo ante el Tribunal
Constitucional.
La legislación constitucional española, verbi gratia, reconoce que
estas garantías jurisdiccionales se vean completadas con otras de
carácter internacional que se aplican en virtud de declaraciones y
convenios internacionales firmados."No se trata, sin embargo, de una
jurisdicción de apelación ni de casación, por lo que sus resoluciones, no
producen nulidad sobre las resoluciones judiciales de los estados...”272
Es obvio que el carácter viene siendo declarativo y no anulan los
272 Carrillo, M. La Tutela de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, Boletín
Oficial del. Estado, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, Pág. 32.
280
actos de los poderes públicos, contrarios al Convenio, en cuestión;273 se
trata de reparar el daño económico que pudo ser causado o en su caso,
lograr la modificación de la legislación que puede ser contraria al
Convenio.
En otro orden de cosas, sobresale este recurso por ser un
procedimiento independiente que goza de autonomía y que su premisa
básica es su uso excepcional y con un carácter subsidiario a los
procedimientos judiciales ordinarios con el marcado afán de restablecer
el derecho vulnerado y asegurar la protección ante actos o disposiciones
de los poderes públicos con un carácter lesivo, cuidando no invadir la
esfera de la legalidad ordinaria.
Se debe tener presente que las sentencias que resuelven los
recursos de amparo, que no han sido en nada despreciable su cantidad,
(cada vez más creciente, de manera general en naciones donde se tiene
concebido), se proyectan sobre la actividad jurisdiccional de los órganos
dependientes del Poder Judicial, poseyendo en la mayoría de los casos,
un valor de carácter objetivo superior a la especificidad del asunto
planteado, sobrepasando lo límites que lo colocan en posición de
pronunciarse y proyectarse hacia la esfera social.
273 Vale destacar que el Tribunal Constitucional ha señalado una vía interpretativa a fin de
reconocer efectos anulatorios de las sentencias de jurisdicción europea sobre las emanadas
de órganos dependientes del Poder Judicial (Vid. STC245/1991, de 16 de diciembre (Caso
BARBERÁ MESSEGUER, JABARDO). Sobre esta problemática, remitirse, a: REQUEJO
PAGES, J. L.”La articulación de la jurisdicción internacional, constitucional y ordinaria en la
defensa de los derechos fundamentales (a propósito de la Stc 245/91 " Caso Bultó ").
REDC, núm. 35, Madrid, 1992, Págs. 179-202; TESO GAMELLA, P. "La sentencia del TC
de 16 de diciembre de 1991- caso Bultó-, y su protección sobre la tercera condena al Estado
español por el TDH, sentencia del 23 de abril de 1992- Caso Castells-". Actualidad
Administrativa, núm. 39,26 oct.-1 nov., Madrid, 1992, Págs. 467-482.
281
Como parte de todo lo expuesto, a la acción de tutela aparece, y
cobra valor por la garantía que proporciona a los que ven amenazados o
vulnerados alguno de los denominados derechos fundamentales, sin que
sea necesario un acto jurídico previamente escrito y aunque me he
concentrado en el control primeramente a la ley y no a los derechos,
vale, al menos mencionar estos matices, que forman parte de los
multicitados mecanismos de protección y salvaguarda constitucional.
Continuando con la referencia del régimen constitucional español
en este tópico, es mi criterio que no se concreta una configuración para
el amparo, y con una especie de "saco”, envuelve su procedencia a "los
casos y formas que la ley establezca".274
Coincido con la opinión de que es omisa la norma en aspectos
medulares si de justicia constitucional se trata "…de un lado, si el amparo
está en relación directa con la lesión objetiva de un derecho o libertad
fundamentales, independientemente de la naturaleza pública o privada
del sujeto que provoca dicha lesión; de otro, si ha de concebirse como
medio de impugnación subsidiario frente a la tutela primaria de los
derechos e intereses legítimos que los órganos judiciales están obligados
a dispensar, según lo expresamente preceptuado en los artículos. 9.1,
53.1 y 24.1 de la Constitución española."275
2.7 - Sobre la legitimidad de la jurisdicción constitucional.
Pero más allá de las múltiples experiencias particulares que cabría
274 Véase artículo 161.1 b) de la Constitución española.
275 Senes Montilla, C. La vía judicial previa al recurso de amparo, Estudios de Derecho
Procesal, Civitas S.A., Universidad de Málaga, 2000, Pág. 21.
282
señalar a tal respecto, el control sobre el poder legislativo se traduce
inequívocamente a una invasión exterior de las funciones que le son
inherentes al órgano estatal al que se le ha atribuido tradicionalmente
aquel poder, es decir, el parlamento, lo que, al margen de otros que
podrían subrayarse276 plantea un problema político de una innegable
trascendencia a partir de dilucidar hasta que punto es legítimo el control
de un órgano que encarna tout court la soberanía popular por parte de
otros que no disfrutan solo de una legitimación democrática indirecta e
interpuesta (los tribunales constitucionales) o no tienen más que la
mediata que se deriva de su facultad de aplicar jurisdiccionalmente las
leyes (los tribunales de justicia).
Aquí estamos en presencia del conocido problema de la
legitimidad, que está relacionado, íntimamente y como es obvio, con el
de los límites dentro de las cuales pueden y deben ejercitarse las
facultades de control de la constitucionalidad.
Desde el momento mismo de nacimiento de la institución, los
respectivos forjadores de los sistemas difusos y concentrados se
enfrentan con el reto teórico y/o político de justificar la legitimidad y,
consecuentemente, explicitar los límites de esa forma peculiar de
vigilancia jurídica del órgano facultado para el ejercicio de la potestad
legislativa del Estado.
Aunque abundaré en los modelos más adelante, cabría en este
instante enunciar que teorizadores del modelo concentrado asumen a la
276 A varios de ellos se ha referido, con claridad y perspicacia, Javier Pérez Royo, en sus
didácticas notas en el: Tribunal Constitucional y División de Poderes, Madrid, Tecnos, 1988,
Págs. 14 y siguientes.
283
justicia constitucional sobre la base de la no vulneración del principio de
la separación de los poderes, por invasión del judicial en el ámbito de
ejercicio de la función legislativa, en la medida que los tribunales
constitucionales no hacían otra cosa que ejercitar una función legislativa
de carácter negativo.
Como es conocido la línea doctrinal de Hans Kelsen al respecto se
convertiría con el decursar de los años en símbolo para abordar el
problema de la legitimidad del control de la constitucionalidad, pues abrió
su argumentación desechando que pueda hablarse de vulneración de la
separación de los poderes por invasión del judicial en el legislativo, en la
medida en que “el órgano al que se confía la anulación de las leyes
inconstitucionales, aun en el caso de que reciba, a la vista de la
independencia de sus miembros, la organización de un tribunal, no ejerce
verdaderamente sin embargo una función jurisdiccional”.277
Esta afirmación de Kelsen es de meridiana claridad porque anular
una ley es enunciar una norma general, dado que la anulación en sí
misma posee idéntico carácter general que su anulación, en otras
palabras, para lograr mejor comprensión, resulta la elaboración con un
signo negativo y por tanto ella misma ejerce una función legislativa. Por
ello la anulación de leyes por un tribunal podrá interpretarse mucho mas
como un reparto del poder legislativo entre dos órganos que como una
invasión en la esfera del poder legislativo.
Al decir de Kelsen, los tribunales constitucionales se insertan en el
marco estructural del poder legislativo, así y esto resulta vital desde el
punto de la mayor legitimidad de su función como desde la perspectiva
277 Kelsen, H. ”La garantía jurisdiccional de la Constitución, (la justicia constitucional)”, Rev.
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, Argentina, IIDPC, México, 2008.
284
de los límites dentro de los cuales la misma debe de ejercerse; no crean
normas jurídicas y en consecuencia la virtualidad jurídica de su
pronunciamiento resulta negativa. Es por ello que Kelsen establece la
diferencia entre la elaboración y la anulación de las leyes considerando
que la primera es derivativa de la aplicación de las normas de la
Constitución.
La conclusión final de estas consideraciones, a mi juicio, estriba en
explicitar esta concreción legislativa de la función de control atribuida a
los tribunales constitucionales: en definición absoluta; un tribunal que
tiene el poder de anular leyes, vendría en consecuencia, a ser un órgano
del poder legislativo.
Cuando el llamado estado liberal de derecho fue ganando terreno,
principalmente en Europa y América Latina, a finales del siglo XVlll y
principio del XlX el régimen constitucional moderno, junto con todo lo
que ello aporta, como es la democracia, la división de poderes, el
principio de legalidad y el reconocimiento y positivización de los derechos
humanos fundamentales, se impuso el control como una necesidad para
cualquier convivencia social.
Sus principios se convirtieron un tanto idílicos, de que las
disposiciones contenidas en la Constitución, por ese solo hecho, iban a
ser respetadas por todos y particularmente por los órganos de autoridad,
pues la realidad se ocupó rápidamente de desmentir tal suposición, se
impuso la necesidad de establecer en el orden constitucional, cuando
éste era variado, lo que actualmente se conoce como garantías
constitucionales sea, lo que en su conjunto se denomina mecanismos de
defensa al régimen constitucional instaurado.
Lo importante es arribar al reconocimiento de que en toda esta
285
versatilidad de interpretaciones políticas, y jurídicas, se concentra la
evolución histórica del concepto de la ley y en consecuencia de la
Constitución indicando que ésta ha presentado desde el momento mismo
de su nacimiento como nuevo fenómeno revolucionario característico de
la edad contemporánea, dos valores fundamentales, dígase el valor
jurídico y el político condicionadores del alcance de su significación de
manera distinta.
2.8 – Conclusión. Todo lo estudiado hasta el momento, intenta más que revelar,
afianzar conceptos y posiciones que desde su origen hasta la actualidad
se han tenido en torno al tema de la justicia constitucional.
No ha sido en lo absoluto ocioso recorrer todo el camino evolutivo
de esta institución, pues si bien es cierto que es punto de miras en
cualquier estudio doctrinal, lo cierto es que siempre se encuentran
matices y aspectos que requieren de mayor detenimiento reflexivo. Su
surgimiento en Norteamérica, aparición en Europa, así como su
adaptación en América imprime en él un carácter verdaderamente
universal.
Lo cierto es que queda demostrado que independientemente de
las posiciones filosóficas, políticas, jurídicas y hasta culturales, se parte
del común criterio en cuanto a la posición superior de la Constitución y la
necesidad de dotarla de mecanismos de control para hacerla perdurable
La evolución producida dentro de la historia constitucional de estos
instrumentos de defensa, hace pensar en la necesidad de asegurar
herramientas cada vez más sólidas que se acerquen a las exigencias del
mundo moderno. Nada impide eso.
286
--CAPÍTULO III: Contexto y evolución histórica de la justicia constitucional cubana. 1. - La formación y desarrollo del control constitucional en Cuba. Sus modelos.
Todo el análisis teórico-comparado precedente, ha resultado más
que necesario, imprescindible y me facilita, por ende, estar en
condiciones de entrar en lo que denominaría el núcleo de este estudio.
Diría que muy lejos de ponerme de hinojo ante lo ya apreciado,
asimilaría estas experiencias y luego de recorrer evolutivamente en toda
su magnitud las tipicidades del sistema constitucional en Cuba su curso
histórico;278 me adelanto para exhibir con orgullo mi modelo, con
reconocimiento de sus aciertos y también, por qué no, de sus
imperfecciones.
1.1- Breve reseña histórica: las primeras Constituciones en la isla.
Un momento, ineludible en la historia de Cuba, es el que se conoce
como el Derecho Mambí,279 creado por los patriotas en las Guerras de
Independencia; que si bien se sitúa dentro del período colonial tiene
históricamente una existencia per se. Es así que la labor legislativa
desarrollada por la República en Armas y sus patrocinadores difieren en
278 Obligada la lectura de: Peraza Chapeau, J. Selección de lectura de Derecho Constitucional,
Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 1985. (texto íntegro).
279 Guerra, R. Manual de Historia de Cuba desde su descubrimiento hasta 1868, Ciencias
Sociales, La Habana, 1971, Págs. 12 y ss; Pernal, S. Las guerras mambisas, Carena,
Barcelona, 2002, Págs. 15 y ss.
287
contenido, alcance y formas de la que desarrollaba la metrópoli.
La diferencia radicaba en que los creadores de ese Derecho,
tenían una visión opuesta de las relaciones económicas, sociales, y
políticas que había que regular; no puede perderse de vista que ya desde
el mismo inicio de las contiendas independentistas contra España se
venía afianzando en Cuba un sentimiento nacionalista y patriótico que
venía desde el presbítero Félix Varela y que se desbordó con el grito de
independencia hecho por el padre de la patria Carlos Manuel de
Céspedes, el 10 de octubre de 1868, en su ingenio La Damajagua;
cuando de manera altruista libertó a sus esclavos, señalando el
necesario camino hacia la igualdad humana; toda esta etapa tiene como
característica esencial el afianzamiento del espíritu nacionalista de los
cubanos.
La continuidad y desarrollo de la guerra de independencia, luego
del Grito de la Damajagua,280 produjo la aparición de lo que se denominó
la República de Cuba en Armas. El territorio que abarcó no estaba bajo la
jurisdicción de España, sino sometido al control de los órganos
revolucionarios, que se fueron creando a esos efectos; cuya
institucionalización partió de un Movimiento Constitucional en Armas que
promovió la creación de las cuatro Constituciones Mambisas, díganse:
Guáimaro (1869), Baraguá (1878), Jimaguayú (1895) y La Yaya (1897),
como expresión de un nuevo orden nacional enarbolando la bandera del
independentismo y el abolicionismo; nación en consecuencia basada en
280 Véase Castro, F. “Discurso en la velada conmemorativa de los 100 años de lucha”
efectuado en la Damajagua, el 10 de Octubre de 1968, editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1968; donde apunta,
que con el inicio de nuestras guerras de independencia se afianza la existencia de nuestra
conciencia como nación y como pueblo.
288
el establecimiento de un régimen económico no esclavista, y en lo social,
en una comunidad de personas con rasgos comunes como la lengua, la
cultura, la idiosincrasia; lo que marcó los rasgos de la nueva nación.
La creación de las leyes en esta etapa de la República en Armas,
fue un proceso auténtico, en tanto y en cuanto los órganos con
facultades legislativas habían sido instituidos en las Constituciones, fruto
de Asambleas Constituyentes, según exigencia de la doctrina liberal
burguesa de la época. Tales órganos respondían a una organización
estructural, que los líderes independentistas adecuaron a las condiciones
concretas en que existía dicha república, de ahí su carácter
absolutamente legítimo.
El primer fruto del genuino Poder Constituyente fue la Constitución
de Guáimaro de 1869 que tuvo como presupuesto el pensamiento más
avanzado de la época basado en los principios de gobierno
representativo, de la separación de poderes, de las libertades
individuales y la aspiración de un gobierno unitario.
Así se instituyó como órgano legislativo a una Cámara de
Representantes con amplias facultades constitucionales considerándose
el órgano más importante de los establecidos en la Ley Fundamental
(Presidente de la República, Poder Ejecutivo y Poder Judicial), quedando
estructurada sobre la base de la representación territorial.
De esta manera las leyes que aprobara la Cámara necesitaban
para hacerse obligatorias de la sanción del Presidente de la República,
sujetándose, en caso de no tenerla a una nueva deliberación, donde se
tuviesen en cuenta las objeciones del Ejecutivo. En caso de que se
aprobara por segunda vez el proyecto legislativo, la sanción entonces era
forzosa y éste quedaba convertido en ley; es decir, sobre el veto
289
presidencial del Ejecutivo se establecía el derecho de reconsideración de
la Cámara.
Es interesante destacar como la Constitución establecía una
reserva de ley para determinadas materias como las contribuciones, los
empréstitos públicos, la ratificación de los tratados, la declaración y
conclusión de la guerra, la autorización al Presidente para conceder
patentes de corso, levantar tropas y mantenerlas, proveer y sostener una
armada y la declaración de represalias con respecto al enemigo.
Se disponía además que la Cámara debía permanecer en sesión
hasta que terminara la guerra lo que ratifica la consideración acerca del
papel protagónico y preponderante que la Ley Fundamental le otorgaba
como legislador y como político.
La producción legislativa que muchas veces tuvo como escenario
el campo de batalla, fue amplia y no abarcó únicamente los asuntos
específicos de una guerra, sino por el contrario se dedicaron artículos a
regular las relaciones sociales propias del país: como la libertad, el
comercio, el matrimonio civil, el poder judicial, la organización
administrativa, la división territorial, el servicio civil, el funcionamiento
militar, la instrucción pública, la deuda interior, la marcha de los
secretarios de despacho, la materia electoral y la existencia de
instituciones bancarias, estableciendo de esta forma un nuevo orden en
lo político, en lo administrativo, y en la vida civil misma.
A tono con lo anterior; sirvan de muestra expositiva las siguientes
leyes:
- Ley del matrimonio civil del 18 de junio de 1869.
290
- Ley de organización militar de 22 de julio de 1869.
- Ley de organización administrativa de 7 de agosto de 1869.
- Ley reguladora del sistema judicial de 6 de agosto de 1869.
- Ley de división territorial de 6 de agosto de 1869.
- Ley de cargos públicos de 12 de agosto de 1869.
- Ley electoral de 1870.
El afán de los mambises por crear un Estado de iure y un ambiente
institucional legítimo se comprueba con la aprobación de la Constitución
de Baraguá el 15 de Marzo de 1878.
Es innegable que dicha actividad legislativa ocupó un lugar cimero
en la institucionalización de las República en Armas; el texto de la
Constitución antes referida así lo evidenciaba, máxime si tenemos en
cuenta que fue muy breve, sólo cinco artículos y respondía a una
situación especial. Su distinción o característica principal era marcar la
continuidad de la guerra y no aceptar la paz que se proponía; en
resumen, era la expresión documental de las razones de lo que las
páginas de la historia recogen como la Protesta de Baraguá.
Estableció esta Constitución281 la unidad orgánica del poder
281 En su artículo cinco señalaba: “el gobierno pondrá en vigor todas las leyes de la
República que sean compatibles con la presente situación”. Como se desprende de su
literalidad hay una insistencia en crear un Derecho autóctono, regulador de la vida en
general, distinto al Derecho colonial imperante. Constitución de Baraguá, 15 de marzo de
1978.
291
revolucionario al reunir en un solo órgano de gobierno (al que se le
denominó Gobierno Provisional) las funciones legislativas y ejecutivas
que dejó atrás la estructura adoptada en Guáimaro, adecuando las
instituciones a las necesidades del proceso revolucionario. Este concepto
de unidad fue motor impulsor de las ulteriores Constituciones adoptadas
por los cubanos durante esa trascendental época histórica.
Por esta quimérica norma suprema no se relacionan leyes creadas
por el Gobierno Provisional; es lógico si tenemos en cuenta en primer
lugar su breve vigencia (74 días) y en segundo lugar, estaba claro que el
sistema legal creado a partir de la Constitución Guáimaro continuaba vivo
y por tanto no se trataba de crear uno nuevo, mas bien de continuar las
lucha para que esta República en Armas (generadora de leyes) lograra
su fin.
Después de concluida la Guerra de los Diez Años se inició una
etapa calificada por José Martí como “tregua fecunda” o “reposo
turbulento”. La historia planteaba a los cubanos independentistas la
disyuntiva de continuar la lucha o no. La respuesta fue evidente, primero
la Guerra Chiquita, que estalló en agosto de 1879, más tarde el Grito del
24 de Febrero de 1895, con el que se iniciaba la última etapa de la
guerra de independencia.
No fue casual que el más universal de los políticos cubanos, José
Martí, se diera a la tarea de reagrupar todas las fuerzas para reanudar la
lucha por la independencia, fundando como consecuencia el Partido
Revolucionario Cubano, reuniendo a antaños y noveles luchadores; a los
exiliados y a los que se mantenían en el país; en fin, a todos los que
tenían ansias de libertad e independencia.
En este contexto histórico, en plena lucha por la emancipación y
292
continuando el empeño institucionalizador y legitimador de los
independentistas cubanos, se promulgó la Constitución del Gobierno
Provisional de Cuba del 16 de septiembre de 1895, conocida en la
historia como la Constitución de Jimaguayú; que se animó con las
mejores experiencias acumuladas y en consecuencia trató de evitar los
errores institucionales que se habían cometido.
Al igual que la Constitución de Baraguá no se siguió el estilo
estructural tripartito de poder, sino que unificó al poder revolucionario,
haciendo que el poder civil ostentara al unísono las funciones ejecutivas
y legislativas que les eran propias, en tanto gobierno civil, mientras que
las operaciones militares estarían en manos del General en Jefe.
Así, pues, se autenticó al Consejo de Gobierno como órgano
supremo de la República en Armas, compuesto por un Presidente, un
Vicepresidente y cuatro secretarios de Estado, al que la Constitución le
confirió además de las funciones ejecutivas en la persona de su
Presidente las de dictar las disposiciones relativas a la vida civil y
política; las cuales debían adoptarse por el voto de la mayoría de los
concurrentes a la deliberación, en la que debían participar como mínimo
los dos tercios de los miembros del Consejo de Gobierno. Dichos
acuerdos debían ser sancionados y promulgados por el Presidente,
disponiendo todo lo necesario para su cumplimiento en un término de
diez días.
La producción legislativa del Consejo de Gobierno, comenzó por
poner en vigor las Leyes del matrimonio civil y de organización militar
dictadas por la Cámara de Representantes de 1868; declarando también
vigente todas las leyes dictadas por dicho cuerpo, mientras no se
opusiesen a las que dictase el propio Consejo; a la par que fue dando
vida a una amplia legislación adecuada a esa coyuntura histórica, que a
293
título de ejemplo me permito señalar:
- Ley Procesal de Cuba en Armas de 28 de julio de 1896.
- Ley del Gobierno Civil de la República de 9 de septiembre
de 1896.
- Ley de Matrimonio de 14 de septiembre 1896.
- Ley de la Organización de la Hacienda Pública de 9 de
septiembre de 1896.
- Ley de Reclutamiento del 1ro de octubre de 1896.
- Ley Electoral de 1897, para las elecciones de la Asamblea
de la Yaya.
Con esta Constitución282 se introduce la premisa de fijarla para
un plazo de dos años. Así, se convocó una Asamblea de
representantes con la misión-legitimadora de modificar la
Constitución y elegir el nuevo Consejo de Gobierno.
El resultado de este proceso fue la promulgación de la Constitución
de la República de Cuba, firmada el 29 de octubre de 1897, que tomó el
nombre de la Yaya, por el lugar donde se aprobó; acordándose además
unas bases adicionales a dicho texto que significaron pautas legales al
Consejo de Gobierno, relativas a las leyes, como la penal, la procesal, de
organización militar y otras.
282 Revísese artículo 24 de la Constitución de Jimagüayú, 16 de septiembre, 1895. Aquí se
introduce una limitación a su validez temporal.
294
La adopción de la Constitución de la Yaya fue una reiteración del
espíritu independentista en el terreno político, y del institucionalizador en
el jurídico.
Nuevamente se depositó en el Consejo de Gobierno la unificación
de poder ejecutivo y legislativo, la facultad de dictar leyes y disposiciones
de carácter general con arreglo a la Constitución, así como las
disposiciones relativas al Gobierno de la Revolución y a la vida militar,
civil y política del pueblo cubano.
Resultó de esta norma suprema que las leyes y demás acuerdos
debían adoptarse por mayoría absoluta, debiendo concurrir a la sesión, al
menos cuatro consejeros, y entre ellos el que se desempeñaba en la
Secretaria del Ramo al que el asunto perteneciera; quedando así,
concluido el proceso, sin requerir de sanción presidencial.
La no despreciable labor legislativa de este órgano, instituido,
constitucionalmente se enmarca en las principales leyes que a
continuación relaciono:
- Ley de Organización Civil de 7 de diciembre de 1897.
- Ley de Organización Militar de 7 de diciembre de 1897.
- Ley Penal de Cuba de 1ro de enero de 1898.
- Ley Procesal del 14 de agosto de 1898.
- Ley Electoral de 14 de agosto de 1898, para elegir
representantes de la Asamblea de Santa Cruz del Sur.
295
Toda la organización y el orden jurídico creado por los cubanos
durante la República en Armas, tanto Constituciones como leyes
ordinarias tuvieron como denominador común el de tener validez especial
restringida al territorio ya liberado por las tropas independentistas, y sin
duda, llevaban implícito la provisionalidad y el carácter eminentemente
especial que les imponía el haber sido creadas al fragor de la contienda
libertadora.
El establecimiento definitivo de un orden jurídico genuinamente
cubano, para toda la isla, exigía como requisito indispensable la
independencia de Cuba y la creación de un Estado independiente y
soberano. Era ésta, pues, la principal meta. Toda la obra legislativa,
primero de la Cámara de Representantes, y luego del Consejo de
Gobierno en sus dos períodos estuvieron impregnados por ese objetivo y
procuraron traducir el espíritu que inspiró la Constitución a fin de llevar a
la práctica sus tendencias, cuidando de salvar los principios
fundamentales de Derecho que informan cada uno de los órdenes de
vida a que las disposiciones se referían.
En resumen, las cuatro primeras Constituciones aprobadas fueron
llamadas a regir las actividades del pueblo en su lucha armada en aquel
momento.
La primera fue la de Guáimaro el 10 de abril de 1869 que se
proponía regir mientras durase la guerra de independencia.
Le continuó la Constitución de Baraguá de 15 de marzo de 1878
aprobada como resultado de la protesta realizada por el general mambí
Antonio Maceo en Baraguá. Este cuerpo legal en uno de sus artículos
prescribía que el gobierno quedaba facultado hacer la paz bajo las bases
296
de independencia.
Luego la Constitución de Jimaguayú aprobada el 16 de septiembre
de 1895 en la que se expresaba que la revolución se hacia por la
independencia y creación de Cuba en república democrática.
La última de estas Constituciones fue aprobada en la Yaya el 29 de
Octubre de 1897 ratificando la voluntad de obtener la independencia
absoluta y establecer una República democrática.
Es incuestionable la trascendencia que en el orden político-social
tuvieron estas primeras Constituciones y su consiguiente impacto jurídico
y si bien es cierto que durante este periodo hubo ausencia de un sistema
de garantías, obligados estamos a reconocer que sirvieron de punto de
partida para la ordenación de la vida del país; de ahí su merecida
alusión, por ser fuente inspiradora de la que han bebido las ulteriores
normas, expresión fidedigna además de su valía histórica.
1.2- El control de constitucionalidad entre 1901 y 1958.
1.2.1 - La Constitución de 1901 de cara a la Constitución americana de 1787.
En 1901 Cuba se mostraba en la palestra internacional como una
república soberana con su bandera, su himno, sus representantes, y su
Constitución independiente, parecía que se habían logrado por fin, los
anhelos por los cuales entregaron sus vidas ilustres cubanos en la guerra
de independencia durante treinta años; pero solo fue eso, un fetiche;
Estados Unidos se extendió sobre el país atentando inescrupulosamente
en contra de su legítima independencia y soberanía nacional.
297
Ahí estaba la Enmienda Platt, declarada apéndice de la
Constitución de 1901, parte integrante de ella, para impedir que Cuba
fuera una República libre e independiente, ahí quedó para permitir a
Norteamérica una intromisión permanente en los asuntos internos del
país; convirtiéndolo en su neo-colonia.
No obstante a esta obstinada intensión de mantener sometido el
ordenamiento como satélite del monopolio americano, títere de sus
intereses, el control de constitucionalidad, ya desde su mismo origen en
1901,”presentaba una diferencia sustancial en relación con el modelo
norteamericano de la judicial review: el monopolio por parte de la Corte o
Tribunal Supremo del control de constitucionalidad, rasgo que se imbrica
en uno de los caracteres más peculiares del control de constitucionalidad
en América Latina, por lo menos durante una larga etapa de su
accidentada historia constitucional”,283 me refiero al extraordinario
fortalecimiento del rol de la Corte Suprema de Justicia como “guardián de
la Constitución”, rasgo que, a mi entender, es tributario en buen grado de
la acción popular.
La Constitución de 1901 en su Título X, Sobre el Poder Judicial,
preceptuaba que éste se ejercía por un Tribunal Supremo de Justicia y
por los demás tribunales que las leyes establecieran, las que además,
regularían su organización, facultades y el modo de ejercerlas. Así la
norma284 relativa a la función y atribuciones del Tribunal Supremo otorgó
283 Fernández Segado, F. “El control de constitucionalidad en Cuba (1901- 1952)”, Rev. de
Derecho Valdivia, Vol. XII, agosto 2001, Pág. 205.
284 En fin la formulación definitiva del artículo 83 que estableció las atribuciones del Tribunal
Supremo de Justicia, fue la siguiente: Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes,
decretos y reglamentos, cuando fuese objetivo de controversia entre partes. De esa manera
la Constitución, desestimó los proyectos presentados por distintos delegados, y se apartó un
298
a este alto Tribunal la misión de salvaguardar la Constitución frente al
legislador ordinario y el resto de los operadores estatales, de modo que
ésta a tono con su supremacía, prevaleciera ante cualquier otra
disposición legal en caso de colisión entre ellas.
En el caso de Cuba se estableció de esa manera, como función
exclusiva del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, de modo que en
ningún caso, esas cuestiones pudieran ser sometidas a los tribunales
inferiores, con el ánimo de evitar que la diversidad de decisiones
empañaran el mensaje de los postulados constitucionales, que no se
prestara a interpretaciones erróneas ya que, por su naturaleza
fundamental, el concepto de los mismos debía ser claro e igualmente
entendido por todos, y esto solamente podía conseguirse con un criterio
uniforme que sin duda no se obtendría si esa alta función de interpretar y
cuidar a la Constitución ante los ataques del legislador ordinario y los
demás operadores estatales fuera encomendada a varias instancias
judiciales y no como se hizo únicamente al Pleno del Tribunal Supremo
de Justicia.
Sin embargo, el instituido modelo cubano al igual que el
norteamericano no incluyó la acción pública de inconstitucionalidad y
exigió la existencia de una controversia entre partes, y que una de ellas
tuviera la condición de parte afectada con la aplicación de la disposición
presuntamente inconstitucional. También se estableció que la
declaración de inconstitucionalidad no tenía efecto erga ommes, sino que
únicamente impedía la aplicabilidad de la norma en cuestión.
tanto del modelo seguido por la Constitución federal norteamericana de 1787; también debe
tenerse en cuenta que reguló el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes
correspondiese de forma exclusiva al Tribunal Supremo. Constitución de 1901, Titulo X,
apartado Cuarto, artículo 83.
299
Lejos quedó lo preceptuado en el susodicho inciso Cuarto del
artículo 83 de la Constitución de la República de 1901; de ser una
formulación exacta lo que luego fue evidenciado con la práctica
constitucional cubana hasta el 1934.
La idea que trasmitía este precepto indicaba que el constituyente
ponía en manos del legislador ordinario la posterior reglamentación de la
manera de plantearse y exigir las controversias de inconstitucionalidad
establecidas ante el Tribunal Supremo.
A posteriori, aparece la Ley de 31 de Marzo de 1903;285 sobre el
Recurso de Inconstitucionalidad, que vino a completar el referido
postulado; tenía la finalidad de hacer viable en la práctica jurídica y social
cubana el mandato del inciso Cuarto del artículo 83 del texto
constitucional dirigido como estaba para defender tal normativa y en
sentido general el de la Constitución.286
Hoy podemos decir que no fue una ley perfecta y mucho menos
acabada pero fue la que posibilitó durante más de veinte años la
realización del mandato constitucional referido. Con ella quedó
establecida en Cuba la modalidad del control constitucional jerárquico
normativo o de parte afectada. Ello implicaba la utilización de esa
garantía constitucional como remedio jurídico, pero no político.
285 La Ley de 31 de marzo de 1903, contenía veintisiete artículos que establecían las
formalidades del proceso de inconstitucionalidad, para complementar el mandato
constitucional del artículo 83.4.
286 García Belunde, D. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba (1940 -
1952), IIDC, Lima, 2002, Pág. 39. El autor compendia cronológicamente las sentencias de
inconstitucionalidad dictadas por el Pleno del Tribunal Supremo, destacando como en el año
1903 fueron dictadas tres.
300
Repasemos el contenido de algunos de sus artículos: el número 1
reiteraba la legitimidad constitucional exclusiva del Tribunal Supremo
para conocer y decidir cualquier planteamiento de inconstitucionalidad,
previo establecimiento de controversia entre partes.
En lógico orden, el artículo 2 venía a resolver las posibles
contradicciones que podían surgir, y de hecho surgieron entre la recién
aprobada Constitución y las disposiciones legales preexistentes antes
de1901. Era necesario esa previsión del legislador, el que mostró tener
conciencia de la diversidad de disposiciones legales que regían hasta
1901, y que éstas podían no ajustarse e incluso contradecir la normativa
constitucional por su superior jerarquía.
Esta ley estableció dos procesos de inconstitucionalidad; una
variante en el artículo 3, para cuando el proceso surgía dentro de las
actuaciones judiciales y la otra en el artículo 8, cuando se diera fuera de
actuaciones judiciales.
Cuando se trataba de recursos surgidos a raíz de actuaciones
judiciales se autorizaba la utilización de los de apelación y casación,
incluso se concedía éste último según lo estipulado en el artículo 4, en
aquellos casos en que se tratara de juicios en que no prosperaba el
recurso de casación.
El artículo 8 concebía la manera de interponer recursos de
inconstitucionalidad fuera de actuaciones judiciales preceptuando que
toda persona a quien se le aplicara, fuera de las mismas, una ley,
decreto o reglamento que estimara inconstitucional, tendría el derecho a
manifestarse por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la
aplicación, ante la autoridad o funcionario que lo hubiese aplicado,
301
anunciándole su intención de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para
que decidiera la controversia. Podemos apreciar que de este artículo se
desprendió el denominado Recurso de Inconstitucionalidad
Administrativo porque se dirigía a anular los efectos de una resolución o
actuación administrativa realizada por órganos de este tipo tanto de nivel
nacional, provincial como municipal.
La condición esencial para la viabilidad de dichos recursos era que
en la resolución recurrida se hubiese aplicado al recurrente una ley,
decreto o reglamento que éste considerara inconstitucional: sino se
aplicaban estas disposiciones legales por medio de la resolución
administrativa recurrida al recurso, no procedía. Téngase en cuenta que
la regulación y el control constitucional del artículo 83.4 concebía solo el
recurso de inconstitucionalidad que reglamentó la Ley de 31 de Marzo
de1903, siendo visible para la parte afectada cuando ocurría la aplicación
de la disposición legal supuestamente inconstitucional.
Fue muy valioso el mandato que el legislador hizo en esta
Constitución287, a los jueces y tribunales inferiores o de instancias, de
abstenerse de dictar resolución sobre la cuestión inconstitucionalidad que
plantease una de las partes, limitándose solo a consignarlo así en la
sentencia; para que entonces las partes, de entenderlo así, interpusieran
contra dicha sentencia recurso de casación o apelación ante el Tribunal
Supremo, según las disposiciones legales procesales vigentes.
En este sentido vale la existencia permanente de la argumentación
sobre el motivo para establecer recursos de infracción que la ley
reconocía, dígase violación, interpretación errónea y aplicación indebida;
287 Por su parte, los artículos 5 y 6, respectivamente tenían más bien el carácter de
complemento, y ampliaban el 4 y el 3 ya citados.
302
solamente la violación se prestaba al debate de inconstitucionalidad,
cuyos términos eran argumentar sobre si la ley debidamente indicada en
la sentencia en la cual se fundaba el fallo fuese o no contraria a la
Constitución; por su parte el artículo 7 legitimaba al Ministerio Fiscal
como una de las partes de la controversia y le daba derecho a asistir a la
vista a celebrarse ante el tribunal.
Coincido en el criterio288 de que tal disposición dio lugar a que
algunos tratadistas plantearan sus dudas entorno a ello sobre la base de
que el Ministerio Fiscal debía defender y salvaguardar la legalidad del
orden constitucional y al oponerse a la pretensión de inconstitucionalidad
planteada por una parte afectada, estaría pues, defendiendo el actuar
ilegal e inconstitucional del poder u órgano emisor de la disposición legal
cuestionada.
Los artículos desde el 9 hasta el 22 y los artículos del 24 al 26
tenían carácter procesal en el sentido de fijar las fases y actos
procesales a realizar en el recurso de inconstitucionalidad, tanto para los
que se originaran en actuaciones judiciales como fuera de éstas.
En tanto el artículo 23 se refería a los efectos de la resolución que
dictara el Tribunal Supremo en materia de inconstitucionalidad;
preceptuando que éstos serían los mismos ejecutores de dicho Tribunal
en materia civil.
Todo ello me conduce a concluir que el legislador de esa época fue
consecuente y actuó en correspondencia a la naturaleza dada al recurso
de la inconstitucionalidad desde el artículo 83.4 de la Carta Magna de
288 Meriño, Á.” El control de constitucional en Cuba”, Tesis doctoral, Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba, 1995, Pág. 115.
303
1901.
El significado del referido precepto es que tales resoluciones
solamente eran aplicables al caso resuelto y únicamente afectaría a las
partes litigantes. Con eso evitó el legislador el surgimiento de
acusaciones por propiciar la invasión entre los poderes del Estado, por
llamarlo de esta manera, al permitirle al Tribunal Supremo anular las
actuaciones del legislativo y ejecutivo, limitando por tanto al superior
tribunal a declarar la inaplicabilidad en un caso determinado de la norma
jurídica o disposición legal inconstitucional, entonces, el precepto legal
declarado no aplicable por inconstitucional se mantenía en pleno vigor y
era susceptible de ulteriores aplicaciones.
En conclusión, lo que se invalidaba en la resolución era el
resultado de su aplicación; no era el Tribunal el que anulaba estas leyes,
sino la propia Constitución cuando se tenía por la ley suprema del país.
No estuvo en la voluntad del legislador, ni del constituyente,
establecer una supremacía del Poder Judicial respecto a los demás
poderes, más bien aprovechar el alcance y eficacia de la potestad
judicial, la extensión de la función jurisdiccional de interpretar y aplicar las
leyes, así como la misión otorgada al judicial, de defender la Constitución
ante y contra las violaciones de la misma que pudieran cometerse por
medio de las leyes, pero considerados éstos no al momentos de
dictarlos, sino al de aplicarlos, siendo la práctica en la cotidianidad
jurídica quien tenía la última palabra.
1.2.2 – Inestabilidad del constitucionalismo 1933 y 1939. En el período comprendido entre 1933 a 1939, el
constitucionalismo cubano estuvo marcado por su inestabilidad como
304
reflejo de la situación política que sufría el país, a raíz de la caída del
dictador Gerardo Machado, en lo que ha dado en llamarse por los
documentos históricos como “La Revolución del 33”.289
A partir de la caída de Machado en agosto de 1933, la concepción
general del modelo cubano para realizar el control constitucional que
había sido diseñado con la Constitución de la República de 1901 no
sufrió grandes modificaciones aunque no puede obviarse que con una de
las leyes constitucionales aprobadas se introdujeron en Cuba las bases
del futuro modelo cubano que instituyó luego la Constitución de la
república de 1940.
La primera disposición de rango constitucional creada fue el
Decreto 1298 del 24 de agosto de 1933, que restableció la Carta Magna
de 1901, dejando sin valor la Reforma Constitucional promulgada el 11
de Mayo de 1928. El referido Decreto no hizo pronunciamiento alguno
sobre el modelo para realizar el control constitucional.
Luego fueron promulgados los Estatutos del Gobierno Provisional
de Cuba, el 14 de septiembre de 1933, que tampoco introdujeron
cambios en el modelo entonces vigente para realizar el referido control,
su contenido estaba dirigido a fijar la posición del gobierno y a regular la
vida nacional con carácter transitorio hasta tanto no se lograra la
institucionalización y conformación de los diferentes órganos e
instituciones del Estado.
Fue la Ley constitucional de 3 de Febrero de 1934 la que introdujo
radicales cambios, incluso, puede afirmarse que inauguró una nueva era
289 Carrera Cuenca, D.J. Historia del Estado y el Derecho en Cuba, Pueblo y Educación, La
Habana, 1982, PágS. 35 y ss.
305
en el control constitucional cubano.
Las modificaciones al diseño cubano para realizar el control
constitucional introducido por la referida ley se sintetiza en la ampliación
de los efectos de recurso de inconstitucionalidad y del perímetro del
proceso de constitucionalidad.
Esta ley introdujo además, en el modelo, la acción pública para
establecer recurso de inconstitucionalidad tanto en la variante de
veinticinco ciudadanos como en la de un ciudadano individualmente.
Verbi Gratia, el artículo 38 estableció que las leyes, decretos-leyes,
reglamentos, ordenes y disposiciones de cualquier clase, cualesquiera
quiera que fuere el poder, autoridad y funcionarios que los hubiese
dictado, que regulara el ejercicio de los derechos que esta ley
constitucional garantizaba, serían nulos si los disminuían, restringían o
adulteraran. El Tribunal Supremo lo declaraba así a petición, en todo
tiempo, de cualquier ciudadano en la forma que determinaba esta ley
para los recursos de inconstitucionalidad, sin que pudiera volverse a
aplicar.
Por su parte, el artículo 78 al establecer las atribuciones del
Tribunal Supremo de Justicia, en el inciso quinto preceptuó sobre la
decisión de la constitucionalidad de las Leyes, Decretos-leyes, Acuerdos,
Reglamentos, Órdenes, Disposiciones o actos de cualquier clase, sean
cuales fueren el poder, autoridad o funcionarios que los hubiesen
dictado, a petición de parte afectada o a solicitud subscrita por no menos
de veinticinco ciudadanos que estuviesen en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos.
El recurso de inconstitucionalidad establecido a petición de parte
306
afectada se presentaba dentro del término que determinaba la Ley, y el
subscrito por no menos de veinticinco ciudadanos, en cualquier tiempo.
En estos multicitados recursos el Tribunal Supremo debía resolver
el fondo de la reclamación a cuyo efecto señalaría un término para que
los recurrentes subsanaran los defectos de forma que contuviese el
mismo.
Expresaba la norma además, que declarada la inconstitucionalidad
de una ley, decreto-ley, decreto, reglamento, orden, disposición o acto de
cualquier otra clase, no podría aplicarse nuevamente en ninguna forma ni
con ningún pretexto.
Es decir, la Ley Constitucional de 3 de Febrero de 1934, además
de establecer la acción pública de inconstitucionalidad, introdujo dos
formas de ejercicio de la misma; a saber: de veinticinco ciudadanos y de
un solo ciudadano. Claro que en esta última forma haciendo una
evaluación objetiva, a mi juicio, debe tenerse en cuenta que la
disposición impugnada por inconstitucional restringía o disminuía
derechos individuales reconocidos en la propia Constitución de la
República.
También la Ley Constitucional de referencia, modificó los efectos
de una resolución positiva de inconstitucionalidad contra una disposición
normativa, pues si antes solamente incidía en las partes afectadas y no
se anulaba ni prohibía la aplicación ulterior de esa norma, ahora con esta
ley se establecía el efecto erga ommes sobre la disposición normativa en
cuestión.
Con la referida Ley Constitucional de 1934 quedaron establecidas
en Cuba las dos modalidades del control constitucional, el utilizado para
307
la defensa política de la Constitución y el jerárquico normativo, utilizable
para la salvaguarda de los intereses legítimos de los individuos y los
colectivos.
En aquel modelo cubano para realizar el control constitucional, se
le dio al recurso de inconstitucionalidad un matiz político además del
jurídico, hasta ahora no previsto por aquella; todo lo cual convirtió su letra
prácticamente inoperante.
En este andar histórico se promulga una nueva Ley Constitucional
el 11 de Junio de 1935 que en definitiva no introdujo cambios en nuestro
modelo para realizar el control constitucional, prácticamente recién
creado por la Ley Constitucional de 3 de febrero de 1934.
En esta materia hubo casi una copia literal de las formulaciones
anteriores, a excepción, insignificantemente en mi opinión, de los
cambios en el número de los artículos, pues en la Ley Constitucional de
1935, estos aspectos se trataban en los artículos 38 y 84.4; huelgan los
comentarios.
1.2.3 - Impacto de la Constitución de 1940.
Paso ahora a evaluar el control constitucional luego de la entrada
en vigor de la Constitución de la República en 1940.
La Constitución, aprobada por una Comisión Constituyente, el 20
de mayo de 1940 y que entró en vigor el 10 de octubre del propio año,
fue el resultado más palpable de las luchas populares, reflejado en los
diferentes partidos políticos que concurrieron a la Convención donde
había por un lado fuerzas opuestas al sistema como fueron los
comunistas y por otro los representantes y defensores del régimen
308
burgués a través o en los partidos tradicionales.
a) Contexto y conformación. Sobre su texto gravitaron los convulsos acontecimientos políticos,
económicos y sociales nacionales e internacionales de la época y la más
avanzada experiencia constitucional. La Constitución mexicana de 1917,
la española de 1931, de las que ya comenté; así como la crisis que
atravesaba el capitalismo, que sentía en carne propia los efectos
devastadores de las dos guerras mundiales, aparejado al triunfo de la
revolución rusa en 1917 y el florecimiento del socialismo, fueron
acontecimientos que de ninguna manera podían ser ignorados por los
constituyentes.
Sin dudas, la Constitución de 1940 tuvo un alcance realmente
revolucionario dentro del contexto latinoamericano, pues no sólo, lato
sensu se atemperó a los tiempos en que vivía sino que fue capaz de
conciliar en el espíritu del texto constitucional intereses variados y hasta
antagónicos.
Por otra parte consagró un régimen que se le ha denominado
semiparlamentario y en su parte orgánica mantuvo la clásica división
tripartita de poderes establecida en la Constitución de 1901 fijando como
órgano legislativo al Congreso triunfando nuevamente la idea del
bicameralismo, a pesar de que se oyeron en la Constituyente criterios
que aconsejaron el sistema unicameral, balanceado con comisiones
técnicas; argumentándose a su favor y en contra del sistema bicameral,
la lentitud del procedimiento legislativo, la duplicación innecesaria y
carente de fundamento en la sociedad cubana y la fragmentación en dos
cámaras de la voluntad popular.
309
De la misma forma que en el texto constitucional de 1901, la
Cámara de Representantes y el Senado conformaron las dos Cámaras
del Parlamento, pero con la variación, de que se suprimía la elección
indirecta del Senado, instaurándose su elección directa, se dieron
también modificaciones en cuanto al número de senadores (9 senadores
por provincia) y el período de mandato (4 años). En relación con los
representantes se elegiría uno por cada treinta y cinco mil habitantes o
fracción mayor de diecisiete mil quinientos.
En materia de creación de leyes, esta Constitución, fue superior a
su predecesora, de ella acogió la denominación de la Sección Sexta del
Título Noveno: “De la iniciativa y formación de leyes, de su sanción y
promulgación”; regulándose además en la Ley de Relaciones de 25 de
octubre de 1946 y los respectivos Reglamentos Parlamentarios.
b) Caracterización del procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo así regulado en la citada Constitución
de 1940, se puede caracterizar por las siguientes notas:
- La iniciativa legislativa abarcó un amplio y variado espectro
de sujetos legitimados, recogiéndose290 no sólo la iniciativa
290 Verse artículo 135 de la Constitución que le confirió este derecho:
a) a senadores y representantes.
b) al Gobierno.
c) al Tribunal Supremo en materia relativa a Administración de Justicia.
d) al Tribunal Supremo Electoral, en materia de su competencia.
e) al Tribunal de Cuentas en asuntos de su competencia y jurisdicción.
f) a los ciudadanos. En este caso era requisito indispensable que ejecutasen la iniciativa diez
mil ciudadanos por lo menos que tuviesen la condición de electores.
-Todas las iniciativas gozaban por mandato constitucional, de igual tratamiento y recibían la
misma denominación, o sea proposición de ley, y podían presentarse indistintamente en uno u
310
parlamentaria, sino también la gubernamental, la popular y la
procedente de otros órganos.
En cuanto al producto final de la función legislativa del
Congreso, el texto constitucional estableció una temprana
distinción de las leyes en ordinarias y extraordinarias. Sin dudas
el constituyente quiso dejar esclarecido qué regularía un tipo y
el otro, cuando mandó que la propia Constitución definiera
otro cuerpo colegislador, iniciándose entonces la tramitación.
-La iniciativa popular no estaba sujeta a restricciones por razones de materia.
-En el caso de la iniciativa parlamentaria, la proposición de la ley debía contar con una cifra
mínima de cinco y máxima de siete firmas de representantes.
-Los cuerpos colegisladores gozaban de iguales prerrogativas en relación con el procedimiento
legislativo, salvo los siguientes casos:
g) El proyecto de presupuesto anual se presentaba ante la Cámara de Representantes, (con
la vigencia de la Constitución de 1901, se presentaba indistintamente a cualquiera de las dos
cámaras).
h) Si en el mismo día fuese presentado un proyecto de ley en los dos cuerpos colegisladores
sobre igual asunto, lo conocería preferentemente la Cámara de Representantes.
-El trámite de toma en consideración se realizaba ante el Pleno de las Cámara, para ello se
necesitaba el voto favorable de la mayoría absoluta de los presentes; para rechazarlo se
necesitaba el voto de las dos terceras partes, siempre de carácter nominal.
-La tramitación en el seno de la cámara se acogió al procedimiento de dos lecturas, dándole
participación a las comisiones permanentes en el procedimiento legislativo, constituyendo un
mandato constitucional, que al menos una de ellas conociera del proyecto y emitiera el
dictamen razonado. Tenían facultades dictaminadoras y preparatorias de la decisión del pleno
y lograron un mayor desarrollo si las comparamos con las creadas al amparo de la Constitución
de 1901.
-La aprobación del texto en la cámara, requería de los votos favorables de la mayoría absoluta
de los presentes si se trataba de una ley ordinaria y la mitad más uno de los componentes de
cada cuerpo colegislador si era una ley extraordinaria.
-La solución de conflictos entre ambas cámaras se hacía utilizando el sistema de comisiones
mixtas o intercamerales.
-El Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros sancionaba y
promulgaba la ley; contando con el derecho al veto suspensivo y devolutivo.
-Omite el trámite de publicación de la ley.
311
cuáles serían las leyes extraordinarias, sin descartar la
prerrogativa del Congreso de titular como tal a cualquier otra.
Así serían leyes extraordinarias las que señaló como tales
expresamente la propia Constitución, que fueron:291
- La de suspensión de las garantías constitucionales.
- Las que enajenen o graven bienes propios o patrimoniales
del Estado.
- Las que declaren el Estado de Emergencia.
- Las que regulen el Estado de Emergencia.
También les dio este carácter a las leyes orgánicas, alguna de las
cuales conceptuaba expresamente con este nombre, dejándole la
denominación de leyes ordinarias a las restantes, que serían aprobadas
sólo con los votos favorables de la mayoría absoluta de los presentes a
la sesión.
La distinción entre una y otra categoría de leyes estaba dada por el
agravamiento procesal, esto es la mayoría cualificada necesaria (la mitad
mas uno de los componentes de cada uno de los cuerpos colegisladores)
para la aprobación de las leyes extraordinarias; lo que explicaba
entender que determinadas materias por su relevancia jurídica o por la
importancia política social u orgánica debía ser discutida con
procedimiento distinto que se expresaba en la obtención de esa mayoría
291 Remitirse a los artículos, 41; 252, 281 y 284, respectivamente de la Constitución de 1940.
312
cualificada, y en tal sentido sólo podrían ser derogadas o modificadas por
una ley del mismo carácter produciéndose una inmovilidad del rango; o
sea quedaba dotada de fuerza pasiva frente a la ley ordinaria, lo que
producía una grave compromiso sobre el legislador ex nunc que sólo
podía librarse de ella si formaba en su seno esa misma mayoría
agravada.
Lo que no se explicaba es que fuera de esta clasificación, existiera
otro grupo de leyes,292 lo que provocó catalogaciones diversas. Quizás, a
esta conclusión llegaron producto de la misma confusión que sobre
ambas categorías padecía la Constitución, que en ocasiones calificaba
una ley como extraordinaria y a la vez exigía la mayoría de dos terceras
partes para ser adoptada ,como lo plasmaba el artículo 252.
En cuanto a la posición que ocupaba la ley, ésta se situaba en un
escalón inmediato inferior a la Constitución, teniendo que corresponderse
con ella, so pena de ser declarada inconstitucional por el órgano
competente para ello; y por otro lado era jurídicamente superior a los
decretos y reglamentos, frente a los cuales gozaba de fuerza activa y
pasiva, pues el artículo 142 de la Constitución imponía al Ejecutivo, la
obligación de no contravenir en ningún caso lo establecido en las leyes
cuando expidiera reglamentos, decretos y órdenes, cuestión ésta que fue
vulnerada en diversas ocasiones por el Presidente, dilatándose en la
práctica la facultad de ordenanza, tal y como lo ilustran algunas
sentencias del Tribunal Supremo en un primer momento y del de
Garantías Constitucionales y Sociales, después, y en las que se reiteran
los límites de la facultad reglamentaria y la imposibilidad de ésta de
suspender, modificar o derogar una ley pues dependía su imperio en el
292 Aquí valdría la pena trasladarse hasta la obra ya estudiada de Infiesta, R. Historia
Constitucional de Cuba, Selecta, La Habana, 1942, Págs. 45 y ss. El autor clasificó estas leyes
como restrictivas y de excepción, separándolas de las leyes concebidas como extraordinarias.
313
tiempo, exclusivamente del órgano legislativo.
Por otra parte, la propia Constitución, en la regulación del “Estado
de Emergencia” en el Título Decimoctavo, estableció la posibilidad de
que el Congreso, delegara mediante una ley extraordinaria la facultad de
legislar en el Consejo de Ministros mediante acuerdos leyes, que luego
necesitaran la ratificación del Congreso, todo ello con la pretensión de
que pudieran seguir rigiendo con posterioridad al cese del Estado de
Emergencia.
A pesar de que la propia Constitución estableció los plazos en que
debían ser dictadas algunas de las leyes que la complementaban (dentro
de un número de años o a la mayor brevedad), y habiendo establecido
además en su Disposición Transitoria Final el término de tres legislaturas
para toda la legislación que no tuviese plazos establecidos en la
Constitución, y si bien, hubo una abundante producción legislativa, sin
embargo, consideramos que no se crearon todo el conjunto de leyes
necesarias, para lograr la viabilidad social de sus mandatos y su
avanzado pensamiento, especialmente en aquellas materias de alta
sensibilidad política y social que representaban una victoria de las masas
populares en la Carta Magna, lo que fue tomado como pretexto para que
muchos de sus preceptos no se aplicaran, siendo objeto también de
tratamiento jurisdiccional por parte del Tribunal Supremo quien en una de
sus resoluciones discutió sobre los preceptos de aplicación directa e
indirecta del texto propiamente y de los que debían esperar la legislación
complementaria para su aplicación y real eficacia.
314
c) Apreciaciones sobre sus postulados más trascendentes. Estaba claro que los preceptos progresistas, recibidos de la
constituyente por senadores y representantes, no iban a ser aplicados, y
por ende no se dictarían nunca las leyes necesarias para viabilizar sus
mandatos; una vez más se evidenció que un texto constitucional puede
ser muy revolucionario, popular y avanzado, pero si no se convierte en
instrumento aplicable, deviene en documento frustrante.
Esto fue lo que sucedió con la Constitución del 40 que no logró
(por la no promulgación de las leyes que eran requeridas, y a tenor de la
falta de valor político) materializar los sueños de erradicación del
latifundio, la discriminación racial, la desigualdad de la mujer, etcétera.
Tal y como ya señalé, los cambios introducidos por la Ley
constitucional de 3 de febrero de 1934 no se consolidaron de inmediato,
aunque crearon teóricamente hablando un superior modelo para realizar
el control constitucional en Cuba; sirvió y de ahí su valor histórico, como
antecedente que nutrió el pensamiento y los debates de los
constituyentitas de 1940, que si lo instituyeron de manera definitiva en el
texto de la Constitución, que fue aprobada el primero de julio de ese año,
firmada en Guáimaro, provincia de Camagüey y cuya obligatoriedad
comenzó el día 10 de octubre de 1940.
Es que Cuba no podía, en ese momento, cuando se reunió la
Convención Constituyente para elaborar la nueva Constitución estar
ajena a los sucesos y transformaciones nacionales e internacionales,
como tampoco lo estuvieron los constituyentitas.
En definitiva, el texto constitucional de 1940 fue expresión de las
luchas de clases y por eso sus preceptos son el reflejo auténtico de ello;
315
a tono con esto, se comprende que a la sazón, se admitía la función
social de la propiedad privada pero a la vez se le protegía rigurosamente,
rodeándola de todas las garantías posibles; se concedieron a los
trabajadores el derecho a la huelga pero se reservó a los patrones el
derecho al paro.
Sin embargo, por encima de la lucha clasista entre ideas, se vio
una aspiración común, un ideal que se trató de alcanzar por todos los
medios, viviendo intensamente la vida del derecho, queriendo que ante él
se inclinaran todos rindiéndole incondicional pleitesía y acatamiento.
d) Sobre el control de constitucionalidad. En general el texto de la Constitución de 1940 en materia de
control constitucional fue positivo en nuestra historia, fue la vez que más
cerca se ha estado de la excelencia técnica en su regulación. Ésta quedó
enmarcada sin dudas entre las mejores de la época, incluso para otros
modelos foráneos establecidos con posterioridad al 1940, aquel modelo
pudo ser un paradigma.
Esta Constitución asimiló las mejores experiencias internacionales
hasta ese momento conocida y lo más positivo de las doctrinas
científicas y legales de la práctica judicial nacional en materia de control
constitucional.
Lato sensu del modelo norteamericano se asimiló la experiencia de
encargar a los tribunales ordinarios el cuidado y defensa de la validez y
fuerza jurídica superior de la Constitución, además de resolver los litigios
entre partes surgidos a raíz de la aplicación del Derecho para lo cual
debía interpretar y aplicar la legislación.
316
Una de las características esenciales de este modelo fue otorgar
competencia constitucional con carácter exclusivo a un órgano de la
máxima instancia del Poder Judicial; aquí surge el Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales al cual debían remitirse en consulta los
tribunales inferiores y siempre antes de dictar resolución resolviendo el
caso concreto. Por tanto, los jueces y tribunales inferiores no podían
entrar a resolver el conflicto entre una norma constitucional y otra del
resto del ordenamiento jurídico, su misión aquí era instar al Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales para que resolviera la cuestión de
fondo.
Queda demostrado que mucho influyó en este modelo de control
constitucional el aparecido con la Constitución Austriaca de 1920, y con
la Constitución española de 1931, las que eran alternativas al modelo
norteamericano y del cual extrajeron también los constituyentitas de 1940
las mejores experiencias; como fue la idea de un tribunal especial distinto
a los tribunales ordinarios, con facultades para conocer y decidir los
recursos de inconstitucionalidad y en tanto, con la responsabilidad de
defender la Constitución, su supremacía contra los ataques provenientes
de los poderes del Estado.
La Asamblea Constituyente en ese año optó por crear un modelo
cubano para realizar el control constitucional que mezclaba el diseño
norteamericano y la acción de excepción por inconstitucionalidad que le
es propio y el modelo europeo con su acción pública de
inconstitucionalidad y su utilización como remedio para proteger los
derechos y libertades de los particulares dotándose así esta Constitución
de un mecanismo muy bien concebido, al menos teóricamente, para
defenderla de los ataques del legislador ordinario y de los demás
órganos, organismos, instituciones, funcionarios y agentes del Estado;
aunque en la práctica, como he afirmado no logró concretar tales
317
aspiraciones y no fue más que letra muerta
El sistema seguido por este texto constitucional es mixto, pues si
bien es cierto que el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales
era una Sala del Tribunal Supremo y que lo completaban Magistrados de
éste, con un Presidente, el del Supremo cuando conocía de asuntos
constitucionales,293 no lo es menos pues el Tribunal de Garantías, de
acuerdo con su Ley Orgánica es en la competencia y en el
procedimiento, un verdadero tribunal separado.
Este texto constitucional, contenía una amplia y detallada
regulación en materia de control constitucional muy superior a la que
hizo la Constitución de la República de 1901.
En conclusión, podemos asegurar que la normativa que en materia
de control constitucional estableció la Constitución de 1940, se concretó
en:
- Instituir un sistema mixto de jurisdicción constitucional, por
cuanto; introdujo el recurso de inconstitucionalidad para la
defensa política de la Constitución siguiendo el esquema
introducido en la Ley Constitucional de 1934 y mantenida por
la Ley Constitucional de 1935.
- Mantener el recurso de inconstitucionalidad de parte
afectada o jerárquico normativo dentro o fuera de
actuaciones judiciales.
- Ampliar considerablemente la lista de legitimados para
293 Véase artículo 72, párrafo 2do de la Constitución de 1940.
318
promover una pretensión constitucional.
- Institucionalizar el efecto erga omnes para las normas
declaradas inconstitucionales y por tanto los efectos ex nuc.
- Ampliar la esfera de la defensa constitucional al incorporar
además de los recursos de inconstitucionalidad, el recurso
de constitucionalidad, por el cual el recurrente sostenía ante
el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales que la
norma previamente declarada por éste era inconstitucional y
por tanto no aplicable.
- Establecer la obligación de los jueces y tribunales de
resolver toda contradicción entre la Constitución y el resto
del ordenamiento jurídico a favor de la primera; fijó la
obligación de los jueces y tribunales de ante la duda o
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de
una norma jurídica a aplicar, suspender el procedimiento y
elevar el asunto al Tribunal de Garantías Constitucionales y
Sociales.
No obstante ante la casuística regulación, casi reglamentista que
hace la multimencionada Constitución con relación a la manera de
efectuar el control constitucional, era necesaria la promulgación de una
ley posterior que complementara al texto constitucional, en el sentido que
faltaba la regulación indicadora de la actividad y el funcionamiento del
susodicho tribunal, así como, todo lo relacionado con el procedimiento de
inconstitucionalidad, en términos más contemporáneos una ley orgánica
propiamente dicha, igualmente era necesario derogar la Ley de 31 de
marzo de 1903 para atemperar la regulación con el texto constitucional
en cuestión.
319
El Pleno del Tribunal Supremo de Justicia a tenor con la
disposición Transitoria Única a la Sección Segunda del Título
Decimocuarto, debía seguir conociendo los recursos de
inconstitucionalidad que se establecieran, pero, le faltaba jurisdicción
para conocer de algunas variantes de recursos o modalidades muy
especiales que había introducido, la Constitución de 1940; como fueron:
las consultas de los jueces y tribunales y los recursos de abuso de poder.
Sin embargo, tampoco podía conocer con la validez y el
procedimiento de las reformas constitucionales y de los recursos que
impugnaban cualquier acuerdo que violara la ley de las relaciones entre
el Senado y la Cámara de Representantes, de las apelaciones contra las
resoluciones del Tribunal Superior Electoral, ni de los procesos para la
separación de los miembros del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales creado por la
Carta Magna de 1940, fue definitivamente constituido en la Ley 7 de 31
de mayo de 1949, llamado “Ley del Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales” e integrado cuatro meses más tarde el 24 de
septiembre de 1949.
En los artículos 1 y 2 de la referida Ley 7 del 49 se ratificaban la
creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y de su
competencia. El artículo 7 por su parte, indicaba que al tribunal estaría
adscrito un Presidente y ocho magistrados, aunque para conocer de
asuntos constitucionales estaría integrada por quince.
Pero fue el artículo 17 de la misma ley donde el legislador
estableció con mayor claridad el asunto de la integración del tribunal para
conocer asuntos constitucionales.
320
La competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales y
Sociales, de manera difusa en el texto constitucional de 1940, según
vimos, fue concentrada en el artículo 13 de la referida Ley 7 de 1949, de
forma clara y taxativamente, aunque como bien señala el Dr. Fernando
Álvarez Tabío, tenía muy poco criterio sistemático y no lograba una clara
distinción entre materia constitucional y la social.294
Por su parte el artículo 16 clasificó los asuntos a conocer por el
citado tribunal atendiendo a las modalidades en que podían presentarse
las pretensiones constitucionales, así preceptuaba que el Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales era competente para conocer y
resolver los asuntos enumerados en el ya mentado artículo 13, los
cuales, para su tramitación se clasificaban en la forma siguiente:
- Asuntos constitucionales que se promovían por acción
privada, dentro o fuera de actuaciones judiciales.
- Asuntos constitucionales que se promovían por acción
pública.
- Consultas de jueces y tribunales.
- Recurso contra los abusos de poder.
- Recurso de Habeas Corpus.
294 Ver: Álvarez Tabío, F. Comentario a la Constitución de Cuba, Universidad de la Habana,
1981, Pág. 33.
321
- Apelaciones contra las resoluciones del Tribunal Superior
Electoral.
- Expedientes de separación de miembros del Tribunal de
Cuentas.
- Cuestiones jurídico políticas y de legislación social.
- Recursos de apelación o casación en asuntos de naturaleza
laboral o social.
El sello característico de esta ley fue instituir un modelo tipo de
proceso y diversos procesos especiales, donde el proceso tipo tenía
carácter general y supletorio para todos los demás autorizados.
Finalmente, y aunque el profesor Belaunde, ha señalado que en
puridad el Tribunal cubano de 1940 no es un verdadero tribunal; lo cierto
y comparto su opinión en el sentido de que: “…el caso cubano es un
planteo original en el tema del control de constitucionalidad, no sólo por
lo que avizoró, sino porque creó una figura intermedia, que hoy por hoy
tiene su más relevante expresión en la Sala Constitucional y que desde
entonces otros países han imitado”.295
1.2.4 - La Sentencia 127 de 1953. Involución en el proceso constitucional cubano.
Sin embargo, y a pesar de toda la amplitud de la regulación
referida, la labor del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales se
vio manchada con la Sentencia 127 de 17 de agosto de 1953, cuando se
295 García Belaunde., D. El Tribunal de Garantías…, cit., Págs. 49 y 50.
322
resolvía el recurso de inconstitucionalidad establecido por Cosme de la
Torriente y Peraza y otros veinticuatro ciudadanos cubanos por acción
pública en defensa de la Constitución de la República, y en contra de la
Ley Constitucional de 4 de abril de 1952, emitida por el dictador
Fulgencio Batista y Zaldívar, para tratar de legitimar el golpe de Estado
del 10 de marzo de 1952.296
Ciertamente los Magistrados del Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales se sumaron a este cuartelazo.
Los argumentos utilizados en la referida Sentencia 127 del 53 no
convencieron a muchos cubanos, incluso a una parte de los integrantes
del propio Tribunal; mucho menos a la historia.
La institucionalización lograda a partir de 1940, la manera en que
se construyó el Estado y el orden jurídico se vio interrumpido con este
Golpe de Estado y el establecimiento de sus estatutos. Comenzaba así
para avergonzar la historia constitucional cubana, una de sus páginas
más denigrantes, donde una dictadura militar al estilo y semejanza de
todas las que se sucedieron en América, institucionalizó la ilegalidad y la
arbitrariedad, echando por tierra la Carta Magna de 1940 y con ella el
aparato institucional que existía.
Así las cosas, se disolvió el Congreso, concentrando todas las
facultades, por supuesto, también la legislativa, en sus manos. El
gobierno de facto quedó conformado por el tirano que se hizo llamar
Presidente y su camarilla, conformando el Consejo de Ministros y el
Consejo Consultivo.
296 Revísese Juventud Rebelde. Diario de la Juventud Cubana. “Golpe de Estado de 10 de
marzo de 1952”, edición digital, diciembre, 2009.
323
Se demandaba del eficaz mecanismo jurídico, que el propio texto
constitucional había consagrado para su defensa, pero se falló en contra
de ella y a favor de los estatutos, su propio mecanismo protector le
profirió una repudiante y colosal traición.
Otorgarle la categoría de Revolución al Golpe de Estado y en
consecuencia justificar la sustitución de la Constitución de la República
de 1940 por los Estatutos de Batista fue no solamente un error jurídico,
sino un desastroso desacierto político que llevó y conduce actualmente a
cuestionar la parcialidad y complicidad de aquella decisión.
La contradicción de los citados estatutos con la normativa
constitucional era manifiesta, y sobraban razones de forma y de
contenido para declararla inconstitucional, lo cual condujo a que se
entorpeciera el normal desenvolvimiento de los órganos y poderes del
Estado y se violara el procedimiento de reforma constitucional.
Los argumentos no pueden buscarse en razones técnicas del
recurso que se estableció, su calidad fue impecable, todo lo contrario de
la sentencia que lo resolvió, pobre en la fundamentación de hecho y de
derecho, como han coincidido muchos en evaluar.
Tampoco puede admitirse el argumento expuesto en la referida
sentencia, sobre el deber de los jueces de cumplir el juramento hecho de
defender la Ley Constitucional de 1952, pues, anteriormente se había
jurado defender la Constitución legítima del pueblo de Cuba de 1940,
compromiso que eludieron cumplir pronunciándose a favor de aquella en
esencia ilegítima.
Con toda razón el abogado Fidel Castro Ruz, en el juicio seguido
324
contra los asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, situados en Santiago de Cuba y Bayamo respectivamente, en
su alegato de autodefensa conocido célebremente como “La historia me
absolverá” apuntó:
“…se acaba de discutir ruidosamente la vigencia de la Constitución
de 1940; el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales falló en
contra de ella y a favor de los Estatutos; sin embargo, señores
magistrados, yo sostengo que la Constitución de 1940 sigue vigente. Mi
afirmación podrá parecer absurda y extemporánea; pero no os
asombréis, soy yo quien se asombra de que un tribunal de derecho haya
intentado darle vil cuartelazo a la Constitución legítima de la
República”.297
Aquella sentencia políticamente penosa, y por demás absurda
jurídicamente, produjo en opinio publicae y en los líderes históricos de la
Revolución, un criterio desfavorable hacia el Tribunal de Garantías
Constitucionales.
Aunque sin dudas hubo buenas sentencias, aparentemente el tema
constitucional no cobró suficiente importancia en la conciencia popular ni
en el Tribunal en sí. Este efecto se palpó a raíz del 10 de Marzo cuando
por una votación de 10 contra 5 el Tribunal de Garantías (por sentencia
No. 127 de 17 de Agosto de 1953) desestimó el recurso interpuesto por
veinticinco ciudadanos contra los Estatutos Constitucionales
promulgados por Batista; sin que esta decisión conllevase el mismo
grado de censura popular que el golpe del 10 de Marzo y sin que se
resintiese el funcionamiento del tribunal que siguió operando sin sentirse
éticamente aludido por haber faltado a su esencial razón de ser.
297 Castro Ruz, F. “La historia me absolverá”, Editora Política, La Habana, 1991, Pág. 36.
325
Es justo sin embargo reconocer que el voto de la minoría declaró
que la Ley Constitucional de 4 de Abril de 1952, era inconstitucional y no
podría aplicarse en ningún caso ni forma, debiendo ser derogada por
quebrantar los principios de soberanía popular innatos en el pueblo
cubano, violar el contenido total de la Constitución de 1940 que no había
sido derogada en su articulado, esencia, sus principios y razón de ser y
en suma por no provenir de órgano legitimado para hacerlo.
Este sentir cobra vigencia estudiando a fondo el ánimo de Fidel
Castro cuando en el propio alegato de autodefensa dejó sentado:
“Creo haber justificado suficientemente mi punto de vista: son más
razones que las que esgrimió el señor Fiscal para pedir que se me
condene a veintiséis años de cárcel; todas asisten a los hombres que
luchan por la libertad y la felicidad de un pueblo, ninguna a los que lo
oprimen, envilecen y saquean despeadamente; por eso yo he tenido que
exponer muchas y él no pudo exponer una sola. ¿Cómo justificar la
presencia de Batista en el poder, al que llegó contra la voluntad del
pueblo y violando por la traición y por la fuerza las leyes de la República?
¿Cómo calificar de legítimo un régimen de sangre, opresión e ignominia?
¿Cómo llamar revolucionario un gobierno donde se han conjugado los
hombres, las ideas y los métodos más retrógrados de la vida pública?
¿Cómo considerar jurídicamente válida la alta traición de un tribunal cuya
misión era defender nuestra Constitución? ¿Con qué derechos envían a
la cárcel a ciudadanos que vinieron a dar por el decoro de su Patria su
sangre y su vida? ¡Eso es monstruoso ante los ojos de la nación y los
principios de la verdadera justicia!”.298
298 Ibídem, Pág.39.
326
1.3-Control de constitucionalidad a partir de 1959. 1.3.1 - Los primeros años de la Revolución. El triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 significó un
viraje definitivo de la situación en Cuba y una transformación radical en
todos los órdenes. Fue el fin de la sangrienta dictadura militar que
usurpaba el poder desde 1952. Se obtenía al fin independencia y
soberanía nacional.
El pueblo guiado por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio
inspirado en el ideario martiano y bajo la guía de Fidel Castro tomó las
riendas del poder estatal y comenzó a decidir los destinos del país.
Ante la incapacidad demostrada para enfrentar y resolver los
problemas que padecía el pueblo cubano, donde se había hipotecado el
país al capital norteamericano y las mayorías vivían precariamente, en la
miseria, la insalubridad, el analfabetismo, acosados permanentemente
por el terror y el hambre; comenzaba una nueva etapa que dejaba en el
pasado todas las calamidades de épocas anteriores y hacia frente a
nuevas alternativas para lograr defender su esencia.
Por su carácter de genuina Revolución popular, debía acometer un
conjunto de transformaciones radicales en las esferas de la economía, la
política nacional y exterior, la organización estatal y el sistema jurídico,
de ahí que se erigiera como fuente del Derecho, vehículo político de la
sustitución de un viejo derecho y la creación de uno nuevo perfilándose
hacia el socialismo.
Por ello la Revolución desarrolló una intensa y diversa actividad
legislativa, dentro de la cual ocupa un lugar central y preeminente la Ley
327
Fundamental de 7 de febrero de 1959. Era pues, la consagración jurídica
del Estado naciente, cuya autenticidad le era implícita por su carácter
popular y democrático. Así, se devolvía al pueblo la titularidad sobre la
soberanía nacional y se restauraba la legítima Constitución de 1940, aún
cuando se le introdujeron a su texto los necesarios ajustes en
correspondencia con el nuevo programa socioeconómico y político.
Ya desde el trascendental alegato “La historia me absolverá”, del
cual ya hice mención, el líder de la Revolución, había hecho referencia a
las leyes que serían dictadas por el movimiento revolucionario de
ostentarse el poder, las que tendrían como centro entre otras; el
problema agrario, la vivienda, la titularidad y ejercicio de poder político,
entre otros.
En cuanto al procedimiento legislativo, la Ley Fundamental en la
sección cuarta del mismo capítulo; en lo esencial y atribuyendo la
actuación al Consejo de Ministros, en vez de al Congreso, reprodujo
prácticamente lo que a tal efecto regulaba la Constitución de 1940,
caracterizándose entonces el procedimiento porque:
- Mantuvo al amplio espectro de sujetos legitimados para
ejercer la iniciativa legislativa, correspondiéndole a:
Miembros del Consejo de Ministros.
Presidente de la República.
Tribunal Supremo en materia relativa a la
administración de justicia.
Tribunal Superior Electoral en materia de su
competencia y jurisdicción.
Tribunal de Cuentas en asuntos de su competencia y
jurisdicción (suprimido por Ley de 3 de diciembre de
1960).
328
Los ciudadanos, con una cifra mínima de 10 000 que
tuviesen la condición de electores.
- No hubo distinción entre los diferentes tipos de iniciativas,
debiéndose formular todas como proposiciones de ley.
- Las proposiciones debían ser presentadas al Consejo de
Ministros, que los aprobaba mediante una mayoría de los
votos favorables de la mitad más uno de sus componentes,
si se trataba de leyes extraordinarias; en caso de leyes
ordinarias sólo se requerían los votos favorables de la
mayoría absoluta de los presentes en la sesión en que se
aprobaran. De la regulación constitucional no puede inferirse
el tipo de procedimiento utilizado.
- No se establecieron comisiones de tipo permanente para la
actividad preparatoria y dictaminadora en el procedimiento
legislativo.
- El Presidente de la República tenía la facultad de promulgar
y sancionar la ley, en un término de diez días, con derecho
al veto devolutivo y suspensivo.
- Si el proyecto era devuelto al Consejo de Ministros, ésta
podía rechazarlo (luego de una nueva deliberación) por una
mayoría de dos terceras partes del número total de sus
miembros.
- La promulgación se realizaba dentro de los diez siguientes a
que se sancionara la ley. El trámite de publicación de la ley
se omitió en la regulación constitucional.
329
Algo debía quedar claro, el órgano con facultades legislativas, o
sea el Consejo de Ministros y el procedimiento para la adopción de las
leyes, debían ser lo suficientemente operativos y dinámicos de manera
que simples formalismos, no obstaculizaran la marcha del proceso que
se estaba gestando, por el contrario, se debían tomar decisiones rápidas
y sin dilaciones tal y como lo demandaba el momento. Esto no significa
que se fuese apresurado y no se meditaran las decisiones adoptadas;
algunos proyectos de ley sobre todo los de mayor importancia fueron
sometidos a varias lecturas en el seno del Consejo de Ministros antes de
ser aprobados, según demandaba el artículo 2.3.2 de la Ley
Fundamental; fueron creadas pequeñas comisiones para la elaboración
del articulado de proyectos legislativos, jugando un papel medular, el
Ministro encargado del estudio de las leyes revolucionarias.
No puede negarse que se centralizó en manos del Consejo de
Ministros las facultades legislativas y ejecutivas, sin embargo en cuanto
al proceso de adopción de la ley, que es lo que nos ocupa, se alcanzaron
niveles nunca vistos de protagonismo popular en el procedimiento
legislativo a través de los espacios abiertos de consulta popular en
asambleas públicas reunidas en la Plaza de la Revolución y la práctica
de discutir con todo el pueblo y a través de las organizaciones sociales y
de masas surgidas al calor de la Revolución, dígase por ejemplo los
Comité de Defensa de la Revolución (CDR) los proyectos de las
principales decisiones legislativas. Fue como expresó el profesor Bulté:
“…un extraordinario proceso de permeabilización del Sistema Político por
la sociedad civil que no aparecía consagrado en ningún texto legal”.299
299 Fernández Bulté, J. “Los modelos de control constitucional y las perspectivas en la Cuba de
hoy”, Rev. El Otro Derecho, Colombia 1994, Pág. 43.
330
Sin lugar a dudas, la producción legislativa fue muy amplia e incidió
en el orden económico, político y social. A partir de la primera sesión del
Consejo de Ministros presidida por el compañero Fidel se aceleró la
marcha productiva de la legislación revolucionaria.
Las leyes300 que dieron vida a las transformaciones más radicales
pasaron a formar parte del texto constitucional, tales como: la Primera y
Segunda Ley de Reforma Agraria, las leyes nacionalizadoras (Ley 851 de
1960, Ley 890 y 891, ambas del 13 de octubre de 1960);la Ley de
Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960, y la Ley de Nacionalización
de la Enseñanza del 6 de junio de 1961; conformándose una
Constitución a la postre, no codificada, pues su formulación abarcó el
contenido de varios documentos.
De modo que la Ley fundamental de 7 de febrero de 1959,
representó la restauración de la Constitución de 1940, especialmente, el
conjunto de preceptos progresistas que contenía propios del
constitucionalismo social que comenzado con la Constitución Mexicana
de 1917 había influenciado el constitucionalismo y la adecuación de ésta
a las nuevas situaciones imperantes que surgieron como resultado de la
lucha del pueblo por su liberación y la conquista lograda en enero de
1959.
Todo ello hizo que definitivamente se materializara lo que durante
tiempo fue una simple formalidad jurídica y una utopía social.
300 Para que se tenga una idea de la intensa actividad legislativa desarrollada por el Consejo de
Ministros, vale tomar de muestra el año 1959, primer año de la Revolución, en que fueron
adoptadas un total de 693 leyes y 2347 Decretos. Este período es una continuación ideológica
y política de la lucha insurrecta y en tanto entre ambas creaciones legislativas existe un nexo
de continuidad histórica.
331
En lo referido a la regulación del control constitucional la Ley
Fundamental de 1959, produjo en sentido general al texto constitucional
de 1940, cambios en el número de los artículos y los que se derivaron de
la reorganización del aparato estatal, como por ejemplo, la posibilidad de
promover recurso de inconstitucionalidad contra los actos que violaban la
ley que regulaba las relaciones entre el Senado y la Cámara de
Representantes.
En fin, esta Ley, por lo que aprecio, reprodujo y mantuvo el modelo
de control constitucional instituido por la Carta Magna de 1940 y que fue
complementado por la Ley de 7 de mayo de 1949. Tal decisión me
parece lógica y atinada si tenemos en cuenta la calidad de dicha
regulación, las deficiencias y las irregularidades producidas en materia
de jurisdicción constitucional a partir de 1952 que no eran imputables a la
legislación, sino, a los que estaban llamados a interpretarla y aplicarla.
De las modificaciones hechas a la Ley Fundamental de 1959
tuvieron incidencias en el tema del control constitucional la realizada por
la Ley de Reforma Constitucional de 11 de mayo de 1960 que modificó el
inciso e) del artículo 160 de aquella al ampliar la competencia del
Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
Otra modificación fue la introducida por la Ley de Reforma
Constitucional de 20 de diciembre de 1960, la cual sí implicó cambios
profundos en el modelo para realizar el control constitucional que venido
desde la Constitución de 1940, había reproducido la Ley Fundamental de
1959. Esta Reforma Constitucional acabó con el sistema mixto que se
había instituido a partir de 1940. El Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales fue eliminado como Sala independiente301 y
301 Debe revisarse el artículo 4 de la Ley de Reforma Constitucional de diciembre de 1960,
332
se integró al Tribunal Supremo.
1.3.2 - Situación a partir de 1973.
La nueva estructura del Tribunal Supremo de Justicia se mantuvo
hasta la entrada en vigor de la Ley 1250 de 23 de junio de 1973,
aprobada por el Consejo de Ministros y sancionada por el Presidente de
la República; dicha ley significó, en mi modesta estimación, la eliminación
definitiva del modelo para realizar el control constitucional establecido a
partir de la entrada en vigor de la Constitución de la República de 1940.
En su “Por Cuanto Primero” reconocía la evidente necesidad de
unificar las jurisdicciones en un sistema judicial organizado sobre bases
que se correspondieran con el carácter de nuestra sociedad y que
garantizara una aplicación uniforme de la justicia en todo el país.
Por su parte el artículo 2 de la citada ley, rompe con el esquema de
organización judicial instituido a partir de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 27 de enero de 1909 cuando crea los
órganos jurisdiccionales siguientes:
- El Tribunal Supremo Popular,
que dio al artículo 150 de la Ley Fundamental de 1959 la reformulación al Tribunal Supremo
de Justicia el que se compondría de las salas que la Ley determinara. Una de estas salas
denominada Sala de Garantías Constitucionales y Sociales que sería presidida por el
Presidente del Tribunal Supremo.
Por su parte, el artículo 10 de la referida Ley de Reforma Constitucional de diciembre de
1960, cambiaba la antigua denominación de la Sección Tercera del Título decimosegundo de
la Ley Fundamental y la de todos los artículos de dicha Ley y los de las demás leyes que
habían sido declaradas partes integrantes de ella, de manera que donde quiera que se
hiciera referencia al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, se entendiera Sala de
Garantías Constitucionales y Sociales.
333
- Los Tribunales Provinciales Populares,
- Los Tribunales Regionales Populares,
- Los Tribunales Populares de Base y,
- Los Tribunales y Cortes Militares.
Estos serían órganos colegiados e integrados por jueces
profesionales, titulados en ciencias jurídicas, y jueces no profesionales,
legos en derecho, electivos, responsables y revocables, según el Por
Cuanto Segundo de la citada norma.
Al establecer la organización del Tribunal Supremo Popular, el
artículo 19 señalaba que el mismo se integraba por un Consejo de
Gobierno y cuatro Salas de justicia a saber: Sala de lo Criminal, Sala de
lo Civil y de lo Administrativo, Sala de los Delitos contra la Seguridad del
Estado y Sala de lo Militar.
Como se aprecia esta nueva integración y estructura no dejó
espacio para la otrora Sala de Garantías Constitucionales y Sociales y
por tanto, se eliminó en el país la jurisdicción constitucional; de hecho,
como inevitable consecuencia, a partir de su entrada en vigor
desaparecían las atribuciones de los tribunales de competencia para
conocer y resolver las pretensiones constitucionales; también
desapareció la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad o
correspondencia del resto del ordenamiento jurídico nacional con la Carta
Magna, que como ya apuntaba se integraba con la Ley Fundamental de
1959, las leyes constitucionales que la reformaron y las demás leyes que
se le adicionaron al texto central durante los catorce años transcurridos
334
desde el triunfo de la Revolución.
En tanto, se presumían constitucionales y legítimas todas las
disposiciones legislativas de los órganos del Estado.
La Ley 1250 de 1973, reguló en la Disposición Transitoria Tercera
que los asuntos que estaban siendo conocidos por la Sala de Garantías
Constitucionales y Sociales, del Tribunal Supremo de Justicia; (también
de la Sala Civil y Contencioso) serían resueltos por la Sala de lo Civil y
de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular.
Sin embargo, la eliminación del modelo para realizar el control
constitucional que existía hasta ese momento que había aparecido con la
Ley Constitucional de 1934 y que fuera instituido en la Constitución de
1940, y reformado, (que fue por la Ley de Reforma Constitucional de
diciembre de 1960), no implicó su sustitución inmediata por ningún otro;
el sistema jurídico de nuestro país quedó sin mecanismos
jurisdiccionales para defender la supremacía y la fuerza jurídica superior
de la Constitución vigente ante el resto del ordenamiento jurídico, las
autoridades estatales y los funcionarios.
A mi juicio, sin pecar de ser absoluta, me convenzo de que hubo
un espacio de tres años ya no solo sin jurisdicción constitucional, sino
también sin control de la constitucionalidad.
1.3.3 - Constitución de 1976.
El país vuelve a tener un nuevo modelo para realizar el control
constitucional con la aprobación de la Constitución Socialista de 24 de
335
febrero de 1976.302
En sentido general en el período comprendido entre 1901 y 1975,
la legislación y la práctica constitucionalista cubana exhiben una rica y
vasta experiencia; doctrina legal y científica, que sirve hoy de
antecedentes a tener muy en cuenta.
Como principales aciertos que reconozco de toda esta etapa
histórica cabe señalar:
- La utilización del control constitucional jerárquico- normativo
y la consiguiente participación de los tribunales en la
actividad de salvaguardar la supremacía constitucional en el
momento de realizar la interpretación y aplicación del
Derecho en la solución de los procesos judiciales que se
someten a su jurisdicción.
- El hecho de concentrar la jurisdicción constitucional en un
solo órgano, como fue el caso concreto del Pleno del
Tribunal Supremo, primero y del Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales después.
- El admitir la acción popular de inconstitucionalidad para la
defensa política de la Constitución de forma individual y
colectiva.
- La atribución de competencia para conocer y decidir los
procesos de inconstitucionalidad a un órgano perteneciente
302 Interesante las valoraciones que se hacen por el autor en el libro. Véase: Álvarez Tabío, F.
Comentarios a la Constitución de Cuba, Universidad de la Habana, 1981. (revisar el texto
íntegro).
336
a la jurisdicción ordinaria.
- Utilizar el control constitucional para la defensa política de la
Constitución.
- La instauración de la doble modalidad de control
constitucional, incluyéndose el jerárquico-normativo.
- La obligatoriedad para todos los operadores estatales y
sociales de subordinarse a los mandatos constitucionales.
- La obligación para los jueces de resolver las colisiones entre
las normas constitucionales y las integrantes del resto del
sistema de legislación protegiendo en su contenido a la
norma suprema.
- El reconocimiento del carácter político además del jurídico
de la actividad del control constitucional y de sus efectos, los
que podían ser de dos tipos, a saber; el erga omnes cuando
se tratare del control para la defensa política de la
Constitución y el limitado a las partes del caso en cuestión si
se trataba del control jerárquico-normativo.
- La posibilidad de aplicar nuevamente una norma declarada
inconstitucional y la consideración de que fuese causa para
la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos aplicar
una norma jurídica declarada inconstitucional previamente.
- La obligación de los tribunales y jueces inferiores y sin
competencia constitucional de abstenerse de hacer
pronunciamientos en materia constitucional y en
337
consecuencia el deber de tener que elevar consultas a la
instancia con jurisdicción constitucional para que se
pronunciase.
- La posibilidad para las partes de un proceso judicial de
poder plantear un incidental de inconstitucionalidad que
impidiera la solución del fondo del asunto sin antes
producirse el pronunciamiento de la instancia con
competencia constitucional, de modo que el planteamiento
en cuestión impidiera la aplicación de la norma jurídica
impugnada.
- La posibilidad para los individuos de poder recurrir al órgano
o instancia con competencia jurisdiccional para recabar el
amparo ante la restricción, o desconocimiento ilegítimo de
los derechos y libertades reconocidos a los individuos en
actuaciones judiciales o fuera de éstas.
- Presumir constitucional toda disposición y actuación hasta
tanto no se declare su carácter inconstitucional.
- La posibilidad de impugnar por inconstitucional tanto las
cuestiones de carácter general como las particulares; la
exigencia de agotar las vías administrativas y
jurisdiccionales procedentes y que la disposición impugnada
haya producido estado para poder solicitar amparo
constitucional, con el principio de que la jurisdicción
constitucional no actúa de oficio.
- Apreciar como motivos de inconstitucionalidad para la
defensa política de la Constitución razones de forma y de
338
contenido, y;
- La utilización del recurso de constitucionalidad.
El pensamiento constitucional más moderno, esto es, posterior a
1970, es susceptible de ubicar en tres enfoques. Generalmente en
occidente se aprecia un predominio del enfoque sociológico, cuya
característica esencial es que parte del enfoque jurídico -normativo y se
detiene a las puertas del enfoque garantista; tomando de ambos los
aspectos positivos; es casi una solución intermedia, aún cuando logra
vida propia e independiente.
A Cuba, en su condición de estado socialista le fue propio y en
consecuencia asimiló el modelo socialista de control constitucional, ello
ocurrió al instaurarse formas definitivas de estructuras estatales con la
aprobación de la Constitución Socialista de 1976.
A partir de la entrada en vigor de la ley suprema de 1976 la teoría
que le sucedió en el ámbito constitucional es escasa, pero podríamos
catalogarla de rigurosa.
La regulación del modelo cubano para realizar el control
constitucional vigente se encuentra fijado en la Constitución de la
República de 1976,303 en el Reglamento de la Asamblea Nacional del
Poder Popular y las Normas Reglamentarias, de las Asambleas
Provinciales y Municipales del Poder Popular. Veamos:
303 Estos preceptos tienen derivación inicial en los artículos 10 y 66 también de la
Constitución, que con carácter general fijan la obligación de todos de respetar y acatar de
modo irrestricto, ineludible e incondicional la Constitución y la legalidad.
339
Una lectura a la legislación anteriormente citada nos conduce a
definir el presentado modelo cubano para realizar el control constitucional
como difuso.
A tono con lo anteriormente confirmado sólo cabe ratificar que aún
y cuando el único órgano legitimado para conocer y decidir sobre el
proceso de inconstitucionalidad es la Asamblea Nacional del Poder
Popular (Artículo 75, inciso c), lo cierto es que la misma normativa
constitucional otorga a otros órganos del sistema de la Asamblea del
Poder Popular, funciones propias del control constitucional solo que en
estos casos no se requiere las formalidades propias de un proceso de
esta naturaleza.
1.4 - Reformas a la Constitución. Su impacto.
En páginas anteriores me detuve en la reforma constitucional,
como institución creada para adecuar el texto constitucional a los
permanentes cambios de las condiciones socio-económicas y políticas;
deviene definitivamente en instrumento para que la Constitución sea
espejo fidedigno de la realidad y alcance una verdadera legitimidad, en
fin cuando el texto constitucional está a tono con vida política,
económica, cultural y social de una nación, la instrumentación y
exigencia de observancia es un mandato constitucional; su inobservancia
o no cumplimiento es sinónimo de no incidir a favor de la salvaguarda
jurídica de los contenidos constitucionales.
En consecuencia, cuando no hay debida correspondencia entre la
formulación constitucional y la realidad imperante, se presenta la reforma
que se convierte en una necesidad para que la Constitución formal y la
material se adecuen e impida que el hecho sobrepase en su alcance a la
340
norma.
Con esta concepción nuestra Carta Magna ha sido sometida a
reforma, en tres ocasiones, la primera vez en 1978, con el fin de invalidar
el nombre de Isla de Pinos, (mayor isla en extensión reconocida en
archipiélago nacional) asumiendo ésta el nuevo nombre de Isla de la
Juventud, como justo reconocimiento a los jóvenes de otras provincias
que contribuyeron con su esfuerzo a la transformación de la misma al
fragor de la celebración en el país del Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes. Fue expresión esta reforma del cambio que se operaba
en la vida social y política del país y por consiguiente en el entorno
jurídico.
Cuba consecuente con este mandato, sometió también a
modificación su texto en 1992. Se adicionaron 3 capítulos, a saber:
Extranjería, la División Político Administrativa y el Estado de Excepción.
Se modificaron 77 artículos y de un total anterior de 141, se redujo a 137.
Se preservaron las definiciones de principios, encomendándose a las
leyes ordinarias su desarrollo y los contenidos de procedimiento que en
él aparecían.
Así se introdujeron modificaciones que abarcaron cambios en el
orden técnico-jurídico; en el aspecto social y en el económico. Provocó
además pronunciamientos trascendentes al sistema y orden político304;
singular importancia revistieron las modificaciones suscitadas en torno a
la división política-administrativa; desde el punto de vista de la
institucionalización del país, así como resultaron impactantes los cambios
al sistema electoral vigente hasta ese momento.
304 Castro Ruz. F. “Intervención en la Asamblea Nacional en los debates de la ley de Reforma
Constitucional de 1992”, Actas de la Sesiones, La Habana, 1992. Se recomienda la lectura
íntegra del texto.
341
Es por ello que resulta lógico entender que: “Los cambios no se le
pueden achacar sólo a la coyuntura, sino que muchos de ellos son
resultado de un proceso de perfeccionamiento del Estado, de las
instituciones sociales y políticas de la sociedad, así como de las formas
de participación popular, que se había iniciado en la segunda mitad de
los años 80; modificaciones al texto que permitieron la preservación de
su eficacia jurídica formal. En el orden sociopolítico estuvieron dirigidos a
la unidad nacional, al mantenimiento de las bases del régimen existente y
la inserción en el ámbito político latinoamericano; y en lo económico
debían posibilitar, entre otros, la participación en la economía de
mercado en el mundo unipolar que ya existía”.305
Ya se sabe que la Constitución, además de ser reformada en 1992,
también fue objeto de Reforma en el año 2002; sería prudente, examinar
el Dictamen306 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídico
sobre el Proyecto de ley de Reforma, en su momento, atendiendo a la
solicitud formulada por las Direcciones Nacionales de las organizaciones
de masas y avalada por la presencia de más de 9 millones de
ciudadanos en actos y marchas patrióticas efectuadas a todo lo largo y
ancho del territorio de la nación y luego por la firma consciente y
voluntaria de 8 198 237 de electores, en un indiscutible, (aunque sea un
término derivador de polémica, pero insisto en ese calificativo), ejercicio
305 Prieto Valdés, Marta. La reforma a la Constitución cubana de 1976, UNJC, La Habana,
2003, Pág. 1.
306 R/C-Palacio de las Convenciones, 27 de junio de, 2002, La Habana. El Proyecto quedó
aprobado, siendo leído por Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, en los términos siguiente: “En la República de Cuba la soberanía
reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido
directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos.
342
de la soberanía y la democracia, reflejo del principio que se consagra en
los artículos 1 y 3 de la Constitución que garantizan a todo el pueblo el
ejercicio del poder dentro del Estado cubano.
En razón a todo lo anterior, la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos presentó en Sesión Extraordinaria de la
Asamblea Nacional del Poder Popular en consonancia con el Artículo
137 de la Constitución de la República y el Artículo 79 del Reglamento de
la Asamblea, el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional.
En el cuerpo de la norma se proclama que todos los ciudadanos
tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha
armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que
intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta
Constitución.
Asegura, además, que el socialismo y el sistema político-social
revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de
heroica resistencia y habiendo demostrado su capacidad de transformar
el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable,
por lo que afianza la decisión de no regresar al capitalismo: en otras
palabras se declara la irrevocabilidad del modelo concebido.
Por su parte el artículo 11, prescribe que el Estado ejerce su
soberanía: sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba,
la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas
interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio
aéreo que sobre éstos se extiende; sobre el medio ambiente y los
recursos naturales del país; sobre los recursos naturales, tanto vivos
como no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo de la zona
económica marítima de la República, en la extensión que fija la ley,
343
conforme a la práctica internacional.
Otro de los aspectos abordados es el repudio y consideración de
ilegal y nulo de los tratados, pactos o concesiones concertados en
condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su
soberanía y su integridad territorial.
Por otra parte las relaciones económicas, diplomáticas y políticas
con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión,
amenaza o coerción de una potencia extranjera.
Con especial cuidado debe evaluarse el artículo 137, que dejó
claro que la Constitución307 solo puede ser reformada por la Asamblea
Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación
nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número
total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político,
económico y social, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3
del Capítulo I, y la prohibición de negociar acuerdos bajo agresión,
amenaza o coerción de una potencia extranjera.
Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asamblea
Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y
deberes consagrados en la Constitución, requiere además, la ratificación
por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho
electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.
Ya he venido insistiendo que la Constitución como rama superior,
fuente formal suprema de Derecho, necesita ser protegida, una de las
307 Véase artículo 79 y 80 del Reglamento a la Asamblea Nacional del Poder Popular regulando
el procedimiento de reforma que concluye con su publicación en la Gaceta Oficial de la
República de Cuba.
344
vías para defenderla, reitero, en consecuencia es la Reforma, reconocida
constitucionalmente y se utiliza con determinadas exigencias en pos de
hacer el cuerpo más moderno, más pensado, atemperado a los cambios
que en la vida socio-política que en una nación se produce.
Se supone que la Constitución en su condición de suprema norma
no puede ser reformada a través de los mismo mecanismos que
transforman una ley ordinaria, en tal sentido se requiere cumplir el
elemento ya apuntado.
Otros de los elementos protectores son los Estados de excepción,
que resultan ser un mecanismo especial utilizado en situaciones de
peligro.
Por último se vislumbra al Tribunal Constitucional, u otra variante
análoga, que se convierten en baluartes de la defensa diaria de la
Constitución en aquellos países en que están constituidos.
1.5- El diseño electoral cubano. Para abarcar todo el espectro de la justicia constitucional cubana,
no puedo pasar por alto por muy complejo que pudiese presentarse, el
análisis del sistema electoral en Cuba.
Es inevitable unido al estudio de sus peculiaridades la descripción
del engranaje implementado para entender básicamente sus contenidos
y sobre todo el mecanismo de control diseñado para la salvaguarda
constitucional.
José Martí en su época sentenció: ¡”Sí desdeñan hoy el ejercicio
de su derecho de dueños, tendrán mañana aterrados que postrarse ante
345
un tirano. Y el que falte al deber de votar debiera ser castigado con no
menos pena que el que abandona su arma al enemigo!”308
A partir del triunfo revolucionario en 1959 han regulado el sistema
electoral cubano tres leyes electorales; primero la Ley 1305 de 7 de julio
de 1976 que fue modificada por la 37 de 1982 y actualmente se
encuentra en vigor, a consecuencia de la modificaciones que se le
introdujo a la Constitución, la Ley 72 de 1992, aprobada el 29 de octubre.
A la luz de hoy, por derecho constitucional todos los ciudadanos
cubanos con capacidad legal tiene derecho a intervenir en la dirección
del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representante
elegidos para integrar los órganos del Poder Popular. El sistema electoral
cubano, por consiguiente está regido como acabo de expresar
legalmente, a tenor de lo cual todo cubano para ejercer su derecho al
voto:
- Debe haber cumplido dieciséis (16) años de edad.
- Ser residente permanente en el país por un período no
menor de dos años antes de las elecciones y estar inscrito
en el Registro de Electores del municipio y en la relación
correspondiente a la circunscripción electoral donde tiene
fijado su domicilio en la lista de una circunscripción electoral
especial.
- Presentar al colegio electoral el carné de identidad o el
documento identificativo de los institutos armados a que
308 Martí Pérez, J. Obras Completas, III Tomos, T.III, Ediciones Nacionales de Cuba, La
Habana, 1965, Pág. 239.
346
pertenezca y;
- Encontrarse en capacidad de ejercer los derechos
electorales que le reconocen la Constitución y la ley.
Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionaras y demás
institutos armados del país tienen derecho a votar, a elegir y ser elegido.
Sin embargo están incapacitados para ejercer el derecho al voto,
las personas incapacitadas mentales, previa declaración judicial de su
incapacidad; los sancionados a privación de libertad, aún cuando se
encuentren disfrutando de libertad condicional, licencia extrapenal o
gozando de paz; los que se encuentren cumpliendo una sanción
subsidiaria de la privación de libertad; los que hayan sido sancionados a
privación de sus derechos políticos durante el tiempo establecido por los
tribunales, como sanción accesoria, a partir del cumplimiento de su
sanción principal.
Por su parte, tienen derecho a ser elegidos todos los cubanos,
hombres y mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos
políticos, sean residentes permanentes en el país por un período no
menor de cinco años antes de las elecciones y no se encuentren
comprendidos en las excepciones previstas en la Constitución y la ley; en
consecuencia están inhabilitados para ejercer un cargo público electivo y
en consecuencia no serán elegibles, los ciudadanos que están
incapacitados de ejercer el derecho al voto según lo establecido en la ley.
El voto no es obligatorio, es libre, igual y secreto. Es un derecho
constitucional y un deber cívico que se ejerce de manera voluntaria y, por
no hacerlo, nadie puede ser sancionado.
347
Debe entenderse que dentro del diseño constitucional cubano el
eslabón primario del proceso electoral lo subsumen los delegados a las
Asambleas Municipales del Poder Popular.
El derecho a proponer y postular a los candidatos a delegados es
potestad exclusiva de los electores y se ejerce en las asambleas
generales de electores de áreas de una circunscripción electoral, de la
que aquellos sean electores.
Las propuestas de candidatos a delegados no tienen límites, por
tanto se pueden hacer todas las que deseen los electores pero sólo será
postulado un candidato del área, que resultará, el que obtenga la
mayoría de los votos, resultando que el proceso de postulación se
desarrolla de la siguiente forma:
- Los electores que deseen proponer a candidatos deben
solicitar la palabra. Cada proponente debe usar de la palabra
en el mismo orden solicitado.
- Para que cada proposición pueda ser sometida a votación,
debe contar con la aprobación de la persona propuesta, si
ésta no acepta o no se encuentra presente sin haber
manifestado su conformidad con anterioridad, la proposición
no se somete a votación.
- Cada elector, al hacer uso de la palabra, expresa
brevemente la razón en que fundamenta su propuesta.
- Asimismo, se puede expresar en el acto el criterio a favor o
en contra del candidato propuesto.
348
- Las proposiciones de candidatos son sometidas a votación
directa y pública por separado, en el mismo orden en que
fueron formuladas.
- Cada elector tiene derecho a votar solamente por uno de los
candidatos propuestos.
- Resulta nominado candidato aquel que obtenga el mayor
número de votos entre los propuestos. En caso de empate
se inicia una nueva postulación de candidatos.
Las asambleas de postulación de candidatos a delegados las
organiza, dirigen y presiden las correspondientes comisiones electorales
de circunscripción.
En cada circunscripción electoral pueden ser postulados no menos
de dos candidatos y hasta ocho como máximo. Así, la circunscripción
electoral es la base, la célula fundamental del sistema del Poder Popular;
es una división territorial del municipio. El número de circunscripciones
electorales del municipio se determina para cada elección por la
Comisión electoral provincial, a propuesta de la Comisión electoral
municipal respectiva tomando como base el número de habitantes del
municipio, de manera que el número de Delegados a elegir nunca sea
inferior a treinta.
Se pueden constituir en caso necesario circunscripciones
electorales especiales para los que residen permanentemente en
unidades militares y excepcionalmente en internados escolares e,
igualmente, para quienes por razón de la labor que realizan deben
permanecer por tiempo prolongado en lugares del territorio nacional
distintos de su domicilio.
349
Deben integrar las Asambleas Municipales del Poder Popular
treinta delegados de circunscripción como mínimo.
La inscripción en el registro de electores es un proceso libre de
todo trámite burocrático y con todas las facilidades para garantizar que
todos los electores puedan ejercer su derecho al voto.
En cada territorio se organiza el Registro de Electores en el cual se
inscriben todos los ciudadanos con capacidad legal para ejercer el
sufragio.
Las comisiones electorales de circunscripción practican la
inscripción de los ciudadanos con derecho al sufragio en el Registro
Primario de electores a partir de la información aportada por los
responsables de los Libros de Registros de direcciones y las
comprobaciones realizadas por la propia Comisión y elaboran el Registro
Primario de electores del municipio al momento de recibir la información
de las Comisiones electorales, el que se publica en cada circunscripción,
agrupando a los electores por su lugar de residencia exponiéndose en
lugares de mayor acceso de electores para que estos verifiquen su
inscripción, en un período no menor de treinta días.
La subsanación de errores cometidos en las inscripciones en el
Registro de electores, o la exclusión o inclusión de una persona puede
ser solicitada o reclamada por el propio interesado, su representante o un
familiar allegado.
La impugnación de la inclusión de una persona inscripta en el
Registro de electores puede efectuarse por cualquier ciudadano cuando
considere que aquella persona se encuentra incapacitada para ejercer el
350
derecho al sufragio.
Las solicitudes o reclamaciones pueden presentarse en cualquier
momento del período electoral ante la Comisión electoral de
circunscripción la que resuelve en primera instancia lo planteado e
informa a la Comisión municipal.
De no estar de acuerdo el elector puede impugnar esa decisión
ante la Comisión electoral municipal que resuelve sin ulterior trámite.
La importancia del proceso electoral desde el punto de vista de su
enfoque democrático, expresado en la amplia participación de las masas
en la nominación de los candidatos y luego en la elección de sus
representantes,309 está dada por el hecho de que sus representantes van
a ejercer su poder estatal y a dirigir y orientar la administración de las
actividades económicas, culturales, recreativas y de servicios en general,
de los municipios y la provincia.
De hecho, esos representantes van a ejercer gobierno, a intervenir
en todas las decisiones estatales que afecten a la comunidad; a través
de los mismos, en concreto se concibe a la población participando
sistemáticamente en los asuntos del gobierno de la sociedad y en la
discusión y solución de todos los problemas estatales.
Los delegados tendrán la responsabilidad de trasladar a la
Dirección de la Asamblea, a la propia Asamblea, a las Comisiones de
Trabajo y al Consejo Popular, según el caso, las necesidades,
dificultades y preocupaciones que sobre determinado asunto le trasmitan
los habitantes de la circunscripción electoral que representa. Es decir,
309 Lezcano Pérez, J. El sistema electoral cubano, Poder Popular, 2007, Págs. 3 – 10.
351
trasmitirán a través de los canales del Poder Popular las opiniones y el
sentir del pueblo.
Le corresponde, además, dar a conocer a sus electores la política
que sigue el órgano de Poder Popular, el accionar que desarrolla para
enfrentar los problemas y las dificultades que se confrontan para dar
solución a las necesidades planteadas.
Resulta un deber ineludible del delegado trabajar en el órgano del
Poder Popular que integra en la búsqueda de soluciones a los problemas
que planteen los ciudadanos. En esta función serán de inapreciable valor
las iniciativas que despliegue y las propuestas que realice en la
búsqueda de soluciones a los problemas que enfrente el órgano del
Poder Popular en que actúe.
Esta es precisamente, por lo menos teóricamente hablando,310 una
de las formas en la que debe manifestarse la participación del pueblo y
de sus delegados en la solución y en la decisión de los asuntos estatales.
Los delegados no son profesionales en el trabajo de los órganos
del Poder Popular y su condición no debe entrañar privilegios, ni
beneficios económicos, ésta es una de las características de nuestro
sistema, por esto requiere un grado significativo de entrega al trabajo, de
mucho sacrificio, desinterés y altruismo, espíritu de solidaridad e
iniciativa creadora.
Los electores de su circunscripción constituyen una fuente
permanente de información, que unida a la que recibe en su centro de
310 Brewer- Carías, A. “La necesaria perfectibilidad del sistema electoral cubano” en Seminario
sobre elecciones y derechos humanos en Cuba y América Latina, UNJC- IIDH, La Habana,
1997 (texto íntegro).
352
trabajo le permite conocer las quejas, las deficiencias con que funcionan
los servicios que se prestan y los problemas que afectan la calidad de
vida de la población. Este conocimiento le facilita participar activamente a
fin de que se adopten las medidas pertinentes para solucionar esas
deficiencias.
Un elemento que cobra importancia trascendental como método de
control se expresa, como ya expuse, en la rendición de cuenta.
El delegado rinde cuenta de su gestión ante sus electores dos
veces al año, para ello, planifica por áreas las reuniones que considere
conveniente desarrollar, las que realizará con un número de vecinos tal,
que facilite la comunicación, el debate y el análisis de los asuntos que
han de tratarse.
De igual manera tendrán que atender a los electores
individualmente cuando éstos lo soliciten alguna aclaración u orientación
y le presenten quejas o planteamientos. Para dar garantía al encuentro
en que se materializa la atención a los electores, debe programarse una
vez por semana los despachos con ellos, de lo cual dará a conocer el
día, hora y lugar en que se efectúan.
Tienen también el deber de formalizar la atención a los electores,
registrar adecuadamente los planteamientos y conocer de los
pormenores de los asuntos, además de asegurar la calidad de los
encuentros, contribuye también al mejor esclarecimiento y orientación de
los electores y a una mejor organización de las actividades y de la vida
personal de los Delegados.
Deben, además, tramitar con las entidades e instituciones los
planteamientos que requieran de alguna gestión e informarán
353
mensualmente a la Dirección de la Asamblea de los resultados
obtenidos.
Estos planteamientos que realizan los electores deben recibir en su
atención la misma jerarquía que los formulados en la rendición de
cuentas, o sea constituyen locuaz expresión del control.
Así las cosas, los delegados promoverán encuentros periódicos
con los dirigentes de organizaciones políticas, sociales y de masas de la
circunscripción, es decir, con las del núcleo zonal del Partido, de los
Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas,
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubanas y con otros factores que son
fundamentales en la vida de la comunidad, como educadores, médicos
de la familia, promotores culturales, deportistas, trabajadores sociales,
dirigentes de entidades importantes enclavadas en el lugar y otras
personalidades que gocen de gran prestigio y autoridad. En estos
intercambios examinan de conjunto los asuntos especiales que interesan
o son importantes para los habitantes de la circunscripción y coordinan
las acciones que resultan necesarias para enfrentarlas con el esfuerzo
mancomunado de todos.
Un elemento que resulta conveniente para las actividades del
delegado consiste en poder contar con un diagnóstico participativo
actualizado de las necesidades materiales, de la situación política y
social de su demarcación, y sus potencialidades, lo que le permite, de
conjunto con las demás factores de la comunidad, actuar en
consecuencia para buscar soluciones y producir cambios favorables en la
sociedad; propiciar y organizar la participación de las masas, en el
sentido más amplio, se corresponde con las funciones del delegado, para
quien esa participación popular significa su medio de trabajo y se
354
expresa en la forma en que se involucra a su radio de acción en todo
momento, siendo de altísima valía que se logre dar solución a los
problemas que se planteen, como demostración de la efectividad de
dicho diseño.
Cuando resulte necesario el delegado puede convocar a grupos de
vecinos para debatir o informar sobre algún asunto de interés. Puede
también solicitar su participación en reuniones de las organizaciones que
actúan en su circunscripción, argumentando las razones que motiva
hacerlo aprovechando este espacio para brindar información y responder
inquietudes de los interesados. Deben además recorrer la
circunscripción, intercambiar con los vecinos, realizar visitas a los
hogares, entidades e instituciones. Deben interesarse por los problemas
y las opiniones de los trabajadores, estudiantes jubilados y las demás
personas, de todo lo cual obtendrá una información valiosa para su labor,
que le permita actuar, realizar propuestas y promover la toma de
decisiones sobre los asuntos que lo requieran, participan en su Consejo
Popular, donde se cohesionan los esfuerzos, analizando los resultados
de su labor, examinando las tarea que deben realizarse con prioridad;
deben buscar y exponen soluciones a los problemas generales que
afectan a los vecinos en la demarcación. Contribuyen, además a que se
controlen y fiscalicen entidades radicadas en el lugar, así como
coordinan las acciones para hacer efectiva la participación de los vecinos
en las tareas que son de interés para la comunidad. También deben
fiscalizar en su circunscripción, contando con la participación de los
ciudadanos, el desarrollo eficiente de las actividades.
Tienen además, la responsabilidad de participar en las sesiones de
la Asamblea Municipal a la que pertenecen y prepararse para los
debates. Deben ejercer el derecho a opinar de manera transparente
sobre las cuestiones sometidas a discusión antes que se tome acuerdo
355
sobre ellas y ejercer el derecho a criticar cualquier medida y a cualquier
funcionario administrativo integrante de los órganos del Poder Popular,
independiente de su cargo o jerarquía. Deben informar a sus electores
utilizando diferentes vías, de los asuntos tratados, y de los acuerdos que
son adoptados que resultan de interés.
Sobre esa misma línea, cuando integren alguna Comisión de
Trabajo de la Asamblea, deben con las labores que le encomiende ésta
interesarse permanentemente por nutrirse de todas las informaciones
que le puedan ser útiles en los análisis que son realizados.
No son los delegados los encargados de realizar labores
administrativas. El papel de los mismos en asuntos que son de interés
vital para la población, consiste en participar en decisiones que adopte al
respecto el órgano del Poder Popular y en controlar que funcionen
correctamente los mecanismos que existen o se creen para atenderlos;
así como que se actúe por los encargados de ejecutar las decisiones,
conforme a la política acordada, sin violaciones, ni estableciendo
prácticas de privilegio y favoritismo.
Están inhabilitados para ejercer un cargo público electivo y en
consecuencia no serán elegibles, los ciudadanos que están
incapacitados de ejercer el derecho al voto según lo establecido en la ley.
Similar funciones cumplen los delegados a la Asamblea Provincial
del Poder Popular y los diputados a la Asamblea Nacional, aunque como
es lógico preservando la distancia que cada instancia entraña.
En el primer caso tienen el deber de representar a la colectividad
desarrollando labores en su beneficio y como es básico dentro de los
marcos del control, rinden cuenta de su gestión personal, de ahí la
356
necesidad de mantener un estrecho vínculo con sus electores y con la
Asamblea Municipal del territorio por el cual fue elegido,311 razón por la
que también deberá estar presto como forma de expresión del control
referido, a rendir cuenta de su labor cuando la Asamblea Municipal así lo
solicite, la que también en esta cadena controladora como órgano
instituido también deberá en la fecha que lo decida la Asamblea
Provincial rendir cuenta ante ella, como mismo debe hacerlo el Consejo
de la Administración Provincial, al menos una vez al año.
Por su parte la legislación vigente312 contempla la figura del
Diputado como la figura llamada de igual manera a desarrollar acciones
en beneficio de la población; para ello es básico mantener contacto
permanente con los electores, ser receptivos a las críticas, sugerencias,
solicitudes, siendo portavoces de la política estatal.
Tampoco escapan los diputados, como parte del mecanismo de
control, a la vía de rendir cuenta y si se demuestra que injustamente han
incumplido con algunos de sus deberes constitucionales entra en vigor la
Comisión Especial de Ética como un elemento importante en la función
supervisora que se realiza cuya facultad se extiende al momento de
recomendar sanciones ante el Presidente de la Asamblea Nacional, que
pueden llegar desde una amonestación, o el inicio de un proceso de
revocación hasta a la exoneración de la responsabilidad al diputado
cuestionado.
311 Revísese “Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular” sección 4ta
artículo 58, en Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano, por Prieto Valdés,
M. y Pérez Hernández, L. Félix Varela, la Habana, 2006.
312 Ibídem, Pág. 306 -312.
357
Es importante ratificar el papel de las comisiones electorales
(dígase, especiales, de distrito, municipales, provinciales y nacional),
todas ellas con funciones muy bien delimitadas legalmente.313 La
Comisión Nacional ejerce una función supervisora de suma
trascendencia, encaminando su labor de control hacia la forma en que se
realizan los escrutinio, la validez de las elecciones, e incluso puede
declarar la nulidad del proceso cuando se ha adulterado alguna de las
regulaciones establecidas.
Importante resulta añadir que en todo el proceso, cualquier
ciudadano, puede presentar reclamaciones ante las Comisiones
electorales, contra resoluciones y acuerdos de la instancia a la que
corresponde y la superior deberá pronunciarse en términos muy bien
delimitados en la ley y solo la Comisión Nacional resulta la última
instancia para resolver y pronunciarse en consecuencia. Sobre este
particular bien si cabría, encomendarle a la Sala Especial del Tribunal
Supremo Popular la decisión de aquellas reclamaciones sobre todo si la
misma va dirigida contra la actuación de la propia instancia nacional. Por
tanto fuera más prudente que sea el órgano jurisdiccional que se
pronuncie. En una primera etapa de instauración de la Sala
Constitucional no considero aconsejable que ésta asuma tal función;
ahora bien, por las propias características de la Sala Especial y la
excepcionalidad de estos procesos de reclamación, bien pudiera esta
última asumir dicha responsabilidad.
También la norma específica de esta materia tipifica aquellos actos
313 En la ley electoral cubana en el capítulo I, artículos 16 al 40 recoge las peculiaridades de
estas Comisiones electorales, así como el papel supervisor que le corresponden., finalmente la
manera en que opera entorno a las reclamaciones de los ciudadanos contra resoluciones y
acuerdos adoptados por Comisiones electorales determinadas. Véase Ley 72 de 29 de
octubre de 1992.
358
que pueden ser considerados delitos y la competencia que tiene los
tribunales municipales, para actuar en correspondencia.
Válido en todo proceso de cambio es la reforma introducida en
1992 con el voto directo en la elección de los Delegados provinciales y
Diputados a la Asamblea Nacional ,expresión de un importante salto de
calidad respecto al sistema electoral anterior, reforzándose su carácter
democrático y la unidad de poderes, que se desprende del
reconocimiento del único partido existente en Cuba: el Partido
Comunista, como vanguardia de la nación cubana; sobresale también la
exclusión del Partido y por lógica elemental de su organización cimiente:
la Unión de Jóvenes Comunistas, de las Comisiones de Candidaturas
encargadas de proponer los candidatos a Delegados Provinciales y
Diputados para ser nominados por las Asambleas Municipales.
Ya había expresado el contenido intrínseco del voto como una
manifestación fehaciente de democracia. En nuestro caso el voto es un
acto libre y ajeno de todo tipo de ataduras.
Resulta evidente que independientemente de las imperfecciones
que surgen en la práctica diaria, lo cierto es que ajeno totalmente a otros
modelos; Cuba ha escogido, pues ha sido voluntad soberana y popular
(los datos así lo atestiguan) su sistema electoral que a la postre a partir
del vínculo manifiesto entre electores y elegidos afianzan los
presupuestos de garantía constitucional.
Muchos resortes se han implementado como parte del control y a
mi juicio eso es lo auténtico del diseño y en consecuencia lo legítimo.
359
2 - Situación actual del control constitucional en Cuba.
Todo lo transitado hasta ahora, sobre la base del modelo
establecido en Cuba con la Constitución de 1976, permite que el control
constitucional pueda explicarse en sentido estrecho, si se refiere al
conocimiento y solución de los asuntos de inconstitucionalidad y en
sentido amplio, si se refiere a la anulación o modificación de otras
disposiciones normativas.
Aunque obvio, resulta afirmar que esta institución del Derecho, en
si misma constituye eslabón básico en un ordenamiento nacional;
imperativo, es, por consiguiente hacer alusión a disposiciones legales
que rigen y sustentan su validez en nuestro país:
Constitución de la República de Cuba. La norma suprema parte del reconocimiento del sistema político314
314 En el Capítulo 1 sobre los " Fundamentos, políticos, sociales el artículo 1 deja claro:
"…La República de Cuba es un Estado Socialista de trabajadores, independiente y soberano,
organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el
disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la
solidaridad humana.” En cuanto al tema que nos ocupa, en el texto constitucional aparece el
Capítulo IX, artículo 68, los principios de organización y funcionamiento de los órganos
estatales.
Por su parte el Capítulo X sobre los órganos superiores del Poder Popular en su artículo 69
apunta que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad
constituyente y legislativa en la República.
Señala en su artículo 75 cuales son sus atribuciones, solo nos referiremos a las que se
regulan en los incisos siguientes:
a - Acordar reformas a la Constitución...
b - Aprobar, modificar o derogar las leyes...
360
y en cuanto a lo que es directamente de nuestro interés, refiere el papel
del Parlamento, entiéndase, Asamblea Nacional, como órgano
constituyente y legislativo con reconocimiento expresamente reconocido
en el tema del control constitucional; así las cosas, enmarca el rol que le
viene asignado al Consejo de Estado315 y también al Consejo de
Ministros.316
Tomando como base todos los postulados y como parte de este
estudio debo remitirme hasta lo contenido en el capítulo dedicado al
accionar de los tribunales y la fiscalía.
Se regula expresamente en la Ley de leyes317 los objetivos
c- Decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes - decretos y demás disposiciones
generales. (Aspectos sobre el que podremos polemizar más adelante).
ch- Revocar en todo o en parte los decretos - leyes; que haya dictado el Consejo de Estado.
p- Ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno.
r- Revocar los decretos - leyes del Consejo de Estado y los decretos y disposiciones del
Consejo de Ministro que contradiga la Constitución o las leyes.
s- Revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos locales del poder popular
que violen la Constitución, las leyes, los decretos leyes, decretos y demás disposiciones
dictadas por un órgano de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses de
otras localidades o los generales del país.
315 Resulta obligado hacer mención del artículo 89 el cual reconoce al Consejo de Estado
como el órgano de la Asamblea Nacional que la representa entre uno y otro período de
sesión.
316 Vale destacar como el artículo 95 y 98 le otorga al Consejo de Ministro el poder ejecutivo,
administrativo y constituye el gobierno de la república.
317 El artículo 120, de la Constitución regula que la función de impartir justicia dimana del
pueblo y es ejercida a nombre de éste.
Por su parte el artículo 127 define en la Fiscalía la función de control y preservación de la
361
principales de los tribunales en su función de impartir justicia, y se
reconoce además que el Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima
autoridad judicial y sus decisiones en ese orden son definitivas; a través
de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria.
A tono con ello, la Ley de los Tribunales, me refiero a la número
82 de 11 de julio de 1997 define su función esencial de impartir justicia
dimanada del pueblo y ejercida en su nombre por el Tribunal Supremo,
Provincial, Municipal y Militar con objetivos muy bien definidos en la
norma.318
legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes
y demás disposiciones del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadano.
318 Remitámonos al artículo 4 de la Ley de los Tribunales que define como sus objetivos
esenciales:
a) Cumplir y hacer cumplir la legalidad socialista.
b) Salvaguardar el régimen económico, social y político establecido en esta Constitución.
c) Amparar la vida, la libertad, la dignidad, las relaciones familiares, el honor, el patrimonio y
demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
e) Amparar los derechos e intereses legítimos de los órganos, organismos y demás
entidades estatales, así como de las sociedades, asociaciones y demás entidades privadas
que es constituyen conforme a la ley.
f) Prevenir las infracciones de la ley y las conductas antisociales.
También queda explicitada en la norma que dictaminan a solicitud de la Asamblea Nacional
o el Consejo de Estado a cerca de decretos o demás disposiciones de carácter general.
362
Por su parte la Constitución de igual manera esclarece 319la
posición y funciones de la Fiscalía pronunciándose porque la Fiscalía
General de la República constituye una unidad orgánica subordinada de
manera exclusiva a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado.
Resulta obligado mencionar otra ley 320de gran alcance y
reconocido prestigio; estoy refiriéndome a la conocida popularmente
como Ley de la Fiscalía (la número 83 del 11 de julio de 1997). En la
319Véase artículo 127 y 128 de la Constitución de la República, en su capítulo VIII.
320El capítulo III de esta ley, en su artículo 8 establece como funciones de la Fiscalía General
las siguientes:
-Velar por el cumplimiento de la Constitución y demás disposiciones legales por los
organismos del Estado, las entidades económicas y sociales y por los ciudadanos;
evidentemente aflora la primordial pretensión de salvaguardar la primacía de la Carta Magna.
-Actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y las garantías legalmente
establecidas y frente a las infracciones de la legalidad en los actos y disposiciones de
organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a los organismos
locales y demás entidades económicas y sociales exigiendo su restablecimiento
-Atender las reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre presuntas violaciones de
sus derechos.
-Comprobar el respeto de las garantías constitucionales y procesales durante la investigación
de denuncias y otras informaciones sobre hechos delictivos o índice de peligrosidad y velar
por la legalidad en la tramitación de los procesos judiciales de conformidad con la ley.
-Dictaminar a instancia de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado
acerca de la constitucionalidad de las leyes decretos y demás disposiciones generales, hago
hincapié, que solo a instancia de la Asamblea o del Consejo Estado puede actuar al
respecto, quedando por consiguiente limitado su accionar.
363
misma se definen sus funciones y marco de competencia.
Enunciados los órganos con intervención funcional en el control de
los mandatos constitucionales, correspondería evaluar el alcance de su
actuación.
Siendo así, el sistema cubano para realizar el control
constitucional, no se limita sólo al que se realiza sobre las leyes, sino
también a cualquier disposición emitida por los órganos del Estado, sus
funcionarios y agentes de carácter general, lo cual nos permite hablar de
niveles o dimensiones en correspondencia con el o los órganos que
realizan la función de proteger la Constitución defendiéndola ante los
ataques de su normativa y en razón de las disposiciones que son
sometidas al control; tales niveles son; el control de constitucionalidad de
las leyes, decretos leyes, decretos y demás disposiciones generales que
únicamente realiza la Asamblea Nacional del Poder Popular a través de
la cuestión de constitucionalidad; el control de la constitucionalidad sobre
los decretos leyes del Consejo de Estado; los decretos del Consejo de
Ministros y los acuerdos y disposiciones de los Órganos Locales del
Poder Popular que realiza la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Distingo entonces, en el ámbito nacional, las otras formas de
control concebidas legalmente y sus marcos de competencia; siendo las
que siguen: el control de constitucionalidad que realiza el Consejo de
Estado sobre los acuerdos y disposiciones de las Administraciones
Locales del Poder Popular y el que realiza de forma provisional sobre las
disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y disposiciones de
los Órganos Locales del Poder Popular; el control de constitucionalidad
que realiza el Consejo de Ministros sobre las disposiciones de los jefes
de los organismos de la Administración del Estado y las decisiones de las
Administraciones Locales adoptadas en función de las facultades
364
delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado; el
control de constitucionalidad que realizan las Asambleas Provinciales y
Municipales del Poder Popular sobre los acuerdos y disposiciones de los
órganos o autoridades que le están subordinadas; y el control preventivo
de constitucionalidad que realiza la Asamblea Nacional del Poder
Popular sobre el proceso mismo de creación del derecho.
Lo primero a destacar es que posterior al triunfo revolucionario, en
la dinámica de la historia, el sistema en impetuoso desafío a la
dificultades que se afrontaban en el proyecto que encaminaba al futuro,
de manera especial reglamentó suficientemente la materia que nos
ocupa; sobresalen a partir de esta etapa las normas posteriores que
complementaron la Constitución, tales como los Reglamentos de la
Asamblea Nacional del Poder Popular y las Normas Reglamentarias de
las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, que dicho
sea de paso, no fueron especiales en la materia, sino que dirigidas a fijar
la actividad y funcionamiento de estos órganos tratando a la vez, lo
relativo al control constitucional hasta llegar a los Reglamentos
actualmente en vigor.
En mi opinión, lo más prudente hubiese sido haber logrado la
redacción de una disposición única, preferentemente una Ley Orgánica
que concentrara todo lo relativo a esa función de mantener la
intangibilidad de la Constitución. La dispersión legislativa lejos de brindar
una imagen especialmente clara de la nueva sociedad que se forjaba,
demostraba en el orden jurídico contradicciones y/o lagunas que una sola
norma hubiese podido salvar.
Al texto de la Constitución de 1976 se llevaron las bases
constitucionales y los principios generales de lo que en lo adelante
constituiría el modelo cubano para realizar el control constitucional,
365
circunscribiendo tal función a los órganos que realizaban funciones de
poder.
Aquí cabe reiterar la dispersión regulativa con que se estableció el
modelo cubano y el carácter difuso del mismo. Esto último sustentado en
el criterio, ya vertido, de que no lo concentró en un solo órgano;
sobresale además la utilización de varios artículos. Siendo así, que la
regulación constitucional sobre el modo de realizar el control de la
constitucionalidad se encuentra insertada en los artículos que fijan las
atribuciones de los órganos legitimados para intervenir en tal actividad.
Sin embargo, eso no nos resulta tan inquietante ante su
generalidad y digamos además falta de precisión, sobre todo, en la
legislación complementaria a que hago referencia, acentuando la
consideración de que este modelo no se caracterizó por su carácter
concentrador, mezclándose en las mismas normas las cuestiones de
constitucionalidad y legalidad, lo que ha influido negativamente, en mi
opinión, en el desarrollo de una equilibrada doctrina y práctica
constitucional.
Al estar fusionado dentro de una misma atribución o función la
vigilancia constitucional y la propia de legalidad,321 se entorpece la mejor
ejecución de ambas cosas.
321 Véase artículo 75 inciso c), Constitución de 1976: Queda fuera de esa censura el inciso c,
del artículo 75 sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional cuyo contenido es claramente
de materia constitucional y en consecuencia muy diferente de los incisos r y s del mismo
precepto, en los que si aparecen entrelazadas las cuestiones de constitucionalidad y de
legalidad.
366
Empero, al introducir entre las disposiciones a impugnar por
inconstitucionales en ese excepcional proceso, todas las de carácter
general, el referido inciso c) amplía demasiado el objeto de la actividad
de control que debe realizar la Asamblea Nacional del Poder Popular, por
cuanto son muchas en cualquier ordenamiento jurídico nacional en razón
de la materia y de los órganos que las emiten que bien pueden ser
chequeadas y corregidas por otras vías menos formales y complicadas,
habidas cuentas de lo engorroso que resulta decidir una cuestión de
constitucionalidad por este órgano supremo de poder.
Se impone en el camino transitado, antes de lo que hoy se
encuentra en vigor, repasar someramente su regulación pasada: El
Reglamento de la Asamblea Nacional322 , en su Capítulo I “Del modo de
322Véase Reglamento a la Asamblea Nacional del Poder Popular de 5 de agosto de 1982
(ya derogado): La Disposición Transitoria Única del Reglamento de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, comienza con una reiteración del carácter provisional de la regulación;
así se preceptúa que mientras no se dicte una Ley que regule el modo de decidir acerca de
las cuestiones de constitucionalidad a que se refiere el Artículo 79 de dicho Reglamento, se
establecerá lo siguiente; por lo cual no es censurable por el simple hecho de tener carácter
transitorio, sino porque esa provisionalidad ya duraba años. No es usual en la práctica
constitucional cubana y mundial que una materia de la importancia que tiene el control
constitucional y con trascendencia social, jurídica y política que supone tal asunto; se
mantenga tanto tiempo regulado en la Disposición Transitoria de un reglamento, aun cuando
fuera considerada una regulación perfecta.
El inciso a) de la disposición transitoria de referencia, establece los sujetos legitimados para
plantear la cuestión de constitucionalidad ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, a
saber; el Consejo de Estado; el Consejo de Ministros; los Órganos de Administración Central
del Estado; los Diputados; los Órganos Locales del Poder Popular, el Tribunal Supremo
Popular, la Fiscalía General de la República; el Comité Nacional de la Central de
Trabajadores de Cuba, las direcciones nacionales de las demás organizaciones sociales y de
masas y veinticinco ciudadanos en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos
Por su parte el inciso b) de la Disposición Transitoria que analizamos introduce los motivos
para plantear la cuestión de constitucionalidad, esto es, un aspecto puramente formal y otro
material, lo cual es atinado y no provoca ningún reparo. La formulación del inciso queda a un
367
decidir acerca de las cuestiones de constitucionalidad”, artículos 79 y 80,
pretendió completar la Constitución en el citado aspecto, pero es
indiscutible que en ese empeño no abarcó todo lo referido, quedando
muy lejos de la regulación que era necesaria, sobre todo por el grado de
generalidad que en esa materia tiene el texto constitucional.
Poco decían sus artículos sobre las formalidades, los plazos y los
legitimados para establecer el proceso, instituyendo un mecanismo muy
complejo que culminaba también y como veremos más adelante, con el
debate y la aprobación del asunto en sesión plenaria del Parlamento
Nacional.
De lo anterior solo encontramos respuesta en parte en el mismo
Reglamento, en su Disposición Transitoria Única; otras cuestiones
quedaban silenciadas en la norma requiriendo una sustancial
modificación.
En cuanto a los legitimados para establecer la cuestión de
constitucionalidad resultaba amplia la inclusión pues estaban casi todos
los intereses sociales, los distintos órganos del estado, diferentes niveles
territoriales e incluso los ciudadanos.
No obstante a tenor de las condiciones nacionales e
internacionales reinantes en aquella etapa y en la que se abrían nuevos
espacios en la vida económica, política, social y cultural de país, estimo
que se obviaban de tal reconocimiento a:
nivel muy general y abstracto, propio más bien de una ley o del lenguaje de la Constitución,
no así de un Reglamento, cuya misión justamente es reglamentar, concretar y viabilizar el
cumplimiento de lo mandado en la Constitución.
368
- Las organizaciones y organismos no gubernamentales,
radicados y acreditados en Cuba, las iglesias, las
organizaciones eclesiásticas, cuyo espacio político ya había
sido creado en el sistema político nacional cubano. Estos
además tienen reconocida personalidad jurídica propia e
independiente, poseen sus intereses legítimos que no
coinciden siempre y necesariamente con los propios del
sistema de órganos e instituciones del Estado y el Gobierno.
- Las personas jurídicas acreditadas en el país cuya
incorporación a la economía nacional había sido
considerada necesaria en aquella coyuntura.
- Cualquier persona natural, teniéndose en cuenta que se
exigía la concurrencia o consentimiento de 24 personas
más.
En este sentido no se trataba de eliminar la legitimación de los 25
ciudadanos en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, sino de
adicionar, considerando la posibilidad de que un ciudadano actuando
individualmente pudiera establecer la cuestión de constitucionalidad, lo
cual fijaría mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y se reforzaría con
ello el sistema de garantías a los derechos fundamentales.
Por su parte, las Normas Reglamentarias (ya derogadas) de las
Asambleas Provincial y Municipal del Poder Popular de 5 de agosto de
1982, y los Reglamentos correspondientes en sentido general reiteran lo
dicho en el texto constitucional, notándose la ausencia de una regulación
más detallada, en cuanto a los plazos para acordar la revocación,
quienes podían solicitarlo, entre otros aspectos que no debieron
desecharse, (aún cuando no sean centro de nuestra atención en este
369
momento).
Así las cosas, a tenor de lo dispuesto y planteada la cuestión de
inconstitucionalidad ante la Asamblea Nacional y recibida por su
Presidente, se remitía a la Comisión Especializada para su estudio y
dictamen; según el artículo 79. Una vez emitido el mismo, se sometía a
discusión y aprobación por la Asamblea Nacional. Esta discutía y
conforme con sus procedimientos reglamentarios acordaba; a) no haber
lugar a la inconstitucionalidad planteada o, b) declarar la
inconstitucionalidad total o parcial; decisión que cualquiera que fuere se
notificaba al promovente de la cuestión, según lo preceptuado.
Se convertía en verdadera complicación resolver en un
procedimiento tan complejo, largo y lleno de formalidades una cuestión
de inconstitucionalidad. Sin olvidar que además nada se decía del
término, así podía durar la tramitación y solución unas semanas, meses,
un año, incluso ,tal vez hasta una o varias legislatura completa, aunque
parezca algo exagerada dicha apreciación.
Finalmente apuntar que la Disposición Transitoria Única de
referencia en el inciso c), fijaba las formalidades y requisitos a cumplir en
el escrito donde se planteaba la cuestión de constitucionalidad
Parece atinada, dentro de cualquier lógica y razón de conocimiento
filosófico, que por las formalidades e implicaciones políticas que supone
un proceso por inconstitucionalidad solo se revisen las disposiciones
normativas de mayor rango jurídico, como es el caso de las leyes, los
decretos-leyes, los decretos y los acuerdos de los órganos superiores del
poder estatal, siempre con carácter general y nunca las disposiciones o
acuerdos de órganos sin ese rango, aún y cuando tengan carácter
general.
370
En estos últimos casos deben emplearse otras vías, seguramente
mucho más rápidas.
He de irrumpir ahora, en la regulación vigente actualmente. El
Reglamento de la Asamblea Nacional de 25 de diciembre de 1996, en su
Capítulo V, la Sección Cuarta la dedica al “Control de Constitucionalidad
del proyecto de ley”.
Sin embargo, aún ni con el nuevo Reglamento, amén de la
modificaciones introducidas, sobre todo en lo relacionado con los plazos,
(que si salva, la laguna que existía hasta el momento), se logra,
establecer un proceso casuístico que no de lugar a dudas en su
aplicación.
Se introduce323 un nuevo procedimiento que instituye un
mecanismo todavía complejo que culmina de igual manera al anterior con
la aprobación por la Asamblea Nacional, reunida en sesión plenaria.
Su tractus va desde el estudio por la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos; pasando por el Presidente de la Asamblea,
analizándose por las comisiones pertinentes; puede además
potestativamente someterse por el Presidente a consulta popular previa
coordinación con las organizaciones de masas encargadas de su
materialización y sin que la ley especifique término de esta consulta al
pueblo.
323 La Sección Cuarta del Reglamento en su artículo 69 faculta a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos de la propia Asamblea a revisarse en cuanto a la
constitucionalidad del proyecto de ley, a través de un dictamen hace valer su pronunciamiento,
lo cual puede ser simultaneo al dictamen que también debe emitir la Comisión especializada
en el proyecto en cuestión, en un plazo que no puede exceder de treinta días hábiles.
371
Luego que culmina la discusión con las masas, retorna a la
Comisión, elevándosele al Presidente de la Asamblea quien a su vez se
la traslada a los diputados, y éstos, pueden expresar por escrito sus
opiniones y sugerencias que a la vez se le regresan a la Comisión o
comisiones que le corresponda elaborar el dictamen.
También este proceso puede incluir reuniones parciales del
Presidente con los diputados para intercambiar en torno al proyecto de
ley.
Posteriormente las comisiones elaboran dictamen a presentar en la
Asamblea que la discute en su sesión ordinaria y la somete a votación.
Como quiera que esa revisión y/o pronunciamiento, se hace antes
de la entrada en vigor de la disposición en cuestión, aflora el ejercicio de
un control previo, lo que hace suponer que toda norma que adquiera
vigencia es constitucional, al margen de lo que surja de la cotidianidad de
su aplicación.
El actual Reglamento concentra el ejercicio del control previo a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, como ya dejé
sentado; finalmente son los únicos legitimados para interponer lo que se
analogaría a la cuestión de inconstitucionalidad, si se tiene en cuenta la
facultad que le ha sido conferida de dictaminar la concordancia del
proyecto con la Constitución independiente de la labor que ejercitan las
comisiones especializadas.
Al ser solo reconocida la Asamblea para realizar el control de los
proyectos de ley se entra en el propio texto constitucional en una
contradicción evidente pues como ya expresé en reflexiones anteriores,
372
puede el Consejo de Estado y Consejo de Ministros, por las atribuciones
conferidas, suspender, proponer la suspensión, o en su caso revocar
aquellas normas contrarias a la Constitución y las leyes. Entonces la
pregunta obligada sería: ¿Cuándo se ejercería tal atribución, si al solo
contemplarse el control a los proyectos de ley se presupone que toda
norma al momento de su promulgación es constitucional? ¿Qué pasa con
las normas durante la experimentación de su aplicabilidad? ¿Cómo el
propio órgano que elabora los proyectos de ley debe advertir su
inconstitucionalidad?; ¿iría contra sus propios actos? En todo caso, ¿por
qué solo la Asamblea con tal atribución?
A mi modo de ver la cuestión inconstitucional propiamente dicha
debe ser advertida e interpuesta por órgano distinto, e insisto, que aún
debe abrirse el espectro a:
- Las organizaciones y organismos no gubernamentales,
radicados y acreditados en Cuba, las iglesias y las
organizaciones eclesiásticas.
- Las personas jurídicas acreditadas en el país.
Finalmente, considero que también debe incluirse cualquier
persona natural, individualizada con condición de ciudadano cubano, que
considere lesionado sus legítimos intereses con la entrada en vigor de
una disposición normativa o simplemente interesada en la preservación
de la validez y fuerza jurídica superior de la Constitución.
Se trata de incluir la posibilidad de que un ciudadano actuando
individualmente pueda establecer la cuestión de constitucionalidad, lo
cual fijaría mayor seguridad jurídica a los mismos y se reforzaría con ello
el sistema de garantías existentes.
373
Siguiendo este orden, analicemos el articulado constitucional que
establece las formas y los contenidos. En una lectura del texto en
cuestión tal distinción no es expresa, debe ser inferida de la letra de la
ley, sobre todo, en lo relativo a los requisitos formales.
El atentado en el sentido material, es más fácil de reconocer
porque los preceptos constitucionales están ahí y su mandato es más
preciso, lo cual no quita la alta complejidad de la tarea y la necesaria
preparación jurídica del lector, con independencia de la cultura y
conciencia alcanzada en este orden, sobre todo, porque en el momento
de resolver el presunto conflicto debe hacerse una reflexión que va
mucho más allá de la simple lectura del texto en cuestión, de su
contenido etimológico, casi siempre habrá que releer los preceptos
constitucionales y escoger entre ellos, cual prevalece.
De lo descrito se infiere que el control constitucional en el modelo
cubano actual tiene una sola dirección, esto es, la defensa política de la
Constitución; primero que se parte del criterio que no debe haber norma
inconstitucional atendiendo a los criterios de revisión y ajustes previos
que realiza la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
En última instancia si en la dinámica de la vida se advirtiera tal
anomalía no se incluye en este análisis el perjuicio o daño ocasionado a
los intereses legítimos y a los derechos reconocidos a las personas
naturales y jurídicas o a cualesquiera de los operadores y actores
sociales, lesión que puede ser ocasionada con la sola entrada en vigor
de la disposición en cuestión o con su aplicación, que implicaría un
conflicto jerárquico-normativo entre la norma constitucional y otra del
resto del ordenamiento jurídico.
374
Sin dudas, diseñar esa manera para resolver una cuestión de
constitucionalidad sobre la base de un acuerdo de la Asamblea Nacional,
implica dilación en el tiempo, solo percatarnos que el proceso concebido
en la aprobación de un proyecto de ley que pasa por el filtro que he ido
explicando, para garantizar su apego a la norma suprema del país,
termina en reunión en sesión plenaria de la Asamblea que supone a su
vez, esperar las ordinarias (dos veces al año) o convocar una
extraordinaria, esto considero es muestra más que elocuente de la
necesidad de abreviar el mecanismo.
En tal sentido, me afilio al criterio de que amén de las enmiendas
introducidas, aún nos parece muy engorroso resolver tal procedimiento.
El mecanismo establecido es muy complicado, sin olvidar que en
última instancia los Diputados, representante genuinos del pueblo, no
van al fondo del asunto, valga destacar que aunque nos encontramos
ante un suceso de mucha trascendencia política, su esencia es ante todo
un problema jurídico a resolver necesariamente por jurisconsultos de alta
experiencia, mucha capacidad de análisis, cultura y flexibilidad en el
pensamiento.
En resumen, la Asamblea Nacional constituida en sesión,
realmente ultima el enfoque político, da su voto a favor o en contra del
dictamen que implica, la aprobación o no del proyecto de ley.
Concluyentemente en lo que respecta a la advertencia de
inconstitucionalidad quien la resuelve verdaderamente es la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos, que es un órgano auxiliar derivado
del parlamento.
Incluso, es teóricamente discutible que esa comisión es la misma
que se encarga de analizar, conformar y dictaminar los proyectos que
375
luego se someten a la aprobación de la sesión plenaria de la Asamblea
Nacional y la que debe realizar el control preventivo de
constitucionalidad. Al menos, cuando se trate de leyes cuestionadas por
inconstitucionales es harto discutible la imparcialidad del dictamen,
porque significa que los miembros de la esta comisión se pronuncien
contra sus propios argumentos y pensamientos a lo que lógicamente, le
han dedicado espacio suficiente de reflexión y análisis, o sea, dicho en
otras palabras irían contra sus propios actos; por supuesto, sobran los
comentarios.
En los casos de otras disposiciones legales que pueden ser
sometidas a revisión constitucional la imparcialidad es más fácil de
lograr.
No pretendo, en ninguna de las variantes posibles, proponer para
nuestro país la división de poderes, que ha sido tan cuestionada, más
bien pensamos en un modelo que implique el control externo, que se
pueda chequear por órganos distintos a los que actúan en los límites en
el ejercicio del poder estatal, que exista la posibilidad rápida y efectiva de
verificar jurídicamente la presunta contradicción de la norma en cuestión
con el texto constitucional y su compatibilidad y respeto hacia los
derechos de los particulares y grupos de éstos, especialmente en el
momento de su aplicación a situaciones jurídicas concretas, a tono con el
principio de la legalidad que propugnamos y a favor de la supremacía de
la Constitución que reconocemos, aún y cuando la Carta Magna no lo
diga expresamente.
Retomar la cuestión en los incisos r y s del artículo 75 de la norma
suprema implica también volver a la mezcla de cuestiones distintas como
la de constitucionalidad y la de legalidad en una misma formulación
normativa, a esto ya me referí.
376
El aludido inciso se incluye en la regulación constitucional al
modelo cubano para realizar el control de la constitucionalidad, por
cuanto faculta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, para
prevalecer la Constitución ante los decretos-leyes del Consejo de Estado
y los decretos y disposiciones del Consejo de Ministros, en el caso en
que estas disposiciones legales contradigan a la Carta Magna.
La parte relativa a la cuestión de la legalidad se conforma de
manera distinta con la de constitucionalidad, cuando se lee en el inciso
r):“revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o
disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la
Constitución y las leyes, en franca relación con la complementariedad
que le brindan otras regulaciones que la sustentan”.324
El inciso s) por su parte se hace más extensivo y sirve todo lo
dicho en el caso anterior del inciso r), con la diferencia que los órganos
aquí controlados son los órganos locales del Poder Popular. La cuestión
de constitucionalidad en este caso existirá si los acuerdos o
disposiciones emitidos por aquellos violan o contradicen la Constitución.
El resto de la formulación es cuestión de legalidad.
Ahora bien, queda claro que lo dicho en los incisos r) y s) es una
reiteración del inciso c), por cierto innecesaria, a mi modo de ver, máxime
si se trata de disposiciones emitidas por estos órganos de carácter
324 Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 25 de diciembre, aprobadas
en la Sala de Sesiones de la Asamblea en el Palacio de la Convenciones, Ciudad de la
Habana, 1996.
377
general; razón por la que consideramos que los ulteriores incisos están
subsumidos en el primero; resultando iterativos para el fin que se
persigue y el espíritu del legislador.
Entonces, es menester reducir las formulaciones contenidas en
dichos incisos del Artículo 75 de la Constitución únicamente a las
cuestiones de legalidad, trasladando en consecuencia, la solución de las
cuestiones de constitucionalidad a la vía del inciso c), del mismo
precepto.
Parece que el constituyente consideró oportuno prever la
posibilidad de revocar acuerdos y disposiciones por mecanismos ágiles
diferentes al complicado procedimiento a seguir para resolver una
cuestión de constitucionalidad; pero, no evitó la duplicidad innecesaria y
la contradicción entre ambas atribuciones, especialmente, porque de
cualquier modo estableció según señalamos que para llegar a la
resolución definitiva se utilizará el controvertido procedimiento que ya
aludí, teniendo como escenario final , el debate y decisión parlamentaria.
Aún cuando sea una consecuencia de la unidad de poder, no
parece acertado a causa de contradecir la Constitución se fijen distintas
formas para remediar el atentado a la misma, consagrados en la
existencia de una alternativa jurídica y otra política para el mismo
problema jurídico que es la violación o desconocimiento del texto
constitucional.
Otro nivel establecido en el modelo cubano para realizar el control
constitucional, no requiere de un proceso por inconstitucionalidad o del
planteamiento de una cuestión de constitucionalidad para resolver la
contradicción con la Constitución y resto del ordenamiento jurídico; aquí
los requisitos se exigen sobre la base de que la disposición cuestionada
378
no sea una ley y que los órganos legitimados para realizar el control
sean distintos a la Asamblea Nacional. El titular en este nivel es el
Consejo de Estado.325
Por otra parte, en cuanto a la atribución326 reiteramos que si bien
la Asamblea Nacional es el centro del modelo, solamente funciona en
dos períodos ordinarios al año; haciéndose representar entre una y otra
sesión por el Consejo de Estado, a quien a los efectos de velar por la
superioridad de la Constitución se le faculta para suspender las
disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y disposiciones de
las Asambleas locales del Poder Popular que no se ajusten a la
Constitución.
Vale decir que esta atribución tiene carácter limitado y provisional,
pues se trata únicamente de suspender esas disposiciones y acuerdos
porque luego dará cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en
la primera sesión que celebre después de acordada dicha suspensión,
momento en que la decisión tomada por el Consejo de Estado adopta
325 Revisarse en el Artículo 90, inciso o); que puede revocar los acuerdos y disposiciones de
los Consejos de Administración de los órganos locales del Poder Popular que contravengan
a la Constitución, reiterándose la mezcla entre las cuestiones de legalidad y de
Constitucionalidad, tal y como ocurre en los incisos r) y s) del Artículo 75.
También, en el caso de la atribución que aparece en el inciso o) del referido Artículo 90 en
relación con el inciso d) Artículo 106, se aprecia una duplicidad, totalmente no justificada,
pues, esas administraciones locales están directamente subordinada a las Asambleas
locales del Poder Popular, que bien pueden ser la instancia que ejecute el control
constitucional sobre las dichas administraciones.
326 Remitirse al artículo 90, inc. ñ) de la Constitución.
379
forma definitiva y cobra validez absoluta.
El otro nivel presenta como titular de la facultad de realizar el
control constitucional al Consejo de Ministros, tal vez marcando una gran
diferencia en relación a cualquier otro modelo de los existentes
internacionalmente, pues en principio el Gobierno y su manifestación
orgánica directa, la Administración Pública, han sido reconocidos como
objeto del control y no como sujeto. Más, en un sistema unitario, con un
gobierno designado por la Asamblea Nacional y responsable que es ante
ésta, ello es lógico.
En principio tal nivel resultará de difícil asimilación en la teoría
constitucional cubana, sobre todo porque en la normativa no hay alusión
expresa a ello. Sin embargo, sostengo que de la letra misma de la
Constitución se desprende su vigencia y en consecuencia las
atribuciones otorgadas al Consejo de Ministros en materia de control
constitucional.
La formulación en principio parece que plantea una cuestión de
legalidad, en tanto fija la existencia de un rígido control sobre la
Administración Pública Nacional y las administraciones locales, en
sentido de conducir a éstas en todas sus actuaciones a ajustarse a la
ley, lo cual de hecho es un importantísimo acierto de la Ley de Leyes.
Esta férrea disciplina concebida en acato irrestricto a los mandatos
constitucionales me conlleva a concordar plenamente, en ese sentido,
con el referido diseño.
Pero si me dispongo a recorrer los otros niveles para relacionar las
disposiciones, acuerdos y decisiones de manera general que se someten
a control, se aprecia que un importante sector del sistema de órganos del
Estado como lo son los jefes de organismos de la administración central,
380
que quedaban fuera de control en cada caso de dudosa
constitucionalidad solamente por medio del planteamiento de la cuestión
de constitucionalidad ante la Asamblea Nacional, si la mismas poseen
carácter general, si se tratase de acuerdos o disposición no generales
contrarias a la Constitución ello no será posible; se tendría que recurrir a
la facultad otorgada a la Asamblea Nacional327.
Por esa deducción considero se incorporó al Consejo de Ministro,
como sujeto que participa en la actividad del control constitucional en el
modelo cubano, y, por que además es muy claro que entre las normas
superiores que le sea de obligatorio cumplimiento a los jefes de
organismos de la Administración Central del Estado, la Constitución de
la República, está en prima facie.
En este mismo nivel y bajo los argumentos lógicos antes expuestos
se incluye la atribución otorgada al Consejo de Ministro , para que pueda
revocar las decisiones de la administraciones subordinadas a las
Asambleas Provinciales o Municipales del Poder Popular adoptadas en
función de las facultades delegadas por los organismos de la
Administración Central del Estado cuando contravengan las normas
superiores que les sea de obligatorio cumplimiento, con la diferencia que
ésta la consideramos existente pero innecesaria; pues como ya
expusimos en cuanto las atribuciones del Consejo de Estado, ello solo
crea una duplicidad innecesaria; aún cuando actúen por delegación de
los organismos de la Administración Central del Estado, están
subordinadas directamente a las instancias locales del Poder, que dicho
sea de paso , por mandato constitucional no podrá negarse a conocer y
reconocer las decisiones de sus administraciones. Por tanto, eliminar esa
327 Estúdiese el Capitulo XIII, artículo 82 y 83 del referido Reglamento de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.
381
duplicidad innecesaria de atribuciones a uno de los órganos reduciría al
mínimo el surgimiento de contrariedades entre ambos y la necesidad de
recurrir a procedimientos más complejos y de trascendencia políticas
mayores.
Otro nivel, tiene como titular de control de constitucionalidad a
otros órganos de poder, las Asambleas Provinciales y Municipales del
Poder Popular que son los órganos superiores locales del Poder del
Estado y en consecuencia, están investidas de la más alta autoridad para
el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas,
dentro del marco de su competencia, y ajustándose a la ley, ejercen
Gobierno.
El texto original de 1976 desarrollaba al unísono en su artículo 105
las atribuciones de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder
Popular y en su inciso c) preceptuaba, revocar, suspender o modificar,
según los casos, los acuerdos y disposiciones de los órganos
subordinados a ellas que infrinjan la Constitución. A estos efectos
significaba introducir a los órganos locales de poder en el modelo para
realizar el control constitucional, que es lo mismo que decir, otorgarle la
misión de salvaguardar la pureza jerárquica de la Constitución, ante los
atentados provenientes de los órganos del Estado que le están
subordinados.
En su momento también se reconoció esa atribución de control
constitucional a los Comité Ejecutivos; entonces, estaban facultados
para realizar el control constitucional a nivel local solamente las
Asambleas Provinciales del Poder Popular y sus Comité Ejecutivos y las
Asambleas Municipales del Poder Popular.
Ahora bien, la Reforma Constitucional de 1992 cambió el esquema
382
para realizar el control constitucional a nivel local, en el primer término, al
eliminar los Comité Ejecutivos, y además al regular por separados las
atribuciones de cada instancia local del poder.
En cuanto a las atribuciones de las Asamblea Provinciales del
Poder Popular, cabe señalar su facultad de revocar, en el marco de su
competencia, las decisiones adoptadas por el órgano de administración
de la provincia, o proponer su revocación al Consejo de Ministros,
cuando haya sido adoptada en función de facultades delegadas por los
organismos de la Administración Central del Estado.
La formulación anterior me conduce inevitablemente a percatarme
de lo lamentable que resulta que la Constitución sea omisa en cuanto a
los motivos que aconsejen esa revocación o la proposición de
revocación. Debe entenderse por tal la violación o que contradigan la
Constitución, además de los otros propios de la cuestión de legalidad
que siempre aparecen,328 en tanto nada se dice sobre los acuerdos y
disposiciones de las Asambleas Municipales correspondientes que
infringen la Constitución.
Por su parte al establecerse las atribuciones de las Asambleas
Municipales del Poder Popular queda claro su introducción en el control
constitucional a nivel local, al permitir revocar o modificar los acuerdos y
disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella, que
infrinjan la Constitución, o proponer su revocación al Consejo de
328 Véase el inciso d), artículo 106 de la Reforma Constitucional de 1992. Estos preceptos
tienen derivación inicial en los artículos 10 y 66 también de la Constitución, que con carácter
general fijan la obligación de todos de respetar y acatar de modo irrestricto, ineludible e
incondicional la Constitución y la legalidad.
383
Ministros, cuando hayan sido adoptadas en función de facultades
delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado.
Esta formulación es bien precisa y nos parece correcta, aunque no
encontramos la razón por la que se mezcla la posibilidad de revocar con
la de modificar, cuando esta última debe corresponder al órgano o
autoridad emisora.
Todo ello implica teóricamente que estamos ante un autocontrol de
constitucionalidad para el caso de las leyes y en Derecho Público ya está
vaticinado por antiguos pensadores al afirmar que no hay autocontrol
político suficientemente eficiente.
Una vez caracterizado todo el procedimiento que se establece para
decidir las cuestiones de inconstitucionalidad, fijémonos en los casos en
que sujetos o un solo ciudadano legitimado hubiese tenido la pretensión
de plantear la cuestión de inconstitucionalidad; o preguntemos que debió
hacerse o a quien debió incitarse a la nulidad al no ser posible
establecer cuestión de inconstitucionalidad y poder anularse por otra de
la vías establecidas.
Por otra parte, si la presunción de inconstitucionalidad hubiese
surgido en el marco de la aplicación del Derecho, bien sea fuera o
dentro de actuaciones judiciales, la preocupante debía estar en torno a
la acción que debía acometer la parte que se consideraba afectada y por
qué no también el autorizado para aplicar las disposiciones, sobre todo
si es el caso de normativas que no contemplaban la revisión
jurisdiccional de la legalidad y constitucionalidad de sus efectos; otra
interrogante que asaltaría sería sobre el procedimiento a aplicar, si se
trata de una actuación impugnada por contradecir la Constitución.
384
Muchas interrogantes se abren, lo importante en el camino es
buscarle respuestas.
No obstante tuvo el modelo cubano para realizar el control de la
constitucionalidad importantes aciertos en este estadio.329
No pongo en dudas que este control deviene singularmente
significativo y su impacto es indiscutible, en el sentido que impide la
puesta en vigor de disposiciones legales que atenten, violen o
contradigan la Constitución, y ello como es sabido evita la siempre
desagradable revocación anulación, modificación o suspensión de
disposiciones ya emitidas.
Es bien cierto que toda cuestión de constitucionalidad declarada
con lugar tiene en cualquier país una trascendencia política de relevancia
negativa, mucho más si trata de una ley; y como la Constitución no
puede deshacerse de esa garantía es en todos los casos preferible
estimar y explotar con eficiencia el control preventivo de
constitucionalidad, haciendo un uso adecuado, racional, y digamos
oportuno del mismo.
Ahora bien, ciertamente, aún cuando existe toda esa regulación
que establece el modelo cubano para realizar el control constitucional, lo
cierto es su carácter unidireccional pues solamente recoge la
modalidad del control constitucional para la defensa política de la
Constitución; sus imprecisiones y deficiencias anteriormente señaladas,
imponen su perfeccionamiento.
329 Acuerdo III-60 de Diciembre de 1988, (ya derogado) especialmente en el apartado Quinto,
número 1. Aquí se introdujo al esquema un control preventivo de constitucionalidad.
385
Para garantizar la validez y supremacía de la Constitución el
control constitucional debe actuar como un resorte jurídico que con
eficacia contrarreste todo intento de desconocer o contradecir los
mandatos constitucionales, en esto existe universal coincidencia, como
ya he apuntado.
Ninguna circunstancia puede conducir a la disminución de la
fuerza jurídica superior de la ley de leyes; entonces no debe admitirse
argumentación alguna que busque la justificación de un atentado contra
la Constitución, ni incluso la desactualización o falta de correspondencia
del texto constitucional a nuevas, situaciones imposibles de prever por el
constituyente; para eso se instituyen los procedimientos de reforma
constitucional, a esto también me referí.
Nadie, ni ninguna actuación, acto o disposición pueden ir en contra
de los mandatos de la Constitución, sin que sea considerado jurídica y
políticamente un ataque a la voluntad popular que ella contiene.
Muy lejos estamos de considerar un viraje al sistema político que
hemos concebido, por el contrario, que no quepa la menor duda, se trata
de continuar haciendo Revolución, mutatis mutandi.
El reconocimiento que dentro de un sistema legislativo nacional
surgen disposiciones y normas jurídicas en contradicción con el texto
constitucional, no pretenden empañar la imagen o desprestigiar la labor
legislativa de los órganos del Estado, ni implica tampoco una acusación
de ilegalidad a un régimen político determinado, es más bien el marcaje
de las insuficiencias y falta de eficacia del modelo para realizar el control
constitucional vigente en un momento histórico determinado.
386
Es por consiguiente, el oportuno aviso de que ha llegado la
coyuntura de asumir con mayor rigurosidad el perfeccionamiento del
referido modelo y de las instituciones y mecanismos que de él se derivan.
Al legislador generalmente no le es posible en todos los casos y
antes cada necesidad social y política de creación de normas jurídicas,
detenerse por sí mismo a chequear la cobertura constitucional del
proyecto de disposición a emitir, siempre son los mecanismos externos
los que se ocupan de verificar la correspondencia con la Constitución, o
lo que es lo mismo hacer un cabal ejercicio de control preventivo de
constitucionalidad y luego ejercitar la revisión constitucional una vez que
ha cobrado obligatoriedad y que comienza el proceso de interpretación,
aplicación y realización en sentido general.
La función legislativa del Parlamento debe ser entendida como
centralidad legislativa, categoría que supone determinados
requerimientos relacionados con la ley; con el órgano en cuyo seno se
aprueba y con el procedimiento de elaboración, que actúan en estrecha
conexión.
En cuanto a la ley o producto final de la función legislativa se
traduce en voluntad política, expresión de las condiciones esenciales
(materiales y espirituales) de la sociedad, como manifestación de su
esencia clasista. Como regla debe ser general. Ha de ser norma central
al dar vida a decisiones estrictamente políticas y trascendentes dentro
del marco constitucional y el respeto a determinados valores, situándose
en el primero de los escalones subordinados inmediatamente a la
Constitución y por ello es norma primaria.
En cuanto al órgano, la ley debe ser fruto del órgano legislativo
representativo el cual logra el papel de centralidad en ese orden, sólo si
387
vincula la función legislativa con la de fijación de dirección política
nacional, teniendo entonces el monopolio legislativo de las decisiones
políticas fundamentales, definiendo los fines y la ordenación de la
comunidad; es decir marcando el ritmo legislativo y adoptando las
grandes decisiones.
Esta nueva posición del Parlamento en cuanto a la actividad
legislativa implica, que le corresponda acabar de configurar
normativamente el proyecto que la Constitución contiene y construir las
bases o principios del ordenamiento jurídico; así como que su estructura,
organización y funcionamiento permita el desarrollo de procedimientos
que reúnan determinadas características o exigencias que lo hagan
eminentemente participativo.
En cuanto al procedimiento, los requerimientos están relacionados
con el principio democrático en su dimensión más amplia, que debe dar
lugar en una meditada, discutida, publicitada y ampliamente consultada
elaboración de la ley.
Considero que la calidad de nuestro modelo de creación de leyes
se ve afectada por factores relacionados con el órgano legislativo, con la
ley y por qué no, con el procedimiento, que asumimos, traducidos
fundamental y finalmente en: la insuficiente regulación constitucional del
órgano legislativo, del procedimiento y de la ley que no contribuye a
mostrar en toda su dimensión la verdadera fisonomía la Asamblea
Nacional y del procedimiento que tiene lugar en su seno. Por otra parte
no es precisa la regulación del contenido de la ley y su jerarquía
normativa. Por otra parte no se sitúa la ley en todos los casos como
norma primaria del ordenamiento jurídico, pues evidente es que en
ocasiones adolece de lo que pudiéramos llamar fuerza pasiva. En otro
orden de cosas, su centralidad, derivada de su contenido se ve afectada
388
porque las decisiones políticas de trascendencia no siempre adoptan
esta forma jurídica. De ahí que apreciemos, como detallaré en líneas
posteriores, como una Resolución ministerial puede derogar, una ley, y
mucho más peligroso, contradecir el texto constitucional, en determinada
materia.
En cuanto al órgano las decisiones políticas legislativas de
trascendencia no siempre son adoptadas por la Asamblea Nacional del
Poder Popular.
La producción legislativa no ha sido amplia, si la relacionamos
con los preceptos constitucionales que requieren desarrollo posterior
para su plena viabilidad social, por lo que la función de dirección a través
de la legislación no siempre ha sido eficaz.
Ha sido señalado, incluso por la dirección del país la necesidad de
reglar más efectivamente la vida jurídica de la nación con énfasis en la
complementariedad330 que requieren nuestras normas principales,
entiéndase que llegar a la ley e incluso a las regulaciones que completan
la Constitución es hoy una primordial necesidad.
Aunque sus características principales y su mecanismo de
funcionamiento no inciden en la calidad del proceso de creación de leyes,
debemos reconocer que ha existido un desbalance no despreciable en la
producción legislativa en los diferentes períodos ordinarios de sesiones
que inciden en el tiempo de que disponen los diputados para los debates
plenarios, lo que evidencia la necesidad de una mejor planificación
legislativa, a fin de contrarrestar sus posibles efectos negativos.
330 Castro Ruz, R.”Discurso pronunciado en el Segundo periodo de Sesiones de la VII
Legislatura de la ANPP”, el 27 de diciembre del 2008; en periódico Juventud Rebelde, La
Habana, 28 de diciembre, Pág. 4.
389
En cuanto al procedimiento la regulación reglamentaria no es
precisa, en cuanto al trámite de toma en consideración, la presentación
de enmiendas y la utilización de las audiencias en la fase central del
procedimiento, y es omisa, además, en relación con el debate plenario.
Se aprecia por otra parte, ausencia de una planificación legislativa
elaborada y aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular que
estructure y organice todo su desenvolvimiento posterior.
El modelo cubano de creación de leyes está requerido de algunas
transformaciones que conduzcan a perfeccionarlo de manera que la
Asamblea Nacional del Poder Popular alcance una mayor centralidad
legislativa y por consiguiente el impacto positivo que se alcance
repercute en el efectivo control constitucional que se viene imponiendo a
partir de un novedoso diseño de cara a los nuevos tiempos que se
abren.
2.1- Algunas experiencias prácticas.
No me anima un hipercriticismo que finalmente absurdo, a nada
conduce, todo lo contrario, me motiva el noble empeño de contribuir en
el perfeccionamiento a que constantemente se somete ordenamiento
cubano; no admito dudas a tal afirmación; estas ideas parten del
reconocimiento del arduo trabajo que han desplegado nuestras
instituciones a lo largo de la historia constitucionalmente revolucionaria ,
y ante cada coyuntura, nacional e internacional, que han motivado
atemperarnos a cada suceso de la vida cotidiana y caminar a golpe de
iniciativa creadora, combinando de manera inteligente la osadía y la
cautela.
390
Hoy ante los nuevos cambios, se impone una revisión, mesurada,
pero urgente en el tiempo, de nuestras normativas, algunas de ellas
mencionadas, a fin de acomodarlas al ritmo actual y al espíritu
constitucional que nos ha animado siempre, preservando
aplastantemente la obra invencible de la Revolución.
Indiscutible que en la palestra constitucional cubana surjan
algunas disposiciones y normas jurídicas de presumible contradicción
con el texto constitucional e incluso con su espíritu y los valores que la
animan y si bien se requiere para que una norma jurídica o disposición
normativa sea considerada inconstitucional la declaración del órgano
con facultades constitucionales para decretarlo, en nuestro país es hasta
el momento, la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No es menos cierto que la sola presunción doctrinal en tales casos
debe conducir a la activación de los mecanismos estatales instituidos
para realizar la compleja función de proteger la supremacía y fuerza
jurídica superior de la Constitución de la República; incluso aunque esas
manifestaciones de confrontación con las normas constitucionales tengan
carácter excepcional y sean atípicas en la práctica legislativa nacional,
como es el caso de Cuba.
Sirvan de ejemplos los siguientes casos:
-Ley 73 de 1994, “Ley tributaria “
Marca su contradicción con el artículo 75 de la Constitución de la
República,331 por cuanto, entre las atribuciones que el mismo le reconoce
331 En el ámbito económico, solo a la Asamblea, le viene atribuida las atribuciones,
relacionadas con la discusión y aprobación de los planes nacionales de desarrollo económico
y social; la discusión y aprobación del presupuesto del estado; la aprobación de los
391
a la Asamblea Nacional del Poder Popular no aparece la de acordar el
sistema tributario nacional, ni los impuestos y obligaciones fiscales que le
son propios.
Es cierto que establecer el sistema tributario nacional es
competencia del poder legislativo, pero también lo es que las
Constituciones nacionales reconocen en su letra tal atribución a los
mismos.
En el texto constitucional cubano de 1976, ni aun con las reformas
de la que ha sido objeto, el legislador en función de constituyente previó
la posibilidad de tener que establecer un sistema tributario; tal cosa había
entrado en desuso con la práctica socialista.
Fue la agudización progresiva de la situación económica nacional,
en los duros años del conocido Período Especial, con desmembramiento
del socialismo y el recrudecimiento de las medidas de bloqueo impuesta
por Estados Unidos a la isla, lo que hizo necesario la adopción de
medidas legislativas hasta entonces inusuales, como es el caso del
restablecimiento y la generalización del sistema tributario para
contrarrestar los efectos financieros de exceso de circulante que generó.
Tal realidad es innegable y comprensible, como lo es también que
instrumentar la ley en cuestión se va del marco constitucional de
funciones reservadas a la Asamblea Nacional.
Por otra parte, no parece correcto entender que la atribución
reconocida a la Asamblea Nacional en el inciso b) del artículo 75 de la
principios del sistema de planificación y de dirección de la economía nacional y acordar el
sistema monetario y crediticio, según los incisos d), e),f) y g), respectivamente del citado
artículo 75 de la norma suprema y los incisos e), f), g) y h) del artículo 4 de su reglamento.
392
Constitución, o sea , la facultad de aprobar, modificar o derogar leyes y
someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime
procedente, sea la cobertura constitucional a la Ley 73 de 1994, ya que
ésta únicamente significa el reconocimiento del marco funcional de dicho
órgano, la manera en que legislativamente ejercita las misiones que tiene
encomendadas.
Por eso la posibilidad de aprobar, modificar o derogar leyes, debe
solamente entenderse como el marco constitucional de atribuciones del
parlamento, su manera de ejercicio en el marco legislativo. Este inciso
como otros del mismo artículo es en esencia de forma o procedimental,
cuya realización se da en el ámbito de los demás incisos que si son de
contenido por que fijan las esferas, actividad tipo de relaciones a las
que se extiende el ámbito de competencia de la Asamblea Nacional.
Sin temor alguno la interpretación extensiva que se hizo al inciso b)
del multicitado artículo de la Constitución para fundamentar la creación
de la referida Ley 73 de 1994, es cuestionable por que elimina los
necesarios limites institucionales que se fijan a los diferentes órganos del
Estados, en este caso a la Asamblea Nacional; que tiende a acabar con
la esfera de competencia legislativa de dicho órgano, el cual no obstante
su carácter de órgano supremo de poder estatal y único con facultad
legislativa y constituyente, también debe ajustarse a la supremacía de la
Constitución; además, debe apreciarse que este artículo que estamos
oponiendo a la Ley 73 de 1994, ni tan siquiera da la posibilidad de
otorgarle mediante leyes nuevas atribuciones a la Asamblea Nacional y
que en esa materia no existe en el texto constitucional reserva legislativa.
Menciono también el:
393
- Reglamento332 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a
partir del cual afirmo que es muy distinto que dicho órgano acuerde su
reglamento con el ánimo de fijar las regulaciones de su funcionamiento y
organización como vía de asegurar el cumplimiento de las atribuciones
constitucionales, a que se pronuncie por medio de una disposición
normativa distinta a las autorizadas y que incluso no le es propia según
su carácter de órgano de poder.
Para hacerlo más comprensible solo hagamos un paralelo entre el
artículo 75 b) referido a la atribución, entre otras de aprobar leyes,
complementada en el artículo 76 que corrobora esta atribución y además
establece la vía para su materialización. Sin embargo, no es menos
cierto que el inciso v atribuye facultad al parlamento en cuanto al
reglamento, pero a la vez queda omisa esta facultad; el artículo 76 lo
limita al solo entenderse con las leyes y acuerdos.
En el Reglamento333 no se precisa el fundamento de derecho que
autorizó su creación; no es que la Asamblea Nacional no pueda acordar
su reglamento, pues esa es una de sus atribuciones, no cuestiono eso,
sino la forma legislativa en que dicho reglamento se incorpora al sistema
332 Reglamento de la Asamblea Nacional del 5 de Agosto de 1982, que se opone al artículo
76 de la Constitución de la República, por cuanto, en este se fija las disposiciones normativas
que puede emitir la Asamblea Nacional, esto es: leyes y acuerdos, y en consecuencia no
autoriza a emitir Reglamento, aunque además, haya que tener a vista, el contenido del
inciso v) del artículo 75, que le da la posibilidad de acordar su reglamento.
333 Se usa un lenguaje abierto tal como es:…”en uso de las facultades que le están
conferidas”… de manera que cobre toda la fuerza jurídica que corresponda a una disposición
de la Asamblea Nacional además, existen reservas de la ley hechas a favor de la Asamblea
Nacional, que son desarrolladas por el citado reglamento, lo cual hace surgir dudas sobre
esa complementación de los mandatos de la Constitución.
394
legislativo nacional.
Es práctica legislativa de los parlamentos en el mundo fijar su
reglamento y normas de funcionamiento y organización interna y al
cubano tal característica le es también propia, pero, debe ser emitido, y
en este sentido es obvia la laguna.
Me traslado, de inmediato, al:
- Decreto-Ley No 87 del Consejo de Estado de 22 de Julio de
1985, sobre el procedimiento de revisión en materia penal, se opone al
inciso b) del articulo 75 de la Constitución de la República, por que
cuando este Decreto-Ley, modifica el Título VIII del libro sexto de la Ley
No .5 de 13 de Agosto de 1977, Ley de Procedimiento Penal, se está
atribuyendo facultades de un órgano distinto y de rango superior, como
es la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El carácter de órgano permanente de la Asamblea Nacional que la
Constitución le reconoce al Consejo de Estado en su articulo 89, no
puede ser interpretado, tal y como se ha hecho en este caso, en el
sentido de que se puede sustituir a aquella en la ejecución de sus
atribuciones constitucionales; pues eso, desnaturaliza el papel que el
texto constitucional dio a ese órgano, en su transitorio ejercicio.
Tampoco parece admisible como fundamento constitucional del
Decreto-Ley 87 de 1985, el inciso c) del articulo 90 de la Constitución,
por cuanto su contenido e interpretación no puede dar lugar a que el
Consejo de Estado en vez de representar a la Asamblea Nacional entre
uno y otro período de sesiones, la suplante en el ejercicio de sus
atribuciones; especialmente en potestad legislativa, reconocida con
exclusividad en el articulo 70 de la Constitución de la Republica al
395
parlamento.
Por otra parte, la interpretación y utilización extensiva que se hace
del inciso c) del referido articulo, rompe con los límites constitucionales
fijados en materia legislativa a cada órgano, a tenor con su naturaleza, y
por tanto, no puede dar lugar a que el Consejo de Estado legisle en
cualquier materia y se atribuya funciones de un órgano de superior
jerarquía.
El constituyente no quiso que el Consejo de Estado sustituyera a
la Asamblea Nacional en sus atribuciones, por eso reconoció
expresamente los casos y las tareas que el Consejo de Estado puede
realizar siendo propias del Parlamento, casi siempre con carácter
provisional y sujeto a ratificación posterior por éste; consciente de que
con la integración y composición que estableció para el órgano
permanente de la Asamblea Nacional, no era concebible el reemplazo
por aquél a esta, de composición mucho mayor, de rango muy superior y
depositaria de la soberanía popular, en consecuencia , no puede bajo
concepto alguno, un decreto-ley, contradecir a la ley y mucho menos el
espíritu constitucional.
Es entonces, comprensible que en el texto se incluyera entre las
causas de revocación de los decretos-leyes al oponerse estas
disposiciones en las leyes emitidas por la Asamblea Nacional.334
Otro ejemplo sobre el que podemos polemizar es el:
334 La lectura del inciso r) del artículo 75 de la Constitución, así como del inciso d) y el l
Reglamento de la ANPP, corrobora esta consideración.
396
-Decreto No .130 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de
17 de Julio de 1985,por mencionar un ejemplo, en el que se instituye el
otorgamiento del “Titulo de Oro” a los graduados de los centros de
Educación Superior y de la Educación Media-Superior que se hayan
destacado de manera notable durante la etapa de estudiantes, tal
regulación se opone al inciso K) del artículo 90 de la Constitución de la
República, por cuanto al emitir la disposición normativa de referencia
dicho órgano se atribuyó facultades reconocidas a un órgano distinto y de
mayor jerarquía estatal como es el Consejo de Estado.
El otorgamiento de la distinción “Titulo de Oro” a los graduados
mencionados es una forma de condecoración por determinados méritos y
resultados académicos que los hace sobresalir respecto a otros
estudiantes, solo atribuida en ley como atribución del Consejo de
Estado.
Por otra parte, el decreto en cuestión en su POR TANTO, no
esclarece su fundamento constitucional, pues su contenido solamente
refiere que se emite en uso de las facultades que le han sido conferidas
al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, las que no aparecen en la
Constitución en el artículo que fija las atribuciones de dicho órgano.
Paso a analizar lo relacionado al polémico derecho sobre la
vivienda.
-La Ley 65 de 1989, Ley General de la Vivienda, en su artículo 74,
prevé el derecho de todo propietario de un inmueble de arrendar hasta
dos habitaciones con o sin servicios sanitarios mediante precio
libremente concertado y sin aprobación previa, al amparo de lo
establecido en la legislación civil común; sin embargo ya coincidimos que
la vida es mucho mas rica y su dinámica nos impone ir sometiendo a
397
constante revisión nuestras normas.
Es comprensible , atinado , llamémosle hasta imprescindible , tras
los cambios que en la vida económica se operaban en el país , tras el
desmoronamiento del campo socialista y el recrudecimiento del bloqueo
impuesto, la promulgación de una normativa que abriera el espectro
jurídico a la vida social de aquellos momentos, aparece así aprobado
por el Consejo de Estado el Decreto Ley 171 de 1997 que vino a regular
la competencia de las Direcciones de la Vivienda en el autorizo de
arrendamientos de viviendas completas , habitaciones y espacios.
No me voy a detener en sus regulaciones porque lo más
importante en el tema que me convoca es hacer énfasis en la paradoja
impuesta ante la promulgación de esta norma que contradice
abiertamente los postulados de la Ley General aprobada por la Asamblea
y mucho más si se añade el hecho de que vuelve a modificarse en julio
de 2003 por el Decreto-Ley 233, donde se hacen determinadas
correcciones a la norma en cuestión; pero mayor preocupación nos
despierta la promulgación por ejemplo de la Resolución 412 del 2005
aprobada por el Presidente del Instituto de la Vivienda, que a todas
luces, entra en franca contraposición con los postulados de la norma de
superior jerarquía, e incluso a la sazón de la esencia misma de la Ley de
Leyes donde apreciamos que se considera el Derecho a la propiedad de
todo ciudadano y no se expresa limitación en ese sentido.
Correspondería, en todo caso a la Asamblea Nacional hacer uso
del artículo 75 en su inciso r), accionando en los parámetros que hemos
hecho mención.
No es posible ni en medio de un sistema como el nuestro basado
entre otros principios en la unidad de poder, que un órgano de jerarquía
398
inferior anule, modifique o revoque las decisiones de otro distinto
jerárquicamente superior, sobre todo, en este caso en el que el órgano
superior es el depositario de la soberanía popular y órgano supremo del
poder estatal y en su interior deriva la existencia del mismo.
Sobre esta misma legislación, detengámonos en tema relacionado
con la transferencia de la propiedad. La Ley General de la Vivienda335
regula las formas en que transfiere la propiedad, baste tan solo
mencionar aquellas que son construidas por el Estado o que queden
disponibles al mismo, por algunas de las variantes conocidas, por
ejemplo, salida del país y fallecimientos; en estos casos el inmueble se
asignaba en propiedad.
Sin embargo en contraposición a este mandato de ley, se promulgó
por el Presidente del INV, la Resolución 339 del 2005, que limitó las
posibilidades para transferir la propiedad, y en los casos señalados, solo
es posible adjudicársela en concepto de arrendamiento, como expresión
de negación dialéctica de lo que había sido orgullo de nuestra ley.
Esta Resolución sobrepasó e invadió el ámbito de competencia;
constituye una involución en el tratamiento jurídico que ha tenido este
tema, ante el noble propósito de continuar avanzando en lo que
constituye hoy por hoy uno de los problemas pendientes y de más difícil
335 El artículo 37 del Capítulo III Sobre la Transferencia de la propiedad de las viviendas que
el Estado construya o queden disponibles, Sección Primera, referida a la Asignación , regula
que las mismas pueden ser transferidas en propiedad a las personas que sean
seleccionadas para ocuparlas como residencia permanente, y que igual tratamiento recibirán
las viviendas que queden a disposición el Estado por haberse desocupado sin que exista
persona alguna con derecho a ocuparlas y las que el Estado adquiera de sus propietarios.
Por su parte la salvedad de la Resolución 339 solo beneficia, a las personas que construyen
por esfuerzo propio, las recibe, producto de un cambio con ese mismo status, y las que
recibe por herencia o donación.
399
solución objetiva. Esta disposición en verdadero desagravio al espíritu
del artículo constitucional, e incluso al contenido de sus POR CUANTOS,
en su traducción sucinta de la evolución que se ha tenido a lo largo de
los años de Revolución en esta materia; se mantiene vigente; lo que
requiere del pronunciamiento que corresponde a tono con el principio de
jerarquización.
En éste, mi afán por abrir a plenitud todo el abanico que en el
marco constitucional, hemos ido cómodamente cerrando, insisto en la
idea que a mi juicio marca la necesidad de operar determinadas
trasformaciones; el encargo que se le ha dado al Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
así como la existencia de estas disposiciones y normas jurídicas de
dudosa constitucionalidad en el sistema jurídico nacional, ponen en
peligro que el control preventivo de constitucionalidad que existe en el
modelo cubano, al vincere que no ha sido lo suficiente eficaz para
impedir la entrada en vigor de aquellas. Por tanto, debe también ser
perfeccionado.
Hoy se abre una nueva polémica en los medios académicos
cubanos e incluso dentro de algunos círculos populares, a partir de la
instauración de la Contraloría General de la República.336
Es conocido que muchas naciones gozan de tal reconocimiento, y
valdría la pena mencionar, quizás las que sentimos más cercana, no solo
geográficamente, sino además por el proyecto social que encaminan; nos
referimos a Venezuela y Bolivia.
336 El Presidente del Consejo de Estado y de Ministros Raúl Castro, en el Segundo periodo de
sesiones de VII legislatura de la ANPP, anunció la creación de este órgano, jerárquicamente
superior a los organismos de la administración central del Estado y subordinado al Consejo de
Estado.
400
En ambos países la Contraloría deviene, en órgano de control.
En Venezuela se encarga de la fiscalización de la correcta
administración del patrimonio público337 y además concentra sus
esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
En Bolivia con similar regulación, juega un rol fundamental la
Oficina de Contabilidad y Control Fiscal.338
En Cuba, dicho órgano ha asumido, las funciones que venía
ejercitando el Ministerio de Auditoria y Control, sumándoles otras, que
rebasan los límites del control de los fondos públicos, como sucede en
otros países, (como por ejemplo los que tomamos de referencia),
llegando a velar por la concepción de las regulaciones necesarias que
guíen el trabajo a todos los niveles y su cabal cumplimiento por las
instancias correspondientes.” Dicho en otras palabras, aspiramos a que
contribuya de manera decisiva a fortalecer la exigencia en el
cumplimiento estricto del deber por todas las estructuras de dirección, sin
suplantar en sus responsabilidades a los ministros ni a ningún otro
funcionario.”339
Como puede apreciarse, el surgimiento de este nuevo órgano,
337 Véase artículo 287 de la Constitución, donde se reconoce la Contraloría, como el órgano de
control, vigilancia fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales,
así como operaciones relativas a las mismas. Goza de autonomía funcional organizativa y
administrativa y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y
entidades sujetas a su control.
338 Nos referimos a lo preceptuado en el artículo 154 de la Constitución Política de Bolivia.
339 Castro Ruz, R. “Discurso pronunciado en el…, cit., Pág. 4.
401
sin dudas alguna viene, junto a la Fiscalía, tribunales y a la absoluta
autoridad ganada del Partido Comunista, a fortalecer el trabajo
controlador, en defensa de nuestro sistema político.
A nuestro juicio, deviene la Contraloría en un importante órgano
que unida a la labor de otras instituciones, se esfuerzan
denodadamente en complementar, el control para la defensa política de
la Constitución; no así de los intereses individuales, (aunque incidiría
de manera positiva sobre ellos). En consecuencia, se preservaría para el
control de la legalidad, no estaría encaminado su empeño en el control
constitucional de parte afectada. Continuaríamos, indudablemente
estando ávidos, de tal conceptualización, que formaría parte de las
transformaciones estructurales que se vienen introduciendo.
Sin embargo la insuficiencia más notable del modelo cubano para
realizar el control constitucional instituido actualmente en el país, estriba
que hoy en Cuba no existe la jurisdicción constitucional, atendida por un
tribunal especial ni por los tribunales ordinarios; la cuestión de
inconstitucionalidad es posible establecerla contra las leyes y demás
disposiciones de carácter general ante la Asamblea Nacional del Poder
Popular solamente como acción pública para la defensa política de la
Constitución; entonces, no es factible jurídicamente emplear ese proceso
para tutelar derechos y libertades individuales y colectivas, que es lo
mismo que decir que tampoco está instrumentado el recurso de acción
privada de parte afectada o recurso de inconstitucionalidad jerárquico
normativo, pero de eso hablaré en el próximo capítulo.
Sin embargo, aún y cuando existe una demostrada voluntad
política y estatal a favor de los derechos fundamentales que se
evidencia con la obra misma de la Revolución durante sus cincuenta
años de existencia, ello no implica que la sociedad está libre de
402
atentados, amenazas desconocimiento y limitación a los titulares en el
disfrute de sus legítimos derechos e intereses constitucionalmente
refrendados.
403
--CAPÍTULO IV: Proyecciones futuras del modelo cubano de control de constitucionalidad. Una propuesta.
1 - Introducción.
Caracterizado el escenario en que se desenvuelve el diseño
cubano en la actualidad, me coloco en situación de meditar en torno a las
medidas que de manera novedosa impongan un cambio en elementos
importantes del modelo.
Pudiera asegurar que la intención es si se quiere un tanto
arriesgada, si se tiene en cuenta que este espinoso tema no ha sido
abordado en todas sus dimensiones por los constitucionalistas cubanos,
pienso, que atendiendo a los errores que en su interpretación pudiera
generar; lo cual conlleva lamentablemente a una lógica carencia
bibliográfica. Sin embargo aún con estos inconvenientes, considero que
resulta esperanzador cualquier proyecto que se emprenda al respecto.
Me someto por consiguiente a exponer esta propuesta que no
representa como reflexioné en páginas anteriores un cambio de la
esencia en la teoría constitucional de los postulados marxistas que la
sustentan, sino que el propósito es ir atemperando las ideas con las
nutridas de las experiencias renovadora de muchos países ( como los
estudiados a lo largo del presente trabajo) y de toda la propia historia
acumulada en el país, combinando con inteligencia y mesura los
rasgos occidentales con las características intrínsecas del continente
americano.
Se abrirán a lo largo del capítulo lógicas interrogantes que
pudiesen convertirse en objeciones a nuestras ideas, pero intentaré
404
modestamente dar la argumentación a cada una de ellas.
Resulta complejo abordar esta problemática máxime si soy capaz
de reconocer que el tema amerita un tratamiento individualizado y por
ende objetivamente profundo, es por ello que insisto en su estudio por
la incidencia que tiene en la propia esencia de la Constitución; fue así
que tan sólo me ha acercado a algunas aristas planteadas en torno a la
limitación o garantía que pudiera representar la existencia del Tribunal
Constitucional para la aplicación de la ley suprema y reflexiono sobre
otros criterios en cuanto a la necesidad o no de su instauración.
En apretada síntesis introduciré conceptos ya referidos pero
necesarios, pues serán el preámbulo de los conceptos que a posteriori
iré desarrollando.
En Cuba la portadora soberanía es la Asamblea Nacional del
Órgano del Poder Popular que dirige el sistema de los órganos de poder,
controlan su actividad y trazan los lineamientos de la economía nacional
y política.
Otro órgano máximo, ya he hablado de ello, es el Consejo de
Estado con poder ejecutivo y administrativo que constituye el Gobierno
de la República, pero rinde cuenta a la Asamblea Nacional. En escala
jerárquica-normativa se puede establecer la Constitución, la Ley,
Decreto-Ley, Decretos y Disposiciones.
La Asamblea Nacional tiene la potestad de aprobar y modificar las
Leyes y revocar los Decretos-Leyes, Decretos y Disposiciones. Como
puede apreciarse se le confieren facultades legislativas; no aplica ni
vela por la legalidad de las normas constitucionales.
405
En Cuba la Constitución debe encontrar respaldo en todo el
conjunto de normas concebidas para asegurar su cumplimiento que no
son más que la extensión de la norma suprema del Estado
particularizada en cada una de ellas como son: el Código Civil, Código de
Familia, Código Penal, Código de la Niñez y la Juventud entre otros. Se
cuenta con órganos con la voluntad de velar por el cumplimiento de las
leyes, nos referimos a la Fiscalía General de la República340 que en su
estructura interna cuenta con mecanismos y procedimientos para velar
por el cumplimiento de la legalidad y su restablecimiento en caso de
quebrantamiento, incluyendo en ello las actuaciones contrarias a los
postulados de la Constitución.
Por su parte, los Tribunales en el sistema de justicia cubano tienen
la función esencialísima de impartir justicia, velar por el estricto
cumplimiento de la ley y asegurar la observación de la legalidad.
La Constitución reconoce su organización a partir del principio de
que los jueces, tanto profesionales como legos son elegidos,
independientes, responsables y revocables; quiere decir esto que la
composición heterogénea y a su vez la participación popular debe
garantizar el cumplimiento de los postulados constitucionales.
En lo referente a la independencia judicial como es sabido los
jueces solo deben obediencia a la ley, con el empeño de que sea el
Derecho Constitucional eminentemente garantista.
A ambas instituciones le corresponde asegurar el cumplimiento
340 Véase Sentencia en BOE del 24 de febrero de 1981, Suplemento al Número 47,
Fundamento Jurídico número 6, en Motivo Primero, Págs. 18 y 19.
406
exacto de la Constitución y las leyes por parte de los órganos del Estado,
los funcionarios y empleados; las organizaciones sociales y los
ciudadanos en general.
Desde este punto de vista cabe señalar que la jurisdicción entraña
una de las funciones del Estado que distingue a la legislación de la
administración; conocido es que la función legislativa encamina sus
efectos a la creación de normas generales, mientras la función
jurisdiccional pretende satisfacer pretensiones comparándola con las
normas preexistentes. Aunque la jurisdicción es una, esta unidad no
impide la función jurisdiccional la que se desdobla en tantas ramas
reconoce el derecho ejemplo Civil, Administrativo, Penal, Laboral, entre
otros.
Por su parte la jerarquía administrativa está constituida por los
órganos que ejercen la función ejecutiva, nos encontramos una condición
básica se trata pues del deber de obediencia, o sea el destinatario como
su aplicador deben obrar dentro del cumplimiento de la ley. Como no es
posible que la función jurisdiccional se realice por un solo órgano estatal
se requiere distribuir los asuntos entre los distintos órganos con dicha
función,341 como se aprecia en total contraposición con los modelos
universalmente reconocidos en occidente y el norteamericano de
defensa al principio de Montesquieu sobre la tripartición de poderes; en
Cuba se enarbola la tesis de un solo poder, repartido entre organismos
341 Es indispensable comprender el postulado cubano en cuanto a que no hay poderes
divididos, lo que existe es multiplicidad de funciones. Revísese a: Vega Vega, J. Derecho
Constitucional revolucionario, Ciencias Sociales, La Habana, 1988, Págs. 47 y ss.
También resulta procedente: Lara Hernández, E. Nuestra Constitución, algunas
consideraciones sobre sus fundamentos teóricos y sus raíces históricas, Colección de
Estudios Jurídicos, UNJC, La Habana, 1991, Págs. 15 y ss. Y el material “El Partido de la
Unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos”, V Congreso del PCC,
Editora Política; La Habana, 1997. (ver texto íntegro).
407
que tienen deslindadas sus funciones ejecutivas, legislativas y judiciales,
respectivamente.
La propia Constitución reconoce las funciones de los Tribunales a
sus diferentes niveles, así se destaca verbi gratia el Tribunal Supremo
como órgano creador de jurisprudencia e investido de potestad
reglamentaria e iniciativa legislativa mediante su Consejo de Gobierno.
Encuentro como antes referí al Ministerio Fiscal, unido al papel de
los Tribunales; la Constitución reconoce la presencia del Fiscal como
representante del Estado y vela por el cumplimiento de la ley con el
ejercicio de una de sus principales actividades referida a la actuación
cuando se trate de actos contrarios a las leyes mediante los
procedimientos legales en aras de restablecer el quebrantamiento de la
ley sin perjuicio de la acción que corresponda al particular afectado junto
al reconocimiento real del derecho vulnerado; abarca además una
vigilancia estricta al cumplimento de la ley por todas las instituciones y
organizaciones del Estado, cualquiera que sea su nivel y esfera de
competencia.
La utilización del control constitucional como parte del sistema de
garantías individuales a los derechos fundamentales tiene como
requisito sine qua non la aplicación de normas jurídicas bien sea dentro
de actuaciones judiciales o fuera de éstas, a situaciones y personas
concretas, en cuyo supuesto se parte de considerar que la norma jurídica
a aplicar es contraria a la normativa constitucional y por tanto que se ha
creado una colisión entre el texto constitucional y una norma
perteneciente al resto del ordenamiento jurídico.
Siendo así, el control constitucional cubano, como ya expresé no
se usa como mecanismo de amparo o tutela a los derechos ante las
408
actuaciones, actos y disposiciones de los diferentes operadores estatales
y sociales que pudieran representar una amenaza o lesión a sus titulares.
Tal afirmación no implica que en Cuba los derechos fundamentales
y sus titulares están desprotegidos y a merced de la voluntad de los
operadores estatales y jurídicos ni menos desconocer que existe.342 En el
país se han instituidos amplios resortes de garantías individuales para
su protección, de ahí el colofón de normas que como ya he mencionado
asumen esta misión, junto a las funciones de órganos e instituciones
estatales que la aplican y/o velan por su cumplimiento.343
Consciente de tal situación la sociedad cubana ha establecido un
sistema de garantías individuales, que incluye, subsistemas de disímiles
matices, no obstante, aún resultan insuficientes para lograr la tutela de la
totalidad de derechos reconocidos a cada uno de sus titulares, por la ley
suprema del Estado.
Ubico en esa línea de pensamiento un subsistema de garantías no
jurisdiccionales, pero jurídicas. Lo primero a señalar es su carácter
secundario respecto al anterior y que las vías que lo integran tienen
limitantes que tributan negativamente en su efectividad, habla de la
queja a la Fiscalía General de la República o sus dependencias
concretamente, en los departamentos de atención a los derechos
ciudadanos instituidos en ese órgano estatal y en su niveles inferiores.
342 Estúdiese a: Prieto Valdés, M. y Pérez Hernández, L. “Informe Final de la Investigación
acerca de las Quejas de la población en Ciudad Habana”, Biblioteca de la Facultad de
Derecho, Universidad de la Habana, 1999, (repásese el texto íntegro).
343 Montes de Oca Ruiz, R. Memoria Histórica. Principios Éticos, Departamento de Atención a
la Población del Consejo de Estado, La Habana, 2005, Págs. 35 y ss.
409
La Fiscalía es un órgano estatal que tiene como objetivos
fundamentales el control y la preservación de la legalidad sobre la base
de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y
las demás disposiciones legales, por los organismos del Estado,
entidades económicas y sociales y por los ciudadanos, y la promoción y
el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado,
según lo regulado en el articulo 127 de la Constitución, (ya ello lo evalué
anteriormente).
Ahora bien, tal y como le fue propio al modelo constitucional
socialista, en Cuba también se encomendó a la Fiscalía, la tutela de los
derechos fundamentales, para lo cual recibe las quejas que interponen
las personas naturales con vista a que dicho órgano intervenga y
restituya el derecho quebrantado.
Luego de las investigaciones necesarias, la Fiscalía puede emitir
recomendaciones, propuesta o simplemente un dictamen reconociendo
el derecho invocado.
La limitación más grande que tiene la vía de la queja ante la
Fiscalía, es que ésta no puede por sí misma restituir el derecho
quebrantando, su falta de jurisdicción le imposibilita interpretar y
consecuentemente aplicar el derecho con resoluciones vinculatorias para
los implicados; debe entonces además de emitir las citadas
recomendaciones o dictámenes auxiliares en otros órganos para poder
asegurar la restitución del derecho violentado.
También puede si se tratase de una disposición de carácter
general impugnada por inconstitucionalidad dirigirse a la Asamblea
Nacional, en proceso de cuestión de constitucionalidad.
410
Otra vía que identificamos es la queja administrativa.
No obstante, en las vías que se analizan, hoy coincidimos que en
cuanto al control interno de la administración, falta mucho por transitar
denotándose deficiencias en su accionar; se parece mucho al autocontrol
a cuenta de las relaciones de subordinación entre el imputado de
agraviante y su superior jerárquico además,344 se le puede señalar su
escueta y poca significación jurídica al estar regulado, entre los deberes,
atribuciones y funciones de los organismos de la Administración Central
del Estado.
Planteada la queja la autoridad en cuestión dentro de un plazo de
sesenta días responderá lo que estime pertinente. Tal manera de
regular ese procedimiento no es muy generosa, creándose a partir de
ello una situación muy difícil para el presunto agraviado; a lo cual deben
sumarse las limitaciones que posee el procedimiento administrativo que
se realiza ante los tribunales.
Se impone, tras este análisis, detenernos en lo que pudiéramos
llamar subsistema de garantías políticas o extralegales.
En Cuba, se exhibe este subsistema con positivos resultados
respecto a la recepción, tramitación y solución de las quejas de los
individuos para denunciar el desconocimiento o atentado contra sus
legítimos intereses y sus derechos fundamentales; sin embargo no es
extraño, por que la autoridad moral y el reconocimiento social del Partido
Comunista de Cuba, único partido dirigente de la sociedad ha incidido
resueltamente en ello. Lo mismo puede decirse de los órganos y las
344 Véase, el inciso r del artículo 52 del Decreto - Ley 67 de 1983, modificado por el Decreto
Ley 147 de 21 de Abril de 1994.
411
instancias del Poder Popular y de las organizaciones de masas345.
Empero eso no constituye una vía judicial, para solucionar
amenazas, limitaciones o atentados contra los derechos fundamentales,
esos órganos e instituciones únicamente puede alertar y hacer
recomendaciones de tipo políticas, pero sin ninguna fuerza vinculante
para los implicados, en el orden legal ni judicial actuaría ius cogens,
precisamente en ello radica su principal limitante.
Las insuficiencias y limitaciones del sistema de garantías
individuales ahora vigente y que he expuesto, hacen que los riesgos
sociales de amenazas, desconocimiento y limitación de los derechos
individuales y colectivos aumenten, y aunque se buscan constantemente
resortes para obligar a la agilidad en su accionar,346 de todas formas aún
no se logra el rápido y efectivo rechazo y respuesta a los infractores.
Las quejas que la población plantea ante las distintas instancias y
autoridades de los diferentes subsistemas de protección a los derechos
fundamentales son la evidencia de que la sociedad no está libre de las
actuaciones y actos que atentan contra la realización plena de los
mismos.
El control constitucional de acción pública para la defensa política
de la Constitución existe tal y como he demostrado; pero lo que necesita
el modelo cubano es que se adicione el control constitucional jerárquico
345 Escalona Reguera, J.”Sobre proceso de perfeccionamiento de los Órganos del Poder
Popular”, Rev. Cubana de Derecho No 3, UNJC, La Habana, 1991, Págs. 5 y ss.
346 Montes de Oca, R. Conquistar toda la justicia. La huella imperecedera de Celia,
Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, La Habana, 2009. Págs. 50-
60.
412
normativo o lo que hemos denominado de parte afectada, para impedir la
aplicación de normas que estén en contradicción con el texto
constitucional y, pertrecharlo a la vez de un procedimiento jurisdiccional
ágil para contrarrestar las amenazas, desconocimiento y agresores
contra los legítimos intereses de los individuos y grupos de éstos, pues,
el ordenamiento jurídico requiere también de garantías de este tipo para
hacer valer los derechos y libertades que la Constitución reconoce, y así
salvaguardar su supremacía y fuerza jurídica superior.
Tal reconocimiento es punto de partida para lograr en el futuro el
real perfeccionamiento del modelo cubano actual para realizar la defensa
de la Constitución.
De eso se trata, de instrumentar un mecanismo jurídico pues el
político existe, para contrarrestar y dar fin a los posibles ataques contra la
validez, la supremacía y la fuerza Jurídica superior de la Constitución y
los que además pueden cometerse contra los legítimos derechos y
libertades de los particulares que provengan de actos, actuaciones y
disposiciones de los agentes del Estado o cualquiera de sus operadores.
Resumiendo, es aplicable que el tema de la existencia del Tribunal
Constitucional es criticado por unos y bendecidos por otros; los primeros
lo consideran un órgano convertido en un súper poder, por encima de
los tres conocidos poderes; los segundos lo reconocen como un
importante aporte al derecho constitucional vigente.
En la actualidad el control de constitucionalidad resulta un tema
verdaderamente apasionante, obligados para entender aún más nuestros
postulados, recuerdo que dicho control se manifiesta de diferentes
formas en los distintos sistemas políticos, así se habla, como ya
reflexioné, del sistema concentrado, del difuso, de los sistemas múltiples
413
y mixtos y hasta se llega hablar de la existencia de un sistema
típicamente latinoamericano que cuenta con características propias y
bien definidas, lo que intenté demostrar en el imaginario viaje que
hicimos por algunos modelos del orbe.
En cualquier variante resurge imponente la institución que debe
convertirse en paradigma en la defensa permanente de los preceptos
constitucionales, dígase Corte, Sala u otro.
Al decir de la Licenciada Olga Mestre de Tobón, “…en un auténtico
Estado de Derecho, no deben existir actos susceptibles de control pues
tal discrecionalidad abre paso, sutilmente, al despotismo, dejando
reducida la democracia y el gobierno constitucional a meras apariencias
formales".347
Ahora bien en Cuba, en muchas ocasiones se ha sometido a
discusión sobre la necesidad o no de reconocer el Tribunal Constitucional
atribuyéndose tácitamente, entre otros factores, como causa de su falta
de reconocimiento el desprestigio histórico que tuvo este órgano
recordemos que a la sazón de la Constitución de 1940, hasta la
promulgación de la Constitución de 1976 se reconoció un órgano con
similares características que no cumplió cabalmente su misión, ya sobre
esto reflexioné. Lo cierto y es que su deshonesto ejercicio dejó una
amarga huella que trasciende en la memoria hasta nuestros días.
La respuesta encontrada hoy es la existencia de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, y que como ya reconocí, tiene bien marcadas funciones
347Mestre de Tobón, O.”La importancia del control de constitucionalidad en el Estado de
Derecho”, Rev. de la Universidad de Medellín, No. 60, abril, 1995, Pág.4.
414
y atribuciones en el orden constitucional, a la vez que ha desplegado una
seria labor en este sentido.
Sin embargo, a pesar de la voluntad política y del esfuerzo
institucional de cumplir y hacer que se acaten los postulados de la
Constitución, hoy por hoy, no se cuenta con un órgano exclusivo que
tenga la misión de ser garante de este cuerpo legal, pues con
independencia a las funciones, (que como ya analicé) ejercen
encomiablemente la Fiscalía y los Tribunales, su marco de acción por
diversa índole se ven limitados, téngase en cuenta, por solo poner un
ejemplo que la Fiscalía en su actuar controla el estado de la legalidad, o
bien por la ejecución de una verificación Fiscal, por queja recibida por
cualquier vía, o por un levantamiento al estado de legalidad en una
determinada entidad, y es solo en ese momento que podrá detectar
determinadas violaciones en el marco constitucional.
En ese sentido se reconoce que tan prestigiosa institución no llega
a la revisión de todas las normas, por no tener fuerza vinculante.
Marcado muy negativamente ha incidido la no creación de la
legislación complementaria requerida, sobre todo, en el caso estricto de
leyes que deberían cumplir reservas de ley, hecho que pudiera ser
interpretado como un peligro contra la validez y la eficacia social del texto
constitucional.
Si bien es cierto que otros órganos del Estado han acometido con
esmero esa importante labor de complementación, lo cual aprecio como
muy positivo, también lo es que todavía es insuficiente.
En otro orden de cosas, soy consciente de la difícil situación que
atraviesa la nación, casi de supervivencia ante el bloqueo que ha
415
impuesto Estados Unidos, pero ello no puede conducir a cejar en el
propósito de lograr la realización y eficacia social de la Constitución, en
ello, considero, va la consolidación del socialismo en Cuba, lo cual en
un alto grado, según he dicho depende de la creación de la legislación
complementaria que cumpla y desarrolla los mandatos constitucionales.
Empero, el Estado cubano debe asumir una labor legislativa
creadora, irse más allá del simple mandato, de modo que pueda
actualizar y dar vida a los mensajes populares contenidos en las
disposiciones constitucionales, cuidando no sobrepasar los límites
preestablecidos y no incurrir en el incumplimiento de su misión
complementadora que puede incluso dar lugar a la inconstitucionalidad
por omisión. Experiencias en este sentido se acumulan, basta solo
mencionar la amplia consulta popular a la que fue sometida la recién
aprobada Ley de Seguridad Social, ejemplo positivo en este orden.
La necesidad de continuar creando la legislación complementaria y
cumpliendo las reservas de ley, se hace más urgente si tenemos en
cuenta que la mayoría de los vacíos tienen que ver con asuntos de suma
importancia; en el caso de mandatos constitucionales cuya viabilidad
social se hace impostergable.
A partir de lo anterior, merece este tema especial atención por
parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular como prioridad primera
de aprobar las leyes. La falta de creación de toda la legislación
complementaria que el texto constitucional demanda, no contribuye a su
cabal eficacia.
El no cumplimiento de todas las reservas de ley que la Constitución
contiene atenta contra la fortaleza jurídica y la realización de los
mandatos constitucionales.
416
Existen preceptos constitucionales que contienen reservas de ley
que aún no han sido cumplidas, en tanto, otros, aún cuando los
contienen expresamente, exigen de la creación de legislación
complementaria para viabilizar su realización y eficacia.
En muchos casos, existe la premisa de no invadir la esfera
administrativa y conocemos que es el propio órgano quien debe realizar
el control de sus actos pudiendo escapar violaciones al derecho
constitucional.
Razonablemente he encontrado normas jurídicas (ya sean civiles,
laborales, en materia de vivienda, etcétera) que contradicen en diferente
grado a la Constitución, en tanto un órgano supremo, garantista de la ley
suprema vendría a tomar cualquiera de estas decisiones: o accionar en
torno a reformar a la Constitución, o anular la norma jurídica que se
opone a la letra misma de ley de leyes.
2 - Tipo de modelo. Todo el estudio comparado realizado me ha permitido ir
atemperando esas experiencias a la realidad actual.
De cara a los argumentos esgrimidos se precisa un cambio
sustancial; se trata de pasar del modelo legislativo imperante , donde el
control constitucional, básica y esencialmente se concibe para la
garantía de los postulados políticos y lo realiza el Parlamento, al modelo
que diera en llamar jurisdiccional.
En consecuencia propongo crear una Sala dentro del Tribunal
Supremo Popular.
417
Debo reconocer la permanente voluntad política que ha existido en
pos del perfeccionamiento del sistema jurisdiccional en Cuba, animado
por el hecho de que su flexibilidad orgánica y estructural se atempere a
las nuevas situaciones de hecho y derecho que se suscitan.
Es por ello que resulte perfectamente comprensible que dentro de
nuestro ordenamiento, el sistema de tribunales, aunque jerárquicamente
subordinado a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, se
encuentre estructurado con independencia funcional de cualquier otro,
debiendo sus jueces sólo obediencia a la ley.348
Todo lo recorrido hasta el momento me conduce a confirmar que
con la experiencia que acumulan en su labor los órganos jurisdiccionales,
estamos en condiciones ya de dar un salto en este orden, dejándole a la
Asamblea el resto de las atribuciones que tiene conferidas, creando así
un nuevo diseño de control que sirva de contrapartida en la autenticidad
que siempre ha animado nuestro sistema de derecho; en consecuencia
se ejercitaría un control mucho más plausible.
Muchas interrogantes podrían abrirse en torno a ello, en la
disyuntiva por ejemplo, de no conformar un Tribunal Constitucional, (y
por el contrario una Sala dentro del Tribunal Supremo) sobre todo si toma
como antecedentes que fue Cuba, la primera experiencia en el
continente al respecto.
Sobre esto y meditando detenidamente en lo que pudiera implicar
un proceso más prolongado y engorroso, creo que lo que se impone es
348 Estúdiese POR CUANTOS de la Ley 82 de 1997, Ley de los Tribunales, así como artículos
1; 2 Y 3, del Título Primero.
418
una transformación inmediata en el andamiaje jurídico de la nación, sólo
posible sin que ello implique una desbordante producción legislativa
,para atemperar la estructura a ese nuevo diseño. De lo que se trata es
que a partir de los elementos básicos estructurales, cambiar aspectos
organizativos y de funcionamiento en lo fundamental, pero sobre la base
de los principios establecidos ya en el aparato judicial, (entiéndase
Tribunal Supremo), lo cual conllevaría a mi juicio, a no transformar
radicalmente el ordenamiento, sino por el contrario a fortalecerlo,
concentrándose entonces en el cambio más importante que es el de
mentalidad para poder aplicar con dinamismo dicha opción plenamente
viable, a partir de los ejemplos ya estudiados: solo basta regularlo con
rigor y mesura.
Pudiera objetarse en este intento hasta donde ello implicaría un
cambio sustancial de las normativas vigentes, con énfasis la referida a la
Ley de los Tribunales, pero precisamente, el surgimiento de dicha Sala,
no supondría cambios radicales en cuanto al espíritu que mueve esta
norma.
Aprovecho el marco para visualizar la posibilidad que
experimentado en una primera etapa esta estructura pudiera
considerarse la conformación de una Sección dentro esta suprema Sala,
suponiendo que dado el volumen de asuntos que como ya ejemplifiqué
en apartado anterior pudiesen elevarse a dicha instancia, debe evitarse
a todo costo la acumulación excesiva de asuntos que pudiera ocasionar
efectos negativos o empañar la factibilidad de su configuración.
También abogaría por la implantación de otra Sección
representativa en la provincia Santiago de Cuba, por lo que representa
territorial y económicamente este territorio y por la cantidad de demandas
que se conocen anualmente en dicha cabecera provincial.
419
Lo anterior no significaría ni siquiera una modificación a la ley y su
reglamento pues lo contempla como una posibilidad;349 solo abría que
implementarla cuando la experiencia de la puesta en marcha de la
nueva Sala constitucional así lo indique.
Lo que no puede seguir ocurriendo, en todo caso, que el mismo
órgano que promulga la Ley (o sea la Asamblea Nacional) sea la que
someta a revisión dichos preceptos; debe por tanto el parlamento dejar
de ser juez y parte, debe tenerse en cuenta que solo el Tribunal
Supremo pudiera conocer de inconstitucionalidad si es solicitado por el
Parlamento, lo cual no deja de ser en mi opinión un simbolismo.
No estamos proponiendo la creación de un Tribunal Constitucional,
primero que todo mantengo el criterio que dentro de la unidad de poder
que ostenta el Estado, se puede otorgar el encargo a una Sala
Constitucional para que ejerza labor judicial dentro de los marcos de la
competencia del Tribunal Supremo. Otra cosa supondría incorporar la
idea de la separación de poderes que se aparta sustancial y radicalmente
de la concepción ideológica sobre el que se sustenta el actual diseño
constitucional cubano.
Hoy el país sin saltar etapas, considero que ya si está preparado
para acoger este modelo jurisdiccional que propongo, pienso sin
embargo que para otro diseño no.
349 Remítase a artículos 17.2; 19 q y 23.2 respectivamente de la Ley de Tribunales en Cuba ya
citada.
420
3- Composición.
Hemos acordado ya, la instauración de una nueva Sala dentro
del propio máximo órgano de justicia de la nación. Vendría a hacer la
séptima Sala350 a saber, sin contar la Sala Especial351 con facultades
específicas y accionar delimitado rigurosamente.
Hoy el Tribunal Supremo deviene, al igual que el resto de los
ordenamientos, en el órgano superior de justicia, que ejerce la máxima
autoridad judicial. Lo componen, el Consejo de Gobierno y las siguientes
Salas de justicia: de lo Penal; de lo Civil y Administrativo; de lo Laboral;
de los delitos contra la Seguridad del Estado; de lo Militar, y de lo
Económico.
Importante elemento a tener en cuenta es la facultad atribuida al
Consejo de Gobierno352 de dictaminar sobre la constitucionalidad de
leyes, decretos-leyes, decreto y demás disposiciones, antes de su
entrada en vigor; nótese, que deviene dicha facultad en una limitante, si
se tiene en cuenta, que solo dictamina; no decide, y que además, dicho
dictamen, solo procede a solicitud del propio parlamento.
Por tanto sobran los comentarios; se impone la instauración de una
Sala decisoria, que salte a una nueva escala de control constitucional en
la nación.
Cabría preguntarnos ¿Cuál sería el diseño organizacional de la
350 Véase Sección Octava de la Ley 82 de 1997, artículo 24.1.
351 Ibídem.
352 Revísese artículo 177 de la Ley 82 de 1997.
421
nueva Sala? 353 ¿Sobre qué fundamento?
Pues bien, sería presidida por juez profesional. La integrarían
además dos jueces profesionales más y dos legos.
Compondrían también la Sala un secretario judicial, y dos
suplentes con los requisitos y obligaciones exigidos legalmente.354
En la instancia suprema, las Salas del tribunal están compuestas
en el acto de impartir justicia por cinco miembros; de lo que se trata es
de mantener cuantitativamente esta composición, con la distinción en la
cualificación, en lo más adelante me detendré.
Ya he considerado que a partir de la propia legislación vigente, es
necesario atemperar este nuevo diseño; por tanto no se concibe una
nueva Sala dentro del propio aparato judicial con incorporación de
estructura organizativa y funcional distinta de los parámetros generales
establecidos para el resto de las Salas que componen dicho Tribunal.
Los Tribunales en Cuba parten en su composición de la
incorporación de jueces “legos” que con la premisa de dar participación al
pueblo en las decisiones judiciales son concebidos dentro de ellos, idea
que se defiende como parte de la autenticidad en la labor jurisdiccional.
Por tanto resulta comprensible que siguiendo idéntica línea no se
despoje a esta Sala de la concepción de la participación popular que ha
regido a los largo de todos estos años dentro de la organización del
sistema de justicia, y que la practica constitucional cubana a mi juicio
353 Revísese artículo 23.2 de la Ley 82 de 1997.
354 Véase artículos 77; 80 y siguientes de la Ley 82 de 1997.
422
puede ofrecer como una fortaleza dentro del sistema judicial.
En cuanto al personal auxiliar, salta a la vista, lo importante de
mantener su presencia, claro está con los elementos cualitativos que
magnifiquen su estatus.
No se concibe una atinada labor de los magistrados (en términos
académicos) si no cuentan con el encomiable ejercicio del Secretario
Judicial y del aparato auxiliar .Al respecto cabe señalar que a tono con la
nueva Sala que se propone se mantendría los mismos términos exigibles
para el resto de las Salas del tribunal en cuestión,355 pues a mi juicio se
adviene perfectamente a los fines que persigo con su creación, en tanto
los requisitos exigidos están a tono con los rigores de su actividad.
4- Elección de los Magistrados.
Actualmente, al calor de lo regulado tanto en la Ley de los
Tribunales, como en su Reglamento; las Salas del Tribunal, lo
componen jueces profesionales titulares; jueces profesionales suplentes,
(que como se indica ocupan el lugar del titular ante alguna
eventualidad); y los jueces profesionales suplentes no permanentes,
(dígase profesores universitarios o recién egresados que hayan sido
designados en consecuencia).
Resulta imperativo al instituirse esta Sala, que al menos de
manera general sus bases tengan puntos de contacto con el resto de
ellas, aunque obviamente se consideren principios diferenciadores en lo
que llamaría cualificación en su composición y en su marco de
competencia.
355 Remitirse al Título IX de la Ley 82 de 1997.
423
En este caso, estimo que por el rango que asumiría esta Sala
serían sus jueces nombrados a través del Consejo de Gobierno; se
infiere que los asuntos que serán competentes para conocer requieren
de una selección rigurosa y sujeta a criterios evaluados por órgano
especial con experiencia técnica y sobresaliente reconocimiento.
Propongo que la Sala esté presidida por un juez profesional titular
con 10 años en ejercicio de la profesión como mínimo356 y de ellos al
menos cinco ejerciendo en el Tribunal Supremo, con brillante hoja de
servicio y calificación postgraduada de excelencia y el resto por lo
menos con cinco años dentro del supremo tribunal. Resulta totalmente
lógico primero por la complejidad y versatilidad de asuntos con relación a
otros que se resuelven por otras Salas, y segundo porque considero se
requiere sobre todo en la etapa inicial de su conformación que dicha Sala
adquiera la suficiente fortaleza, prestigio y reconocimiento público, en
gran medida alcanzable por la calidad de quienes ejerzan dicha labor;
por tanto no caben excepciones.
El proceso de designación de los jueces profesionales, no se
adviene a lo dispuesto en la Ley 82,357 en su integralidad, toda vez que
esta Sala no la compondrían profesionales que no acumulen los años
experiencia que expreso, resulta obvio para los fines que se persiguen y
la complejidad de su labor jurídica; incluir excepciones a esta regla,
supondría, de cierta manera, empañar la inmaculada imagen que se
requiere, sobre todo como novedosa experiencia a poner en práctica.
356 Estúdiese Título tercero, artículo 42 y siguientes de la Ley 82 de 1997.
357 El artículo 48, da la cobertura de introducir excepciones de elegir jueces profesionales
prescindiendo del requisito que prevé el artículo 42.2 a), al exigirse se acumulen diez años de
experiencia.
424
Deben integrarla además dos jueces profesionales con diez años
de experiencia como mínimo y méritos probados en el orden profesional
y ético y dos jueces legos graduados de nivel superior, y una postura
social y moral intachable; resulta imprescindible como parte de la
supervivencia de esta propuesta que hasta a aquellos jueces en función
de mandato popular, sea bajo un minucioso criterio de selección,
empezando por ser profesionales universitarios, dado al nivel cultural y
de instrucción necesario que se amerita para la evaluación de los casos
y por último y no menos importante que se mantengan incluso con
mayor exhaustividad la revisión de los patrones de conducta moral y
ética probadas en el ejercicio de éstos en su labores habituales.
En cuanto a su elección sería atribución de la Asamblea Nacional;
no puede perderse de vista que tal facultad se encuentra subsumida en
la letra misma del artículo 75 de la norma suprema;358 aquí lo más
importante a mi juicio es que prevalezca la capacidad técnica y valores
morales de sus integrantes, aunque no puede descuidarse en un Estado
como el nuestro el pensamiento político de cada cual pues como se ha
visto en otras naciones que referimos con anterioridad, ello es un
elemento que influye notoriamente.
En cuanto a la permanencia en el ejercicio de todo el personal,
dígase jueces profesionales (titulares, suplentes permanentes, y
suplentes no permanentes), legos y aparato auxiliar, estimo debe
mantenerse la política establecida; por tanto se mantendrían en sus
cargos con similar régimen del resto de los jueces y demás personal del
propio Tribunal. No obstante considero debe revisarse, por lo menos
358 El artículo 75 de la Constitución en su inciso m) que establece elegir al Presidente, a los
Vicepresidentes y demás jueces del Tribunal Supremo Popular.
425
para este tipo Sala, la prescripción existente para el resto de los jueces
profesionales en cuanto a que no existe sujeción al termino de mandato ;
y aunque como es sabido los trámite de renovación, considero que
pudiese con esta regulación estarse creando una especie de perpetuidad
dentro del órgano que en el mejor de los casos pudiera ocasionar
inercia en el desempeño de su labor, téngase en cuenta además que se
ha fijado para esta Sala en concreto como requisito que ya el juez haya
transitado por lo menos cinco años dentro del órgano y en el caso de su
presidente el requisito añadido de diez de experiencia acumulada en el
ejercicio de la actividad jurídica.
Sostengo el criterio que tal decisión debe estar en dependencia de
las valoraciones del desempeño que se haga en cada caso; con las
excepciones que establece la legislación laboral y esta materia en
específico.359
359 Debe ajustarse el criterio a los lineamientos del artículo 66 de la referida Ley 82 y cito:
“1.Los jueces cesan en el ejercicio de su función jurisdiccional.
a) por jubilación, en el caso de los jueces profesionales;
b) por vencimiento del término de elección, en el caso de los jueces legos;
c)por fallecimiento;
d)por incapacidad física o intelectual para continuar en el desempeño de la función judicial;
e) por renuncia aceptada por el órgano que los eligió;
f) por pasar a desempeñar otras funciones;
g) por causar baja del servicio militar activo, en el caso de los jueces de la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo Popular;
h) por revocación.
2. Constituyen también causales de cese de la función jurisdiccional de los elegidos jueces
suplentes no permanentes:
a) el vencimiento del término de elección;
b) además, en el caso de los profesores de las Facultades de Derecho y los juristas del
Tribunal Supremo Popular, por cesar en el desempeño de estos cargos.
3.-En el caso de cese de un juez profesional en el ejercicio de la función jurisdiccional, por
cualquiera de las causales expresadas en los incisos a), e), d), f) y g) del apartado 1 y en el
supuesto del inciso b) del apartado 2, se comunica por el Presidente del Tribunal Supremo
426
Vinculado a lo anterior están los casos en que es estipula la
revocación.360
Siguiendo este enfoque deben primar las mismas regulaciones en
cuanto a suspensión y como acabamos de apreciar cese de funciones y
revocación que para el resto de las Salas del máximo órgano
jurisdiccional, unido a los criterios de incompatibilidad que establece la
ley.
5- Funciones y marco de Competencia Como se conoce hoy le atañe al Tribunal Supremo361 dictaminar a
solicitud de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado acerca de la
constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes y demás disposiciones,
sobre esto ya he reflexionado. No se dibuja en el mapa jurídico actual el
mecanismo para hacer factible tal atribución.
Anteriormente se operaba de la siguiente manera: Recibido el
Popular al Presidente de la respectiva Asamblea del Poder Popular, para su conocimiento.
4.-El cese en la función jurisdiccional de un juez lego se comunica al Presidente de la
Asamblea del Poder Popular que lo eligió y al centro de trabajo de procedencia por el
Presidente del Tribunal Popular respectivo”.
360 ARTICULO 67.-1. Los jueces solamente pueden ser revocados en los casos siguientes:
a) por estar comprendidos en alguna de las causales previstas en los apartados b) y c) del
artículo 44; ( aquí se refiere a aquellos que estén sujetos a proceso penal ( medida cautelas o
acción penal por parte del Ministerio Fiscal) y a los que hayan sido sancionados , en periodo
de rehabilitación y el delito haya ocasionado desmerito público.)
b) por pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su elección;
c) por incompetencia en el desempeño de la función judicial;
d) por negligencia que cause o pueda causar perjuicio grave a la administración de justicia.
361 Artículo 19.1 inciso b) de la Ley 82 del 97.
427
escrito de interposición de la cuestión de inconstitucionalidad, el
Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular lo remitía a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento para
que en breve plazo la estudiara, dictaminara y elevara a la Asamblea
por el mismo conducto del Presidente; éste dispondría su distribución a
los diputados e inclusión en el orden del día de la sesión de la Asamblea
que acordara.
Cabe señalar que no existió experiencia práctica en este sentido,
pues hasta la fecha en que fue modificado el precepto, no se había
presentado ningún caso, lo que condujo a pensar que el multicitado
procedimiento resultaba inoperante.
Ahora bien, el actual Reglamento de la Asamblea Nacional del
Poder Popular al solo contemplar el control de constitucionalidad de
proyecto de ley de manera expresa, nada dice sobre el modo de
actuación ante casos de presunta inconstitucionalidad; como tampoco la
Ley de los Tribunales esclarece el mecanismo a utilizar, si se parte del
criterio que solo en el proceso de análisis, consulta y previa aprobación
es que se pudiera solicitar el referido dictamen; sin embargo se impone la
interrogante, en todo caso, ¿cómo actuaría el órgano jurisdiccional en
consecuencia? Tampoco existen vivencias prácticas en este orden.
Actualmente el control de constitucionalidad de ley, decreto-ley,
decreto o disposición general se trata de un control político y abstracto.
La misma puede ser presentada por alguno de los legitimados; el
Consejo de Estado; Consejo de Ministros, diputados; Organismos de la
Administración Central del Estado. Órganos locales del Poder Popular,
Tribunal Supremo Popular, Fiscalía General de la República o 25
ciudadanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
428
Ya había esclarecido que está concebido plantear ante la
Asamblea Nacional por conducto de su Presidente mediante escrito con
las formalidades establecidas en el Reglamento. La Asamblea debe
discutir la cuestión de inconstitucionalidad y acordar no haber lugar a la
inconstitucionalidad, o declarar la inconstitucionalidad total o parcial de la
ley, decreto-ley, decreto o disposición general, y su derogación en la
extensión correspondiente.
Lo cierto es que al existir esta Sala, (que estoy proponiendo
instaurar) vendría a decidir en consecuencia, y por tanto, resolvería los
Recursos de inconstitucionalidad contra leyes, decretos-leyes y demás
disposiciones; la cuestión de inconstitucionalidad; conocería del control
previo del trabajo interno y sobre Tratados Internacionales; dirimiría los
conflictos de competencia entre el Estado y los órganos locales del
poder; y los conflictos de atribuciones entre los órganos del Estado:
dígase: Asamblea Nacional, Consejo de Estado, Consejo de Ministros; se
pronunciaría sobre la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y
resoluciones de los órganos locales de poder, así como resolvería los
Recursos de Amparo para la protección de los derechos fundamentales
y de parte afectada.
La Sala nombraría ante cada asunto que conozca, un juez
ponente, y su primer pronunciamiento versará sobre la admisibilidad o
no del recurso y de ser admitido, continúa el proceso. Habría en todo
caso que normar tales causales de admisibilidad.
Para pronunciarse tendrían que contarse con el voto al menos de
las dos terceras partes de los jueces.
Por el sello eminentemente garantista que debe caracterizar a esta
Sala que por demás vendría a convertirse en la más trascendente del
429
Tribunal Supremo sin vejar de las restantes Salas que la integran; se
requiere que sus fallos puedan ser objeto de revisión al mismo nivel de
las Salas que ya son consideradas en la legislación con tratamiento
diferenciado, por tanto las Sentencias de la Sala pudieran ser revisadas
por la Sala Especial del propio Tribunal Supremo, bajo principios
similares con que se revisan las Sentencias de la Salas de lo Militar y de
los delitos contra la Seguridad del Estado.362
Ante hechos delictivos cometidos por los miembros de esta Sala,
los mismos serían juzgados en todo caso, por la Sala de lo Penal del
propio Tribunal Supremo, tal y como lo recoge la legislación vigente.
Si reflexionamos pausadamente sobre el marco de competencia
que debe abrirse para esta Sala, resulta obvio que se derive de las
funciones que acabo de referir.
Con este modelo de naturaleza jurisdiccional se asumiría un
importante número de funciones hoy no cumplidas cabalmente. La Sala
cumpliría además cualquier otra atribución que señale la Constitución y
asumirá el papel de especial intérprete de la norma suprema lo cual
evitaría posibles conflictos interpretativos que pudieran suscitarse entre
Salas del órgano del cual formarán parte, asumiendo en consecuencia,
el monopolio dentro de la funciones del control constitucional. A
continuación explicitaré cada una de estas ideas.
5.1 - Ideas futuras en torno al control de constitucionalidad. Ya habíamos coincidido que el control de constitucionalidad es
un instrumento insoslayable de defensa en pos de la fuerza jurídica
362 Ver inciso b) del artículo 24.1 de la Ley 82 del 97.
430
superior de la Constitución, de sus postulados y de los derechos y
libertades reconocidas en ella.
Resulta importante, a tono con ese pensamiento que a la vez
impulsa este proyecto, fijar cuales sería las atribuciones de la Sala
Constitucional en función de ese paradigmático control.
La nueva Sala Constitucional establecería como uno de sus
centrales objetivos el conocimiento y solución de los recursos de
inconstitucionalidad contra leyes, decretos-leyes y demás disposiciones.
Asumiría un control directo de las normas con fuerza de ley, con
legitimación limitada.
Ya observamos que en el panorama actual cubano no es una
alucinación que surjan normas con este rango contrarias a la ley
suprema, por lo menos desde mi apreciación, pues al no existir la Sala
Constitucional no existe definición al respecto y queda fuera de toda
censura. Los ejemplos que plasmé hablan por si solos y evidente es
que para quien dicta y aprueba regulaciones resulta muy difícil y
diríamos contradictorio solicitar la impugnación de la misma por
inconstitucional; ahora bien si el encargo que se le viene dado a esta
Sala, que por consiguiente implica modificación de la legislación vigente,
se asume de manera coherente, resultará un paso significativo en
manera de actuar y asumir los postulados teóricos que han animado
el proyecto social cubano en torno a la Constitución y su supremacía
material y formal.
La Sala conocería y se pronunciaría también sobre posible
inconstitucionalidad a instancia de cualquier otra Sala del Tribunal
Supremo o de tribunal de menor instancia jerárquica que dude de la
constitucionalidad de una norma con fuerza de ley que deba aplicar a un
431
caso concreto, asumiendo con ello un rango superior con respecto a las
demás y a la postre una labor jurisprudencial de envergadura invaluable.
En otra vertiente abogo porque la Sala asuma además el control
previo sobre el control interno, lo cual es evidentemente comprensible: ya
he insistido en la necesidad de fortalecer la albor judicial y solo
sometiendo a una revisión rigurosa lo que emane de su interioridad el
margen de violación es mucho menor, por su parte ganaría prestigio y
mayor autoridad su representación.
Resultaría obligado el control, además sobre los Tratados
Internacionales; en este caso abogo, por la sobreentendida necesidad de
efectuarlo previamente antes de que el Estado preste su consentimiento.
Insisto en la idea que tales transformaciones no implicarían
cambio en la esencia de los elementos configuradores de la ideología
que sustenta el proyecto socialista cubano; por el contrario, pienso que
para hacer valedero el postulado de que la práctica es criterio valorativo
de la verdad, se impone avocarse a las transformaciones, para que en
su ejercicio, podamos medir su valía.
5.2 Sobre el recuso de Amparo. He llegado al tópico quizás más novedoso de mi propuesta. Debe
tenerse en cuenta que a lo largo del presente trabajo, de las experiencias
recogidas del derecho comparado y de las vividas en el propio
ordenamiento jurídico cubano, se impone la necesidad de buscar un
mecanismo que valide el sistema de garantía constitucional; sabiendo
combinar los resortes ya concebidos, vendría el recurso de amparo a
completar los diseños concebidos y que ya hemos evaluado no son
totalmente eficaces, precisamente por ser resortes mas bien morales y
432
no judiciales. Por tanto el amparo pasaría a ser expresión genuina de la
justicia constitucional en el país.
La propuesta es concebir esta institución del amparo, similar a
otras experiencias ya repasadas pero atemperada a la realidad de Cuba.
En tal sentido podría presentar el recurso cualquier ciudadano que
vea lesionado sus legítimos intereses, claro está por lo técnico del
recurso se requiere comparezca representado bajo dirección letrada, a
través de los vías que establece la ley para los abogados que brindan
sus servicios en los Bufetes Colectivos. También podría concurrir en
amparo el Ministerio Fiscal, en función de salvaguarda de la legalidad.
Resulta vital se exija minuciosidad en la elaboración de la
demanda que se presenta, por ello es inevitable que no se concurra
directamente y sí con asesoramiento jurídico. La no complementación de
algún requisito de forma pudiera ser objeto de inadmisibilidad.
Es importante como elemento definidor de este recurso que
previamente se haya agotado la vía administrativa, lo que significa que
para nada estoy sugiriendo exterminar los mecanismos estructurales,
organizativos y de funcionamiento de queja de la población que se tiene
implementado en el país; por el contrario lo que estoy intentando es su
fortalecimiento. Por tanto primero debe acudirse en queja ante las
administraciones con la reclamación del derecho presuntamente
vulnerado en función de que se auto resuelva el asunto y se emitan los
pronunciamientos correspondientes, y evacuadas todas las instancias,
bajo el cumplimiento de los términos que también estén preestablecidos,
solo entonces se remite el asunto al conocimiento de la Sala.
No puede perderse de vista que esto a lo que he llamado resortes,
433
como método de atención a los reclamos de la ciudadanía no ha dejado
de ser apreciado hasta por la propia población que ha logrado resolver
no pocos problemas derivados de la actuación arbitraria de las
administraciones, por tanto cambiar los mecanismos supondría un
proceso demasiado arriesgado y por otra parte atiborraría a la nueva
Sala con casos que pudieran tener menos trascendencia y ser resueltos
en el camino.
Así las cosas, llegado el recurso a la Sala y admitido, comienza
ahí el proceso constitucional que culmina cuando ésta dicta la
correspondiente Sentencia.
Es menester dejar claro que puede la Sala también disponer de
oficio o a instancia de parte afectada, la suspensión del acto cuestionado,
siempre y cuando se aprecie una lesión que haría perder el sentido de
recurso: decisión perfectamente acogida en este nuevo proyecto por ser
práctica que acometen otras Salas de justicia.
Finalmente decir que la sentencia en su día logrará la
declaración de nulidad del acto o resolución impugnada; lo que lleva
implícito el reconocimiento del derecho vulnerado y el restablecimiento
de ese derecho al recurrente, pudiendo concurrir varios de estos efectos
y con sentido de cosa juzgada.
5.3- Con relación a los conflictos. En el repaso comparativo que hicimos por diferentes regiones del
planeta, fuimos partícipes de como se aborda el tema de los conflictos y
con especial interés en la Constitución española.
Me ha quedado clara la intención en el ámbito de la jurisdicción
434
constitucional la misión que le viene encomendada de solucionar
conflictos que puedan generarse, con sus diferentes matices y
modalidades, ya sean positivos, negativos, de competencia o
atribuciones o de otro tipo. Lo cierto es que el afán se centra en la
solución de la controversia planteada bajo la premisa del respeto y
obediencia a los postulados constitucionales.
Como elemento condicionante del conflicto , de todo lo estudiado
hasta el momento concluyo que existen presupuestos comunes ha tener
en cuenta , dígase ( y aunque parezca un tanto obvio) la necesidad
existencial de una Constitución , en segundo lugar que se produzca una
acción u omisión por alguno de los poderse del Estado u órgano del
mismo; y por último que dicha actividad vulneradora contenga un
ataque a la Constitución.
Ahora bien, pienso que lo importante es prever el conflicto,
velando por la unidad de los elementos integrantes del Estado, y si se
produce en definitiva la controversia, buscar el equilibrio, solucionándolos
racionalmente.
Bajo esta premisa, en el caso de Cuba, el tema se torna algo
controvertido sobre todo si se parte en el análisis que el equilibrio es
difícil de resquebrajar, en tanto la centralización de poder conlleva a la
ausencia de poderes divididos. La unidad de poder como organización
estatal contribuye a la no generación de conflictos insalvables; unido a la
división política administrativa diseñada en el país y el marco de
competencias y atribuciones que tienen fijadas constitucionalmente.
Esto no significa en modo alguno que no pueda generarse entre
los órganos locales del Poder Popular y el Estado propiamente dicho,
controversias al menos en el ámbito de sus respectivas competencias.
435
El solo hecho que la Constitución reconozca en su texto que
pueden emanar de estos órganos disposiciones inconstitucionales, al
menos teóricamente, se está asumiendo que dentro del proceso mismo
de su control, se puede generar un conflicto.
De igual manera pudieran surgir conflictos de atribuciones entre
los propios órganos del Estado, la Asamblea Nacional, Consejo de
Estado y Consejo de Ministro.
No pude pasar por alto, (aunque hemos abogado por establecer
otro diseño de control constitucional), el reconocimiento al encargo que
le ha dado la Carta Magna al Parlamento, al Consejo de Estado y al
Tribunal Supremo, infiriendo en este sentido que se da por sobrentendida
la actuación de los mismos en caso de controversias. Pero lo que se
trata es precisamente de trasformar este modelo, primero partiendo del
reconocimiento que aún con la unidad de poderes de Estado, su
organización, el liderazgo del Partido Comunista y el rol de su Buró
Político trazando la política a seguir, se debe buscar otra vía como la
judicial que estoy proponiendo.
Es sabido que ante una situación de conflicto se trata de evacuar
mecanismos de discusión intermedios pero considero que dichas pugnas
finalmente debe ser susceptible de protección jurisdiccional.
Las Sala en consecuencia ante una invasión de esfera de
competencias y atribuciones en los marcos que he referido vendría a
actuar como garante de la Constitución y ante el no logro de consenso
se podría teniendo en cuenta además que supuestamente dado a todos
los elementos configuradores de la organización político-estatal ya
hemos apreciado que no es frecuente la aparición de un conflicto , si en
436
todo caso se generase alguno, ante su no cotidianidad podría
directamente ventilarse ante la propia Sala.
Presentado en conflicto y aceptado, se someterían a examen las
actuaciones, con plazos que deberán ser fijado oportunamente y
finalmente la Sala dictará sentencia anulando la disposición que viciada
fue originadora del conflicto y establecería ponderadamente el equilibrio
constitucional.
5.4 -El elemento electoral. Ya es sabido que la justicia electoral se inserta entre las garantías
constitucionales enfocándose a la preservación de los derechos de
participación política,363 de ahí la relación entre ésta y la justicia
constitucional, y por consiguiente entre el derecho electoral y el
constitucional propiamente dicho.
Resulta este tema un tanto espinoso, no porque entrañe alguna
duda en la que suscribe el diseño concebido, sino porque como se sabe
es un tópico generador de polémica, no entendido en muchos ámbitos
y sobre todo en el orden constitucional donde ha sido censurado con
fuerza dicho modelo.
Tengo suficientemente claro que la legitimación del sistema de
justicia constitucional logra meridiana materialización en la medida que
el diseño electoral se nutra de mecanismos que aseguran la vinculación
directa entre elegidos y electores, como expresión cabal de democracia.
Es importante en este propósito contar con los instrumentos de control
que permitan lograr esa verdadera unidad de acción.
363 Díaz Revorio, F.J. “La justicia constitucional y la justicia electoral…cit. Pág. 233.
437
Ahora bien, también concientizo, que la formas, vías y
procedimientos que utilice cada Estado , siempre que vaya encaminado
a ese fin y se exprese nítidamente como voluntad constitucional debe
ser respetado como expresión soberana de cada nación.
Cuba puedo afirmar a partir de todos los elementos revisados
con anterioridad, posee un diseño electoral sui géneris.
No pretendo caer en reiteraciones, solo recalcar que a partir de
la concepción que prevalece en el país entorno al sistema electoral se
dan los presupuestos antes plasmados, claro está desde otra óptica.
Es sabido que en Cuba no postulan los partidos políticos, la
existencia de un solo partido: el comunista, elimina del espectro a
cualquier otra vertiente política. Sin embargo las elecciones que son
convocadas por el Consejo de Estado se materializan a través de los
electores que postulan a sus candidatos, siendo el delegado de la
circunscripción el eslabón primario del proceso electoral; así como
también no pueden desconocerse los demás candidatos a Asambleas
Municipales, Provinciales y Diputados al Parlamento, (cuestiones que
ya fueron descritas ampliamente).
La intención ahora es enfatizar los mecanismos de control para
salvaguardar a la Constitución y a la sazón señalo como principal, la
rendición de cuenta; momento idóneo en que los ciudadanos por
mandato constitucional pueden presentar quejas o solicitar a las
instancias superiores la revocación del elegido; el acto de formalización
de atención a los electores; los encuentros con los factores de la
comunidad (dígase representantes de la organizaciones sociales y de
masas , entre otras) son expresión de las modalidades empleadas como
438
ejercicio de control; asimismo esta rendición de cuentas debe
materializarse también ante la Asamblea Municipal, ante la Asamblea
Provincial y ante el Consejo de la Administración, en las formas que
establece la ley. También los delegados provinciales e incluso los
diputados rinden cuenta ante la Comisión Especial de Ética que deviene
como aparato encargado de ejercer función supervisora, recomendando
al Presidente del Parlamento medida disciplinaria y hasta la revocación
del diputado en cuestión en casos señalados expresamente. Otro paso
significativo dentro del mecanismo de control implementado se produjo
tras la Reforma constitucional de 1992, con la adopción del voto directo
para delegados provinciales y diputados al parlamento.
El conglomerado de organizaciones políticas, sociales y de masas
creadas en el país, le imprimen además características especiales al
sistema, también son expresión de los instrumentos de control con que
se cuenta, lo cual tampoco significa que su labor sea totalmente eficiente
pues se requiere de mayor dinamismo en algunos momentos entorno a
temas de trascendencia constitucional.
Otro de los mecanismos se centra en la labor que desempeña la
Comisión Nacional Electoral con representación en todos los niveles
jerárquicos, así como la manera en se resuelven las reclamaciones
contra sus resoluciones y acuerdos; en este sentido se impone
introducir la idea de reflexionar si en el caso de las decisiones
adoptadas por la propia instancia nacional, en función de que ella misma
yo no se pronuncie y vaya, en todo caso, contra sus propios actos, que
sea la Sala Especial de Tribunal Supremo quien asuma dicha función y
nótese que subrayo esta Sala atendiendo a que la novedosa Sala
Constitucional en una primera etapa de su configuración no debe
centrarse en dichos asuntos: pienso que existen condiciones suficientes
para que sin crear lagunas la Sala Especial ejerza esta labor.
439
Todos estos resortes que lógicamente pueden ser perfeccionados
considero deben mantenerse en términos generales, y por tanto la nueva
Sala Constitucional no asumiría función alguna al respecto.
El sistema electoral cubano aun cuando se distingue por su
singular sello, considero que es auténtico y en consecuencia legítimo.
6- Ideas finales.
Resumiendo: el tema de la existencia del Tribunal Constitucional,
resulta profundamente controvertido; es censurado por unos y alabados
por otros; los que lo cuestionan como ya había apuntado, lo evalúan
como un poder más pero situado por encima de los tres poderes
reconocidos bajo la óptica de Montesquieu los que lo agradecen, lo
aprecian como un órgano llamado a desempeñar un rol trascendente
dentro del derecho constitucional.
En la actualidad el control de constitucionalidad deviene un tema
verdaderamente absorbente; con el afán de entender aún más nuestros
postulados, recordaremos que dicho control se manifiesta de diferentes
formas en los distintos sistemas políticos, así se habla por ejemplo, del
sistema concentrado, del difuso, de los sistemas múltiples y mixtos y
hasta se llega hablar de la existencia de un sistema típicamente
latinoamericano que cuenta con características propias y bien definidas;
por lo que al aparecer el Tribunal Constitucional, éste se convierte en
baluarte de la defensa diaria de la Constitución en aquellos países en
que está constituido.
Representa, a mi modo de ver, este órgano, un importante
avance, un aporte al sistema de Derecho en las naciones cuya
440
Constitución así lo reconoce.
Significa pues que no se concibe un ordenamiento jurídico sin
control de constitucionalidad, el que logra máxima expresión, eficacia, y
por ende garantía a través del actuar del Tribunal Constitucional, (o
como se le quiera denominar) en cualquiera de los modelos que acoja,
entendiéndose como el máximo órgano de interpretación y control de la
Constitución, como norma suprema del Estado, situado en el eslabón
más alto del ordenamiento, jerárquicamente superior al resto de las
normas.
No obstante entendemos, que no necesariamente en el caso de
nuestro país debía instituirse como Tribunal, bien pudiera conformarse
como Sala del Tribunal Supremo Popular; como por ejemplo sucede en
otros países, incluso de la misma zona geográfica.
Como Sala especializada, en Cuba, vendría no sólo a zanjar
controversias constitucionales, y fortalecer la vivencia de la condición de
Estado de Derecho en el país, sino que además, procurará apoyando al
Ministerio Fiscal, a los Tribunales y a la Contraloría a garantizar con
mucho mayor alcance, el respeto de los derechos y garantías de los
ciudadanos y por otro lado; examinar unido a los órganos con facultades
para ello, la racionalidad de la ley, para despojarla de desproporción;
operaría como un juez supremo intérprete máximo de las Constitución,
con ejercicio de tutela de los derechos fundamentales, o lo que ha dado
en llamarse recurso de amparo en una de sus modalidades ; como
órgano político en su función correctora, vendría asumir postura de
legislador negativo o positivo, en dependencia de la función que
realice.
En tal sentido con esta nueva Sala, asumiríamos un nuevo diseño
441
de control de constitucionalidad, a saber, un modelo jurisdiccional, que
permitiría que la Asamblea concentre sus esfuerzos en el resto de las
atribuciones que tiene conferidas, permitiendo que órgano distinto al que
legisla vele por la salvaguarda y fuerza jurídica superior de la norma
suprema.
Así las cosas, conformaríamos una Sala, compuesta por tres
Jueces profesionales, y dos legos, así como por una Secretaria judicial
y dos suplentes, con funciones bien definidas y requisitos bien
enmarcados legalmente.
Entraría esta Sala a decidir básicamente los Recursos de
inconstitucionalidad; la cuestión de inconstitucionalidad; conocería del
control previo del trabajo interno y de los Tratados Internacionales; de los
conflictos de atribuciones que pudiesen suscitarse; se pronunciaría sobre
la impugnación de disposiciones con fuerza de ley y resoluciones de los
órganos locales de poder, así como resolvería los Recursos de Amparo
para la protección de los derechos fundamentales y de parte afectada.
Recordemos que la propia esencia clasista de la Constitución y su
misión garantista, que ya analizamos, le imprimirá a esta Sala un sello
distintivo, como reflejo mismo del pueblo por preservar el orden legal y la
tranquilidad ciudadana, vendría así pues a ser el guardián supremo del
Estado revolucionario, sobre la base de los postulados marxistas, pues
de lo que se trata es de partiendo de las imperfecciones detectadas en
el ordenamiento recetar los remedios jurídicos necesarios pero sin variar
la esencia de su contenido filosófico .
442
CONCLUSIONES GENERALES. Tras el análisis realizado en los capítulos anteriores, procede en
este momento destacar las aportaciones que juzgamos más relevantes
de cara a los objetivos apuntados inicialmente.
-La supremacía constitucional:
En cualquier ordenamiento resulta evidente la posición que ocupa
la Constitución, siendo el peldaño más elevado de la " escalera jurídica "
de un Estado. No en balde coincido en el criterio que deviene en el
texto legal cuyo sello distintivo es su superioridad. Sus elementos
configuradores; las funciones que le son inherentes y su ubicación
preponderante frente a la ley y al resto de las normas son indiscutibles.
Es la Ley de leyes espejo fidedigno de las relaciones sociales,
políticas y culturales, expresiones nacionales en un momento histórico
determinado.
Las páginas de la historia han recogido con suficiente
vehemencia la superioridad de esta norma, presentando a la
Constitución con diferentes enfoques. El pensamiento tanto kelseniano,
como lasallano con sus puntos de vistas contrapuestos, (asumiendo una
valoración crítica de los mismos) imponen reconocimiento final de sus
aportaciones; la evolución de sus ideas como parte de la dinámica
constitucional han reforzado la concepción en cuanto a la preeminente
posición que ocupa la Constitución independientemente del sistema al
que responda y por consiguiente del modelo constitucional que haya
asumido en cuestión.
De igual manera queda absolutamente claro que la Carta Magna
443
es considerada fuente de derecho, e independientemente a este notorio
reconocimiento debía en el caso cubano regularse jurídicamente el
mismo, de manera expresa, a través del Código Civil, afianzando su
suprema posición jerárquica.
Abundantes estudios monográficos existen sobre este tema, con
el punto coincidente, independientemente al pensamiento ideológico que
lo sustente, que la Constitución es ley primogénita dentro del sistema
derecho; todas sus normas tienen el mismo rango, salvo diferenciación
expresa de la Ley de leyes en cuanto a sus contenidos, a tenor de lo
cual se establecen disímiles medios de protección para su ejercicio.
La supremacía material queda fuera de cualquier discusión
técnica, el reto es el logro de la absoluta supremacía formal, como
refuerzo inestimable de esa supremacía material.
No obstante, a que se enarbole el principio casi universalmente
reconocido en occidente de la división de poderes del Estado, o el de la
unidad (concentrando el poder en el órgano legislativo, aún con las
variadas funciones que están fijadas) en cualquiera de dichos diseños,
supervive la idea de la supremacía de la Constitución.
Amén de las reiterativas referencias bibliográficas existentes,
insistí en su estudio atendiendo a que en Cuba cobra especial
significación; si bien es cierto que nadie cuestiona la privilegiada
ubicación de la Constitución dentro del ordenamiento, es precisamente
a través de ella que se tornan interesantes los mecanismos con que
cuenta el Estado para defender esa supremacía.
444
-La necesidad de garantía jurisdiccional
Es precisamente por este carácter "divinamente" superior que
requiere la Constitución de un órgano que investido de máximo alcance
y facultades controle el cumplimiento de sus postulados, como
incalculable garante de constitucionalidad en el Estado de Derecho.
Se sabe que el conocido problema de la legitimidad es
directamente proporcional a los límites dentro de los cuales pueden y
deben ejercerse las facultades de control de constitucionalidad, cuya
justificación ha constituido históricamente un permanente reto teórico y
político. El control de constitucionalidad es de las garantías el
mayormente abordado doctrinalmente, y resulta obvio, pero necesario a
cuenta de la imprescindible preservación de los mandatos
constitucionales frente al resto del ordenamiento jurídico.
En términos generales ha quedado sentado que la existencia de
la justicia constitucional se formula a partir de los mecanismos que se
conciban traducidos en garantía constitucional siendo consustancial su
existencia; no es posible hablar de justicia constitucional si no existe
garantía a la supremacía de la Constitución.
No pasó por alto en este análisis, lo referido a las garantías de los
derechos agrupadas en cualquiera de sus categorías, dígase:
normativas, jurisdiccionales e institucionales.
En mi opinión debe prevalecer la idea de que el control
constitucional se instituye como idóneo instrumento de defensa
constitucional, de su fuerza jurídica superior , de sus mandatos y de los
derechos y libertades reconocidas, siendo un centro análogo en la
intención de las garantías constitucionales y las individuales de
445
preservar la legalidad y el orden constitucional.
Así las cosas, las relaciones que se gestan entre el aparato
legislativo y los instrumentos concebidos para el control de
constitucionalidad de su creación normativa han permitido evaluar la
generación de sus propios conflictos, sean competenciales, o de
atribuciones, lo que ha estado también condicionado históricamente.
En la solución de dichas pugnas es indiscutible el rol desempañado por
los órganos encargados de ejercer el control, específicamente por el
Tribunal Constitucional.
Ha quedado demostrado a lo largo del trabajo que
independientemente de las posiciones jurídicas, filosóficas, políticas o
de otro tipo, se afianza el criterio que la supremacía constitucional es
factor condicionante para el surgimiento de mecanismos de control, para
hacerla perdurable, haciéndose cada vez más imperativo contar con
herramientas mucho más viables a tono con las exigencias del mundo
contemporáneo.
-Las enseñanzas del análisis histórico y comparado.
La doctrina constitucional demuestra los disímiles matices que
adquiere el tema de la defensa de la Constitución. El descentralizado y
difuso modelo americano; el concentrado modelo austriaco y el
preventivo y centralizado modelo francés, han sido fuentes de las que
han bebido muchas naciones La herencia legada por la Constitución americana, por Austria,
Checoslovaquia, por la España de 1931, y Francia demuestran la
génesis y evolución de cada modelo en el contexto histórico que se
enmarcan.
446
El derecho constitucional alemán e italiano también son muestras
elocuentes de ello. Especial atención a los fines de este estudio
mereció el caso español y su diseño actual, por haber sido la fuente
principal de la que ha bebido y se ha nutrido el sistema de derecho
cubano.
La vida del Tribunal Constitucional en España, viene regida por
su Ley Orgánica (la que como se conoce ha sido objeto de
modificaciones); dicha norma deja definida, su estructura,
funcionamiento y marco de competencias. Así salta a la vista el recurso
de inconstitucionalidad; la cuestión de inconstitucionalidad; el control
previo de los Tratados Internacionales; los conflictos de competencias;
de atribuciones y en defensa de la autonomía local; las impugnaciones
de disposiciones con fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades
Autónomas, y el recurso de amparo; éste último considerado como el
instrumento procesal más impactante de defensa de los derechos y
libertades individuales.
Se han encontrado votos a favor y en contra de la actividad
desplegada por el Tribunal Constitucional: los primeros reconocen la
intensa labor jurisprudencial e interpretativa, unido al importante rol en
la solución de controversias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas; los segundos aluden la sobrecarga de asuntos acumulados
en el Tribunal, marcándolo como muestra de ineficiencia en su ejercicio;
por otro lado se reconoce que no se ha logrado solventar las
discrepancias surgidas con el Tribunal Supremo y por último las
divergencias internas en el seno del propio órgano condicionado por la
diferentes posiciones políticas que defienden los magistrados. Lo cierto
es que independientemente de los criterios en cuanto a la efectividad
del Tribunal en el ejercicio de sus funciones, existe una realidad
447
incuestionable y son los largos años de existencia del mismo, lo cual
habla por si solo de su necesidad existencial.
Hoy el control constitucional descansado en la existencia de un
Tribunal Constitucional en un sin número de países que se han
decidido por su instauración, es punto de comparación generador de
interesantes polémicas. Su aparición se condicionó a necesidades
históricas y ha desempeñado un rol importante en el restablecimiento y
respeto del orden legal constitucional cobrando cada vez más mayor
aceptación popular; lejos de ser una limitante o restricción, afianza aún
más la situación de la Constitución revelando su propia esencia .
Hemos apreciado que con independencia a sus imperfecciones
resulta de inestimable valor el ejercicio de la labor del Tribunal
Constitucional en aquellos países donde se encuentra instaurado, cuya
apreciación , por ejemplo, cobra singular énfasis en el modelo español.
Ahora bien, lo que a mi juicio debe quedar bien determinado es
que independientemente a su denominación, constituye la jurisdicción
constitucional un paso de avance significativo en el control de
constitucionalidad de aquellos Estados que la tienen reconocidas.
Resulta impresionante el legado y las experiencias recogidas de
estos modelos, y aunque ciertamente existen marcadas diferencias
entre los patrones norteamericanos y europeos, hoy por hoy queda
demostrado que no existen diseños de control puro, habiendo
constituido su mixtura una onda expansiva en muchas naciones de
occidente y el continente americano.
Evidentemente el recorrido realizado por países donde se ha
reconocido la existencia de Tribunales Constitucionales; (como Bolivia,
448
Chile, Guatemala, Colombia, Perú y Ecuador) asimismo, por países con
presencia de Supremas Cortes llamadas a ejercer el control
constitucional (como México , Argentina, Brasil ,República Dominicana) y
Estados con Sala Constitucionales (Costa Rica, Nicaragua, y Venezuela)
indica que actualmente se ha abierto una nueva época constitucional en
América, caracterizada por su versatilidad y a la vez por un concepto
unitario e integracionista que abre nuevos horizontes en el logro de la
legitimidad de la justicia constitucional.
-La propuesta para Cuba.
Para adentrarse y abarcar en toda su dimensión el sistema
constitucional cubano actual, hay que inevitablemente situarlo en el
contexto histórico en que le ha correspondido desenvolverse, y repasar
su evolución remontándonos a su conformación desde las
Constituciones mambisas, luego el impacto de la Constitución de 1901,
bajo el influjo de la Constitución americana de 1787, y de esta forma
abarcar las diferentes etapas que ha atravesado su diseño
constitucional. Así la década del 1930 marcó un periodo de absoluta
inestabilidad frente a la consolidación del sistema alcanzado con la
Constitución de 1940 donde viene a instaurarse un Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales, siendo a mi juicio un aporte
novedoso que trascendió fronteras en el ámbito de la justicia
constitucional.
La etapa posterior al triunfo revolucionario ha estado
caracterizada por cambios de concepciones evidenciada en la manera
de concebir el control de la Constitución.
En Cuba por razones sobre todo de índole históricas no se ha
reconocido la existencia de un Tribunal Constitucional, ni siquiera de una
449
Sala a tales efectos y a pesar de la voluntad política del Estado y el
esfuerzo de las instituciones llamadas a preservar la legalidad y el orden
constitucional, su accionar no cubre totalmente las expectativas en este
ámbito, siendo prudente la aparición de un órgano investido de
supremas e inmaculadas facultades que fortalezca el control de
constitucionalidad en el país.
Hoy solo se reconoce de manera expresa el control de
constitucionalidad de los proyectos de ley, por lo que resulta inferido que
tenga lugar solamente un control preventivo, entrando en franca
paradoja con los mandatos constitucionales, que faculta a la Asamblea
Nacional a realizar control constitucional, sobre normas que de
antemano se suponen constitucionales, sin que se describa el
mecanismo de este pronunciamiento.
Actualmente la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos
de la propia Asamblea, tras un desgastaste proceso, somete a revisión
previa, las normas que a la postre son elaboradas por el parlamento,
siendo en consecuencia juez y parte.
En otro orden de cosas, tampoco existe pronunciamiento exacto
del modo de actuación del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo
cuando la Asamblea Nacional le solicita dictamen acerca de la
constitucionalidad de la leyes, decretos-leyes, decretos, y demás
disposiciones generales, convirtiéndose en una limitante en su cotidiano
ejercicio, pues en este orden, solo da su parecer a través de un
dictamen, no toma decisión alguna; por demás dicho dictamen solo
procede cuando es solicitado por el parlamento. Aspectos sobre los que
se impone modificación.
Entiendo que dichas funciones pudieran ser acometidas por una
450
Sala especializada del Tribunal Supremo Popular que unido a la
Fiscalía, a los propios Tribunales ordinarios de justicia, a la Asamblea
Nacional del Poder Popular y a la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Jurídicos de esta propia Asamblea permita abarcar todas las aristas
sobre el control a la Constitución.
Esta Sala vendría a imponer un nuevo diseño de control sobre la
base de un osado pero necesario modelo que regularía su composición,
elección de sus Magistrados, marco de competencia y funciones.
En este sentido la Sala conocería y resolvería recursos de
inconstitucionalidad contra leyes, decretos-leyes, decretos y demás
disposiciones; ejercería el control previo del trabajo interno y sobre los
Tratados Internacionales; dirimiría conflictos de competencias entre el
Estado y los órganos locales del poder, y los conflictos de atribuciones
entre los órganos del Estado, entendidos la Asamblea Nacional, Consejo
de Estado, Consejo de Ministros, con la consabida premisa que la
unidad de poderes concebidas en Cuba prevé la no conformación de
pugnas, no obstante ante su aparición entraría la Sala como
reestablecedora del equilibrio constitucional. Esta Sala también se
pronunciaría sobre la impugnación de las disposiciones con fuerza de
ley y resoluciones de los órganos locales, así como y lo que se
consideró la mayor novedad resolvería los recursos de amparo, sin que
ello signifique renunciar a los mecanismos y estructuras preestablecidas
para la atención a la ciudadanía, las que deberán evacuarse como vía
previa a la interposición del mencionado recurso.
Ya es sabido que el elemento electoral y la Reformas son
instrumentos que no pueden escapar del análisis si se habla de
mecanismos de defensa constitucional.
451
En cuanto al primero cabe afianzar la idea que el esquema
cubano fundamenta su existencia en un solo Partido, y en la necesidad,
ante la multiplicidad de funciones, de mantener la unidad de poder; esta
realidad impone mecanismos de control al sistema electoral: la
rendición de cuentas en todas sus modalidades; la revocabilidad, así
como la prudente utilización de los referéndums, son muestras
elocuentes del ejercicio democrático de dicho sistema de control y el
vínculo directo entre electores y elegidos, sustentados además en el
conjunto de atribuciones de la Asamblea Nacional, los tribunales, la
fiscalía, y recientemente la Contraloría así como las organizaciones
sociales y de masas, como instrumentos garantes de la salvaguarda de
la Constitución. La versatilidad de dichas organizaciones le imprime
además características especiales al sistema, aunque es apreciable que
en el ejercicio de sus funciones se detectan deficiencias requiriéndose
en algunos momentos mayor impetuosidad entorno a temas de
trascendencia constitucional.
Siguiendo este mismo orden, resulta válido destacar en el
conjunto de resortes concebidos, el papel controlador de la Comisión
Nacional de Ética, y de las comisiones electorales a los diferentes
niveles, hasta llegar a la instancia nacional, encargada esta última
entre otras funciones de supervisar los escrutinios y la validez de las
elecciones, declarando la nulidad en casos en que se detecten
irregularidades debidamente tipificadas en ley.
Singular distinción cobran las reclamaciones que ante las
respectivas comisiones pueden presentar los ciudadanos contra las
resoluciones y acuerdos adoptados, siendo la Comisión Nacional, la
última instancia de reclamación, lo que conduce a pensar, que si la
inconformidad deviene de una decisión adoptada por ella misma, se
convierte ésta sin lugar a dudas en juez y parte, (pues debe
452
pronunciarse sobre su propia decisión), aspecto que puede ser
salvado, introduciendo la idea de que la Sala Especial del Tribunal
Supremo Popular, atendiendo a las características de las funciones que
ya tiene fijada, unido a la excepcionalidad de estas demandas pueda
asumir sin dificultad su conocimiento y decisión, sin ocupar de esta
forma a la Sala que recién se conformaría para la aplicación del control
constitucional.
Vale reconocer qué mecanismos de defensa han ido adaptándose
a las peculiaridades nacionales; a las posturas iusfilosóficas y a los
intereses del sistema político del que se trate; variantes que son
presumibles en estos modelos fundamentales y que podríamos
identificar como el control jurisdiccional especial y el control legislativo o
político, diseños que a la vez alcanzan verdadera legitimación, cuando
aflora un sistema electoral pertrechado de efectivos resortes. En el
trabajo quedó confirmado que la legitimación del sistema de justicia
constitucional logra meridiana materialización en la medida que el
diseño electoral se nutre de esos eficientes mecanismos de control.
En Cuba, estos temas quedan fuera de contexto, sin embargo, no
creo que el modelo sea perfecto, pero sí que es legítimo y que está en
condiciones de seguir avanzando. Sus peculiaridades y acusadas
diferencias con los demás modelos constitucionales es lo que lo hace
verdaderamente interesante.
Considero que sería oportuno implementar esta novedosa
modalidad que proponemos en el caso de las decisiones adoptadas por
la Comisión Electoral Nacional, a fin de que la misma, aun cuando se
pronuncie sobre las decisiones de niveles inferiores, no pueda decidir
sobre las propias. Por tanto para dar mayor limpieza a dicho proceso
pudiese pensarse en la posibilidad de que la Sala Especial del Tribunal
453
Supremo sea quien asuma dicha función, quedando suscrita la idea que
debe ser esta instancia atendiendo a que la Sala Constitucional en una
primera etapa de su configuración no debe centrarse en dichos asuntos:
pienso que existen condiciones suficientes para que sin crear lagunas,
ni siquiera legislativas, pueda la Sala Especial ejercer esta labor de
control.
Independiente a tal iniciativa en el orden jurisdiccional, considero
que en términos generales debe mantenerse el diseño actual, el cual
debe ser respetado pues es expresión de la voluntad popular
refrendado constitucionalmente y que la Sala Constitucional debe
concentrar sus esfuerzos en el ejercicio de las funciones que se le han
fijado, aunque claro está que los resortes que hoy se utilizan
lógicamente pueden ser perfeccionados lo que indudablemente
coadyuvaría a afianzar el sistema de Derecho y preservar las conquistas
alcanzadas, marcando y aperturando una nueva etapa de
consolidación de la vida constitucional del país sobre la base de los
principios del socialismo en el siglo XXI.
En cuanto al segundo elemento tomado en cuenta, destaco de las
reformas llevadas a cabo en Cuba, la modificación introducida en
materia electoral referida al voto directo en las elecciones de delegados
provinciales y Diputados, lo que constituyó, en mi opinión, una muestra
fehaciente de ejercicio de defensa constitucional, partiendo que como
hemos coincidido, la reforma a la par que un cambio, conduce a la
perdurabilidad del sistema constitucional en cuestión.
En resumen, con este modelo de naturaleza jurisdiccional se
asumiría un importante número de funciones hoy no cumplidas
cabalmente, garantizando así la supremacía en sentido normativo.
Actualmente tal diseño no debe ser objeto de preocupación pues a mi
454
juicio, lejos de distanciarse de la esencia de los principios sobre los que
descansa el Estado, ésta se haría más perdurable; existen hoy por hoy
suficientes mecanismos en el país para asegurar el contenido político de
la Carta Magna; en este sentido la defensa política de la Constitución
está garantizada, en tanto, asegurando su superioridad normativa, en
esa misma medida se consolidará aún más la vida política de la nación,
que se encuentra preparada , en mi opinión para dicha transformación,
solo falta concretarla.
-Justicia constitucional y modelo socialista.
Evaluado el tema de la justicia constitucional, desde la perspectiva
del derecho comparado y sobre la propia experiencia acumulada por la
nación cubana a lo largo de su historia, permite corroborar la
afirmación que los postulados marxistas, sobreviven.
Cierto es que condicionado por la coyuntura en que le ha
correspondido desenvolverse tuvo Cuba que ir buscando y abriendo
nuevos caminos dentro de la teoría constitucional, y su diseño fue
asumido bajo esta concepción; ahora bien nada impide que como parte
de la dinámica que impone la misma dialéctica que preconiza el
marxismo, el diseño socialista se atempere mucho más a las
necesidades contemporáneas de la nación . No se trata de plagiar
diseños foráneos, la intención sería asimilar las mejores experiencias y
aplicarlas a la realidad de Cuba.
No puede dejar de reconocerse que la justicia y en consecuencia,
la jurisdicción constitucional son obra cultural de Occidente, que como
se conoce inicialmente fue rechazado por los países socialistas, sin
embargo hemos podido palpar como se han incorporando otros
sistemas, que han ido ajustando los modelos a sus realidades, dando
455
muestras de manera concluyente que el socialismo y la justicia
constitucional no son en lo absoluto incompatibles.
Muchos proyectos sociales que se abren a luz del nuevo
socialismo (baste mencionar Venezuela y Ecuador) reconocen dentro
de su sistema constitucional un diseño que afianza más la idea de su
urgente aplicación en Cuba, solo falta dar el primer paso, ahora bien
es importante que dichas transformaciones se produzcan de manera
atinada, por tanto mi propuesta parte de la evaluación de su
pertinencia, indicando sobre que aspectos ya está preparado el sistema
constitucional para asimilar un cambio y en que parámetros aún no,
defendiendo la idea de no apartarse de la esencia que sustenta el
proyecto social; de manera que sin temores, se hará más fuerte y
legítimo el socialismo que se construye enalteciéndose mucho más la
vida política y jurídica de la nación.
Hago mía las palabras del profesor español Recaséns Siches,
cuando expresó: “El jurista puede y debe plantearse la crítica de las
normas vigentes y meditar sobre las directrices de su reelaboración
progresiva. En este caso su función es la de orientador de la legislación
futura. (…) Pero esta labor orientadora se basa no solo en
conocimientos estrictos del jurista sino en conocimientos de
características filosóficas y jurídicas”.364
En tal sentido eso es lo que he pretendido a partir del
reconocimiento crítico de la legislación cubana en materia de justicia
constitucional, evaluando su mesurada transformación sobre la base de
la doctrina filosófica que ha sustentado el modelo cubano, con los
364 Recaséns Siches, L. Tratado General de Filosofía del Derecho, Porrúa SA, México, 1959.
Pág. 9.
456
consiguiente cambios que también en ella deben operarse, para hacerla
perdurable. Si he logrado este propósito debo sentirme al menos
satisfecha.
457
BIBLIOGRAFIA -ABAD YUPANQUÍ, S. “La justicia constitucional de Perú”, Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1997.
-ABLASTER, A. Democracia, Alianza S.A., Madrid, 1992.
-ACOSTA SÁNCHEZ, J. Formación de la Constitución y
jurisdicción constitucional, Madrid, 1998.
-AGUIAR DE LUQUE, L. Y PÉREZ TREMPS, P. (dirs.), Veinte
años de jurisdicción constitucional en España, Tirant lo blanch, Instituto
de Derecho Público Comparado, Valencia, 2002.
-AGUIAR DE LUQUE, L. “El Tribunal Constitucional y la función
legislativa: El control del procedimiento legislativo y de la
inconstitucionalidad por omisión”, Rev. de Derecho Político, No 24, 1987.
-AGUIAR DE LUQUE, L. “La justicia constitucional en
Iberoamérica”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEC,
Madrid, 1997.
-AGUIRRE, P. Sistemas Políticos y electorales contemporáneos:
Francia, Colección de Estudios Políticos Electorales, IFE, México, 1991.
-AHUMADA RUIZ, M. A. “Marbury versus Madison doscientos años
(y más) después”, La rebelión de las leyes. Demos y nomos: la agonía de
la justicia constitucional, (Coord.) Juan Luis Requejo Pagés
Fundamentos No. 4. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado,
Derecho Público e Historia Constitucional, Junta General del Principado
de Asturias, 2006.
458
-AGUIRRE, S. Historia de Cuba (1492-1790), T. I, Pedagógica, La
Habana, 1966.
-AJA, E. Ferdinand Lassalle: ¿Qué es la Constitución?, Ariel S.A.,
Barcelona, 1987.
-AJA, E. Prólogo en “Las tensiones entre el Tribunal Constitucional
y el legislador en Europa actual “(ed. E. Aja), Ariel, Barcelona, 1998.
-ALARCON DE QUESADA, R. y CROMBET, J. “Consideraciones
sobre las audiencias en nuestro Parlamento elaborado por la CACJ de la
ANPP”, La Habana, 1997.
-ALARCON DE QUESADA, R. “Nuestra Única Revolución, la de
Céspedes y Agramonte, la de Martí y Maceo, la de Fidel y Che”,
Discursos pronunciados por el Presidente de la ANPP, Oficinas
auxiliares de la ANPP, La Habana, 1995.
-ALEGRE MARTÍNEZ, M. A. “Sobre la conveniencia de recuperar
el recurso previo de inconstitucionalidad en la reforma del Tribunal
Constitucional”, Actas del 5º Congreso de la Asociación de
constitucionalistas de España, Tirant lo blanch, Valencia, 2007.
-ALONSO GARCÍA, E. El control por el Tribunal Constitucional del
sistema español de fuentes del Derecho a través del articulo 24 de la
Constitución, REDC, No 24, Madrid, 1988.
-ÁLVAREZ CONDE, E. Curso de Derecho Constitucional, Vol.1,
Civitas SA, Madrid, 1996.
459
-ALVAREZ CONDE, E. y GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, J.C. Código
de Derecho Electoral Español, Tecnos, Madrid, 1985.
-ALVARES MOLINA, M. y OTROS. La Tutela de los Derechos
Fundamentales en Costa Rica por medio del recurso de Amparo (con
jurisprudencia), CECJ, DCIC, Costa Rica, 2009.
-ÁLVAREZ TABÍO, F. Comentario a la Constitución Socialista de
Cuba, Universidad de La Habana, 1981.
-ÁLVAREZ TABÍO, F. “El recurso de inconstitucionalidad”, Librería
MARTÍ, La Habana, 1960.
-ALZAGA VILLAAMIL, O. La Constitución Española de 1978
(comentario sistemático), Madrid, 1978.
-ANSCHUTZ, G. "Kritische Studien zur Lehre vom Rechtssatz und
materiellen Gesetz", citado por Jesch D. en Ley y Administración, op.
cit., Berlín, 1913.
-AROZAMENA SIERRA, J. Organización y funcionamiento del
Tribunal Constitucional: balance de quince años. La jurisdicción
constitucional en España, Civitas S.A., Madrid, 1995.
-ARNOLD, R. La unificación Alemana. Estudio de derecho alemán
y europeo, Civitas, Madrid, 1993.
-ASENSI SABATER, J. Constitucionalismo y Derecho
Constitucional, Ariel S. A, Barcelona, 1991.
-AA.VV. Los procesos constitucionales, Centro de Estudios
460
Constitucionales, Madrid, 1992.
-AA.VV. La jurisdicción constitucional en España, CEC, Madrid,
1995.
- AYALA CORAO C. M. “La justicia constitucional en Venezuela”,
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CPEC, Madrid, 1998.
-AZARA, A. Novísimo Digesto Italiano, Editrice Torinese, Italia,
1979.
-AZCUY HENRÍQUEZ, H. “¿Reforma constitucional o nueva
Constitución?”, ponencia, Seminario Interregional, CEA, La Habana,
1994.
-BAGEHOT, W. The English Constitution, Oxford, 1928.
-BAÑO LEÓN, J. M. Los Límites Constitucionales de la Potestad
Reglamentaria, Civitas S.A., Madrid, 1991.
-BARREDO MEDINA, L. "Una Cuestión de Fondo" (artículo
periodístico), Periódico Trabajadores de 14 de julio, La Habana, 1997.
- BASSOLS COMA, M. La jurisprudencia del Tribunal de Garantías
Constitucionales de la II República Española, CEC, Madrid, 1981.
-BASTIDA FREIJEDO, F. J, Y REQUEJO, J. L. Cuestionario
Comentado de Derecho constitucional; El Sistema de fuentes y la
jurisdicción constitucional, Ariel Derecho, Barcelona, 1991.
-BAZÁN, V. La jurisdicción constitucional en Argentina: Actualidad
461
y Prospectiva”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 13,
CPEC, Madrid, 2009.
-BELDA PÉREZ-PEDRERO, E., “El horizonte de la reforma
constitucional en España: no fue el momento adecuado”, La reforma
estatutaria y constitucional, (coord.) José Manuel Vera Santos y
Francisco Javier Díaz Revorio, La Ley, Madrid, 2009.
-BETANCOURT MORENO, S. Mecanismo de protección de los
derechos fundamentales, Universidad Libre Colombia, 2004.
-BIDART CAMPOS, G; QUINTERO, C; SACHICA L.C. Y OTROS.
El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX, Universidad
Nacional Autónoma de México, 3 volúmenes, México, 1988.
-BOBBIO, N. Locke e il diritto naturale, G. Giappichelli, Editore,
Turín, 1963.
-BOTERO, C. “Conferencia Justicia Constitucional en Colombia”,
VI Curso de Derecho Internacional Constitucional del 8 al 24 de
septiembre, Bogotá, 2004.
-BURDEAU, G. Traite de science politique, T.III, Paris, 1970.
-BLANCO VALDEZ, R. El valor de la Constitución: Separación de
poderes, supremacía de la Ley y control de la constitucionalidad en los
orígenes del Estado liberal, Alianza, Madrid, 2006.
-BLANCO VALDEZ, R. El valor de la Constitución, Alianza, Historia
y Geografía, Madrid, 1998.
462
-BREWER-CARÍAS, A. “La necesaria perfectibilidad del sistema
electoral cubano" en Seminario sobre elecciones y derechos humanos en
Cuba y América Latina, UNJC-IIDH, La Habana, 1997.
-BREWER-CARÍAS, A. “Instituciones Políticas y Constitucionales”,
tomo VI (Justicia Constitucional), Editorial Jurídica Venezolana
Universidad Católica de Táchira, 3ª ed., Caracas San Cristóbal, 1966.
-BREWER-CARÍAS, A. La justicia constitucional (procesos y
procedimientos constitucionales), IMDPC, Porrúa, México, 2007.
-CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. Y OTROS. Jurisdicción y procesos
constitucionales, McGraw Hill, Madrid, 1997.
-CAÑIZARES ABELEDO, F. "La ley electoral cubana", Seminario
sobre elecciones y derechos humanos en Cuba y América Latina, UNJC-
IIDH, La Habana, 1997.
- CAPELLETI, M. “El <<formidable problema>> del control judicial y
la contribución del análisis comparado”, Rev. de Estudios Políticos, No.
13, 1980.
-CARPIZO, J. Y OTROS. El predominio del poder ejecutivo en
Latinoamérica, UNAM, México, 1979.
-CARRÉ DE MALBERG. Teoría General del Estado, (versión
española de José León Depetre), FCE, México, 1948.
-CARRERAS CUENCA, D. J. Historia del Estado y el Derecho en
Cuba, Pueblo y Educación, La Habana, 1982.
463
-CARRILLO, M. La tutela de los derechos fundamentales por los
tribunales ordinarios, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1995.
-CARRILLO, M.; FERNANDEZ FARRERES, G.; FOSSAS
ESPADALER, E. Y; GARRORENA MORALES, A. Hacia una nueva
jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo
de reforma de la LOTC. Tirant lo blanch, Valencia, 2008.
-CASTRO RUZ, F. La historia me absolverá, Política, La Habana,
1964.
-CASTRO RUZ, F. “Discurso en la velada conmemorativa de los
100 Años de Lucha “efectuado en la Demajagua, el 10 de Octubre de
1968, Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La
Habana, 1968.
-CASTRO RUZ, F. "Informe presentado al Primer Congreso del
PCC", relativo a la nueva Constitución en Discursos, artículos y otros
documentos sobre el Derecho Constitucional, La Habana, 1975.
-CASTRO RUZ, F. “Intervención en la Asamblea Nacional en los
debates de la Ley de Reforma Constitucional de 1992”. Acta de
Sesiones. La Habana, 1992,
-CASTRO RUZ, F. “Palabras pronunciadas en la clausura de la
sesión constitutiva al Parlamento de la IV legislatura”, Periódico Granma,
17 de marzo, La Habana, 1993.
-CASTRO RUZ, R. "Discurso pronunciado en el acto de la
proclamación de la Constitución", el 24 de febrero de 1976, Discursos,
464
artículos y otros documentos sobre el Derecho Constitucional, La
Habana, 1976.
-CASTRO RUZ, R.”Discurso pronunciado en el Segundo periodo
de Sesiones de la VII Legislatura de la ANPP”, el 27 de diciembre de
2008; periódico Juventud Rebelde, La Habana, 2008.
-CAZORLA PRIETO, L. Las Cortes Generales ¿Parlamento
Contemporáneo?, Cuadernos Civitas, Madrid, 1985.
- CEA EGAÑA, J. L. “La justicia constitucional y el Tribunal
constitucional de Chile”, Rev. de Derecho, Valdivia, Vol. XII, Chile, 2001.
-CEJAS SÁNCHEZ, A. “Los Órganos Supremos del Poder
Popular”, Rev. Cubana de Derecho No 13, UNJC, La Habana, 1977.
-“Constituciones Latinoamericanas”. (Compilación) en El
Constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX, UNAM, México,
2001.
-CORWIN, E. S. La Constitución en los Estados Unidos y su
significado actual, Fraterna, Buenos Aires, 1987.
-CORZO SOSA, E. La cuestión de inconstitucionalidad, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998.
-CUTIÉ MUSTELIER, D. “El Sistema de Garantías de los
Derechos Humanos en Cuba”, Tesis Doctoral, Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba, 1999.
-CUAREZMA TERÁN, S. Y MORENO CASTILLO, M. A.” La justicia
465
constitucional en Nicaragua”, Anuario Iberoamericano de justicia
constitucional, CEPC, Madrid, 1997.
-CRUZ VILLALÓN, P. “Acotaciones al proyecto de reforma de la
justicia constitucional”, [w:] E. Espín Templado, G. Fernández Farreares,
P. Cruz Villalón (red.), La reforma de la justicia constitucional, Navarra,
2006.
-CRUZ VILLALÓN, P. “El juez y el legislador”, Primera ponencia
sobre el Recurso de Amparo. Los Procesos Constitucionales, Madrid,
1992.
-CRUZ VILLALÓN, P. La formación del Sistema europeo de control
de constitucionalidad (1918-1939), Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1987.
-CLIFFORD GRANT, J. A. “El control jurisdiccional de la
constitucionalidad de las leyes” (Una contribución de las Américas a la
Ciencia Política), Facultad de Derecho, UNAM, México, 1963.
-DALLA VIA, A. R.” La justicia constitucional en Argentina”, Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1997.
-DE STEFANO SEBASTIÁN, J. “El control de constitucionalidad”,
Rev. de Análisis Jurídicos, Madrid, 2001.
-DE LA FUENTE, J. Análisis Constitucional desde Jimagüayú hasta
el 40, Ciencias Sociales, La Habana, 1989.
-DE CABO MARTIN, C. Teoría Histórica del Estado y del Derecho
Constitucional. Estado y Derecho en la transición al capitalismo y en su
466
evolución: el desarrollo constitucional, V II, PPU, Barcelona, 1993.
-DENNINGER, E. “Democracia militante y defensa de la
Constitución”, en Benda/ Maihofer/Vogel/Hesse/ Heyde, Manual de
derecho constitucional, trad. de A. López, Pina, IVAP-Marcial Pons,
Madrid, 1999.
-DENNINGER, E. “El procedimiento legislativo en la República
Federal de Alemania”, REDC No. 16, Madrid, 1986.
-DE OTTO PARDO, I. Derecho Constitucional, Sistema de Fuente,
Ariel, Barcelona ,1987.
-DE OTTO PARDO, I. Defensa de la Constitución y partidos
políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
-DE VEGA, A .S. “Sobre el control previo de constitucionalidad de
los tratados internacionales”, Rev. de las Cortes Generales 29, Madrid,
1993.
-DÍAZ REVORIO, F J. La Constitución como orden abierto, Mac
Graw Hill, Madrid, 1997.
-DÍAZ REVORIO, F J. Valores Superiores o Interpretación
Constitucional, Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, México, 2009.
-DÍAZ REVORIO, F J. Y ESPÍN TEMPLADO EDUARDO, La
Justicia Constitucional en el Estado democrático, Tirant lo blanch,
Valencia, Cortes de Castilla – La Mancha, 2000.
-DÍAZ REVORIO, F J. Las Sentencias interpretativas del Tribunal
467
Constitucional, Lex Nova, 1ra edición, Valladolid, 2001.
-DÍAZ REVORIO, F J. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, Palestra, Lima, 2004.
-DÍAZ REVORIO, F J. Textos Constitucionales históricos. El
constitucionalismo europeo y americano en su documento, Palestra,
Lima, 2004.
-DÍAZ REVORIO, F J. La interpretación constitucional de la Ley.
Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Conclusiones y
Anexos, n 1, Palestra, Lima 2003.
-DIAZ REVORIO, F. J. Tribunal constitucional y procesos
constitucionales, UCLM, Castilla-La Mancha, 2008.
-DÍAZ REVORIO, F J. “La tipología y efecto de las sentencias del
tribunal constitucional en los procesos de inconstitucionalidad ante la
reforma de la LOTC”, Reforma del Tribunal Constitucional, Acta del V
Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant lo
blanch, Valencia, 2007.
-DÍAZ REVORIO, F. J., “Justicia constitucional y Justicia Electoral:
un examen comparado México-España” Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional No. 13, CEPC, Madrid, 2009.
-DÍAZ REVORIO, F. J., “Consideraciones sobre la reforma de la
constitución española desde la teoría de la Constitución”, La reforma
estatutaria y constitucional, (coord.) José Manuel Vera Santos y
Francisco Javier Díaz Revorio, La Ley, Madrid, 2009.
468
-DIAZ ZEGARRA, W. A. Los Procesos Constitucionales, Palestra,
Lima, 1999.
-DIETER, N. Y HERNÁNDEZ, M. El presidencialismo: instituciones
y cambios políticos en América Latina, Nueva Sociedad, Caracas,
Venezuela, 1998.
-DIETRICH, J. Ley y Administración: Estudio de la Evolución del
Principio de Legalidad, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid,
1978.
-DIETZA, G. The federalist a classic on federalism and free
govermment, Baltimore, 1996.
-DIEZ -PICAZO, L. “Constitución, Ley, Juez”, REDC No 15, Lima,
1985.
-DIEZ- PICAZO, L. “El poder Judicial. Independencia del Ministerio
Fiscal”, Boletín Comisión Andina de Juristas No. 44, Lima, 1995.
-DIEZ-PICAZO, JIMÉNEZ I. Tribunal Constitucional, Jurisdicción
ordinaria y derechos fundamentales, Ariel, Madrid, 1996.
-DOMINIQUE, R. “La justicia constitucional en Europa”. Estudio
preliminar de Teresa Freixes Sanjuán, CEPC, Madrid, 2002.
-DORTICÓS TORRADO, O. “Discurso por el V Aniversario de la
Constitución de la República de Cuba”, Febrero 23, La Habana, 1981.
-DUVERGER, M. Instituciones políticas y derecho constitucional,
Ariel, España, 1882.
469
-El Tribunal Constitucional Español y Su Entorno Europeo, El
Tribunal Constitucional, Volumen I, IEF, Madrid, 1981.
-“El Amparo Constitucional Español”, Memorias IV Conferencia
Científica sobre Derecho. Rev. de la Universidad Eugenio María de
Hostos, Barco de Papel, Puerto Rico, 1997.
-“El Sistema de Garantías de los Derechos Fundamentales en
Cuba”, Memorias IV. Conferencia Científica sobre Derecho. Rev. de la
Universidad Eugenio María de Hostos, Barco de Papel, Puerto Rico,
1997.
-El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos
que defendemos, V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Política,
La Habana, 1997.
-ENGELS, F. Prólogo a la Edición de 1870 de Las guerras
campesinas en Alemania, Andes, Buenos Aires, 1970.
-ENGELS, F. “Carta a k. Kautsky “de 23 de Febrero de 1891,
Obras Escogidas en dos Tomos, Ediciones en Lenguas Extranjeras,
Moscú, 1970.
-ENGELS, F. “Carta a J. Bloch”, Londres, 21-22 de Sep. de 1890
en Obras Escogidas en tres tomos, tomo III, Progreso, Moscú, 1980.
-ESCALONA REGUERA, J. “Sobre el proceso de
perfeccionamiento de los Órganos del Poder Popular”, Rev. Cubana de
Derecho No. 3, UNJC, La Habana, 1991.
470
-ESPÍN TEMPLADO E. “Comentarios al anteproyecto de reforma
de la LOTC”, [w:] E. Espín Templado, G. Fernández Farreres, P. Cruz
Villalón (red.), La reforma de la justicia constitucional, ARANZANDI S.A.,
Navarra, 2006.
-ESPÍN TEMPLADO, E; FERNANDEZ FARRERES, G; Y, CRUZ
VILLALON, P. La reforma de la justicia constitucional, CEJ, ARANZADI
S.A., Navarra, 2006.
-ESPÍN TEMPLADO, E., “El tribunal de Justicia de Iberoamérica”,
como factor de integración jurídica, Working Popers, Institud de Sciencies
Politiquees i Socials, Centro de Estudios Constitucionales de las
Comunidades Europeas, Barcelona, 1990.
-FAVOREU, L. “L´application directe et l´elfiet indirect des norms
constitutionnelles”, French, Riport tu d XI International Congress of
comparative Law, Caracas, 1982.
-FALLAS VEGA, E. “La Sala Constitucional: su naturaleza en el
ejercicio de sus competencias en las acciones y en el recurso de
amparo”, Rev. Parlamentaria de la Constitución un obstáculo para su
desarrollo, Asamblea Legislativa, Costa Rica, 1995.
-FERNÁNDEZ BULTÉ, J. Los Nuevos Rumbos de la Teoría del
Estado y del Derecho y la lucha ideológica, Universidad de La Habana,
Cuba, 1991.
-FERNÁNDEZ BULTÉ, J. “Los Modelos del Control Constitucional
y las perspectivas de Cuba hoy”, Rev. el Otro Derecho, ILSA, Colombia,
1994.
471
-FERNÁNDEZ BULTÉ, J. “Democracia y Autonomía Municipal en
América Latina hoy”, comunicación presentada en el Seminario
Internacional República y Municipio, Sassari, 1996.
-FERNÁNDEZ FARRERES, G. El recurso de amparo
constitucional, una propuesta de reforma, fundación alternativa, Civitas,
Madrid, 2005.
-FERNÁNDEZ FARRERES, G. “Comentario al anteproyecto de ley
orgánica de modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
hecho público en septiembre de 2005”, [w:] E. Espín Templado, Madrid,
2005.
-FERNÁNDEZ FARRERES G., P. CRUZ VILLALÓN. (red.), La
reforma de la justicia constitucional, ARANZANDI, Navarra, 2006.
-FERNÁNDEZ FARRERES G; y OTROS. Hacia una nueva
jurisdicción constitucional. Estúdio sobre La ley 6/2007, de 24 de Mayo
de reforma de La LOTC, Marc Carrillo (coord.). Tirant lo blanch, Valencia,
2008.
-FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M. “Control de Constitucionalidad y
Principios de primacía en el Derecho comunitario europeo”, Rev. de
Derecho Valdivia, Vol. XII, agosto, Chile, 2001.
-FERNÁNDEZ SEGADO, F: “El control de constitucionalidad de
Cuba (1901-1952)”- Rev. de Derecho, Valdivia, Vol. 12, No. 1, ISS No.
718-0950, ago, Chile, 2001.
-FERNÁNDEZ SEGADO, F. “La obsolescencia de la bipolaridad
<<modelo americano-modelo europeo- kelseniano>> como criterio
472
analítico del control de constitucionalidad y la búsqueda de una nueva
tipología explicativa”, Rev. Parlamento y Constitución Nº. 6, Cortes de
Castilla la Mancha, 2002.
-FERNÁNDEZ PÉREZ, S. S. “Cuba y el control constitucional en el
estado socialista de derecho”, Rev. el Otro Derecho, ILSA, Colombia,
1994.
-FERREIRA, D. "Los sistemas electorales: el vínculo entre
electores y elegidos", Seminario sobre elecciones y derechos humanos
en Cuba y América Latina, UNJC- IIDH, La Habana, 1997.
-FERRER MAC-GREGOR, E. La acción constitucional de amparo
en México y España, Estudio de derecho comparado, Meksyk, México,
2000.
-FERRER MAC-GREGOR, E. Derecho Procesal Constitucional.
Origen científico (1928-1956), Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos
Aires, 2008.
-FERREIRA FILHO, M. G., La Justicia Constitucional en Brasil,
trad. Francisco José Astudillo Polo, Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, CEPC, Madrid, 1997.
–FIGUEREDO BARRIEZA, A. “Amparo y Casación Civil.
Relaciones internacionales, el Tribunal Constitucional y el poder judicial
en la Ley”, Rev. Jurídica española de doctrina y jurisprudencia y
bibliografía No 1801, Madrid, 1987.
-FIGUERUELO, A. “Significado y funciones del derecho
constitucional”, Rev. Razón pública, No. 24, Otros Mundos, Bogota,
473
2009.
-FIX-ZAMUDIO, H. “Los Tribunales y Salas Constitucionales en
América Latina”, en el colectivo, Estudios jurídicos en homenaje a don
Santiago Barajas Montes de Oca, UNAM, México, 1995.
-FIX-ZAMUDIO, H. Los tribunales constitucionales y los Derechos
Humanos, UNAM, México, 1990.
-FIX-ZAMUDIO, H. y VALENCIA CARMONA, S. Derecho
constitucional mexicano y comparado, Porrúa-UNAM, Argentina-México,
2005
-FIX-ZAMUDIO, H.” Breve introducción al juicio de amparo
mexicano”, Ensayos sobre el derechos de Amparo, UNAM, México, 1993.
-FORSTHOF, E. El Estado en la Sociedad Industrial, LEP, Madrid,
1975.
-FORSTHOF, E. Conciencia y Confidencia, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Bueno Aires, 2008.
-GARCÍA BELAUNDE, D. “El Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales en Cuba (1940- 1952)”, II Dc, (sección
Primera), Anuario Iberoamericano de Justicia, Jurídica Grijley E. IRB,
Lima, 2002.
-GARCÍA BELAUNDE, D. El Derecho Procesal Constitucional en
perspectiva, IDEMSA, Lima, 2009.
-GARCÍA BELAUNDE, D. De la Jurisdicción Constitucional al
474
Derecho Procesal Constitucional. FUNDA, México, 2004.
-GARCÍA BELAUNDE, D. La Justicia Constitucional (procesos y
procedimientos constitucionales), Prólogo, IMDPC, Porrúa, México, 2007.
-GARCÍA BELAUNDE, D. “Dos cuestiones disputadas sobre
derecho procesal constitucional”, Rev. Iberoamericana de Derecho
Procesal Constitucional, ISSN, Nº 7, México, 2007.
-GARCIA CÁRDENAS, D. La organización estatal en Cuba,
Ciencias Sociales, La Habana, 1981.
-GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “Derecho constitucional comparado”,
Rev. de Occidente, Madrid, 1953.
-GARCÍA DE ENTERRÍA E. La Constitución como norma y el
Tribunal Constitucional, Civitas, 3ra edición, Madrid, 1983.
-GARCÍA DE ENTERRÍA E. “Un paso importante para el desarrollo
de nuestra justicia constitucional, la doctrina prospectiva en la
declaración de ineficiencia de la leyes inconstitucionales”, en Rev.
española de Derecho administrativo No.61, Madrid, 1989.
-GARCIA HENRÍQUEZ, F. "La ley electoral cubana: Principales
regulaciones y características", Seminario sobre elecciones y derechos
humanos en Cuba y América Latina, UNJC-IIDH, La Habana, 1997.
-GARCÍA MARTÍNEZ. A. El recurso de inconstitucionalidad,
Trivium, Madrid, 1992.
-GARCÍA MORILLO J. La protección judicial de los derechos
475
fundamentales, Civitas, Madrid, 2000.
-GARCÍA PELAYO, M. Derecho constitucional comparado, Alianza,
Madrid, 1984.
-GARCÍA ROCA, J. El conflicto entre órganos constitucionales,
Tecnos, Madrid, 1987.
-GARCINI H. y Otros, Derecho Administrativo I, Universidad de la
Habana, Cuba, 1963.
-GARRORENA MORALES, A. La ley orgánica 6/2007 y la reforma
del tribunal constitucional. Nota para una crítica en: Hacia una nueva
jurisdicción constitucional. Estudio sobre la ley 6/2007, de 24 de reforma
de la LOTC, Tirant lo blanch, Valencia, 2008.
-GÓMEZ BERNALES, G. “La justicia constitucional en chile”
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid, 1997
-GOMES CANOTILHO, J. J. Teoría de la Constitución, Dykinson,
2009.
-GOMES CANOTILHO, J. J., Jurisdicción Constitucional y nuevas
inquietudes discursivas. Del mejor método a la mejor teoría, trad.
Francisco Caamaño Domínguez, Fundamentos No 4, Cuadernos
monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia
Constitucional, Junta General del Principado de Asturias, 2006.
-GÓMEZ MERCADO, M. “Sistema de control constitucional”, Rev.
De la E.L. de Puebla, Nº 2, IIJ, UNAM, México, 2007.
476
-GÓMEZ MONTORO, A. J. El conflicto entre órganos
constitucionales, CEC, Madrid, 1992.
-GONZALES SALINAS, E. Proceso administrativo para la
protección de los derechos fundamentales (Jurisprudencia del TC y del
TS), Civitas S.A., segunda edición, Madrid, 1994.
-GONZALES CAMPOS, F."Improcedencia de la tutela cuando
existen otras vías judiciales "de José Gregorio Hernández Galindo, en
Rev. Jurisprudencia de tutela, Corte Constitucional, Señal, Colombia,
1994.
-GUERRA, R. Manual de Historia de Cuba desde su
descubrimiento hasta 1868, Ciencias Sociales, La Habana, 1971.
-HÄBERLE, P.”Verfassungstheorie ohne Naturrecht”,Verfassung
als öffentlicher Prozess. Materialen zu einer Verfassungstheorie der
offenen Gesellschaft,Duncker & Humblot, Berlin,1978.
-HAMILTON, A; JAMES M; Y JOHN J. The Federalist Papers,
edition de Clinton Rossiter, Mentor Book, Nueva York, 1961.
-HARB, B. “La justicia constitucional en Bolivia”, Anuario
Iberoamericano de justicia constitucional, CEPC, Madrid, 1997.
-HEGEL, F. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal,
Alianza Universal, Madrid, 1982.
-HELD, D. Modelos de democracia, Alianza S.A., Madrid, 1991.
-HESSE, K. Escrito de Derecho Constitucional, Segunda Edición,
477
CEC, Madrid, 1992.
-HESSE, K. y PETER H. Estudio sobre la jurisdicción constitucional
(con especial referencia al Tribunal Constitucional Alemán), Porrúa,
Argentina; IMDPC, México, 2005.
-HERNANDEZ-MACHADO SANTANA, E. Derecho Procesal
Constitucional, Osab, Santo Domingo, 2007.
-HOWARD MCLLWAIN, Ch. Constitucionalismo antiguo y
moderno, Nova, Buenos Aires, 1947.
-IHBERT, COURTENAY. El Parlamento, Labor, Barcelona, Buenos
Aires, 1930.
-INFIESTA, R. Historia constitucional de Cuba, Selecta, La
Habana, 1942.
-Investigación Colectiva: Cuadernos y Debates: Fundamentos y
Alcance del Control Judicial de constitucionalidad. Centro de Estudios
Institucionales de Buenos Aires, CEC, Madrid, 1991.
-JIMÉNEZ CAMPO, J. Sobre el Recurso de amparo, conferencia
impartida en las X Jornadas sobre justicia constitucional, UCLM, Toledo,
2009.
-JELLINEK, G. Teoría General del Estado, Albatros, Buenos Aires,
1954.
-JELLINEK, G. Ley y Reglamento, Alianza, Madrid, 1978.
478
-KELSEN, H. Teoría General del Derecho y el Estado,UNAM,
México, 1983.
-KELSEN, H. “La garantia Jurisdiccional de la Constitucion. (La
justicia constitucional)" Rev. Iberoamericana de Derecho Procesal
Constitucional, Porrúa, Argentina, IIDPC, México, 2008.
-KELSEN, H. Teoría pura del Derecho, Porrua, México, 1993
-KLOPOCKA, M. “El Tribunal constitucional de la República de
Polonia: organización y funcionamiento”, Anuario Parlamento y
Constitución No. 10, Cortes de Castilla –La Mancha, 2006-2007.
-KORZENIAK FUKS, J. “Sistema de control constitucional en el
derecho comparado”, Rev. de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Montevideo, República Oriental de Uruguay, 1987.
-LAGE DAVILA, C. “Palabras pronunciadas en la Clausura de la
reunión nacional de MEP el 6 de abril de 1996”. Boletín el Correo del
Diputado No.3, ANNP, La Habana, 1996.
-LABAND, P. Derecho Presupuestario, Alianza, Madrid, 1979.
-LABAND, P. "Droit Public de 'l Empire Allemand", Francesa, París,
1901.
-LAFERRIERE, JILEN, F. “Las indeficiencias del control de
constitucional de leyes en Francia”, En derecho constitucional: Memoria
del Derecho Internacional de Culturas y sistemas jurídicos comparados,
UNAM, IIJ, México, 2004.
479
-LARA ESPINOSA, D.”Anotaciones sobre el procedimiento de
reforma constitucional en México”, La reforma estatutaria y constitucional,
(coord.) José Manuel Vera Santos y Francisco Javier Díaz Revorio, La
Ley, Madrid, 2009.
-LARA HERNÁNDEZ, E. Nuestra Constitución, algunas
consideraciones sobre sus fundamentos teóricos y sus raíces históricas,
Colección de Estudios Jurídicos UNJC, La Habana, 1994.
-LASSALLE, F. ¿Qué es una Constitución?, Siglo XX, Buenos
Aires, 1957.
-LEIBHOLZ, G. El Tribunal Constitucional de la Republica Federal
Alemana y el problema de la apreciación judicial de la política, el
problema fundamental de la democracia moderna, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1971.
-LEIBHOLZ, G. Conceptos fundamentales de la política y de la
teoría de la Constitución, Alianza, Madrid, 1964.
-LENIN, V. Entre dos Combates, Obras Completas, Progreso,
Tomo XII, Moscú, 1982.
-LENIN, V. Obras Completas, Tomo 35, Política, La Habana, 1973.
-LEZCANO PÉREZ, J. El sistema electoral cubano, Poder Popular,
La Habana, 2007.
- LÓPEZ GUERRA, L. “La Justicia constitucional en España”,
Anuario Iberoamericanos de Justicia Constitucional, CEPC, Madrid,
1997.
480
-LOEWENSTEIN, K. Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona,
1986.
-LOOCKE, J. y MELLIZO CUADRADO, C. Segundo Tratado sobre
el Gobierno Civil: Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin
del gobierno civil, Tecnos, Madrid, 2006.
-LÓPEZ AGUILAR, J. F. La justicia y sus problemas en la
Constitución, Tecnos, Madrid, 1983.
-LÓPEZ GUERRA, L. “La organización y la posición institucional de
la justicia constitucional en Europa”, Anuario de Derecho constitucional
Latinoamericano, UNAM, México, 2004.
-LÓPEZ GUERRA, L. Introducción al Derecho Constitucional,
Tirant lo blanch, Valencia, 1994.
-LÓPEZ GUERRA, L. y Otros. Derecho Constitucional, Volumen I,
Tercera, Tirant lo blanch, Valencia, 1997.
-LÓPEZ GUERRA, L. y Otros, Derecho Constitucional, Volumen II,
Tirant lo balch, Valencia, 2000.
-LÓPEZ GUERRA, L. Las Sentencias Básicas del Tribunal
Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
1998.
-LÓPEZ GUERRA, L. “La reforma de la justicia en América Latina.
Consideraciones desde la perspectivas de la gestión de la justicia”,
Anuario Parlamento y Constitución No. 10, Cortes de Castilla – La
Mancha, 2006- 2007.
481
-LÓPEZ GUERRA, L. y Otros, Derecho Constitucional, Volumen II,
Los poderes del Estado y la organización territorial de estado, Tirant lo
blanch, Valencia, 2000.
-LÓPEZ PINA, A. División de poderes e interpretación, Tecnos,
Madrid, 1987.
-LÓPEZ ULLOA, J. M. La cuestión de inconstitucionalidad en el
Derecho español, Marcial Pons, Madrid, 2000.
-LOZANO MIRALLES, J. Y SACCOMANNO, A. El Tribunal
Constitucional. Composición y principios jurídico-organizativos (el
aspecto funcional), Tirant lo blanch, Valencia, 2000.
-LUCIANO PICHARDO, R. y HERNÁNDEZ MACHADO, J.
“Apuntes sobre justicia constitucional” Ponencia, Primer Congreso
Internacional sobre Justicia Constitucional, (coord.) Edgar Forzo Sosa,
UNAM, México, 2009.
-MACHADO RODRIGUEZ, D. “Democracia, política e ideología.
Una opinión después del V Congreso del Partido”, Rev. Cuba Socialista,
No. 9, Comité Central PCC, La Habana, 1998.
-MANGAS MARTÍN, A. “El tren europeo vuelve a sus raíles: el
Tratado de Lisboa” Revista General de Derecho Público Comparado, Vol.
II, Madrid, 2008.
-MARILL, E. Constitución de la República de Cuba. Temática
Legislación Complementaria, Ciencias Sociales, La Habana, 1989.
482
-MARIÑO CASTELLANOS, Á. “El recurso de amparo y el tribunal
constitucional cubano: necesidad y proyecto”, Rev. El otro Derecho,
ILSA, Colombia, 1994.
-MARIÑO CASTELLANOS, Á. “El Control de la constitucionalidad
de las leyes en Cuba”, Tesis Doctoral, Santiago de Cuba, 1995.
-MARTÍ PÉREZ, J. Obras Completas, III Tomos, T.III, Ediciones
Nacionales de Cuba, La Habana, 1965.
-MARTÍNEZ SOSPEDA M. Camino del Colapso. Notas sobre los
rendimientos del Tribunal Constitucional y su reforma, [w:], (red.),
Martínez Pardo V. J., El recurso de amparo constitucional.
Consideraciones generales, Madrid, 2001.
-MARX, K. Manuscritos: Economía y Filosofía, Alianza, Madrid,
1968.
-MARX, k. Crítica del Programa de Gotha, Obras Escogidas, T. II,
Progreso, Moscú, 1971.
-MAYER, O. Derecho Administrativo Alemán, De Palma, Buenos
Aires, 1950.
-MÉNDEZ LÓPEZ, J. Y CUTIÉ MUSTELIER, D. La función de los
tribunales de salvaguardar la Constitución, Monografía, Universidad de
Oriente, Santiago de Cuba, 1993.
-MÉNDEZ TOVAR, C. ¿Democracia en Cuba?, José Martí, La
Habana, 1997.
483
-MENDOZA DIAZ, J. "Palabras de Inauguración" en Seminarios
sobre elecciones y derechos humanos en Cuba y América Latina, UNJC,
IIDH de 24- 25 de noviembre, La Habana, 1997.
-MERINO BRITO, E. El recurso de inconstitucionalidad, su
jurisprudencia, GELOU, Cultural SA, La Habana, 1938.
-MERINO MERCHAN J.F., PEREZ-UGENA COROMINA M., VERA
SANTOS J.M. Lecciones de Derecho Constitucional, Madrid, 1995.
-MESTRE DE TOBÓN, O. “La importancia del Control de
Constitucionalidad en el Estado de Derecho”, Rev. de la Universidad de
Medellín, Nobo, Abril, Colombia, 1995.
-MONDELO GARCÍA, J. W. “El orden jurídico, la Constitución y las
reglas de reconocimiento”, Tesis – opción al grado científico de Dr., UO,
Santiago de Cuba, 2003.
-MONTES de OCA RUIZ, R. Conquistar toda la justicia. La huella
imperecedera de Celia, Oficina de publicaciones del Consejo de Estado,
La Habana, 2007.
-MONTES de OCA RUIZ, R. Memoria histórica. Principios éticos,
Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, La
Habana, 2005.
-MONTESQUIEU. “Espíritu de las leyes”, Prólogo de E. Tierno
Galván, Tecnos, Madrid, 1972.
-MORA MORA, L. P. “Jurisdicción Constitucional Costarricense”,
Criterios, condiciones y procedimientos de admisión en el acceso a la
484
justicia constitucional desde la perspectiva de su racionalidad y
funcionabilidad. II Conferencia de la Justicia Constitucional de
Iberoamérica, Portugal y España, Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, CEPC, Madrid, 1998.
-MOREIRA MAUES, A. “Conferencia Justicia Constitucional en
Brasil”, Impartida en el VI Curso de Derecho Internacional
Constitucional, Brasil, 1989.
-MORTATI, C. “Appunti per uno studio sui remedi giurisdizionali
contro comportamenti omissivi del legislatore”, Il Foro Italiano, 1970.
-NEVINS, A. Y HENRY STELEE, COMMAGER. Breve historia de
los Estados Unidos, Compañía General de Ediciones, México, 1963.
-PAVO ACOSTA, R. Análisis Critico de Concepciones no
Marxistas, Universidad de la Habana, 1983.
-PECES- BARBA G. La Constitución Española de 1978, y/o Estado
de Derecho y Político, Artes Gráficas S. A., Valencia, 1981.
-PECES-BARBA MARTINEZ, G. El Tribunal Constitucional, -
Lassalle, Fernando, ¿Qué es una Constitución?, Siglo XX, Buenos
Aires, 1957.
-PERAZA CHAPEAU, J. Selección de Lectura de Derecho
Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 1985.
-PERAZA CHAPEAU, J. Derecho Constitucional General y
Comparado, Félix Varela, La Habana, 2002.
485
-PÉREZ GORDO, A. El Tribunal constitucional y sus funciones,
BOSCH, Casa Editorial, SA-urgel, 51bis, Barcelona, 1983.
-PÉREZ ROYO, J. Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons,
Madrid ,2003.
-PÉREZ ROYO, J. Introducción a la teoría del Estado, Blume,
Barcelona, 1980.
-PÉREZ ROYO, J. Las fuentes del derecho, Tecnos, Madrid, 1984.
-PÉREZ ROYO, J. Tribunal Constitucional y división de poderes,
Tecnos, Madrid, 1988.
-PÉREZ SERRANO N. Escritos de Derecho Político, Tecnos,
Madrid, 1994.
-PÉREZ TREMPS, P. La reforma de recurso de Amparo, Tirant lo
blanch, Valencia, 2004.
-PÉREZ TREMPS, P. Tribunal Constitucional y Poder Judicial,
CEC, Madrid, 1985.
-PÉREZ TREMPS, P.”El Tratado de Ámsterdam y la Constitución
española”, El País, 5 de marzo, Madrid, 1998.
-PÉREZ TREMPS, P. y COLECTIVO DE AUTORES. La Reforma
del Tribunal Constitucional. Actas del V Congreso de la Asociación de
constitucionalistas de España, Tirant lo blanch, Valencia, 2007.
-Periódico Juventud Rebelde. Diario de la juventud cubana. “Golpe
486
de estado de 10 de Marzo de 1952”, Edición digital, Diciembre, 2009.
-PESOLE, L. “El acceso por vía incidental en la justicia
constitucional italiana”, Rev. de Derecho Valdivia, V 12, n.1, Estudios e
Investigaciones, ago, Chile, 2001.
-PICHARDO, H. Documentos para la Historia de Cuba, T. I,
Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 1980.
-PIZZORUSSO, A. Lecciones de Derecho Constitucional, Tomo I,
II, trad. Javier Jiménez Campo, CEC, Madrid, 1984.
-PIZZORUSSO, A. “La justicia constitucional italiana, entre modelo
difuso y modelo concreto”, la rebelión de las leyes. Demos y nomos: la
agonía de la justicia constitucional, (coord.) Juan Luis Requejo Pagés
Fundamentos No. 4. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado,
Derecho Público e Historia Constitucional, Junta General del Principado
de Asturias, 2006
-PRIETO SANCHIS, L. La justicia constitucional y derechos
fundamentales, Trotta SA, Madrid, 2003.
-PRIETO VALDÉS, M. “Garantías y defensa de los deberes
fundamentales de la ciudadanía cubana”, Rev. el Otro Derecho ILSA,
Colombia, 1994.
-PRIETO VALDÉS, M. Reglamento y Constitución, Félix Valera, La
Habana, 1999.
-PRIETO VALDÉS, M. Y PÉREZ HERNÁNDEZ, L. Selección
Legislativa de Derecho Constitucional, Félix Varela, La Habana, 1999.
487
-PRIETO VALDÉS, M. Y PÉREZ HERNÁNDEZ, L. “El Control de
Constitucionalidad de la Leyes y otros Actos. Sus formas en Estados
Unidos y Cuba”, Rev. el Otro Derecho ILSA, Colombia, 1994.
-PRIETO VALDÉS, M. Y PÉREZ HERNÁNDEZ, L. Informe Final
de la Investigación acerca de las Quejas de la Población en Ciudad
Habana. Biblioteca de la Facultad de Derecho, Universidad de la
Habana, 1999.
-PRIETO VALDÉS, M. La Reforma a la Constitución de 1976.
UNJC, La Habana, 2003.
-PULIDO QUEVEDO, M. La Reforma de la ley orgánica del
Tribunal Constitucional: el conflicto en defensa de la autonomía local:
(con la jurisprudencia del TC en materia de autonomía local y provincial),
ARANZADI S. A., Pamplona, 1999.
-PULIDO QUEVEDO, M. La Constitución Española con la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Avanzado S. A., Pamplona,
1996.
-REBMANN, K. “La oficina del Fiscal General, su dimensión
constitucional y su relación con las distintas ramas del gobierno” en El
Poder judicial en Europa. Conferencia en Madrid de los Presidentes y
Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de los Estados
miembros de las comunidades europeas, Tomo I, Tribunal Supremo,
Madrid, 1989.
-RECASÉNS SICHES, L. Tratado General de Filosofía del
Derecho, Porrúa S.A., México, 1959.
488
-“Reflexiones en torno a la protección de los derechos
fundamentales en Cuba. Propuesta para su perfeccionamiento”, Rev. el
Otro Derecho del ILSA, Colombia, 1994.
-REQUEJO RODRIGUEZ, P. “Nuevos parámetros de
constitucionalidad”, Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría
del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional (coord.) Juan Luís
Requejo Pajez, Junta General del Principado de Asturias, 2006.
-RESTREPO PIEDRAHITA, C. Tres ideas constitucionales,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1988.
-REMIRO BROTONS, A. “Controles preventivos y reparadores de
la constitucionalidad intrínseca de los tratados internacionales”, Rev. de
Derecho Político 16, (1982-83).
-RIBAS MAURA, A. La cuestión de inconstitucionalidad, Civitas,
Madrid, 1991.
-RODRÍGUEZ CRUZ, F. “La columna del lunes, Trabajadores al
Parlamento”, Periódico Trabajadores, diciembre, La Habana, 2007.
-RODRÍGUEZ IGLESIAS, C. y VAQUERO, J. “Funcionamiento
constitucional del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”,
Fundamentos No. 4, Cuadernos monográficos de Teoría del Estado,
Derecho Público e Historia Constitucional, Junta General del Principado
de Asturias, 2006.
-RODRÍGUEZ-PINERO M., AROZAMENA SIERRA J., JIMÉNEZ
CAMPO J., LÓPEZ GUERRA L., RUBIO LLORENTE F., TOMAS Y
489
VALIENTE F. La jurisdicción constitucional en España, La Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional: 1979-1994, Madrid 1995.
-RODRÍGUEZ-ZAPATA, J. Constitución, Tratados Internacionales
y sistema de fuentes del Derecho, Bolonia, 1976.
-RODRÍGUEZ-ZAPATA, J. Métodos y criterios de interpretación de
la constitución en los seis primeros años de actividad del Tribunal
Constitucional, [w:] A. López Pina (red.), División de poderes e
interpretación, Madrid, 1987.
-ROLLA, G. “Juicio de legitimidad constitucional en vía incidental y
tutela de los Derechos Fundamentales”, Rev. de estudios
constitucionales No.1, Universidad de Talca, 2004.
-ROMBOLI, R. El control de constitucionalidad de las leyes en
Italia, trad. Enriqueta Expósito Gómez, Universidad de Barcelona-
Universidad de Pisa, 2000.
-ROMBOLI, R. (ed), La giustizia constituzionale a una svolta,
Giappichelli, Turín, 1991.
-ROSSEAU. El contrato social, Aguilar, Buenos Aires, 1968.
-RUBIO LLORENTE, F. Y JIMÉNEZ CAMPO, J. Estudios sobre la
jurisdicción constitucional, McGraw Hill, Madrid, 1998.
-RUBIO LLORENTE, F. “Seis tesis sobre la jurisdicción
constitucional en España”, Rev. Española del Derecho Constitucional,
No. 35, Madrid, 1992.
490
-RUBIO, LLORENTE. La Forma del Poder, CEC, Madrid, 1993.
-RUGGERI, A.; SPADARO, A. Lineamenti di Giustizia
Costituzionale, Turín, 2001.
-RUÍZ MIGUEL, A. Modelo americano y modelo europeo de justicia
constitucional, UA, CEP, Madrid, 2007.
-RUIZ MANERO, J. Sobre la critica al marxismo, Cuadernos de
Filosofía del Derecho, No. 2, La Habana, 1886.
-RUIZ-RICO RUIZ, G. La Aplicación Jurisdiccional de la
Constitución, Tirant lo blanch, Valencia, 1997.
-RUIZ-RICO RUIZ, G. Formas de gobierno y sistemas electorales,
Tirant lo blanch, Madrid, 1997.
-SAAVEDRA GALLO, P. La duda de inconstitucionalidad, Civitas
SA, Córdova, 1986.
-SAGÜÉS, N. P. Compendio de derecho procesal constitucional.
Control de constitucionalidad. Recurso extraordinario. Acción de Amparo.
Hábeas Data. Hábeas Corpus. Acción declarativa de inconstitucionalidad,
Astrea, Buenos Aires, 2009.
-SALGADO PESANTES, H. “La Justicia Constitucional en
Ecuador”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, CEPC,
Madrid, 1997.
-SANCHEZ AGESTA, L. Derecho Constitucional Comparado,
Tecnos, Madrid, 1965.
491
-SANCHEZ AGESTA, L. “La justicia constitucional”, Rev. de
Derecho Político no. 16,1982-1983.
-SANJURJO, R. “Federalismo y procedimiento legislativo en
Alemania”, Rev. de las Cortes Generales No. 40, Madrid, 1997.
-SALGADO CAMACHO, R. Independencia del Ministerio Fiscal en
el Estado de Derecho. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
Granada, 1985.
-SENES MONTILLA, C. La vida judicial previa al Recurso de
Amparo, Estudios de Derecho Constitucional, Civitas, S.A., Universidad
de Málaga, 1994.
-SCHMITT, C. Legalidad y Legitimidad, El legislativo parlamentario
con su supremacía y su reserva de ley, sólo conoce un legislador, su
legislador: el Parlamento, Aguilar, Madrid, 1971.
-SCHMITT, C. La Defensa de la Constitución, trad. Manuel
Sánchez Sarto, Tecnos S.A., Madrid, 1983.
-SCHMITT, C. Teoría de la Constitución, edición Francisco Ayala,
Alianza, Madrid, 1982.
-TEROL BECERRA, M. El conflicto positivo de competencias,
Tirant lo blanch, Valencia, 1993.
-TIERRO GALVAN, E. El espíritu de las leyes, trad. por Mercedes
Blázquez y Pedro de Vega, Alianza, Madrid, 2003.
492
-TOMÁS Y VALIENTE, F. Estudio sobre y desde el Tribunal
Constitucional, C. E. C, Madrid, 1993.
-TOMAS VILLAROLLA, J. Breve historia del constitucionalismo
español, Colección de Estudios Políticos, CEC, Madrid, 1995.
-TORRADO FABIO, R. “Apuntes para una aproximación histórica
del Poder Popular en Cuba”, Rev. Cubana de Derecho No. 3, La Habana,
1991.
-TORRES DEL MORAL, A. Principios del Derecho Constitucional
español, Átomo, Madrid, 1986.
-TRATADO DE LISBOA, Diario Oficial de la Unión Europea,
C306/CE01, 5º año, 17 de Diciembre, 2007.
-TRUJILLO RINCÓN, Mª A. Los conflictos entre órganos
constitucionales del Estado, Congreso de los Diputados, Madrid, 1995.
-URIBE ARZATE, E. El sistema de justicia constitucional en
México, Porrúa, México, 2006.
-VARGAS VELAZQUEZ, A. Y COLECTIVO DE AUTORES.
Participación y Democracia, en: Democracia Formal y Real, Instituto para
el Desarrollo de la Democracia, Colombia, 1994.
-VEGA VEGA, J. Derecho Constitucional Revolucionario, Ciencias
Sociales, La Habana, 1988.
-VELÁSQUEZ TURBAY, C. Derecho Constitucional, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1998.
493
-VERDE CALLE, A. “Rasgos Esenciales de la Constitución
Cubana”, Monografía, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana,
1986.
-VERGOTTINI, G. Derecho constitucional comparado, Espasa
Calpe, Madrid, 1983.
-VICIANO PASTOR, R. A. Y MARTÍNEZ DALMAU, R. Cambio
político y proceso constituyente en Venezuela (1998-2000), Instituto de
Derecho Comparado Manuel García – Pelayo, Tirant lo blanch, Valencia,
2001.
-VICIANO PASTOR, R. A.; TRUJILLO VÁZQUEZ, J. C. Y OTROS.
Estudio sobre la Constitución ecuatoriana de 1998, Estudios
Latinoamericanos, Tirant lo blanch, Valencia, 2005.
-VICIANO PASTOR, R. A. El sistema político en la Constitución
Bolivariana de Venezuela, Tirant lo blanch, Valencia, 2006.
-VICIANO PASTOR, R. A.; NAVARRO RUIZ, J. C. Constitución
Europea, Tirant lo blanch, Valencia, 2005.
-VILLABELLA, C. El proceso de reforma constitucional y el artículo
63, Universidad de Camagüey, 1993.
-VILLABELLA, C. Selección de Constituciones Iberoamericanas,
Universidad de Camagüey, Cuba, 2001.
-VILLACORTA MANCEBO, L. Hacia el equilibrio de poderes:
Comisiones legislativas y robustecimiento de las Cortes, Valladolid, 1989.
494
-VILLAVERDE MENÉNDEZ, I. La inconstitucionalidad por omisión,
McGraw Hill, Madrid, 1997.
-WALKLAND, S.A. The Legislative Process in Great Britain,
Praeger, Nueva York, 1968.
-WEBER, M. Economía y Sociedad, FCE, México, 1979.
-WEBER, A., “Alemania”, en E. Aja (ed), Las tensiones entre el
Tribunal Constitucional y el legislador en la Europa actual, Ariel,
Barcelona, 1998.
-WHEARE C, K. Las Constituciones Modernas, Labor, Barcelona,
1975.
-ZAGREBELSKY, G. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia (I)
(diritto mítte. Logge, diritti, giustizia, 1992), trad. de M. Gascón, Trotta,
Madrid, 1995.
-ZAGREBELSKY, G. Manuale di Diritto Constituzionale. Il Sistema
della Fonti del Diritto, UTET, Torino, 1988.
-ZAMBRANA Y VÁZQUEZ, A. La República, Selecta, La Habana,
1956.
-Legislaciones.
-Acuerdo del 22 de Octubre de 1974 el Consejo de Ministro y Buró
Político del Partido Comunista de Cuba, para la Elaboración de un
Anteproyecto Constitucional, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3, de 23
495
de Octubre, La Habana, 1974.
-Acuerdo III – 60 de Diciembre de 1982 de la ANPP acerca de la
Iniciativa Legislativa, folleto de divulgación del Ministerio de Justicia, La
Habana, 1982.
-Código Civil Cubano. Ministerio de Justicia, Noviembre, La
Habana, 1988.
-Código Civil Español del 24 de julio de 1889. 2da. Edición,
imprenta de Antonio Pérez, Universidad Complutense, Madrid, 1989.
-Código de Trabajo Cubano. MINJUS, La Habana, 1998.
-Código de la Niñez y de la Juventud Cubano, Ministerio de
Justicia, Noviembre, La Habana, 1999.
-Código de Familia Cubano. Ministerio de Justicia, Octubre, La
Habana, 1999.
-Código Penal Cubano. Ministerio de Justicia, Junio, La Habana,
1999.
-Constitución de la República de Italia de 1947. Ministerio de
Justicia, versión traducida por Fabiana de Menezes Suárez, Universidad
de Viscosa- Brasil, Roma, 1947
-Constitución Española. Artes Gráficas Soler, S.A., Valencia, 1981.
-Constitución Política de Chile de 1980. Ministerio de Justicia,
Santiago de Chile, 1990.
496
-Constitución de la República de Cuba de 1976. MINJUS, GOE,
No 7 de 1 de agosto, La Habana, 1992.
-Constitución de Colombia de 1992. Derecho Político. No. 35,
Bogotá, 1992.
-Constitución de la Republica Federativa de Brasil de 1988.Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Fondo de Cultura Económica, primera
edición, UNAM, 1994.
-Constitución Política de la Republica de Ecuador. Asamblea
Nacional Constituyente, Quito, 1998.
-Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Gaceta Oficial
No. 36.860, Caracas, 1999.
-Constitución de Perú de 1993. Oficialía Mayor del Congreso,
Ministerio de Justicia, Lima, 1999.
-Constitución Federativa de Estados Unidos de Norteamérica de
1787.Archivos Nacionales, Convención de Filadelfia, 2000.
-Constitución de Francia de 4 de Octubre de 1958. Ministerio de
Asuntos Exteriores, Departamento de Asuntos Europeos de la Asamblea
Nacional, París, 2000.
-Constitución Alemana de 1949. Ministerio de Asuntos Exteriores,
2001.
-Constitución Política de la República Guatemala de 1985.Corte
497
de Constitucionalidad de Guatemala, 2002.
-Constitución Política de la República de Nicaragua. Base de
datos políticos de la Américas, última actualización, 2005.
-Constitución Europea (Proyecto).Boletín Oficial de la Cortes
Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Madrid, 2005.
-Constitución Política de la República de Bolivia de 1967.Ministerio
de Justicia, julio 16, La Paz, 2008.
-Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949.
Servicio Civil y función pública en Centro América, 2008.
-Constitución Política de la República de Cuba de 1940. Guaimaro,
Camaguey, julio de 1940, Political Database of the Americas, versión
digital, última actualización- noviembre- 2008.
-Constitución de la República de Cuba de 1901, La Habana,
febrero de 1901, Cuba 100 años después, edición digital, última
actualización- 2008.
-Constitución Política de la Nación Argentina de 1853. Sitios
Jurídicos, portal jurídico argentino, Argentina, 2009.
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917.Instituto de Investigaciones Jurídicas, Legislación Federal, UNAM,
2009.
-Constitución Política de Republica Dominicana. Political Database
of the Americas, última actualización, 2009.
498
-D-L – 130 del CECM de 17 de julio, GOE No. 8, La Habana, 1985.
-D-L -87 de 22 de julio, GOE No. 7, La Habana, 1985.
-D-L – 141 de 8 de septiembre, GO, La Habana, 1993.
-D-L - 147 de 21 de abril, GO, La Habana, 1994.
-D- L 171 de 1997.INV, GOE, La Habana, 1997.
-D-L 233 de 2 de julio del 2003, publicado en GOE No 12 de 15 de
julio del 2003, Boletín No 1, Legislación del INV, Dirección Jurídica, La
Habana, 2004.
-Ley de Enjuiciamiento Civil Español. Cultural S.A., La Habana, 30
de Enero de 1932.
-Ley Fundamental de la República de Cuba de 1959, Folleto de
Divulgación Legislativa, Lex, La Habana, 1959.
-Ley 5 de 13 de Agosto de 1977. Ley de Procedimiento Penal, GO,
La Habana, 1977.
-Ley de Organización del Sistema Judicial de la República de
Cuba, GO, 25 de agosto, La Habana, 1977.
-Ley Orgánica 2/79, de 3 de Octubre, del Tribunal Constitucional.
España, 1979.
-Ley Orgánica 3/84, de 26 de Marzo. Reguladora de la iniciativa
499
legislativa popular. España, 1984.
-Ley Orgánica 8/84, de 26 de diciembre, del Tribunal
Constitucional. España, 1984.
-Ley Orgánica 5/85, del régimen electoral general de 19 de junio.
España, 1985.
-Ley Orgánica 4/85 de 7 de junio, del Tribunal Constitucional.
España, 1985.
-Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial. España, 1985.
-Ley Orgánica 6/88 de 9 de junio, del Tribunal Constitucional.
España, 1988.
-Ley Electoral No. 72 de 29 de octubre, GO No. 9 de 2 de
noviembre, La Habana, 1992.
-Ley 1585 de 12 de agosto. Bolivia, 1994.
-Ley 1615 de 6 de febrero, Bolivia, 1995.
-Ley Electoral Cubana. No. 1305, de 7 de julio de 1976, Ministerio
de Justicia, La Habana, 1996.
-Ley de los Tribunales—Ley 82 de 1997, MINJUS, La Habana,
1997.
-Ley de la Fiscalía –Ley 83 de 1997, MINJUS, La Habana, 1997.
500
-Ley Tributaria—73 de 1994, MINJUS, La Habana, 1998.
-Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de la
República de Cuba. Ministerio de Justicia, Mayo, La Habana, 1999.
-Ley Orgánica 7/99 de 21 de abril del Tribunal Constitucional.
España, 1999.
-Ley Orgánica 1/00 de 7 de enero del Tribunal Constitucional.
España, 2000.
-Ley 2410 de 8 de agosto, Bolivia, 2002.
-Ley General de la Vivienda No. 65 de 1989-, Boletín No 1,
Legislación del INV, La Habana, 2004.
-Ley Orgánica 6/07, de 24 de mayo del Tribunal Constitucional,
España, 2007.
-“Normas Reglamentarias de la Asamblea Nacional; Provincial, y
Municipal del Poder Popular”, de 5 de agosto de 1982. Folleto ANPP, La
Habana, 1989.
-“Normas referentes a la Organización Integración y Atribuciones
de las Administraciones Municipales y Provinciales subordinadas a las
Asambleas del Poder Popular”. Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, La Habana, 1993.
-Reglamento a la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1982,
folleto de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Gaceta Oficial de la
República, agosto, La Habana, 1982.
501
-Reglamento de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular de 3 de enero de 1983, folleto de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, La Habana, 1983.
-Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 25 de
diciembre de 1996, Gaceta Oficial de 27 de diciembre, La Habana, 1996.
-Reforma Constitucional de 1992, GO, La Habana, 1992.
-Reforma Constitucional de 2002, GO, La Habana, 2002.
-Resolución 412 de 2005. Legislación del INV, La Habana, 2005.
-Resolución 339 de 2005. Legislación del INV, La Habana, 2005.