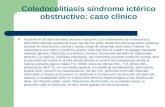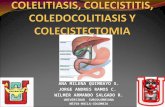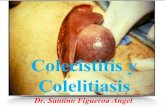UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - UGrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/43798/1/CD... ·...
Transcript of UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - UGrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/43798/1/CD... ·...
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE MEDICINA
TEMA:
COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE CPRE EN
PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS
TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO
PARA OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO
Autores:
ROJAS VACA JANIREE STEFANIA
VELASQUEZ GUARDERAS XAVIER ALEJANDRO
Tutor:
JORGE ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
Guayaquil Ecuador
Año 2018-2019
II
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA
UNIDAD DE TITULACIÓN
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO: COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE CPRE EN
PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS
AUTOR: ROJAS VACA JANIREE STEFANIA
VELASQUEZ GUARDERAS XAVIER ALEJANDRO
TUTOR: DR. JORGE ORDOÑEZ ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
ESCUELA DE MEDICINA
GRADO OBTENIDO:
FECHA DE
PUBLICACIÓN:
Mayo 2019 No. DE
PÁGINAS:
114 páginas
ÁREAS TEMÁTICAS: GASTROENTEROLOGIA
III
PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:
CPRE, coledocolitiasis, complicaciones, vía biliar, vía pancreática
Debido a que diariamente se realizan colangiopancreatografía retrogradas o CPRE en el Hospital Luis
Vernaza de Guayaquil, es importante conocer cuáles fueron las patologías, así como los grupos etarios
y demás datos de los pacientes que recurren a este procedimiento, que es tanto diagnóstico como
terapéutico, para que sirva como referente en posteriores estudios y, determinar las complicaciones en
pacientes con coledocolitiasis. Para ello, realizamos un estudio observacional, no experimental, con
enfoque cuantitativo de pacientes con patología biliopancreática que acudieron al servicio de
Gastroenterología del dicho hospital, entre marzo del 2017 y marzo del 2019. Dicho estudio, incluyó 72
pacientes, de los cuales un 17% presentaron síntomas como náuseas fiebre, dolor, y vómitos, de éstos,
el 58% presentó como sintomatología principal el dolor. Analizando los días de ingreso, se consideró
como segunda variable la edad como factor de estancia hospitalaria. De estos resultados, los pacientes
mayores de 64 años presentaron una mayor prevalencia con respecto al número de días llegando a
tener hasta un 18% con una estancia >12 días. En relación con las complicaciones, se obtuvo que
solamente el 30% presentó complicaciones, de éstos un 45% presentó hemorragia y un 55% presentó
infección. Se observó una baja tasa de mortalidad siendo ésta del 1,38%.
ADJUNTO PDF: SI NO
CONTACTO CON
AUTOR/ES:
E-mail:
CONTACTO CON LA
INSTITUCIÓN:
Nombre: Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias
Medicas
Teléfono: 042390311
E-mail: www.ug.edu.ec
IV
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA
UNIDAD DE TITULACIÓN
Guayaquil, 14 de mayo del 2019
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR
Habiendo sido nombrado Dr. Francisco Obando Freire, PhD tutor del trabajo de titulación:
COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE CPRE EN PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS, certifico
que el presente trabajo de titulación, elaborado por ROJAS VACA JANIREÉ STEFANIA con C.I. No:
0925650863, Y VELÁSQUEZ GUARDERAS XAVIER ALEJANDRO con C.I. No. 0921902615, con mi
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de MEDICO, en la
Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para
su sustentación.
Dr. Francisco Obando Freire, PhD
C.I. 0904368859
ANEXO 11
V
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA
UNIDAD DE TITULACIÓN
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
Nosotros, ROJAS VACA JANIREÉ STEFANIA con C.I. No: 0925650863 y VELÁSQUEZ GUARDERAS
XAVIER ALEJANDRO con C.I. No. 0921902615, certificamos que los contenidos desarrollados en
este trabajo de titulación, cuyo título COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE CPRE EN
PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS, son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN
EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos,
en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente
_________________________ ___________________________
ROJAS VACA JANIREÉ STEFANIA VELÁSQUEZ GUARDERAS XAVIER ALEJANDRO
C.I. No. 0925650863 C.I. No. 0921902615
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de
educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades,
escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios
superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales
como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin
perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los
autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no
comercial de la obra con fines académicos.
ANEXO 12
VI
Guayaquil, 14 de mayo del 2019
Sr. Dr. WALTER SALGADO
DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad.-
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación
COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE CPRE EN PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS de los
estudiantes ROJAS VACA JANIREÉ STEFANIA Y VELÁSQUEZ GUARDERAS XAVIER ALEJANDRO,
indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
● El trabajo es el resultado de una investigación. ● El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. ● El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. ● El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de
titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes,
que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final.
Atentamente,
Dr. Jorge Ordóñez Ordóñez
C.I. 1101092664
ANEXO 4
VII
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado JORGE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, tutor del trabajo de titulación certifico
que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ROJAS VACA JANIREÉ STEFANIA,
C.C.: 0925650863, Y VELÁSQUEZ GUARDERAS XAVIER ALEJANDRO, C.C.: 0921902615, con mi
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de MEDICO.
Se informa que el trabajo de titulación: COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE CPRE EN
PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el
programa anti-plagio, URKUND, quedando el 0% de coincidencia.
https://secure.urkund.com/view/49647839-721559-
286506#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA==
Dr. Jorge Ordóñez Ordóñez
C.I:1101092664
VIII
DEDICATORIA
Dedico este trabajo de titulación a mis padres, mi abuela, y a
todos los que me apoyaron de manera incondicional durante todo
este tiempo.
Janireé Stefanía Rojas Vaca
Dedico este trabajo de titulación a mis abuelitos, mis tíos, a mi
mamá a mi querida novia Astrid, a mis cuñadas Ashly, Angie,
Alfonsina, Luan y quienes me motivaron a que siga en la lucha de
esta larga carrera, la cual amo.
Xavier Alejandro Velásquez Guarderas
IX
AGRADECIMIENTO
Agradecemos a nuestros padres y a toda nuestra familia, a los
amigos que hicimos y a esos profesores que con dedicación
sacaron lo mejor de nosotros y a todos quienes nos apoyaron de
manera incondicional durante todo este tiempo.
Janireé Stefanía Rojas Vaca
Xavier Alejandro Velásquez Guarderas
X
RESUMEN
Debido a que diariamente se realizan colangiopancreatografía retrogradas o CPRE en
el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, es importante conocer cuáles fueron las patologías,
así como los grupos etarios y demás datos de los pacientes que recurren a este
procedimiento, que es tanto diagnóstico como terapéutico, para que sirva como
referente en posteriores estudios y, determinar las complicaciones en pacientes con
coledocolitiasis. Para ello, realizamos un estudio observacional, no experimental,
con enfoque cuantitativo de pacientes con patología biliopancreática que acudieron
al servicio de Gastroenterología del dicho hospital, entre marzo del 2017 y marzo
del 2019. Dicho estudio, incluyó 72 pacientes, de los cuales un 17% presentaron
síntomas como náuseas fiebre, dolor, y vómitos, de éstos, el 58% presentó como
sintomatología principal el dolor. Analizando los días de ingreso, se consideró como
segunda variable la edad como factor de estancia hospitalaria. De estos resultados,
los pacientes mayores de 64 años presentaron una mayor prevalencia con respecto
al número de días llegando a tener hasta un 18% con una estancia >12 días. En
relación con las complicaciones, se obtuvo que solamente el 30% presentó
complicaciones, de éstos un 45% presentó hemorragia y un 55% presentó
infección. Se observó una baja tasa de mortalidad siendo ésta del 1,38%.
Palabras claves: CPRE, coledocolitiasis, complicaciones, vía biliar, vía
pancreática.
XII
CONTENIDO
DEDICATORIA .............................................................................................................. VIII
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ IX
RESUMEN ........................................................................................................................ X
ÍNDICE DE GRÁFICO ................................................................................................... XIV
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES. ....................................................................................... XV
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................19
CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................20
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................20
1.1. ÁREA DE ESTUDIO. .............................................................................................21
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION. .......................................................................21
1.5. OBJETIVOS. .........................................................................................................21
OBJETIVOS GENERALES .......................................................................................21
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....................................................................................21
1.6. JUSTIFICACIÓN. ..................................................................................................22
CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................23
2. MARCO TEORICO ................................................................................................23
2.1 COLEDOCOLITIASIS .............................................................................................23
COMPOSICIÓN DE LOS CÁLCULOS BILIARES .....................................................23
2.2 ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA VESÍCULA Y VÍAS BILIARES ..........................24
2.3 PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA BILIAR ...............66
2.4 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PATOLOGÍA BILIAR ..........................................68
VESICULA BILIAR ....................................................................................................69
VIA BILIAR................................................................................................................71
VALOR DEL LABORATORIO ...................................................................................77
2.6. CPRE. ...................................................................................................................81
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS .....................................................................................83
TÉCNICA ..................................................................................................................84
COLOCACIÓN DEL PACIENTE, DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO QUIRÚRGICO 87
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA .............................................................................90
CUIDADOS POSTOPERATORIOS ..........................................................................92
CAPÍTULO 3. ...................................................................................................................94
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................94
XIII
TIPO DE INVESTIGACIÓN ..........................................................................................94
POBLACIÓN ................................................................................................................94
RECOLECCIÓN DE DATOS - ANÁLISIS .....................................................................95
CONSIDERACIONES BIOÉTICAS ...............................................................................95
MARCO METODOLOGICO..........................................................................................96
CAPÍTULO 4. ...................................................................................................................99
RESULTADOS ................................................................................................................99
CAPÍTULO 5 .................................................................................................................. 112
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................................ 112
CONCLUSIONES. ...................................................................................................... 112
RECOMENDACIONES .............................................................................................. 113
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 114
XIV
ÍNDICE DE GRÁFICO
Pag.
Grafico 1. Muestra elegida para el estudio según criterios de inclusión, y exclusión. ................... 100
Grafico 2. Grupos por edades (porcentaje). ................................................................................... 102
Grafico 3. Clasificación de los pacientes por género y edad (porcentaje). .................................... 104
Grafico 4. Clasificación de los pacientes por género y edad (número). ......................................... 104
Grafico 7. Comparativa de días de estancia hospitalaria ............................................................... 105
Grafico 8. Sintomatología postquirúrgica ....................................................................................... 106
Grafico 9. Pacientes que manifestaron dolor. ................................................................................ 106
Grafico 10. Complicaciones (porcentaje) ....................................................................................... 107
Grafico 11. Mortalidad de pacientes. ............................................................................................. 111
XV
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES. Ilustración 1 Vías biliares .................................................................................................................. 25
Ilustración 2 Coleco y Vías biliares .................................................................................................... 25
Ilustración 3 Estructura arteria venas hepáticas. ............................................................................. 26
Ilustración 4 Lóbulos hepáticos. ....................................................................................................... 27
Ilustración 5. Formas de presentación de vías biliares. .................................................................... 29
Ilustración 6. De vías biliares al levantar el hígado. .......................................................................... 29
Ilustración 7 Formas de presentación vías biliares, supra e infrahepaticas.. ................................... 31
Ilustración 8. Formas de estenosis de vías biliares. .......................................................................... 32
Ilustración 9. Vías biliares por debajo de los triángulos ................................................................... 33
Ilustración 10 vesícula biliar dentro del hígado ................................................................................ 35
Ilustración 11. Porciones de la vesícula biliar. .................................................................................. 36
Ilustración 12. Formas de presentación, por peritonizacion. ........................................................... 38
Ilustración 13 Bolsa de Hartmann.................................................................................................... 42
Ilustración 14. Vesícula tabicada ...................................................................................................... 43
Ilustración 15. Vesícula Multilobulada. ............................................................................................ 43
Ilustración 16 Duplicación vesicular. B. Duplicación de la vesícula y del ducto cístico. ................... 45
Ilustración 17Vesicula bilobulada ..................................................................................................... 46
Ilustración 18 Vesícula biliar accesoria. ............................................................................................ 48
Ilustración 19 Otras presentaciones. [1]........................................................................................... 48
Ilustración 20. Presentación del ductus hepático............................................................................. 48
Ilustración 21. Tres formas de duplicación de vesicula. ................................................................... 50
Ilustración 22. Trocion del colédoco. ................................................................................................ 55
Ilustración 23. Implantación del Colédoco. ...................................................................................... 58
Ilustración 24. Vista radiográfica de coledoco. ................................................................................. 59
Ilustración 25. Tipo de unión cistohepatico. .................................................................................... 60
Ilustración 26. Modalidades de desembocadura. ............................................................................ 60
Ilustración 27 Otras Modalidades de desembocadura. .................................................................... 61
Ilustración 28 Adosamiento de ducto cístico. .................................................................................. 62
Ilustración 29. Ducto Hepatocistico. ................................................................................................. 62
Ilustración 30. Ductos hepatocísticos. .............................................................................................. 63
Ilustración 31 Glándulas de tipo mucoso de Luschka en cuello. ...................................................... 65
XVI
ÍNDICE DE TABLAS
Pag.
Tabla 1: Factores de riesgo para litiasis biliar ................................................................................... 23
Tabla 2. Cuadro Anomalías de la vesícula biliar. ............................................................................... 41
Tabla 3 Riesgo de coledocolitiasis. ................................................................................................... 66
Tabla 4. Comorbilidades presentadas. ........................................................................................... 100
Tabla 5. Grupos por edades (numero). ........................................................................................... 101
Tabla 6 Grupos según el género. .................................................................................................... 102
Tabla 7. Clasificación de los pacientes por género y edad (Número). ............................................ 103
Tabla 9. Días de estancia hospitalaria............................................................................................. 105
Tabla 10. Sintomatología postquirúrgica de importancia .............................................................. 105
Tabla 11. Indicaciones de ERCP. ..................................................................................................... 107
Tabla 12. Complicaciones posterior al procedimiento. .................................................................. 107
Tabla 13. Complicaciones presentadas. ......................................................................................... 108
Tabla 14. Complicaciones presentadas .......................................................................................... 108
Tabla 15. Variables cuantitativas. ................................................................................................... 109
Tabla 16. Relación de las variables cuantitativas y complicaciones ............................................... 110
Tabla 17. Variables cualitativas. ..................................................................................................... 111
19
INTRODUCCIÓN
Este es un estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil donde
diariamente se realiza una gran cantidad de colangiopancreatografía
retrogradas o CPRE por sus siglas, donde la gran mayoría de estas son
solicitadas por el departamento de gastroenterología de la consulta externa de
este mismo Hospital. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o
CPRE es un método diagnóstico y terapéutico de carácter invasivo qué es de
utilidad para evaluar tanto la vía biliar como la vía pancreática, la cual consiste
en acceder a través de una cánula en el conducto común previo a la realización
de una video endoscopía digestiva alta, esto suele lograrse generalmente con
una efectividad del 90 al 95% de los casos, siendo más frecuentes la canulación
del conducto de Wirsung. En este estudio se realizó un estudio descriptivo,
retrospectivo de pacientes con patología biliopancreática que acudieron al
Servicio de Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil para que
se proceda con una CPRE en el curso de marzo del 2017 hasta Marzo del 2019,
disponiendo de los archivos de informes de CPRE del servicio en mención y de
las historias clínicas respectivas proporcionadas por el Archivo Central del
hospital. La muestra total es de 72 pacientes. Los cuadros y análisis de este
informe ya cuentan con los datos obtenidos en los expedientes del archivo del
Hospital Luis Vernaza de Guayaquil y de los procedimientos actuales. Se realizó
una búsqueda de los pacientes que presentaron un proceso infeccioso, sin
embargo la mayoría de estos pacientes se los trato como colangitis, sin tener
ningún cultivo registrado en los expedientes.
20
CAPÍTULO 1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil diariamente se realiza una gran
cantidad de colangiopancreatografía retrogradas o CPRE por sus siglas, donde
la gran mayoría de estas son solicitadas por el departamento de
gastroenterología de la consulta externa de este mismo Hospital, de estos
estudios realizados no se cuenta con data que pueda ser utilizada, con la
finalidad de conocer cuáles fueron las patologías, cuáles son los grupos etarios,
entre otros datos individuales que con mayor frecuencia recurren a esta
herramienta tanto diagnóstica como terapéutica.
Considerando que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE
es un método diagnóstico y terapéutico de carácter invasivo qué es de utilidad
para evaluar tanto la vía biliar como la vía pancreática, consiste en acceder a
través de una cánula en el conducto común previo a la realización de una video
endoscopía digestiva alta, esto suele lograrse generalmente con una efectividad
del 90 al 95% de los casos, siendo más frecuentes la canulación del conducto
de Wirsung. Como se mencionó anteriormente, este método representa una
importante herramienta terapéutica, la cual permite ejecutar esfinterotomía,
extracción de cálculos en la vía biliar, así mismo es de utilidad para la toma de
biopsias y citología por cepillado, colocación de iridio, tinciones, y dilatación de
estenosis mediante la colocación de implantes en el interior de la luz de las vías
biliares; de lo antes mencionado podemos dilucidar qué conocer en detalle el
porcentaje de pacientes que se han, de alguno u otro modo, beneficiado de esta
técnica en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, así como las distintas
21
variables, y cómo estás han favorecido o no a la recuperación de cada uno de
éstos, es de mucha importancia, pues nos puede servir cómo data y contar con
hallazgos científicos, aportada por este nosocomio para posteriores estudios
relacionados con medicina basados en la evidencia.
1.1. ÁREA DE ESTUDIO.
El presente estudio se basa en el análisis observacional retrospectivo de
carácter transversal, del análisis de casos presentados en el servicio de
gastroenterología del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil.
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION.
¿Cuál es la patología que predomina al momento de solicitar una
colangiopancreatografía retrógrada?, y ¿cuáles fueron las principales
complicaciones que se presentaron en los casos investigados?
1.5. OBJETIVOS.
OBJETIVOS GENERALES
Determinar las complicaciones postquirúrgicas en pacientes candidatos a CPRE
en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar sintomatología temprana y tardía posterior al CPRE.
• Cuantificar los días de Hospitalización al realizar
Colangiopancreatografía endoscópica temprana y tardía.
22
• Enumerar las complicaciones post Colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica temprana y tardía.
• Calcular las tasas de morbilidad y mortalidad de la
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
1.6. JUSTIFICACIÓN.
Este proyecto de investigación es de mucho interés, pues permite dar a conocer
las complicaciones más importantes que se presentan en el manejo de ciertas
patologías con mayor frecuencia, como lo son la coledocolitiasis, la pancreatitis
biliar, la colangitis, etcétera, en aquellos pacientes que son expuestos tanto a
manejos quirúrgicos como métodos intervencionistas, lo cual permite conocer
de primera mano cuál es la prevalencia y la frecuencia que se presenta en cada
una de estas patologías; esto nos aproxima día a día a tener un mejor
entendimiento sobre cuáles son las complicaciones y aquellos factores que se
desprenden en los pacientes que poseen predisposición a padecer
complicaciones, además creemos qué es un tema de gran interés para los
profesionales de la salud, pues servirá como base para futuros estudios de
Medicina basada en la evidencia.
23
CAPÍTULO 2
2. MARCO TEORICO
2.1 COLEDOCOLITIASIS
Se denomina como colelitiasis a la constitución de sedimentos sólidos en la
vesícula biliar y sus vías, determinado por la modificación de los elementos que
conforman la bilis [1].
Tabla 1: Factores de riesgo para litiasis biliar
No modificables Modificables
Historia familiar Diabetes mellitus, Dislipidemia, Obesidad, Síndrome
Metabólico
Predisposición genética Fármacos: Tiazida, Ceftriaxona, Hormonas femeninas
Sexo femenino Reducción de la actividad física
Edad Pérdida de peso rápido
Dieta / Nutrición Parenteral Total
Falta de información de enfermedades crónicas: Cirrosis,
Enfermedad de Crohn
COMPOSICIÓN DE LOS CÁLCULOS BILIARES
Cálculos de colesterol
Corresponden al tipo de cálculo más frecuente en occidente. Estos están
principalmente constituidos de colesterol (51-99%) y en un 15% estos se
presentan en los estudios de imágenes radiopacos [1].
24
Cálculos pigmentarios negros
Representan el 20-30% de los cálculos biliares. Su composición primordialmente
están constituidos por sedimentos de bilirrubina polimerizado, además de otros
como lo son: carbonato y fosfato cálcico, lo que determina que su composición
sea pétrea. En su composición no presentan sedimentos de colesterol. El 60%
en las imágenes de rayos X y TAC, son radiopacos. Se los relaciona
frecuentemente con condiciones de hemólisis crónica, así como también a la
cirrosis hepática. Alrededor del 30% de los pacientes cirróticos presentan
colelitiasis [2].
2.2 ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA VESÍCULA Y VÍAS BILIARES
Los ductos biliares son un conjunto de ductos por donde transcurre la bilis desde
su origen en los hepatocitos hasta el duodeno. Este sistema de ductos se
encuentra dividido en dos partes: una dentro del hígado y la otra fuera del
hígado.
El árbol biliar extrahepático consiste en el ducto hepático común, que se forma
por la unión de los ductos hepáticos derecho e izquierdo, la vesícula biliar, el
ducto cístico y el colédoco que se forma por la unión de los ductos hepático
común y cístico.
Ductos biliares fuera del hígado: Los ductos biliares fuera del hígado están
dispuestos en tres estratos, más o menos imbricados topográficamente en
posición anatómica y, al contrario, desplegados en sentido craneocaudal en
25
posición operatoria, lo que facilita singularmente la exploración y el abordaje
quirúrgico:
De esta manera se distingue:
Ilustración 1 Vías biliares
Los tres estratos de los ductos biliares fuera del hígado.
• un estrato superior en los límites de la placa hiliar;
• un estrato medio, peritoneal, pedicular;
• un estrato inferior en la celda duodenopancreática.
Ilustración 2 Colédoco y Vías biliares
26
Exposición operatoria de los ductos biliares.
1. Cabeza del páncreas.
2. Colon transverso.
3. Ducto cístico.
4. Ducto colédoco.
5. Ducto hepático.
6. Foramen epiploico (hiato de Winslow).
7. Porción descendente del duodeno.
8. Vena porta.
9. Vesícula biliar.
Ilustración 3 Estructura arteria venas hepáticas.
Los tres estratos de los ductos biliares fuera del hígado.
1. Arteria pancreaticoduodenal posterosuperior.
2. Triángulo interportocoledocal.
3. Estrato superior
27
Convergencia biliar en la placa hiliar
Los territorios hepáticos biliares del hígado derecho (hepar dexter) y del hígado
izquierdo (hepar sinister) están drenados respectivamente por un ducto hepático
correspondiente, sin presentar anastomosis segmentaria:
Ilustración 4 Lóbulos hepáticos.
El ducto hepático derecho (ductus hepaticus dexter) resulta de la confluencia del
ducto paramedial (ramus anterior) que drena los segmentos V y VIII, y del ducto
lateral (ramus posterior) que drena los sectores distales VI y VII, describiendo
una espiral, detrás del ducto precedente, la curva de Hjortsjö. El drenaje biliar
del lóbulo caudado (el segmento I) es variable. En cerca del 80% de los
individuos el lóbulo caudado drena tanto hacia el ducto hepático derecho como
hacia el izquierdo. En el 15% de los casos el lóbulo caudado drena solo en el
ducto hepático izquierdo y en el restante 5% de los casos el lóbulo es drenado
exclusivamente por el ducto hepático derecho.
El ducto hepático izquierdo (ductus hepaticus sinister) representa un tronco
común que reúne los ductos de los segmentos II y III. Sobre este tronco van
convergiendo, casi en ángulo recto, los ductos procedentes de los segmentos I
28
y IV. El ducto hepático izquierdo se forma dentro de la cisura umbilical por la
unión de los tres ductos segmentarios que drenan el lado izquierdo del hígado
(segmentos II, III Y IV). El ducto hepático izquierdo cruza la base del segmento
IV (el segmento medio del lóbulo izquierdo) en dirección horizontal para unirse
al ducto hepático derecho y formar el ducto hepático común.
La reunión de los ductos hepáticos derecho e izquierdo se realiza en el hilio
hepático (porta hepatis) y constituye la confluencia biliar superior o convergencia
biliar. El ducto izquierdo está dispuesto horizontalmente por delante de la rama
izquierda de la vena porta (ramus sinister venae portae), está menos ramificado
y es más accesible quirúrgicamente que el ducto derecho. El ducto hepático
derecho es corto y está dispuesto verticalmente en el eje del ducto hepático
común.
La constitución de la reunión de los ductos biliares es muy variable:
En el 57% de los casos, la disposición es modal, existiendo una unión eficaz de
los ductos derecho e izquierdo.
En el 40% de los casos el ducto derecho está ausente:
Los dos ductos sectoriales derechos se reúnen directamente en el ducto
izquierdo.
Un ducto sectorial derecho aboca aisladamente en el ducto hepático común. Un
ducto sectorial derecho aboca aisladamente en el ducto hepático izquierdo.
En el 3% de los casos, los ductos sectoriales forman directamente la
convergencia.
29
Anomalías de los ductos hepáticos.
Ilustración 5. Formas de presentación de vías biliares.
La convergencia biliar está envuelta por la vaina glissoniana cuyo espesamiento,
a estrato del hilio hepático, forma la placa portal bajo la cara inferior o visceral
(facies visceralis) del hígado. La convergencia biliar es aquí el elemento más
anterior, en el espacio virtual constituido por la placa portal que aparece cuando
se ha desplazado el segmento IV del hígado hacia arriba.
Tras el descenso quirúrgico de la placa portal aparece la convergencia biliar, sin
interposición vascular, por delante de la división de la vena porta (vena portae)
o por delante de su rama derecha (ramus dexter), por encima y lateralmente con
respecto a la división de la arteria hepática propia (a. hepática propia).
Ilustración 6. De vías biliares al levantar el hígado.
30
Estrato superior. Descenso quirúrgico de la placa portal que evidencia la
convergencia biliar (Couinaud, 1957).
Ductos hepáticos accesorios
Los ductos hepáticos accesorios pueden surgir del hígado para unirse al ducto
hepático derecho, al ducto hepático común, al ducto cístico, al colédoco o a la
vesícula biliar. Estos ductos están presentes en aproximadamente el 10% de los
individuos. Aunque los ductos hepáticos accesorios tienen en ocasiones un
tamaño similar al de un ducto cístico normal, a menudo son estructuras
delicadas, delgadas, que pueden pasarse por alto fácilmente.
Los ductos hepáticos accesorios a menudo corren a través del triángulo
hepatocístico y a veces se lesionan durante la disección en esta zona. Los
ductos colecistohepáticos son ductos biliares pequeños que provienen del
hígado para entrar en la cara hepática de la vesícula biliar directamente.
Si se descubre un ducto colecistohepático durante la disección de la vesícula
biliar de la fosa cística, debe ligarse para evitar un derrame biliar posoperatorio.
Anomalías del árbol biliar extrahepático
La anatomía del árbol biliar extrahepático es muy variable. El conocimiento
completo de esta variable anatomía es importante para el cirujano general
porque al no reconocer las variaciones anatómicas frecuentes se puede producir
a una lesión importante de los ductos. Las anomalías fuera del hígado del árbol
biliar pueden involucrar los ductos hepáticos, el ducto cístico o el colédoco.
Ductos hepáticos
31
En el 57 al 68% de los pacientes las ramas derechas posterior y anterior se unen
y el ducto hepático derecho se une al ducto hepático izquierdo para formar el
ducto hepático común. Se conocen otras tres variaciones frecuentes. En el 12 a
18% de los pacientes los ductos hepáticos derecho anterior, derecho posterior
e izquierdo se unen para formar el ducto hepático común. En el 8 a 20% de los
pacientes los ductos hepáticos derecho posterior e izquierdo se unen para
formar el ducto hepático común y el ducto anterior derecho se une por debajo
de esta unión. En el 4 a 7% de los pacientes el ducto derecho posterior se une
al ducto hepático común por debajo de la unión de los ductos hepáticos derecho
anterior e izquierdo. En el 1,5 al 3% de los pacientes el ducto cístico se une en
la confluencia de todos los ductos o con uno de los ductos hepáticos derechos.
Ilustración 7 Formas de presentación vías biliares, supra e infrahepaticas..
Variaciones de los ductos hepáticos: A. Unión dentro del hígado de los ductos
hepáticos izquierdo y derecho. B. Unión fuera del hígado normal de los ductos
hepáticos izquierdo y derecho. C. Unión distal de los ductos hepáticos que
producen ausencia del ducto hepático común. [3].
32
Atresia biliar fuera del hígado
La atresia puede abarcar un pequeño segmento de un ducto, un ducto completo
o el sistema biliar en su totalidad. La porción defectuosa puede estar muy
estenosada, puede presentarse sin una luz o puede representarse sólo por una
banda fibrosa. Los pacientes sin tratamiento viven a lo máximo 1 año. Es
necesario el diagnóstico temprano para su tratamiento Inmediato.
La atresia biliar se asocia a menudo con malformaciones intestinales y
vasculares mayores. Por lo tanto se debe hacer una evaluación completa del
niño. La atresia biliar fuera del hígado es la anormalidad más seria del sistema
biliar. Si por lo menos un ducto hepático estuviese permeable fuera del hígado
para permitir la anastomosis con un asa intestinal, el defecto se consideraría
"corregible". El procedimiento específico necesario varía con la cantidad de
ducto disponible.
Ilustración 8. Formas de estenosis de vías biliares.
Atresias del sistema biliar: Atresia biliar "corregible" (A, B, C). Atresias no
corregibles (D, E, F) (D Y E son las más comunes). G. Atresia biliar dentro del
hígado no corregible con los ductos biliares extrahepáticos permeables. [4]
Se pueden encontrar además de los ductos hepáticos principales, ductos
hepáticos intrahiliares aberrantes (accesorios) de un medio a un tercio del
33
diámetro de los ductos principales. Un ducto hepático aberrante (accesorio) es
un ducto segmentario normal que se une al sistema biliar justo fuera del hígado
en vez de dentro de éste. Drena una porción normal del hígado. Este ducto, que
pasa a través del triángulo colecistohepático, es importante porque está sujeto
a una lesión inadvertida con fuga biliar subsecuente.
Ilustración 9. Vías biliares por debajo de los triángulos
Ductos hepáticos accesorios. Los ductos hepáticos diminutos adicionales son
comunes. [2].
Los ductos biliares subvesiculares son ductos ciegos pequeños que emergen
del lóbulo derecho del hígado y se ubican en el lecho de la vesícula biliar. Éstos
no comunican con la vesícula, pero su localización los hace susceptibles de
lesión con la resultante fuga biliar. Sin tomar en cuenta la terminología, el
cirujano debe tener presente la posibilidad de la comunicación directa de los
ductos biliares con la vesícula biliar. La lesión de tales ductos comunicantes
resultará en una fuga biliar seria.
34
Rara vez los ductos hepáticos derecho e izquierdo o ambos desembocan en la
vesícula biliar. Tal variante podría llevar a una catástrofe quirúrgica si un ducto
principal se ligase. Éste es un argumento en favor de quitar la vesícula desde el
fondo. En resumen, hay varias configuraciones anatómicas que podrían producir
problemas para el cirujano. Los problemas pueden ser de poca o gran
importancia. Los autores han encontrado pacientes con drenaje biliar
posoperatorio prolongado que podría haber resultado de una u otra de las
variantes anatómicas descritas.
Recomendamos:
1) El uso rutinario de drenaje en toda la cirugía biliar y
2) La extirpación de la vesícula del fondo al hilio.
Estrato medio, peritoneal, pedicular.
Es la parte de los ductos biliares más accesible quirúrgicamente: está
representada por la vía biliar accesoria que desemboca en la vía biliar principal.
Vía biliar accesoria: Comprende la vesícula biliar y el ducto cístico.
Vesícula biliar (vesica fellea biliaris).
Reservorio musculo membranoso, en forma de pera, distensible, con una
capacidad media de 50 a 60 ml. La longitud es de 8 a 10 cm, su anchura de 35
a 40 mm. La vesícula biliar está adosada a la cara inferior o visceral del hígado
(facies visceralis), en el límite del hígado derecho e izquierdo, en la cara inferior
del hígado entre los lóbulos IV y V, a la altura del lecho vesicular. En una fosita
(fossa vesicae felleae biliaris) de la que está separada por un espacio celular
35
más o menos laxo, atravesado por venas y que constituye un plano de
separación. Con una longitud de 8 a 10 cm y una anchura de 3 a 4 cm, la vesícula
biliar tiene una morfología muy variable.
La cara superior o hepática de la vesícula biliar se encuentra adherida a la fosa
cística por tejido conectivo, en tanto que el fondo y las caras inferior y lateral
están cubiertas por un pliegue de peritoneo de la superficie del hígado. La
superficie hepática de la vesícula está fija al hígado por tejido conjuntivo de la
cápsula hepática. A veces, la vesícula biliar se halla completamente recubierta
con el peritoneo y se une al hígado por un verdadero mesenterio. En raras
ocasiones el órgano se localiza completamente dentro del parénquima hepático
(vesícula biliar dentro del hígado).
Ilustración 10 vesícula biliar dentro del hígado
Las vías biliares fuera del hígado en el ligamento hepatoduodenal.
1. Rama hepática derecha de la arteria hepática.
36
2. Arteria y vena císticas.
3. Cuello de la vesícula biliar.
4. Ganglio linfático cístico.
5. Cuerpo de la vesícula.
6. Fondo de la vesícula biliar.
7. Ducto cístico.
8. Ganglio linfático retrocoledocal.
9. Ducto colédoco.
10. Rama hepática izquierda de la arteria hepática propia.
11. Arteria hepática propia.
Se distinguen clásicamente tres porciones. Pero se divide en cuatro porciones
anatómicas: el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello. [5].
Ilustración 11. Porciones de la vesícula biliar.
El fondo vesicular (fundus vesicae felleae) corresponde a la escotadura cística
del borde inferior del hígado (margo inferior hepatis). El fondo es la porción
redondeada de la vesícula biliar que normalmente se proyecta más allá del borde
inferior del hígado; tiene orientación anterior e inferior y desde el punto de vista
anatómico, se relaciona hacia atrás con el colon transverso y hacia adelante con
la pared abdominal. Está cubierto por completo por peritoneo. Se dice que por
lo general se encuentra a estrato del ángulo del noveno cartílago costal derecho
37
y el borde lateral de la vaina del recto, a la izquierda del ángulo hepático del
colon.
Enteramente peritonizado, corresponde, en la región del hipocondrio derecho
(regio hypochondriaca), al ángulo delimitado por el reborde condrocostal
derecho y el borde derecho del músculo recto del abdomen (m. rectus
abdominis) revestido por el peritoneo parietal anterior.
Así, la parte ventral de la vesícula biliar entra en relación con los espacios
peritoneales que rodean el hígado, el receso subfrénico derecho (rec.
subphrenicus dexter) y el receso infrahepático derecho (rec. subhepaticus
dexter), lo que explica las irradiaciones clínicas en los fenómenos inflamatorios
de este órgano.
El cuerpo vesicular (corpus vesicae felleae) está orientado de delante hacia
atrás y de fuera hacia adentro. En este estrato, la cápsula de Glisson del hígado
está engrosada formando una placa vesicular que se prolonga directamente,
hacia adentro, con la placa hiliar.
El borde izquierdo de la porción suprahepática de la vena cava inferior (vena
cava inferior) y el centro de la fosita cística constituyen las dos referencias que
delimitan la cisura principal del hígado.
La cara inferior del cuerpo está en relación, por medio del peritoneo visceral, con
la porción derecha del colon transverso, el ángulo superior del duodeno (flexura
duodeni superior) y la parte descendente del duodeno (pars descendens).
El cuerpo de la vesícula biliar se extiende desde el fondo al infundíbulo de la
vesícula biliar. Es la porción más larga de la vesícula y le sigue al fondo; es de
38
forma cilíndrica aplanada de arriba hacia abajo; su dirección es oblicua hacia
arriba, hacia atrás y hacia la izquierda; de sus dos caras, la superior se
encuentra en relación al lecho vesicular del hígado y la inferior es libre; está
cubierta por peritoneo y guarda relación con las vísceras abdominales, en
especial hacia delante con el colon transverso y hacia atrás con la primera
porción del duodeno. El cuerpo está recubierto por completo por peritoneo y
tiene su propio mesenterio. Estas vesículas (flotantes o errantes) están sujetas
a torsión o infartó. Algunos otros pliegues peritoneales anómalos conectados
con el cuerpo de la vesícula biliar, como los pliegues colecistogástrico,
colecistoduodenal y colecistocólico, son redundancias del epiplón menor.
Las fístulas de la vesícula biliar se harán preferiblemente con el duodeno y
accesoriamente con el colon. El cuerpo está aplicado sobre la cara inferior del
hígado por el peritoneo hepático.
En este estrato, existen numerosas variaciones en la peritonización: La vesícula
puede casi desaparecer entre los bordes del lecho vesicular o, por el contrario,
desprenderse del mismo y volverse móvil sobre un auténtico mesocisto.
Ilustración 12. Formas de presentación, por peritonizacion.
39
A. Vesícula biliar sésil. 1. Peritoneo infrahepático. B. Vesícula con mesocisto.
[6].
El infundíbulo de la vesícula biliar, que es la zona de transición adelgazada que
se encuentra entre el cuerpo y cuello de la vesícula biliar.
El cuello (collum vesicae felleae) forma la parte más posterior y más estrecha
de este órgano. El cuello de la vesícula biliar, que es la porción del órgano en
forma de embudo que se continúa con el ducto cístico, ocupa el hueco más
profundo de la fosa cística y corre dentro de la porción libre del ligamento
hepatoduodenal. El cuello de la vesícula puede estar unido al duodeno o al colon
por una prolongación del omento menor formando el ligamento cistocólico o el
ligamento cistoduodenal.
La sección de esta formación permite la movilización del cuello de la vesícula y
la disección del ducto cístico.
40
El cuello de la vesícula tiene una forma de S y se encuentra en el borde libre del
ligamento hepatoduodenal (epiplón menor). Habitualmente se curva hacia arriba
y adelante antes de dirigirse hacia abajo y atrás para unirse al ducto cístico. La
transición del cuello de la vesícula biliar al ducto cístico puede ser abrupta y está
claramente demarcada por una zona de estrechamiento o constricción. De
manera alternativa, la transición del cuello al ducto cístico puede ser gradual, sin
un punto de transición definido. La disección del ducto cístico se empieza en el
cuello de la vesícula biliar durante la colecistectomía laparoscópica. La mucosa
que tapiza el cuello está dispuesta en una serie de pliegues o crestas
concéntricos que le dan un aspecto de caracol.
La dilatación del infundíbulo o del cuello de la vesícula biliar puede producir la
formación de un divertículo o saco que puede ocultar la unión del ducto cístico
con el ducto hepático común.
Muchos autores consideran que este saco, denominado a menudo bolsa de
Hartmann, es una característica constante de la vesícula biliar normal. Sin
embargo, probablemente sea una estructura patológica adquirida como
resultado de la resistencia prolongada al vaciamiento de la vesícula biliar
Anomalías vesícula biliar
41
Tabla 2. Cuadro Anomalías de la vesícula biliar.
Cuadro Anomalías de la vesícula biliar
De formación:
En gorro frigio
Vesícula biliar bilobulada
Vesícula biliar en reloj de arena
Divertículo de la vesícula biliar
Vesícula biliar rudimentaria
De número:
Ausencia de vesícula biliar (agenesia)
Duplicación de la vesícula biliar
De posición:
Vesícula biliar ubicada a la izquierda
Vesícula biliar transversal
Vesícula biliar desplazada hacia atrás
Vesícula biliar flotante
Vesícula biliar dentro del hígado
Si bien algunas de estas anomalías son adquiridas, la mayor parte es resultado
del desarrollo anormal o detenido en alguna etapa del crecimiento embrionario.
Estas anomalías varían en lo que respecta a su importancia clínica; algunas son
solo curiosidades médicas y no requieren ningún intento de corrección, en tanto
que otras requieren la intervención quirúrgica. Las anomalías de la vesícula biliar
pueden dividirse en tres grupos de acuerdo con la forma, el número y la posición.
42
Anomalías de formación Gorro frigio
Ésta es la anomalía más frecuente de la vesícula biliar por lo general se
encuentra en los individuos de todas las edades y más en las mujeres. La
deformación en gorro frigio se crea por el plegado hacia dentro de un tabique
entre el cuerpo y el fondo. La vesícula biliar funciona normalmente y esta no es
una indicación para la colecistectomía. [1].
Ilustración 13 Bolsa de Hartmann.
La bolsa de Hartmann es un divertículo adquirido del infundíbulo o el cuello de
la vesícula biliar. Esta bolsa se proyecta a partir de la convexidad del cuello de
la vesícula biliar y puede estar muy adherida al colédoco. La bolsa de Hartmann
se asocia con ciertas enfermedades de la vesícula biliar, sobre todo las que
involucran la obstrucción prolongada del vaciamiento de la vesícula biliar. [7].
43
Ilustración 14. Vesícula tabicada
Vesícula tabicada. Puede tratarse de un tabicamiento longitudinal, con ducto
cístico único o de un tabicamiento transversal, tipo diafragma intravesicular, que
forme dos bolsillos que se comuniquen por un paso estrecho. El bolsillo más
distal contiene frecuentemente cálculos, aunque el aspecto exterior de la
vesícula sea normal
Ilustración 15. Vesícula Multilobulada.
Vesícula multilobulada. De aspecto normal, contiene múltiples sacos internos.
A. Vesícula biliar tabicada
B. Divertículo congénito del infundíbulo.
C. Vesícula biliar bilobulada.
D. Vesícula en reloj de arena.
44
Anomalías De número
Ausencia de vesícula biliar (agenesia)
Duplicación de la vesícula biliar
Atresia de la vesícula biliar
Ausencia de vesícula biliar (agenesia).
A. Atresia del ducto cístico con vesícula biliar vestigial,
B. Ausencia completa del ducto cístico y de la vesícula biliar,
C. Ausencia de la vesícula biliar con ducto cístico dilatado.
Agenesia vesicular. Se trata habitualmente de una ausencia de vesícula
asociada a una agenesia más o menos completa del ducto cístico. Esta
anomalía es poco frecuente. Puede asociarse, en el recién nacido, con una
atresia duodenal. En el adulto, el diagnóstico de esta anomalía implica la
eliminación de una vesícula ectópica, dentro del hígado, izquierda; de una
vesícula deformada por una colecistitis escleroatrófica, incluso un antecedente
de colecistectomía.
45
Duplicación vesicular. La auténtica duplicación asocia dos cavidades separadas
y dos ductos excretores. Estos últimos, tienen una desembocadura diferente
(variedad en H) en las 3/4 partes de los casos. Confluyen en un solo ducto cístico
(variedad en Y) en 1/4 de los casos. La vesícula supernumeraria se halla
frecuentemente en contacto con su hermana mayor, bajo ella. Rara vez, la
vesícula supernumeraria se encuentra bajo el lóbulo izquierdo del hígado,
desembocando en el ducto cístico a la izquierda. Por último, la vesícula
supernumeraria puede ser, excepcionalmente, dentro del hígado,
diagnosticándose por colangiografía.
Ilustración 16 Duplicación vesicular. B. Duplicación de la vesícula y del ducto cístico.
Duplicación. Se presenta como una de dos variedades
1) El tipo ductular es el más frecuente, en el que cada vesícula biliar tiene su
propio ducto cístico que desemboca de forma independiente en la misma parte
del árbol biliar extrahepático o en diferentes partes y
2) Un tipo en el que los dos ductos se unen en forma gradual en un ducto cístico
común antes de desembocar en el colédoco.
46
Grupo de primordio dividido:
Tipo I. Una vesícula biliar tabicada se divide en dos cámaras por un tabique
longitudinal parcial o completo. Por lo general no hay indicación externa de la
división interna.
Tipo II. Bilobulado (Tipo V), el que tiene dos vesículas biliares separadas en el
fondo, pero unidas en el cuello.
Ilustración 17Vesicula bilobulada
47
Duplicación vesicular
A. Tipo tabicado;
B. Duplicación bilobulada; [8].
Tipo III. Duplicación tipo Y, la que tiene dos vesículas biliares separadas, cada
una con un ducto cístico. Los dos ductos císticos se unen para formar un ducto
cístico común antes de desembocar en el colédoco.
Estos tres tipos de duplicación se originan de una división del primordio cístico
alongado en la quinta semana o al inicio de la sexta semana de gestación. Una
irregularidad del crecimiento de la punta resulta en dos puntas, cada una con
potencial para formar una vesícula biliar completa. El grado de duplicación
depende del tiempo en el que ocurre la bifurcación; cuanto más temprana, Más
completa es la duplicación.
Grupo de vesículas biliares accesorias
Tipo IV. Estas duplicaciones tienen dos o más ductos císticos que desembocan
independientes en el sistema biliar (tipos "de ductos" o tipos H).
Las dos vesículas biliares pueden ser iguales o una puede ser más pequeña de
lo normal. La más cercana al hígado se considera el órgano accesorio. Las dos
pueden ubicarse juntas, recubiertas por una, capa peritoneal común, pero por lo
general se encuentran en fosas separadas, pero adyacentes.
Éste es el tipo más común de la vesícula biliar múltiple y representa cerca de la
mitad de todas las duplicaciones.
48
Ilustración 18 Vesícula biliar accesoria.
Tipo V. Las vesículas biliares accesorias llamadas trabeculares, en las que el
ducto cístico superior puede desembocar en el ducto hepático derecho dentro
de parénquima hepático. Esta duplicación se origina de dos primordios
separados en el árbol biliar, uno al estrato habitual y el otro a estrato más alto.
El desarrollo de los cordones hepáticos también tiene potencia para formar una
vesícula biliar, de ahí el término de tipo trabecular de duplicación
Ilustración 19 Otras presentaciones. [1]
E. Vesículas biliares "bilaterales" con ductos císticos separados. [8].
Ilustración 20. Presentación del ductus hepático.
49
Figura: Duplicación de la vesícula biliar: A. Tipo tabicado; B. duplicación
bilobulada; C. Duplicación completa, tipo Y con un ducto cístico común; D.
Duplicación completa, tipo H con ductos císticos separados; E. Duplicación
completa tipo trabecular, una vesícula biliar nace de un ducto hepático
accesorio. F. vesículas biliares "bilaterales" con ductos císticos separados. [9].
La vesícula biliar puede ser única, pero con drenaje por un ducto cístico doble.
En un paciente, un ducto cístico drenaba en el ducto hepático izquierdo, lo que
producía una vesícula biliar "izquierda" por debajo del lóbulo izquierdo del
hígado además del órgano normal Se han notificado 8 casos de vesículas
biliares triples hasta 1972.
50
Ilustración 21. Tres formas de duplicación de vesicula.
Figura 6: Tres formas de duplicación del ducto cístico. [10].
Igual que otras muchas anormalidades, la vesícula biliar doble sana es
asintomática. Creemos que el aumento en el número de vesículas biliares
dobles sanas observadas en la colecistografía, implica que no hay una
disposición a la enfermedad superior a la de los órganos únicos.
Las vesículas biliares múltiples son a menudo una sorpresa para el cirujano. No
hay razón para que dos vesículas no se visualicen tan fácilmente como una,
pero hemos operado tres pacientes con vesículas dobles totalmente
inesperadas [11].
Ausencia del ducto cístico y de la vesícula biliar la atresia completa del sistema
biliar extrahepático, que incluye la vesícula biliar y el ducto cístico, explica cerca
del 20% de los casos de ausencia de vesícula biliar. Estos se ven por lo general
poco después del nacimiento.
51
En el resto de los casos, sólo el ducto cístico y la vesícula biliar están ausentes,
implicando que el divertículo cístico no se formó o no creció. En raras ocasiones
hay restos císticos en el sitio de la vesícula biliar normal, o puede haber un
muñón dilatado del ducto cístico, que indica un crecimiento normal, pero
detenido del ducto antes de formar una vesícula biliar. Esta situación debe,
desde luego, distinguirse de un muñón de ducto post colecistectomía.
• Anomalías de posición
• Vesícula biliar ubicada a la izquierda
• Vesícula biliar transversal
• Vesícula biliar desplazada hacia atrás
• Vesícula biliar flotante
• Vesícula biliar dentro del hígado
En raras ocasiones se encuentra una vesícula biliar en una localización anormal.
Este tipo de vesícula biliar no requiere ningún tratamiento a menos que cause
síntomas. Se conocen cinco anomalías diferentes:
• Dentro del hígado,
• Flotante,
• Ubicada a la izquierda,
• Transversal y
• Desplazada hacia atrás.
Vesícula biliar dentro del hígado.
La vesícula biliar habitualmente es dentro del hígado durante el período
embrionario y se vuelve extrahepática durante su desarrollo posterior. Una
52
vesícula biliar dentro del hígado es la que se encuentra empotrada en parte o
completamente dentro de la sustancia del hígado. Las que se encuentran
completamente embebidas dentro del hígado pueden representar un problema
importante para el cirujano general. El mejor abordaje para una vesícula biliar
completamente incluida es identificar primero el ducto cístico en el sitio en que
se une al ducto hepático común y después seguir el ducto cístico hacia atrás
Excepcional en el hombre, puede estar total o parcialmente enclavada en el
parénquima; el cuello es frecuentemente extrahepático.
Vesícula flotante
Se ha informado que la vesícula biliar flotante se encuentra en alrededor del 5%
de las personas. En esta anomalía la vesícula biliar está completamente
rodeada por peritoneo y está unida a la superficie inferior de la fosa cística por
la reflexión peritoneal del hígado.
Esta unión puede abarcar toda la longitud de la vesícula biliar o bien puede
incluir solo el ducto cístico y dejar por lo tanto la vesícula biliar sin soporte y en
ptosis. Esta anomalía se encuentra habitualmente en las mujeres mayores de
60 años. Este tipo de vesícula biliar no solo es susceptible de sufrir las mismas
alteraciones patológicas que una vesícula biliar normalmente ubicada, sino que
también puede sufrir la torsión de su pedículo.
A. Vesícula flotante con mesenterio
B. Cístico flotante con mesenterio
C. Dentro del hígado
53
Vesícula izquierda
Vesícula biliar ubicada a la izquierda.
Los dos tipos de vesícula biliar ubicada a la izquierda son:
1) vesícula biliar ubicada a la izquierda asociada con un situs inversus, en el que
el corazón y las vísceras abdominales están invertidos con respecto a su
posición habitual, y
2) el tipo en el que solo la vesícula biliar está traslocada.
Ambos tipos son raros. La vesícula biliar de ubicación anómala habitualmente
se localiza en la superficie inferior del lóbulo izquierdo del hígado, En la mayor
parte de los casos el ducto cístico se une al ducto hepático común en la forma
habitual, no obstante, de vez en cuando desemboca en el ducto hepático
izquierdo.
También es excepcional, el ducto cístico desemboca habitualmente en el ducto
hepático izquierdo o en la convergencia. Su diagnóstico clínico es difícil y hay
que saber buscarla a la izquierda del ligamento redondo durante el acto
quirúrgico. Finalmente, se han señalado otras anomalías de modo aislado:
vesícula situada en el ligamento falciforme, el surco transverso, el retroperitoneo
e incluso en la pared abdominal. Hay que distinguir las vesículas flotantes que
corresponden a variaciones de inserción peritoneal (mesocisto) y pueden
complicarse con una torsión, el vólvulo de la vesícula biliar.
Vesícula transversal
54
En esta anomalía rara la vesícula biliar está ubicada en forma horizontal en la
cisura transversal del hígado. En estos casos la vesícula biliar por lo general
está profundamente empotrada dentro del parénquima hepático.
Vesícula biliar desplazada hacia atrás.
El desplazamiento en sentido posterior de la vesícula biliar es una anomalía en
la que el órgano no se ubica en la fosa cística, sino que está unido a otra porción
del hígado o pende libremente de éste, con el fondo dirigido hacia atrás. La
vesícula biliar desplazada hacia atrás puede estar ubicada en parte o por
completo dentro del retroperitoneo. Este tipo de vesícula biliar puede ser difícil
de exponer y extirpar. Si la vesícula se localiza en el retroperitoneo, el corte del
peritoneo que la recubre facilita su extirpación.
Ducto cístico (ductus císticus)
El ducto cístico se origina en la vesícula biliar y se une al ducto hepático común
para formar el colédoco. De longitud variable (1-5 cm), un diámetro de 2-4 mm,
su mucosa espiralizada forma la válvula de Heister (pliegue espiral) y su
musculatura forma un esfínter: el esfínter de Lütkens.
Une a la vesícula biliar con los ductos biliares comunes (ducto hepático común),
se dirige oblicuamente hacia abajo, a la izquierda y hacia atrás para después
describir una concavidad hacia la derecha, abajo y hacia delante siguiendo
paralelamente al ducto hepático común hasta que se une a él formando el ducto
colédoco en la cara lateral de la porción supraduodenal en ángulo agudo. A
veces el ducto cístico se une al ducto hepático derecho dentro del ligamento
55
hepatoduodenal o bien se prolonga hacia abajo para unirse con el ducto
retroduodenal.
No hay glándulas en la mucosa de la vesícula biliar, pero las glándulas mucosas
de los ductos cístico y hepático común secretan a una presión más alta que la
que ejerce la célula hepática para secretar bilis. Por lo tanto, los ductos pueden
producir moco ("bilis blanca"), aun cuando la vesícula biliar enferma no produzca
una secreción biliar verdadera.
El ducto cístico se encuentra envuelto por el borde libre del epiplón menor
(gastrohepático), recibiendo el nombre esta área de ligamento
colecistoduodenal.
Ilustración 22. Trocion del colédoco.
Las modalidades de desembocadura del ducto cístico son muy variables
puesto que puede desembocar en cualquier lugar de la vía biliar principal entre
la convergencia biliar y la ampolla de Vater. Lo más frecuente es que el ducto
cístico forme un ángulo con la vía biliar principal. En ocasiones, los dos ductos
se juntan en un trayecto más o menos largo, realizándose el abocamiento real
más debajo de la unión aparente de los dos ductos. Más raramente, el ducto
56
cístico rodea la vía biliar principal por detrás o incluso por delante para
desembocar en su borde izquierdo.
Anomalías del ducto cístico
En 1976 Benson y Page describieron cinco anomalías de los ductos de
importancia clínica para el cirujano durante la realización de una
colecistectomía. De estas cinco anomalías, tres son anomalías de la longitud, el
curso o la inserción del ducto cístico en el ducto hepático común.
El ducto cístico puede correr paralelo al ducto hepático común durante una
distancia variable o bien formar una espiral por delante o detrás del ducto
hepático común para unirse a él del lado izquierdo. Los ductos císticos paralelos
se encuentran en el 15% de los individuos, en tanto que los ductos císticos
espiralados se encuentran en aproximadamente el 8%.
El ducto cístico paralelo o espiralado puede ser de longitud normal o bien correr
hacia abajo dentro del ligamento hepatoduodenal durante una distancia
considerable antes de formar una unión baja con la cara anterior del ducto
hepático común. En ambas situaciones el ducto cístico por lo general está muy
adherido al ducto hepático común por una vaina de tejido conectivo. Los intentos
de desplegar el ducto cístico en toda su longitud y su unión con el ducto hepático
común pueden producir una lesión del ducto durante la colecistectomía
laparoscópica y deben evitarse.
El ducto cístico puede unirse al ducto hepático derecho o a un ducto segmentario
derecho. A menudo el ducto cístico, el ducto hepático derecho y el ducto
hepático izquierdo se unen al mismo estrato y forman una trifurcación. En estas
57
circunstancias el ducto hepático derecho puede confundirse fácilmente con el
ducto cístico y puede ser ligado y cortado en forma inadvertida. En algunas
ocasiones la vesícula biliar se une al ducto hepático común mediante un ducto
cístico corto o casi inexistente. Durante la ligadura de un ducto cístico corto debe
tenerse cuidado de no comprometer la luz del colédoco. El riesgo de producir
esta lesión aumenta si el colédoco está distendido en forma de carpa por una
tracción excesiva sobre el cuello de la vesícula biliar.
Ausencia de ducto cístico
El cuello vesicular se abre directamente en la vía biliar principal. Es difícil
cuantificar la frecuencia de esta anomalía dado que puede estar simulada por
alteraciones patológicas. Se relacionan los casos en los que el ducto cístico,
muy corto, desemboca entonces en el ducto hepático derecho o en la misma
convergencia biliar.
Duplicación cística
Es excepcional, el ducto supernumerario desemboca o más arriba (ducto
hepático derecho) o más abajo (colédoco)
Variantes del ducto cístico.
Existen múltiples variaciones anatómicas en relación con el trayecto y la
implantación del CC en la VBP.
58
Ilustración 23. Implantación del Colédoco.
Variaciones anatómicas del ducto cístico con su correspondiente frecuencia. A,
B, C: Variaciones más habituales de la implantación del ducto cístico. D, E, F:
Anomalías inusuales de la implantación del ducto cístico. [12].
La desembocadura del CC en la convergencia biliar, el ducto hepático derecho
(CHD) o en un ducto biliar sectorial derecho en posición fuera del hígado baja
(convergencia biliar escalonada) representan situaciones de riesgo quirúrgico,
sobre todo si, además, el cc es sumamente corto o, a veces, inexistente. La
implantación del CHD o del ducto sectorial posterolateral derecho dentro del
infundíbulo o el cc es excepcional (0,01-0,1%).
59
En ocasiones, finalmente, un canalículo biliar procedente del hígado, llamado
canal de Luschka, atraviesa el lecho vesicular y desemboca directamente en la
VB. La asociación entre anomalías biliares y colecistitis aguda o escleroatrófica
mayor representa una situación de alto riesgo de lesión biliar yatrogénica. En
estas situaciones, para algunos autores la realización de una colangio-RM
permite una detección preoperatoria adecuada de anomalías biliares o de un
contacto estrecho de la VB con la VBP y/o el CHD.
Ilustración 24. Vista radiográfica de coledoco.
Colangio-RM preoperatoria que revela una convergencia biliar escalonada, con
inserción de un ducto cístico corto en el canal posterolateral.
60
Ilustración 25. Tipo de unión cistohepatico.
Tipos de unión cistohepatica, A. tipo paralelo, encontrada en el 20%. B y C Tipos
espirales, encontrados en el 5 %. D y E Ducto cístico corto, F un ducto cístico
largo que termina en el duodeno. (También puede llamarse ausencia de
colédoco [10].
Modalidades de desembocadura del ducto cístico.
Ilustración 26. Modalidades de desembocadura.
Modalidades de desembocadura del ducto cístico. [4].
61
Ilustración 27 Otras Modalidades de desembocadura.
A. Ducto cístico, forma habitual.
1. Ducto hepático común.
2. Ducto colédoco.
3. Ducto hepático derecho.
4. Ducto hepatocístico.
B y C. Anomalías en la desembocadura del ducto cístico [13].
Anomalía en la altura de la desembocadura del ducto cístico.
1. Ducto cístico.
2. Ducto hepático común.
3. Ducto colédoco.
62
Ilustración 28 Adosamiento de ducto cístico.
Adosamiento del ducto cístico con el ducto hepático derecho.
Ausencia de ducto cístico.
Ilustración 29. Ducto Hepatocistico.
En fin, excepcionalmente (menos del 2% de los casos) el ducto cístico
desemboca en el ducto hepático derecho o en el ducto sectorial lateral derecho.
Así se constituyen dos ductos hepatocísticos que drenan la totalidad del hígado
derecho o el sector lateral derecho. Esta variante anatómica, que es la más
peligrosa, debe ser reconocida necesariamente antes de la colecistectomía para
evitar una lesión de la vía biliar principal.
63
Ilustración 30. Ductos hepatocísticos.
.
En ocasiones, los ductos hepatocísticos se designan impropiamente con el
término de ductos biliares «aberrantes». Los ductos biliares aberrantes (vasa
aberrantia) existen en efecto, pero constituyen anomalías bien definidas de las
ductos biliares y no unas variaciones. Además, en el plano práctico, las
consecuencias que pueden suponer son de alcance limitado.
Anatomía patológica
La vesícula biliar consta de cinco capas. La capa más profunda es el epitelio y
las otras capas son la lámina propia, el músculo liso, el tejido conectivo
subseroso perimuscular y la serosa. La vesícula biliar no tiene ninguna
muscularis mucosae ni submucosa.
La mayoría de las células de la mucosa son células cilíndricas y su función
principal es la absorción. Estas células están dispuestas en una sola fila, con un
citoplasma ligeramente eosinófilo, vacuolas apicales y núcleos basales o
centrales.
La ultraestructura de las células cilíndricas muestra microvellosidades apicales
con raicillas filamentosas. Las vesículas encontradas en estas células por lo
general se forman a partir de la membrana celular intervellositaria. Las
64
membranas celulares que separan las células están conectadas por complejos
de unión que son más numerosos y tienen interdigitaciones complejas cerca de
la base. Los espacios intercelulares varían en tamaño de acuerdo con la
actividad de absorción de la mucosa; si no están colapsados los espacios se
dilatan durante el transporte de agua. Las estructuras citoplásmaticas consisten
en un retículo endoplásmico, complejo de Golgi, lisosomas, glucógeno,
mitocondrias, gránulos mucosos y vesículas. El núcleo es redondo y a veces
contiene un pequeño nucléolo.
Además de las células cilíndricas claras se encuentran en el epitelio superficial
otras dos células (en lápiz y basales). Las células en lápiz son delgadas, con
extensiones hacia la membrana basal. Las células basales tienen una
membrana celular plana, con pocas organelos citoplasmáticos.
El núcleo de la célula basal es irregular y estas células se asocian con
terminaciones nerviosas intraepiteliales. Las características histológicas de la
mucosa cambian, con la zona de la vesícula biliar en la que se localizan las
células. Por ejemplo, las células epiteliales del cuello son tubuloalveolares y
consisten en células cuboides o cilíndricas bajas con citoplasma claro y núcleos
basales.
No hay glándulas en la mucosa de la vesícula biliar, pero las glándulas
mucosas de los ductos cístico y hepático común secretan moco ("bilis blanca”).
65
Ilustración 31 Glándulas de tipo mucoso de Luschka en cuello.
Mucosa de la vesícula biliar con pliegues y areolas. [13].
La lámina propia contiene fibras nerviosas, vasos, linfáticos, fibras elásticas,
tejido conectivo laxo y algunos mastocitos y macrófagos.
La capa muscular; es una estructura laxa de fibras circulares, longitudinales y
oblicuas sin capas bien desarrolladas. Entre los fascículos de músculo liso se
encuentran los ganglios.
La subserosa está compuesta por un conjunto laxo de fibroblastos, fibras
elásticas y de colágeno, vasos, nervios, linfáticos y adipocitos.
Los senos de Rokitansky-Aschoff son invaginaciones del epitelio dentro del
tejido conectivo de la lámina propia, el músculo y la subserosa. Estos senos
están presentes en alrededor del 40% de las vesículas biliares normales y son
muy abundantes en casi todas las vesículas biliares inflamadas.
Los ductos de Luschka son ductos biliares diminutos que se encuentran
alrededor de la capa muscular en la cara hepática de la vesícula biliar; se
66
encuentran en aproximadamente el 10% de las vesículas biliares normales y no
tienen ninguna relación con los senos de Rokitansky- Aschoff o la colecistitis.
2.3 PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA
BILIAR
CUADRO CLINICO
Cólico Biliar:
El cuadro clínico en la mayoría de los pacientes (59%) cursa como dolor en
hipocondrio derecho o el epigastrio. [4]
En un 24% el dolor puede ser torácico, el dolor es constante, de intensidad
variable, puede irradiarse hacia la escápula derecha y asociar diaforesis,
náuseas y vómitos. El paciente no impresiona signos de gravedad en la
exploración física, ni presenta signos de irritación peritoneal (signo de Murphy
negativo). [9]
Íleo biliar
Es la obstrucción del tubo digestivo a cualquier nivel por impactación de un
cálculo biliar. Generalmente cursa de forma insidiosa como episodios de
suboclusión. El diagnóstico de obstrucción puede realizarse con radiología
abdominal simple, pero el diagnóstico etiológico suele requerir la realización de
una Tomografía. [9].
Tabla 3 Riesgo de coledocolitiasis.
67
Predictores de
coledocolitiasis
Riesgo de
coledocolitiasis Actitud
Muy fuertes Alto (> 50%
probabilidad):
Ecografía: coledocolitiasis Cualquier predictor
muy fuerte CPRE preoperatoria
Colangitis aguda Ambos predictores
fuertes
Bilirrubina total > 4 mg/dl
Fuertes Bajo (< 10%
probabilidad):
Ecografía: dilatación de vía
biliar
Ningún predictor
Colecistectomía sin
colangiografía
Bilirrubina total 1,84 mg/dl
Moderados Intermedio
(100%probabilidad):
Alteración perfil hepático (≠
de BT
Cualquier otra situación
Colangioresonancia
magnética
preoperatoria
Edad superior a 55 años Colangiografía
intraoperatoria
Pancreatitis aguda biliar
Colecistitis calculosa aguda
El cuadro clínico se caracteriza por dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio,
intenso y prolongado (generalmente más de 46 horas), que puede irradiarse
hacia la escápula derecha. Signo de Murphy positivo. Estos pacientes por lo
general impresionan signos de gravedad y pueden estar febriles, especialmente
en caso de infección asociada. [3]
68
Colecistitis calculosa crónica
Los síntomas suelen ser leves e inespecíficos, entre los que destacan distensión
abdominal y dolor sordo en hipocondrio derecho o epigastrio, ocasionalmente
irradiado a la escápula derecha.
Puede existir signo de Murphy.
Síndrome de Mirizzi
Es la impactación de una lito en el conducto cístico, puede producir una
obstrucción extrínseca del conducto hepático. [11]
Coledocolitiasis sintomática
La litiasis en el colédoco que puede ser asintomática, cursar como cólico biliar o
complicarse con colangitis o pancreatitis aguda biliar. El hecho de tener
obstruido el conducto biliar principal ocasiona ictericia obstructiva con
frecuencia. [11]
Colangitis aguda
Es una infección ascendente de la vía biliar, con repercusión sistémica, en
presencia de obstrucción parcial o completa de la vía biliar.
2.4 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PATOLOGÍA BILIAR
Analizaremos las indicaciones y el rendimiento de los diferentes métodos de
diagnóstico por imágenes en algunas afecciones biliares, hepáticas y
69
pancreáticas. Por motivos didácticos las trataremos por separado, reconociendo
la estricta relación que tienen estos órganos entre sí. [6]
Nos centraremos fundamentalmente en métodos diagnósticos topográficos
como son la ecografía, la tomografía axial computada (TAC), resonancia
magnética (RM) y las colangiografías, mencionando cuando sea oportuno
técnicas más clásicas. [6]
VESICULA BILIAR
La manera más simple y directa de visualizar la vesícula biliar es la ecografía.
Aparece como una estructura piriforme, anecogénica y de paredes finas.
La enfermedad más frecuente que afecta a la vesícula es la colelitiasis. Los
cálculos vesiculares se ven como estructuras ecogénicas, móviles, que
determinan una sombra acústica. [10]
Más del 95% de los cálculos vesiculares se visualizan en el examen ecográfico,
lo que lo convierte en el método de mejor rendimiento. Si los cálculos están
calcificados pueden ser visualizados mediante una radiografía simple del
hipocondrio derecho, pero no más del 10% calcifican lo suficiente como para ser
visualizados en una radiografía. [10]
Antes de la aparición de la ecografía, para hacer el diagnostico de colelitiasis
era necesario realizar un examen contrastado conocido como colecistografía
oral. Era necesario ingerir un medio de contraste en forma de tabletas, la noche
anterior del examen y al día siguiente tomar una radiografía del hipocondrio
derecho.
70
El o los cálculos aparecen como defectos de llenamiento, ovoideos o
redondeados dentro del lumen vesicular contrastado. [9]
Sin embargo, lo más frecuente es que la vesícula litiásica no se contraste, lo que
se denomina exclusión vesicular. No es posible visualizar directamente los
cálculos, de manera que el diagnóstico es indirecto. Si por alguna razón hay
intolerancia al medio de contraste o la preparación no es adecuada, el
diagnóstico de exclusión vesicular puede resultar falsamente positivo. [13]
Un hallazgo ecográfico frecuente son los pólipos vesiculares. Aparecen como
imágenes ecogénicas adheridas a la pared, sésiles, sin sombra acústica. Son
generalmente asintomáticos y solo se consideran alarmantes cuando miden más
de 1 cm o bien si crecen en controles sucesivos.
La complicación más frecuente de la colelitiasis es la colecistitis aguda. El
mecanismo subyacente es un cálculo impactado en el bacinete vesicular, que
genera dilatación vesicular e inflamación de la pared, y cambios en la
composición de la bilis por el exudado inflamatorio. La ecografía es el método
inicial y generalmente definitivo para el diagnóstico de colecistitis aguda.
Además permite explorar otros órganos del hipocondrio derecho que pueden
simular patología biliar. En algunas formas complejas de colecistitis aguda es
útil realizar una TAC, especialmente en casos de perforación, formación de
abscesos o presencia de gas anormal, como es el caso de la colecistitis
enfisematosa.
La ecografía también es el examen inicial frente a la sospecha de un cáncer
vesicular, cuya forma de presentación más frecuente es una masa palpable en
71
el hipocondrio derecho. Puede verse como una masa intraluminal o como una
gran masa que invade y reemplaza totalmente a la vesícula. Casi
invariablemente hay una colelitiasis asociada. Además, permite evaluar el
estado de la vía biliar, la presencia de adenopatías regionales y del hígado en
busca de metástasis. Para una etapificación más completa se utiliza la TAC que
tiene mejor rendimiento en la evaluación del compromiso hepático y de
adenopatías a distancia, especialmente en pacientes de constitución gruesa u
obesa.
En cualquier forma de enfermedad vesicular compleja o atípica, la mejor
resolución de la TAC es una ayuda importante en el diagnóstico. Generalmente
va a haber compromiso de la vía biliar, por lo que frecuentemente es necesario
recurrir a alguna forma de colangiografía diagnóstica.
VIA BILIAR.
El cólico biliar prolongado y/o ictericia son las manifestaciones más comunes de
la obstrucción biliar. Es fundamental poder determinar en estos casos si existe
dilatación de la vía biliar, hecho que confirma el carácter obstructivo de la
ictericia.
La ecografía abdominal permite visualizar la vía biliar en un alto porcentaje de
los casos. Es el examen de elección en el estudio inicial del paciente con
sospecha de patología biliar. Siempre es visible el conducto hepático común y
el colédoco proximal. Sin embargo, la porción distal o intrapancreática del
colédoco se visualiza con menor frecuencia, dependiendo de la constitución del
paciente y el grado de meteorismo intestinal.
72
Por esta razón, si bien la ecografía tiene un excelente rendimiento en determinar
si hay obstrucción biliar, su rendimiento es menor para determinar el nivel y la
causa de la obstrucción. El mejor rendimiento lo tiene en las obstrucciones
proximales, alcanzando un 90-95%, mientras que en las distales es de 60-85%.
Las ventajas son que no usa radiaciones ionizantes ni medio de contraste, el
examen es dinámico, tiene un bajo costo, y en el caso de pacientes graves, es
portátil.
Si la ecografía no permite diagnosticar la causa de la obstrucción, puede
recurrirse a la TAC y obtener una adecuada exploración del colédoco y de la
cabeza del páncreas, quedando en evidencia, en un alto porcentaje de los
casos, la causa de la obstrucción. El rendimiento mejora aun si la obstrucción
es una neoplasia, y simultáneamente permite realizar una detallada etapificación
del tumor.
Los cálculos en el colédoco se visualizan en TAC siempre que estén
suficientemente calcificados y que no sean muy pequeños, inferiores a 5 mm.
Si se necesita visualizar detalladamente la vía biliar, como es el caso de
pacientes que van a ser operados o en que se va a realizar un procedimiento
terapéutico, el examen de elección es la colangiografía. En la actualidad existen
tres tipos de colangiografías en uso clínico:
• Colangiografía transparietohepática (CTPH)
• Colanngiopancreatografía retrográda endoscópica (CPRE)
• Colangiografía por resonancia magnética (CRM).
73
La CTPH se realiza utilizando una aguja fina 23G, con la que se punciona el
hígado bajo visión fluoroscópica en una mesa de rayos X. Se inyecta un medio
de contraste hidrosoluble en la vía biliar y se obtiene una imagen de alta calidad.
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es uno de los
procedimientos más importantes en el manejo de enfermedades
biliopancreáticas. En 1968, fue descrita la primera canulación endoscópica de la
ámpula de Vater, y seis años más tarde, la primera esfinterotomía endoscópica.
Desde entonces, esta técnica ha evolucionado de una modalidad de diagnóstico
a un procedimiento terapéutico. Desde su descubrimiento hace 30 años, el uso
de la CPRE se ha desarrollado rápidamente, no solo como una herramienta de
diagnóstico, sino también para uso terapéutico, especialmente en pacientes con
enfermedades pancreaticobiliares. La CPRE es una técnica que utiliza una
combinación de endoscopia luminal y proyección de imagen fluoroscópica para
diagnosticar y tratar enfermedades asociadas al sistema pancreatobiliar. La
porción del examen endoscópica utiliza un duodenoscopio de visión lateral que
se introduce a través del esófago y el estómago y en la segunda porción del
duodeno. Con el paciente en la posición prona o supina, el duodenoscopio
atraviesa un protector bucal con la punta en ángulo ligeramente hacia abajo para
facilitar su movimiento a nivel de la hipofaringe. Una vez que el endoscopio ha
llegado a esta situación, la punta se trae de vuelta a la posición neutral y se
aplica presión suave hasta que se consigue pasar hacia el esófago, y este se
recorre hasta llegar al estómago. Una vez en el lumen gástrico el
duodenoscopio, es avanzado a una posición en la que se encuentra en la
74
mucosa de la curvatura mayor, lo que permite la visualización de la curvatura
menor y el estómago distal. Con mayor avance del endoscopio, la punta debe
pasar la incisura angular. En esta posición, la punta se angula hacia arriba, lo
que debe permitir la examinación del cardias gástrico. El duodenoscopio se
avanza en dirección distal de la primera porción del duodeno, y la punta se dirige
a la derecha y ligeramente hacia arriba. Entonces se retrocede, se hace una
ligera torsión hacia la derecha para poner el endoscopio en posición “corta”. Esta
maniobra debe llevar el endoscopio hasta la segunda porción del duodeno y
permitir la visualización de la papila duodenal mayor, que aparece como una
protuberancia pequeña, de color rosa en el cruce de los pliegues duodenales
horizontales y verticales. La clave para la canulación exitosa del páncreas o el
sistema ductal biliar es el posicionamiento adecuado para su alcance; con el
duodenoscopio en la posición corta en la segunda porción del duodeno, el lente
debe estar orientado hacia la ámpula, con la punta en las proximidades de la
pared duodenal, y después colocarse al alcance para que la imagen de la
ámpula se vea en la parte superior del monitor de vídeo, lo que permite un
enfoque ascendente de la ámpula, que es más acorde con la trayectoria natural
del conducto biliar común.
Intervención terapéutica. La mayoría de los pacientes que se presentan para
CPRE han experimentado previamente pruebas diagnósticas no invasivas que
revelaron una anormalidad potencialmente susceptible de intervención mediante
CPRE. Así, la colangiografía, la pancreatografía o ambas se realizan para
confirmar o para caracterizar mejor una lesión potencial y son seguidas por una
intervención si el tratamiento se considera indicado. Una vez que el
esfinterotomo está en la posición adecuada, la mayoría de los endoscopistas
75
utilizan un enfoque guiado por cable para la canulación, en el cual se pasa un
alambre guía a través de uno de los lúmenes del esfinterotomo y en el CBC o el
páncreas. Una vez que se accede al CBC o el sistema ductal pancreático es
adquirido, varios accesorios se pueden pasar por el cable para el uso en las
intervenciones terapéuticas. Estos accesorios incluyen herramientas que son
específicas de una indicación, tales como globos de extracción de piedra o
cestas, globos para dilatar estenosis o catéteres, stents de distintos tipos,
pinceles de citopatología y colangioscopios incluso para visualización
intraductal.
La primera revisión sistemática sobre CPRE temprana contra tratamiento
conservador en pancreatitis aguda apareció en 1999. El metaanálisis encontró
que no hay una asociación entre el efecto de CPRE y una severidad predicha
en una pancreatitis aguda. Al mismo tiempo, mostró una reducción significativa
en el riesgo de complicaciones y mortalidad en todos los pacientes con
pancreatitis aguda. Sin embargo, la diferencia observada se puede deber a la
inclusión errónea de ensayos aleatorios controlados, ya que todos los pacientes
del grupo de control de ese estudio fueron sometidos a CPRE y no a tratamiento
conservador.
La CPRE sigue siendo el estándar de oro para la detección y tratamiento de la
litiasis biliar ductal. Pequeñas piedras papilares solo pueden ser vistas durante
o después de una esfinterotomía y tirando hacia fuera a través de los conductos
biliares. Una esfinterotomía y extracción de piedra de los conductos biliares
restablece un flujo de bilis preciso y evita la colangitis bacteriana. Una
esfinterotomía también puede facilitar el flujo del jugo pancreático.
76
En manos experimentadas y un centro dedicado, la CPRE se muestra como una
herramienta diagnóstica y terapéutica segura, precisa y eficaz para el
tratamiento de cálculos del conducto biliar y pancreatitis biliar. La CPRE debe
evitarse en casos innecesarios o bajo rendimiento, especialmente cuando están
presentes múltiples factores de riesgo relacionados con el paciente para el
desarrollo de la pancreatitis. Las intervenciones procesales que han demostrado
disminuir la incidencia de pancreatitis post-CPRE incluyen la canulación con el
uso de hilos guía en lugar de inyección del contraste y la colocación de stents
pancreáticos en casos de alto riesgo. Por lo que el objetivo de esta publicación
es la revisión sistemática de la literatura referente al tema de los años 2008 al
2013.
Actualmente, su uso es excepcional, y ha sido en buena parte reemplazada por
la CPRE. Sus principales indicaciones son si fracasa la CPRE, si el paciente
tiene una derivación gástrica y no se puede llegar al duodeno por vía
endoscópica, y como examen previo a un drenaje biliar percutáneo
transhepático.
La CPRE es hoy en día la colangiografía directa de elección, pero su rol
puramente diagnóstico ha ido siendo reemplazado gradualmente por la CRM.
Se utiliza un pan endoscopio que permite canular la ampolla de Vater mediante
un catéter fino e inyectar un medio de contraste hidrosoluble para opacificar la
vía biliar y el conducto pancreático.
Además, permite realizar procedimientos terapéuticos como papilotomías,
extracción de cálculos y colocación de endoprótesis biliares. Sin embargo, es un
procedimiento relativamente costoso, complejo y no exento de complicaciones.
77
La CRM es un método no invasivo, que no necesita de un medio de contraste,
y que prácticamente no tiene complicaciones. Se utiliza una secuencia muy
rápida para no tener artefactos por movimientos respiratorios, y en que se
aprovecha la señal de la bilis.
Sus limitaciones actuales son el costo y el que no siempre se pueden obtener
imágenes de suficiente calidad diagnóstica, sobretodo en pacientes que no
cooperen o claustrofóbicos. En muchos centros de países desarrollados es la
colangiografía diagnóstica de elección. El mismo equipo permite además
realizar un estudio del resto del abdomen para avanzar en el diagnóstico y
etapificación.
Cualquiera sea el tipo de colangiografía a usar, existen patrones anormales más
o menos característicos que es necesario conocer. Una manera práctica de
abordar la interpretación diagnóstica de la causa probable de obstrucción, es
considerar que las causas son diferentes según los niveles de obstrucción.
VALOR DEL LABORATORIO
Las llamadas pruebas de función hepática son una serie de test que pueden
alterarse en las distintas enfermedades hepatobiliares. Algunas de ellas no son
específicas y pueden alterarse también en otras situaciones patológicas distintas
de las enfermedades hepáticas; además, debe tenerse en cuenta que los rangos
de normalidad de estas pruebas corresponden a los valores que tienen el 95%
de las personas sanas.
Podemos clasificar las pruebas hepáticas en tres grandes grupos: a) pruebas
indicativas de la existencia de una enfermedad hepática (aunque carentes de
78
completa especificidad); b) pruebas que valoran la alteración global o selectiva
de algunas funciones hepáticas y c) test utilizados en el diagnóstico de las
enfermedades hepatobiliares.
Transaminasas
La aspartato aminotransferasa (AST/SGOT) y la alanino aminotransferasa
(ALT/SGPT) son unos indicadores sensibles de citólisis o daño celular hepático.
La AST es una enzima citoplasmática y mitocondrial presente en los hepatocitos,
pero también en células de otros tejidos (corazón, músculo esquelético y riñón).
La ALT es exclusivamente citoplasmática y es más específica de la existencia
de daño hepático o renal, ya que su concentración en el miocardio o en el
músculo esquelético es menor. La vida media de la AST es de 17 h, y la de la
ALT, de 47 h. Ambas enzimas pueden variar ligeramente con la edad y con el
sexo, aunque las variaciones suelen ser pequeñas entre los 25 y 60 años de
edad.
Además de las enfermedades hepáticas, las transaminasas pueden aumentar
en otras situaciones. Aumentan un 40 al 50% en personas obesas y no varían
habitualmente con las comidas. Con el ejercicio físico o el daño muscular, la AST
aumenta de forma significativa y la ALT se eleva menos. Pueden aumentar
cuando existe hemolisis, aunque menos que la deshidrogenasa láctica (LDH); la
elevación de la AST en esta situación es mayor que la de la ALT.
Fosfatasa alcalina
La fosfatasa alcalina es una enzima implicada en el transporte de metabolitos a
través de las membranas. Se encuentra presente (en orden decreciente) en la
79
placenta, mucosa ileal, riñón, hueso e hígado. El estudio de las distintas
isoenzimas es complicado; por ello, para saber si una elevación de fosfatasa
alcalina es de origen hepático, es más útil estudiar los valores de
gammaglutamiltranspeptidasa (GGTP): si los valores de GGTP son normales, la
elevación de la fosfatasa alcalina será probablemente de origen no hepático.
En las enfermedades hepatobiliares, aumenta en el síndrome de colestasis, por
el incremento de su síntesis por los hepatocitos y porque las sales biliares
facilitan su liberación de la membrana celular. Existen otras circunstancias que
pueden modificar sus valores. Aumenta con la ingesta (ligeramente), con el
aumento de peso, en el tercer trimestre del embarazo (dos o tres veces), con el
tabaquismo (10%), en enfermedades óseas o en algunos tumores. Disminuye
con el uso de anticonceptivos (20%), en la hipofosfatasia, después de una
enteritis grave o tras transfusiones. No se modifica con el ejercicio.
Gammaglutamiltranspeptidasa y 5nucleotidasa
La GGTP es una enzima microsomal presente (en orden decreciente) en el
túbulo contorneado proximal de los riñones, hígado, páncreas e intestino. Tiene
una vida media de 10 días en los sujetos normales y de 28 días en las
hepatopatías alcohólicas. En las enfermedades colestásicas, aumenta de forma
más precoz que la fosfatasa alcalina. También aumenta en el 8095% de las
hepatitis agudas, con el consumo crónico de alcohol, con ciertos fármacos
(carbamazepina, cimetidina, furosemida, heparina, isotretinoína, metotrexato,
anticonceptivos orales, fenobarbital, difenilhidantoína, ácido valproico, etc.), con
el tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertiroidismo, artritis reumatoide,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infarto de miocardio. Puede
80
disminuir en las primeras fases del embarazo. Dada su inespecificidad, su
principal utilidad está en la valoración de las cifras elevadas de fosfatasa
alcalina, aunque en algunas enfermedades colestásicas, como la enfermedad
de Byler, pueden encontrarse valores de fosfatasa alcalina elevados, con
valores de GGTP normales. Aunque aumenta con el consumo de alcohol, más
de la tercera parte de las personas que consumen cantidades superiores a 80
g/día de alcohol tienen valores normales de GGTP. Además, este aumento se
produce al cabo de semanas, por lo que no permite detectar un consumo
esporádico.
La 5nucleotidasa es una enzima presente en el hígado, miocardio, cerebro,
vasos sanguíneos y páncreas. Se eleva casi exclusivamente en las
enfermedades colestásicas o infiltrativas del hígado, por lo que su utilidad
fundamental es la de confirmar el origen hepático de una elevación de fosfatasa
alcalina. Es menos útil que la GGTP, porque su elevación suele producirse
varios días después que la elevación de fosfatasa alcalina y GGTP.
Bilirrubina
La producción diaria de bilirrubina (250-350 mg) procede, en su mayor parte, de
la destrucción de eritrocitos senescentes. La vida media de la bilirrubina no
conjugada es menor de 5 min, y la bilirrubina conjugada se excreta a la bilis
inmediatamente, por lo que su concentración sérica es muy baja. Cuando la
bilirrubina directa circula en la sangre, se une a la albúmina (bilirrubina delta),
por lo que entonces su vida media es la de la albúmina (17-20 días).
Habitualmente, se miden los valores de bilirrubina total y bilirrubina directa (y los
valores de bilirrubina indirecta se obtienen por la diferencia entre ambas).
81
La bilirrubina directa mide la bilirrubina conjugada y un pequeño porcentaje
(variable) de la bilirrubina no conjugada. Las elevaciones de los valores de
bilirrubina conjugada son muy específicos de las enfermedades hepatobiliares;
también puede elevarse cuando la excreción de bilirrubina se encuentra
reducida, como en la sepsis, la nutrición parenteral total y después de
procedimientos quirúrgicos. Tras la resolución de un cuadro de hepatitis u
obstrucción biliar, la bilirrubina conjugada disminuye rápidamente, pero la
bilirrubina delta (y, por tanto, la bilirrubina directa) disminuye lentamente. La
bilirrubina no conjugada aumenta en las enfermedades hepatobiliares, cuando
existe hemolisis, tras el ayuno (el 20-25% tras el ayuno nocturno) o en las
enfermedades de CriglerNajjar y de Gilbert (esta última, que no tiene un
significado patológico importante, afecta al 35% de la población).
2.6. CPRE.
Durante los últimos 25 años se han producido grandes cambios en los
procedimientos diagnósticos de las vías biliares y el páncreas. La
ultrasonografía, la tomografía computarizada, la colangiografía percutánea, la
ultrasonografía endoscópica y la colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica (CPRE) han incrementado la precisión diagnóstica de una manera
notable. Además, la CPRE, motivo de análisis del presente artículo, nos permite
realizar procedimientos terapéuticos altamente efectivos que complementan de
forma muy satisfactoria otros abordajes de mínima invasión. Antes de 1970, el
diagnóstico de las lesiones del árbol biliar dependía principalmente de la
colecistografía oral y de la colangiografía intravenosa. Se llegaba a emplear a
veces la colangiografía percutánea como procedimiento preoperatorio inmediato
82
y durante la cirugía se recurría a la colangiografía transcística. El conducto
pancreático no podía observarse excepto por cirugía. Utilizando endoscopios
modificados, varios investigadores japoneses, norteamericanos y alemanes
reportaron la posibilidad y seguridad de inyectar medio de contraste a través del
ámpula de Vater obteniendo imágenes radiográficas de excelente calidad del
árbol biliar y del conducto pancreático [1,2]. Durante ese mismo periodo, el uso
de agujas más finas mejoró el procedimiento de la colangiografía percutánea y
disminuyó sus complicaciones.
El perfeccionamiento de los endoscopios de visión lateral y el desarrollo de
cánulas y otros instrumentos apropia dos, aunado a la experiencia creciente en
la técnica de canulación y en la comprensión de las imágenes endoscópicas y
radiológicas obtenidas, pronto colocaron a este método como una alternativa
muy importante en el estudio de la patología de esta región.
En 1973 se reportó la primera esfinterotomía endoscópica del esfínter de Oddi
[3,4] abriendo con ello, literalmente, el acceso del endoscopísta a una amplia
variedad de técnicas terapéuticas del sistema pancreatobiliar.
Durante los años siguientes, la CPRE diagnóstica y terapéutica obtuvo un lugar
destacado dentro del manejo de los pacientes al demostrar su efectividad y su
favorable costo beneficio. El desarrollo paralelo de los procedimientos
quirúrgicos de mínima invasión le ha dado en la actualidad un impulso muy
importante y, en este momento, el endoscopísta entrenado para realizar estos
procedimientos es un miembro muy importante del equipo médico, que
complementa el trabajo de otros especialistas para ofrecer a los pacientes
83
alternativas diagnósticas y terapéuticas de alta efectividad y seguridad y con un
mínimo de complicaciones y molestias trans y postoperatorias. [5]
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un
procedimiento mixto, endoscópico y radiológico, con el cual, a través de un
endoscopio de visión lateral (duodenoscopio) cuyo extremo distal se coloca en
la segunda porción del duodeno, se introduce un catéter al orificio del ámpula
de Vater y al inyectar material de contraste se obtienen imágenes radiológicas
del árbol biliar y del con ducto pancreático que normalmente proporcionan
excelente información diagnóstica muy precisa.
El estudio frecuentemente se complementa con algún procedimiento
terapéutico. Se puede realizar un corte del esfínter de Oddi (esfinterotomía) que
permitirá el mejor drenaje de la vía biliar y el páncreas y facilitará el acceso con
otro instrumental. Se pueden pasar a través de él canastillas para extraer litos,
dilatadores y globos para el manejo de estenosis, endoprótesis plásticas o
expandibles para aliviar obstrucciones, cepillos y pinzas de biopsia para obtener
muestras de tejido y aun otro endoscopio para visualizar el interior de los
conductos biliares o pancreáticos.
Como procedimiento diagnóstico su sensibilidad y especificidad (en general de
aproximadamente 98%), son superiores a los obtenidos por otros métodos de
imagen no invasivos como la ultrasonografía, la colecistografía oral, la
colangiografía intravenosa y la tomografía computarizada.
84
En la actualidad, en muchos centros, es el método preferido para el manejo de
la coledocolitiasis antes de realizar una colecistectomía laparoscópica y para el
manejo de la coledocolitiasis residual.
En pacientes que no son candidatos a cirugía es el tratamiento paliativo de
elección para mejorar la obstrucción biliar producida por procesos neoplásicos
de la encrucijada pancreatobiliar.
Objetivos de la CPRE
1. Realizar diagnóstico endoscópico de lesiones del duodeno y de la
región del ámpula de Vater.
2. Establecer diagnósticos radiológicos muy confiables de las vías
biliares y del conducto pancreático.
3. Realizar procedimientos terapéuticos de las vías biliares.
4. Practicar procedimientos terapéuticos del conducto pancreático.
5. Establecer una coordinación óptima con el equipo médico
(cirujano, gastroenterólogo, radiólogo intervencionista) para aplicar
criterios satisfactorios en la toma de decisiones.
6. Contribuir al desarrollo de la endoscopia intervencionista de las
vías biliares y del páncreas.
TÉCNICA
Indicaciones
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) está indicada en el
estudio del paciente ictérico principalmente cuando el patrón es obstructivo. El
procedimiento permite hacer el diagnóstico de coledocolitiasis; de neoplasias del
85
ámpula de Vater, del páncreas, de la vesícula o de un colangiocarcinoma;
establece el diagnóstico de enfermedades de las vías biliares como la colangitis
esclerosante; de lesiones congénitas, traumáticas o postoperatorias de las vías
biliares; de compresión de la vía biliar por la vesícula (síndrome de Mirizzi); de
obstrucción biliar por parásitos (áscaris);[8] permite observar datos sugestivos
de cirrosis o en ausencia de hallazgos significativos, sospechar una ictericia
hepatocelular o prehepática.
Se utiliza frecuentemente cuando se ha establecido el diagnóstico de
coledocolitiasis en bases clínicas, de laboratorio o por algún otro método de
imagen, muchas veces antes de realizar la colecistectomía laparoscópica o para
el manejo de la coledocolitiasis residual. En caso de litos muy grandes se puede
realizar litotripsia (mecánica, electrohidráulica o con láser) para fragmentar los
cálculos antes de extraerlos.
Se emplea en el estudio del paciente con dolor abdominal de origen oscuro.
Se utiliza en casos de colangitis aguda o de pancreatitis biliar aguda grave donde
ha demostrado una enorme efectividad y mejoría en la morbimortalidad de los
pacientes sometidos al procedimiento contra manejo conservador o quirúrgico
de urgencia.
Se utiliza como método paliativo de drenaje de la vía bi iar en caso de procesos
neoplásicos obstructivos.
Se emplea para manejar algunas complicaciones de la cirugía biliar
laparoscópica como son las fístulas biliares internas, desprendimiento de las
86
grapas del cístico con fuga biliar, las estenosis benignas y algunos casos de
lesiones de la vía biliar.
Se emplea para valorar y a veces tratar enfermedades pancreáticas como
pancreatitis crónica, seudoquistes, fístulas, abscesos y tumores. Permite
obtener muestras de la secreción pancreática para determinaciones químicas,
citológicas o de antígenos y marcadores tumorales.
Contraindicaciones.
Las contraindicaciones para realizar el procedimiento incluyen la sospecha o el
diagnóstico de una perforación del tubo digestivo, la falta del personal y el equipo
y material adecuados para realizar el estudio y la falta de aceptación del mismo
por el paciente. Hay situaciones comórbidas que, aunque no contraindican
formalmente el procedimiento nos obligan a extremar los cuidados en la
realización del mismo y que incluyen alteraciones de la coagulación,
inestabilidad cardiorrespiratoria, antecedentes alérgicos al material de contraste
o a los medicamentos empleados en la sedación.
Valoración preoperatoria.
Muchas veces el paciente le es referido al endoscopísta por el cirujano o el
médico directamente al cargo del paciente. Es muy conveniente revisar la
indicación del procedimiento; al paciente seguramente se le habrá tomado
previamente un ultrasonograma y estudios de laboratorio como biometría
hemática incluyendo cuenta plaquetaria, pruebas funciona les hepáticas que
incluyan bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, tiempo de protombina y
de tromboplastina parcial. Estos estudios son muy útiles para definir lo que se
87
espera del procedimiento y para tomar medidas correctivas en caso necesario
que pueden incluir la administración de antibióticos, la suspensión de
antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes que el paciente pudiese estar
tomando por alguna otra indicación médica.
Al paciente debe explicársele plenamente la intención y los objetivos del
procedimiento, así como sus posibles complicaciones y obtener de él su
consentimiento informado, por escrito y firmado, además de que es muy
conveniente informarle también a su familia.
Deben documentarse los antecedentes alérgicos principal mente al medio de
contraste y a los medicamentos utilizados para la sedación.
El paciente debe tener un ayuno previo al procedimiento de aproximadamente
ocho horas. Se le debe canalizar una vena preferentemente del miembro
superior derecho (por la posición que tendrá el paciente durante el estudio).
En la actualidad muchos de estos pacientes son manejados en forma
ambulatoria, por lo que se tendrá dispuesto un tiempo y espacio para su
recuperación al término del estudio.
COLOCACIÓN DEL PACIENTE, DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO
QUIRÚRGICO
El procedimiento se lleva a cabo en una sala provista de equipo radiológico con
capacidad para fluoroscopia y toma de placas radiográficas. Debe tener el
espacio suficiente para la ubicación cómoda de todo el equipo y material y de
88
las personas que participarán en el estudio. Debe contarse con tomas de
corriente eléctrica, de oxígeno y de aire para el aspirador.
Como casi siempre las mesas de rayos X se instalan cerca de la pared, no existe
el espacio suficiente si se coloca al paciente en la posición habitual utilizada para
los estudios radiológicos baritados, por lo que es más conveniente colocar al
paciente en posición invertida.El paciente es colocado en posición de decúbito
lateral izquierdo, con la cabeza sobre una almohada. Algunos endoscopistas
prefieren la posición de decúbito ventral.
El endoscopista y una o dos asistentes se colocarán cerca de la cabeza del
paciente con el monitor del endoscopio y el monitor de la fluoroscopia en una
posición que les facilite la visión adecuada. La mesa con el material a utilizar
estará detrás de las asistentes en una posición que les permita alcanzarlo
fácilmente.
El técnico en rayos X deberá tener acceso para maniobrar su equipo, poder
recoger y cambiar los chasises de las placas, todo esto sin interferir con el
endoscopísta o los asistentes.
Aunque en muchos centros el mismo endoscopísta o la enfermera administran
la sedación al paciente, es muy recomendable contar con el auxilio profesional
de un anestesió logo. Él se podrá colocar por detrás de la cabeza del paciente
con fácil acceso a la vía respiratoria del mismo. Se debe contar con equipo de
monitorización continua de los signos del paciente y con equipo de reanimación
en caso de un evento inesperado.
89
En los grupos con mucha experiencia y un alto volumen de casos, casi siempre
existe un técnico especialista en la preparación y el mantenimiento de los
equipos y aparatos médicos empleados, que revisa su funcionamiento adecuado
y está listo para resolver cualquier problema técnico que se presente.
Todas las personas que deban permanecer en el interior de la sala deberán
utilizar equipo protector contra radiaciones, como es un mandil de plomo.
Instrumental y equipo: básico y complementario y material de consumo
Para realizar una CPRE se emplea un duodenoscopio (endoscopio de visión
lateral con canal de trabajo de 3.3 o de 4.2 mm provisto de un “elevador”)
acompañado desde luego de un procesador de video con monitor,
videograbadora e impresora; algunos equipos cuentan además con una
interface para una computadora que permite el registro automático de los casos.
Se emplea una unidad electro quirúrgica con sus cables de conexión al
endoscopio, al instrumental y a la placa del paciente. El instrumental, que en
todos los casos se debe tener disponible, incluye catéter de canulación, guías
de alambre o plásticas hidrofílicas, esfinterótomo convencional y de pre-corte (y
algunos especiales como el empleado en paciente con cirugía previa tipo Bilroth
II), canastillas, catéter de balón, endoprótesis de 7 y 10 French. [9]
Se contará con guantes, gasas, lidocaína en spray, jalea lubricante, frascos de
solución fisiológica y agua destilada. Jeringas de 5, 10 y 20 cc. Dos franelas
estériles que sirvan de recipientes del material de contraste y de la solución
inyectable.
90
Material de contraste (biliscopín al 38% o uromirón al 65%); en algunos casos
se puede emplear material de con traste no iónico (que es más caro).
Medicamentos empleados para la sedación consciente y sus antagonistas:
diacepam o midazolam, propofol, fentanyl; flumazenil y naloxona. Para disminuir
la peristalsis se emplea butilhioscina o glucagón.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Después de preparar y conectar todo el equipo, con el paciente en decúbito
lateral izquierdo, con un protector bucal, monitorizado en sus signos vitales y
con oxímetro de pulso, administrando oxígeno suplementario, se inicia la se
dación intravenosa. [14]
El duodenoscopio se pasa a través de la boca. Por su punta roma es
relativamente fácil pasar el cricofaríngeo. Lo común es que no se tenga una
buena visibilidad del esófago, aunque en caso necesario sí se puede revisar la
mucosa esofágica deflexionando la punta. En el estómago se aspira todo el
contenido y se insufla aire para realizar una inspección rápida y avanzar el
endoscopio hacia el antro y el píloro. El píloro se visualiza frontalmente y en ese
momento se debe deflexionar la punta del endoscopio obteniendo una imagen
“en puesta del sol” del píloro que permitirá el paso del endoscopio al bulbo
duodenal. [7]
Se avanza el endoscopio y se realiza una maniobra de rectificación del
instrumento que permitirá que el endoscopio se acomode en la curvatura menor
del estómago y su punta quede en la segunda porción del duodeno justo en
frente del ámpula de Vater. Es mi predilección fijar en ese momento la rueda de
91
los movimientos laterales de la punta del endoscopio y sólo emplear la otra rueda
mayor para aproximar o alejar la imagen del ámpula de Vater. [5]
Es una de las habilidades fundamentales exigidas al en doscopista que realiza
CPRE el poder canular selectiva y profundamente los conductos colédoco o
pancreático, según se requiera. Tradicionalmente se empleaba el catéter de
canulación colocado apenas en el orificio del ámpula y se inyectaba medio de
contraste para obtener las imágenes diagnósticas. En la actualidad muchos
expertos prefieren emplear directamente el esfinterótomo y una guía para
canular pro fundamente el conducto deseado y una vez lograda la canulación
profunda se inyecta el medio de contraste para observar con fluoroscopia y
documentar con placas radiográficas la presencia de litos, estenosis o alguna
otra anormalidad de la vía biliar y el páncreas. [7]
Si el caso lo requiere y se decide realizar alguna maniobra terapéutica, el
siguiente paso será realizar una esfinterotomía, para lo cual se acomoda el
esfinterótomo hasta que el alambre de corte se encuentre a nivel de orificio del
ámpula y con corriente de corte puro (pues la corriente de coagulación se ha
asociado a incremento en el riesgo de pancreatitis), se secciona el techo de la
papila con control visual en pequeños cortes de 1 a 2 mm hasta completar 10 o
12 mm de acuerdo con el tamaño de los cálculos o del instrumental a introducir
por el ámpula. [7]
En algunos casos no es posible canular profundamente de primera intención el
colédoco y si ya se ha decidido la necesidad de una esfinterotomía se puede
realizar una técnica conocida como de precorte (precut), en la cual se emplea
un esfinterótomo especial para ir destechando el ám pula de afuera hacia
92
adentro hasta localizar el plano del conducto colédoco. Esta técnica aumenta en
manos expertas la efectividad para canular el colédoco, pero cuando se carece
de experiencia puede aumentar también el índice de complicaciones. En casos
de litos impactados en el ámpula, como el cálculo “protege” la vía biliar, con el
uso del esfinterótomo de precorte es relativamente sencillo cortar sobre el lito y
desimpactarlo.
Para extraer litos del colédoco se introduce una canastilla de Dormia con la cual
se atrapa el cálculo extrayéndolo hacia el duodeno. Cuando los cálculos son
múltiples es necesario irlos sacando uno a uno empezando por los más próximos
al ámpula para evitar su impactación. En caso de litos muy grandes, se puede
fragmentarlos antes de su extracción por medio de un litotriptor mecánico, de
litotripsia electrohidráulica o de litotripsia por láser. [10]
Todas estas maniobras se realizan con control fluoroscópico y endoscópico.
Cuando lo que se requiere es colocar una endoprótesis, es necesario pasar a
través del orificio de la esfinterotomía un catéter con una guía hidrofílica cuyo
extremo se debe pasar por arriba de la obstrucción benigna o maligna para sobre
ella deslizar dilatadores y el equipo de colocación de la prótesis que puede ser
metálica autoexpandible o plástica.
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
Al término del procedimiento el paciente será vigilado en sus signos vitales y su
respiración con ventilación y oxigenación adecuadas. Es conveniente que el
mismo día del procedimiento sólo tome líquidos claros después de cuatro horas
93
de haber realizado el mismo. Se recomienda reposo relativo. Habitualmente se
pueden retirar pronto los líquidos parenterales.
Se vigilará su completa recuperación de la sedación y la presencia de dolor
abdominal o algunos otros signos que permitan identificar tempranamente
alguna complicación. [13] Al día siguiente se tomará una determinación de
amilasa sérica. Si no hay dolor ni hiperamilasemia podrá iniciar die ta blanda y
después normal.
Las complicaciones que se deben tener siempre presentes por frecuencia y
gravedad son: sangrado del sitio de la esfinterotomía que se manifestará como
un sangrado del tubo digestivo alto con hematemesis, melena e hipotensión.
Pancreatitis aguda que se manifestará por dolor abdominal intenso en epigastrio
e hiperamilasemia. Perforación de víscera hueca con dolor abdominal, en
ocasiones enfisema subcutáneo y que puede dar datos de abdomen agudo.
Colangitis que se manifestará por dolor y fiebre. [8]
Aun realizada por endoscopistas expertos, las complicaciones se presentan en
5-10% de los casos con una mortalidad asociada al procedimiento de 0.5 a 1%.
La mejor protección para prevenir estas complicaciones es la preparación
adecuada y la experiencia del endoscopista, la atención a los detalles en los
preparativos y realización de la técnica y en la identificación temprana de las
complicaciones cuando se presentan para minimizar sus efectos al corregirlas
rápidamente. [10]
94
CAPÍTULO 3.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Cohorte Retrospectivo
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Observacional Longitudinal Retrospectivo
POBLACIÓN
Estudio descriptivo; retrospectivo de pacientes con patología biliopancreática
que acudieron al Servicio de Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza de
Guayaquil para que se proceda con una CPRE en el periodo de marzo del 2017
hasta Marzo del 2019, disponiendo de los archivos de informes de CPRE del
servicio en mención y de las historias clínicas respectivas proporcionadas por el
Archivo Central del hospital. La muestra total es de 72 pacientes.
Los cuadros y análisis de este informe ya cuentan con los datos obtenidos en
los expedientes del archivo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil y de los
procedimientos actuales. Se realizó una búsqueda de los pacientes que
presentaron un proceso infeccioso, sin embargo, la mayoría de estos pacientes
se les trato como colangitis, sin tener ningún cultivo registrado en los
expedientes.
Criterios de exclusión: pacientes procedentes o transferidos de otra entidad
hospitalaria; pacientes del hospital de estudio que no contaron con una historia
clínica completa; pacientes con fracaso de canulación.
95
Criterios de inclusión: pacientes con informes de CPRE tanto diagnósticos como
terapéuticos, a excepción de los mencionados en los criterios de exclusión.
RECOLECCIÓN DE DATOS - ANÁLISIS
Los datos se obtuvieron mediante una hoja de recolección de datos elaborada
por los autores y los valores obtenidos se procesaron a través de un formato
electrónico (MS Excel 2013) para su análisis posterior.
El nivel de significación se estableció en p<0,05, y su presentación se realizó
mediante tablas, cuadros y gráficos.
CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
El presente estudio Observacional Longitudinal Retrospectivo previo a su
realización se sometió al análisis por parte del Departamento de Investigación y
Docencia del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil.
Contó con la autorización correspondiente, así como de la Jefatura del Servicio
de Cirugía General de la Institución.
96
MARCO METODOLOGICO.
Variable Tipo Definición Indicador Escala
Independiente Género Auto identificación sexual Nominal Masculino
Femenino
Independiente Alcoholismo Consumo problemático de
bebidas alcohólicas
Nominal SI
NO
Independiente Edad Número de años vividos por
el paciente
Ordinal 15 A 30 AÑOS
31 A 45 AÑOS
46 A 60 AÑOS
≥61 AÑOS
Dependiente Síntomas Post
quirúrgicos
Conjunto de síntomas que
presento cada uno de los
pacientes posterior a la CPRE
Nominal SI
NO
Dependiente Dolor Sensación subjetiva, que
genera malestar,
incomodidad y sufrimiento
Nominal SI
NO
Dependiente Complicación
Postquirúrgica
Problemas comunes y
esperado posterior al
procedimiento realizado
Nominal SI
NO
Dependiente Bilirrubina
Total
Pigmento biliar de color
amarillo anaranjado que
resulta de la degradación de
la hemoglobina de los
glóbulos rojos reciclados.
Nominal Normal
Anormal
97
Dependiente Bilirrubina
Directa
Sustancia que se produce
cuando su cuerpo se
descompone glóbulos rojos
viejos, un proceso normal. La
bilirrubina también es parte
de la bilis, que produce su
hígado para ayudar a digerir
los alimentos que vienen.
Nominal Normal
Anormal
Dependiente Bilirrubina
Indirecta
Sustancia que se produce
cuando su cuerpo se
descompone glóbulos rojos
viejos, un proceso normal. La
bilirrubina también es parte
de la bilis, que produce su
hígado para ayudar a digerir
los alimentos que vienen.
Nominal Normal
Anormal
Dependiente Días de
hospitalización
Número de días que paciente
fue hospitalizado
Ordinal 1 Dia
2 Dias
3 Dias
+ de tres Dias
Dependiente Amilasa Es una enzima hidrolasa que
tiene la función de catalizar la
reacción de hidrólisis de los
enlaces 1-4 entre las
unidades de glucosa al digerir
Ordinal Normal
Anormal
98
el glucógeno y el almidón
para formar fragmentos de
glucosa (dextrinas, maltosa)
y glucosa libre.
Dependiente Lipasa Enzima que se usa en el
organismo para disgregar las
grasas de los alimentos de
manera que se puedan
absorber.
Ordinal Normal
Anormal
Dependiente Fosfatasa
Alcalina
Enzima hidrolasa
responsable de eliminar
grupos de fosfatos de varios
tipos de moléculas como
nucleótidos, proteínas y
otros compuestos
fosforilados.
Ordinal Normal
Anormal
Dependiente GGT Análisis que determina lo
niveles de gamma glutamil
transpeptidasa en sangre
Ordinal Normal
Anormal
Dependiente Presión Arterial Tensión ejercida sobre las
arterias, producto de la
interrelación del gasto
cardiaco y la resistencia
vascular periférica.
Ordinal Normal
Anormal
99
CAPÍTULO 4.
RESULTADOS
Se realizó un estudio descriptivo; retrospectivo de pacientes con patología
biliopancreática que acudieron al Servicio de Gastroenterología del Hospital Luis
Vernaza de Guayaquil para que se proceda con una CPRE en el curso de Marzo
del 2017 a Marzo del 2019, disponiendo de los archivos de informes de CPRE
del servicio en mención y de las historias clínicas respectivas proporcionadas
por el Archivo Central del hospital. La muestra total es de 72 pacientes.
Los cuadros y análisis de este informe ya cuentan con los datos obtenidos en
los expedientes del archivo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil y de los
procedimientos actuales. Se realizó una búsqueda de los pacientes que
presentaron un proceso infeccioso, sin embargo, la mayoría de estos pacientes
se les trato como colangitis, sin tener ningún cultivo registrado en los
expedientes.
Criterios de exclusión: pacientes procedentes o transferidos de otra entidad
hospitalaria; pacientes del hospital de estudio que no contaron con una historia
clínica completa; pacientes con fracaso de canulación.
Criterios de inclusión: Pacientes con historias clínicas completas, en la que se
justifica la CPRE, además del tratamiento e información sobre la evolución
posterior al procedimiento. Pacientes con informes de CPRE tanto diagnósticos
como terapéuticos, a excepción de los mencionados en los criterios de
exclusión.
100
Según la metodología, en la recolección de datos se cumplió los criterios de
inclusión del presente proyecto de investigación, obteniendo los siguientes
resultados.
Gráfico 1. Muestra elegida para el estudio según criterios de inclusión, y exclusión.
Se realiza una evaluación de las patologías que los pacientes presentaron al momento
del ingreso, obtenido como resultados que las diabetes, las dislipidemias y la obesidad
fueron las que se presentaron con mayor frecuencia, los cuales se resumen en la
siguiente tabla
Tabla 4. Comorbilidades presentadas.
Comorbilidades presentadas
Diabetes 14
Dislipidemia 9
No refiere 16
256Realizacion
de CPRE
142Criterios de
Inclusion
70Criterios de exclusion
Datos incompletos
72Elegidos
114No criterios de inclusion
Otra indicacion de
CPRE
101
Obesidad 33
Total general 72
Al igual que en el caso anterior, de las historias clínicas analizadas, se tomaron datos
de interés, como la edad, pues esta variable puede afectar a la recuperación del
paciente como se menciona ya en anteriores ocasiones, obteniendo como resultados
que el 33% de los pacientes está representado por aquellos pacientes que presentaban
edades entre los 60 a 64 años, correspondiendo este a 24 pacientes de los 72
considerados para este estudio, del otro extremo tenemos con un 10% a los grupos
correspondientes a pacientes de 18 a 29 años, y 30 a 39 años para cada uno de ellos,
esto lo podemos evidenciar en la tabla y el grafico que se presentan a continuación.
Tabla 5. Grupos por edades (numero).
Grupo por edades
18 a 29 años 7
30 a 39 años 7
40 a 59 años 13
60 a 64 años 24
mayor de 64 años 21
Total general 72
102
Gráfico 2. Grupos por edades (porcentaje).
En lo que respecta al género, en el grupo de estudio se observó, que la diferencia entre
estos no resulta ser muy marcada, pues se evidenció que el género masculino contaba
con 34 casos, y el género femenino con 38 casos, lo cual constituye una diferencia de
no más del 5% del total de casos a favor del género femenino, esto lo podemos observar
en la tabla que se presenta en las siguientes líneas.
Tabla 6 Grupos según el género.
Grupo según el genero
Femenino 38
Masculino 34
Total general 72
Haciendo un comparativo entro los dos datos antes mencionados (edad y género), se
observa una distribución muy homogénea, pues para los pacientes de 61 a 64 años de
edad el número de pacientes considerados es de 12 en ambos casos, y para el resto
de situaciones la diferencia está dada por 1 paciente de más, para el género femenino,
esto lo podemos ver representado en la tabla que se presenta en las subsiguientes
líneas.
103
Tabla 7. Clasificación de los pacientes por género y edad (Número).
Clasificación por edades y genero
Femenino Masculino
19 a 29 años 4 3
31 a 39 años 4 3
41 a 59 años 7 6
61 a 64 años 12 12
mayor de 64 años 11 10
104
Gráfico 3. Clasificación de los pacientes por género y edad (porcentaje).
Gráfico 4. Clasificación de los pacientes por género y edad (número).
Se realizó una revisión de los días de ingreso, considerando como segunda
variable la edad como factor que puede afectar a la recuperación del paciente.
De los resultados obtenidos podemos notar que los pacientes mayores de 64
años presentaron una mayor prevalencia en lo que respecta al número de días
de estancia hospitalaria llegando a tener hasta 12 pacientes con una estancia
hospitalaria mayor a 12 días, los datos se ven expresados a continuación.
105
Tabla 8. Días de estancia hospitalaria
Días de ingreso según grupos de edad
1 Día 2 Días Más de 2 días
19 a 29 años 5 2 0
31 a 39 años 4 3 0
41 a 59 años 5 5 3
61 a 64 años 9 4 11
mayor de 64 años 2 8 12
Gráfico 5. Comparativa de días de estancia hospitalaria
Algunos de los 72 pacientes presentaron síntomas como náuseas fiebre, dolor, y
vómitos, los cuales representaron un 17% de la población de estudio.
Tabla 9. Sintomatología postquirúrgica de importancia
Sintomatología postquirúrgica
importante
NO 60
SI 12
106
Gráfico 6. Sintomatología postquirúrgica
De los pacientes que manifestaron sintomatología el 58% de estos,
presentaron con sintomatología principal el dolor.
Gráfico 7. Pacientes que manifestaron dolor.
Indicaciones de CPRE en Hospital Luis Vernaza de Guayaquil desde marzo
2017 hasta marzo 2019.
107
Tabla 10. Indicaciones de ERCP.
INDICACIONES DE CPRE PORCENTAJE
Coledocolitiasis 73.60%
Ictericia a estudio 12.50%
Dilatación vía biliar 5.60%
Otros 8.30%
Distribución de la población de estudio según complicaciones en relación a los
casos de pacientes a quienes se les realizó CPRE en Hospital Luis Vernaza de
Guayaquil desde marzo 2017 hasta marzo 2019.
Tabla 11. Complicaciones posteriores al procedimiento.
COMPLICACIONES n %
NO 50 70%
SI 22 30%
Gráfico 8. Complicaciones (porcentaje)
7%
93%
Complicaciones
Complicaiones
No complicaciones
108
Distribución de las complicaciones en relación con los casos de pacientes a
quienes se les realizo CPRE en Hospital Luis Vernaza de Guayaquil desde
marzo 2017 hasta marzo 2019
Tabla 12. Complicaciones presentadas.
Tabla 13. Complicaciones presentadas
Tipo de complicación presentada
Hemorragia 10
Infección 12
Ninguna 50
Total general 72
Comparación de variables cuantitativas según complicaciones de los pacientes
a quienes se les realizo CPRE en Hospital Luis Vernaza de Guayaquil desde
marzo 2017 hasta marzo 2019.
109
Tabla 14. Variables cuantitativas.
VARIABLE
N Sí
Percentil 25 42 36
Mediana 48 55
Percentil 75 59 64
Percentil 25 22.450 28.000
Mediana 32.000 40.850
Percentil 75 83.000 154.150
Percentil 25 14.450 18.150
Mediana 24.000 27.150
Percentil 75 64.750 117.050
Percentil 25 0.4 0.48
Mediana 0.975 11.600
Percentil 75 21.100 21.450
Percentil 25 197 284
Mediana 278 298
Percentil 75 391 343
Percentil 25 43 52
Mediana 56 62
Percentil 75 76 109
Percentil 25 34 41
Mediana 55 68
Percentil 75 70 103
Percentil 25 222 189
Mediana 272 226
Percentil 75 404 453
Percentil 25 88 88
Mediana 184 148
Percentil 75 410 244
Percentil 25 123.000 121.000
Mediana 134.000 128.500
Percentil 75 150.000 138.500 0.524
Percentil 25 250.000 258.000
Mediana 267.000 271.500
Percentil 75 305.000 375.000
Percentil 25 10.800 10.350
Mediana 12.100 11.250
Percentil 75 13.400 15.400
0.243
0.618
Valor p
INR
0.774
0.364
0.414
0.868
0.326
0.258
0.326
0.745
0.334
Amilasa
Lipasa
FA
GGT
TP
TPT
Complicaciones
Edad
Bilirrubinas
totales
Directa
Indirecta
Plaquetas
VARIABLE
N Sí
Percentil 25 42 36
Mediana 48 55
Percentil 75 59 64
Percentil 25 22.450 28.000
Mediana 32.000 40.850
Percentil 75 83.000 154.150
Percentil 25 14.450 18.150
Mediana 24.000 27.150
Percentil 75 64.750 117.050
Percentil 25 0.4 0.48
Mediana 0.975 11.600
Percentil 75 21.100 21.450
Percentil 25 197 284
Mediana 278 298
Percentil 75 391 343
Percentil 25 43 52
Mediana 56 62
Percentil 75 76 109
Percentil 25 34 41
Mediana 55 68
Percentil 75 70 103
Percentil 25 222 189
Mediana 272 226
Percentil 75 404 453
Percentil 25 88 88
Mediana 184 148
Percentil 75 410 244
Percentil 25 123.000 121.000
Mediana 134.000 128.500
Percentil 75 150.000 138.500 0.524
Percentil 25 250.000 258.000
Mediana 267.000 271.500
Percentil 75 305.000 375.000
Percentil 25 10.800 10.350
Mediana 12.100 11.250
Percentil 75 13.400 15.400
0.243
0.618
Valor p
INR
0.774
0.364
0.414
0.868
0.326
0.258
0.326
0.745
0.334
Amilasa
Lipasa
FA
GGT
TP
TPT
Complicaciones
Edad
Bilirrubinas
totales
Directa
Indirecta
Plaquetas
110
Comparación de variables cuantitativas según complicaciones de los pacientes
a quienes se les realizo CPRE en Hospital Luis Vernaza de Guayaquil desde
marzo 2017 hasta marzo 2019.
Tabla 15. Relación de las variables cuantitativas y complicaciones
Comparación de variables cualitativas según complicaciones de los pacientes a quienes
se les realizo CPRE en Hospital Luis Vernaza de Guayaquil desde marzo 2017 hasta
marzo 2019.
No Sí
Percentil 25 110 110
Mediana 110 110
Percentil 75 120 130
Percentil 25 70 70
Mediana 70 70
Percentil 75 73 75
Percentil 25 110 100
Mediana 110 110
Percentil 75 120 125
Percentil 25 70 70
Mediana 70 70
Percentil 75 70 70
VARIABLE
PA pre sis
PA pre dias
PA post sis
PA post dias
0.585
0.499
0.542
0.567
ComplicacionesValor p
111
Tabla 16. Variables cualitativas.
VARIABLE
Complicaciones No Sí
Se canuló No 15 2
25.0% 16.7%
Sí 45 10
75.0% 83.3%
Dolor No 46 4
76.7% 33.3%
Sí 14 8
23.3% 66.7%
Esfinterotomia No 29 7
48.3% 58.3%
Sí 31 5
51.7% 41.7%
Protesis No 55 11
91.7% 91.7%
Sí 5 1
8.3% 8.3%
Extra cálculo No 33 7
55.0% 58.3%
Sí 27 5
45.0% 41.7%
Mortalidad en los pacientes a quienes se les realizo CPRE en Hospital Luis Vernaza de
Guayaquil desde marzo 2017 hasta marzo 2019.
Gráfico 9. Mortalidad de pacientes.
112
CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES.
La CPRE es una técnica de vital importancia para el tratamiento de la patología biliar
de origen litiásico, estas patologías al ser muy frecuentes en nuestro medio conllevan
practicar dicha técnica terapéutica; a pesar de la constante realización de la CPRE no
está ausente las complicaciones por el hecho de que intervienen diversos factores como
el dependiente del operador de la técnica, así como de las condiciones fisiológicas y
anatómicas del paciente al ingreso hospitalario. En la CPRE no es común observar
complicaciones, lo demuestra los resultados obtenidos en este estudio que son
similares a los descritos en la literatura. Las complicaciones de la CPRE se asemejan
a otros estudios, pero definitivamente esta técnica terapéutica presentan un bajo
porcentaje de complicaciones por lo que seguirán siendo de elección para las
patologías biliares.
113
RECOMENDACIONES
Es importante y necesaria la evaluación continua de los resultados de la
Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica y de la colecistectomía laparoscópica
realizada en el hospital Luis Vernaza, para garantizar la realización de éste
procedimiento intervencionista y quirúrgico de manera segura.
Impulsar la realización de colangiopancreatografía retrograda endoscópica y la
colecistectomía laparoscópica con el objetivo de disminuir los días de estancia
hospitalaria; con lo que se reducirá el costo a nivel institucional, además de brindar al
paciente comodidad y beneficios
Se recomienda dar continuidad a este estudio, ya que es de suma importancia obtener
resultados a largo plazo el cual nos permita conseguir una visión amplia del tema
propuesto.
114
BIBLIOGRAFÍA
1. Affronti J. Biliary disease in the elderly patient. Clin. Geriatr. Med.
1999;15(3):571–8. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10393742.
Accessed January 14, 2014.
2. Ahrendt SA, P. H. (2012). Vía biliar. Madrid: Elsevier.
3. al, C. e. (2015). Tratado Medicina Interna. Califronia: Masson.
4. al, H. e. (2016). Tratado Medicina Interna. Washinton: Manual Moderno.
5. Ángel Alberto, Rosero German VJ. GUIA DE COLEDOCOLITIASIS. 2009:6–7.
6. Balmadrid B, Kozarek R. Prevention and management of adverse events of
endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Gastrointest. Endosc. Clin. N.
Am. 2013;23(2):385–403. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23540966. Accessed January 14, 2014.
7. Bao YS, Jia XB, Ji Y, Yang J, Zhao SL, Na SP. High Prevalence and Risk Factors
for Kidney Dysfunction in Patients with Atherosclerotic Cardio-cerebrovascular
Disease. QJM 2014. En prensa.
8. Chong VH, Yim HB, Lim CC. ERCP in the elderly: more than just the age factor.
Age Ageing. 2006;35(3):322–3; author reply 323. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638779. Accessed January 14, 2014.
9. Cotton PB, Lehman G, Vennes J, et al. Endoscopic sphincterotomy
complications and their management: an attempt at consensus. Gastrointest.
Endosc. 37(3):383–93. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2070995. Accessed January 14, 2014.
115
10. Evers BM, Townsend CM, Thompson JC. Organ physiology of aging.
Surg. Clin. North Am. 1994;74(1):23–39. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8108769. Accessed January 14, 2014.
11. Freeman ML, Nelson DB, Sherman S, et al. Complications of endoscopic
biliary sphincterotomy. N. Engl. J. Med. 1996;335(13):909–18. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8782497. Accessed January 14, 2014.
12. Freeman ML. Complications of endoscopic retrograde
cholangiopancreatography: avoidance and management. Gastrointest. Endosc.
Clin. N. Am. 2012;22(3):567–86. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22748249. Accessed January 14, 2014.
13. Frossard JL, Morel PM. Detection and management of bile duct stones.
Gastrointest. Endosc. 2010;72(4):808–16. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20883860. Accessed January 14, 2014.
14. García-Cano J, Taberna-Arana L. Advanced age per se should not be a
contraindication for ERCP intervention. Gastrointest. Endosc.
2006;64(2):296–7. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16860095. Accessed January 14, 2014.
15. Instituto Nacional de Geriatria. Disponible en:
http://www.ingerchile.cl/vistas/conceptos.html. Accessed January 23, 2014.
16. Karabone, E. (2013). Stone or stricture as a cause of extrahepatic cholestasis:
do liver function tests predict the diagnosis? Clin Chem . Kosovo: KONDO.
17. Katsinelos P, Paroutoglou G, Kountouras J, Zavos C, Beltsis A, Tzovaras G.
Efficacy and safety of therapeutic ERCP in patients 90 years of age and older.
Gastrointest. Endosc. 2006;63(3):417–23. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16500389. Accessed January 14, 2014.
18. Mander Lucio, M. M. (2016). Anales de Gastroenterologia 2015. Valencia:
Hospital De Valencia.
19. Mayumi T, Someya K, Ootubo H, et al. Progression of Tokyo Guidelines and
Japanese Guidelines for management of acute cholangitis and cholecystitis. J.
116
UOEH. 2013;35(4):249–57. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24334691. Accessed January 14, 2014.
20. Menezes N, Marson LP, debeaux AC, Muir IM, Auld CD. Prospective analysis of
a scoring system to predict choledocholithiasis. Br. J. Surg. 2000;87(9):1176–81.
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10971424. Accessed January
14, 2014.
21. Muskel, A. (2015). Patologia Biliar. Berlin: JK Editorial.
22. Olazábal García EA, Brizuela Quintanilla RA, Roque González R, Barrios Osuna
I, Quintana Pajón I, Sánchez Hernández EC. Complicaciones de la
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en las urgencias digestivas.
Rev. Habanera Ciencias Médicas. 10(4):465–475.
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-
519X2011000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es. Accessed January 14, 2014.
23. Oliver, A. (2013). Estudio colangiográfico del colédoco intrapa rietoduodenal en
el cadáver. Bibliografía Anatómica. Mexico DF: Azteca.
24. Rodes, M. (2014). ). Laparoscopic approach to common duct pathology.
Barcelona: Elsevier.
25. Ross SO, Forsmark CE. Pancreatic and biliary disorders in the elderly.
Gastroenterol. Clin. North Am. 2001;30(2):531–45, x. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11432304. Accessed January 14, 2014.
26. Schwartz. (2014). Principios de Cirugía 10ª Edición. Mexico: McGrawHill.
27. Skandalakis JE, C. G. (2014). Paschalidis. Greece: Medical Publications.
28. U.S. Census Data. J Diabetes 2014. En prensa.
29. Verbesey JE, Birkett DH. Common bile duct exploration for choledocholithiasis.
Surg. Clin. North Am. 2008;88(6):1315–28, ix. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18992597. Accessed January 14, 2014.
30. Vogt W. [Gastroenterology in the elderly]. Praxis (Bern. 1994).
2005;94(48):1913–8. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16353689. Accessed January 14, 2014.