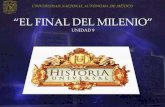Unidad 9
Transcript of Unidad 9
Unidad 9Derechos del Hombre
Unidad 9Derechos del Hombre
1. Concepto y naturaleza jurdica de los derechos del hombre
2. Aporte de Inglaterra en la Carga Magna
3. Anlisis de la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
a) Por qu una declaracinb) El prembuloc) Los derechos del hombred) Los derechos de la nacin: el nuevo derecho pblico.
4. La Declaracin Universal de los Derechos del Hombre de 1948
5. Terminologa y adopcin en las constituciones de Mxico
6. Garantas sociales en las Constituciones
7. Derechos difusos como tendencia constitucional contempornea
8. Clasificacin de los derechos del hombre
a) La primera generacinb) La segunda generacinc) La tercera generacind) La cuarta generacin
9. Suspensin de garantas, estado de sitio y estado de urgencia
10. Proteccin administrativa de los derechos humanos
a) Los mecanismos ante organismos autnomos protectores de derechos humanosb) Las facultades de investigacin de la Suprema Corte de Justicia de la Nacinc) El juicio poltico
11. Proteccin jurisdiccional de los derechos del hombre
a) El pensamiento de Mariano Otero y la consagracin del amparo en la Constitucin de 1857b) En la Constitucin de 1917
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al concluir esta parte del curso, el estudiante:
Analizar, describir y explicar el concepto, naturaleza y proceso histrico de los derechos del hombre, as como su reconocimiento, clasificacin y proteccin en la Constitucin Mexicana.
Introduccin al tema
La sociedad contempornea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien est llamado a organizar su accin a fin de satisfacer su plena realizacin. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado est en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos humanos.
1. Concepto y naturaleza jurdica de los derechos del hombre
La nocin de derechos humanos se corresponde con la afirmacin de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder pblico debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lcitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehculo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones armnicas con la misma dignidad que le es inherente.
En esta nocin general, que sirve como primera aproximacin al tema, pueden verse dos notas o extremos, cuyo examen un poco ms detenido ayudar a precisar el concepto. En primer lugar, se trata de derechos inherentes a la persona humana; en segundo lugar, son derechos que se afirman frente al poder pblico.
Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. El es el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, por otro lado, en sentido estricto, solo l puede violarlos. Las ofensas a la dignidad de la persona pueden tener diversas fuentes, pero no todas configuran, tcnicamente, violaciones a los derechos humanos. Este es un punto conceptualmente capital para comprender a cabalidad el tema de los derechos humanos.
Como ya se ha dicho en el breve recuento anterior, durante la mayor parte de la historia el poder poda ejercerse con escasos lmites frente a los gobernados y prcticas como la esclavitud y la tortura eran admitidas y hasta fundamentadas en ideas religiosas. La lucha por lo que hoy llamamos derechos humanos ha sido, precisamente, la de circunscribir el ejercicio del poder a los imperativos que emanan de la dignidad humana.
La nota caracterstica de las violaciones a los derechos humanos es que ellas se cometen desde el poder pblico o gracias a los medios que este pone a disposicin de quienes lo ejercen. No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son tcnicamente atentados contra los derechos humanos. Pueden ser crmenes, incluso gravsimos, pero si es la mera obra de particulares no ser una violacin de los derechos humanos.
Existen, desde luego, situaciones lmites, especialmente en el ejercicio de la violencia poltica. Los grupos insurgentes armados que controlan de una manera estable reas territoriales o, en trminos generales, ejercen de hecho autoridad sobre otras personas, poseen un germen de poder pblico que estn obligados, lo mismo que el gobierno regular, a mantener dentro de los lmites impuestos por los derechos humanos. De no hacerlo no solo estaran violando el orden jurdico del Estado contra el que insurgen, sino tambin los derechos humanos. Puede incluso considerarse que quienes se afirmen en posesin de tal control, an si no lo tienen, se estn autoimponiendo los mismos lmites en su tratamiento a las personas sobre las que mantienen autoridad. Por lo dems, aplicando principios extrados de la teora de la responsabilidad internacional, si un grupo insurgente conquista el poder, son imputables al Estado las violaciones a obligaciones internacionales incluidas las relativas a derechos humanos- cometidas por tales grupos antes de alcanzar el poder.
Lo que no es exacto es que diversas formas de violencia poltica, que pueden tipificar incluso gravsimos delitos internacionales, sean violaciones de los derechos humanos. La responsabilidad por la efectiva vigencia de los derechos humanos incumbe exclusivamente al Estado, entre cuyas funciones primordiales est la prevencin y la punicin de toda clase de delitos. El Estado no est en condiciones de igualdad con personas o grupos que se encuentren fuera de la ley, cualquiera que sea su propsito al as obrar. El Estado existe para el bien comn y su autoridad debe ejercerse con apego a la dignidad humana, de conformidad con la ley. Este principio debe dominar la actividad del poder pblico dirigida a afirmar el efectivo goce de los derechos humanos, as como el alcance de las limitaciones que ese mismo poder puede imponer lcitamente al ejercicio de tales derechos.
2. Aporte de Inglaterra en la Carga Magna
Dentro de la historia constitucional de occidente, fue en Inglaterra donde emergi el primer documento significativo que establece limitaciones de naturaleza jurdica al ejercicio del poder del Estado frente a sus sbditos: la Carta Magna de 1215, la cual junto con el Hbeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689, pueden considerarse como precursores de las modernas declaraciones de derechos.
Estos documentos, sin embargo, no se fundan en derechos inherentes a la persona sino en conquistas de la sociedad. En lugar de proclamar derechos de cada persona, se enuncian ms bien derechos del pueblo. Ms que el reconocimiento de derechos intangibles de la persona frente al Estado, lo que establecen son deberes para el gobierno.
3. Anlisis de la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
DECLARACIN DE LOS DERECHOSDEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO
Los representantes del pueblo francs, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las nicas causas de los males pblicos y de la corrupcin de los gobiernos, han decidido exponer, en una declaracin solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaracin, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes; con el fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, al poder ser comparados a cada instante con la meta de toda institucin poltica, sean ms respetados; con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitucin y a la felicidad de todos.
En consecuencia, la Asamblea Nacional, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano.
Artculo 1o.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales slo pueden fundarse en la utilidad comn.
Artculo 2o.- La meta de toda asociacin poltica es la conservacin de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresin.
Artculo 3o.- El origen de toda soberana reside esencialmente en la Nacin. Ningn rgano, ni ningn individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.
Artculo 4o.- La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daa a los dems. As, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene ms lmites que los que aseguran a los dems miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos lmites slo pueden ser determinados por la ley.
Artculo 5o.- La ley no puede prohibir ms que las acciones daosas para la sociedad, todo lo que no es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que sta no ordena.
Artculo 6o.- La ley es la expresin de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su formacin. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos pblicos, segn su capacidad y sin otra distincin que la de sus virtudes y la de sus talentos.
Artculo 7o.- Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los casos determinados por la ley segn las formas prescritas en ella. Los que solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar rdenes arbitrarias deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de lo establecido en la ley debe obedecer inmediatamente: se hace culpable por la resistencia.
Artculo 8o.- La ley no debe de establecer ms que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada.
Artculo 9o.- Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable su detencin, la ley debe de reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.
Artculo 10o.- Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestacin no altere el orden pblico establecido por la ley.
Artculo 11o.- La libre comunicacin de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos ms preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley.
Artculo 12o.- La garanta de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pblica. Esta fuerza se instituye, por tanto, para beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos que la tienen a su cargo.
Artculo 13o.- Para el mantenimiento de la fuerza pblica y para los gastos de administracin es indispensable una contribucin comn: debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos en razn a sus posibilidades.
Artculo 14o.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por s mismos o por sus representantes la necesidad de la contribucin pblica, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudacin y la duracin.
Artculo 15o.-La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente pblico sobre su administracin.
Artculo 16o.- Toda la sociedad en la cual la garanta de los derechos no est asegurada ni la separacin de poderes establecida, no tiene Constitucin.Artculo 17o.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pblica, legalmente constatada, lo exige claramente y con la condicin de una indemnizacin justa y previa.
En el estudio de este apartado nos apoyaremos en el trabajo de la Doctora Monique Lions Signoret (1926-1990), investigadora del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM, intitulado Los grandes principios de 1789 en la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
a) Por que una declaracin
La idea de una declaracin de derechos no era nueva y ya no sorprenda a nadie en Francia desde que se haban difundido en Pars, bajo el impulso de Benjamn Franklin, las declaraciones que encabezan las constituciones de varios estados norteamericanos y principalmente la Declaracin de Independencia de Estados Unidos de 4 de julio de 1776. En estos documentos, los insurgentes norteamericanos exponan los principios que guiaban su actitud y justificaban sus decisiones. Puede decirse, pues, que estas declaraciones y constituciones, conocidas y admiradas en Francia, estaban indiscutiblemente de moda en aquella poca.
La Declaracin es un texto muy breve, redactado sin plan, con cierto desorden, pero en una lengua admirable por su claridad y su precisin. Conforme al proselitismo francs en materia de ideas, la Declaracin acenta, ms all de las preocupaciones prcticas del momento, el lado metafsico, abstracto, que ya apareca claramente en las declaraciones norteamericanas. Acenta, como el constituyente Barnave lo subray, el carcter de catecismo filosfico tanto como poltico. Pero, precisa destacarlo, la Declaracin no es solamente un catecismo filosfico, sino tambin una condena de los antiguos abusos y de los privilegios.
b) El prembulo
Expresa su adhesin a la doctrina del derecho natural, como fundamento del orden social, bajo los auspicios del Ser Supremo. Desde las primeras palabras surge uno de los rasgos caractersticos de la filosofa de las Luces o del espritu del siglo: la nocin de bondad natural del hombre. Estn descartadas implcitamente la debilidad de la naturaleza humana y la idea cristiana del pecado original. Ignorancia, olvido y menosprecio son responsables de todos los males que aquejan a la humanidad.
Los individuos tienen derechos que les pertenecen de manera autnoma, pues son atributos inherentes al hombre. Los derechos proclamados son naturales: no han sido creados ni otorgados por las autoridades sociales o polticas, sino que son preexistentes, y la Asamblea se limita a reconocer su existencia y a declararlos solemnemente. Tambin, por naturaleza, no son susceptibles de enajenarse o transferirse, y deben protegerse y respetarse, pues son esenciales al hombre. Estos derechos estn destinados a limitar al Estado, y su conservacin es el fin de toda asociacin poltica.
La Declaracin establece dos series de disposiciones. Por una parte, enumera los derechos naturales e imprescriptibles del hombre y del ciudadano, y, por otra parte, enuncia los derechos de la nacin al formular varios principios de organizacin poltica, que constituyen los fundamentos del nuevo derecho pblico.
c) Los derechos del hombre
Diez artculos enumeran los derechos del hombre (1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 17).
La igualdad. El artculo 1 afirma el principio de igualdad. De las tres ideas fuerza creadas por la Revolucin, la idea de igualdad es sin duda la ms audaz y, en consecuencia, la ms difcil de manejar. Es clsico objetar que el principal obstculo a este derecho humano radica en el mismo hombre, en la desigualdad natural. Sin embargo, al establecer que los hombres nacen iguales en derechos, la Declaracin de 1789 asienta el fundamento de la igualdad civil y poltica, es decir que suprime los privilegios jurdicos, nacidos en el terreno histrico de esta desigualdad natural.
El artculo 6 reconoce la igualdad judicial, la igualdad ante la ley y ante los cargos pblicos, y los artculos 13 y 14 consagran la igualdad fiscal.
Todo ello implica la desaparicin de los privilegios de nacimiento. En el antiguo rgimen, toda la construccin descansaba en la idea de deberes y de servicio; de ahora en adelante, descansar en el concepto de igualdad y, en consecuencia, de derechos.
La libertad. La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresin son los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y el fin de toda asociacin poltica es la conservacin de esos derechos (artculo 2).
Este artculo afirma claramente que el fin, el objeto esencial de la sociedad humana es la conservacin de los derechos del hombre. Aqu es donde aparece el postulado individualista, ya que el fin no es la sociedad sino el hombre, el individuo. La definicin de la libertad, ya no de la libertad poltica sino de la libertad simplemente, es una definicin individualista que contempla a cada individuo en s (artculo 4).
La libertad individual no se concibe sin la seguridad del individuo. Contra los arrestos arbitrarios, las penas injustas o desproporcionadas, las jurisdicciones de excepcin y las instrucciones caprichosas o simuladas que practicaba la monarqua, se consagra la idea de habeas corpus ingls (artculo 7).
El artculo 8 consagra el principio de la legalidad del Juez, del delito y de la pena. El artculo 9, al mismo tiempo que prohbe las brutalidades gratuitas, instituye la presuncin de inocencia del acusado.
La libertad de conciencia. Contra el monopolio de la iglesia catlica, contra la imagen de los protestantes expulsados del reino y contra la represin religiosa, el artculo 10 afirma la libertad de las opiniones religiosas, lo que incluye el derecho de adherirse a una religin, sea la que fuera, o de no profesar ninguna.
La libertad de expresin. Contra la censura real, el artculo 11 afirma la libertad de hablar, escribir e imprimir, es decir, la libertad de comunicar sus ideas y opiniones. Se consagra, pues, la libertad expresin, la libertad de prensa y de imprenta.
La propiedad. El concepto de propiedad se vincula estrechamente con el de libertad, ya que la propiedad aparece como la garanta ms segura de la libertad (artculo 17). Para apreciar en valor verdadero el texto de este artculo, es preciso colocarlo en el contexto de la poca. En efecto, en 1789, los doctrinarios del absolutismo afirmaban todava que el monarca era propietario de su reino. Adems, mltiples tributos feudales gravaban todava la propiedad villana de aquella poca. Frente a esas doctrinas, la Declaracin marca una ruptura que ya no se discutir. Es muy sintomtico el que la propiedad individual sea considerada como un derecho fundamental: se trata de consagrar el derecho de propiedad de una burguesa prspera e impaciente frente al dogma de la prepotencia real.
La resistencia a la opresin. El fin de toda asociacin poltica debe ser la conservacin de los derechos naturales del hombre, la primera tarea del cuerpo poltico es, pues, la de defender dichos derechos. De ah el derecho de resistencia a la opresin: as es como el motn del 14 de julio se convierte en revuelta legtima. Por otra parte y de manera general, la resistencia a la opresin, como los derechos antes referidos, debe analizarse como la condena implcita a los abusos y arbitrariedades de la monarqua y de los privilegios de la aristocracia y del clero.
e) Los derechos de la nacin: el nuevo derecho pblico.
El ciudadano vive en el seno de una sociedad poltica que debe ser regida por unos principios fundamentales. Los artculos 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16, formulan cuatro principios esenciales de organizacin poltica, que fundamentan el derecho pblico moderno: soberana nacional, reino de la ley o principio de legalidad, separacin de poderes, y participacin activa del ciudadano.
La soberana nacional. Se sustituye al dogma de la autoridad por derecho divino, a la idea de unin mstica entre el rey y su pueblo, a la par que se formula el principio de la ilegitimidad de una poltica fundada en los cuerpos intermedios o en la primaca de un individuo (artculo 3).
El principio de la soberana nacional escribe el profesor Maurice Duverger- descansa en una teora bastante sutil, elaborada con fines prcticos muy precisos. La soberana no pertenece al monarca como se afirmaba bajo el antiguo rgimen- y tampoco a los individuos que compone la sociedad como lo sostena Rousseau- sino a la nacin, considerada como un ser distinto de los ciudadanos que la integran, considerada como una persona moral jurdica. En esta teora, la nacin no designa, pues, el pueblo que existe en un momento dado, temporario y efmero, , sino una colectividad indivisible y permanente. .
Con esta teora que iba a permitir abolir las construcciones antiguas para edificar instituciones nuevas- , los autores de la Declaracin se guardaban de dos peligros: el de la monarqua absoluta y el de la democracia pura a la que la burguesa se opona de la misma manera- . En efecto, la idea ingeniosa de la soberana nacional permita descartar, en primer lugar, los diferentes procedimientos de gobierno directo (principalmente el referndum) que inspiraban poca simpata a los constituyentes, y organizar un gobierno puramente representativo. En segundo lugar, la soberana nacional impeda la instauracin del sufragio universal. En efecto sostenase- el electorado no es un derecho, puesto que ningn ciudadano puede reivindicar una fraccin de soberana que le perteneciere en propiedad; de ah que el sufragio es solamente un deber, una funcin que la nacin atribuir tan slo a los individuos considerados como aptos para ejercerla.
El reino de la ley: la legalidad. De la soberana nacional deriva la idea de soberana de la ley, o sea el principio de legalidad. La soberana nacional debe ejercerse en beneficio de los gobernados y no de los gobernantes. Esta soberana se expresa normalmente mediante la ley que es la expresin de la voluntad general (artculo 6); de ah que la ley se impone a todos. Por otra parte, resulta esencial la idea de que la ley es el instrumento capaz de resolver todos los problemas (artculo 5). Ya vimos que la ley, garanta de los ciudadanos contra la arbitrariedad, prohbe las acusaciones y detenciones caprichosas (artculo 7), establece el principio de la legalidad del Juez, del delito y de la pena (artculo 8), as como la presuncin de inocencia del acusado (artculo 9). En suma, la ley determina lo que es el orden pblico al que nadie puede faltar.
Pero es necesario proteger la soberana de la nacin a travs de la primaca de la ley. Existen dos series de medidas propias para asegurar esta defensa: la separacin de poderes y la participacin de los ciudadanos en la vida pblica de la nacin.
La separacin de poderes. La teora de la separacin de poderes, esbozada por Locke en el siglo XVII y reafirmada por Montesquieu en el siglo XVIII, est vinculada estrechamente con la filosofa de las Luces (o sea la Ilustracin). En efecto, los autores de la Declaracin estimaban que el principio de la separacin de poderes, ya puesto en aplicacin en los Estados Unidos desde 1787, era el fundamento de toda Constitucin, pues, al dividir las funciones gubernamentales, garantizaba los derechos, limitaba el poder del rey e impeda toda soberana personal.
El poder de intervencin de los ciudadanos en la cosa pblica. En varios artculos, la Declaracin consagra el poder de intervencin del ciudadano en las decisiones, concebido como un medio eficaz de limitacin del Estado. En efecto, por una parte, se reconoce la necesidad la necesidad de crear una fuerza pblica para asegurar la garanta de los derechos del hombre y del ciudadano, fuerza precisa el artculo 12- que est creada en beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos a quienes est confiada. Por otra parte, ya sealamos que el artculo 6 consagra expresamente el derecho de todos los ciudadanos de concurrir, personalmente o por sus representantes, a la formacin de la ley. El artculo 13 -ya lo vimos- instituye el principio de una participacin comn en los gastos pblicos, que se repartir igualmente entre los ciudadanos, en razn de sus bienes. El artculo 14 establece el derecho de control activo de los ciudadanos, es decir el de comprobar, por s mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribucin pblica, as como el de consentirla libremente, de vigilar su empleo y determinar la cuota, la base, recaudacin y la duracin de la misma. En fin, el artculo 15 formula el principio de la responsabilidad de los funcionarios, al declarar el derecho de la sociedad de exigir cuenta de su gestin a todo agente pblico.
Racionalista, desta y universalista, se ha podido decir de la Declaracin de 1789 que era la suma de la filosofa de las Luces. Ello no impide o quiz explique que se le hayan dirigido varias crticas.
Se ha reprochado a la Declaracin ser una obra puramente terica y de carcter exclusivamente especulativo; sin embargo, su carcter es eminentemente prctico y su realismo parece evidente hoy en da.
Se dice que la Declaracin no protege a todas las clases sociales de la nacin y no toma en cuenta los problemas econmicos y sociales. De hecho, el documento lleva el sello de su poca y de las categoras sociales que lo han votado, es decir de la burguesa liberal. En particular, los autores de la Declaracin se muestran reticentes en otorgar a todos los individuos el beneficio de los principios de igualdad y de libertad, pero no olvidemos que la esclavitud segua siendo uno de los pilares de la poltica colonial.
Lo que si es cierto es que la parecer la Asamblea Nacional Constituyente, llevada por la euforia del liberalismo naciente, se dej embriagar un momento por su propia obra, pero la revolucin social no estaba inscrita en su programa. Fren su osada, y su filantropa no tard en matizarse frente a las realidades. De hecho, los legisladores de 1789, burgueses y liberales, no estaban dispuestos a impulsar un movimiento ms amplio que favoreciese a toda la sociedad.
Ello no impide que a la Declaracin de los derechos del hombre y del ciudadano, su estilo y la fuerza viva que le dio la Revolucin francesa le hayan conferido un gran prestigio, y que su alcance vaya mucho ms all de las intenciones de los que proclamaron sus principios.
4. La Declaracin Universal de los Derechos del Hombre de 1948
Un captulo de singular trascendencia en el desarrollo de la proteccin de los derechos humanos es su internacionalizacin. En efecto, si bien su garanta supraestatal debe presentarse, racionalmente, como una consecuencia natural de que los mismos sean inherentes a la persona y no una concesin de la sociedad, la proteccin internacional tropez con grandes obstculos de orden pblico y no se abri plenamente sino despus de largas luchas y de la conmocin histrica que provocaron los crmenes de las eras nazi y estalinista. Tradicionalmente, y an algunos gobiernos de nuestros das, a la proteccin internacional se opusieron consideraciones de soberana, partiendo del hecho de que las relaciones del poder pblico frente a sus sbditos estn reservadas al dominio interno del Estado.
Las primeras manifestaciones tendientes a establecer un sistema jurdico general de proteccin a los seres humanos no se presentaron en lo que hoy se conoce, en sentido estricto, como el derecho internacional de los derechos humanos, sino en el denominado derecho internacional humanitario. Es el derecho de los conflictos armados, que persigue contener los imperativos militares para preservar la vida, la dignidad y la salud de las vctimas de la guerra, el cual contiene el germen de la salvaguardia internacional de los derechos fundamentales. Este es el caso de la Convencin de La Haya de 1907 y su anexo, as como, ms recientemente, el de las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977.
Lo que en definitiva desencaden la internacionalizacin de los derechos humanos fue la conmocin histrica de la segunda guerra mundial y la creacin de las Naciones Unidas. La magnitud del genocidio puso en evidencia que el ejercicio del poder pblico constituye una actividad peligrosa para la dignidad humana, de modo que su control no debe dejarse a cargo, monopolsticamente, de las instituciones domsticas, sino que deben constituirse instancias internacionales para su proteccin.
El prembulo de la carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. El artculo 56 de la misma carta dispone que todos los miembros se comprometen a tomar medidas, conjunta o separadamente en cooperacin con la Organizacin, para la realizacin de los propsitos consignados en el artculo 55, entre los cuales est el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos.
El 2 de mayo de 1948 fue adoptada la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el 10 de diciembre del mismo ao la Asamblea General de las Naciones Unidas proclam la Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Estas declaraciones, como todos los instrumentos de su gnero, son actos solemnes por medio de los cuales quienes los emiten proclaman su apoyo a principios de gran valor, juzgados como perdurables. Los efectos de las declaraciones en general, y especialmente su carcter vinculante, no responden a un enunciado nico y dependen, entre otras cosas, de las circunstancias en que la declaracin se haya emitido y del valor que se haya reconocido al instrumento a la hora de invocar los principios proclamados. Tanto la Declaracin Universal como la Americana han tenido gran autoridad. Sin embargo, aunque hay muy buenos argumentos para considerar que han ganado fuerza obligatoria a travs de su reiterada aplicacin, la verdad es que en su origen carecan de valor vinculante desde el punto de vista jurdico.
Una vez proclamadas las primeras declaraciones, el camino para avanzar en el desarrollo de un rgimen internacional de proteccin impona la adopcin y puesta en vigor de tratados internacionales a travs de los cuales las partes se obligaran a respetar los derechos en ellos proclamados y que establecieran, al mismo tiempo, medios internacionales para su tutela en caso de incumplimiento.
5. Terminologa y adopcin en las constituciones de Mxico
Mas interesante que el origen propio del trmino nos parece el porqu de su uso en nuestro texto constitucional, para lo cual consideramos necesario acudir en primer lugar al origen de la concepcin moderna de los derechos humanos y su concepto, es decir a la Declaracin francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde, como ya vimos, expresamente se seala en el artculo 16: "Toda sociedad en la cual la garanta de los derechos no est asegurada ni la separacin de poderes establecida no tiene Constitucin".
En ese texto, la Declaracin francesa atribuye ya a la Constitucin la finalidad de "garantizar" los derechos; parece ser que es de aqu de donde se ha tomado el uso del trmino para nuestras constituciones, especialmente porque la otra gran declaracin de la poca, la Declaracin de los Derechos del Buen Pueblo, de Virginia de 1776, no incluye en su texto la voz "garanta". En relacin ya con el uso de la voz "garanta" en nuestros textos constitucionales, con referencia a los derechos humanos, el primer texto en el que lo encontramos es en el ReglamentoProvisional Poltico del Imperio Mexicano, del 18 de diciembre de 1822, en sus artculos 9 y 10, que literalmente sealan:
Artculo 9. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservacin, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recprocos.
Artculo 100. La casa de todo ciudadano es un asilo inviolable. No podr ser allanada sin consentimiento del dueo de la persona que en el momento haga las veces de tal [...] Esto se entiende en los casos comunes; pero en los delitos de lesa-majestad divina y humana, o contra las garantas [...]
De ah, no volvemos a encontrar el trmino sino hasta el Congreso Constituyente de 1842. En el primer proyecto de Constitucin aparece ya como "garantas individuales", sirviendo de ttulo al artculo 72, que en quince fracciones estableca los derechos protegidos por la Constitucin. En el proyecto del voto particular de la minora encontramos de nuevo el trmino "garantas", pero esta vez en la seccin segunda del ttulo primero, titulada "De los derechos individuales", cuyo artculo 52 sealaba: La Constitucin otorga a los Derechos del Hombre, las siguientes garantas.
Finalmente, en el segundo proyecto de la Comisin de Constitucin, en la presentacin del mismo, se consignaban las Bases en que descansa la Constitucin" siendo la tercera de stas:
3a. Efectos de la Constitucin, designando como principales, la condicin de los habitantes de la Repblica: garantas individuales: amplitud la mayor respectiva de los Poderes generales y locales: un Poder regulador.
Y ya en el texto del proyecto, las garantas individuales aparecen como encabezamiento del ttulo III y en el texto del artculo 13 en la forma siguiente:
Artculo 13. La Constitucin reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgndoles en consecuencia, las siguientes garantas:
En las Bases de Organizacin Poltica de la Repblica Mexicana, promulgadas al ao siguiente por Santa Anna, desaparece el uso del trmino garantas individuales" que de nuevo encontramos, pero ahora con la precisin de que se trata de un medio para asegurar los derechos del hombre, en el artculo 5 del Acta Constitutiva y de Reforma de 1847:
Artculo 5. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitucin reconoce, una ley fijar las garantas de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la Repblica, y establecer los medios de hacerlas efectivas.
Despus encontramos de nuevo a las garantas individuales como ttulo de la seccin quinta del Estatuto Orgnico Provisional de la Repblica, de mayo de"1856, en cuyo artculo 30 se sealaba: "la nacin garantiza a sus habitantes la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad."
Sin embargo, la Constitucin de 1857 no sigui ese uso del trmino, y rotul su seccin I del ttulo I, "De los derechos del hombre", estableciendo a las garantas como el medio de tutela de los mismos: "...todas las leyes y todas las autoridades del pas, deben respetar y sostener las garantas que otorga la presente Constitucin".
Finalmente, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, expedido por Maximiliano en abril de 1865, utiliz de nuevo el trmino "garantas individuales para denominar su ttulo XV, y sealando en su artculo 58 lo siguiente:
Artculo 58. El Gobierno del Emperador garantiza todos los habitantes del Imperio, conforme las prevenciones de las leyes respectivas: La igualdad ante la ley; La seguridad personal; La propiedad; El ejercicio de su culto; La libertad de publicar sus opiniones.
Y de ah hasta nuestra vigente Constitucin de 1917, que, como ya sealamos, inicia su ttulo con la seccin correspondiente a las garantas individuales, denominacin que cambi con la reforma del 10 de junio del 2011 por la de De los Derechos Humanos y sus garantas.
Es bien sabido que con relacin al captulo de las garantas individuales nuestra vigente Constitucin sigue -y en buena parte literalmente- al captulo respectivo del texto de 1857. Sin embargo, tanto el cambio en el nombre del captulo como la modificacin de la redaccin del artculo primero, fueron la fuente de una interesante polmica -que podramos calificar ya de tradicional- entre nuestros ms importantes constitucionalistas. Incluso uno de ellos -el distinguido maestro Noriega Cant- dedic una obra completa al tema con la intencin de demostrar "Que los constituyentes de 1916-1917, por conviccin y por sentimientos recogieron, lisa y llanamente, el legado de la ley fundamental de 1857 en lo que se refiere al captulo de garantas individuales...". El punto de debate se centra en la afirmacin de que, mientras el artculo primero de la Constitucin de 1857 se apega a la filosofa iusnaturalista, el artculo respectivo de nuestro texto vigente sigue la lnea filosfica del iuspositivismo, al no aludir a los derechos humanos y su fuente, sino exclusivamente a las garantas.
Pero veamos los textos en cuestin.
Artculo 1. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la basey el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del pas deben respetar y sostener las garantas que otorga la presente Constitucin.
Artculo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar de las garantas que otorga esta Constitucin, las cuales no podrn restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Podemos ubicar la polmica sobre el sentido de ambos artculos, no como un fenmeno aislado, sino como un elemento ms de la histrica polmica entre iusnaturalismo y iuspositivismo, en especial en torno a la naturaleza de los derechos humanos y respecto del papel que en relacin con ellos corresponde al derecho positivo, y principalmente a la Constitucin.
Si bien la generalidad de los integrantes del Constituyente de 1916-1917 no fueron grandes ilustrados (lo que sin duda engrandece su patriotismo y la magnitud de la obra realizada), s existieron entre ellos personajes sumamente doctos y estudiosos del derecho que con toda seguridad estaban al tanto no slo de las polmicas entre los publicistas de la poca. sino de la doctrina jurdica universal. De ah que no parezca justo deducir de sus ausencias en los debates, el desconocimiento de estas doctrinas y tesis.
Lo que s encontramos en los debates del Constituyente de 1916-1917 en congruencia con nuestra historia constitucional, es una gran imprecisin y confusin en el uso de la terminologa sobre la materia; ya que referidos a nuestroobjeto de estudio se usan los siguientes vocablos: "derechos de los mexicanos", derechos naturales", "derechos fundamentales", "derechos polticos", derechos del hombre", "garantas individuales, sociales y constitucionales", "libertades pblicas" y "libertad humana".
La conclusin en relacin con el tema se resume en considerar que, efectivamente, nuestros constitucionalistas no quisieron entrar en la polmica entre iusnaturalismo y iuspositivismo, y se limitaron a realizar lo que propiamente corresponda a la Constitucin, en tanto derecho positivo, que era precisamente garantizar el goce de los derechos a los individuos, sin entrar en el debate sobre su fundamento y naturaleza, con lo que, como seala Jorge Carpizo, se perpetu la lnea de nuestro constitucionalismo.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacin del 10 de junio de 2011, ofrece varias novedades importantes, las cuales pueden cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en Mxico.
Las principales novedades, son las siguientes:
La denominacin del Captulo I del Ttulo Primero de la Constitucin cambia, dejando atrs (al menos en parte) el anticuado concepto de garantas individuales. A partir de la reforma se llama De los derechos humanos y sus garantas. La expresin derechos humanos es mucho ms moderna que la de garantas individuales y es la que se suele utilizar en el mbito del derecho internacional, si bien es cierto que lo ms pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominacin de derechos fundamentales.
El artculo primero constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora simplemente los reconoce. A partir de la reforma se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garanta reconocidos tanto por la Constitucin como por los tratados internacionales. La Constitucin se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocacin cosmopolita muy apreciable.
En el mismo artculo primero constitucional se recoge la figura de la interpretacin conforme, al sealarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerrquico que sea) se debern interpretar a la luz de la propia Constitucin y de los tratados internacionales. Esto implica la creacin de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, sino tambin por los tratados internacionales), a la luz del cual se deber interpretar el conjunto del ordenamiento jurdico mexicano.
Se incorpora en el prrafo segundo del artculo primero constitucional el principio de interpretacin pro personae, muy conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la prctica de los tribunales internacionales encargados de la proteccin y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurdica, se deber elegir aquella que ms proteja al titular de un derecho humano. Y tambin significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o ms normas jurdicas, el intrprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
Se seala, en el prrafo tercero del artculo primero, la obligacin del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepcin) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitucin y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estn organizadas.
Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos debern cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.
El Estado mexicano, seala el artculo 1 constitucional a partir de la reforma, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.
Queda prohibida la discriminacin por causa de preferencias sexuales. Antes de la reforma, el texto constitucional se refera simplemente a la prohibicin de discriminar por preferencias, lo que poda generar ciertas ambigedades sobre el alcance de dicha prohibicin. La reforma deja claramente sealado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho.
Una de las finalidades de la educacin que imparta el Estado mexicano deber ser el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con lo que a partir de la reforma seala el artculo 3 constitucional.
Se otorga rango constitucional al asilo para toda persona que sea perseguida por motivos polticos y se reconoce de la misma forma el derecho de refugio para toda persona por razones de carcter humanitario. Esto ampla la solidaridad internacional que histricamente ha tenido Mxico hacia las personas que sufren violaciones de derechos en sus pases de origen, para quienes deben estar completamente abiertas las puertas el territorio nacional.
Se establece, en el artculo 18, que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitacin para el mismo, la educacin, la salud y el deporte. Mediante este nuevo aadido al prrafo primero del artculo 18 constitucional la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras crceles se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un rgimen penitenciario compatible con la Constitucin que permita la violacin de tales derechos. La privacin de la libertad de la que son objeto las personas que delinquen, no justifica en modo alguno que se violen sus derechos humanos, ni por accin ni por omisin de las autoridades.
Tomando como base lo que seala la Convencin Americana de Derechos Humanos, se modifica el tristemente clebre artculo 33 constitucional, para efecto de modular la facultad del Presidente de la Repblica para hacer abandonar el territorio nacional a las personas extranjeras. Anteriormente esa facultad se ejerca de forma totalmente arbitraria, sin que se le diera ningn tipo de derecho de ser odo y vencido en juicio a la persona extranjera afectada. Con la reforma ya se seala que se debe respetar la previa audiencia y que la expulsin solamente procede en los trminos que seale la ley, siempre que se siga el procedimiento que la misma ley establezca. Tambin ser una ley la que deber determinar el lugar y el tiempo que puede durar la detencin de un extranjero para efecto de su posible expulsin del territorio nacional.
Se adiciona la fraccin X del artculo 89 constitucional para efecto de incorporar como principios de la poltica exterior del Estado mexicano, la cual corresponde desarrollar al Presidente de la Repblica, el respeto, la proteccin y promocin de los derechos humanos. Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, Mxico debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones diplomticas que correspondan segn el ordenamiento jurdico aplicable.
Se le quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin la facultad investigadora contenida en el artculo 97 constitucional, la cual pasa a la Comisin Nacional de los Derechos Humanos. Lo cierto es que haba sido la propia Suprema Corte la que, con toda razn, haba pedido que se le quitara este tipo de facultad, que en rigor no era jurisdiccional y que generaba muchos problemas dentro y fuera de la Corte.
Se obliga a los servidores pblicos que no acepten recomendaciones de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos o de las respectivas comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, as como a hacerla pblica. Toda recomendacin debe ser contestada, tanto si es aceptada como si es rechazada. En caso de que alguna autoridad rechace una recomendacin, puede ser citada por el Senado o por la Comisin Permanente (si la recomendacin proviene de la CNDH) o bien por la legislatura local (si la recomendacin fue expedida por una comisin estatal).
Las comisiones de derechos humanos podrn conocer, a partir de la reforma, de quejas en materia laboral (en el aspecto administrativo, no en el jurisdiccional). Solamente quedan dos materias en las cuales resultan incompetentes las comisiones de derechos humanos: los asuntos electorales y los jurisdiccionales.
Se establece un mecanismo de consulta pblica y transparente para la eleccin del titular de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos y para los miembros del Consejo Consultivo de la propia Comisin.
Se faculta a la CNDH para realizar la investigacin de violaciones graves de derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando as lo considere la Comisin o cuando sea solicitado por el Presidente de la Repblica, el Gobernador de un Estado, cualquiera de las Cmaras del Congreso de la Unin, las legislaturas locales o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En los artculos transitorios, la reforma prev la expedicin de una serie de leyes que la irn complementando en el nivel legislativo. As, ordena que se emita en el plazo mximo de un ao a partir de su entrada en vigor, una ley sobre reparacin de las violaciones de derechos humanos, una ley sobre asilo; una ley reglamentaria del artculo 29 en materia de suspensin de derechos; una ley reglamentaria del artculo 33 en materia de expulsin de extranjeros y nuevas leyes (tanto a nivel federal como local) de las comisiones de derechos humanos.Como puede verse, se trata de una reforma que (pese a que es breve en su contenido), abarca distintos temas y aspectos relativos a la concepcin y la tutela de los derechos humanos en Mxico. Llega en un momento especialmente delicado, cuando la situacin de los derechos humanos en el pas se ha degradado considerablemente en el contexto de una exacerbada violencia y de una actuacin desbocada e ilegal de un sector de las fuerzas armadas.
Llega tambin cuando Mxico acumula ya seis sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han verificado en el plano internacional lo que ya se saba: el Estado mexicano presenta profundas deficiencias en la tutela de los derechos. Por eso es que, a partir de la publicacin de la reforma constitucional, comienza una tarea inmensa de difusin, anlisis y desarrollo de su contenido. Una tarea que corresponde hacer tanto a los acadmicos como a los jueces, legisladores, integrantes de los poderes ejecutivos, comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil en su conjunto. La Constitucin, por mejor redactada que est, no puede cambiar por s sola una realidad de constante violacin a los derechos. Nos corresponde a todos emprender una tarea que se antoja complicada, pero que representa hoy en da la nica ruta transitable para que en Mxico se respete la dignidad de todas las personas que se encuentran en su territorio. De ah que adems de ser una tarea inmensa, sea tambin una tarea urgente e indeclinable.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos vino a significar un cambio radical en nuestro ordenamiento jurdico, pues con ella se incrementa el catlogo de los derechos fundamentales, pues de ahora en adelante stos ya no se limitarn nicamente a los establecidos en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tambin se tendrn que respetar aquellos derechos humanos que se reconocen en los tratados internacionales que han sido signados y ratificados por el Estado mexicano.
Con ello se fortalece la idea del Estado constitucional, ya que cuando se les da reconocimiento a los derechos humanos contemplados por la comunidad internacional dentro del ordenamiento jurdico y se protegen ahora como derechos fundamentales dentro del territorio de un Estado determinado, se fortalece su esencia.
El Estado constitucional se traduce en la sujecin de todos, ciudadanos y gobernados, a la Constitucin, la cual deja de ser una abstraccin alejada de la sociedad, que en la prctica cede ante la voluntad casi irrestricta del legislador. Con ello, la materia de los derechos fundamentales en un Estado constitucional deja de ser algo de lo cual slo los especialistas conocen y se forma una cultura de legalidad y conocimiento normativo en la sociedad sobre la organizacin que tiene su sistema poltico y jurdico, pero sobre todo un conocimiento de los derechos fundamentales que les han sido otorgados como nacionales de un Estado y como sujetos que el Estado tiene la obligacin de proteger. Pues no es suficiente proclamarlos normativamente sino que se requiere garantizar su vigencia y eficacia. Esto se logra a travs de la creacin de mecanismos o garantas institucionales, polticas y sociales para proteger los derechos fundamentales frente al ejercicio del poder pblico.
6. Garantas sociales en las Constituciones
El arquetipo conocido como Estado liberal, cuyas caractersticas recreramos lneas atrs, con sus principios y sus postulados de propiciar el libre juego de las potencialidades individuales, la libre actividad econmica y limitar el papel del Estado a mero vigilante, sin facultad de intervenir en la economa, propici la concentracin manifiesta de la riqueza extrema y, consecuentemente, el desamparo y la miseria de las masas populares, provocando intolerables injusticias y desigualdades sociales. Por ello, para finales del siglo XIX, los levantamientos populares en franca rebelin contra el statu quo establecido por el Estado liberal hicieron presencia en todo el mundo, bajo la influencia del marxismo y la ideologa socialista en proceso de consolidacin, reivindicando los derechos sociales.
Porque adems, las caractersticas individualistas, apoliticistas y de neutralidad del Estado Liberal de Derecho, no podan satisfacer la exigencia de libertad e igualdad reales de los sectores social y econmicamente ms deprimidos, por lo que se busc enriquecer y superar la frmula del Estado Liberal con un enfoque social, nutrindose de ideologas dispares.
De un lado, represent una conquista poltica del socialismo democrtico; de otro, es fruto tambin del pensamiento liberal ms progresista que lo concibe como un instrumento de adaptacin del aparato poltico a las nuevas exigencias del capitalismo maduro, imponiendo al Estado la realizacin de determinados fines materiales, que contribuyan a una reforma social y econmicamente viable para lograr la justicia social que reclamaba el momento histrico.
El origen teleolgico del Estado social de derecho tiene su explicacin en la apreciacin de que surge como una reaccin en contra de la inequidad social a que condujo el Estado liberal, conservando aspectos muy importantes de l y complementndolos con los de contenido social, convirtiendo al Estado en factor esencial del desarrollo y cuyo contenido se integra de aspectos como el derecho a la educacin, la libertad sindical, la regulacin de mnimos y mximos laborales, condiciones especiales de trabajo para mujeres y nios, derecho de huelga, acceso a la tenencia de la tierra, entre otros, los cuales se integran como derechos fundamentales. Todos ellos se englobaron bajo la denominacin de derechos sociales para diferenciarlos de los derechos individuales y se caracterizan porque crean una obligacin del Estado de hacer, es decir, de asistir a los sectores ms desprotegidos de la sociedad.
Para cumplir con el espritu del Estado social, el Estado debe regular la actividad econmica, intervencin no posibilitada bajo el modelo de Estado liberal individualista. El Estado social de derecho se caracteriza esencialmente por el reconocimiento de la existencia de sectores sociales que requieren de proteccin para acceder a niveles de bienestar imprescindibles para todo ser humano. Y precisamente se plantea que dicha proteccin corresponde al Estado, para lo cual se reconoce como una funcin de ste la planificacin y reordenacin de la actividad econmica y de la propiedad a la cual se le asigna una funcin social, para posibilitar una mejor distribucin de la riqueza material; por ello, al Estado social de derecho tambin se le conoce como Estado de bienestar, en cuya evolucin, reconoce en el propio Estado, la obligacin de propiciar y desarrollar acciones tendientes a garantizar, mediante una poltica social adecuada: educacin, trabajo, asistencia, preservacin de la salud, vivienda, esparcimiento, cultura, salarios justos, proteccin a la familia, a los infantes y ancianos y a las comunidades tnicas, entre otros sectores deprimidos de la economa.
Naturalmente, para desarrollar estas nuevas funciones, el Estado vio aumentadas sus atribuciones y su presencia en diversas y mltiples reas antes inditas. De esta forma, las administraciones pblicas crecieron y se hicieron presentes en prcticamente todos los campos de la actividad social. Es decir, el Estado obligado a no hacer; a respetar las garantas fundamentales, que dejaba hacer y dejaba pasar, se transform en un Estado que haca todo, que se obligaba a realizar acciones en la bsqueda del equilibrio social, dando un trato desigual a los desiguales. Con un aparato administrativo de gran dimensin, regulando toda actividad productiva y participando de manera directa en la misma. Sin embargo, la esencia del Estado social de derecho, no es ajena a la polmica entre los especialistas, como bien lo advierte Diego Valads, de la misma forma que el concepto de Estado de derecho es cuestionado por Kelsen, el de Estado social de derecho tampoco es admitido pacficamente por la doctrina. As, al inicio de la dcada de 1960, el tratadista alemn Ernst Forsthoff, retomando a Carl Schmitt, argumentaba que la relacin entre Estado de derecho y Estado social plantea problemas de gran calado. Para l se trata de dos Estados diferentes e incompatibles en el mbito constitucional, pues en tanto que el Estado de derecho tiene por eje un sistema de libertades, por su parte el Estado social tiene por objeto un sistema de prestaciones. El autor considera que la tendencia del EstadoSocial lleva a una expansin progresiva del poder organizado, y a una dependencia creciente de la sociedad con relacin a las prestaciones y a las acciones de distribucin de la riqueza por parte de ese poder.
Ya vimos que reconocido doctrinalmente, es el hecho de que Mxico fue la primera manifestacin de la tendencia universal denominada Estado social de derecho, con la Constitucin mexicana de 1917, a la que le siguieron en esa lnea, una larga fila de Constituciones sociales, entre otras: la Alemana de Weimar de 1919; la de Polonia de 1921; la de Uruguay de 1932; la de Per de 1933; la de Brasil de 1934; la de Irlanda de 1937, y, posteriormente, todas las constituciones escritas de los Estados con sistemas econmicos de libre mercado.
7. Derechos difusos como tendencia constitucional contemporneaEl crecimiento de los derechos humanos no ha cesado todava, simultneamente su contenido es cada vez de mayor amplitud, recientemente se gesta una nueva categora de derechos no siempre fciles de diferenciar de los derechos sociales, econmicos y culturales, se trata de los derechos de la "tercera generacin" o "derechos de solidaridad". Tienen este calificativo porque para su realizacin se requiere de la accin solidaria o concertada de todos los estamentos sociales, esto es, de los individuos, los grupos y el Estado. Y porque implican al mismo tiempo que un derecho, una obligacin.Desde la perspectiva econmica y poltica, el aparecimiento de los derechos de la tercera generacin coincide o tiene sus fundamentos en la crisis del Estado social de derecho, la cual se traduce en la incapacidad del Estado para cumplir con sus cometidos tericos, que no son otra cosa que hacer realidad los derechos de la segunda generacin.Adems los derechos de la tercera generacin, tienen apoyo en nuevos valores y expectativas relacionados con la urgente bsqueda de soluciones o respuestas a necesidades resultantes de la civilizacin.Adems de denominarse "derechos colectivos", usualmente se ha utilizado tambin el trmino de "difusos" para referirse a ellos, pues se predican de una colectividad difcil de determinar, como nacin, pueblo, sociedad, comunidad internacional, etc. Persiguen garantas para la humanidad considerada globalmente. No se trata en ellos del individuo como tal y en cuanto ser social, sino de la promocin de la dignidad de la especie humana en su conjunto.Pueden enumerarse dentro de esta clase de derechos, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, el derecho de propiedad sobre el patrimonio comn de la humanidad, el derecho al espacio pblico, el derecho a la moralidad administrativa, etc.El Estado social y democrtico de derecho ha surgido a partir de la segunda posguerra, y cuyas caractersticas iniciales son la constitucionalizacin de los partidos polticos y los procesos electorales y la descentralizacin. Este ltimo estadio lleva consigo una concepcin constitucionalista que ampla los derechos fundamentales a los que se les ha dado en llamar: derechos humanos de tercera generacin y surgen en un nuevo contexto internacional, con la irrupcin de sociedades modernas y democrticamente plurales, con el surgimiento de nuevas y complejas necesidades sociales que el Estado debe enfrentar, lo que genera condiciones para escalar hacia un nuevo modelo de Estado, mismo que se vena incubando desde el siglo XX.
Kaplan establece algunas de las caractersticas o fenmenos que a su juicio sintomatizan el actual panorama mundial y que pueden clasificarse de la siguiente manera:
Profundas diferencias en los niveles de desarrollo entre los siete Estados ms industrializados y el resto del mundo. Conclusin del proceso de descolonizacin. Integracin econmica por bloques regionales.
Los fenmenos mencionados, propios de un mundo en plena globalizacin, impelen un nuevo concepto de Estado y un constitucionalismo democrtico distinto, garante de una mayor participacin ciudadana en asuntos otrora exclusivos del Estado, y con ello, el surgimiento de los derechos de tercera generacin y de la figura jurdica denominada derechos difusos que es uno de los ms novedosos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y la legislacin de nuestra poca.
Para el desarrollo de esta nueva etapa del constitucionalismo, confluyeron acontecimientos diversos en el orden internacional. El establecimiento de la Organizacin de Naciones Unidas al concluir la Segunda Guerra Mundial, produjo el tratado internacional que aglutina al mayor nmero de pases en la historia de las relaciones internacionales. Asimismo, la revolucin cientfica, que lleva consigo el arribo a la alta tecnologa y al desarrollo industrial, impacta hoy, como nunca antes, a la sociedad mundial, junto al proceso globalizador de la economa, la cultura y todo el quehacer humano.
En ese tenor, el Estado social y democrtico de derecho incluye la tutela del individuo y de sus derechos de participacin poltica y las relaciones de clase, instituyendo mecanismos de distribucin de riqueza a travs del salario, del ejercicio de derechos colectivos y de un conjunto de prestaciones que atienden al bienestar; siendo caracterstico de esta forma de Estado la vinculacin entre los contenidos sociales y los concernientes al pluralismo.
En este modelo, la participacin ciudadana es indispensable tanto para ampliar los derechos que corresponden al cuerpo social, cuanto para ejercer un efectivo control vertical sobre los rganos del poder. En este sentido, el Estado social y democrtico de derecho condensa las aspiraciones de libertad, justicia social y democracia, todo ello en el marco del derecho, al cual se le otorga el carcter de elemento privilegiado y eje central para garantizar dichas aspiraciones legtimas de la sociedad.
La evolucin del Estado de derecho no ha discurrido de manera lineal y sin regresiones y sobresaltos, sin embargo, el paradigma Estado de derecho ha permitido aglutinar voluntades para presenciar un proceso civilizador de respeto al ser humano sin precedentes en la historia. La evolucin de cada etapa ha tenido como referencia primordial un valor superior. En este sentido, Jos Ramn Cosso identifica cada uno de los modelos de Estado de derecho con los valores siguientes: a) el Estado liberal con la libertad; b) el Estado social con la igualdad; y c) el Estado democrtico con el pluralismo poltico, an cuando entre ellos se observen distintas posibilidades y sin que signifique el abandono del anterior, sino su consolidacin y superacin.
8. Clasificacin de los derechos del hombre
Desde una perspectiva didctica, nos dice Pea Chacn, los derechos humanos se pueden dividir en tres generaciones.
a) La primera generacin de derechos humanos es positivizada por el Bill of Rights norteamericano de 1776 y por la declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, suscrita en Francia en 1789. Se trata de los denominados derechos civiles y polticos, dirigidos a proteger la libertad, la seguridad, la integridad fsica y moral de los individuos. Se caracterizan por ser derechos exclusivos del individuo, sin atencin a la sociedad ni a ningn otro inters, porque deben responder a los derechos individuales, civiles o clsicos de libertad.
b) La segunda generacin de derechos humanos incorpora los derechos econmicos, sociales y culturales, que hacen referencia a la necesidad que tiene el hombre de desarrollarse como ser social en igualdad de condiciones. Nacen a raz del capitalismo y a lo que se ha conocido como la explotacin del hombre por el hombre. Su primera incorporacin la encontraremos en la Constitucin de Quertaro, suscrita en 1917, siendo desarrollada tambin por la Constitucin de las Repblicas Socialistas Federativas de Rusia del ao 1918 y de la Constitucin de la Repblica de Weimar de 1919. El derecho a la educacin, a la salud, al trabajo, seguridad social, asociacin, huelga y derecho a la familia, forman parte de esta segunda generacin de derechos humanos. Un sector de la doctrina denomina a esta generacin como derechos crdito o sea, aquellos que son invocables por el ciudadano ante el Estado al asumir este ltimo no ya el papel de garante de la seguridad (Estado gendarme) sino la realizacin de los objetivos sociales.
Los derechos humanos, tanto de primera como de segunda generacin fueron incorporados rpidamente en una gran cantidad de Constituciones a nivel global, pero no pasaban de ser parte del derecho interno de los distintos Estados. Esto cambia a partir de 1948, a raz de las atrocidades cometidas en las dos anteriores guerras mundiales y el fracaso de la Liga de las Naciones, el 10 de diciembre de 1948, una gran cantidad de pases reunidos en el seno de la emergente Organizacin de las Naciones Unidas toma el acuerdo de suscribir la Declaracin Universal de Derechos Humanos.
c) La tercera generacin. En ese contexto, los derechos humanos de tercera generacin abarcan los derechos de la solidaridad por estar concebidos para los pueblos, grupos sociales e individuos en colectivo, se trata de derechos colectivos, pues los beneficios que derivan de ellos cubren a la colectividad y no slo al individuo en particular. Otros han preferido llamarles derechos de la humanidad al tener por objeto bienes jurdicos que pertenecen al gnero humano, a la humanidad como tal, entendiendo por sta, no slo a las generaciones presentes sino tambin a las generaciones futuras. Al tratarse de derechos colectivos no pueden ser monopolizados o apropiados por sujetos individuales, pues pertenecen al genero humano como un todo.
Dentro de la tercera generacin de derechos humanos, encontramos el derecho al ambiente y al desarrollo (ambos conforman el derecho al desarrollo sustentable). Asimismo, se incluye al derecho al patrimonio comn de la humanidad, a la comunicacin, a la paz, a la libre determinacin de los pueblos, con el calificativo de Soft Rights o derechos blandos, por carecer de atribuciones tanto de juridicidad como de coercitividad. Lo anterior encuentra su justificacin por la escasa positivizacion de los mismos en las Constituciones polticas de los distintos Estados, los que en cierta medida los ha convertido en categoras axiolgicas superiores que forman parte de los Principios Generales del Derecho, que ayudan a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento jurdico. La tarea de incorporarlos dentro de las distintas Constituciones ha sido lenta, siendo el derecho al ambiente y el derecho al desarrollo los nicos que han tenido eco en una gran cantidad de cartas fundamentales.
d) La cuarta generacin. Estos derechos no estn totalmente definidos, pero posiblemente correspondan al derecho a la proteccin de los datos informticos, con la inclusin del recurso de habeas data y proteccin del genoma humano.
Loperena Rota nos ofrece otra clasificacin de los derechos humanos por generaciones, misma que divide en dos categoras: por una parte, los derechos que el Estado debe respetar y proteger, y por otra, los que el Estado debe promover o proveer. Considera a los primeros como imprescindibles para que una sociedad pueda ser calificada como tal, mientras que los segundos son opciones civilizadoras, actualizables con el desarrollo social y progreso econmico en su contenido.
Siguiendo con esta ltima clasificacin, los derechos civiles y polticos o derechos de primera generacin formaran parte de los derechos humanos que el Estado debe respetar y proteger; por tratarse de derechos intrnsecos a la naturaleza humana. Respecto a estos derechos, la funcin del Estado es reconocerlos, respetarlos y protegerlos. Se trata de derechos que son anteriores a la conformacin del mismo Estado y que por tanto ste debe reconocer como derechos fundamentales y encomendar a los poderes pblicos su tutela.
Por el contrario, los derechos de segunda y tercera generacin entraran dentro de la categora de los derechos que el Estado deber promover y proveer. Se trata de derechos humanos que necesitan o dependen de los sistemas sociales o polticos. A manera de ejemplo, el derecho a la educacin o a la asistencia sanitaria universal, son consecuencias de un desarrollo civilizador y por tanto requieren necesariamente de la intervencin del sistema social y poltico del Estado. Desarrollo civilizatorio que obedece a necesidades creadas en las nuevas circunstancias, quiz impensables hace doscientos aos. Problematizando este aspecto, afirma el autor citado:
Son derechos que el Estado debe reconocer, respetar y proteger; su funcin es tutelarlos y evitar su violacin. Esta es la razn por la que se habla de generaciones de derechos humanos, porque poco a poco se han ido propugnando, reconociendo formalmente y aplicando de manera cronolgica que no se ha detenido. Ya desde hace algunos aos se habla de la primera, segunda y tercera generacin, lo cual obedece al desarrollo lgico de la humanidad y a la constante bsqueda de mayores niveles de bienestar y, en el caso del medio ambiente, a la procura de soluciones a problemas supervenientes.
9. Suspensin de garantas, estado de sitio y estado de urgenciaYa hemos dicho que el establecimiento de derechos fundamentales es elemento indispensable en que diversos autores coinciden al hablar de Estado de Derecho, mas pueden existir determinadas circunstancias en las que ante la supervivencia del mismo Estado no se pueden anteponer requisitos o limitantes de tipo alguno que obstaculicen la accin del propio Estado para garantizar su continuidad; esto se encuentra ntimamente relacionado con lo que en teora del Estado o ciencia poltica se ha denominado razn de Estado. Actualmente se puede identificar a la razn de Estado como la ruptura del orden jurdico (o mejor dicho, del Estado de derecho) por el poder poltico, para lograr la supervivencia del Estado ante determinadas circunstancias que lo amenazan. Ahora bien, a fin evitar una prctica como la razn de Estado que en el mundo jurdico-positivo es criticable, el Constituyente la convirti en derecho positivo, estableciendo los lineamientos necesarios para su activacin, lo cual, desde luego, no elimina por completo la posibilidad de dicha prctica de razn de Estado, pero al menos, genera la dificultad para acudir a ella sin antes agotar los medios que el propio Estado de derecho propone. As, en los sistemas jurdicos de derecho escrito, la ley fundamental resuelve la regulacin normativa de este fenmeno, y si no se respeta o no contempla su reglamentacin, la aplicacin de las medidas sealadas se traduce en el quebrantamiento de la Constitucin. El rgimen que se genera es conocido tambin como rgimen de excepcin o estado de sitio.Las Constituciones expedidas en las ltimas dcadas del siglo XIX incorporaron los lineamientos de los estados de emergencia en los textos fundamentales y en las cuales se exiga la intervencin obligatoria del rgano legislativo que deba autorizar y fiscalizar las declaraciones de excepcin o de emergencia que deba aplicar el Ejecutivo, el cual dispona de la fuerza pblica, incluyendo al ejercito, y en casos extremos el mismo Parlamento poda declarar el Estado de Sitio, en el cual las autoridades civiles eran sustituidas por las militares.Su mbito ha sido muy amplio, desde la poca de los romanos a nuestros das; y su calificacin y aceptacin a sido en su gran parte por el rgano Legislativo, que ha regulado una gama de situaciones que las han calificado con carcter excepcional o extraordinario, pero hasta ahora no se ha dado una uniformidad de criterios a nivel de Derecho Comparado. Por esta falta de criterios, es que en algunos casos de manera general y ambigua se han aplicado las medidas de excepcin en algunos pases, basados en interpretaciones de situaciones vagas y equvocas.La suspensin de garantas constitucionales tiene como caracterstica la limitacin temporal del ejercicio de ciertos Derechos, Libertades y Garantas individuales, y su fundamento se da con la necesidad de preservar las instituciones fundamentales del estado y de proteger a los poderes pblicos contra peligros al orden interno o externo. En esta institucin el fortalecimiento de las facultades se da tanto a las autoridades militares como civiles del poder ejecutivo. Entre los Derechos Fundamentales posibles de suspensin tenemos: el de libre circulacin o locomocin ya sea para entrar o libre del territorio nacional; libertad de opinin o expresin; libertad de reunin y asociacin; inviolabilidad de domicilio y los que comprende al Derecho al Debido Proceso o Garantas procesales.En tales circunstancias el gobierno puede suspender las garantas. A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado que, dentro del sistema de la Convencin, se trata de una medida enteramente excepcional, que se justifica porque puede ser en algunas hiptesis, el nico medio para atender a situaciones de emergencia pblica y preservar los valores superiores de la sociedad democrtica.
Sin embargo, evocando quizs los abusos a que ha dado origen en el hemisferio, afirm que la suspensin de garantas no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa a que alude el artculo 3 de la carta de la OEA y que ella no comporta la suspensin temporal del estado de derecho ni autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceirse, pues el efecto de la suspensin se contrae a modificar, pero no a suprimir algunos de los lmites legales de la actuacin del poder pblico.
La suspensin de garantas est sujeta, adems, a cierto nmero de condiciones, entre las que cabe enunciar, tambin de modo esquemtico, las siguientes:
a) Estricta necesidad. La suspensin de las garantas debe ser indispensable para atender a la emergencia.
b) Proporcionalidad, lo que implica que solo cabe suspender aquellas garantas que guarden relacin con las medidas excepcionales necesarias para atender la emergencia.
c) Temporalidad. Las garantas deben quedar suspendidas solo por el tiempo estrictamente necesario para superar la emergencia.
d) Respeto a la esencia de los derechos humanos. Existe un ncleo esencial de derechos cuyas garantas no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia. El enunciado de los mismos vara en los diferentes ordenamientos constitucionales y en los distintos tratados sobre el tema. La lista de garantas no suspendibles ms amplia es, probablemente, la contenida en el artculo 27 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, segn el cual estn fuera de mbito de los estados de excepcin los siguientes derechos: el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; la prohibicin de esclavitud y servidumbre; la prohibicin de la discriminacin; el derecho a la personalidad jurdica; el derecho a la nacionalidad; los derechos polticos; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y de religin; la proteccin a la familia y los derechos del nio; as como las garantas judiciales indispensables para la proteccin de tales derechos, entre las cuales deben considerarse incluidos el amparo y el hbeas corpus.
e) Publicidad. El acto de suspensin de garantas debe publicarse por los medios oficiales del derecho interno de cada pas y comunicarse a la comunidad internacional, segn lo pautan algunas convenciones sobre derechos humanos.
En el curso de Derecho Constitucional, seguramente volvern sobre el tema con mayor amplitud.
10. Proteccin administrativa de los derechos humanos
Los derechos humanos son producto del desarrollo de la sociedad y en la medidaen que esta ltima ha evolucionado, los derechos mencionados se han multiplicado y universalizado, y que para ser considerados como tales, deben de contar con los instrumentos o garantas que obliguen a los individuos (y gobernante) a respetarlos en el mbito nacional e internacional.
Por otra parte, existe otra va para la proteccin de los derechos en nuestro pas, y sta es la que se encargan de realizar los organismos no-jurisdiccionales, a quienes les corresponde la proteccin de los derechos humanos, que en el caso de Mxico quedan divididos en dos grandes vas: por un lado est la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y por otra parte se encuentran las comisiones de derechos humanos de las 31 entidades federativas y la del DistritoFederal.
De esta manera encontramos que al lado del sistema jurisdiccional, y como un instrumento complementario, se cre la figura del ombudsman, que tiene el mismo propsito de proteccin ante violaciones a derechos humanos, pero el cumplimiento de su responsabilidad se realiza de manera distinta. Estos sistemas no son antagnicos entre s; por el contrario, se complementan uno con el otro y sus finalidades son las mismas.
Otras instituciones especializadas encargadas de la proteccin de los derechos humanos son la Procuradura Federal del Consumidor, la Procuradura Agraria, la Procuradura Federal del Medio Ambiente, la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacin. stos son los organismos no-jurisdiccionales ms representativos que en el Estado mexicano se encargan de realizar la promocin, difusin y divulgacin de la proteccin a los derechos humanos, todos ellos por medio de la fi gura del ombudsman, sin que posean todas sus caractersticas, como la de autonoma.
Un aspecto importante que se debe sealar respecto de los organismos no jurisdiccionales de proteccin de los derechos humanos es que poseen facultades ms amplias que las de los tribunales para calificar la naturaleza de las violaciones a los derechos fundamentales, ya que en tanto los propios tribunales tienen que tomar en cuenta esencialmente el principio de legalidad y constitucionalidad, los citados organismos no-jurisdiccionales pueden conocer de conductas administrativas no slo ilegales sino tambin irrazonables, injustas, inadecuadas o errneas, con lo que en esencia su competencia es ms amplia.
En Mxico, el antecedente ms remoto que se tiene de una fi gura que se encargara de la defensa de los derechos de los ciudadanos se encuentra en el siglo XIX, con la promulgacin de la Ley de Procuradura de Pobres de 1847, que promovi don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potos. Pero es hasta la segunda mitad del siglo XX, y como consecuencia de una enftica demanda social en el mbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, que comienzan a surgir diversos rganos pblicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados frente al poder pblico.
De manera concreta, la institucin del ombudsman se introdujo en 1976 en nuestro pas a travs de la Procuradura Federal del Consumidor, que es una institucin encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas, pero sin la autonoma que caracteriza a la institucin.
El 29 de mayo de 1985, en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM), el Consejo Universitario instituy el ombudsman en ese mbito a travs de la Defensora de los Derechos Universitarios, para conocer de todos aquellos actos de autoridades o funcionarios y profesores que afecten los derechos que otorga la legislacin universitaria, sean irrazonables, injustos, inadecuados o errneos, o cuando dejen sin respuesta las solicitudes respectivas dentro de un plazo razonable.
El 14 de agosto de 1988 naci la Procuradura de Proteccin Ciudadana del Estado de Aguascalientes. En el Distrito Federal, por acuerdo del jefe del Departamento de esta entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 25 de enero de 1989, se cre la Procuradura Social para conocer de las reclamaciones de los particulares contra las autoridades administrativas del mismo Departamento, realizando investigaciones sobre las mismas y formulando recomendaciones no obligatorias a las propias autoridades.
El 13 de febrero de 1989 se crea la Direccin General de Derechos Humanos de la Secretara de Gobernacin.
Es en la dcada de los aos noventa, como consecuencia del fortalecimiento que estaba teniendo la figura representativa de la proteccin de los derechos, el ombudsman, cuando se cre en nuestro pas la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a travs de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federacin del 6 junio de 1990.
La creacin de la CNDH en nuestro pas tuvo como principal referencia al modelo del ombudsman escandinavo, pero se adapt a las condiciones y realidades de Mxico. La figura del ombudsman de Suecia que se tom como referencia naci con la Constitucin de 1809 de ese pas, como un mecanismo de supervisin gily sin burocratismos para conocer las irregularidades administrativas cometidas por los servidores pblicos y para supervisar la aplicacin de leyes por la administracin pblica.
Este ombudsman clsico, como lo llama Hctor Fix-Zamudio, era designado por el Parlamento para supervisar la actividad administrativa de los poderes Ejecutivo y Judicial por medio de la recepcin de quejas y la emisin de recomendaciones. La figura del ombudsman naciente en Suecia comenz a expandirse y a ser utilizada por los pases de la regin escandinava y posteriormente por el resto de Europa.
Debido a los principios que se encerraban en la fi gura del ombudsman y el esparcimiento que sta tuvo, el trmino ombudsman comenz a ser utilizado siempre para hacer alusin a aquellas instituciones nacionales que se encargaran de la proteccin de los derechos humanos en un territorio determinado, adaptndose a cada circunstancia en particular.
De acuerdo con Hctor Fix-Zamudio, la institucin del ombudsman reconoce tres modelos, correspondientes a tres etapas de su evolucin: el denominado modelo clsico; el trmino ombudsman ibrico, y el modelo de ombudsman en Latinoamrica; cada uno de estos modelos toma como punto de referencia el modelo escandinavo.
La CNDH nacera como un organismo pblico desconcentrado del Estado mexicano, dedicado privilegiadamente a la tutela de los derechos humanos, dotndosele adicionalmente de funciones que generalmente no tiene la institucin del ombudsman, como la difusin, la divulgacin, la capacitacin y el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos. Es as que el ombudsman mexicano finca su actuacin en dos grandes vertientes: una relativa a la necesidad de que ninguna violacin a los derechos humanos quede impune, y otra de carcter preventivo, que implica una amplia difusin de qu son los derechos humanos y en qu consiste su proteccin.
Respecto a la investigacin de violaciones a derechos humanos, la CNDH adopt los principios que rigen al ombudsman: fcil accesibilidad de los quejosos, gratuidad del servicio, independencia, flexibilidad, ausencia de solemnidad de sus procedimientos, facultad de investigar y solicitar toda la documentacin relacionada con el caso, agilidad para encontrar frmulas de solucin a los conflictos, y elaboracin de informes peridicos y pblicos, que es un principio sin el cual toda su actividad no tendra efectos, por lo que su relacin con los medios de comunicacin masiva es una condicin indispensable para la consecucin de sus objetivos.
El siguiente paso que sigui el proceso de consolidacin legal de la CNDH se dio dos aos despus de su creacin al darle carcter constitucional mediante una reforma a la carta magna del 28 de enero de 1992, en la cual se agreg un apartado B al artculo 102, en el que se estableca el mandato de crear el sistema no-jurisdiccional de defensa y proteccin de los derechos humanos, en el que se respetaran los siguientes principios:
El establecimiento de su competencia. La expedicin de recomendaciones pblicas autnomas, no obligatorias para la autoridad. La revisin de las recomendaciones impugnadas de los organismos de las entidades federativas por parte de la CNDH.
Con la incorporacin de este sistema, al lado de la CNDH se crean en cada una de las entidades federativas, comisiones estatales o locales de derechos humanos. De esta manera, el sistema nacional de proteccin no-jurisdiccional de los derechos humanos se integra con 33 instituciones: 31 correspondientes a los estados de la Federacin, una al Distrito Federal, adems de la Comisin Nacional.
La competencia de las comisiones locales es conocer en primera instancia las presuntas violaciones de los derechos humanos en las que se encuentren involucradas autoridades del fuero comn. La competencia de la Comisin Nacional es conocer en primera instancia de presuntas violaciones a los derechos humanos en las cuales haya intervenido un servidor pblico federal; en segunda instancia, respecto a la recomendaciones, acuerdos y omisiones de las comisiones locales, y en casos de importancia nacional el organismo nacional puede atraer cualquier asunto, aunque ya lo est conociendo un organismo de carcter local.
Finalmente, con la reforma constitucional del 13 de septiembre de 1999 se complet su base legal al reformarse nuevamente el apartado B del artculo 102 de la Constitucin, y fue as como se cambi la naturaleza jurdica de la CNDH para convertirse en un organismo que cuenta con una autonoma tanto de gestin como presupuestaria, as como dotada de personalidad jurdica y patrimonio propios; el presidente y los miembros del Consejo Consultivo son designados por el Senado de la Repblica o, en sus recesos, por la Comisin Permanente; se asentaron las garantas que debe gozar el presidente; la obligacin del presidente del organismo de presentar a los tres poderes de la Unin un informe anual de actividades. De esta manera se consolid la autonoma para actuar de la CNDH, otorgndosele, de acuerdo con el artculo 6 de la Ley de la Comisin Nacional de Derechos Humanos, atribuciones para conocer de los siguientes asuntos:
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.II. Conocer e investigar, a peticin de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carcter federal, con excepcin de los del Poder Judicial de la Federacin, que violen estos derechos.b) Cuando los particulares o algn otro agente social cometan ilcitos con la tolerancia o anuencia de algn servidor pblico o autoridad, o bien cuando estos ltimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relacin con dichos ilcitos, particularmente tratndose de conductas que afecten la integridad fsica de las personas.
III. Formular recomendaciones pblicas autnomas, no vinculatorias, y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.IV. Conocer y decidir en ltima instancia las inconformidades que presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las entidades federativas.V. Conocer y decidir en ltima instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos estatales de derechos humanos.VI. Procurar la conciliacin entre los quejosos y las autoridades sealadas como responsables, as como la inmediata solucin de un conflicto planteado.VII. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el pas.VIII. Proponer a las diversas autoridades del pas, de acuerdo a su competencia, que promuevan cambios o modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias, as como de prcticas administrativas para una mejor proteccin de los derechos humanos.IX. Formular programas y proponer acciones en coordinacin con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por Mxico en materia de derechos humanos.X. Proponer al Ejecutivo Federal la suscripcin de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.XI. Promover el estudio, la enseanza y divulgacin de los derechos humanos en el mbito nacional e internacional.XII. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.XIII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptacin social del pas.XIV.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los trminos de la legislacin aplicable, la suscripcin de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;XIV Bis.- La observancia del seguimiento, evaluacin y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando as lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cmaras del Congreso de la Unin, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas, yXVI. Las dems que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales.
Las ltimas tres fracciones son de reciente adicin, como consecuencia de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011.
a) Los mecanismos ante organismos autnomos protectores de derechos humanos
Los organismos protectores de derechos humanos tienen su origen en el modelo escandinavo del ombudsman, toda vez que la mayora de los autores consideran que son un medio de defensa de la Constitucin, como Hctor Fix-Zamudio, que lo clasifica como garanta constitucional debido a su vinculacin con los organismos jurisdiccionales, a los cuales apoyan y auxilian en su labor de proteccin de los derechos humanos.
Hay quienes sostienen que dichos organismos no constituyen un control jurisdiccional de la Constitucin; pues, adems de que no tienen competencia en asuntos jurisdiccionales, debemos anotar que, en el