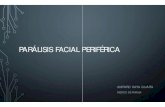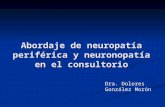Una modernidad periférica 179-205
-
Upload
humberto-delgado -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of Una modernidad periférica 179-205

inmoralidad de la exploration, el cardcter colectivo y, en conse-cuencia, inmortal, de los sujetos; La muerte, en este marco de lucha final, puede ser pensada como "un puente de sangre hacia la revolution definitiva"; es feliz a pesar del fracaso; en el limite, reli-giosamente, es transitoria:
Hablemos de un hecho favorable aTproceso de perfection. La poesia, ese equilibrio entre el recuerdo y la predication, entre la realidad y la fabula, ' debe fijar los grandes hechos favorables: Hablemos de un hecho hist6rico favorable, feliz, a pesar del fracaso y de la muerte.49,
Las fuertes seguridades ideologico-afectivas se mantuvieron a.lq largo de los afios de guerra. No dependian del desenlace de las batallas, de los frentes perdidos, de las regiones que cafan en poder de los nacionales. Eran previas al acontecimiento puntual de la guerra y, en ese sentido, tambien .metahistoricas y metapolfticas. En ese clima se vive desde el "inolvidable ano 35" en Espafia: bares llenos de intelectuales y artistas a la espera del alba revolucio-naria, actos en el Ateneo de Madrid, la preparaci6n discursiva e ideol6gica para la guerra. Los poetas estan alineados; celebran lue-go la Uegada de las brigadas, escriben como Brecht las canciones que, en todas las ienguas, se oyen en Espana. El mundo pareci'a moverse en las convulsiones de la modernidad que, bajo la figura de la revolution, prometia lo radicalmente nuevo. Los temas de la renovation estetica y poli'tica encohtraban un inmenso laboratorio en Espana. Como en Rusia, los intelectuales podi'ari volver a sentir que el futuro es hoy, y la viola, como lo habi'a querido Breton, estaba ya mezclada con el arte:
No vengais a oi'r canciones por canciones. La cueva de Altamira queda lejos. No, no venga'is a ver la gloriosa tumba en donde yace la vieja poesia.1
Venid a ver mejor el rio en donde nace la amapola de sangre.50
La nueva poesia muestra al mundo e lcurso y la razon de la histo-ria. Nunca mas poderosa.
4 9 *'E1 tren blindado de Mieres", ibid, 5 0 "Cementerio proletario, I", ibid.
ann-8*
178
C a p i t u l o V I I
M A R G I N A L E S : L A C O N S T R U C C I O N
D E U N E S C E N A R I O
^Durante la decada del veinte, la literature argentina realiza un vira-je tendiente a- poner en foco y elaborar un p u n t o d e vista nuevo sobre los marginales. Como sujetos sociales, pobres y marginales se yuelven mds visibles, cambian las formas de su representation y las historias que se inyentan con ellos como personajes. Aunque el costumbrismo, en su biisqueda de lo pintoresco urbano, habia 'vis-to* a los marginales y escuchado su discurso, los h'mites mismos de la representaci6n costumbrista, incluso en su flexi6n cri'tica, cons-titufan un obstdculo para una perspectiva que superarayuna notation centrada en el color local. En la literatura de las primeras le-tras de tango, el .mundo del margen prostibulario habia sido un espacio productiyo. Perq solo un nuevo pacto de lectura y nuevas ffanjas de publico implicadas^ en el abriran la ppsibilidad de abor-dar ese espacio social de un modo menos exterior, incorporando dimensiones personales y biogr^ficas.
Buenos Aires se ha convertido en una;ciudad donde el margen es 7
inmediatamente visible, donde, incluso el margen- contamina al J
centro y a los barrios respetables. Este es un proceso que, comen-zado en la ultima decada del siglo XIX, se acelera y potencia Jos contactos entre universos sociales heterogeneos, con el Snfasis su piemen tar io de la fuerte marca inmigratoria y la mezcla en la tra-ma urbana de diferentes perfiles culturales'y diferentes Ienguas. Pa-ralelamente, el campo intelectual no solo se consolida en un curso de creciente autonomizaci6n de otras esferas, sino que incorpora en sus bordes a escritores de origen inmigratorio, residencia barrial y cultura en t rans i t ion si se lacompara con ja cultura Hteraria mds homogenea que caracterizd a la Argentina hasta el novecientos. En los afios veinte se inicia una doble experiencia literaria: el ingreso al campo intelectual de escritores queyienen del margen, y la te-
179

ri£te
matizacion del margen en. las obras que ellos producen. La literatu-ra entra en un proceso de expansi6n t6pica que se traducirl tambien en un sistema nuevo de cmces formales entrediferentesniveles de lengua y diferentes esteticas.
Nicolas Olivari publica La musa de la mahvpata en 1926 (el mis-mo ano en que aparece El violin del diablo de Raul Gonzalez Tu-fi6n), en edition de la revista Martin Fierro. Un verso de este libro define el espacio estetico-ideolbgico del margen: "es la frontera del cafetfn". Podria decirse que toda la poesfa de estos afios (in-cluida la de Borges) esta" obsesionada por la idea de frontera, de Ifmite, de orilla. Estos t6picos formal-ideol6gicos implican, a la vez, una colocaci6n en el campo intelectual y la apertura de una zona para la literatura argentina. La poesfa, la glosa (un nuevo ge-nero menor) son particularmente afectadas por esta invencidn de un espacio literario, en cuyo marco se producen ideologemas que perduraran durante los afios siguientes. Se trata de la construccibn de una refefencia que, de algun modo, ya habfa sido trabajada an-teriormente, pero que ahora ehtra en relation convalores distin-tbs. El escenario de las orillas ya no es el lugar literario de lbs Otros, considerados corho pura ajenidad, como amenaza al orden social, la moral' establecida, la pureza de la sarigre, las costumbres tradicioriale's; tampoco se trata solamente de los'Otros a los que hay que comprender y redimir. Son Otros que pueden configurer un nosotros con el yo literario de poetas e intelectuales; son Otros pr6ximos, cua'ndo no lino mismo.
Las orillas, el suburbio son espacios efectivamente existentes en la topografia real de la ciiidad y al mismo tiempo s61o pueden in-gresar a la literatura cuando se los piensa como espacios culturales, cua'ndo se-'les irhpone una forma a partir de cualidades no s61o esteticas sino tambien ideol6gicas. Se realiza, entonces, un triple movimiento: reconocer una referenda urbana, vincularla con valo-res, construirla como referenda literaria. En estas operaciones no solo se compromete una visibn 'realista' del suburbio, sino una 'perspective desde donde mirarlo; tambien una opcidn temporal respecto del escenario construido, que define si se escribird el suburbio en tiempo presente o en pasado: si sera el espacio de la nostalgia o el de la experiencia contemporanea a la enunciacibn de los textos.
Finalniente, los cruces culturales propiamente dichos crean las condiciones para la construction de esta refefencia. Los escritores fundan el suburbio a partir de mezclas esteticas e(ideol6gicas parti-culares. La so!uci6n de Borges inclu'ye los ideologemas suburbanos, que son una invention de su primera poesfa, y las citas que ponen en evidencia su trabajo a partir de las literaturas extranjeras. Bor-
180
ges acriolla la tradici6n literaria universal y, al mismo tiempo uni-versaliza las orillas, todavfa indecisas entre la ciudad y el campo. Su lectura de Carriego y de la gauchesca son bases de esta doble construcci6n. En otros capitulos se expusieron estas y las operaciones casi contemporaneas de Raul Gonzilez Tunbn para la inven-ci6n de un margen que ya no es criollo sino cosmopolita.
Por ptra parte, el elenco de 'marginales se amplia, pier'de o se atenuan sus connotaciones amenazadoras o siniestras y comienza a ser visto como el residiio de uri sistema caract'erizado por los desni-veles econ6micos y la injusticia. En ocasiones, primitivamente, la perspectiva sobre el marginal se politiza. A ese escenario de fracaso e injusticia corresponde un nuevo modelo de desdicha, y huevas formas de responsabilidad individual o colectiva que desplazan la culpa de un sector social a otro. En Enrique Gonzalez Tufion, por ejemplo, la cafda de la mujer p el delito del hombre no son objeto de juicio moral; en Castelnuovo, la explicacidn social o la conmise-racion de matriz cristiano-anarquista reemplazan ese juicio; en Riccio o en Yunque, se condena Ia-.indiferencia.de quienes son mo-ralmente respons'ables de laicafda de,los hermanos y hermanas de la calle; en Stanchina y Olivari, la representaci6n de la miseria utili-za procedimientos que, por la exageraci6n,,la-parodia o el recurso a-la locura, producen una perspectivanueya sobre'el margen social y susdesgracias.
Estos procesos indican que ha tenido lugar unaTeestructuraci6n de los valores a partir de los que la literatura organiza los materia-les sociales y elige las~..po6ticas; Lai experiencia de lost escritores recien llegados al campo intelectual los ubica en los mismos esce-naribs urbanos donde.circulan prostitutas, drogadictos y pasadores, escruchantes y desocupados. El famoso "Puchero Misteriqso",, la fonda evocada interminablemente por los dos hermanos TufS6n, Nal6 Roxlo y Pinetta, parece, haber _sid_o-un espacio donde se encontraban los recien llegados al campo cultural, generalmente periodistas, con los habitantes del bajo fondo porteflo. Experiences , anecdotas, discursos, relaciones afectivas pasaron de allf a la literatura, e hicieroh posible qiie el marginal, el delihcuerite o el loco pudieran ser pensados como articuladores dela representation. El margen se vuelve socialmente visible en la literatura argentina, en-el mismo momento en que las traducciones espafiolas de la no-vela rusa proporcionaban marcos y procedimientos a los escritores rioplatenses.
181

De tangos y musas
No casualmente, entonces, el primer libro de Enrique Gonzalez Tufi6n se llama Tangos,1 y exhibe desde su t i tulo la relation inter-textual: breves relatos escritos co«v-el tango y su mundo de referend a . La dedicatoria a "San Juan de Dips Filiberto, muy devotamen-t e " y el prologo del mas celebre de los costumbristas del momento, Last Reason, ponen en evidencia nuevas reglas de presentation y autorizaci6n de textos. Ei tango tiene la virtud de unir las dos pun-tas del arco social, recorrido, precisamente, por las Estercitas que se vuelven Milonguitas, uno de los t6picos centrales del libro de Tuflon: t
"Esa musica rica en emociones hondas, sombn'as, plebeyas, pensativas, emociones que salen del rudo corazon del arrabal infecto y del lujoso carabet donde brillan esplendores malsarios que alumbran el alma ator^ mentada de las pebetas que se dieron a la vida."2
Las orillas invaden la literatura, inaugurando un genero que, en rigor, no pertenece a la cultura de Ids intelectuales: la glosa. ,Cada uno de los pequenos re la tosdeTuf l6nes laexpans idn de.una letra de tango, la proyecci6n de una de sus situaciones caracterfsticas, la conversi6n de algunos versos en una historia de vida; con un desen-lace infeliz y un movimiento narrativo cuyo motor de peripecias es la pobreza. Glosas de tango, estos relatos recurren a sus personajes tfpicos: reos melanc61icos, hombres que se desgracian por una mujer, muchachas que dejan el-barrio por el cabaret y luego se sui-cidan con diez gramos de cocaina.-La escritura de Tufi6n trabaja:el tono que, poco despues, la radiofonfa'tiba a difundir como glosa, antes de la musica:
"El bandoneon, bostezando melancolia, estiro el sollozo de un tango compadron. Tango compadr6n que se arrastra como el.deseo y exacerba la sensualidad viboreando en el alma maleva,"3
"Escondida en un recodo del arrabal, la Cprtada, como una madre an-ciana; duerme el carifloso recuerdo de sus hijos bajo-la emocionante mirada de un farol, mientras una original orquesta de ranas y grillos eje-cuta las acompasadas ptezas de surepertorio. En-el regazb delaCorta-da, corretean los chicos del barrio. Barrio de la gente humilde que fra-terniza en el puchero cotidiano... Trabajadores rudos, madres prbh'ficas exhibiendo sus vientres combados, criaturas anemicas' y muchachitas
1 Gleizer, Buenos Aires, 1926. 2 Ibid., pp. 7-8. 3 Ibid., p. 137.
182
lUuUnNHItM
sensibleras que van todas las'mafianas caminito de la fabrica y se desar yunan con un trozo de tango... Pobres pebetas >romanticas que gastan sus ratos perdidos leyendo novelitas semanales y alimentando ilusiones que se volatizarin en la melancolfa del suburbio."4
La glosa esta regulada por las leyes de la repetici6n y la expansi6n; el.lenguaje anuncia una modalidad que, quince anos despues, serd la del radioteatro. Tunqn esboza, por eso, dos generos de discurso que no pertenecen a la literatura alta. Del tango pasa a la glosa un sistema de adjetivaci6n, que luego se repetira en los tramos narrati-vos (creadores de espacioSj escenograficos imaginarios) del radioteatro. Por.lo demas,,la glosa practica el mismo recorte en el paisaje urbano y tiene sobre sus personajes identica perspectiva gobernada por el sentimentalismo. La caratula del libro, dibujada por Valentin Thib6n,de, Libian, "el pintor que tiene en su alma de clown la gris melancolfa, del Suisse", remite tambien al mundo de la milonga arrabalera, del que huyen las Estercitas hacia el cabaret donde. se pierden. Caratula, tangos y glosas forman una unidad demasiado compacta. Todas las vidas cumplen,elmismo recorrido y tpdos los desenlaces soh-id£nticos. Los relatos de Tufl6n tienen la monotonia que afecta tambien a las narraciones semanales, a las peliculas sen-timentales y a las formas pautadas de las ficciones populares urba-nas. Constituyen uno de los puntos de intersecci6n de la estetica del tango con escritores que tambien aspiran al reconocimiento de la literatura alta.
Camas desde un peso, publicado por Gleizer en 1932, traza igualmente trayectorias tipicas, diserlando medallones y retratos del bajo fondo: hombres y mujeres que se cruzan en "El Puchero Misterioso" o en ei cabaret, que terminan agonizando en hospitales de donde sus cadaveres son entregados a la morgue policial; suicidas de morfina, prostitutas que cayeron porque no podfan pagar el al-quiler, tuberculosos desarraigados a quienes anima un fuego arltiano. Evidentemente, Raul Gonzalez Tufi6n es un primitivo que se propone como puente entre dos dimensiones culturales. Sensible a los desechos sociales, sus relatos hacen un centro en el.hambre (una de las obsesiones literarias de 16s afios v'ei'ntej y la soledad, tdpicos que tambien articulan los Cuentos de la oficina de Mariani. Su reiteraci6n obedece mas que a una representacion realista de las condiciones de vida de los sectores populares, a una adquisicion li-teraria que se origina en el aprendizaje de los temas de la narrativa nordeuropea y rusa. La insistencia tiene, por eso, un valor ideol6gi-co y no puede ser lefda como reflexion mimetica de lo social. Es
4 Ibid., p. 127.
183

obvio: en Buenos Aires habia pobres y muchachas que se perdian por las luces del centro, pero resultan tan.interesantes para este nu-cleo de escritores recien llegados al campo intelectual porque pue-den convertirse en personajes de un movimiento de reivindicacion de nuevos territorios literarios propios y no abordados desde otras posiciones del espacio cultural. Aunque no siempre a traves de los m£s fulgurantes caminos estSticos; la literatura argentina se extien-de: con materiales como los trabajados por Tun6n se construyen algunos de los buenos cuentos de Mariani y muchas de las fantasias de hum ilia ci6n arltianas.
Voy a considerar algun otro caso significativo. Olivari, por ejem-plo. El tftulo de su segundo libro, La musa de la mala pata, avisa 'sobre el cruce cultural que define sus poemas: la referenda al miin-do de la literatura alta, evidente en "musa" y el trabajo con elre-gistro popular de la lengua, a traves de unameta'forayacristalizada, "la mala pata". Una musa, entonces, de versos que pueden ser ren-gos, malmediiios, deficientemente rimados, desde el punto de vista de la prosodia modernista. Una musa que, por otra parte, tiene en comun con el mundo popular sus desgracias, sus privaciones, su co-locacion en el margen.
"El matrimonio del 'poeta" pone en escena la uni6n de esas dos dimensiones socio-culturales:
Unamos nuestra miseria ft'sica, mi aire vago y doliente, tu tuberculosis incipiente y mi inquietud metafi'sica.
Y el desenlace de la uni6n propuesta se consigna en el final irdni-co:
Nos casaremos, nos casaremos y en la alcoba pobre cuatro goteras para la rima de sus chas, chas... Al fin hasttados de las quimeras de esta vida nos deslizaremos por un suicida escape de gas.5
La puesta en escena poetica de la pobreza, con la que juega todo el libro de Olivari, presupone este-trabajo metaliterario de defini-
La musa de la mala pata, Centro Editor de America Latina, Buenos Aires, 1982, p. 50.
184
=S&SOMtS> - - •*••• *——-
cion de la rima como el golpe inevitable de las goteras: una rima producida por los desechos, por los resultados del deterioro del sis-tema formal poetico. Se trata de incorporar y destruir el tardorro-manticismo: no es s61o una refutacion, a la mahera de la realizada por las vanguardias, sino una utilizaci6n productiva aunque defor-mante. Olivari, como otros poetas de este ciclo no esta en condi-ciones de renunciar por completo a nada de su pasado ni de su aprendizaje. El suicidio y la enfermedad, t6picos decimonbnicos, puntuan la biograffa de las herofnas. La tuberculosis funciona efectivamente, para usar palabras de Susan Sontag, como "la enfermedad j-metfifora", que puede condensar el curso de los destinos literarios, tambten porque ; a ella se atribuye un poder sobre los destinos reales. Se trata, casi sin variaciones, de "la amada enferma por la ciudad", a quien el poeta oye "toser en la noche como un llamado", aquella desconocida de "En 6ninibus de doble piso voy en t u b u s c a " :
Y sin embargo, eres cual yo, sofiadora lunitica, carita de yeso pintada por la enfermedad, yo te he desnudado, plateada y extatica, ante la luna enferma de la ciudad. Pero no sabes y tampoco sabes que voy de ti en pos, eterno en tu busca hacia la eternidad, te encontrare un dia, cuando tu cavernosa tos,, como un pajaro aciago su circulo haga, con algo de rito de una vieja maga, sobre el destartalado techo de'la imperial.6
La tuberculosis es, en este libro, una de las formas o quizes la forma privilegiada del destino de la marginalidad y la pobreza. Es parte del t6pico tardorromfintico de la 'vida triste', reinstalado en una representaci6n escenografica del suburbio portefio: '
;Que tristeza feroz nos estrangula en el locutorio de la pobre ten'a! jNuestro hastio en el bostezo formula
el poema urbano de la lecherfa!7
La ciudad aprendida en los poemas baudelairianos comienza a ser, para la literatura; los-'margenes de Buenos Aires, fambien hay all! un lugar para el hastfo que se convierte en t6pico social y este-tico, porque es el hastfo del poeta pobre, tematizado en un escenario
6 Ibid., p. 20. 7 "La via Lictea", La musa, cit., p. 64.
185

cuyo deterioro es agresivo. La fealdad'dela musa de la mala pata es la fealdad de los marginales, prostitutas, vitroleras, muchachas que integran orquestas de sefioritas, oficinistas que eligen la mala" yida, costureras tuberculosas, novias desvaidas que enferman para morir en las piojeras de.Ios barrios. "Miremos la lluvia desde el lu-gar infame/dondemos enclava la odiada'pobreza",8 define el lugar desde donde se, enuncia toda la poesia de Olivari. El poeta vive en la ciudad, su tedio es urbanoj su.espacio-social y literario es el margen y para componer una perspectiva concilia, los valores-soli-darios con'una tensi6n ironica.
En-ese margen esta la-musa- de la mala pata;que"se opone tanto a una, musa piadosa o mesi^nica a kvAlmafuerte como a la ficci6n de-vanguardia de una poesia sin musa. A la musa de la mala pata se la representa desde ila hiperbole, la comicidad o el grotesco, defor-mada hasta la exasperacion por la tuberculosis y la fealdad: "granula-ciones del tamafio de pasas/de todas las Musas de la Mala Pata";9
Esta poesia opone a la tersura de la piel romSntica o modernista, la superficie rugosa de las pieles sin nobleza ,ni tradici6n literaria. En verdad, Olivari criticajla idea romantica o esteticista de belleza; pe-ro su crftica ideologica y formal no se apoya en una belleza otra: la del trabajo, por ejemplo. Al contrario, la procreacidn y el traba-jo son mdquinas productoras de fealdad:
Tus senos rectilineos tieneh la infeliz prosapia de los senos de las mujeres de tu raza, -fibricas de hijos, aplanados como iapias—. Nadie se extrafie si las rituales curvas nunca estan... Tus senos son los senos de las mujeres de tu casa... Tus senos son dos cosas tristes y amarillas.
En esta radicaci6h de lapoesfa en el margen, la fealdad'nunca es elevada al estatuto de una belleza terrible o temida. Se t ra ta ,mas bien, de una fealdad extrema pero mediocre, trabajada por la iro-nfa que comienza por degradaf el propio lugar de la poesfa y del poeta. Las mujeres son irremediablemente vulgares y, dentro del escenario de representaci6n, no podn'a ser de otro modo. La nostalgia no idealiza el barrio, ni las chicas del barrio porque esta poesia no construye un margen para estetizarlo. Emerge de el y lo reinventa sin ennoblecerlo; pero lo definejsolidariamente, cplocan-do al poeta en el mismo espacip social que su materia.-Es una lite-ratura que no se brigina en la.melancolfa de lp hrecuperable, tam-poco en la mitificaci6n del pasado, sino en una perspectiva cercana
8 "La via la"ctea", cit., p. 65. 9 Ibid., p. 64.
186
sobre_el presente de las orillas como escena moral, sociaLy psicoI6-gica. El poeta emel margen no es un observador que realiza unviaje hacia-lo desconocido o lo diferente, sino un personaje colocado en. la-'mixima proximidad topogr^fica y temporal . -En Olivari tanto como en Tun6n, el margen es tiempo presente. Asf representado se difefencia, por antirromAntico y.antinostdlgico, de lavisi6n carrier guista del suburbio.
Existen otraspersp'ectivassobre el margen, dentro de estamisma fracci6n del campo intelectual. Tanto Gustavo Riccio como Alvaro Yunque escriben Versos de ciudad', eligiendo como tema a los po-'bre's y comb ret6rica" una mezcla rde supervivenciasiromdnticas y tonos sencillistas.-Los l ibrosde Riccio y Yunque (Versos de la ca-lie, Claridad, 1924;1 0 Un poeta en la ciudad, La Campana de Palo, 1926)-son dos' muestras de lo que el sentimentalismo humanitaris-ta, ajeno a lavanguardia y*a escritores como'Olivari, propone para representar las transformacione's urbanas, los pobres que son afec-tados por ellas'y la figura del poeta que quiere volverlas literariamen-te-visibles. Los dos libros presentari una imagen'de poeta mezclado en el mundo de su representaci6n: allf tiene sus afectos, sus novias, a partir de alii* se desencadenan sus recuerdos y sus experiencias. Es el barrio y no el margen canalla, aunque desde el lleguen las prostitutas y hacia el.se encaminen las milonguitas. Se trata del mundo del tango sentimental y no del malevaje celedoniano.
En Yuhqiie, la escenograffa es completa'mente exterior. Quiero decir, Los versos de'la calle son pfecisam'entelo que designa su tf-tulo: poemas de los espacios publicos, del ambito socio|6gico y moral d_el barrjo o la avenida del centro, donde tambi^n e s t l l a po-breza: faroles torcidos, adoquines desparejos, tachos de basura, al-guna fabrica, edificios en construcci6n, cloacas, tranvias y vidrieras. :Es el mundo visible de la, ciudad moderna, donde las injusticias .pueden percibirsecon solpjarrojar una mirada. Pero esamiradaes •la de| poeta: los que van por la calle-no tienen tiempo para ver a las victimas de la ciudad nueva.; nadie repara, salvo el poeta, en la familia de inmigrantes que, arrastrando sus bultos, se desplaza por la Avenida de Mayo; nadie lamenta, sino el poeta, el destino pare-jamente triste de las qbreras feas y de las muchachas pobres y bonitas cuyas vidas terminaran en el^prosti'bulo; nadie, excepto el poeta, se detiene en la escena dostoievskiana de un-caballo agoni-zante sobre el pavimento.
0 De este libro de Yunque se venden, en la primera edicion, 4.000 ejempla-res, segun consta en.carta de.su autor a Carlos Sanchez Viamonte, de junio 5 de 1927.
187

Yunque ve todo esto y construye sus pequenos poemas, despo-jados tanto de pintoresquismo como de ironfa (muy diferentes, por eso, de los de Olivari y Tunon), sobre, las miserias de la vida pobre. Una conviccibn rige el libro: no es necesario demasiado arti-ficio para escribir unaJiteratura buena.en el sentido moral. La sen-; sibilidad frente a la pobreza es la unica justificaci6n y el unico disparador de estos textos bien intencionados y triyiales, que utilk zan la versificaci6n con el objeto de que las diferencias cuyo esce-nario es la ciudad sean inmediatamente visibles en la literature. Yunque es un poeta; tranquilizado por.la buena conciencia; seguro de que el arte cumple con su sentido cblectivo si se hace cargo de estas nuevas dimensiones urbanas. Lospoemas presuponen un lector tansolidario como el.poeta que los escribe; un-Iector a quien Yunque convence de que la funcibn de la literatura es la de la com-pasi6n frente a, los otros, esosiguales mds desdichados. El interes del libro parece, ciertamente, escaso. Se trata s6Io de un moyimiento de reparaci6n simb61ica que define una funci6n justiciera y realiza de este modo la ideologfa est^tica de Claridad:
Riccio, igual que su amigo Yunque, es un escritor bondadoso, pero ma's agudo en la percepci6n ae ciertos efectos de las transfor-maciones urbanas, por ejemplo el deJa conversi6n de.la Naturaleza enUrbe :
Pero aqui en Buenos Aires, madre Naturaleza, yo que te quiero tanto, yo te adoro lo mismo; te adoro en los tres metros de cielo que a mi patio bajan desde el cuadrado desde el se'ptimo piso.1 x
Incorpora al mundo miserable y marginal de la ciudad, la dimen-si6n que le da ese otro mundo ausente yLya mftico que es el campo. Al -colocarse en esta doble perspectiva ptiede exporter de ;manera menos estereotipada los 'sentimientos de poeta': escribe como un humanitarista a lo Yuriqiie, pero tambien como un lfrico urbano asaltado por fantasias er6ticas o funebres. Y, aunque la ciudad de los pdbfes sigue siendo el tema, lo cruza con la nostalgia moderna por lo ex6tico y el deseo de'espacios ajenbs e imagiriaribs:
;Quien me'diera seis meses de vida en Yokohama, en Bagdad, en Tokio, donde las gentes son como de terracota y viven en pequeflas casitas de juguete que dejan ver el sol!....
1 "Oracion del poeta de ciudad". cito por la reedici6n del libro de Riccio, Instituto Amigos del Libro Argentino, Buenos Aires, 1955, p. 4.
188
Piedad de mi, que vivo sepulto como un triste muneco entre las sombras espesas de un cajon...12
Privation y locura
En 1923; Stanchina dedica a Manuel Gdlvez, "el primer novelista argentino", su libro Desgraciados. Al afio siguiente, junto con Olivari, publica Manuel Gdlvez: Ensayo sobre su obra,. apologia que tambidn podrfa. leerse como ,1a presentaci6n de una_est6tica que, legitimdndose en Gdlvez, expone un .programa opuesto al de las yanguardias. Los. autores aseguran juzgar la obra de Gdlvez "sin apasionamiento y sin esa ultima modalidad del humorismo argentino, que toma las cabezas colocadas a mayor altura para enderezar los tiros de su ironfa".1 3 Si las vanguardias critican a Gdlvez, seria necesario preguntarse por qu6 Stanchina y Olivari escriben esta so-lemne defensa.
En el Buenos Aires de los afios veinte titear a Manuel Galvez era una toma de posicibh estfetica que tambien indicaba una libertad social. Los-escritores de buena sociedad consideraban a Gdlvez un novelista insufrible, cuyo mal gusto s6Io podfa ser comparado con el de su publico, responsable del exito de capas medias atestiguado por las reediciones. Los que opinaban de este modo no necesitaban fdrz'ar im liigaf en la literatura recurriendo a figuras consagradas del primer nacionalismo cultural ni al espacio prestigioso pero des-vafdo y eclectico de la revista Nosotros: No s6Io carecfan de comu-nidad estfitica con Gdlvez; opinaban tambien que esa era, pfecisa-mente, la literature que habia que liquidar. -Es diffcil pensar 'en propuestas mds diferentes que las de Gdlvez y el martinfierrismo, pero imposible encontrar on'genes sociales mds parecidos.
Lo opuesto sucede con los apologistas'Stanchina y Olivari. Re-ci6n llegados al campo intelectual, carerites de toda credencial frente a la-buena sociedad, pobres en capital simb61ico, atiborra-dos de literatura de traducci6'n funclamentalmenteromdntico-rea-lista, preocupados (tanto como Gdlvez; pero desde una posicion ideologica diferente) por la 'cuestibn social', ambos escritores pro-ponen a Gdlvez una alianza en el piano estetico y moral. La alianza Stanchina-Olivari con Gdlvez tiene tambien una base en el'publico ampliado de la ficcidn realista, diferente de la fraccibn de publico de la nueva poesia.
"Anhelo", ibid., p. 54. Agencia General de Librerfa y Publicaciones, Buenos Aires, pp. 119-120.
189

Los unifica una preocupacion por los 'contenidos' de la literatu-ra y la disidencia respecto de los*nuevos programas de las vanguar-dias. La funci6n social es entendida como actitud moral hacia los desposefdos:
"Por encima de los juicios precipitados y unilaterales, arriba de las simples opciones literarias, esti la solidaridad humana^ la mas alta y la mas bella manifestation moral del hombre. Por su simpatia humana .hacia los.tristes, los perseguidos, los fracasados, la solidaridad palpita emocio-^ nalmente en todas las novelas del escritor. A ellas nos remitimos, en nuestro in'tento'de hacer amar y admirar al escritor mSs representativo de una cultura y de una epoca. Ese y no otrb'fue el proposito de este1
ensayo: divulgar en lo posible la vida y-labor y la obra de verdad y de gran belleza de Manuel Ga'lvez."14
i Varios-temas aparecenen la; cita. Por un lado,:el yiejo t6pico de
'vida y obra', desde.donde Stanchina y, Olivari piensan la literatura y ptantean la alianza, afirmando una perspectiva que suppne cpnti-nuidad entre la biografi'a y el discurso de la ficcion. P,or eso, tanto Vida' como 'obra' son mutuamente representativas, en la medjda en que la verdad de la obra es cauciPn de la verdad moral de la vida y base de una relaci6n con la 6poca y sus necesidades, especial-, mente ilas de los sectores imenos favorecidps. Alii radica la etica que, .Stanchina, y Olivari. descubren,en,la obra de G&lvez que, a tra-ves de un medio instintivo y directo, supera los prfgenes y las posi-ciones, la 'comprensiPn humana' respecto de sujetos-definidos en terminos psicol6gicos y morales funda-su estrategia de.defensa del realismo en tanto busqueda de la *yida como fuentedeinspiraci6n' ;
Stanchina y Olivari, ademls, comparten. con Ga'lvez la idea de que la .literatura realista es, en s imisma, moralizadpra.-Frentea las cri'ticas que habfa recibido La maestra normal,- este libro sobre Galvez es una defensa no de la libertad delar te , sino dela.convic-ci6n de que un arte 'verdaderq' no puede ser inmoral ("Nacha Re-gules es un librp delicadamente limpio, que pueden leer todos los limpios de alma; un libro, esencialmente rnoralizadorque pueden leer,todas las muj.eres sjn ruborizarse").15 Al-colocar el problema de la verdad del arte en el piano moral* Stanchina y Olivari enfati-zan los contenidos de representaciPn. La alianza es perfecta por-que es funcionaLpara los dos bandos: a,Galvez se- leproppne una lectura de su obra que,, si bien disiente conalgunos de sus.temas ideologicos (sobre todo, los del ensayo), no debate a fondp con ellos: es una lectura tautol6gica que presupone la 'verdad' de las
14 Ibid., p. 121. 15 Ibid., p. 83.
190
novelas y, en consecuencia, su carlcter moral. Esto conviene a Ga'lvez porque amplfa su circulo de origeh, para instalarlo como escritor que ha logrado superar las diferencias ideologicas y socia-les.
Por el otro ladp Stanchina y Olivari, con esta apologia de Gllvez, ganan un aliado de peso en un campo intelectual que se les presen-ta dificil, aunque este aliado no goce precisamente de las simpatfas de los cfrculos renovadores. Como en toda alianza tambien hay malentendidos: Stanchina y Olivari no van a continuar a G&Ivez, quien, durante cuatro d^cadas, se continua a si mismo. Y la legiti-midad de Galvez, para la izquierda, pese a la resonancia de Nacha y su publicaci6n como folletin en La Vanguardia, seguira" siendo sos-pechosa. Las razone's -de Stanchina y Olivari no convericen ni a Roberto Arlt ni'a los hermanosTuftPn.
Pero, adema's de los malentendidos, la alianza supone un campo comun que, en mi opinion, es el publico. Los tres escritores piensan.en la.misma franjade publico que, si Galvez ya ha conquista-do, .Stanchina y Olivari tienen como aspiraci6n. Se trata una vez ma's del.publico ampliado por los procesos de urbanizaci6n y alfa-betizaci6ri, al que una literatura de 'contenidos' podia, interesar ma's que la poesia de los renovadores. Stanchina y Olivari, aunque luego ho realicen del todo el programa planteado, responden, con esta',alianza ofrecida a Manuel.Ga'lvez, a una pregunta crucial: ^.para quien escribimos? y, un id^a esta pregunta de manera inescindi-ble, (,a quifin representamos, en el* sentido narrativo y moral del termino? La alianza es de oposici6n a las vanguardias y por ello* busca apoyos en la revista.,Nosotros y en las autoridades acumula-das en las ocho p£ginas de bibliograffa sobre. Gilvez, que cierran el libro.
' La dedicatoria de Stanchina que precede los cuentos de Desgra-ciados ya habia esbozado los terminos.de la- alianza.-Alii, precisamente, se afirma a Ga'lvez como el primer nove list a argent in o. La operaci6n de borrar a Cambaceres, a Martel y a Ocantos resulta comprensible porque Ga'lvez es leido como el primer novelista no en sentido historico, sino por su .cardcter fundacional. Pero ese mismo-tomito de Desgraciados se abre con otro intento deialianza, la carta prblogo de Juan Pablo Echagiie, un cn'tico del establishment literario. Echagiie r eve la queesa carta ile.fue pedida por Stanchina y no podria decirse que sea excesivamente elogiosa. Se trata de una de esas piezas de circunstancias, en las que abundaba la revista Nosoiros y que, precisamente, la vanguardia va a pafodiaf en Martin Fierro:
191

"No se caracterizan (los relatos) ni por la originalidad, ni por la creaci6ni
imaginativa, ni por el analisis. Su fuerza, es decir, su mSrito —que lo tie-nen y positivo— reside en la notacion seca y directa de cosas vistas y sentidas. Esto y un estilo que por su sobriedad (iba a decir por su ari-dez), corresponde al espffitu de las narraciones, constituye un valor ne-tamente original entre los escritores nuestros; se piensa un poco en cier-tos autores nordicos que cultivan un realismo descarnado, y que, por lo mismo, llaman la atencion en estos medios latinos amantes de la disqui-sicion y la retorica."
Fin'almente, despues de la carta de Echague, se intercala una inesperada pero explicable forgerie. La precede una aclaracidn: "El presente reportaje fue publicado en el diario La Unidn el dia 28 de septiembre de 1922, a raiz del robo literario de que fuera victima su autor". La cuestion es la siguiente: el diario estaba incluyendo en su "Suplemento", y bajo la forma de folletfn, los tres relatos del volumen Desgraciados. Cuando Stanchina descubre esta publication, plantea ante la direction del diario que esos cuentos apare-cidos con el 'nombre, entonces prestigiosisimo, de Knut Hamsun, en verdad, le pertenecen. En el diario le explican que los textos fueron tornados de un tomito que se afirmaba impreso en Ma; drid y traducido por Tasin; que, despues de haberlos lei'do, aunque extranados porque hasta entonces Tasin s61o habia traducido del ruso, decidieron publicarlos encontrando, pese a las sospechas, relaciones formales entire esos cuentos y la literatura de Ham :
sun.
La falsificaci6n es evidente en cuanto se examinan los cuentos. El tercero, bajo el ti'tulo de "Yo, conscripto", transcurre en un medio obviamente argentino, con menciones del Chaco y de Nicolas Olivari, ademas de comenzar por una referenda a la asignatura 'instrucci6n civica', que hacer abiertamente inverosi'mil la proce-dencia europea.
Sin embargo, esta forgerie ingenua cumple una funci6n, aun cuando el lector desconfie o rechace la anecdota porfalsa: ubicar a los relatos en una tradition literaria que podn'a resumirse en Gal-vez + Hamsun, la literatura realista argentina y el gran humanitaris-ta de la literatura europea. Desde ese cruce, Stanchina intenta •escribir y, sobre todo, cf ear las condiciones de su lectura.
En. la aclaracion, se dan otras informaciones valiosas y, en este caso, tambien creibles. En primer lugar respecto de los circuitos de publicaci6n de autores jovenes o desconocidos. Stanchina ayisa en el diario que los cuentos habian salido en el numero 87 deLaNo-
192
vela Femenina y antes de eso cnNovelay Teatro.16 Hay, ademas, otros datos de.su biografi'a como escritor:
"Llevo publicados tres dramas, uno de los cuales lleva el prologo del doctor Manuel Maria Oliver; no se han estrenado y pienso que nunca se estrenaran; para estrenar tuve que hacer sainetes! Tambien he publicado varias novelas en esas publicaciones sernanales. Funde" y fundi tres revis-tas, y alii, en mi adplescencia, emprendi una campana romantica, la mas romantica que pueda imaginarse: funde una Sociedad Argentina de Autores Noveles. Actualmente dirijo el semanario 'La Razon' que apare-ce en Villa Devoto."17
Esta pequena biografi'a ensefla varias cosas: el respeto de Stanchina, que se presenta como el Knut Hamsun argentino, por las au-toridades (Manuel Maria Oliver) al mismo tiempo que su cn'tica al circuito comercial del teatro donde no pueden representarse dramas 'serios'. La cn'tica y la fascinacion suscitada por el publico, amplio desde el punto de vista social, del teatro, es una constante desde comienzos de siglo, compartida por Galvez, quien varias ve-ces intenta la teatralizacion de sus novelas, y que culmina en la his-toria victoriosa de Roberto.Arlt . Junto a este circuito de publico ampliado, las revistas de vida fugaz, que son espacios importantes
.para la iniciaci6n de los escritores: formas de entrar a tomar posi-ciones en el campo. Se menciona tambien la literatura sentimental que circulaba en revistas: esas publicaciones sernanales. Evidente-mente distanciadora, la designaci6n esas senala un momento de no identificacion de Stanchina con su pasado intelectual, al que no vacila en adjetivar elogiosamente en otros tramos. Finalmente, el trabajo, que lo ocupa cuando redacta la noticia,~y que informa sobre una dehsa-red barrial de periodicos y asociaciones culturales.
Un circuito literario, un sistema de autores, un publico: revistas barriales, publicaciones sernanales dedicadas ba"sicamente a las mu-
fjeres, ediciones piratas, folletines. En todas-estas tramas escribe -Stanchina, pero son insuficierites para la'presentacion del1 escritor: por eso, la acumulacion de 'autoridades' desde la dedicatoria a la forgerie. En la publicaci6n de los • cuentos de Stanchina con el nombre de" Hamsun podria resumirse uno de los movimientos que el mismo Stanchina intenta en sus ficciones: no escribir como si
Se trata de las revistas que, en general, publicaban relatos breves, presenta-dos por sus editores como "novelas sentimentales", que circulaban profusa-mente en la Argentina desde 1915 hasta fines de la decada del veinte. Al respecto, puede consultarse: Beatriz Sarlo, El imperio de los sentimientos, Cat2-logos, Buenos Aires, 1985. 17 Desgraciados, Tor, Buenos Aires, 1923, p.^H.
193

fuera Manuel Gdlvez, sino .escribir como si fuera un nordico, para usar la denominaci6n empleada por Echague en su carta-pr61ogo.
Ahora bien, <,que significa escribir como si fuera un nordico, cuando se es un argentino?
"De pronto, un deseo vehemente me imponfa el deber de realizar cual-quier acto original, con la idea de que si no lo ejecutaba Elena me era inftek Lo singular del fendmeno era que estos deseos me asaltaban en la calle, en el tranvia, en la mesa o sea precisamente en aquellos sitios donde mis extravagancias podi'ah ser m&s vistas. Dejandome llevar por estos extravfos, cierta vez tuve un serio disgusto con un'desdichado jorobado, a qiiien me senti inducido a tocarle la espalda."18
Este fragmento, de un cuento recopilado en un libro de 1938, cuando ya el ciclo esta prdcticamente concluido, resume bien el programa literario de los anos anteriores. Comienza en el pequeno volumen de Desgraciados, cuando escribir 'como un n6rdico' se mezclaba con 'escribir como un decadentista o un postromantico':
"Precisamente, acude ahora a mi memoria una de esas noches en que el tedio me habi'a hecho su camarada; uno de esos momentos en que uno estaba-empachado de tanto *yo' <lue hasta quisiera escaparse de si mis-mo; cuando el alma no's estorba tanto que de buena gana la dejan'amos al costado del camino-y proseguiri'amos solos hacia adelante. Habfa ter-minado de cenar, y sin saber que" hacer, con una angustia inflnita, sail a la calle y ech^ a caminar por ella. La noche estaba tan oscur'a como mi
-alma y como en ella reinabauna calma fiinebre."19
El arco geografico-literario que recorre Stanchina va del deca-dentismo a una version rioplatense de los narradores rusos. Todos sus cuentos'mezclan la 'angustia' con la 'priyacion', en-una suma que intenta unir el mundo de los miserables y el mundo de los locos, el margen social y la marginalidad subjetiva, los bordes de la sociedad y los de la psicosis. Hay un deseo, entonces, d e m r s e r s6-lo Manuel Gdlvez, de superar los h'mites de un escritor realista tal como esto era entendido en ,el campo literario argentino de los anos veinte. Stanchina desea, en efecto, ser Roberto Arlt y busca un plus que convierta la tragedia de una madre so l t e r ao de un oficinista en algo mas, a traves de las invenciones de la locura y de la angustia. La f6rmula no produce textos felices, desde ningun punto de vista, pero es un esfuerzo (no recompensado por el exito) de variar la, representacion de la marginalidad y la miseria, trasla-
18 "Celos", Excentricos, sin mention editorial, Buenos Aires, 1938, p. 16. 19 "Una pobre mujer", en Desgraciados, cit., p. 21.
194
aeasxpH
ddndola a un espacio magnificado por la 'anormalidad*. Asi, las fantasias de persecucion poh'tica son narradas desde la psicologia de l a obsesi6n; la rutina de un almuerzo en horas de trabajo, recon-vertida en alucinacion y terror; el miedo de una sirvienta maltrata-da, observado desde el delirio. El margen se ennoblece no a partir del lamento, sino a partir de la locura. Y, en esto, Stanchina hace el gesto forzado de escribir como un ndrdico, su unica manera de superar la veneraci6n por Gdlvez.
Pero es una locura cuyas fantasias siguen siendo mediocres: ima-ginar un ascenso en la empresa, hasta el punto de quedar esperan-do el auto de la gerencia que nunca llegara; incendiar la oficina porque un-latido en el ojo parece la sefial segura de la muerte por cancer; envidiar la felicidad familiar del jefe y entrar en una crisis de esquizofrenia, donde los hombres y el mundo van disolvi^ndose hasta hacerse incomprensibles; sentir la culpa de un aborto y ter-minar en un desmayo de donde se sale con la raz6n perdida, confundiendo al medico del hospital con el hijo no tenido.
Los personajes estan permanentemente sometidos a t r e s ordenes de afectos: la sospecha, el resentimiento y la fabulacion. Su moral es la del intercambio hiperb61ico: un deseo reprimido o realizado tiene consecuencias inmediatas sobre los deseos ajenos; los personajes urden planes 'diabdlicamente vengativos', destinados al fraca-so por su desmesura respecto de las ofensas recibidas. En estos relatos, la> locura es una maquina de-inventar soluciones despropor-cionadas frente a ofensas por lo general imaginarias. Todas estas operaciones se realizan para desviar la representaci6n de la vida miserable del realismo a la Gdlvez: leer la cotidianidad de pequenos empleados-u obreros en un cruce de Andr^iev y G6gol. Stanchina opera como si ePunico interns literario de estas vidas estuviera en su posibilidad de .exasperarlas hasta la locura. La rutina del trabajo y de la privaci6nse deforma por la repeticion obsesiva. Los personajes tienen la supersticion del loco: cuentan baldosas, siguen cabalas, no se desvfan jam^s de itinerarios prefijados, viven bajo el terror de la mala suerte.
Este 'ennoblecimiento' literario de los sectores urbanos margina-les demuestra-una resistencia al realismo tal como habfa sido prac-ticado por Gdlvez. Stanchina, que le ha dedicado un libro lleno de elogios, no se adhiere en sus cuentos a una estricta perspectiva referencialista y moral. Ficcionaliza el margen social a traves de su representaci6n en el margen de la locura. Todo su proyecto tiene un aire de epoca con el de Arlt, aunque las realizaciones textuales parezcan tan deficientes. jpsta' regido por la pregunta que.preocupa a muchos de los escritores del perfodo: ^como ver y registrar lo nuevo en la sociedad urbana, de un modo tal que se marquen las
195

•**&* w
diferencias de origen, dejuicio y de valores morales? Si Galvez es util para legitimar al escritor que recien llega al campo intelectual, no le proporciona, sin embargo, los dispositivos que son necesarios para escribir el margen desde un.lugar que, en tSrminos relativos, es tambi^n de margen.
El circo del hambre
Barletta imagina otras soluciones: mezclar la perspectiva realista-humanitarista, que es la ideologia literaria espont5nea de Claridad; con algunos t6picos de la novela sentimental, en un proyecto que sea a la vez ficcional y didactico. Royal Circo es una novela peda-gogica, desde el epfgrafe de la primera pdgina: "Nada.educa tanto a los hombres, como ver el destino de los hombres", firmado (sic) Jorn Uhl. <Cual es, entonces, la-pedagogfa del margen que la novela expone? Se trata de una lecci6n tensada entre dos puntos: la re-presentaci6n de 'lo real* y las peripecias y el desenlace ficcionales. "Ahora todos diran: este Barletta es un novelero",2 0 que trata.de responder al mismo tiempo a dos regfmenes, el de la reproducci6n de condiciones que se postuIan como reales y el trazado de itineraries y personajes sometidos a la imaginacion.
Trabajando con una estructura de sentimiento que proviene de la novela decimon6nica, Barletta se esfuerza en seguir todos los destinos cuando los personajes se desprenden del nudo de la trama que los unfa. La novela, antes del desenlace, abandona personajes en cada una de sus estaciones futuras y hace el resumen de sus destinos subsiguientes, itinerarios de desegregaci6n respecto de la tupi-da sociedad del circo que los habi'a reunido. La determinacion de los destinos es una necesidad est6tico-ideol6gica de este tipo de ficciones y se^basa en el perfil de lector al cual se aspira: alguien que no se vea obligado a llenar demasiados blancos mediante ope-raciones de la imaginacion, precisamente porque "esta visto que no hemos de ver mis alia de nuestras nances y acaso esta sea una de las causas por las cuales. el hombre siente necesidad de escribir his-torias".2 1
En esta reflexion sobre la novela, Barletta define un tipo de lector, un tipo de lectura, una relacion con la experiencia y, en conse-cuencia, una funcion ideologica de su narrativa: colocar a 'los
2 0 Leonidas Barletta, Royal Circo, Tor, Buenos Aires, 1933, 2a edicion p 206.
21 Ibid., p. 172.
196
hombres' en una determinada (corta, pero no inmediata) distancia respecto de la experiencia inventada o atribuida a 'otros hombres', que puede volverse generalizable, demostrativa, pedag6gica. La necesidad de* escribir historias se funda m£s qlie en el placer de la peripecia y el relato, que tambien existe, en la posibilidad de na-rrar con una perspectiva moral, abriendo por la ficcibn un curso de conocimiento que supere los limites del personaje y del lector popular. Esa corta clistancia y la insistenciaen los desenlaces crean un espacio de aprendizaje que responde a las expectativas desata-das por la lectura. Se informa al lector de que- modo se organiza o se desorganiza, en un futuro, la microsociedad de la novela. Como lo ha observado Raymond Williams, ello implica una concepci6n de lo social en que las relaciones de solidaridad y el interes por los destinos individuales o colectivos son valores compartidos por es-critores y publico. Supone tambien una disminucidn, tendiente a cero, de la ambiguedad y de la indeterminaci6n, piadosa con lecto-res acostumbrados a textos seguros tanto desde el punto de vista estetico como moral. Reconstruir el futuro de la microsociedad ficcional es inscribir Royal Circo en una tradici6n narrativa que, originada en el siglo XIX, se confirmb, en el R io de la Plata, con los procesos de ampliaci6n del publico lector que se produce en las primeras decadas del XX.
El desenlace debe proporcionar un conjunto de seguridades porque la ficcion de Barletta interpela un mundo de lectores diferen-ciado del de las vanguardias. Por eso, al leer los sucesivos desenlaces de Royal Circo se puede trazar un perfil de publico que vera premiada la virtud y la lealtad; que reconocera; tambien, su destino de monotonia (la pobreza aburrida pero digna del matrimonio); que confirmara" la mala indole de los mezquinos y los >traidores. Cuando anticipa los itinerarios, el narrador arregla el mundo de acuerdp con valores y deja aseguradoun orden en el cual puede aspirarse, con certeza, a castigos y recompensas. En esto reside la pedagogi'a narrativa a la cual se remite el epfgrafe citado: los destinos educan. La mujer malvada, la domadora de fieras que somete a su propio marido, termina asesinandolo; la familia de equilibristas japoneses, que habian abandonado el trabajo enaltecedor de la tin-tprerfa para sumarse al circo, termina prostituyendo a sus hijas; y, en cambio, Salustiano, un personaje gobernado por sus buenos sen-; timientos, y el payaso Tim6n, un emblema de la melancoh'a c6mi-ca, se vera"n recompensados por un hogar que, en el comienzo de la novela, parecia imposible.
Royal Circo ensena a sus lectores cosas que ellos, indudablemen-te, ya saben, pero quieren volver a escuchar en la ficcion: que la vida es diffcil, que los pobres se dividen en individuos s6rdidos y
197

egofstas y en seres que, pese a su desfavorable colocacion en-el mundo, pueden ser capaces de un acto de altrufsmo; que la reali-dad es dura para los pobres aunque existe, al mismo tiempo, una reserva de afecto y sol idaridad;que los peligros de una sociedad despiadada caen mas pesadamente sobre las mujeres que sobre los hombres. Cosas muy sabidas, en efecto. ^Por. que ensenarlas?
Los personajes de Royal Circo viajan en un vagon de segunda, clase: el circo se desplaza por los pueblitos de la provincia de Bue-, nos Aires-en las peores condiciones; dejos trenes destartalados van a parar a las fondas y de ellas, cuando el fracaso del circo es inmi-nente, a vivir junto con las fieras, bajo la carpa. Son vidas de segun-da clase:
"—Es una vida de perros, — murmuro Timon. -Es justa. Es la vida del artista. Esto no es un trabajo. No somos obre-ros. No producimos nada. —Alegramos a la gente. —Nadie nos pidio alegria. No hacemos nada util. Planchar, lavar, si... -No solo de pan vive el hombre. La alegrfa es buena... —La alegria... si... la gente alegre... nosotros <,que somos? (.somos ale-gres? La pobreza nuestra es la que divierte a la gente."22
Pero si son vidas de segunda clase, tambien parecen excepcionales:' artistas, volatineros, musicos franceses, equilibristasjaponeses, do-madores de fieras austrfacos, saltimbanquis espafioles, clowns ob-viamente ingleses. Artistas del hambre. Aqui reside la raz6n de su atractivo, porque son previsibles en su miseria y diferentes en su practica y e n sus saberes. *
La pedagogia de la novela se basa en trabajar siempre con un rasgo particular y uno general: pobres son todos los que merecen que la literatura se ocupe de ellos; pero, los'rasgos particulares agregan el elemento propiamente este'tico: los pobres artistas de circo reunen los atributos de la imaginacion. Lo que la novela rela-ta es ihteresante porque da una forma excepcional (vida de artista) a una experiencia conocida.2? Royal Circo se mueve, entonces, entre un escenario 'interesante' o diferente y un destino comun, el del fracaso. La ensenanza tambien consiste en mostrar la marginali-dad y las virtudes que se conservan, trabajosamente, aun en ese espacio social. Son virtudes generales y necesarias para la subsisteri-
22 Ibid., p. 170. 23 Por este motivo, la novela comienza colocando al lector y la accion, desde su prifnera frase, en el mundo de los 'artistas' y sus dos primeros personajes son, en conjunto, fisicamente excepcionales: un hombre extremadamente fla-co y su mujer, que pesa 230 kilos.
198
cia, porque el mundo de los pobres tambien esta atravesado por •deslealtades y traiciones, cuya explication encuentra un origen en la miseria: por sobre las tendencias individuales, el mal social pone 'susji'mites a Jos deseos, malos o buenos.2*
La forma basica en que el mal social semanifiesta, en Royal Oreo, es el hambre, por la exagerada reiteration, del topico, por las re-peticiones casi textuales que introduce,.por la obsesion.que gobier-na a los personajes. Los primeros .capftulos, donde se expone la formaci6n de la troupe del Royal,,terminan todos con un pedido de dinero para comer: "Ma's que artistas parecen mendigos ham-brientos".2 5 El hambre.relaciona, a.lo largo de toda la novela, sexo y dinero: la amazona se acuesta con el director delxirco, lasjapo-nesitas ejercen la prostituci6n y el companero de la equilibrista razona que el i inico modo de salir del.circo es mediante la entrega de su companera: "Yo no tengo.la culpa,de que.ella tenga que ven-derse, para vivir. ^Qui^n le mand6 nacer pobre y boni ta?" 2 6
Junto a la necesidad, aparece asi ese otro topico inventado por la novela sentimental: el de la belleza pobre. Es el destino-de la mujer joven que todas las artistas del Royal cumplen: entre el trabajo bajo la carpa y el doble trabajo corbel cuerpo se definen los lfmites de sus vidas, a las que ni.siquiera el matrimonio libera de ese avatar t ipicamente novelesco. La resistencia a la prostituci6n es un lujo para las muchachas pobres. Hambre y prostitucion se im-pHcan, se suponen y se necesitan. _En el desenlace reconciliado,.el hambre desaparece y el relato, por eso mismo, termina. Barletta ha construido la ficcion. sobre un presupuesto: donde hay hambre, hay novela; por eso el fin de,la novela coincide con el fin del hambre, con la afifmacion simultanea del principio de reproducci6n de la especie y la continuidad de padres a,hijos. Efectivamente, lo que parecfa imposible se restaura: un sentido de pertenencia, un mode-lo de comunidad familiar, una utopfa .privada, en eLremate de la novela social.
Por eso la novela tiene dos momentos: la composici6n y des-composici6n de la .troupe del circo, cuyos integrantes se enganchan por hambre. y fantasean_ la siempre remota posibilidad de saciarla e ^ e l "Royal" . LEste primer momento necesita una estetica de re-
"Te digo que el Salustiano ese, que yo no lo puedo tragar, anda con la mujer del ahorcado... y esa... y esa... no es.trigo limpio... el que muri6 dice que era primo-de ella... El otro, el ingle's esta chocho por la amazona y la amazona, me lo ha dicho la alemana, se acuesta por la plata con Sardina." Ibid., p. 159. 25
26 Ibid., p. 67.
Ibid., p. ,98.
199

•"•*- - -"-
presentaci6n realista-humanitarista-piadosa: voseo y pronunciation rioplatense o inmigratoria, sintaxis 'oral' basada en los puntos suspensivos, las elipsis, las exclamaciones y las interjecciones; situa-ciones de resolution puntual, capftulo a capi'tulo, vinculadas por el t6pico del hambre; relation explicita entre sexo y dinero que convierte a las mujeres en vfctimas de sus propias cualidades (ju1
ventud, belleza); definici6n de personajes por la necesidad, que se convierte en causa eficiente de las peripetias desarrolladas en am-bientes bajos y marginales, donde la descripci6n se detiene eh los rasgos de vejez, deterioro, precariedad. Este mundo y los prbcedi-mientos de su representacibn corresponden a un punto del progra-ma de Barletta: son el aspecto crftico indispensable. La fiction es, en novelas como Royal Circo, una forma de intervention publica cuyos objetivos podn'an definirse mas o menos asi: incorporar a los miserables a traves de una optica quefos muestre como produc-to y vi'ctimas de la norma impuesta en la soc'iedad; presentar su mundo como un escenario dominado por las leyes de la necesidad y la carencia; intentar la representaci6n desde una perspectiva interna a ese escenario; observar los sentimientos 'equilibradamente'; esto es mezclando solidaridades con tendencias mezquinas. Hasta aqui las pautas del realismo piadoso.
Pero estas pautas estan tensionadas por las del sentimentalismo: b£sicamente la necesidad de un desenlace que prometa-a los marginales del circo una modica felicidad. Este segundo momento trae una reconciliaci6n que se logra despues de desgracias, muertes, mu-tilaciones y sacrificios. Hasta su desenlace, la novela es el reino de la necesidad; el desenlace abre.Ia posibilidad de una-tranquila liber-tad en farhilia. Royal Circo pfesenta una caiisalidad clara y simple: el lugar donde se.ubican los desposeidos'ylos marginales esta regi-do por.una injusticia evidente: Pero, pese a todo, hay una""soiucion sentimental y reconciliada, una puesta en orden evangelica- donde se premia a los pobres de espiritu que han sido capaces de la soli-' daridad m^s profunda: recoger una mujer abandonada, reconocer a una hija.que no es propia, amar desinteresadamente.
Un.publico medio y barrial encontraba' en estas narraciones',27
varios niveles de identificaci6n: el primado de-los afectos'en el desenlace, despues de la regulacion por hambre del resto de la intriga; la presencia de personajes cercanos por sus carencias, pero a la yez poseedores de un exotismb ap'reciable; una sociedad' noyeli'stica fpnnada por actpres de diversps origenes .nacionales que,.por su mezcla, pareci'an verosimiles, familiares, pr6ximosa la experiencia de un habitante de Buenos Aires: es decir, un vag6n de segunda
2 7 Se publican do's ediciones de Royal Circo en el mismo ano de su aparicion.
200
clase donde podi'an comunicarse las lenguas y las culturas, sin que un centro lingui'stico impusiera su hegemonia sobfe los extranje-ros. Fiction y pedagogi'a tranquilizan al escritor inquieto por su misi6n, al mismo tiempo que a traves del doble camino del sentimentalismo y el realismo lo acercan a las estSticas que su publico aprendi'a en la frecuentacion de Claridad, en un extremo, y las novelas semanales, en el otro.
Marginales y proletarios
Tinieblas e se l primer libro publicado por Elias Castelnuovo. Entre 6ste, de 1923, y Vidds pfoletarias, de 1934, se amplia el arco de la representacion: d e l o s marginales a los obreros de los suburbios fa-briles y del puerto. Posiblemente, Castelnuovo ha sido el escritor del pen'odo que ma's tenazmente intent6 representar los que consi-deraba problerhas fundamentales del mundo o'brero y marginal. Tiencla mirada del-diagnostico' y la denuncia que, en su contraca-' ra, ofrece un programa. Es el this volunta'ristade los escritoires so-ciales y, al mismo tiempo, el mis fantdstico.
En. Tinieblas, Castelnuovo escribe una fiction 'cientifica' de la marginalidad. Degenerados, sifih'ticos, deformados por la miseria y el trabajo, criminates^hereditarios de toda especie conforman una galeria de tipos aprendidos en la fre'cuentacidndel hospicio y de los hospitales. Los monstruos de la naturaleza, los locos y los guinapos humanos son observados con el ojo'entrenado en la clihi-ca medica; Castelnuovo fue un amateur que sigui6 las trayectorias hospitalarias^de sus.amigos y particip6 en ope'raciones y curas; Alii-y en el reformatorio, esta su documentation. Se contagia del'hiper-naturalismo de los manuales medicos y, por eso, mas que ficciones realistas escribe 'ficciones cientificas* del terror social.
Castelnuovo es alguien que sus contemporaneos de las corrien'tes renovadoras consideraban un escritor 'sin giistb', con todb lb social que encierra^este juicio. Alii donde un narrador realista podia ha-cer un corte, trabajar el relato cori una elipsis, un silencio, el pasaje a otro momento u otro lugar de la action, Castelnuovo, invariable-mente, continua escribiendb. Tiene una noci6n plebeyasde la sintaxis,,narrativa yj siempre dice lo que un escritor de mejor oficio elude. Su voyeurismo es insatiable. En el cuento que da Jitulo a Tinieblas, el registrodel embarazo de la monstruosa companera del tipografo exhibe con ihsistencia gotica cada una de las etapas, sub-rayadas por la descripci6n de las transformaciones ffsicas de la jo-robada, hasta llegar al parto sangriento. El desenlace, donde se
201

narra el descubrimiento del hijo monstruoso entre los humores de la madre agonizante, quizis no tenga equivalente en la literatura del perfodo. El voyeurismo no se limita, por lo demas, al embarazo y el parto, sino que sigue el proceso de seducci6n, donde la joroba-da tiene el papel activo: una monstruosa angel-nina que enciende el deseo reprimido y vacilante del tipdgrafo. El acto sexual mezcla el rito de iniciaci6n y el rito sadico: los huesos crujen, el cuerpo de la jorobada se contorsiona y el climax es acompaftado por gritos que, premonitoriamente, anticipan los del parto.2 8
Castelnuovo exagera el material extrai'do de la observation y la autobiografia. La sexualidad tiene siempre rasgos de dementia y perversidad; el trabajo imprime en los cuerpos sus huellas defor-mantes;,la enfermedad es tin estado favorito para el escritor social porque las llagas, pustulas y humores senalan su contraparte de sexualidad enferma, explotaci6n e injustieia. Castelnuovo aprende' a describir no s6Io en la literatura realista-naturalista sino en los manuales medicos; sus retratos de personajes evocan esas siniestras fotografi'as de plagados y cancerosos, c o n l o s o j o s o c u l t o s t r a s u n a barra negra, reproducidas en grises indecisos, donde siempre puede Ieerse no solo la enfermedad sino la humiliation de ser representa-do. Todos, excepto el narrador, ignoran en estas ficciones los motivos de su situation y las salidas que podrian reniediaflas. El narrador sabe porque ha podido mirar y leer. Por eso trabaja con materiales autobiograficos pero someti^ndolos a una conversion: las historias en primera personaLpasan a,ser oscuros grabados colec-tivos; an^cdotas, quizds triviales_-en su origen, males que soporta ' unahuman idad sufriente. La representaci6n de esta marginalidad es est6ticamente increible y, desde un punto de vista discursiyo, carece de todo ppder de convencimiento. Se trata de un m u n d o ' donde la monstruosidad es la norma;
r Diez-anos despues de Tinieblas, Castelnuovo cambio de pacto y
de perspectiva de representation, aunque muchos de los rasgos de ese primer libro siguen siendo, para siempre, sus obsesiones litera-rias.29 ,Se trata de obras-de teatro armadas segun un repertorio de
t ; 28 Para otro analisis de "Tinieblas", vease: Francine Masiello, Lenguaje e ideologic; las escuelas argentinas de vahguardia, Hachette, Buenos Aires, 1986, p. 199. Sobre Castelnuovo, puede tambien consultarse: David W. Foster, Social Realism in the Argentine Narrative, Chapel Hill, North Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures, 1986. 2 9 En su Autobiografia, Castelnuovo repite, casi textualmente, tramos nana- -tivos de sus libros'de'ficcion, reduciendo, por lo general, la impostacidn fan-f^stico-hipematuralista. '
202
*SXm
'cuestiones obreras', que llevan el tt'tulo genSrico de Vidas proleta-rias.i0 Son cuatro episodios: "La huelga", " E l p u e r t o " , "El moli-no", "El conventillo" y "La carcel", a traves de los que se cuenta la historia de una resistencia que .termina con la derrota. Castelnuovo trabaja con tres niveles de discurso: el1 pre-polit ico de la violencia anthpatronal , el politico de los partidos y el anti-politico de la falta de conciencia proletaria. El nudo dehprimer episodio, que resume las tensiones, de todos los restantes, se basa en la con-tradicci6n;entre anarquistas, socialistas y comunistas. La discusion
-gira en torno de la actitud a tomar, frente a los carneros, pero, a partir. de allf, despliega reflexiones sobre una estrategiajnas vasta respecto de la patronal y la policia. Este nudo politico tiene una traduccion simb61ica: el arma blanca, una cuchilla de carniceroque tensiona la relaci6nr entre" discursos y practicas: "yo m e h e criado en el campo y en el campo no sabemos usar mas que esto. . ."3 1 La contradiccion socio-ideol6gica del anarquista espontaneo frente a las tacticas 'racionales' del sindicatismo yllos partidos, pone en es-cena las divisiones interiores al mundo obrero que a Castelnuovo le
•interesa subrayar. La.opci6n es ta"ctica poh'tica.o acci6n directa y, en el interior de esta -option, la practicaaparece caracterizada por los atributos de la masculinidad: desde la raz6n discursiva delobre-ro comunista :hasta la razon violenta del. ianarquista criollo. Este ultimo se identifica con la FORA y, desde alii, discute con el comunista su propuesta de.frente unico con.los socialistas:
"Vea, compafiero, usted'habla muy bien, pero seria mejor que se corta-ra. jAqui pertenecemos todos a'la FORA! (Alresto con imperiosidad.) jBueno!! jManana tenemos que impedir la entrada de los crumiros! [Con autodefensa, maflana no entra nadie!"32
•> • . . . " ' El desenlace incluye la muerte a cuchillo del obrero >esquirol que llega. borracho a su^casa y castiga brutalmente a su mujer embara-zadaL, insultindola con una de< las obsesiones que se repiten en otros textos de Castelnuovo: el hijo que va a nacer, le dice, tendra cabeza o cuerpo de sapo. En el ultimo episodio, "La Carcel", muchos de los protagonistas de .los anteriores son embarcados en camiones para el traslado a>una penitenciaria en el sur; sus mujeres rpdean la carcel y el telon cae cuando todos comienzan a cantar "La International". Antes de ese desenlace, Castelnuovo muestra
30 Victoria, Buenos Aires, 1934. 31 32
Op. cit., p. 33.
Ibid., p;,32.
203

el velorio del angelito en una casa proletaria, la preparaci6n de una huelga en uh molino harinero, la vida cotidiana de una familia obrera cuyo hijo mayor es comunista. Casi todos los episodios es~ tan marcados por la presencia ominosa del arma blanca. En "El molino", el hijo militante, que esttf huyendo de la polici'a, cuando cree atacar a cuchillo a quienes lo persiguen, termina matando a su propiainadre: incesto y poh'tica.
EI mundo obrero de Castelnuovo es, generalmente, el de la vio-lencia y el de la derrota. Como sus ficciones cientificas, sus piezas polfticas cargan. con Ia.determinaci6n de la herencia cultural y bio-logica. Por eso, los criollos matan a cuchillo y son impermeables al discurso politico de los partidos de matriz ideol6gica-europea. En verdad, el discurso de unos esinintelegible para los otros, asi como la pr^ctica de la violencia, la guapeza o la humiliation son inexpli-cables segun las reglas de.la polftica:
En su representaci6n-del mundo obrero, Castelnuovo elige la po-htica y no la-vida cotidiana, en una perspectiva opuesta a la de su representaci6n de los mafgiilales, donde todo es representation de vida, a traves de la enfermedad, la deformidad, la locura, y las es-trategias h'citas o criminosas de supervivencia. Elige la poh'tica, tambien porque la representation del trabajo esta" ausente. El mundo obrero es el escenario de la* huelga;"no de la producci6n sino de la resistencia a la producci6n; no de la destreza con la maquina sino de la destruction de la maquina. Este mundo obrero aparece, ante la derrota, tan despojado de salidas como el de los marginales. La experiencia social del ascenso, del cambio,.,de la mejora en las condiciones de vida, que era tambien una experiencia argentina de esos aflos, se presenta obturada por la perspectiva anarquista-cris-tiano-revolucionaria para la cual la posibilidad de cambio.es inexis-tente si no se cruza el n'o de la violencia social que, en las obras de Castelnuovo^ arrastra-tambien a sus promotores. En^este sentido, la ideologi'a de Castelnuovo es la ma's radicalizad#del perfodo y, tam-bitii, desde un punto de vista, la m3s esceptica: no hay virtudes en la esfera cotidiana o privada, solo hay poh'tica o violencia asesina cuyo origen reside en la privation economica y cultural; no hay posibilidad de atravesar ese mundo con un discurso tdctico', porque todo discurso y toda pr^ctica son globalizadores. No hay aprendi-zaje, porque las condiciones de vida obrera producen el embruteci-miento que se agrega a la incultura de origen. En este mundo, socialistas y comunistas parecen portadores de un idealismo sin interlocutores posibles. Nadie los escucha porque no dicen nada que pueda interesar para la unica salida: la huelga que conduce no a la victoria reivindicativa y parcial sino a la derrota que demuestra precisamente la inevitabilidad de transformaciones radicales.
204
r Castelnuovo no es un reformista. Si literariamente exagera hasta
el paroxismo todos los procedimientos naturalistas, ideologicamente exagera el cari&cter clausiirado^de las condiciones obreras en la Argentina. En el marco de estas dos exageraciones, descubre, sin embargo, un personaje: el obrero de origen no inmigratorio, el criollo del interior, armado a cuchillo como los compadritos del suburbio. Esta figura, ausente de la retorica reformista del humanitarismo social y obturada tambi6n en el optimismo revolucionario de escrito-res como Barletta o Tun6n, es un dato central en las piezas de Castelnuovo. A traves de el, otro margen, no inmigratorio, ingresa a la literatura. Es el margen tambien presente en la retorica del anar-quismo que, no por casualidad, llama Mart fit Fierro al suplemento cultural de La Protesta y tematiza la persecucion gaucha como uno de los micleos reveladores y premonitorios del destino obrero en Argentina. Castelnuovo es afi'n a este universo ideologico, porque su radicalismo no es de matriz sbcialista o comunista sino anarqui-ca. Y su hipernaturalismo no se vincula con el de los humanitaris-tas (siempre contaminado de perspectivas romanticas), sino con la fantasia cientifico-poh'tica del escritor cuya estetica desafi'a las leyes sociales y las de la 'buena escritura'.
205