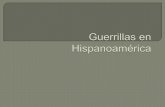UNA MIRADA CRÍTICA A LA HISTORIA QUE NOS...
Transcript of UNA MIRADA CRÍTICA A LA HISTORIA QUE NOS...
1
1
CON OCASIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA
UNA MIRADA CRÍTICA A LA HISTORIA QUE NOS HAN
CONTADO: NUESTRA PRIMERA INDEPENDENCIA A LA LUZ
DE LA NUEVA HISTORIA
Manuel Domingo Rojas Salgado
INTRODUCCIÓN
Cartagena de Indias celebra el bicentenario de su independencia absoluta de España. En efecto, el
11 de noviembre de 2011, se cumplen 200 años de la declaración de independencia absoluta de la
provincia de Cartagena.
Esta celebración es ocasión propicia para, a doscientos años de distancia, hacer reflexiones y
análisis desapasionados y objetivos sobre el proceso histórico que culminó en esa declaración de
independencia absoluta y destacar algunos aspectos que de un tiempo a esta parte han sido
revaluados por los nuevos historiadores, especialmente a partir de fines de la década de los
ochenta del siglo pasado.
Este trabajo busca analizar en el proceso independentista, los aspectos de las relaciones y
tensiones de Cartagena de Indias, como capital de la Provincia de Cartagena con sus territorios
interiores, y, especialmente con Santa Cruz de Mompox como segunda ciudad de esa provincia; los
alcances de la declaración de la independencia de esta última el 6 de agosto de 1810; y la
participación de las clases populares y de algunos líderes como Pedro Romero y los hermanos
Piñeres, especialmente Gabriel, en los acontecimientos que culminaron en la declaración de
independencia absoluta de la Provincia de Cartagena el 11 de noviembre de 1811.
Concretamente, se trata de revisar algunas tesis de la historiografía tradicional para, con
fundamento en los enfoques de nuevos historiadores del país y del exterior:
- Hacer énfasis en que en el proceso de la independencia que terminó en el primer experimento
de autogobierno en la Nueva Granada (1810-1815), se dieron tensiones no sólo entre Cartagena y
Santafé, sino entre Cartagena como capital de la Provincia de Cartagena y sus territorios
interiores, especialmente con Mompox como segunda ciudad de la provincia, por los diferentes
talante e idiosincracia de sus pobladores y de sus élites dominantes, que se tradujeron en
diferentes maneras de concebir la independencia frente a la Corona española y la participación en
ella de los sectores populares; y en enfrentamientos no sólo en lo político, sino en lo en lo
económico y aún en lo religioso, aspecto este último que no desarrollaremos ahora por razones de
tiempo y espacio pero del cual esperamos ocuparnos en ampliación del presente trabajo.
- Destacar la rectificación histórica del pretendido desconocimiento de que el 6 de agosto de 1810,
Mompox proclamó su independencia absoluta de España. Tratar de reducir la independencia
momposina a su separación de Cartagena de Indias, como lo hizo la historiografía tradicional, y
aún lo sostienen excepcionalmente algunos historiadores, no sólo es incompatible con los
antecedentes de las dos ciudades y de sus élites gobernantes sino también con innumerables
documentos y testimonios históricos que sustentan la declaración de independencia absoluta del
Reino de España que proclamó Mompox el 6 de agosto de 1810. El argumento del extravío del
acta de independencia, a los ojos de la nueva historia, no tiene validez alguna, pues, del análisis de
todo el contexto de la época, tenemos que concluir que esa declaración no podía ser distinta a la
de “INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE ESPAÑA I DE CUALQUIER OTRA NACIÓN EXTRANJERA”, como
2
2
expresamente lo consagraron los momposinos y que Mompox fue la primera ciudad de
Hispanoamérica en declarar la independencia absoluta de España, como hoy lo sostienen
historiadores a nivel no sólo a nivel nacional sino internacional.
- Resaltar la corrección que los nuevos historiadores han hecho del desconocimiento sistemático
de la historiografía tradicional sobre la participación de las masas populares, compuesta por
pardos, mulatos, zambos y negros en los diferentes episodios del proceso independentista para
presentarnos ese proceso como de la autoría exclusiva y excluyente de una élite criolla blanca y
destacar el papel cumplido por algunos líderes populares, como es el caso del artesano pardo de
Getsemaní, Pedro Romero Porras, y de algunos venidos de la provincia como Gabriel Piñeres,
parte del patriciado de Mompox, e Ignacio Muñoz Jaraba, “El Tuerto Muñoz”, integrante de una
clase profesional de Corozal, cuyas calidades de auténticos líderes populares ha pretendido ser
desvirtuada calificándoles de demagogos y bribones. De la misma manera, destacar que cuando la
historiografía tradicional ha reconocido la presencia popular, le niega conciencia de los
verdaderos alcances del movimiento revolucionario para sentar la falsa tesis de que los sectores
populares sólo fueron instrumentos ciegos del patriciado criollo.1
- Rescatar para la Costa Caribe su papel de cuna de nuestra independencia y para Cartagena, con
sus territorios interiores, el papel pionero cumplido en el proceso independentista.
Si comparamos la visión histórica que se tenía cuando la celebración del primer centenario de la
independencia con la que hoy se tiene, tenemos que concluir que son dos visiones completamente
distintas. La visión centralista, elitista y excluyente que imperó por mucho tiempo, ha sido
reemplazada por una visión que reconoce la diversidad regional con sus respectivas características
y la participación decisiva de unos sectores sociales y raciales hasta hace poco invisibilizados en el
proceso independentista.
Si bien el autor de este trabajo es sólo un aficionado a los temas históricos en cuanto no es
historiador profesional, ha creído conveniente aventurarse en este análisis, dirigido más al
ciudadano común, para que se haga conciencia de que muchos conceptos y enfoques de la
historiografía tradicional han sido rectificados y corregidos en épocas recientes por historiadores
tanto en Colombia como fuera de ella.
Si se logra una exposición didáctica y sencilla de la nueva valoración histórica que hoy prevalece,
se habrá alcanzado el fin buscado, porque es frecuente escuchar voces que reclaman una revisión
histórica que en mucho ya se ha cumplido.
El bicentenario de la independencia absoluta de Cartagena, constituye escenario propicio para
balances y debates que nos permitan comprender y hacer comprender mejor nuestra historia
común como aporte a la construcción de nación.
Para el análisis que a continuación se hace, se han aplicado dos criterios fundamentales: primero,
que para su mejor comprensión, el proceso de nuestra independencia en la época colonial, tanto a
nivel local como continental, hay que enmarcarlo en el contexto internacional de esos tiempos; y,
segundo, que en contraste con esa mirada global, también para una mejor comprensión de ese
proceso histórico, hay que tener en cuenta no sólo las particularidades sino las contradicciones
regionales y locales. La parroquia y el Cosmos, lo local y lo global complementándose, como lo
concibió Tolstoi (“Conoce tu aldea y conocerás el mundo”) y como hoy se entiende con el
concepto de lo “glocal”2; por lo que el proceso revolucionario neogranadino es la sumatoria de
unos procesos locales que se cumplieron con sus propias especificidades y con su particular visión
de los acontecimientos europeos de la época y, particularmente, de la crisis de la monarquía
española.
1 José Manuel Restrepo, Eduardo Lemaitre Román, Rodolfo Segovia Salas 2 El término “glocalización” surgió en la década de los ochenta en las prácticas comerciales del Japón. Se señala a Ulrich Beck como creador del término, pero el primer autor que saca a la luz explícitamente el concepto como mezcla de globalización y localización es Rolan Robertson.
3
3
LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
El siglo XVIII hispánico está marcado por el propósito de la dinastía Borbón de instaurar su
absolutismo cuando el derecho divino de las testas coronadas estaba en entredicho y por ello se
abrían serios interrogantes y cuestionamientos a la legitimidad de ese poder con conceptos tales
como libertad, igualdad, fraternidad, así como la división tripartita del poder público, que le abrían
las puertas a la burguesía y las masas populares como protagonistas políticos.
La usurpación de la Corona Española por Napoleón y el principio de representación de nuevo cuño
removieron las bases del régimen imperante en la Europa de la época y se conjugaron como
detonante del proceso independentista de las colonias de España en América.
Permítaseme no tocar en detalles aspectos de todos conocidos como las guerras napoleónicas y el
vacío de poder que se produce en la monarquía española. Sólo baste decir que algunos
historiadores ven en nuestras guerras de independencia una prolongación de las guerras
napoleónicas y en la crisis que vive la corona española entre 1808 y 1810, uno de los factores
preponderantes de nuestro grito revolucionario.
Esta crisis de poder se intentó superar con la creación de juntas autónomas locales y entre ellas se
destaca la de Sevilla con el título de Suprema Junta de España e Indias. Estas juntas fueron
igualmente constituidas en las colonias españolas en América y si bien buscaron llenar el vacío de
gobierno que se presentaba en España para expresar repudio al invasor francés y lealtad a
Fernando VII, abrieron la expectativa y la esperanza de un nuevo régimen para los americanos.
El médico y actual Vicepresidente de la Academia de Historia de Cartagena, en ensayo que hace
parte del libro “La Azarosa vida de José Fernández de Madrid y otros ensayos”3, nos dice:
“…Hispanoamérica estaba sujeta a finales del siglo XVIII a unas medidas enmarcadas dentro de
una política de absolutismo cuyo propósito era esencialmente una aplicación de control que
intentaba incrementar la situación colonial de América y hacer más pesada su dependencia.” Este
cambio, como lo afirma el mismo Méndez en la obra ya citada, sembró las semillas de la
destrucción del imperio. Por eso, al contrario de quienes sostienen que las revoluciones de las
independencias de las colonias españolas en América fueron el resultado de un inesperado vacío
de poder en la metrópolis, nosotros pensamos que ellas obedecieron a un proceso de
inconformidad que venía madurando de tiempo atrás y que encontró su oportunidad y el
detonante adecuados. De allí los movimientos insurreccionales como la Rebelión de los
Comuneros en Paraguay (1721); el levantamiento en Caracas contra la Compañía Guipuzcoana
(1748); el alzamiento de indígenas wayuu en la península de la Guajira de la hoy Colombia (1769),
una revuelta de indígenas Aimaras en la actual Bolivia, liderada por el asesinado Tomas Katari
(1779); el levantamiento de Tupac Amaru en el Perú (1780), la rebelión de la Villa de Oruro
(Bolivia) en 1781, la sublevación de los Comuneros en la Colombia actual (1781), y, con
fundamento en lo consignado por el historiador Roberto Arrázola Caicedo en su libro “Palenque,
Primer Pueblo Libre de América”, una rebelión de negros haitianos que se dio en Cartagena y que
se documentó en carta que envió el Gobernador Anastasio Sejudo al Virrey Pedro Mendinueta el
12 de mayo de 1799; luego en 1809 la denominada Revolución de Chuquisaca en el entonces Alto
Perú, hoy Bolivia. Para algunos historiadores los acontecimientos de la Villa de Oruro y luego de
Chuquisaca son los primeros gritos libertarios que se dieron en la América Hispana, pero tales
levantamientos se dieron en el marco del reconocimiento al Rey Fernando VII.
Si a nivel de los indígenas y las clases populares se dieron estas manifestaciones de descontento
contra el absolutismo borbónico, a nivel de la dirigencia criolla, en la independencia de la Nueva
Granada, juega papel fundamental el resentimiento de los hijos de españoles nacidos en estas
tierras, resentimiento que tenía diferentes expresiones políticas frente a la corona española. Los
3 MÉNDEZ Carlos Gustavo, “La azarosa vida de José Fernández de Madrid y otros ensayos”, capítulo II, páginas 45 y 46, C.I. Alpha Group S. A. S.
4
4
criollos en su gran mayoría, coincidían en rechazar el trato discriminatorio que recibían los hijos de
españoles nacidos en estas tierras, blancos criollos o “blancos de la tierra”, en relación con los de
la misma sangre española nacidos en la península, “blancos de Castilla”. Los privilegios de los
peninsulares eran una cotidiana ofensa para los criollos. Pero algunos de ellos, los denominados
“autonomistas”, consideraban como un deber casi sagrado la lealtad al Rey de España por lo que
sólo buscaban una independencia relativa de la metrópolis que les permitiera una mayor
incidencia y participación en los gobiernos locales, así como acabar con las barreras
discriminatorias entre ellos y los peninsulares. Otros, más radicales, calificados como
“independentistas”, consideraban que se vivía, con la ocupación napoleónica a España y la
debilidad de la monarquía española, una oportunidad inmejorable para sacudirse del yugo español
y hacer una afirmación de su condición de americanos. Sin olvidar que otros, los llamados
“realistas”, profesaban una lealtad incondicional a la monarquía.
Sobre el particular, resulta pertinente remitirnos al concepto de criollo que Francisco José de
Caldas consigna en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada:
“Entiendo por europeos, no sólo los que han nacido en esa parte de la tierra, sino también sus
hijos, que conservando la pureza de su origen jamás se han mezclados con las demás castas. A
éstos se les conoce con el nombre de criollos, y constituyen la nobleza del nuevo continente
cuando sus padres la han tenido en su país natal”4
Esa visión europeizante y nobiliaria riñe completamente con el concepto del americano expresado
por Bolívar en su Carta de Jamaica.
CARTAGENA DE INDIAS Y SANTA CRUZ DE MOMPÓX: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS
Cartagena de Indias y Santa Cruz de Mompox, ciudades con un común sello hispánico, unidas en la
historia colonial, parteras de Independencia y de Patria; pero cada una con su singularidad, con su
idiosincrasia y sus propias maneras de ver y hacer la historia, con sus tradiciones y celo por
preservarlas, con su afirmación de autonomía, con sus particulares papeles en la historia y con sus
circunstancias diferentes de carácter geográfico y de oportunidades de desarrollo.
En efecto; Cartagena de Indias y Santa Cruz de Mompox tienen en común el haber sido fundadas
como enclaves del imperio español, la una, a orillas del Mar Caribe, y la otra, como puerto
fluvial estratégico para la penetración al interior del país. Tales condiciones las hermanaron al
servicio de un mismo fin en la época colonial y ambas jugaron decisivo papel en la lucha por la
independencia de España.
Pero las dirigencias de las dos ciudades tienen cada una su singularidad. Singularidad en la
manera de enfocar la vida y hacer la historia. La dirigencia de Cartagena más conservadora, más
cerrada como élite local, apegada a su legado hispánico; y por ello, más prudente en la toma de
posiciones radicales. La de Mompox, más libertaria, más abierta a la participación popular,
contestataria, incluso iconoclasta y hasta anárquica, en concepto de algunos; y por ello, mejor
dispuesta para cortar en forma definitiva el cordón umbilical con la madre patria y seguir a un
iluminado como Bolívar en su directriz de independencia absoluta. Las facciones de los Toledistas
y Piñeristas, con ocasión de la declaración de independencia de Cartagena el 11 de noviembre de
1811, ilustran suficientemente las diferencias en las concepciones y el talante de las dirigencias de
estas dos ciudades.
4 CALDAS Francisco José de , “Estado de la geografía del Virreinato de Santafé de Bogotá con relación a la economía y el comercio”, Semanario del Nuevo Reyno de Granada, núm.2, 10 de enero de 1808, pp. 10-11, citado por Mauricio Nieto Olarte en su ponencia “Ciencia Política en el período de la independencia en el Nuevo Reino de Granada”, El gran libro del bicentenario, p. 39
5
5
Y en ese celo de afirmar sus formas de ver y hacer la vida, de ver y hacer la historia, Cartagena y
Mompox, protagonizaron conflictos y enfrentamientos no sólo en los ámbitos económico, político
y militar, sino también en el religioso con las autoridades eclesiásticas.
Sobre el particular, Alfonso Múnera en su ensayo “Ilegalidad y Frontera 1700-1800”, nos dice:
“En el Caribe colombiano del siglo XVIII hay solamente dos ciudades que por su población,
desarrollo arquitectónico y dinamismo interior merecen el nombre de tales, Cartagena y Mompós.
“Mompós, a diferencia de Cartagena, es producto sobre todo del siglo XVII. Mompós crece en
proporción inversa a Cartagena. Y el secreto de su crecimiento está en lo que Pombo llamaba la
feria general del contrabando. Situada estratégicamente en las orillas del río Magdalena, en un
punto obligado del comercio hacia el interior, por ella atraviesa toda la mercancía legal e
ilegalmente adquirida que va camino a los Andes. Poblada por toda clase de mestizos, en su gran
mayoría dedicados a los oficios artesanales y a las labores de la navegación y el comercio, tiene en
su cúspide a una clase de grandes señores de la tierra y de comerciantes entrelazados por vínculos
familiares. Ambos, artesanos y nobles, basan su status en el tráfico ilegal. La prosperidad de
Mompós es tal que en la segunda mitad del siglo XVIII produce no sólo para sostenerse a sí
misma, sino también para ayudar a sostener a Cartagena, en un gravamen forzoso que debió, sin
duda, empeorar las relaciones entre las dos ciudades”5
En el caso específico de la provincia de Cartagena, hay que tener en cuenta que en los territorios
de la provincia, y particularmente en Mompox como segunda ciudad, existía un sentimiento de
rechazo contra su capital, Cartagena de Indias, principal centro urbano y símbolo del poder
hegemónico durante la colonia.
Cartagena, la de Indias, creció durante casi 300 años encerrada en sus fortificaciones, con una
actitud defensiva frente a las agresiones que le venían allende los mares a través de las naves
piratas o corsarias o la ofensiva de otros imperios. En el siglo XVI hubo cuatro asaltos piratas que
fueron los de Roberto Baal en 1543, Martín Cote en 1559, Jhon Hawkins en 1568 y Francis Drake
en 1586; en el siglo XVII, el exitoso del Barón De Pointis que terminó con la capitulación de la
ciudad el 4 de abril de 1697 y en el siglo XVIII el fracasado del Almirante Vernon, cuarenta años
después, en 1741, quien sitió a la ciudad durante 52 días y le tocó retirarse sin poder tomarla.
Estos ataques le generaron a Cartagena una mentalidad de sitio que la llevó a un criterio de tierra
arrasada en sus alrededores para evitar que el sitiador encontrara donde apertrecharse. Es lo que
me permito calificar de “síndrome del corralito de piedra” (la denominación “corralito de piedra”
fue usada por primera vez por el médico Justiniano Martínez Cueto, a fines del siglo XIX, en una
tertulia en el Camellón de Cartagena). Un centro urbano que se desarrolla y crece de espaldas a
los territorios que la circundan. Sus murallas la definen y le dan su esencia como hábitat urbano
que marca sus relaciones dialécticas con los territorios y poblados extramuros de una manera
excluyente. El sitio del Pacificador Pablo Morillo en 1815 sería una nueva y terrible experiencia que
reafirmaría aún más esa actitud defensiva de la ciudad.
Doscientos años después, Cartagena de Indias mantiene, en cierta medida, ese sello en sus
relaciones con su exterior. O, por lo menos, esa es la percepción generalizada que se tiene. Como
muestra de ello, me permito transcribir un aparte de un artículo titulado “Planear e integrar”,
publicado en el periódico El Universal en su edición del día martes del 30 de noviembre de 2010,
en el cual su autor, el Capitán (R) y ex rector universitario Luis Enrique Borja, afirma: “Cartagena,
ciudad vanidosa que supone tener todo y merecerlo todo, inconscientemente ahuyenta su
integración necesaria con la provincia.” Y en otro artículo, publicado en el mismo periódico el día 3
de julio de 2011, titulado “¿Cartagena: Ciudad Región?”, el sacerdote y Director del Programa de
Desarrollo y Paz del Canal del Dique, Rafael Castillo, nos dice: “Cartagena tiene que mirar más
hacia Mompox y Magangué y todo lo que está más abajo. No somos incluyentes con el territorio y
sus territorialidades”.
5 MÚNERA Alfonso, ensayo “Ilegalidad y frontera”, editado por Adolfo Meisel Roca, Historia Económica y social del Caribe colombiano, Ediciones Uninorte, 1994, página 140
6
6
Su característica de enclave militar le permitió a Cartagena unos privilegios en detrimento del
espacio interior de la provincia por su valor estratégico para la política de la Corona como punto
defensivo en la cuenca del Mar Caribe. Y ello le generó resistencia en ese espacio interior que
pretendió controlar.
Un espacio interior dividido en subregiones internas, algunas de ellas caracterizadas por una
mentalidad de resistencia, autonomía e independencia de cualquier poder político, como fue el
caso de Mompox.
Adelaida Sourdis en su libro “Cartagena de Indias durante la Primera República 1810-1815”
describe a la Cartagena de entonces, así:
“Cartagena de Indias, plaza fuerte, antemural del Virreinato de la Nueva Granada y principal puerto español en el Caribe, dio su nombre a una extensa región tropical que constituyó la provincia de su mismo nombre. A finales del siglo XVIII era una de las más importantes comarcas del virreinato, dedicada a la agricultura y la ganadería y en su capital al más importante tráfico comercial y función defensiva en el Caribe.
“La Cartagena que hizo la revolución de 1810 y 1811 y luego resistió a Morillo en 1815 no era sólo la plaza fuerte, era todo un país conformado por un extenso territorio, dividido en cinco departamentos: Cartagena, Mompós, San Benito Abad, Tolú y Simití. Sus fronteras eran: por el Oriente, el río Magdalena desde la confluencia con el río Cauca hasta su desembocadura en el mar; por el Occidente, por el río Atrato y las provincias del Darién y del Chocó; por el Sur, la Provincia de Antioquia y por el Norte el Mar Caribe. Bajo su jurisdicción estaban el archipiélago de San Andrés y Providencia y la Costa Mosquitia (hoy de Nicaragua).”6
La relación conflictiva entre Cartagena y Mompox en la época de la colonia, pues, es un hecho
histórico evidente y esta relación conflictiva es un importante elemento de juicio a tener en
cuenta al juzgar el comportamiento de las dirigencias de ambas ciudades en relación con la Corona
española en los tiempos de la primera independencia.
LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE MOMPOX EL 6 DE AGOSTO DE 1810
Entre los criollos radicales, quienes tenían como propósito romper en forma definitiva y absoluta
la subordinación política de España, se contaba Simón Bolívar.
Simón Bolívar, quien, en su Decreto de Guerra a Muerte, en la ciudad Venezolana de Trujillo, el 15
de junio de 1.813, sentenciaría: “Españoles y Canarios, contad con la muerte aún siendo
indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América; Americanos contad
con la vida, aún cuando seáis culpables”. Simón Bolívar, quien, en 1.815, en su Carta de Jamaica,
escribiría: “Más grande es el odio que nos ha inspirado la Península que el mar que nos separa de
ella”.
En contraste con esta posición, algunos miembros de la élite cartagenera mostraban una actitud
de moderación y prudencia frente al radicalismo de Bolívar y sus seguidores, pues, temían a las
represalias de España y aspiraban lograr mejores garantías para su condición de criollos, en un
marco de lealtad a la Corona Española. Tenían dudas de la oportunidad de un movimiento
independentista que, en el mejor escenario, juzgaban prematuro. Aún hoy, este criterio de juzgar
prematuro el grito de independencia, subsiste en algunos de nuestros historiadores.
El 20 de julio de 1.810 se produce la declaratoria de independencia de Santafé con la salvedad del
reconocimiento al Rey Fernando VII, siempre que viniera a gobernar a estas tierras. Fue una
declaración de independencia que implicaba un rechazo al invasor francés y una lealtad a
Fernando VII a quien se juzgaba el legítimo monarca de la España invadida.
6 SOURDIS Adelaida, Cartagena de Indias durante la Primera República 1810-1815, página 37, edición del Banco de la República-1988
7
7
El lunes 6 de agosto de 1.810, el Cabildo de Mompox se declaró independiente del Supremo
Consejo de Regencia “proclamando la independencia absoluta de la España y de cualquiera otra
dominación extranjera”7
Sobre el particular, Giovanni Di Filippo Echaverry, nos dice:
“Ante el hecho de las dudas manifestadas por Santafé respecto a su posición política, por los cambios rápidos respecto al Consejo de Regencia y la dependencia manifiesta del soberano Fernando VII, aunque con condiciones; la dirigencia momposina consideró que la mejor estrategia era la de sumarse a la posición adoptada por la Capital, pero con un detalle, que haría con conocimiento de causa y primero que Cartagena, Independencia, pero sin condicionamientos, absoluta”…
“Al día siguiente de la noticia de Santafé, el día 6 agosto de 1810, se dio un Cabildo extraordinario, en donde se discutieron diferentes aspectos de forma, pues lo importante se había decidido el día 5 por el pueblo y transmitido a su dirigencia, que los había admitido y lo compartía. Primero que todo en este día, reconocieron los momposinos al Gobierno de Santafé y como un acto de venganza, el Cabildo rehusó atender la Real Cédula que determinaba la jubilación del Alférez Real, Don Gabriel Martínez Guerra y que había llegado en esos días. Posesionó en el mismo Cabildo a los Doctores José María Gutiérrez y José María Salazar, como Alférez Real al primero y como Regidor al segundo, teniendo como argumentos la que se puede considerar la primera orden emanada del Pueblo, que se destituyeran los desafectos y se posesionara a los comprometidos. Seguidamente, consecuentes con lo que ya se había dicho en 1808 con motivo de la Jura a Fernando VII, ´…Y no pudiendo este Cabildo contener los movimientos de su entusiasmo, declara y protexta para si, y á nombre del Pueblo todo, que jamás consentirá ni permitirá que ningún poder extraño nos gobierne ni domine…; estamparon en el Acta la frase que ya había estado cavilada: ´PROCLAMAMOS LA INDEPENDENCIA DE ABSOLUTA DE LA ESPAÑA I DE CUALQUIER OTRA NACIÓN EXTRANJERA´.”(Negrillas fuera de Texto)
8
Sobre el Acta, nos dice Di Filippo Echeverry:
“El Acta relativa a la independencia absoluta proclamada por parte del pueblo de Mompox a través de sus autoridades en un Cabildo, desapareció del libro de Actas. Este libro de Actas, según algunos, existió con las hojas relativas al 6 de agosto sustraídas hasta mediados del siglo XX. Por tradición oral y por referencias escritas sobre el hecho, siempre se ha tenido por cierto, que Mompox declaró su independencia de una forma absoluta el 6 de agosto de 1810.” 9(Negrillas fuera de texto)10
Pedro Salzedo Del Villar, nos dice sobre el particular:
“Se ha dicho con razón que los escritos y los discursos de los Doctores Gutiérrez y Salazar en el
Cabildo, de los cuales hemos citado y consta en los Documentos para la Historia de Corrales,
convencen a no dejar la más ligera duda, de que el Ayuntamiento y el pueblo de Mompox
proclamaron la independencia absoluta de España el 6 de agosto de 1810”11
El mismo Pedro Salzedo del Villar en su obra Apuntaciones Historiales de Mompox, hace una
enumeración de los muchos documentos que sustentan lo anterior, entre ellos: la exposición de la
Junta Suprema de Mompox, el 4 de diciembre de 1810 por José María García de Toledo sobre los
sucesos del 6 de agosto de 1810 en Mompox; el manifiesto de la misma Junta, el 31 de agosto de
1811, del mismo García de Toledo, ya como ex presidente de la Junta; el alegato del 11 de febrero
de 1816 del mismo García de Toledo en la causa que se le siguió con ocasión de la reconquista de
Morillo; en la exposición de Antonio José de Ayos ante el Consejo de Guerra que lo juzgó; en la
solicitud del mismo Ayos, 14 de febrero de 1816, ante el Juez Fiscal de la causa; en la proclama del
7Reseña Histórica de Mompox. Imprenta de la Palestra. Citada en “Apuntaciones Historiales de Mompox,
página 98, de Pedro Salzedo del Villar, a su vez citado por Adelaida Sourdis, página 37 de su libro “Cartagenade Indias Durante la Primera República 1810-1815” Editado por el Banco de la República-1.988) 8 DI FILIPPO Giovanni, La Independencia Absoluta Santa Cruz de Mompox 6 de agosto de 1810, Talleres Cimax 30 de julio de 2010 p.p.227 y 228 9 Di FILIPPO Giovanni, obra citada, nota de pie de página 416, p.228 11 SALCEDO DEL VILLAR Pedro, Apuntaciones Historiales de Momox, página 102, Edición Conmemorativa de los 450 años de Mompós, 1987
8
8
General Tomás Cipriano de Mosquera, testigo presencial de los hechos de 1810 como él mismo lo
afirma, el 31 de julio de 1854, en su carácter de Comandante General del Ejército Constitucional
del Atlántico, Norte y Mompox y luego el Decreto de 7 de abril de 1862 que lleva su firma; la
Resolución del Senado de Plenipotenciarios de 1874; la Resolución de la Cámara de
Representantes del 5 de agosto de 1884 y la del mismo cuerpo legislativo fechada el 6 de agosto
de 1904. En todos estos documentos relacionados por Pedro Salzedo del Villar se hace constar que
el 6 de agosto de 1810 se declaró la independencia absoluta en Mompox.12
Giovanni Di Filippo Echeverri, en su reciente libro (2010) sobre la independencia absoluta de Santa
Cruz de Mompox también presenta una relación de los diferentes documentos históricos donde se
reconoce la independencia absoluta de Mompox declarada el 6 de agosto de 1810.
En este acontecimiento influyó de manera decisiva la familia Piñeres, muy cercana a Simón Bolívar
y comprometida con su causa libertaria, compuesta por Vicente Celedonio, Germán y Gabriel
Gutiérrez de Piñeres, y algunos no momposinos pero residentes en esa villa como el cucuteño José
María Gutiérrez de Caviedes, “El Fogoso”, y José María Salazar, “El Sabio”, natural de Rionegro,
Antioquia, el primero Rector del Colegio Universidad de San Pedro Apóstol y el segundo como
catedrático del mismo plantel, quienes constituían una élite ilustrada nutrida con el ideario de la
Revolución Francesa y de pensadores como Voltaire, Montesquieu, Diderot y Rousseau. De ese
grupo de dirigentes revolucionarios también hacían parte el joven cura párroco Juan Fernández
Sotomayor y Picón, criollo cartagenero famoso por ser el autor de uno de los más importantes
catecismos revolucionarios y Pantaleón Germán Ribón, momposino, regidor y comerciante, quien
se desempeñaba como Comandante Militar de Mompós durante el primer quinquenio de la
independencia hasta su muerte en el cadalso de Cartagena durante el régimen del terror. Es de
destacar la influencia de las ideas de la ilustración en Mompós, donde, en 1784, se fundó la
Sociedad Económica de Amigos del País, la primera en América, de la cual fue socio
correspondiente José Celestino Mutis. 13
Sobre el cura Juan Fernández de Sotomayor, Javier Ocampo López, doctor en historia, egresado
de El Colegio de México y Especialista en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, nos dice:
“ El cura Juan Fernández de Sotomayor (1777- 1849), clérigo cartagenero, es conocido en la
historia como El Cura de Mompós, pues fue quien –antes de que lo hiciera el cura Miguel Hidalgo
en México, en su célebre Grito de Dolores- propició la independencia absoluta de Mompós el 6
de agosto de 1810, la primera en Hispanoamérica”.14(Negrillas fuera de texto)
La Junta Suprema de Cartagena, presidida por José María García de Toledo, consideró tal
declaración como un acto de rebelión en completa contradicción con el Gobierno de la Provincia
ya que éste, el Gobierno de la Provincia de Cartagena, no se había separado del Gobierno de
España ni se había sustraído “de los jefes y autoridades constituidas por el mismo gobierno”15. Y,
en efecto, por medio de Acuerdo celebrado en Cabildo abierto, el 11 de octubre de 1.810, en el
cual fue unánime la expresión de los momposinos a favor de la separación de Cartagena, la Villa de
Mompox y su Departamento se erigió en Provincia independiente y estableció su propio gobierno
en una Junta que asumió el título de Junta Patriota.
Debido a ello, en el mes de enero de 1.811, la Junta Suprema de Cartagena ordenó una expedición
militar al mando del Comisionado Antonio José de Ayos que marchó sobre la Villa de Mompox y la
sometió por la fuerza para que reconociera al Rey y autoridades que en su real nombre
gobernaban en España y en la Plaza de Cartagena.
12 SALCEDO DEL VILLAR, páginas 102 a 111 de la obra citada 13
Di FILIPPO Giovanni, obra citada, páginas 114 y 115 14 OCAMPO López Javier, “El cura Juan Fernández Sotomayor y los catecismos de la independencia”, El Gran Libro del Bicentenario, p. 180 15 Ver informe de José María García de Toledo a la Junta Suprema de Cartagena sobre los acontecimientos de Mompox. En CORRALES, Manuel Ezequiel; Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias hoy Estado Soberano de Bolívar en la Unión colombiana. Bogotá, 1883. Imprenta Medardo Rivas. Vol.1, p.p. 201-217.
9
9
Enterados los momposinos de la expedición de Ayos se prepararon para resistir, a pesar de la
desigualdad en número de soldados y armas que favorecía ampliamente al ejército del
Comisionado Antonio José de Ayos, resueltos a cumplir su juramento de “ser libres o morir”. Es
entonces cuando se da el episodio que ha sido llamado “la guerra de los cañones de guadua”,
debido a que a falta de cañones de hierro -pues en Mompox sólo se contaba con dos para su
defensa- Nicolás Valest, un antiguo Teniente de Fragata de la Real Marina española residenciado
en Mompox, construyó unos cañones de guaduas para enfrentar un ejército invasor compuesto de
cuatrocientos veteranos del Regimiento Fijo y treinta cañones metálicos de diferentes calibres.
Como era de suponer, a los pocos tiros, los cañones de guadua se destruyeron. El 21 de enero de
1810 empezó la batalla y el 25 Mompox fue tomada, después de haberse firmado un convenio en
el pueblo de San Zenón.
Los revolucionarios momposinos fueron sometidos y sus líderes -entre ellos los hermanos Piñeres,
amigos incondicionales de Bolívar- fueron apresados algunos y otros tuvieron que huir y
abandonar Mompox. Los líderes del movimiento independentista del 6 de agosto de 1.810 fueron
expatriados y confiscados sus bienes, y así permanecieron hasta el 11 de noviembre de 1.811 en
que el pueblo de Cartagena, con D. Gabriel Gutiérrez de Piñeres a la cabeza, uno de los fugitivos
de Mompox, declaró la independencia absoluta y pidió completo olvido para lo ocurrido en
Mompox.
LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CARTAGENA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1811
Los Lanceros de Getsemaní al mando del cubano Pedro Romero, los hermanos Piñeres y
especialmente Gabriel, el matancero D. Juan José Lozano y D. Ignacio Muñoz, entre otros, fueron
decisivos para que la Junta Suprema de Cartagena, que contaba con algunos miembros renuentes,
desconociese definitivamente la Regencia de Cádiz proclamando la independencia absoluta.
Algunos historiadores, con fundamento en la consideración de que si bien la independencia
iberoamericana era inevitable, fue prematura, han calificado de “asonada” los acontecimientos del
11 de noviembre de 1811, de “atrevido” el grito de independencia de ese día, de “terrible” la
escena en que García de Toledo “amedrentado por una turba vociferante, firma el acto de
Independencia Absoluta” y plantean la duda de si los hermanos Piñeres fueron apóstoles de la
libertad o “bribones” listos a utilizar cualquier medio para alcanzar el poder. Sobre el particular,
nos remitimos al prólogo de la obra ya citada de Adelaida Sourdis, escrito por Rodolfo Segovia
Salas. Recientemente, en octubre de 2009, una década después de escrito el prólogo, Segovia
Salas, con ocasión del Encuentro Internacional con Nuestra Historia realizado en Cartagena en esa
fecha pasó de calificar de “prematura” a “inesperada” la revolución de independencia (pensamos
que de conformidad con la teoría del profesor de la Universidad de Carolina del Norte, John
Charles Chasteen, quien sostiene que las luchas latinoamericanas por la independencia surgieron
de repente y de un modo impredecible) y “como una guerrita de baja intensidad” la que
“caracterizó a la Patria Boba neogranadina”16
Eduardo Lemaitre Román en su obra “Historia General de Cartagena”, se pronuncia así:
“Es difícil emitir un juicio imparcial sobre el movimiento revolucionario del 11 de noviembre. En su época, aquel golpe de Estado, obtenido mediante un motín popular fue considerado por la opinión sensata del país como ´un paso extemporáneo dado por una autoridad incompetente´, como dice el historiador José Manuel Restrepo en su Historia de la revolución de la república de Colombia.” (Las negrillas fuera de texto).17
Motín popular, protagonizado, según Lemaitre Román, citando a José Manuel Restrepo en su Historia de la República de Colombia, Tomo I, página 126, por un pueblo que
16 SEGOVIA Salas Rodolfo, “Una Revolución inesperada”, El Gran Libro del Bicentenario, Editorial Planeta, 2010, pp.36 y 38 17 LEMAITRE Eduardo, Historia General de Cartagena, Tomo 3, El Áncora Editores, página 37
10
10
“vociferaba, enardecido y envalentonado, por los efectos del alcohol, que Gabriel Piñeres había hecho repartir copiosamente”.18
Y en cuanto a la declaración de la independencia de Mompox, Lemaitre sostiene que ella se redujo
a independizarse de Cartagena y en manera alguna tuvo los alcances de desconocer la autoridad
de la Corona Española. Para sustentar tal afirmación cita apartes de la declaración del prócer y
mártir momposino Pantaleón Germán Ribón en su alegato ante el Consejo de Guerra que ordenó
su fusilamiento en pleno Régimen del Terror instaurado por el Pacificador Pablo Morillo en el cual
Germán Ribón afirma que su participación en la revolución fue en la separación que Mompox hizo
de Cartagena, “por desaires que había sufrido de la Junta, sin haberse separado de nuestro rey,
pues siempre allí fue reconocido hasta después de la revolución del 11 de noviembre de 1811”.
Si ello fue así, cómo explicar lo afirmado en la Exposición de la junta Suprema de Cartagena, sobre
los sucesos de Mompox, suscrita el 4 de diciembre de 1810 por José María García de Toledo en su
calidad de Presidente de dicha Junta, donde se refiere a los “escandalosos acontecimientos que
últimamente ha abordado la Villa de Mompox”:
“A la primera noticia de la revolución de Santafé se suscribió a ella sin conocimiento de esta
capital, proclamando su libertad e independencia absoluta del Consejo de Regencia…
“…Siendo ella (la Villa de Mompox) parte de una provincia que ni se ha separado del Gobierno de
España ni sustraído de los jefes y autoridades constituidos por el mismo gobierno…”(Negrillas
fuera de texto)
En el manifiesto de la misma Junta, de 31 de agosto de 1811, que tiene también la firma del
mismo presidente doctor García de Toledo, se afirma:
“… Y alega la conducta neutral que guardó cuando este gobierno tuvo que reducir a la Villa de
Mompox, equiparando casos tan desemejantes… En Mompox ….se proclamó la independencia de
la Península…” 19(Negrilla fuera de texto)
Tomar la declaración de Pantaleón Gemán Ribón y darle fuerza probatoria para desconocer un
hecho histórico, ignorando las particulares circunstancias en las que ella se produce, resulta muy
discutible cuando los enjuiciados trataban de minimizar sus actos de rebelión frente a la Corona,
en procura de salvar sus vidas. Con razón se ha dicho que cada quien es dueño de sus propios
miedos.
Para ilustrar este criterio, nos remitimos a las declaraciones de José María García de Toledo y José
Antonio de Ayos ante el Consejo de Guerra que los juzgó.
El 11 de febrero de 1.816, José María García de Toledo, en prisión, después de la reconquista del
Pacificador Pablo Morillo, manifiesta:
“Ya dije en mi confesión que no había influido en la declaración de la independencia del 11 de noviembre de mil ochocientos once, y que todas las expresiones de mi manifiesto que aparentemente le quieren persuadir, fue una obra del temor del grave miedo de que me hubieran asesinado, pues don Gabriel Piñeres y don Ignacio Muñoz, sus principales autores, me pusieron en este comprometimiento porque a los cuerpos militares, y los lanceros de Jimaní, a los patriotas pardos y a los artilleros milicianos, con otros muchos hombres de su facción, les persuadieron que yo era un aristócrata, enemigo de la independencia y la igualdad, poniéndole por ejemplo la sujeción de Mompox, cuando declaró la suya, y en que yo tuve la principal parte como Presidente,
18
LEMAITRE Eduardo, obra citada, página 36 19Apartes tomados de los citados documentos, de la obra “Documentos para la Historia de la
Provincia de Cartagena de Indias, hoy Estado Soberano de Bolívar en la Unión Colombiana”.
Manuel Ezequiel Corrales. Imprenta de Medardo Rivas, Bogotá 1.883-1.884. Documentos del
actual Archivo Histórico Nacional de Bogotá.
11
11
ejecutando los acuerdos de la Junta y porque yo en ella me oponía a semejante resolución.” (Negrillas fuera de Texto)
En la misma causa, en su alegato ante el Consejo de Guerra que lo juzgó, José Antonio de Ayos
manifestó:
“Seguidamente el día 6 de enero del siguiente año (1.811), salí con la dirección de la expedición militar que se me confió para pasar a la Villa de Mompox, a reducirla a la subordinación del Supremo Gobierno de España y de esta capital, de que se habían sustraído con decidida obstinación. Es pública la conducta que observé en esta comisión… todo lo que padecí en aquella Villa revolucionaria (al parecer por naturaleza) desde fines de noviembre del mismo año, que llegó a ella la noticia del motín con que, por uno de sus naturales ( don Gabriel Piñeres) se engañó a la gente perdida de esta plaza para la maldita independencia con motivo de haber dado mi desafección a ella, y protegido eficazmente a los españoles y criollos leales al rey, y las persecuciones y terribles vejámenes con que incesantemente querían afligirlos los revolucionarios, y por lo cual casi todos aquellos se ausentaron de la Villa, cuando yo lo iba a ejecutar.
“Que a mi entrada a Mompox, en virtud de las amplias facultades que llevaba, formé para aquel año, su Cabildo con individuos casi todos españoles, perseguidos y detestados por los facciosos con motivo de no haber querido suscribir a su independencia”. (Negrillas fuera de texto)
Las anteriores transcripciones las hace Pedro Salzedo Del Villar, en sus Apuntaciones Historiales de Mompox (página 103) extraídas de la copia del proceso autenticada por el Ministerio de Instrucción Pública.
Lejos de nuestro ánimo convertir estos alegatos en motivo de infamia para unos próceres que
pagaron con su vida su participación en el proceso independentista. Nos limitamos a señalar que
es necesario comprender las circunstancias en que tales declaraciones se dan, en pleno Régimen
del Terror del Pacificador Morillo.
La profesora de historia de la Universidad de Ginebra, Aline Helg, en el 2009 formuló en Cartagena
el siguiente juicio histórico: “Los argumentos de García de Toledo no sólo fueron inútiles para
salvar su vida, sino que falsificaban el proceso independentista en el Caribe neogranadino y su
papel en éste”.20
Adelaida Sourdis en su excelente obra ya citada “Cartagena de indias durante la Primera
República 1810-1815”, nos dice sobre el proceso de independencia:
“En Cartagena se organizó la primera Junta de Gobierno el 22 de mayo de 1810, cuyo ejemplo siguieron luego los criollos de Cali, el 3 de julio, Pamplona, el 4, El Socorro el 10 y la capital, Santafé, el 20. También fue la provincia cartagenera la que inició el movimiento de independencia absoluta en un proceso que arrancó en la periferia para culminar en su capital, la plaza fuerte. Mompós declaró su independencia absoluta el 6 de agosto de 1810 y fue violentamente reprimida por los líderes autonomistas de Cartagena que no pretendían una ruptura total, ni aceptaban que la segunda ciudad de la provincia se les separara para unirse a Santafé. No obstante las ideas libertarias no pudieron ser reprimidas y un año más tarde el pueblo capitalino, acaudillado precisamente por el líder momposino Gabriel Gutiérrez de Piñeres, le dio un golpe a la junta autonomista y declaró la independencia absoluta el 11 de noviembre de 1811, ratificada solemnemente mediante acta que firmaron todos los miembros de la Junta…”.21
En cuanto al tema de la desaparición del acta de la declaración de independencia absoluta de
Mompós, nos informa la autora, con apoyo en documentos históricos, que el acta constaba en el
Libro del Cabildo que se llevaron los realistas el día que evacuaron la ciudad el 19 de julio de
1.820.22
De esta manera, la historiadora repara la injusticia de negar la existencia del hecho histórico de la
declaración de independencia absoluta de Mompox el 6 de agosto de 1810 con el argumento de
20 Helg Aline, “Participación del Caribe en el proceso independentista”, El Gran Libro del Bicentenario, p. 158 21 SOURDIS Adelaida, obra citada, página 37 22 SORDIS Adelaida,obra citada, página 29
12
12
que el acta de dicha independencia desapareció y de intentar minimizar el papel decisivo de los
hermanos Piñeres, y muy especialmente de Gabriel, en los acontecimientos que culminaron en la
declaración de independencia absoluta de Cartagena el 11 de noviembre de 1811, así como la de
tratar de ignorar que dichos acontecimientos fueron posibles gracias a la presencia consciente,
armada y beligerante de una masa popular integrada por pardos libres, mulatos, zambos y negros
liberados. Reducir esos acontecimientos a una masa popular ignorante y ebria, estimulada por
unos demagogos irresponsables, ávidos de poder, no sólo entraña una distorsión injustificada e
injustificable del proceso independentista, sino una degradación y devaluación de un proceso del
cual debemos sentirnos orgullosos.
Posteriormente, Alfonso Múnera, en su ponencia en el Simposio de 1997 que ya hemos citado,
nos dice:
“Haber reducido la dinámica interna del movimiento independentista a una simple confrontación entre dos sectores del ´patriciado´ -toledistas y piñeristas- impidió dirigir la mirada hacia la participación de otros grupos y comprender mejor la naturaleza de las élites en conflicto. Sobre este último punto me parece necesario introducir una corrección: en realidad la élite cartagenera actuó monolíticamente en la defensa de una salida moderada. Ni uno sólo de los miembros de las élites tradicionales de la ciudad exigió la independencia absoluta de Cartagena el 11 de noviembre de 1811. Por el contrario, al lado del pueblo se encontraron en primera fila Gabriel Piñeres y el Tuerto Muñoz. El primero era un comerciante de provincia, miembro de una de las familias más distinguidas de la élite de Mompox, y el segundo pertenecía a una clase de profesionales de provincia también, graduado en leyes y miembro de la alta sociedad del pueblo de Corozal.
“En este mismo orden de ideas, no se ha discutido suficientemente un punto de la mayor importancia: Gabriel Piñeres era, a juzgar por los documentos de la época, un burgués radical, de ideas muy similares a las de los jacobinos franceses, en especial por su proclamada concepción de la igualdad social. Una investigación más sistemática podría llevarnos a la conclusión de que, a diferencia de Cartagena, en la provincia, especialmente en Mompox, surgió a principios del siglo XIX una élite profundamente democrática en materia política, comprometida con los ideales de la Revolución Francesa, y preparada por lo tanto para asumir una alianza con los sectores mulatos y negros de Cartagena en la búsqueda de la implantación de un gobierno republicano de corte democrático. Lo anterior, al margen de que en esta lucha entre las ciudades-regiones que caracterizó, en otro de sus aspectos esenciales, a la llamada época de la independencia y de la construcción de la nación en Colombia, las élites de Cartagena y Mompox protagonizaron uno de los conflictos más serios y persistentes de la Costa Caribe colombiana.”(Negrillas fuera de texto)23
Y la historiadora Aline Helg, nos dice:
“…Efectivamente, después del 20 de julio, en Mompox, en ese entonces el puerto fluvial más importante del país, criollos reformistas, líderes afrodescendientes y gran parte del pueblo organizaron su propio movimientos de independencia, no sólo contra España sino también contra Cartagena. Los momposinos reconocieron la Junta Suprema de Bogotá y decretaron la formación de una nueva provincia de Mompox, al separarse de la provincia de Cartagena.24(Negrillas fuera de Texto)
Últimamente, como lo veremos más adelante, historiadores extranjeros, con serias
investigaciones, han destacado el papel protagónico de Gabriel Piñeres, de Pedro Romero y de las
gentes de color en las luchas por la independencia durante el período 1810-1815.
23 Páginas 172 y 173 de las Memorias del Simposio Cartagena de Indias y su historia, ya citado 24 HELG Aline, “Participación del Caribe en el proceso independentista”, El Gran Libro del Bicentenario, p. 175
13
13
A MANERA DE CONCLUSIÓN
REFLEXIONES FINALES SOBRE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA
COMO OCASIÓN PROPICIA PARA RECTITIFICACIONES HISTÓRICAS
En la historiografía de Cartagena hasta hace muy poco, es evidente una precaria tradición
investigativa, salvo esfuerzos aislados y esporádicos de destacados historiadores que merecen el
mayor respeto, debido en mucho a la ausencia de una profesionalización académica que sólo se ha
dado en épocas recientes.
Entre las falencias de nuestra historiografía tradicional, en nuestro poco autorizado concepto, está
la de que se construye la memoria histórica de nuestra ciudad de manera aislada, sin una
perspectiva de la historia de otras ciudades del país y del contexto del Caribe y de Suramérica.
Hemos estado “muy ensimismados en términos nacionales”, al decir del historiador inglés Malcom
Deas.25 Y en este sentido, es significativo el aporte de Anthony McFarlane al contemplar la
independencia colombiana en el marco de las revoluciones americanas que ocurrieron en el
período que se inicia con la primera declaración de independencia americana, en las colonias
británicas de la América del Norte, en 1776 y, en una perspectiva más amplia, ver a las
independencias americanas de la década de 1820 como la conclusión de un proceso más dilatado
de liberación que se inició más de medio siglo antes.26
En el caso concreto del proceso independentista, es necesario analizarlo en un contexto
comparativo donde se tengan en cuenta las tensiones y las relaciones dialécticas con otros
referentes tanto del interior como del exterior de la entonces Provincia de Cartagena y del Nuevo
Reino de Granada, en una perspectiva más amplia a los aspectos políticos y militares que son los
que han prevalecido en el tratamiento del tema.
Un referente importantísimo por fundacional en la historiografía del proceso independentista es,
sin lugar a dudas, la obra del historiador José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución en
Colombia (1827), en la cual su autor fue testigo y/o protagonista de episodios de ese proceso, en
cuanto fungió como Ministro del Interior de Simón Bolívar. Restrepo, no partidario de las ideas
liberales y para quien el propósito de la independencia sólo era el traspaso del poder a la
dirigencia criolla, nos ofrece una visión sesgada, por elitista y centralista, que ignora nuestra
evidente diversidad regional y la participación de los estamentos considerados inferiores en el
proceso que describe con pretendida imparcialidad. Para Restrepo, la declaración de
independencia absoluta del 11 de noviembre de 1811, así como la extinción del Tribunal de la
Inquisición son hechos precipitados y prematuros que sólo perjuicios acarrearon a la nación.
Restrepo consagró lo que el historiador cartagenero Alfonso Múnera, en su obra “El Fracaso de la
Nación”, ha denominado “mitos fundacionales”.
Después de la obra de José Manuel Restrepo, en 1912, se publicó en Bogotá La Historia de
Colombia de Jesús Henao y Gerardo Arrubla, en la que, como también lo señala Múnera, sus
autores copiaron a Restrepo en su enfoque sobre la gesta independentista, con el agravante de
que la obra de Henao y Arrubla se constituyó en texto obligado en los planteles educativos
colombianos y las posteriores generaciones de historiadores colombianos repitieron sus premisas
hasta casi convertirlas en dogmas de nuestra historia nacional.
Otro referente obligado, a nuestro entender, en el estudio y comprensión del proceso independentista, es la obra de Gabriel Jiménez Molinares, “Los mártires de Cartagena de 1816 ante el Consejo de Guerra y ante la historia”, en la cual, su autor busca reivindicar a los mártires,
25 DEAS Malcom, ¿Para qué sirve el bicentenario?, conferencia contenida en El Gran Libro del Bicentenario, p. 281 26 MCFARLANE Anthony, “Las Revoluciones americanas en el contexto del atlántico”, conferencia contenida en El Gran Libro del Bicentenario, Editorial Planeta, 2010, pp. 71 a 79
14
14
quienes, en su defensa, tratando de salvar sus vidas, cayeron en negaciones y retractaciones que hay que comprender por las circunstancias por ellos vividas. Esta reivindicación la sustenta Molinares argumentando “…que la táctica defensiva de Los Mártires no fue nueva ni torpe, ni depresiva, sino la única que podía dar un vestigio de esperanza de salvarse, que de lograrlo les aseguraría con el beneficio de la vida la expectativa de volver a la lucha, como lo hicieron muchos de los que salvaron la cabeza de procesos semejantes mediante idéntico recurso defensivo, como Nariño, Zea, Henrique
Rodríguez, Rafael Tono, José María del Castillo y Rada y su hermano Rafael, Fernández de Madrid, José María Durán y tantos más”27
Adelaida Sourdis, en un análisis de la obra de Molinares con ocasión del Simposio sobre la
Historiografía de Cartagena, convocado en octubre de 1997 por el Banco de la República y la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, afirmó:
“La declaratoria de independencia absoluta de Mompox, orquestada por el grupo que lideraba, entre otros, Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres, y la condena y represión violenta por parte de la junta cartagenera, son puntos claves. El autor, en una interpretación, a mi juicio, reduccionista y bastante mezquina en lo que a los Piñeres se refiere, plantea estos hechos como causa principal, motivada por el interés personal, de la actuación de los citados hermanos en la proclamación de la independencia absoluta de Cartagena en 1811, en momentos en que la Junta Suprema, con García de Toledo a la cabeza, consideró inoportunos; actuación que constituyó la partida de nacimiento de las facciones que lucharían con encono por el poder hasta el final de la república cartagenera.”28
Molinares –citado por Sourdis en el Simposio ya dicho- manifiesta que “todo lo demás, hasta
sucumbir Cartagena y Castillo y los Piñeres todos y Nueva Granada fue la última repercusión del 6
y el 19 de agosto en Mompox”.
El anterior texto de Molinares es una radiografía de como la historiografía tradicional ha tratado el
tema de la independencia absoluta de Mompox el 6 de agosto de 1810, no sólo sesgadamente y
con desdén, sino, incluso con adjetivos de descalificación para un acontecimientos que cada vez es
más reconocido en su verdadera dimensión y trascendencia por los nuevos historiadores, entre los
cuales tiene lugar destacado Adelaida Sourdis.
En este recuento de la historiografía sobre la independencia, la ambiciosa obra de Eduardo
Lemaitre Román, Historia General de Cartagena, a la cual ya nos hemos referido, hay que
apreciarla en su contexto, ya que todo historiador es condicionado por las fuentes de que dispone,
en cuanto presenta evidente e incuestionable influencia de visiones como las de José Manuel
Restrepo y Gabriel Jiménez Molinares.
Adelaida Sourdis con su obra, también muchas veces atrás citada, inaugura, a nuestro modo de
ver, en la historiografía sobre la independencia de Cartagena, una nueva manera de enfocar
nuestra historia, una mirada crítica sobre la historia que nos han contado, en particular en el valor
y el reconocimiento que le da a la declaración de independencia absoluta de Mompox el 6 de
agosto de 1810 y el decisivo papel de los Piñeres, muy especialmente de Gabriel, así como el de las
masas populares, en la declaración de independencia absoluta de Cartagena.
Aspectos como este de la participación de las masas populares en el proceso independentista
deben ser profundizados en su estudio para superar esa concepción de que nuestra independencia
fue obra exclusiva de la élite criolla porque los negros, los indios y los zambos no entendían el
proceso o porque eran conscientes de las contradicciones que este encerraba para sus intereses
de clase o de raza. Argumentos que entrañan una profunda contradicción, pues si eran
conscientes de sus contradicciones de clase o de raza con la dirigencia criolla, ¿por qué no lo eran
en relación con los alcances de las luchas por la independencia? O eran conscientes o no lo eran.
Ya se trate de su participación a favor del proceso independentista o, como ocurrió en varias
partes del territorio de la Nueva Granada, tomar partido a favor del imperio español por las
27 Jiménez Molinares Gabriel, Los Mártires de Cartagena de 1816 ante el Consejo de Guerra y ante la historia, 2 vols, Imprenta departamental, Cartagena, 1947 y 1950, Tomo I, pp. XVII-XVIII. 28 Cartagena de Indias y su historia, Editores Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca, Impreandes- Presencia, 1998,páginas 96 y 97.
15
15
contradicciones de clase o de raza con los criollos. Y esta participación debe analizarse sin caer en
una sublimación de ella que nos impida tener en cuenta algunas limitaciones - entre otras en
materia de instrucción- de esos sectores subalternos en el sistema de castas de la colonia, pero
ello no puede conducir a invisibilizar la presencia y el papel cumplido por ellas en nuestra
independencia. Sobre este tema, como en tantos otros de la interpretación de los hechos
históricos, podemos decir lo que se recomienda respecto a la llama de la vela: ni tanta que queme
al santo, ni tan poca que no lo alumbre.
Sobre este aspecto, son valiosos los aportes de Alfonso Múnera Cavadía quien asume una actitud
decididamente crítica frente a historiadores como José Manuel Restrepo, Gabriel Jiménez
Molinares y Eduardo Lemaitre Román.
Para Múnera, los mencionados historiadores cuando no niegan la presencia de las masas
populares, la demeritan y distorsionan para presentar a esas masas populares como simples
instrumentos de una élite ilustrada que las utiliza y manipula mediante la demagogia y el licor.
En el Simposio sobre Cartagena de Indias y su historia convocado en 1997 por el Banco de la
República y la Universidad Jorge Tadeo Lozano al que ya hemos hecho referencia, Alfonso Múnera,
en una ponencia titulada “Las clases populares en la historiografía de la Independencia de
Cartagena, 1810-1812”29, hace un análisis detallado de la participación popular en el movimiento
independista y muy concretamente en los que él llama “momentos determinantes” de la
independencia de Cartagena: la expulsión del Gobernador de la Provincia de Cartagena, Toribio
Montes, el 14 de junio de 1810; el rechazo al brigadier José Dávila, enviado por la Junta de
Regencia de España como nuevo Gobernador de Cartagena cuando éste arribó a Bocachica, seis
meses después de la expulsión de Montes, el 11 de noviembre de 1810; los acontecimientos
ocurridos el 4, 5 y 6 de febrero de 1811, cuando los españoles intentaron, mediante soborno a la
tropa regular, un golpe de estado contra la junta de gobierno, el cual fue abortado por la oportuna
como decidida intervención del Mariscal de Campo Antonio de Narváez y la Torre; y, por último,
cuando el 11 de noviembre de 1811, contra la voluntad de la élite criolla de Cartagena, el pueblo
armado forzó la declaración de independencia absoluta.
En la ponencia citada, destaca la figura de Pedro Romero y sobre él y su participación en la gesta
independentista, nos dice:
“En los textos tradicionales sobre la independencia, Pedro Romero y sus huestes no piensan, no sueñan, no tienen ideales, son como animales arrastrados a la revolución. Pero resulta que este mismo Pedro Romero, en 1809, a pocos meses de verse comprometido en el movimiento contra el gobernador Montes, había pasado una petición al Rey para que le dispensara a su hijo Mauricio la condición de mulato para ingresar a la Universidad a estudiar Leyes. Sabemos también que era una persona muy respetada por el pueblo en general, y no tenemos ninguna duda de que hacía parte de esa clase de mulatos y negros instruidos que había gradualmente construido un espacio en la sociedad de castas de Cartagena de Indias a finales del siglo XVIII.
“A lo anterior me parece importante unir la negación de la ciudadanía a los negros, zambos y mulatos de América por las Cortes de Cádiz el 10 de septiembre de 1811. Ese día se aprobó el artículo 22 de la Constitución española, conocida después como Constitución de 1812, mediante el cual se dejaba claro que aquel que no fuera nacido en España, o descendiente de español o de indígena, no era ciudadano español. En Cartagena se seguían con mucha atención los debates de las Cortes de Cádiz, y circulaban los periódicos gaditanos, de modo que es muy probable que para el mes de octubre se supiera con precisión lo aprobado por dichas Cortes. Y es apenas lógico suponer lo que debió producir en esa clase de mulatos letrados la convicción de que incluso el liberalismo español los excluía del derecho de
29 Memorias del Simposio, editadas por Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel, Impreandes-Presencia, Santafé de Bogotá, 1998, páginas 157 a 176
16
16
ciudadanía, con lo cual su aspiración a la igualdad formal se venía por los suelos.
“No es improbable, pues, que a los otros factores que pudieron inclinar a los artesanos mulatos a favorecer la independencia absoluta, tales como la crisis económica interna y la crisis política y comercial del Imperio Español de finales de la Colonia, se uniera como un motivo central la aprobación de ese artículo, que irónicamente fue más el fruto de la presión de los delegados de México y Cuba que de la misma España”.30
Sobre Pedro Romero Porras, este año de 2011 se editó por su hijo Carlos Arturo Bossa Ojeda, con
apoyo de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, la “Biografía del prócer Pedro Romero
Porras” de Donaldo Bossa Herazo, en la que, como el mismo historiador lo dice, intenta ensayar
“un remedo de biografía del matancero”, gentilicio sobre el cual afirma el autor no abriga duda
alguna, y lo hace “como un arqueólogo que logra erigir de nuevo una columna de un templo en
ruinas, restaurado y armando sus pedazos”. Bossa Herazo, por cierto descendiente de Pedro
Romero, rescata la memoria histórica de “otro actor de nuestra magna fecha injustamente
olvidado” y agrega que otras víctimas de ese injusto olvido son Germán y Gabriel Gutiérrez de
Piñeres, el doctor Ignacio Muñoz Jaraba, y el cura Nicolás Mauricio de Omaña, quienes, como el
matancero, comprometieron “vida, familia y bienes, para legarnos patria y libertad”.
En “Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de Indias”, Adolfo Meisel Roca y María
Aguilera Díaz, después de aclarar que en la colonia la raza es también una construcción social, por
lo que los cuarterones y quinterones, cuyo fenotipo fuera considerado blanco, se desenvolvían
como tales y, en consecuencia, podían ser o no ser blancos, nos dicen sobre Pedro Romero:
“Un caso clásico de inconsistencia de estatus podría ser el de Pedro Romero, el comandante de los ´Lanceros de Getsemaní´ durante la independencia de Cartagena. Su estatus legal era de un pardo. Como tal apareció clasificado en el censo de artesanos del barrio Santa Catalina de 1780, con la ocupación de herrero.
“Sin embargo, es bien probable que Pedro Romero fuera un cuarterón o quinterón con rasgos poco negroides. La mayoría de sus hijos se casaron con blancos. Por ejemplo, su hija María Teodora se casó con el dirigente patriota Ignacio Muñoz Jaraba, quien era primo de los Gutiérrez de Piñeres, dirigentes de la independencia en Mompox y Cartagena; su hijo Mauricio José se casó con Ana Josefa Gómez y una hija de esta unión se casó con el comerciante cartagenero Manuel Martínez Bossio, miembro de una de las familias más adineradas y socialmente reconocidas de la ciudad en el siglo XIX.
“…Todo esto… nos hace pensar que Pedro Romero debía ser blanco a veces y en otras ocasiones, que él no podía escoger, era mulato. Fue este tipo de contradicciones lo que acabó la independencia al abolir el sistema de castas, dando paso a un sistema de estratificación basado en las clases sociales”.
Esta tesis es rechazada enfáticamente por Alfonso Múnera en su ensayo “Pedro Romero: el rostro
impreciso de los mulatos libres” cuando afirma:
“… en 1998, Adolfo Meisel, un distinguido economista de la costa Caribe colombiana, y María
Aguilera, su asistente de investigación, escribieron un ensayo sobre la ciudad de Cartagena a
finales del siglo XVIII, en el que para quitarle todo valor a la caracterización que hago de Romero
como uno de los líderes sobresalientes de los mulatos y negros libres de Cartagena en mi libro
titulado El Fracaso de la Nación, aventuraban la febril idea de que Romero no era mulato sino casi
blanco, <<un cuarterón o quinterón con rasgos poco negroides>>. Se había presentado en el caso
de Romero –dicen- una ‘inconsistencia de estatus’, que le permitía <<ser a veces blanco y en otras
ocasiones, que él no podía escoger, era mulato>>. Ahora bien, ¿existe un solo documento o
crónica de la época que siquiera insinúe tal posibilidad? Si no existe, como en efecto así es,
entonces, ¿en qué basa el economista Meisel estas afirmaciones? En argumentos tales como que
<<sus hijos pudieron casarse con blancos socialmente prominentes (sic), y los tataranietos de
30 Obra citada, Cartagena de Indias y su historia, editores Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel, páginas 171 y 172
17
17
Romero, que él (me refiero al autor) ha tenido el privilegio de conocer, son <<considerados
blancos>>. Más que una discusión bizantina y sin sentido acerca del grado de mezcla de Pedro
Romero, quiero llamar la atención de hasta donde perdura en la memoria de hoy la obsesión por
desvirtuar el contenido racial y popular del movimiento de independencia de Cartagena de Indias,
por medio de la simple operación de desaparecer la condición de mulato y artesano de su máximo
dirigente. De todas maneras, habrá que concluir para malestar de muchos, que pese a todos los
esfuerzos de nuestro investigador económico por blanquearlo, Pedro Romero –como él lo afirma-
no tenía más remedio que ser mulato una que otra vez”31
Sobre el particular, nos atrevemos a terciar en la polémica para afirmar, yendo más allá de lo
afirmado por Múnera, que independientemente al grado de mezcla racial de Pedro Romero –
Meisel y Aguilera como ya lo hemos visto, nos dicen que en el censo de 1780 aparecía con el
estatus legal de pardo- es innegable su liderazgo en la participación activa de los sectores
populares de todos los colores en el proceso de independencia, especialmente en los
acontecimientos que culminaron en el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, porque, en
últimas, lo que importa al juzgar una figura histórica, es, más que cualquier otra cosa, lo que ella
representa en cuanto a su compromiso con determinados intereses y propósitos. Lo que es claro
para nosotros, es que hay que seguir escarbando para rescatar figuras como la de Pedro Romero,
Pedro Medrano y otros en el liderazgo y participación de las clases populares en nuestra
independencia, sin restarle importancia a la necesidad de hacer claridad sobre sus características
raciales.
El abogado y actual Rector de la Universidad Libre en Cartagena Rafael Ballestas Morales, también
descendiente del matancero, en su libro “Pedro Romero verdades, dudas y leyendas sobre su vida
y su obra (su numerosa descendencia)”, editado en abril de 2011, precisa, entre otros interesantes
aspectos, que no hay dudas sobre que Pedro Romero nació en Cuba, en Matanzas; que sobre su
segundo apellido hay dudas de si fue Porras o Walker, aun cuando el autor se inclina por Porras;
que racialmente fue pardo y que no fue hechura ni instrumento de Gabriel Piñeres en su
destacado papel histórico en los acontecimientos del 14 de junio de 1810, cuando se depuso al
Gobernador Francisco Montes; del 11 de noviembre de 1811, cuando se declaró la independencia
absoluta de Cartagena; en la resistencia al sitio de Cartagena por Pablo Morillo en 1815 y en su
participación como diputado en la expedición de la Constitución de 1812; eventos estos en que
ejerció un liderazgo completamente autónomo.
La visión elitista y excluyente de las consideradas clases bajas, por razones sociales y/o raciales,
como protagonistas del proceso independentista, ha encontrado contestación en los nuevos
historiadores que tanto en Colombia como el exterior, desde finales de la década de los ochenta
del siglo pasado a la fecha, han cumplido una labor crítica de la historiografía tradicional sobre ese
proceso.
En Colombia, como ya lo dijimos, lo inaugura Adelaida Sourdis, con su obra “Cartagena de Indias
durante la Primera República 1810-1815” (1988) y lo continúa Alfonso Múnera con sus obras “El
Fracaso de la Nación Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810)”, Banco de la
República/El Áncora Editores-1998 y “Fronteras Imaginadas-La construcción de las razas y de la
geografía en el siglo XIX colombiano” (Editorial Planeta-2005).
A esta actitud crítica se suma la historiadora Marixa Lasso, quien ha investigado el papel de los
pardos en la revolución de la independencia como uno de los sectores invisibilizados por la historia
oficial. En un trabajo suyo, “Los pardos y la ideología republicana de Cartagena 1795-1832”,
Marixa Lasso destaca el papel protagónico cumplido por los artesanos en los procesos
independentistas en toda América y en especial en el Caribe colombiano.
Y en su ensayo titulado “El día de la Independencia: una revisión necesaria, Acción política afro-
colombiana y narraciones patrióticas criollas en Cartagena, 1809-1815” (publicado en NUEVO
31 MÚNERA Alfonso, Fronteras Imaginadas La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, Editorial Planeta, 2005, pp. 158 y 159
18
18
MUNDO MUNDOS NUEVOS, primera revista en la Web americanista, el 09-06-2008), la
historiadora revalúa completamente el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, como ha sido
considerado por la historiografía tradicional.
En ese ensayo, Marixa Lasso parte del hecho de que la circunstancia de que el 11 de noviembre de
1811 en Cartagena, “una multitud de negros y mulatos patriotas, armados con lanzas, cuchillos y
pistolas asaltaron el palacio de gobierno” para obligar al patriciado cartagenero a suscribir el acta
de independencia, le da a estos hechos un evidente alcance revolucionario, en contravía de lo que
tradicionalmente se ha afirmado de que las guerras de la independencia en la América Española
fueron cualquier cosa menos revolución popular.
Con esa premisa, Lasso entra a identificar los protagonistas de esa revolución popular y señala
como centro de lo que denomina “la conspiración independentista” al barrio Getsemaní, “barrio
de pardos”, como ella lo llama, y a sus habitantes, con su líder mulato Pedro Romero, a la cabeza
de Los Lanceros de Getsemaní, definitivos en los momentos determinantes de las luchas por la
independencia, como lo hemos señalado atrás con citas del historiador Alfonso Múnera.
Además de Pedro Romero y los pardos, la historiadora, en su revisión del 11 de noviembre de
1811 en Cartagena, destaca como protagonista decisivo al momposino Gabriel Piñeres, líder de la
facción denominada “Piñeristas”, radical por revolucionaria, enfrentada a la de los “toledistas”,
liderada por García de Toledo, caracterizada por su moderación y su prevención rayana en la
suspicacia y el temor respecto a la participación de las consideradas clases bajas en la lucha
independentista. Para los primeros, llamados “demagogos”, sostiene la autora del ensayo, la
participación de las masas populares no sólo era vista con simpatía sino considerada indispensable
para una verdadera lucha por la igualdad social; participación que no era bien recibida por los
segundos, denominados “aristócratas”.
Consideramos, para ser justos con el enfoque de la autora, consignar su denuncia sobre las placas,
estatuas, reconocimientos y conmemoraciones que tradicionalmente se han hecho con la
exclusión de algunos protagonistas de la independencia de Cartagena, por razones ideológicas,
sociales o raciales: “Estos actos conmemorativos constituirían los primeros intentos para inventar
una narrativa oficial de la independencia, en la cual la participación de las clases bajas de color se
suprimía”, en palabras de la autora.
Con la aclaración de que los historiadores Jaime Jaramillo Uribe y Jorge Orlando Melo, y más
recientemente Anthony McFarlane, usan la expresión “libres de todos los colores” como sinónimo
de mestizo, señalamos que hace apenas un año, en el 2010, para optar a su grado en maestría en
Historia de la Universidad Industrial de Santander, Ángel Francisco Rinaldy presentó su tesis
titulada “Libres de todos los colores y orden republicano en la provincia de Cartagena, 1820-1840”
en la cual señala que aún no se han dado respuestas a preguntas básicas sobre los
acontecimientos del 11 de noviembre de 1811 en Cartagena y que “existe un considerable bache
en la historiografía tradicional sobre la problemática de cómo fue el proceso de integración de
mulatos, negros e indígenas al estado nacional”. Compartimos esta apreciación con el autor de la
tesis y como ejemplo ilustrativo señalamos el alzamiento wayuu de mayo de 1796 en la península
de la Guajira, sin un mínimo registro en la historiografía oficial, como lo denunciara el antropólogo
Weildler Guerra Curvelo, por cierto miembro de la Comisión de Honor del Bicentenario, en
desarrollo del Encuentro Internacional con Nuestra Historia en octubre de 2009 organizado en el
marco de la conmemoración del bicentenario.32
Y, también por cierto, en la presentación de la obra que recoge las diferentes ponencias de los
historiadores participantes en ese evento, María Cecilia Donado García, Alta Consejera
Presidencial para el Bicentenario de la Independencia del gobierno del Presidente Álvaro Uribe
Vélez , nos dice:
32 GUERRA CURVELO Weildler, El alzamiento indígena de mayo de 1769 en la península de la Guajira y su lugar en la historia y la memoria de Colombia, El gran Libro del bicentenario, p.p. 155-162
19
19
“Lo que ocurrió en Santafé de Bogotá una tarde de julio de 1810 es, sin duda, memorable y marca un hito histórico que hemos aceptado como la hora cero de nuestra independencia, pero todos sabemos –mucho más los expertos que se reúnen en este encuentro- que lo que ocurrió entonces forma parte de una cadena de sucesos previos y posteriores que confluyeron, en una época propicia, para que terminara el Virreinato de la Nueva Granada y surgiera la República de Colombia.
“Entre ellos podemos citar la Ilustración; la Revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos; la revolución de los comuneros; la pretendida ´conspiración de los pasquines ; la invasión napoleónica a España; el Memorial de agravios; la constitución de juntas autónomas en Montevideo, Chuquisaca; La Paz y Quito; los levantamientos pioneros en Cartagena, Santiago de Cali, Pamplona y Socorro; el acta de independencia de Cartagena; la campaña libertadora, con las batallas emblemáticas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá, y tantos otros hechos y circunstancias que conformaron ese arduo y apasionante proceso al que llamamos independencia”. 33
Y Mompós?, nos preguntamos. Y ese magistral hacedor de frases que es nuestro Premio Nobel Gabriel García Márquez, en una clarividente que le atribuye a Simón Bolívar en “El General en su laberinto”, nos responde: “Mompós no existe, a veces soñamos con ella pero no existe”.34
Y esta omisión se da, a pesar de que en el encuentro –cuyas memorias recoge la obra cuyo texto
de presentación se ha transcrito- muchos de los expertos y reconocidos historiadores de Colombia
y otros países participantes reconocen expresa e inequívocamente que Mompós el 6 de agosto de
1810 declaró la independencia absoluta. De ellos -los participantes en ese encuentro que han
hecho ese reconocimiento- en este trabajo hemos citado textualmente a Adelaida Sourdis, Aline
Helg, y Javier Ocampo López. A los citados, agregamos a Georges Lomné, Doctor en Historia y
Director del Instituto Francés de Estudios Andinos, también participante del Encuentro
Internacional con nuestra historia, quien en su ponencia titulada “Cuando el hermano se hace
enemigo: renegación de España e invención de lo americano en la Nueva Granada (1809-1826),
nos dice:
“Recordemos que la Nueva Granada fue la primera región del continente donde se proclamó la
´independencia absoluta´ de una ciudad con respecto a la monarquía (en Mompox, el 6 de agosto
de 1810) y que fue, junto con Venezuela, la zona en la cual la Guerra a Muerte, declarada en 1813
por Simón Bolívar, conoció su efectos más devastadores”35
Y en la misma ponencia, en el subcapítulo “La consumación de la independencia y el surgir de
Colombia”, el mismo autor nos afirma:
“En la misma Nueva Granada, la ruptura ya se estaba consumando a nivel simbólico. En Mompox, para afianzar mejor su grito de ´independencia absoluta´, los cabildantes habían decidido borrar las armas de España en un cuadro de su sala capitular, proponiendo que ´sobre esos mundos y al lado de esa hermosa americana, símbolo de nuestro Reino, se pinte á la Libertad restituyendo a las columnas de Hércules el Non arrancado trescientos años há por las manos de la usurpación y el despotismo´”. 36
Está vigente, pues, el reto de recomponer el rompecabezas de nuestra memoria histórica para
poner cada pieza en su correcto y justo puesto y, de esa manera, profundizar aún más algunos
aspectos del proceso revolucionario que culminó con el primer experimento de autogobierno que
se dio en las colonias españolas de América.
En Colombia, un país de regiones cuya diversidad por muchos tiempo se trató de negar y donde
cada carretera por hacer es una frontera, con fundamento en una supuesta homogeneidad, se
trató de imponer, por encima de las ópticas y memorias regionales, una visión única de nuestra
historia con desconocimiento de nuestra pluralidad étnica y nuestra condición multicultural. Una
visión que partía de un inexistente escenario de nación como espacio cultural homogéneo y
33 Donado María Cecilia, Presentación de El Gran Libro del Bicentenario. 34García Márquez Gabriel, El General en su laberinto, p.105, Grupo Editorial Norma S. A., 2008. 35 LOMNÉ Georges, ponencia Cuando el hermano se hace enemigo: renegación de España e invención de lo americano en la Nueva Granada (1809-1826), El gran libro del bicentenario, p.236 36 LOMNÉ Georges, ponencia citada, El gran libro del bicentenario, p.243
20
20
unificador cuando nuestra realidad es otra muy distinta: somos fundamentalmente diversidad. Por
lo que pretender ignorar las ópticas regionales para imponer una memoria uniforme con una
visión parcial por centralista y excluyente, es un error. De allí la necesidad de perderle el miedo a
la diversidad y las historias yuxtapuestas para, en un proceso de creación, o de “invención”, no en
el sentido de producir algo falso sino en el de articular elementos que no tienen nada que ver
entre sí, e integrar esos elementos en una concepción de nación “imaginada”, como lo plantea
Benedic Anderson en su obra “Comunidades Imaginadas- reflexiones sobre el origen y la difusión
del nacionalismo”.37
Sólo mediante una memoria común, construida con verdad y justicia, podremos crear condiciones
propicias para lo que el filósofo y filólogo francés Ernest Renan, autor de una histórica
conferencia, pronunciada el 11 de marzo de 1882 en la Sorbona, llamara la reinvención cotidiana
de la nación,38 ya que no sólo las ciudades y las regiones, sino los diferentes grupos étnicos
reclaman y exigen su justo lugar en nuestra memoria nacional. Renan nos advierte que una nación
debe saber recordar si quiere existir. De allí lo importante que es no prolongar y perpetuar el
discurso que excluye e invisibiliza nuestra diversidad.
Por eso, no sólo en la reconstrucción de nuestra memoria histórica sino en la transmisión de esa
reconstrucción a los diferentes sectores de nuestra sociedad, especialmente a los docentes y
alumnos de las instituciones educativas, es grande la tarea por realizar. Y es que la sociedad es
posible porque los seres humanos tienen la cultura a su disposición y el conocimiento, y el acceso
a ese conocimiento, empodera a los hombres y los hace más libres, en cuanto ofrece también
mayores posibilidades de igualdad.
Tradicionalmente se nos ha enseñado que nuestra guerra de independencia no constituyó una
revolución, en la medida que sólo implicó un cambio del poder a las élites criollas, sin participación
de las llamadas clases subalternas o subordinadas y que cuando lo hacían, tal participación se daba
sin conciencia alguna, sólo como instrumentos de la dirigencia criolla.
Con esta perspectiva, si las guerras de la independencia sólo se traducen en un “cambio de jinete”
para estos pueblos, la revolución se convierte en un espejismo, en una ilusión, como lo anota
Marixa Lasso, y todo el proceso “revolucionario” se devalúa como tal.
Creemos, en contraposición a esa visión devaluada de quienes forjaron nuestra nacionalidad y su
lucha, que nos debemos sentir orgullosos de quienes se comprometieron con unos valores de
libertad, igualdad y justicia, valores que si bien hoy se encuentran enriquecidos por nuevas
concepciones, como ocurre con el concepto de democracia, tal compromiso tiene completa
vigencia. Y es ese el compromiso, ampliado a conceptos como la tolerancia y la equidad, que
debemos trasladar a las nuevas generaciones, ya que el reconocimiento a quienes nos
precedieron, en cuanto por ellos somos lo que somos, es fundamental para el sentido de
pertenencia a una nación.
En la medida en que se profundiza en el análisis histórico de las guerras de la independencia y sus
antecedentes inmediatos, y se descubren sus complejidades y riquezas, necesariamente hay que
concluir que ellas se tradujeron en un proceso de cambio que implicó el desmonte del andamiaje
del régimen colonial y abrió las compuertas para construir una sociedad moderna, libre y justa.
Sobre el particular, Anthony Mcfarlane nos dice:
“… hay que reconocer que los resultados de la revolución política en Hispanoamérica fueron
históricamente importantes. La afirmación de autonomía y luego la independencia frente al poder
europeo no sólo generaron la difusión de nuevos conceptos, como los derechos a la libertad y la
igualdad, sino que también transformaron las relaciones dentro de los nuevos estados. Si
37 ANDERSON Benedic, Comunidades imaginadas reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V., traducción de Eduardo L. Suárez, Mexico, 1993 38 RENÁN Ernest, ¿Qué es una nación?, Edición digital, Franco Savarino, 2004
21
21
Hispanoamérica llegó a la independencia con una ´herencia colonial , también forjó canales más
amplios para la representación y la participación políticas, redujo el peso de las viejas instituciones
y trasladó el poder de las ciudades capitales a las provincias. Los resultados de estos cambios
habrían de hacerse evidentes en el proceso posterior de crear naciones-Estados durante el siglo
XIX.”39
En nuestra condición de simple aficionado a los temas históricos, sin autoridad profesional alguna
en estas materias, nos atrevemos a formular invitación a los historiadores profesionales a, con
ocasión de esta celebración del bicentenario de nuestra independencia, afrontar el análisis
descarnado y franco de unos hechos históricos trascendentales en el proceso de nuestra primera
independencia y, de una vez por todas y de manera definitiva, revisar juicios como los que
pretenden reducir el importante período de la Primera República, transcurrido entre 1810 y 1815,
a una “Patria Boba”. Y superar visiones excluyentes del proceso independentista para dar justo
reconocimiento a todos y cada uno de sus protagonistas y reivindicar así el papel de la Costa
Caribe colombiana como cuna de nuestra independencia absoluta, a través de unos
acontecimientos y decisiones políticas que, de su periferia a la capital - entre los cuales hay que
destacar la declaración de independencia absoluta de Mompox el 6 de agosto de 1810-
consagraron a la Provincia de Cartagena en abanderada y pionera de ese proceso revolucionario
del cual nació el primer ensayo de autogobierno que terminaría en 1.815 con la reconquista de
Morillo.
No podemos resistirnos a la tentación de citar, por ser absolutamente pertinente para el sentido
de este trabajo, una parte del magistral discurso de Renan, al que ya se hizo referencia
anteriormente:
“Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una, a decir verdad,
constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. Una
es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el
deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido
indivisa. El hombre, señores, no se improvisa. La nación, como el individuo es el resultado de un
largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es, entre todos,
el más legítimo; los antepasados nos han hecho lo que somos. Un pasado heroico, grandes
hombres, la gloria (se entiende la verdadera), he ahí el capital social sobre el cual se asienta una
idea nacional. Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber
hecho grandes cosas juntos, querer seguir haciéndolas aún, he ahí las condiciones esenciales para
ser un pueblo. Se ama en proporción a los sacrificios que se han consentido, a los males que se
han sufrido. Se ama la casa que se ha construido y que se traslada. El canto espartano: ´Somos los
que ustedes fueron, somos lo que son´, es en su simplicidad el himno abreviado de toda patria´.”
Y, para decirlo en palabras de ese poeta de la canción mejicana, José Alfredo Jiménez, invitamos a
sacar fuerzas de nuestro pasado, ya que antiguos retos, como la lucha contra el centralismo
asfixiante heredado del absolutismo borbónico aún están presentes. A pesar de que mucho se
avanzó con la Constitución de 1991 cuando se nos reconoció como un país de regiones, pluriétnico
y multicultural, hoy, veinte años después de promulgada esta constitución, aún está pendiente su
desarrollo legislativo en algunas materias fundamentales como el fortalecimiento de la autonomía
regional, ya que la recién aprobada Ley de Ordenamiento Territorial no ha respondido a las
expectativas de las regiones, especialmente de la Costa Caribe colombiana, y sus alcances –los de
la Constitución del 91- se han pretendido frenar o desvirtuar con algunas de las treinta y cuatro
reformas que se le han hecho en estos veinte años. Pero esa es otra lucha y otra historia. O, tal
vez, la misma lucha y la misma historia?
Cartagena de Indias, Año del Bicentenario de la Independencia Absoluta de Cartagena
39 Mcfarlane Anthony, “Las revoluciones americanas en el contexto del atlántico”, El Gran Libro del Bicentenario, página 79
22
22
BIBLIOGRAFÍA
- Anderson, Benedict; Comunidades imaginadas reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V. Mexico, 1993.
- Ballestas Morales Rafael, “Pedro Romero verdades, dudas y leyendas sobre su vida y su obra (su numerosa descendencia)”, Ediciones Universidad Libre, 2011.
- Bossa Herazo Donaldo, Biografía del prócer Pedro Romero Porras, Editor Carlos Arturo Bossa Ojeda- Fundación Universitaria Colombo Internacional 2011
- Calvo Stevenson, Haroldo; Meisel Roca, Adolfo (Editores). Simposio “Cartagena de Indias y su historia”. Editores Impresandes-Presencia, 1998
- Corrales, Manuel Ezequiel. “Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, hoy Estado Soberano de Bolívar en la Unión Colombiana”. Imprenta de Medardo Rivas, Bogotá 1.883-1.884. Documentos del actual Archivo Histórico Nacional de Bogotá
- Deas, Malcom. Conferencia “¿Para qué sirve el bicentenario?”, El gran libro del bicentenario. Editorial Planeta, 2010.
- Di Filippo Echeverry, Giovanni . “ LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA. Santa Cruz de Mompox 6 de agosto de 1810 Algo del pasado, para el presente y por el futuro” Talleres CiMAX 30 de julio de 2010
- García Márquez Gabriel, El General en su laberinto. Grupo Editorial Norma S.A. 2008 - Guerra Curvelo Weildler, El alzamiento indígena de mayo de 1769 en la península de la Guajira y su
lugar en la historia y la memoria de Colombia. El Gran Libro del Bicentenario. Editorial Planeta 2010.
- Helg, Aline. “Participación del Caribe en el proceso independentista”, El gran libro del bicentenario. Editorial Planeta, 2010.
- Jiménez Molinares Gabriel. “Los Mártires de Cartagena de 1816 ante el Consejo de Guerra y ante la historia”, Imprenta Departamental de Cartagena, 1947, 1950.
- Lasso Marixa, “Los pardos y la ideología republicana de Cartagena 1795-1832”. - Lasso Marixa, Ensayo “El día de la independencia: una revisión necesaria, Acción política
afroamericana y narraciones patrióticas criollas en Cartagena, 1809-1815” Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, primera revista en la Web americanista, 09-06-2008.
- Lemaitre, Eduardo. Historia General de Cartagena. El Áncora Editores, 1983.
- Lomné, Georges. Ponencia “Cuando el hermano se hace enemigo: renegación de España e invención de lo americano en la Nueva Granada (1809-1826)”, El gran libro del bicentenario. Editorial Planeta, 2010.
- McFarlane, Anthony. Conferencia “Las Revoluciones americanas en el contexto del atlántico”, El gran libro del bicentenario. Editorial Planeta, 2010.
- Meisel Roca Adolfo y Aguilera Díaz María, “Tres siglos de historia demográfica en Colombia”
- Méndez Carlos Gustavo, “La azarosa vida de José Fernández de Madrid y otros ensayos”,C.I. Alpha Group S.A.S., primera edición octubre de 2010.
- Múnera, Alfonso. Fronteras Imaginadas La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano. Editorial Planeta, 2005.
- Múnera, Alfonso. Ensayo “Ilegalidad y frontera”, editado por Adolfo Meisel Roca. Historia Económica y social del Caribe colombiano. Ediciones Uninorte, 1994.
- Múnera Cavadía Alfonso, “Las clases populares en la historiografía de la independencia de Cartagena, 1810-1812”, Cartagena de Indias y su historia, Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional del Caribe- Banco de la República. Impreandes Presencia 1998.
- Nieto Olarte, Mauricio. Ponencia, “Ciencia Política en el período de la independencia en el Nuevo Reino de Granada”, El gran libro del bicentenario. Editorial Planeta, 2010.
- Ocampo López, Javier. “El cura Juan Fernández Sotomayor y los catecismos de la independencia”, El
Gran Libro del Bicentenario. Editorial Planeta, 2010. - Renan, Ernest. “¿Qué es una nación?”. Edición digital, Franco Savarino, 2004. - Rinaldy Ángel Francisco, tesis “Libres de todos los colores y orden republicano en la provincia
de Cartagena, 1820-1840” para optar a su grado en Maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander, 2010
- Salzedo del Villar, Pedro. Apuntaciones Historiales de Mompox. Edición Conmemorativa de los 450 años de Mompós, 1987.
- Segovia Salas, Rodolfo. “Una Revolución inesperada”, El Gran Libro del Bicentenario. Editorial Planeta, 2010
- Sourdis Adelaida. “Cartagena de Indias durante la Primera República 1810-1815” Edición del Banco de la República, 1988.
- Sourdis Adelaida, “Cinco libros sobre la independencia de Cartagena”, Cartagena de Indias y su historia, Universidad Jorge Tadeo Lozano-Seccional del Caribe. Impreandes Presencia, 1998.