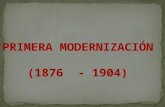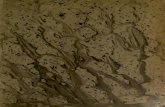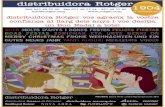Un Grupo Intelectual en Tucumán a Comienzos Del Siglo Xx. en Torno a La Revista de Letras y...
-
Upload
lucasperassi -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of Un Grupo Intelectual en Tucumán a Comienzos Del Siglo Xx. en Torno a La Revista de Letras y...
-
UN GRUPO INTELECTUAL EN TUCUMN A COMIENZOS DEL SIGLO XX.
EN TORNO A LA REVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES (1904-1907) Y SUS REALIZADORES
Soledad Martnez Zuccardi1
Adems de vehculos de proyectos estticos, cientficos y/o ideolgicos, las re-vistas culturales constituyen verdaderos espacios de vida y actan como instanciaspropicias para el encuentro de intelectuales y esc.ritores. Lewis Coser define a esasempresas precisamente como escenarios institucionales de la vida intelectual quefavorecen el nacimiento y el desarrollo de grupos de intelectuales en la Europa moder-na2. Desde un punto de vista similar, Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo destacan elcarcter de instancia colectiva como un rasgo inherente a la forma revista3. Entanto articuladoras de un discurso de grupo, las revistas culturales o literarias remi-ten, para los autores, al dominio ms general de las formaciones culturales, conceptoacuado por Raymond Williams para dar cuenta de las diversas formas de organizaciny autoorganizacin de los productores culturales, tales como las academias artsticas,las exposiciones, las sociedades de escritores, los movimientos, escuelas y crculos4.
A la luz de ese enfoque, este trabajo que forma parte de una investigacinms amplia sobre revistas culturales surgidas en Tucumn durante la primera mitaddel siglo XX5 se centra en la consideracin de los rasgos de lo que denomino
ANDES 21
1 Profesora y Licenciada en Letras. Docente de la Facultad de Filosofa y Letras de la UniversidadNacional de Tucumn y becaria de CONICET. 2 Coser, Lewis, Hombres de ideas. El punto de vista de un socilogo, Fondo de Cultura Econmica,Mxico, 1968 [1965]. 3 Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo, Del campo intelectual y las instituciones literarias, Literatura/Sociedad, Edicial, Buenos Aires, 1993, pp. 97ss. 4 Williams, Raymond, Sociologa de la cultura, Paids, Barcelona, 1994 [1981], pp. 53ss. 5 La Revista de Letras y Ciencias Sociales es uno de los objetos examinados en mi trabajo de tesis doctoralLiteratura, vida intelectual y revistas culturales en Tucumn (primera mitad del siglo XX), finalizadorecientemente bajo la direccin de la Dra. Victoria Cohen Imach, y que se ocupa tambin de otras publica-ciones peridicas de la provincia como Sustancia (1939-1943), Cntico. Poesa y potica (1940), y loscuadernos y boletines publicados en 1944 por el grupo La Carpa, constituido por escritores y artistas delNoroeste argentino. He estudiado adems la Revista de Letras y Ciencias Sociales en un trabajo anterior.Martnez Zuccardi, Soledad, Entre la provincia y el continente. Modernismo y modernizacin en la Revistade Letras y Ciencias Sociales (Tucumn, 1904-1907), Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoame-ricanos, Facultad de Filosofa y Letras, Universidad Nacional de Tucumn, Tucumn, 2005. Algunas de lasconclusiones de ese trabajo, especialmente las ligadas al anlisis del grupo realizador de la revista, han sidorevisadas luego en el marco del citado trabajo de tesis doctoral del que el presente artculo forma parte.
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
Pg. 223 a 260
Pg. 223
AND
ES
21 - AO
2010
-
como el grupo realizador de la Revista de Letras y Ciencias Sociales (1904-1907)y que a mi entender est constituido por sus tres fundadores (el poeta modernistade origen boliviano Ricardo Jaimes Freyre y los abogados tucumanos Juan B. Terny Julio Lpez Man) y por otras figuras que colaboran desde la provincia con lapuesta en marcha del proyecto (Jos Ignacio Aroz, Alberto Rougs, Juan Heller,Miguel Lillo, Germn Garca Hamilton, Abraham Maciel y Ubaldo Benci). El trabajose detiene en el examen de los perfiles y las trayectorias intelectuales de cada una delas figuras mencionadas sobre todo de los fundadores, as como en el anlisis dela formacin cultural que constituyen, tomando en cuenta aspectos tales como laprocedencia social, las vinculaciones con las instituciones culturales y con el poderpoltico, el lugar otorgado a la cultura y en especial a campos disciplinaros como laliteratura y la historia, la naturaleza de las relaciones que vinculan entre s a losdistintos integrantes de la formacin (relaciones intelectuales, institucionales, fami-liares, de amistad). Como se ver en las pginas que siguen, se trata de un grupoestrechamente ligado en la provincia a los sectores de elite, al poder poltico y a lasinstituciones culturales y que por otra parte exhibe una conciencia sobre la culturaque hasta entonces no pareca haberse desplegado de modo tan resuelto y sistem-tico en Tucumn. La Revista de Letras y Ciencias Sociales es acaso la cristaliza-cin inicial de esa preocupacin cultural as como la primera manifestacin pblicadel grupo, consolidado precisamente a partir de la realizacin de la revista, expe-riencia que afianza los lazos ya existentes entre sus miembros. Ms adelante, unaparte significativa del grupo creara una institucin central en la vida intelectual dela provincia y de la regin del Noroeste como la Universidad de Tucumn.
Antes de entrar de lleno en el anlisis propuesto, resulta necesario realizar unabreve contextualizacin acerca del Tucumn de los primeros aos del siglo XX ydel estado de su desenvolvimiento cultural, as como brindar una presentacingeneral de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, de sus propsitos y de ciertosaspectos materiales ligados a su edicin.
Tucumn en los primeros aos del siglo XX. Una temprana modernizacin.El desarrollo institucional de la cultura local
El curso tomado desde mediados del siglo XIX por la historia de Tucumnconfigura un caso singular en relacin con el panorama ofrecido por otras provin-cias del denominado interior del pas. Tal singularidad parece vincularse directa-mente con el temprano desarrollo industrial tucumano. Luis Alberto Romero ad-vierte que la mayor parte de los cambios experimentados por la Argentina al embar-carse en lo que los contemporneos llamaban el progreso se produce en el Lito-ral, ampliado con la incorporacin de Crdoba. Ello acenta la brecha con el inte-rior, incapaz de incorporarse al mercado mundial y sumido, desde la perspectivadel autor, en un atraso relativo, que torna cada vez ms manifiestas las diferen-Pg. 224
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
cias entre la vida agitada de las grandes ciudades del Litoral, y la de las somnolientascapitales provinciales. Romero destaca, sin embargo, algunas excepciones: el nor-te santafesino, donde se constituye un verdadero enclave para la explotacin delquebracho; y, sobre todo, Tucumn y Mendoza, que prosperan notablemente apartir de la produccin del azcar y del vino6.
En efecto, desde los ltimos aos de la dcada de 1870 y, de modo especial, en lade 1880, la industria azucarera tucumana experimenta un crecimiento vertiginoso. DonnaJ. Guy afirma que tal industria se haba visto beneficiada por ciertos gobiernos naciona-les de esa etapa, a cuyos funcionarios el empresariado local estaba estrechamente liga-do y que, de acuerdo con una poltica de fomento de las industrias regionales ejecutadacomo un modo de conservar la paz y de promover la consolidacin nacional, impulsanuna serie de medidas tendientes a favorecer el desarrollo azucarero: la ampliacin de lasredes ferroviarias en 1876 se inaugura la lnea ferroviaria de Crdoba a Tucumn, elproteccionismo aduanero, la creacin del mercado de mano de obra y la facilitacin delacceso al crdito. La autora entiende el fenmeno como parte del particular inters delrgimen de 1880 por fomentar la paz en provincias como Crdoba, Mendoza y Tucumn,por cuanto constituan, adems de centros regionales naturales, importantes ciuda-des que requeran gobiernos leales capaces de impedir movimientos separatistas7. Enpalabras de Guy, sin el azcar, Tucumn y el Noroeste argentino no hubieran entradojams en la visin de la Argentina creada por la as llamada generacin del ochenta8.Para la autora, la industria local permiti que la regin se integrara a la economa nacio-nal y fuera incluida en el programa de construccin del pas forjado por ese grupo9.
Pese a la existencia de tempranas crisis de sobreproduccin la primera deellas sobreviene en 1895-1896, a partir del impulso industrial Tucumn evidenciaun rpido crecimiento y un significativo desarrollo urbano y rural que propician un SOLEDAD
MARTNEZ ZUCCARDI
6 Romero, Luis Alberto, Breve historia contempornea de la Argentina, Fondo de Cultura Econmica,Buenos Aires, 2004 [1994], p. 22. 7 Guy, Donna J., Poltica azucarera argentina: Tucumn y la generacin del 80, Fundacin BancoComercial del Norte, Tucumn, 1981, p. 13. 8 Ibdem, p. 145. 9 Ibdem, p. 14. Cabe destacar la existencia de perspectivas encontradas en torno al proteccionismo de laindustria azucarera tucumana. As, Roberto Pucci, quien cuestiona y matiza la idea de un favoritismo porparte del Estado nacional, revela que dicha poltica protectora no sigui un curso lineal sino conflictivoy que ella no es el resultado de una simple concesin central, sino de una pugna que asumi la formade conflicto abierto en algunas ocasiones, de negociacin de sectores, en otras, entre los grupos dominan-tes del Litoral y la burguesa agroazucarera de la provincia mediterrnea. Agrega adems que el protec-cionismo constituy, ms propiamente, un conjunto de medidas relativamente moderadas de naciona-lismo econmico, sostenidas por lo dems de manera errtica. Pucci, Roberto, Azcar y proteccionis-mo en la Argentina, 1870-1920. Un conflicto regional entre la burguesa mediterrnea y el Litoralagroexportador, en Daniel Campi (comp.), Estudios sobre la historia de la industria azucarera argen-tina, Facultad de Ciencias Econmicas, Universidad Nacional de Tucumn, Tucumn, pp. 86-87.
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
Pg. 223 a 260
Pg. 225
AND
ES
21 - AO
2010
-
clima general de progreso y prosperidad, vigente hasta los festejos del Centenario. Seconsolida adems un poderoso empresariado azucarero de preeminencia indiscutidaen la provincia y con gran proyeccin en el escenario nacional, como adviertenMara Celia Bravo y Daniel Campi. Los autores indican que en la segunda mitad delsiglo XIX se afianza una elite local aunque abierta a los aportes inmigratorios, espe-cialmente de origen francs que basa su riqueza primero en capitales mercantiles yluego industriales, y no, como otras elites latinoamericanas, en la tradicional posesinde haciendas. La rentabilidad del negocio azucarero permite a ese sector multiplicarvarias veces su fortuna en muy pocos aos, desplegar un estilo de vida de notablesuntuosidad, hasta entonces impensado, y afirmar su predominio poltico. Segnafirman Bravo y Campi, hasta mediados de la segunda dcada del siglo XX la eliteazucarera goza en Tucumn de un virtual monopolio sobre los cargos electivos y elaparato estatal10. Como analizo ms adelante, una parte significativa del grupo aglu-tinado en torno a la Revista de Letras y Ciencias Sociales se ve muy ligada a esesector social, si bien se enriquece y ampla con la incorporacin de figuras prove-nientes de otros mbitos.
El ciclo de edicin de la revista (julio de 1904 a diciembre de 1907) transcu-rre, por otra parte, en los aos previos al advenimiento de la democratizacin pol-tica, durante el perodo correspondiente a los gobiernos conservadores en los rde-nes tanto local como nacional. En Tucumn, desde 1901 a 1904 tiene lugar elsegundo gobierno de Lucas Crdoba. Lo sucede un breve mandato de Jos Anto-nio Olmos, intervenido en octubre de 1905 y reemplazado por el Presidente delSenado, Jos Fras Silva. ste convoca a elecciones, de las que resulta gobernadorelecto Luis F. Nougus, miembro de una acaudalada familia propietaria del ingenioSan Pablo, quien asume sus funciones a comienzos de 1906 y cumple su mandatohasta 190911. Julio Lpez Man, uno de los fundadores de la Revista de Letras yCiencias Sociales, se desempeara como ministro de gobierno de Nougus. Haciael final del mandato de Crdoba, en junio de 1904, Tucumn vive la primera huelgaorganizada de obreros azucareros en la Argentina, que haba sido preparada por elPartido Socialista y apoyada desde Buenos Aires por la Unin General de Trabaja-dores, como indica Eduardo Rosenzvaig12. Comienzan a vislumbrarse entonces enla provincia las primeras organizaciones de trabajadores de diversos oficios, deorientacin socialista y, en algunos casos, anarquista13. La Revista de Letras y
10 Bravo, Mara Celia y Daniel Campi, Elite y poder en Tucumn, Argentina, segunda mitad del siglo XIX. Problemas y propuestas, Secuencia 47 (nueva poca), mayo-agosto, pp. 75- 91. 11 Pez de la Torre, Carlos (h), Historia de Tucumn, Plus Ultra, Buenos Aires, 1987, pp. 593-602. 12 Rosenzvaig, Eduardo, Historia social de Tucumn y del azcar. El Ingenio, Universidad Nacional de Tucumn, Tucumn, 1986, pp. 190ss. 13 Ibdem, pp. 179-189. Pg. 226
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
Ciencias Sociales nace as en una etapa agitada pero a la vez frtil. Las transforma-ciones, operadas sobre todo a raz de la expansin industrial, signan esa etapa yvinculan a Tucumn con los procesos de modernizacin que se producen a nivelnacional y continental, descriptos por ngel Rama14. La capital provincial, pequeaaunque densamente poblada, comienza a adquirir una fisonoma urbana con el dise-o de nuevas avenidas, por las que pasan los primeros automviles, y de lujososedificios bibliotecas, teatros, escuelas que dan a la ciudad, desde la perspectivade Silvia Elina Rossi, un nuevo rango15. Se trata de una ciudad que busca afanosa-mente modernizar su rostro siempre atenta a lo que ocurre en otros centros,especialmente en Europa y en la que conviven, sin embargo, y como en las ciu-dades burguesas descriptas por Jos Luis Romero16, las mentalidades, las formasde sociabilidad y los estilos de vida modernos con los tradicionales. Junto al climade aldea, las nuevas ideas, afirma Rosenzvaig resumiendo la realidad de esos aos17.
Se produce en ese perodo el despegue cultural de Tucumn, que parececomenzar a buscar un lugar en el horizonte intelectual de su poca. Es posibleafirmar que antes del nacimiento de la Revista de Letras y Ciencias Sociales lacultura letrada local exhibe un desarrollo ms bien incipiente, que se ve ligado sobretodo a ciertas instituciones surgidas durante la segunda mitad del siglo XIX. En1854 se crea el Colegio San Miguel, dirigido por Amadeo Jacques, que sorteadiversas vicisitudes hasta que cierra sus puertas en 1862. En sus instalacionesfunciona luego el Colegio Nacional, fundado en 1864, que forma una importantebiblioteca y promueve cursos y conferencias18. En 1875 se inaugura la EscuelaNormal, dirigida en sus comienzos por Jorge W. Stearns y luego por Paul Groussac,y de la que, en palabras de Enrique Kreibohm, surgen inquietudes espiritualesdiversas que habran de cristalizar en peridicos, asociaciones culturales (...)19.En el mismo ao de 1875 se haba intentado constituir la Facultad de Jurispruden- SOLEDAD
MARTNEZ ZUCCARDI
14 Rama, ngel, Las mscaras democrticas del modernismo, Fundacin ngel Rama, Montevideo,1985, pp. 31ss. La inmigracin, la urbanizacin creciente, la movilidad social, las transformacioneseducativas, religiosas y doctrinales, la instalacin de una hora internacionalista en la cultura son,entre otros, algunos de los fenmenos que para Rama definen la modernizacin de Amrica Latina,proceso que desde su perspectiva se extiende aproximadamente desde 1870 a 1920. 15 Rossi, Silvia Elina, La ciudad como imagen de los procesos culturales de su tiempo, La generacindel Centenario y su proyeccin en el Noroeste argentino (1900-1950), Centro Cultural AlbertoRougs, Fundacin Miguel Lillo, Tucumn, 2002, p. 87. 16 Romero, Jos Luis, Latinoamrica. Las ciudades y las ideas, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001 [1976]. 17 Rosenzvaig, E., op. cit., p. 183. 18 Cervio, Rodolfo, Del Colegio San Miguel al Colegio Nacional. Dos etapas de cultura en Tucumn,Colegio Nacional Bartolom Mitre/Universidad Nacional de Tucumn, Tucumn, 1964. 19 Kreibohm, Enrique, Un siglo de cultura provinciana. Aportaciones histricas alrededor de la vidade una institucin tucumana. De la Sociedad Sarmiento a la Universidad, Universidad Nacional deTucumn, Tucumn, 1960, pp. 36-37.
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
Pg. 223 a 260
Pg. 227
AND
ES
21 - AO
2010
-
cia y Ciencias Polticas, que si bien deja de funcionar pronto configura un anteceden-te de la Universidad de Tucumn20. Debido a la iniciativa de un grupo de alumnos y exalumnos de la Escuela Normal y del Colegio Nacional se funda en 1882 la SociedadSarmiento, que comienza funcionando como un espacio de reunin para jvenesestudiantes pero en poco tiempo se afianza como una institucin de reconocido pres-tigio, a la que se suman figuras de mayor edad, algunas de destacada trayectoria en elmedio tucumano o ligadas a la funcin pblica (gobernadores, ministros, legislado-res), adems de socios honorarios corresponsales (personalidades nacionales o ex-tranjeras destacadas en alguna rama del saber), segn indica Marcela Vignoli21. Porotra parte, se forma all una valiosa biblioteca, declarada pblica en 1884 y que irincrementando su tamao con donaciones personales y oficiales, hasta convertirseen la principal biblioteca local22. El reglamento de la Sociedad inclua rgidas normasde admisin de sus miembros, quienes deban presentar y defender un trabajo cient-fico o literario para lograr el ingreso23. En tal sentido, puede pensarse que ella parecehaber constituido el primer rgano preocupado por dotar de cierta formalidad a lasrelaciones intelectuales y al intercambio de ideas en Tucumn.
La Sociedad Sarmiento es el principal escenario institucional de la vida inte-lectual tucumana durante los aos de publicacin de la Revista de Letras y Cien-cias Sociales, cuyo proyecto se vera, por otra parte, estrechamente ligado a lalabor de la institucin. Vicente Atilio Billone seala que la Sociedad propicia, ade-ms, el nacimiento del periodismo cultural en la provincia24. Desde 1817, ao deintroduccin de la imprenta en Tucumn por accin de Manuel Belgrano, proliferandiversos rganos periodsticos locales. Entre ellos, uno de los primeros diarios queda muestras de perdurar es El Orden, fundado en 1883 y cuya edicin se prolongahasta la dcada de 194025. No obstante, de acuerdo con Billone, la primera manifes-
20 Pez de la Torre, C. (h), Crnica histrica de la Universidad Nacional de Tucumn. Perodo 1914-1923. La etapa provincial y los comienzos de la nacionalizacin, Ediciones del Rectorado, Universi-dad Nacional de Tucumn, Tucumn, 2004, pp. 15-18. 21 Vignoli, Marcela, La Sociedad Sarmiento y su vinculacin con la construccin de un imaginariocvico-nacional: las peregrinaciones patriticas de la juventud durante la dcada de 1890, La genera-cin del Centenario y su proyeccin en el Noroeste argentino (1900-1950), Centro Cultural AlbertoRougs, Fundacin Miguel Lillo, Tucumn, 2006, p. 356. 22 Hacia 1900, la biblioteca contaba con alrededor de nueve mil volmenes. Lizondo Borda, Manuel(dir.), La Sociedad Sarmiento en su cincuentenario (1882-1932), S. e., Tucumn, 1932, pp. 29-30. 23 Ibdem, p. 40. 24 Billone, Vicente Atilio, Revistas literarias tucumanas. De El Porvenir (1882-1883) a la Revista deLetras y Ciencias Sociales (1904-1907), Humanitas. Revista de la Facultad de Filosofa y Letras dela Universidad Nacional de Tucumn XVII/23, 1972. 25 Garca Soriano, Manuel, El periodismo tucumano (1817-1900). Ensayo de investigacin sobre unaspecto de la cultura de Tucumn durante el siglo XIX, Facultad de Filosofa y Letras, UniversidadNacional de Tucumn, Tucumn, 1972. Pg. 228
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
tacin periodstica de carcter especficamente cultural aparecida en la provinciaes el semanario El Porvenir (1882-1883), rgano oficial de la Sociedad Sarmiento.Unos aos ms tarde nace, tambin en el seno de la institucin, Tucumn Literario,en sus dos versiones, semanario primero (1887-1888) y quincenario despus (1888-1891 y 1893-1896). Ambos son destacados por el autor como las ms significati-vas publicaciones culturales anteriores a la aparicin de la Revista de Letras yCiencias, que, sin embargo, no logran la calidad ni la proyeccin alcanzadas poresta ltima26. Cabe mencionar, por ltimo, que en los aos de publicacin de larevista aqu estudiada nace el proyecto de una nueva institucin: la Universidad deTucumn. Como sealo a continuacin, la idea de su creacin es ya anunciada enlas primeras pginas de la revista misma.
Una revista cultural pionera en Tucumn
Segn lo expuesto, la Revista de Letras y Ciencias Sociales ha sido valoradapor la crtica precedente como la primera publicacin cultural de significacin sur-gida en la provincia. Billone indica que a travs de ella por primera vez Tucumn esconocida en todo el mundo hispnico y aun fuera de l27 y David Lagmanovich lajuzga como la primera revista de real importancia en el medio provinciano28. Enotro orden de ideas, Emilio Carilla llega a afirmar que no se encuentra en los aosque abarca la revista (1904-1907) una publicacin que dentro del pas sobrepaseel valor de la revista tucumana29. Entre otros aspectos, los crticos basan susjuicios en la calidad de las colaboraciones de la publicacin, en la que escribieron,aunque con frecuencia dispar, autores provenientes de diversos pases europeos ehispanoamericanos como Miguel de Unamuno, Guglielmo Ferrero, Rubn Daro,Jos Juan Tablada, Amado Nervo, Jos Santos Chocano, Manuel Machado, EugenioDaz Romero, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Pedro HenrquezUrea, Baldomero Lillo, entre muchos otros, algunos de los cuales gozaban de unaevidente notoriedad en la poca.
Los mismos realizadores de la publicacin parecen haber concebido la propiaempresa como un proyecto cultural fundacional en el mbito de Tucumn, segnpuede deducirse de ciertas zonas del Prospecto con que se inaugura el primer
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
26 Billone, V. A., op. cit. 27 Billone, V. A., Tucumn y sus revistas literarias. A propsito de una reaparicin, Norte I/1 (tercerapoca), diciembre, 1975, p. 9. 28 Lagmanovich, David, Perfil de algunas revistas tucumanas de cultura, La generacin del centena-rio y su proyeccin en el Noroeste argentino (1900-1950), Centro Cultural Alberto Rougs, FundacinMiguel Lillo, Tucumn, 2004, p. 212. 29 Carilla, Emilio, La Revista de Letras y Ciencias Sociales, Ricardo Jaimes Freyre, EdicionesCulturales Argentinas, Buenos Aires, 1962, p. 73.
Pg. 223 a 260
Pg. 229
AND
ES
21 - AO
2010
-
nmero en julio de 1904. All se establece, segn una prctica habitual en las publi-caciones de esos aos, los propsitos de la revista y el programa a realizar:
La REVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES lleva en su nombre su programa.Aspira a ser un eslabn entre el aula y la tribuna, entre la tribuna y ellibro, entre el libro y el pblico. Aspira a reflejar en sus pginas el movi-miento de los espritus en los universales campos de la creacin y de laespeculacin. Aspira, sin exclusivismos ni banderas, a servir de vehculoa todos los propsitos nobles y a todos los pensamientos generosos, dentrode los lmites de las doctrinas y de las teoras. Aspira a ser un autorizadoexponente de la labor mental que no ha llegado al libro y que se ha sus-trado voluntariamente a la inevitable ligereza de la efmera hoja diaria.Encerrados en el corazn de Amrica, nuestro espritu vive muy lejos de loque nos rodea, cuando no lo embargan las ansiedades de la lucha o losdetalles de la existencia cuotidiana (sic). Pedimos al extranjero o a lacapital de la repblica, el volumen que deben ocupar las horas dedicadasal estudio, a la amena lectura y a la necesidad de seguir la marcha de lasciencias, de las artes y de las letras, que se descubre confusamente en losndices de los boletines telegrficos. La obra por realizar sera la asocia-cin de todos los factores de cultura de que disponemos, formando conellos un docto y amable centro propio de desenvolvimiento intelectual; aslos colegios y las escuelas, as las bibliotecas pblicas, as los diarios, laproyectada Universidad libre, las sociedades literarias y cientficas, as,en fin, las revistas. Pero las revistas, que son una verdadera exigencia social en todas par-tes, son entre nosotros plantas exticas que no se ha conseguido aclima-tar y que han arrastrado su infecunda vida en pobres invernculos. De-bemos creer que la poca y el ambiente no les fueron propicios o que nose adaptaban a ellos. Las circunstancias han cambiado, tal vez; ha lle-gado el momento de comprobarlo. A esta oportunidad obedece la apari-cin de la REVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES. Para realizar nuestros propsitos espigaremos en todos los campos, sinperder de vista el plan sintetizado en el nombre de esta publicacin. Pedi-remos a los archivos desconocidos tesoros histricos; expondremos o co-mentaremos la labor de los cuerpos legislativos y de los tribunales dejusticia; investigaremos las leyes de nuestros fenmenos sociales; refleja-remos las palpitaciones del alma universal, que nos llegan en los libros detodos los pases y en las hojas impresas en todas las lenguas, y daremos ala obra de imaginacin, a la obra potica, nuestras mejores pginas30.
Pg. 230 30 Prospecto, Revista de Letras y Ciencias Sociales I/1, julio de 1904, pp. 3-4.
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
Son diversos los aspectos que sugieren lo que puede definirse como una con-ciencia fundacional. En primer lugar, se advierte que la revista concibe su propiaemergencia como un hito en el rea local, esto es, se piensa como el primer rgano desu tipo destinado a perdurar, y no ya como una planta extica de vida desmedrada.La Revista de Letras y Ciencias Sociales aportara as a Tucumn, en un momentopropicio esto es, en el clima de crecimiento y prosperidad descripto en el apartadoanterior, aquello que es una verdadera exigencia social en todas partes. En sintonacon la dinmica cultural del momento los ltimos aos del siglo XIX y los primerosdel XX configuran un perodo de florecimiento de revistas a lo largo del pas y detodo el continente31, los fundadores de la Revista de Letras y Ciencias Socialesparecen advertir tambin la necesidad de que la vida intelectual tucumana contara conuna revista capaz de desempear un rol central en su desarrollo.
Por otra parte, el texto reconoce como un propsito principal el afn deformar un centro propio de desenvolvimiento intelectual, asociando las institu-ciones y los rganos hasta el momento existentes en Tucumn, o bien proyectadosall, como la Universidad. Es posible conjeturar que el Prospecto alude, aunquesin nombrarlos, a los elementos que componen el marco institucional local referidoantes (Colegio Nacional, Escuela Normal, Sociedad Sarmiento con su biblioteca ysus publicaciones, diarios como probablemente El Orden, la Universidad en ger-men). A partir de la articulacin de esos factores y vinculndose con ellos, laRevista de Letras y Ciencias Sociales parece aspirar a forjar y organizar un campode cultura en Tucumn32. Tal aspiracin sugiere tambin una conciencia fundacional:el nuevo proyecto no consiste slo en la publicacin de una revista; a partir de ella,y asocindose con las instituciones existentes, se anhela crear un centro intelec-tual propio. Interesa destacar que el inters por organizar la cultura local se conjugacon una mirada internacionalista, esto es, con la atencin prestada a lo que sucedeen el extranjero o en la capital de la Repblica y con el anhelo de reflejar laspalpitaciones del alma universal, que nos llegan en los libros de todos los pases yen las hojas impresas en todas las lenguas. Parecera que para formar el deseadocentro intelectual propio, los realizadores de la revista advierten la necesidad demirar hacia afuera, de recibir las novedades externas y difundirlas en el medio, talvez con el afn de abrir la cultura tucumana y situarla en la poca.
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
31 Carter, Boyd G., Historia de la literatura hispanoamericana a travs de sus revistas, De Andrea,Mxico, 1968; y Lafleur, Hctor Ren, Sergio D. Provenzano y Fernando P. Alonso, Las revistasliterarias argentinas, 1832-1967, Centro Editor de Amrica Latina, Buenos Aires, 1968. 32 Si bien, y dados el carcter embrionario del desarrollo cultural local en la poca y la todava estrecharelacin con el poder poltico aspecto que analizo ms adelante, no resulta del todo viable pensar esegesto en el sentido relativamente autnomo que, segn se sabe, confiere Pierre Bourdieu a la nocin decampo intelectual, es posible destacar la voluntad manifiesta en la declaracin de la revista de comen-zar a organizar en la provincia lo que puede entenderse como un rea diferenciada de la vida social,centrada en la produccin y el intercambio de bienes especficamente culturales.
Pg. 223 a 260
Pg. 231
AND
ES
21 - AO
2010
-
Con el carcter pionero y con el afn de organizacin cultural se relacionatambin quizs la amplitud del proyecto y su voluntad inclusiva, aspectos que semanifiestan tanto en lo ideolgico como en lo disciplinario. Ante la falta de otraspublicaciones de su tipo en Tucumn, la Revista de Letras y Ciencias Socialesparece querer abarcarlo todo. As, en el Prospecto declara aspirar sin exclusivismosni banderas, a servir de vehculo a todos los propsitos nobles y a todos los pen-samientos generosos, dentro de los lmites de la teoras y de las doctrinas (nfasismo). Esas palabras permiten notar el tono calmo y hasta amable con el que losrealizadores emprenden su proyecto, que no parece surgir, a diferencia de otrasrevistas de cultura, al calor de los fervores de movimientos o escuelas determina-dos. En cuanto a la amplitud disciplinaria, el texto revela el afn de espigar entodos los campos comprendidos en el nombre de la publicacin, esto es, la litera-tura, el derecho, la historia, la sociologa; campos a los que se alude en el prrafofinal de la declaracin de principios33.
Con las palabras citadas se inaugura el ciclo de edicin de la Revista de Letrasy Ciencias Sociales, que se extiende hasta diciembre de 1907 con la entrega detreinta y nueve nmeros de frecuencia mensual34. La revista cuenta con su propiaeditorial, la Imprenta Modelo, que parece haber sido creada exclusivamente con elfin de imprimir y distribuir los ejemplares de la publicacin35. Es posible pensar quegran parte de los costos de edicin son cubiertos por los avisos publicitarios. Cadanmero incluye un promedio de ocho pginas de avisos, de empresas como Cerve-za Quilmes, Ferrocarril Central Norte, Vinos Calvet y la Sastrera, Sombrerera yZapatera de Crdenas Hermanos, entre las que muestran mayor continuidad en suapoyo al proyecto, as como libreras, imprentas, otras casas de comercio locales,fbricas de carruajes, panaderas, almacenes, sociedades de seguros, casas de re-mate, corralones y ferreteras, entre muchos otros36. En algunos casos se eviden-
33 En relacin con otras publicaciones de la poca, esa doble mirada a las ciencias y a las letras no resultanovedosa. Por el contrario, es frecuente en esos aos de auge de revistas argentinas e hispanoamerica-nas. En los citados trabajos de Carter y de Lafleur, Provenzano y Alonso es posible encontrar referen-cias a numerosas publicaciones cuyos ttulos o subttulos expresan lneas similares, como la Revista deDerecho, Historia y Letras (Buenos Aires, 1898-1923), Ciencias y Letras, (La Plata, 1896), Estudios,revista mensual de Historia, Ciencias y Letras (Buenos Aires, 1901-1905), la Revista Nacional deLiteratura y Ciencias Sociales (Montevideo, 1895-1897), Revista Nacional de Letras y Ciencias(Mxico, 1889-1890), Letras y Ciencias (Santo Domingo, 1892-1898), por citar algunos ejemplos. 34 Tan slo el nmero final (37-39), presenta un carcter trimestral. 35 En efecto, las direcciones de la Imprenta Modelo, primero en Las Heras 765, y luego en Maip 60y 62, coinciden con las de los talleres tipogrficos de la revista. La imprenta figura adems en los avisosde la propia revista como la casa editora de la Revista de Letras y Ciencias Sociales. 36 Es posible encontrar adems avisos de libreras como Coln, Hispanoamericana o la LibreraFrancesa de Adriano Ribet que funcionaba en Tucumn como agencia de publicaciones de Buenos Airescomo La Nacin o Caras y Caretas, y cuyas novedades eran anunciadas en el interior de la revista, casasde comercio como Sastrera Pars-Londres, Tienda La Gran Va, Casa Chne, entre muchos otros. Pg. 232
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
cia la ayuda financiera proveniente de miembros de las familias de los realizadoresde la revista, como en un aviso de media pgina del ingenio Santa Brbara, propie-dad, segn se anuncia en el texto del aviso mismo, del Seor Enrique Grunaer ydel Doctor Juan M. Tern, padre este ltimo de Juan B. Otra modalidad frecuenteen esa seccin es la inclusin de una Gua de profesionales en la que abogados,artistas y fabricantes de la ciudad ofrecan sus servicios.
Llama la atencin la cantidad y la variedad de los avisos, que parecen destina-dos casi exclusivamente al pblico tucumano. Puede conjeturarse a partir de tal cons-tatacin el eventual inters de los habitantes de la provincia por brindar su apoyo alproyecto y a sus realizadores, o bien la existencia de una circulacin considerable dela revista en la ciudad de Tucumn, que justificara materialmente la inversin. Laprimera opcin resulta quizs ms factible, en la medida en que cabe dudar de que laRevista de Letras y Ciencias Sociales haya tenido un pblico numeroso. Por el con-trario, y pese a la falta de datos sobre la cantidad de ejemplares que efectivamente seimpriman, hay que tener en cuenta el sealamiento de Jorge B. Rivera respecto alescaso nmero de lectores propio de la mayor parte de las revistas culturales argen-tinas surgidas a partir de 189037. Ese pblico lector no se limita, en todo caso, almbito provincial. La cantidad de autores extranjeros que escriben en la Revista deLetras y Ciencias Sociales permite pensar que ella llega a los respectivos lugares deorigen o residencia de sus colaboradores. Tal circulacin fuera del pas parece deber-se a una tarea personalizada de distribucin de los nmeros, labor que cuenta precisa-mente con el apoyo de los colaboradores extranjeros. Una carta de Unamuno a JaimesFreyre, publicada en el nmero 19, de abril de 1906, constituye un claro ejemplo alrespecto por cuanto alude a los ejemplares de aadido de la revista enviados porJaimes Freyre para ser distribuidos por Unamuno en Espaa38.
No me detendr aqu en el anlisis del contenido de la publicacin, aspectoestudiado en otro trabajo, donde planteo que la propuesta de la Revista de Letras yCiencias Sociales puede leerse como un cruce de lo que entiendo como dos pro-yectos con objetivos y rasgos propios: un proyecto literario, que procura contribuira la configuracin de una literatura americana y se vincula de modo estrecho conel movimiento de renovacin literaria promovido en Hispanoamrica por el moder-nismo, y un proyecto cientfico, que en una poca de auge de la ciencia en el pasdebido en gran medida a la gravitacin del positivismo, se propone estimular eldesarrollo de investigaciones cientficas en Tucumn. El proyecto literario, impul-sado sobre todo por Jaimes Freyre, implic la publicacin sistemtica de los escri-tos inditos, especialmente poemas, de numerosos escritores modernistas de dis-tintos puntos del continente, as como la recuperacin de su produccin desde
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
Pg. 223 a 26037 Rivera, Jorge B., El escritor y la industria cultural, Atuel, Buenos Aires, 1998, p. 26. 38 Revista de Letras y Ciencias Sociales IV/19, abril de 1906, p. 34. Pg. 233
AND
ES
21 - AO
2010
-
secciones crticas y bibliogrficas, cuyos artculos se encargan de afirmar la exis-tencia de lo que se denomina all como una literatura americana independiente dela espaola. El proyecto cientfico, gestado sobre todo por Tern y Lpez Man,supuso en cambio la generacin de debates tericos en torno a la valoracin de laciencia y de sus mtodos, la postulacin de modelos intelectuales (el caso deHippolyte Taine constituye el principal ejemplo), la difusin de investigaciones liga-das a las ciencias sociales, sobre todo a la historia, la traduccin de la obra dehistoriadores y socilogos europeos, y el fomento del estudio del pasado provincialy nacional a partir del ofrecimiento de documentos inditos39.
Los fundadores: Ricardo Jaimes Freyre, Juan B. Tern y Julio Lpez Man
Los tres fundadores son adems los nicos miembros del staff de la revista,constituido por un director (Jaimes Freyre) y por dos redactores (Tern y LpezMan). Qu circunstancias propician la vinculacin de un laureado poetamodernista de origen boliviano con dos jvenes tucumanos, entonces recientemen-te graduados como abogados? Qu tipo de lazos unen a esas figuras? Cul es elperfil intelectual articulado por ellas y cul el papel cumplido en la realizacin de laRevista de Letras y Ciencias Sociales? Para intentar responder a tales interrogantes,es necesario referir la trayectoria forjada por cada uno de los fundadores de lapublicacin, comenzando por su director40.
Ricardo Jaimes Freyre nace en 1868 en el consulado de Bolivia en Tacna, Per.Proviene de una de las ms prominentes familias de Bolivia, en la que se destacanescritores, artistas, profesores y diplomticos41. Su padre, Julio Lucas Jaimes, msconocido por su seudnimo literario Brocha Gorda, se desempea como escritor,periodista y maestro. Su madre, Carolina Freyre, se cuenta entre las escritoras quedespliegan su labor en Per en la segunda mitad del siglo XIX, junto a Juana ManuelaGorriti, Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello. El autor pasa su infancia y sujuventud entre Bolivia y Per: Lima, Tacna, La Paz y Sucre son algunas de las ciuda-des donde reside durante esos aos, en los que, segn indica Carilla, comienza aescribir, a estudiar aunque no concluira estudios superiores y a trabajar en perio-dismo. En 1889 acompaa como secretario privado a su padre, designado ministro
39 Ambos proyectos son analizados en el mencionado estudio anterior sobre la Revista de Letras y Ciencias Sociales (Martnez Zuccardi, S., op. cit.). 40 Para trazar la trayectoria de Jaimes Freyre, sigo sobre todo los sealamientos de Carilla en el volumenque dedica a la vida y la obra del escritor (Ricardo Jaimes..., op. cit.), as como los datos y las valoracionespresentes en semblanzas realizadas por Juan B. Tern (Ricardo Jaimes Freyre, Nosotros 78-79/287,abril de1933) y Eduardo Joubin Colombres (Estudio Preliminar sobre la personalidad y la obra del autor,en Ricardo Jaimes Freyre, Poesas Completas, Buenos Aires, Claridad, 1944), y en un estudio de MireyaJaimes Freyre (Modernismo y 98 a travs de Ricardo Jaimes Freyre, Gredos, Madrid, 1969). 41 Jaimes Freyre, M., op. cit., p. 12. Pg. 234
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
plenipotenciario de Bolivia ante el entonces Imperio del Brasil, por un breve perodo.Se desempea luego como secretario del Presidente de Bolivia Mariano Baptista. Alpoco tiempo se instala en Buenos Aires42. Figura de vida itinerante, Rama lo definecomo un inmigrante intelectual, expresin que da cuenta de una categora nueva deinmigrantes distinguibles del grueso de la poblacin de ese origen, aunque tampocoasimilables al reducido grupo de familias de la oligarqua que en los aos de lamodernizacin cultural de Latinoamrica buscan centros intelectuales cosmopolitasdonde desplegar ms plenamente sus vocaciones literarias. Buenos Aires se convierteen el principal destino de muchos escritores de esa etapa. En palabras de Rama, esaciudad ya era la capital del cono sur y ofreca mejores oportunidades de trabajo en elperiodismo, en el teatro, aun en la educacin, que sus propios pases nativos43.Jaimes Freyre desarrolla all una intensa actividad intelectual y alcanza, desde la pers-pectiva de Carilla, la consagracin como escritor. En 1894 ingresa al diario La Na-cin y a El Ateneo de Buenos Aires. Cultiva una estrecha amistad con Rubn Daro,adalid del modernismo, y se relaciona tambin con Leopoldo Lugones. Con el prime-ro funda la Revista de Amrica (1894), rgano del movimiento modernista. En 1899aparece, con un prlogo de Lugones, su primer libro de poemas, Castalia brbara,que cimenta su prestigio como poeta.
A Tucumn llega en 1901, de un modo que parece haber sido casi accidental,pero termina establecindose en la provincia durante veinte aos44. El impacto cau-sado por su presencia en ese mbito es sin duda enorme. Quienes lo conocieron,evocan su silueta seorial de capa y mostachos paseando por las calles de laciudad incipiente, e ignorando, tal vez, el brillo que su figura irradiaba luego de susonada amistad con Daro y de los aclamados poemas de Castalia brbara. ParaTern, Jaimes Freyre llegaba a ocultar uno de los ms claros renombres en lasletras de Amrica, a un rincn provincial. As, Tern parece interpretar el estable-cimiento del poeta en la provincia como una renuncia. A sus ojos, la imagen aristo-crtica de Jaimes Freyre contrastaba con el fondo de las lentas tardes de Tucumn:
Traa tambin de su herencia peruana el gusto por la conversacin, porel saln, la sociedad de damas, por los gestos cortesanos, por las mane-ras de seoro. Bastaba ver su silueta aristocrtica y enjuta y su portegrave, su ademn gentil y altivo de hidalgo, cruzando, en las tardes, lascalles solitarias o la Plaza de Tucumn. Era un cuadro a lo Velzquezste en cuyo primer plano estaba el caballero, de traje negro, de tezmoruna, sombrero de una ala alzada, en segundo plano el verde profun-
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES42 Carilla, E. op. cit., pp. 11-18. 43 Rama, ., op. cit., pp. 112-113. 44 Al parecer, Jaimes Freyre se diriga a las aguas termales de Rosario de la Frontera (Salta) y, al pasarpor Tucumn, Alejandro Sancho Miano, comerciante espaol establecido all y amigo de BrochaGorda, lo convence respecto a quedarse. Carilla, E., op. cit., p. 59.
Pg. 223 a 260
Pg. 235
AND
ES
21 - AO
2010
-
do de los naranjos, burilados, como el caballero, por la luz deslumbran-te de la lenta tarde tropical45.
La insercin del poeta en la vida intelectual local se produce en forma casiinmediata a su llegada. El 6 de mayo de 1901 dicta una conferencia en la SociedadSarmiento sobre el poeta brasileo simbolista Juan de Cruz e Souza, uno de losrepresentantes ms influyentes del movimiento de renovacin de la poesa brasilea.La conferencia es ovacionada por el pblico y al da siguiente un diario local publicaun encomistico comentario en el que se afirma: El poeta plido habl del poetanegro46. Dos aos despus, Jaimes Freyre figura entre los integrantes de la comisindirectiva de la Sociedad, donde se desempea, en distintos perodos, como vicepre-sidente, director de la biblioteca y vocal47. En 1902 comienza su labor docente en elColegio Nacional y luego en la Escuela Normal; las ctedras parecen haber significa-do su sustento material y el de su familia durante su estada en la provincia. JaimesFreyre es recordado como un gran maestro, que enseaba sin texto y sin tomarlecciones y cuyas clases convocaban adems a otros profesores de la institucin ya mujeres de todas las clases sociales y curiosos admiradores de la finura y lagallarda del poeta48. En palabras de Tern, (...) del Colegio Nacional salan innume-rables jvenes escribiendo versos, amando las letras, y amando un maestro. Por otraparte, Tern juzga retrospectivamente que gracias al poeta, [l]a pequea ciudad sehaba convertido en un centro intelectual49. En efecto, Jaimes Freyre ejerce un papelaxial en el desenvolvimiento cultural de la provincia en la poca, y opera, a la vez,como una figura tutelar y un modelo para los jvenes, segn sugiere Billone50. Terny Lpez Man seran algunos de los jvenes atrados por el magnetismo del poeta.Del encuentro de los tres surgira la Revista de Letras y Ciencias Sociales.
Resta referir brevemente, siguiendo a Carilla51, la labor de Jaimes Freyre poste-rior a la desaparicin de la revista, en la que se cuenta su dedicacin sistemtica a lainvestigacin histrica. De ella resultan cinco libros sobre el pasado tucumano, apa-recidos entre 1909 y 191652. En 1910, el gobernador Ernesto Padilla le encomiendaefectuar copias de documentos coloniales vinculados al Tucumn y realizar investi-
45 Tern, J. B., op. cit., pp. 280-282. 46 Joubin Colombres, E., op. cit., pp. 30-31. 47 Las funciones que ejerce en la Sociedad Sarmiento son: Vicepresidente Primero (1903), Director dela Biblioteca (1907-1908), Vicepresidente Segundo (1909), Vicepresidente Primero (1911-1912),Vocal (1915-1916 y 1921-1933). Carilla, E., op. cit., p. 68. 48 Joubin Colombres, E., op. cit., p. 32. 49 Tern, J. B., op. cit., p. 282. 50 Billone, V. A., Tres generaciones de poetas de Tucumn, Facultad de Filosofa y Letras, UniversidadNacional de Tucumn, Tucumn, 1995, p. 18. 51 Carilla, E., op. cit., pp. 61-64; 145-148. 52 Ellos son: Tucumn en 1810, Historia de la Repblica de Tucumn, El Tucumn del siglo XVI, ElTucumn Colonial, Historia del descubrimiento de Tucumn Pg. 236
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
gaciones al respecto en los Archivos de Sevilla y Simancas. En 1913 lo nombraorganizador del Archivo de Tucumn, entonces recientemente declarado seccin dela Universidad, fundada un ao antes. El poeta sera uno de los miembros del grupofundador de la casa de estudios e integrara el primer consejo superior de la institu-cin. Dicta all cursos libres de lengua y literatura a partir de 1917 y es uno de losredactores de la Revista de Tucumn, rgano universitario. Interviene tambin enpoltica: en 1916, ao en que obtiene la ciudadana argentina, es elegido concejal porla ciudad de Tucumn. En 1917 aparece en Buenos Aires su segundo poemario, Lossueos son vida. Jaimes Freyre deja Tucumn en 1921 ya que el Partido Republicanode Bolivia, que asciende luego de la Revolucin de 1920, lo convoca para participaren el gobierno boliviano. Asume de inmediato diversas funciones polticas y diplom-ticas: es elegido diputado por Potos, designado como Ministro de Instruccin Pbli-ca y Agricultura de Bolivia y luego nombrado Delegado de Bolivia ante la Liga de lasNaciones (1921). Se desempea como Ministro de Relaciones Exteriores (1922),como Embajador de Bolivia en Chile (1922-1923), en Estados Unidos (1923-1927) yen Brasil (1927). En 1926 su nombre es propuesto para la candidatura a la Presiden-cia de la Repblica de Bolivia, pero renuncia a dicha candidatura. Se instala luegonuevamente en Buenos Aires y, por un perodo de pocos meses, durante 1932, regre-sa a Tucumn, donde el entonces gobernador Juan Luis Nougus lo designa Presi-dente del Consejo Provincial de Educacin en Tucumn. Hacia el final de su vida esnombrado miembro de la Academia Argentina de Letras, entonces de reciente funda-cin, y, con anterioridad, miembro correspondiente de la Junta de Historia y Numis-mtica, luego Academia Nacional de Historia. Muere en Buenos Aires en 1933. Deacuerdo con Joubin Colombres, los ltimos das del poeta transcurren en la pobreza;el gobierno de Bolivia se encargara de costear su entierro53.
Con respecto al perfil intelectual de Jaimes Freyre, es posible afirmar que setrata ante todo de un escritor, imagen que comienza a consolidarse en la Argentinade fines del siglo XIX y comienzos del XX. En efecto, Altamirano y Sarlo indicanque en el pas la funcin del escritor adquiere perfiles profesionales en un proce-so que comienza con el modernismo y tiene su primera condensacin en los aosdel Centenario. Desde su perspectiva, se disea entonces la imagen del escritorpara quien escribir es siempre ocupacin central (se ver despus si trabajo remu-nerado). El escritor profesional sera entonces aquel que adquiere su identidadsocial a partir de la actividad literaria, pese a que ella no necesariamente le propor-cione sus medios de vida54. Bajo esa luz, hay que destacar que aunque su produc-
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES53 Joubin Colombres, E., op. cit., pp. 65-66. 54Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo, La Argentina del Centenario: campo intelectual, vida literariay temas ideolgicos, Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia, Ariel, Buenos Aires, 1997[1983], pp. 161-170.
Pg. 223 a 260
Pg. 237
AND
ES
21 - AO
2010
-
cin literaria es breve55, la identidad social de Jaimes Freyre se configura sobretodo, y en especial en los aos de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, en tornoa su condicin de poeta modernista. Su figura puede ser pensada como un expo-nente del fenmeno de especializacin de la literatura que la cultura hispanoameri-cana experimenta, segn Rama, desde fines del siglo XIX, poca en que las letras,que haban sido simplemente un anexo de la actividad del universitario o del polti-co, se constituyen en especializaciones autnomas, dentro de las precarias condi-ciones del momento56. No obstante, ello no impide que, al igual que muchos auto-res modernistas, Jaimes Freyre haya asumido otras tareas, que significan, por otraparte, su medio de sustento econmico: comienza trabajando en periodismo, granparte de su vida se dedica a la docencia y, sobre todo en los ltimos aos, ocupacargos polticos y diplomticos. De todas maneras, se advierte que en el caso deJaimes Freyre el ejercicio de esas otras funciones parece derivarse precisamente desu condicin de escritor. As, resulta significativo que, aun en pleno ejercicio desus funciones pblicas, l suscita ante la prensa mayor inters como escritor ypoeta que como poltico, segn menciona uno de sus bigrafos57.
Como otros escritores de ese perodo, Jaimes Freyre es, de acuerdo con loya indicado, un autodidacta y un inmigrante intelectual. Cabe mencionar, adems,su filiacin socialista, que tambin contribuye a definir el perfil del autor. JaimesFreyre participa en Buenos Aires en las reuniones del Club Socialista organizadaspor La Montaa, revista dirigida por Lugones y Jos Ingenieros, y en la que con-vergen socialismo y modernismo58. Ms adelante, ya en Tucumn, protagoniza en1903 una comentada polmica en defensa del socialismo, como observaRosenzvaig59. Al respecto, afirma Joubin Colombres que el poeta [d]urante todasu vida aliment ideas socialistas60. Es destacable, por ltimo, otro modo de inter-
55 Adems de sus libros de poemas Castalia brbara y Los sueos son vida, es autor del drama bblicoLa hija de Jeft (1899), del drama Los conquistadores y del estudio Leyes de la versificacin castellana(1912). Publica asimismo algunos cuentos tres aparecen en la Revista de Letras y Ciencias Sociales , que no llega a recoger en libro. La revista difunde tambin captulos de una novela en preparacin yde un libro de viajes, que tampoco son editados. 56 Rama, ., op. cit., p. 40. 57 Joubin Colombres relata que al llegar Jaimes Freyre a Chile, luego de ser designado Ministro de Boliviaen ese pas, los diarios ms hablaron del poeta y del escritor, que del Ministro, op. cit., p. 44. 58 Ibdem, p. 17. 59 En marzo de 1903 el poeta pronuncia en la Sociedad Sarmiento una conferencia en defensa delsocialismo, como respuesta a una conferencia anterior del padre Grotte, a quien Rosenzvaig aludecomo director de los crculos catlicos obreros en la Argentina. Jaimes Freyre y Grotte entablaranluego, en el marco de una tercera conferencia realizada en la institucin, una acalorada polmica.Rosenzvaig agrega que a raz del debate el auditorio enardecido improvis dos marchas en la calle, unade apoyo a Grotte y otra a Freire (sic), op. cit., pp. 184-185. 60 Joubin Colombres, E., op. cit., p. 18. Pg. 238
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
vencin intelectual articulado por Jaimes Freyre, aunque en un perodo posterior alde la publicacin de la Revista de Letras y Ciencias Sociales: la investigacin hist-rica. Ramn Leoni Pinto destaca la significacin de la labor de Jaimes Freyre en elmarco de la historiografa local, tanto por su comprensin de los procesos estudia-dos como por sus valiosos aportes documentales61. Esa labor puede ser pensadaadems como uno de los frutos del contacto con el medio provincial y con losintelectuales tucumanos, que, como indico ms adelante, se interesan entonces porla configuracin de una historia cientfica en el mbito local. De tal modo, es posi-ble conjeturar que existe una fuerte influencia del grupo tucumano en el poeta, queimprimira nuevos matices a su perfil de escritor modernista.
En cuanto a Tern y a Lpez Man amigos y adems parientes, ya queTern era sobrino de Lpez Man ambos trazan en un comienzo trayectoriassimilares. De todas maneras, es necesario considerar a cada uno por separado,empezando por Tern, quien interviene de modo ms activo en la Revista de Letrasy Ciencias Sociales62. Juan Manuel Benjamn Tern luego firmara la mayor partede sus escritos como Juan B. Tern nace en Tucumn en 1880. Pertenece a unade las viejas familias de raigambre hispnica con protagonismo poltico y econ-mico en la vida de la regin desde la poca colonial63. Su abuelo y su bisabuelohaban sido gobernadores de la provincia64. Su padre, Juan Manuel Tern, recono-cido abogado y tambin poltico, era, segn lo indicado al mencionar los avisos dela revista, propietario del Ingenio Santa Brbara. Tambin la que sera su familiapoltica se encuentra ligada a la elite azucarera. A los veintids aos, Tern contrae-ra matrimonio con Dolores Etchecopar, hija de Mximo Etchecopar, uno de lospioneros de la industria del azcar65. Durante toda su vida gozara de una situacin
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
61 Leoni Pinto, Ramn A., Historiografa de Tucumn (1880-1950). Autores, obras y problemas, Lahistoria como cuestin. In Memoriam Antonio Prez Amuchstegui, Canguro, La Rioja, 1995, p. 69.62 Para trazar la trayectoria de Tern, me baso sobre todo en una semblanza realizada por Pez de laTorre (h), Juan B. Tern, primera etapa: 1880-1914. Discurso de incorporacin del Doctor CarlosPez de la Torre (h) como miembro de nmero de la Academia Nacional de la Historia, De laVeinticuatro, Tucumn, 2002, as como en los datos aportados por los trabajos de Kreibohm, Juan B.Tern. Vida y obra, Del Cincuentenario/ Universidad Nacional de Tucumn, Tucumn, 1964, LeoniPinto, op. cit., Luca Piossek Prebisch, Juan B. Tern: hacia una teora de la historia, Discurso yrealidad 5/1, 1990, Rodolfo Modern, Juan B. Tern: una semblanza, Boletn de la AcademiaArgentina de Letras LXIII/247-248, enero-junio de 1998, entre otros que cito a continuacin. 63 Perilli de Colombres Garmendia, Elena y Elba Estela Romero de Espinosa, Los hombres delCentenario en Tucumn. Puntos de encuentro generacionales, La generacin del Centenario y suproyeccin en el Noroeste argentino (1900-1950), Centro Cultural Alberto Rougs, Fundacin MiguelLillo, Tucumn, 2004, p. 13. 64 Su abuelo paterno, Juan Manuel Tern, se desempea como gobernador en 1861. Su bisabuelomaterno, Javier Lpez, gobierna la provincia unas dcadas antes. Paz de la Torre, C. (h), Juan B,op. cit., p. 15. 65 Ibdem, p. 27.
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
Pg. 223 a 260
Pg. 239
AND
ES
21 - AO
2010
-
econmica privilegiada. Juan Heller, uno de los colaboradores de la Revista deLetras y Ciencias Sociales, lo describe retrospectivamente como un hombre [r]ico, feliz, optimista66.
Desde muy temprano revela su vocacin intelectual. Mientras cursa el bachi-llerato en el Colegio Nacional, crea una sociedad literaria de efmera duracin ydirige entre 1894 y 1895 dos publicaciones, de existencia al parecer tambin efme-ra67. En esa misma poca, siendo an adolescente, se incorpora al ya entoncesprestigioso crculo de la Sociedad Sarmiento, previa aceptacin de un trabajo que,de acuerdo con Kreibohm, mereci el elogio unnime de los miembros68. Ternpasa as a formar parte de la asociacin y resulta elegido secretario, contando conalrededor de quince aos69. Concluidos los estudios secundarios, parte en 1896 aestudiar abogaca en Buenos Aires, donde comparte vivienda con Lpez Mandurante los primeros aos de la carrera70. En la Facultad de Derecho de la Univer-sidad de Buenos Aires, entonces fuertemente marcada por el positivismo, tienecomo profesores a Juan Agustn Garca, Juan Antonio Bibiloni, Manuel Obarrio yJoaqun V. Gonzlez, de quien le interesan sobre todo las plticas a la salida declase71. Ms adelante, en 1905, Gonzlez fundara la Universidad de La Plata,institucin que Tern elogia en la Revista de Letras y Ciencias Sociales y quevisualiza acaso como un modelo de la universidad que l proyectaba para Tucumn72.En sus aos de estudiante universitario Tern publica trabajos sobre derecho yeducacin, en revistas como Evolucin educativa y la Revista Jurdica del CentroJurdico y de Ciencias Sociales de la Facultad, de la que es designado secretario en1901. Al ao siguiente se grada con una tesis sobre la Escuela Histrica de Dere- cho, que luego publica como folleto.
66 Heller, Juan, Interpretaciones, en Pez de la Torre, C. (h), Juan Heller (1883-1950). Noticia biogrfica y seleccin de textos, Centro Cultural Alberto Rougs, Fundacin Miguel Lillo, Tucumn, 2006 [1944], p. 199. 67 El Curiosito. rgano de la juventud y El Curioso. Semanario Literario. rgano de la juventud. Pez de la Torre, C. (h), Juan B..., op. cit., p. 19. 68 Kreibohm, E., Un siglo de, op. cit., p. 87. 69 Kreibohm, E., Juan B, op. cit., pp. 7-8. 70 Pez de la Torre, C. (h), Juan B, op. cit., p. 27. 71 Kreibohm, E. Juan B, op. cit., p. 9. 72 En el nmero 18 de la revista, de diciembre de 1905, Tern firma con las iniciales de su seudnimoJocundo Severo un texto titulado La Nueva Universidad que destaca a la Universidad de La Platacomo una institucin esencial y genuinamente cientfica y moderna, experimental y prctica, que[n]o est destinada a competir con las existentes. Tern buscar imbuir tambin de un espritucientfico, prctico y moderno la Universidad de Tucumn, como se advierte en sus fundamentos delproyecto de creacin de la casa de estudios, texto del que he podido ocuparme en otro lugar, MartnezZuccardi, S., El Norte y la nacin en Juan B. Tern, Ricardo Rojas y Alfredo Coviello, Telar. Revistadel Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos IV/5, 2007. Pg. 240
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
Una vez graduado como abogado, regresa de modo inmediato a Tucumn,imbuido ya de prestigio debido a los elogios que de su carrera haban hecho losdiarios locales, que difundan los resultados de sus exmenes73. En la provinciaejerce la abogaca en el estudio jurdico de su padre y comienza a ensear en elColegio Nacional. Es compaero all de Jaimes Freyre y de Lpez Man, tambinintegrantes del plantel docente. En el mbito de esa institucin parecen forjarse losprimeros lazos formales entre quienes fundaran la Revista de Letras y CienciasSociales. En julio de 1903, por su preparacin y excelentes dotes intelectuales lostres son propuestos por el entonces rector Sixto Tern para realizar de modo con-junto un bosquejo histrico del Colegio Nacional a partir del ao 186574. Si bien latarea no parece llegar a concretarse el dato es relevante por cuanto significa, qui-zs, el primer proyecto que involucra a las tres figuras antes de la fundacin de larevista. Tern retoma adems su labor en la Sociedad Sarmiento, en la que tambinparticipan entonces Jaimes Freyre y Lpez Man. En 1906 es elegido presidentede la asociacin y organiza una serie de Cursos libres iniciativa surgida durantela gestin anterior, a cargo de Lpez Man en cuyo marco realiza el primeranuncio de la futura Universidad de Tucumn. En el discurso de inauguracin dedichos cursos reproducido en la Revista de Letras y Ciencias Sociales, quepromociona todo lo relacionado con la idea de crear la casa de estudios, Ternpresenta la iniciativa como una de las bases sobre las que se asentara la Universi-dad que proyecta75. En 1907 es reelegido presidente de la Sociedad y durante sugestin insiste en la posibilidad y la necesidad de una Universidad76. Volvera aocupar la presidencia de la institucin en 1911.
En la poca de la Revista de Letras y Ciencias Sociales Tern dirige la Socie-dad Sarmiento, ensea en el Colegio Nacional, ejerce su profesin y participa,adems, en poltica. A poco de regresar de Buenos Aires se afilia a la Unin Popu-lar, partido que defiende los intereses de la industria azucarera y en el que actuabanparientes y amigos. Su participacin en ese mbito es, sin embargo, muy lateral,dado que la poltica no le interesa, de acuerdo con Pez de la Torre (h)77. Detodas maneras, cabe destacar, siguiendo al mismo autor, que en 1906 Tern es
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
73 Pez de la Torre, C. (h), Juan B, op. cit., pp. 25-31. 74 Cervio, R., op. cit., pp. 118-119. 75 Afirma Tern: Con esta forma rudimental de los cursos libres que han de complicarse en una organi-zacin y en un mayor desarrollo, con su biblioteca de 15.000 volmenes que es fuerza amplificar sindemora, con el Instituto de Bacteriologa creado ya, hermosa promesa de aplicaciones prcticas y deensayos tericos, y despus con la del Museo de historia americana e historia natural regionales, la Escuelade Bellas Artes, tambin proyectada, quedan enumerados los elementos que han de federarse en la futurauniversidad de Tucumn, Revista de Letras y Ciencias Sociales V/25, octubre de 1906, pp. 59-60. 76 Pez de la Torre, C. (h), Juan B, op. cit., p. 38. 77 Ibdem, p. 31.
Pg. 223 a 260
Pg. 241
AND
ES
21 - AO
2010
-
elegido diputado provincial, cargo que ocupara por distintos perodos hasta 1916.En 1907 se desempea adems como convencional para la reforma de la Constitu-cin de Tucumn. En 1910 es convocado por el presidente Roque Senz Pea parahacerse cargo de la Direccin General de Tierras y Colonias, pero renuncia al pocotiempo. Su principal preocupacin de esa poca es la fundacin y puesta en marchade la Universidad78. En 1909 presenta ante la Legislatura provincial el proyecto decreacin de la institucin, que se aprueba en 1912. La casa de estudios se inauguraen 1914 y desde entonces Tern ocupa el rectorado de modo casi ininterrumpidohasta 1929. Luego del golpe de estado de 1930, durante los aos de la llamadarestauracin conservadora, vuelve a ocupar cargos polticos. Es designado pre-sidente del Consejo de Educacin de Tucumn y, poco despus, titular del ConsejoNacional de Educacin, por lo que se traslada a Buenos Aires. En esa poca recibedistinciones de diversas instituciones: es incorporado a la Academia Argentina deLetras de la que es uno de los miembros fundadores junto a Enrique Banchs, JuanCarlos Dvalos, Manuel Glvez, Arturo Marasso, entre otros79, a la Junta de His-toria y Numismtica Americana, a la Sociedad Argentina de Historia y a la Acade-mia de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1935 es designado miembrode la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. Tres aos despus, morira en Bue-nos Aires80.
Autor prolfico, desde 1908 ao en que publica su primer libro, editadoprecisamente por la Revista de Letras y Ciencias Sociales y en el que recoge ensa-yos publicados en sus pginas y hasta los ltimos aos de su vida, da a conocernumerosos libros, ligados sobre todo a la historia, a la sociologa y a la educacin81Autores como Leoni Pinto y Piossek Prebisch destacan especialmente la produc-cin historiogrfica de Tern, a quien describen como un historiador cientfico.El primero lo sita junto a Lpez Man, Ernesto Padilla, Julio S. Storni, MarioBravo, Ricardo Rojas, entre otros como parte de una generacin de figuras queinaugura una nueva etapa en la historiografa de Tucumn, definida por quererlograr otro nivel para la disciplina tanto a partir de sus propias obras como de lacreacin de instituciones como la Universidad o la Junta Conservadora del ArchivoHistrico, que indican el punto de arranque de la historia cientfica en la provin-
78 Ibdem, pp. 38-47. 79 Modern, R., op. cit., p. 164. 80 Pez de la Torre, C. (h), Juan B, op. cit., p. 51. 81 Entre sus libros, es posible citar: Estudios y notas (1908), Tucumn y el Norte argentino (1910), Pormi ciudad (1920), La Universidad y la vida (1921), El descubrimiento de la Amrica en la historia deEuropa (1916), Voces campesinas (1925), La salud de la Amrica espaola (1926), Lo gtico, signode Europa (1929), Espiritualizar nuestra escuela (1932), Jos Mara Paz. Su gloria sin estrella. Sugenio moral (1936). 82 Leoni Pinto, R., op. cit., p. 71. Pg. 242
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
cia82. Entre esas figuras, Leoni Pinto destaca a Tern como el nico historiador desu generacin que dej una obra orgnica y representativa83. Por su parte, PiossekPrebisch afirma que Tern despleg una slida y original obra de historiador confuerte acento sociolgico; desde la Universidad promovi la investigacin, la or-ganizacin y el trabajo de archivos; y adems pens sobre el oficio de historiador ysobre la historia en cuanto ciencia y proceso real ()84.
Su condicin de historiador cientfico y de creador de la Universidad deTucumn debe tomarse particularmente en cuenta a la hora de definir el perfilintelectual de Tern. Se trata de una figura que asume con seriedad, sistematicidady rigor la labor intelectual, la cual parece ser para l un fin en s mismo, aunque lacomparte con otras funciones: la profesin (que ejerce durante toda su vida) y lapoltica (segn lo indicado, ocupa cargos polticos entre 1906 y 1916, y luego en ladcada de 1930, durante gobiernos conservadores). El mismo Tern manifiesta en1912 el modo en que concibe las distintas actividades asumidas por l, destacandosobre todo el silencio necesario para dedicarse a las tareas intelectuales:
() deseo asegurar el silencio para las labores intelectuales que tienenque compartir desgraciadamente con mi profesin, la tarea de mis das.No he rehuido mi colaboracin escasa a los partidos polticos lo tengopor honor y dentro de ellos he buscado afirmar el prestigio de la cultu-ra y de las fuerzas morales, por cuya falta padece mil veces ms el pasque por los fraudes electorales: toda mi carrera poltica es un proyectode Universidad85.
Aunque la indagacin en las razones de la participacin de Tern en polticay la trayectoria trazada al respecto excede los lmites de este trabajo, es interesanteadvertir que en el fragmento transcripto el autor declara concebir esa participacincomo un medio para llevar adelante sus proyectos de cultura. Es posible conjetu-rar, a partir de las palabras citadas, que Tern siente el deber de actuar en eseterreno, acaso en funcin de un habitus de clase86. El autor revela adems unatemprana preocupacin por el desarrollo cultural y cientfico del pas y de la pro-vincia, que juzga debe desplegarse con cierta autonoma respecto de la poltica. Talpreocupacin est presente ya en el discurso que pronuncia al graduarse como
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
83 Ibdem, pp. 74-76; nfasis del autor. 84 Piossek Prebisch, L., op. cit., p. 4; nfasis de la autora. 85 Citado en Pez de la Torre, C. (h), Juan B, op. cit., pp. 47-48. 86 Cabe recordar que Bourdieu define habitus como un sistema de las disposiciones socialmenteconstituidas que, en cuanto estructuras estructuradas y estructurantes, son el principio generador yunificador del conjunto de las prcticas y de las ideologas caractersticas de un grupo de agentes.Bourdieu, Pierre, Campo de poder, campo intelectual y habitus de clase, Campo de poder, campointelectual, Quadrata, Buenos Aires, 2003 [1971], pp. 106-107.
Pg. 223 a 260
Pg. 243
AND
ES
21 - AO
2010
-
abogado en 1902. Expresa en esa ocasin el temor de que pese al crecimiento de laFacultad de Derecho de Buenos Aires no hayamos progresado en el gusto delsaber, en el mtodo de la investigacin, en la atmsfera y vida interior de los claus-tros. Piensa que urge formar un grupo de hombres ennoblecidos por la disciplinade las altas especulaciones, indiferentes a los vanos apasionamientos del comit yde la intriga poltica87. Con esas declaraciones, el joven Tern parece querer pro-mover la constitucin o el afianzamiento de una elite especficamente intelectual.Del mismo modo, en las pginas de la Revista de Letras y Ciencias Sociales insisteen la necesidad de impulsar el estudio y la investigacin cientfica. Por citar unejemplo, en el nmero 22, de julio de 1906, difunde su conferencia pronunciada enla Sociedad Sarmiento El estudio y el libro, texto que elogia el modelo de vidaconsagrada al estudio a la vez exhorta a los lectores a adoptar ese modelo comopropio. Sostiene Tern que el estudio constituye una de las ms nobles funcionessociales y enaltece esa actividad, que juzga silenciosa y solitaria, por sobre cual-quier otra actividad humana:
Un repentino hallazgo en la abstrada ideacin del estudioso en la bea-titud de su retiro que la mortecina lmpara de las vigilias alumbra yque la rumorosa y verstil multitud ignora tiene latencias ms profun-das y ms frtiles descendencias que la prolfica ganadera refinada, lasfabulosas combinaciones de los banqueros o la presuntuosa vocinglerade los parlamentos88.
Pese a tal valoracin de la prctica intelectual, debido a su procedenciasocioeconmica y a su actuacin poltica, Juan B. Tern no puede ser del tododefinido como un intelectual en el sentido moderno del trmino, segn entiendeesa figura Oscar Tern, esto es, como aquel sujeto que legitima su actividad yobtiene su sustento del mbito estrictamente intelectual. Para el autor, el primerintelectual moderno de la constelacin letrada del pas es Jos Ingenieros, inmi-grante italiano que no posee linaje, ni riqueza, ni posicin poltica y cuya identidadsocial y prestigio derivan del desarrollo de saberes y prcticas letradas; en otraspalabras, aquello que lo legitima para hablar no es otra cosa que su saber89. Siguien-do los sealamientos del mismo Oscar Tern, el caso de la figura aqu analizadapodra ser comparado quizs con el del ya mencionado Joaqun V. Gonzlez (abo-gado proveniente de una familia tradicional de La Rioja que despliega una largacarrera poltica, que lo lleva incluso a gobernar su provincia y asumir diversos
87 Citado en Pez de la Torre, C. (h), Juan B, op. cit., p. 30. 88 Revista de Letras y Ciencias Sociales VI/22, julio de 1906, p. 283. 89 Tern, Oscar, Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008, pp. 148-149. Pg. 244
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
ministerios nacionales, a la vez que forja una muy destacada carrera intelectual),definido por el autor citado como una figura intermedia entre los gentlemen escri-tores y los intelectuales en proceso de profesionalizacin90. En efecto, aunque suparticipacin en poltica es considerablemente menor que la de Gonzlez, es posiblepensar que en Juan B. Tern se combina el prestigio social y poltico de los gentlemencon una consagracin a la labor intelectual que roza la profesionalizacin, si bien norepresenta para l su medio de sustento ni su nica fuente de identidad social.Dicho de otro modo: aunque se trata de una figura de la elite provincial poseedorade un brillo social y una situacin econmica privilegiada, la produccin intelec-tual no significa para l, en el perodo estudiado aqu, un prestigio accesorio sinouna ocupacin central de su vida, como se deduce de sus propias manifestacionesal respecto, ciadas ms arriba, as como de la consideracin de su trayectoria.
Resta considerar la figura de Lpez Man91. Al igual que Tern, pertenece auna familia de estirpe patricia cuyos apellidos se ven ligados a personajes de laindependencia y la denominada organizacin nacional92. Tambin al igual que Tern,estudia en el Colegio Nacional, se vincula tempranamente a la Sociedad Sarmiento yrealiza la carrera de abogaca en la Facultad de Derecho de la Universidad de BuenosAires, donde experimenta el clima intelectual ya descripto al referirme a Tern. Egresaen 1901 y retorna a la provincia, donde instala su estudio jurdico y se incorpora alplantel docente del Colegio Nacional. Ocupa la presidencia de la Sociedad Sarmientoen el perodo 1905-1906. De su gestin surge la iniciativa de realizar los ya mencio-nados cursos libres que anuncian la futura Universidad y que pone en marchaTern al suceder a Lpez Man como presidente de la institucin.
Pero a diferencia de Tern, su participacin en poltica es mucho ms acen-tuada. En 1906 es designado ministro de gobierno de Luis F. Nougus, pertene-ciente al partido Unin Popular, funcin que ejerce por dos aos, en los que, enpalabras de Pez de la Torre (h), se convierte en el brazo derecho del goberna-dor. Tambin en 1906 es elegido diputado provincial y en 1908, diputado nacionalpor Tucumn, hasta 1912. De su labor parlamentaria se destaca sobre todo eldiscurso que pronuncia en apoyo a la ley electoral Senz Pea, muy comentado enlos diarios del pas. Hacia 1910 se establece definitivamente en Buenos Aires con sufamilia. En 1912, la presidencia de Senz Pea le ofrece la jefatura de la DireccinGeneral de Agricultura y Defensa Agrcola, cargo en el que permanece dos aos en
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
90 Ibdem, p. 182. 91 La trayectoria de Lpez Man ha sido mucho menos estudiada que las de Jaimes Freyre y Tern.Sigo al respecto, salvo indicacin en contrario, un estudio biogrfico de Pez de la Torre (h), JulioLpez Man (Noticia biogrfica), en Julio Lpez Man, Tucumn antiguo, Universidad Nacionalde Tucumn, Tucumn, 1971). 92 Ibdem, p. 8.
Pg. 223 a 260
Pg. 245
AND
ES
21 - AO
2010
-
los que promueve numerosos proyectos y obras orientados a la modernizacinagrcola, que contina luego como miembro de la Confederacin Argentina deComercio, Industria y Produccin, cuya vicepresidencia ocupa en 1919. En Bue-nos Aires ejerce adems la profesin su estudio de abogado adquiere renombre yse hace cargo de casos de importancia en la poca y la docencia: primero comoprofesor suplente de Filosofa del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, apartir de 1915 como profesor suplente de Legislacin industrial y como encargadodel dictado del curso integral sobre esa materia. En 1917 la Universidad Nacional deLa Plata lo designa catedrtico suplente de Sociologa en la Facultad de Derecho,cargo al que renuncia en 1921 al ser nombrado profesor con cargo definitivo enLegislacin industrial en la Universidad de Buenos Aires. En 1922, a los cuarenta ycuatro aos, muere en esa ciudad.
Lpez Man da a conocer un solo libro de su autora, Tucumn antiguo,editado en 1910, que recoge precisamente sus escritos incluidos en la Revista deLetras y Ciencias Sociales. Publica adems unos pocos cuentos, difundidos tam-bin en la revista, y algunos folletos que recogen el contenido de discursos y leyes,o bien su visin sobre problemas agrarios. Desde la perspectiva de Leoni Pinto,Tucumn antiguo expresa la poca pero valiosa produccin historiogrfica deLpez Man, que juzga truncada por su temprana muerte93. Segn lo indicado,Leoni Pinto lo sita junto a Tern y a otros autores como parte de una generacinque funda la historia cientfica en la provincia. A sus ojos, constituye un adelanta-do cultor de la historia problema y un precursor de la relacin entre historia ysociologa, que se preocup por comprender los procesos, no por el registro dehechos o las cronologas de batallas94.
Lpez Man puede ser definido ms cabalmente, quizs, como poltico quecomo intelectual. De hecho, el seguimiento de su trayectoria permite advertir quedurante la mayor parte de su vida ocupa cargos polticos, que combina con el trabajocomo abogado. En menor medida, se dedica tambin a la docencia: durante su juven-tud en el Colegio Nacional y en los ltimos aos de su vida en las universidades deBuenos Aires y La Plata. Sin embargo, interesa destacar que la poca de mayorproduccin intelectual de Lpez Man corresponde precisamente a los aos de laRevista de Letras y Ciencias Sociales, etapa en las que escribe los trabajos luegorecogidos en su nico libro, por el que se lo reconoce como historiador. En esa pocaasume con seriedad la labor intelectual, y al igual que Tern, brega en las pginas de
93 Leoni Pinto, R., Historiografa, op. cit., p. 74. 94 Leoni Pinto, R., La sociologa y los historiadores, La Junta de Historia y Numismtica Americana yel movimiento historiogrfico en la Argentina (1893-1938) II, Academia Nacional de la Historia,Buenos Aires, 1996, pp. 202-204. Pg. 246
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
la revista por el desarrollo cultural de la provincia y por la necesidad de estimular laciencia y el estudio, sobre todo en los campos de la historia y de la sociologa.
Focalizando ahora el papel de cada una de las figuras analizadas en relacincon la revista, puede decirse que Jaimes Freyre, Tern y Lpez Man no son slolos fundadores, sino, sin duda, los principales encargados de su realizacin. JaimesFreyre se ocupa de todo lo relacionado con la literatura: asume especialmente laresponsabilidad de conseguir las colaboraciones externas, redacta comentarios delibros y revistas, as como breves crnicas sobre la actualidad cultural internacio-nal. Da a conocer, adems, algunos cuentos, avances de una novela histrica (Losjardines de Academo, que no llega a publicarse) y de un libro de viajes en prepara-cin, y tambin, aunque en menor medida, unos pocos poemas. La mayor parte deesa produccin no es recogida luego en volumen, a diferencia de sus estudios deversificacin, que aparecen luego en sus Leyes de la versificacin castellana de1912 y haban sido anticipados en la revista. En algunos nmeros Jaimes Freyre noescribe, pero en todas las entregas, en cambio, es posible leer uno o ms textos deTern, firmados con su nombre, sus diversos seudnimos o las respectivas inicia-les95. l es adems uno de los principales responsables de la seccin Jurispruden-cia que publica informacin sobre ciertos casos de los tribunales locales, realizala mayor parte de las reseas bibliogrficas, difunde sus propios ensayos sobretemas sociolgicos y jurdicos luego recogidos en su primer libro, las conferen-cias pronunciadas por l en la Sociedad Sarmiento, as como sus artculos sobreaspectos de la actualidad provincial. Asimismo, Tern introduce las polmicas en lapublicacin: en uno de los primeros nmeros discute con Lugones y, ms adelante,con Unamuno96. En un comienzo, Lpez Man escribe, al igual que Tern, en casitodos los nmeros. Si bien difunde algunos cuentos de su autora, sus colaboracio-nes giran sobre todo en torno a la historia provincial y nacional: es el principalresponsable de seleccionar, anotar y comentar diversos documentos histricosinditos que la revista transcribe de modo sistemtico. Sin embargo, a partir delnmero 19, de abril de 1906, deja, abruptamente, de escribir en la revista. Suausencia desde entonces coincide con su asuncin como ministro de gobierno de lagestin de Nougus. No obstante, Lpez Man contina figurando como funda-
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
95 En la revista Tern utiliza los seudnimos Claudio Medina, Jocundo Severo y Baltasar Montalvo; eluso de tales seudnimos ha sido ya advertido por Kreibohm (Juan B, op. cit, p. 56). 96 Un comentario de Tern sobre El imperio jesutico de Lugones en el nmero 3 suscita una aclaracindel autor del libro, publicada en el nmero 4 y a la que Tern contesta en el mismo nmero. La polmicacon Unamuno, ms extensa y presente en los nmeros finales de la revista, se centra en la valoracinde la figura de Hyppolitte Taine, que Tern juzga atacada por Unamuno y cuya defensa asume. Unanlisis de esa polmica en el marco del estudio de la revista puede consultarse en Martnez Zuccardi,S., Entre la provincia, op,. cit. Desde otro enfoque, la polmica ha sido examinada anteriormente enPiossek Prebisch, L., op. cit.
Pg. 223 a 260
Pg. 247
AND
ES
21 - AO
2010
-
dor y como redactor hasta la ltima entrega, acaso debido a un gesto de lealtad deJaimes Freyre y de Tern hacia el amigo con el que haban gestado el proyecto.
Los colaboradores de Tucumn. Rasgos de un grupo
Para llevar adelante la empresa los tres fundadores y principales encargadosde su puesta en marcha cuentan con la colaboracin cercana de ciertas figurasresidentes en Tucumn que pueden ser consideradas como parte del grupo realiza-dor de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, si bien en ningn momento llegan avincularse a ella de modo formal. Por su asidua aparicin en la publicacin o bienpor el contenido de ciertos testimonios que cito ms adelante, es posible mencionaren tal sentido a Jos Ignacio Aroz, Alberto Rougs, Juan Heller, Miguel Lillo,Germn Garca Hamilton, Abraham Maciel y Ubaldo Benci97. Me referir breve-mente a cada uno de ellos para luego analizar los rasgos del grupo en conjunto.
Al igual que Tern y que Lpez Man, Jos Ignacio Aroz98 proviene de unaantigua familia de origen hispnico cuyos miembros despliegan una intensa vida p-blica, en especial a lo largo del siglo XIX. Cursa el bachillerato en el Colegio Nacionaly luego realiza la carrera de Derecho en Buenos Aires. Muy joven, en 1903, se des-empea como juez federal y en 1907 integra la Convencin para la Reforma de laConstitucin Provincial. Ejerce ms adelante la abogaca y se dedica a la actividadagraria en la estancia La Florida, propiedad de su familia. Es uno de los integrantes delConsejo fundador de la Universidad de Tucumn donde acompaa a Tern comoprimer vicerrector y miembro permanente de la Sociedad Sarmiento desde su ju-ventud. Despliega una constante actividad poltica, primero en el marco del rgimenconservador (es concejal en 1917 por el Partido Liberal); luego organiza partidos queaspiran a ser ms democrticos y a defender los intereses de ms vastos sectoresagrarios. Es senador provincial en 1928, hasta el golpe de estado de 1930, y poste-riormente diputado nacional, por dos perodos, a partir de 1931.
Hijo de un inmigrante francs casado con la tucumana Mercedes Man y propietario del ingenio Santa Rosa, Alberto Rougs99 primo hermano de Lpez Man
97 Otros colaboradores de Tucumn son Pedro J. Garca, Santiago Falcucci, ngel M. Boisdron, RicardoMendiroz, Jos Luis Aroz, Paulino Rodrguez Marquina, Carlos Daz, Benigno Vallejo, Pedro Berreta,Vctor Toledo Pimentel, entre otros, adems de Mario Bravo y Ricardo Rojas, tucumanos entoncesresidentes en Buenos Aires. Sin embargo, no los considero como parte del grupo realizador de la revistapor cuanto su colaboracin parece ser ocasional en muchos casos, o bien se debe a determinadascoyunturas (una epidemia de tuberculosis, la obtencin de premios en los Juegos Florales, un viaje aEuropa, por citar algunos ejemplos). 98 Los sealamientos ofrecidos a continuacin se basan en la informacin incluida en Aroz de Isas,Mara Florencia, Jos Ignacio Aroz. Una vida tucumana (1875-1941), Centro Cultural AlbertoRougs, Fundacin Miguel Lillo, Tucumn, 2001. 99 Para referirme a Rougs, sigo los datos presentes en Pro, Diego F., Alberto Rougs, UniversidadNacional de Tucumn, Tucumn, 1967. Pg. 248
AN
DE
S 2
1 - A
O
201
0
-
ANDES 21
estudia en el Colegio Nacional y se grada como abogado en la Universidad de Bue-nos Aires, al igual que su primo. Se dedica, sin embargo, a la actividad industrial y, demodo cada vez ms sistemtico, al estudio y la reflexin filosfica. Con el tiempollegara a ser considerado como uno de los filsofos ms significativos y originalesdel pas en la primera mitad del siglo XX100. Integra el Consejo fundador de la Univer-sidad de Tucumn, a la que se vera vinculado en distintas etapas de su vida y de laque sera elegido rector poco antes de su muerte en 1945101. Sobre todo a su iniciativase debe la creacin del Instituto Miguel Lillo, constituido con el legado de Lillo, figuramuy admirada por Rougs. No participa activamente en poltica, aunque asume algu-nos cargos pblicos: es convencional para la reforma de la Constitucin en 1907,miembro del Consejo Provincial de Educacin en 1928 y presidente del ConsejoNacional de Educacin del Distrito de Tucumn en 1931, ocasin en la que organizauna campaa contra el analfabetismo.
Juan Heller102 hijo de un oficial de marina mercante dans afincado enTucumn, uno de los propietarios del ingenio La Trinidad, que sin embargo muerejoven tambin estudia en el Colegio Nacional y en la Facultad de Derecho deBuenos Aires, donde estrecha amistad con Tern y Lpez Man. La poca de supasaje por la Universidad es la nica en la que milita en poltica: ejerce una vocalaen el Comit Universitario Radical, que presida otro tucumano, Miguel Campero(luego gobernador de la provincia en dos perodos). Heller frecuenta la SociedadSarmiento desde joven y es elegido presidente de la institucin en 1912. Integra elConsejo fundador de la Universidad, donde es vicerrector entre 1920 y 1922, y en1925. Es, por otra parte, uno de los creadores del Museo de Bellas Artes de laprovincia. Sucede a Jaimes Freyre como profesor de literatura en el Colegio Nacio-nal y se dedica adems a la traduccin de poesa y de prosa del italiano, el ingls yel francs. Ejerce la profesin hasta 1928, ao en que ingresa en la magistraturajudicial. En 1929 es nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia deTucumn, cargo que desempea hasta el final de su vida (1950).
El caso de Miguel Lillo103 contrasta con el de las figuras consideradas hastaaqu. Mayor que Tern, Lpez Man, Aroz, Heller y Rougs (nacidos entre 1875y 1883), Lillo (nacido en 1862 o 1864)104 sera profesor de algunos de ellos en el
SOLEDAD MARTNEZ ZUCCARDI
UN GRUPO INTELECTUAL EN
TUCUMN A COMIENZOS DEL
SIGLO XX. EN TORNO A LA REVISTA DE
LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES (1904-1907) Y SUS
REALIZADORES
100 Cfr., entre otros, Cappeletti, ngel J., Filosofa argentina del siglo XX, Universidad Nacional deRosario, Rosario, s. f., p. 47; Torchia Estrada, Juan Carlos, La filosofa en la Argentina, Unin Paname-ricana, Secretara General de la Organizacin de los Estados Americanos, Washington, 1961, p. 261. 101 Con anterioridad, en 1933, ya haba sido elegido rector, pero declina la designacin. 102 En cuanto a Heller, sigo los datos consignados en Pez de la Torre, C. (h), Juan Heller, op. cit. 103 Me baso en una biografa realizada por Antonio Torres (Lillo. Vida de un sabio, Universidad Nacional de Tucumn, Tucumn, 1958).