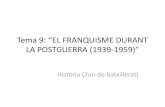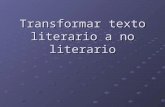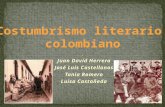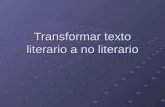Trabajo culturafer.;ocarrilera. El concurso literario de 1939 · promesas'redentoras del mismo;...
Transcript of Trabajo culturafer.;ocarrilera. El concurso literario de 1939 · promesas'redentoras del mismo;...

Trabajo y cultura fer.;ocarrilera. El concursoliterario de 1939
Emma Yanes
, '.
,',
En abril de 1939, la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, a través de su revista Ferronales, invita a,sus obreros a'J)articipar en su Primer Concurso Nacional de Cuento, sin másrequisito que el de perteneCer al sindicato. Losganadores, se dijo, recibirían 15 pesos, tres díasde salario. Al llamado acuden más de 100 trabajadores de las áreas de transportes, talleres y oficinas. Son premiados 20 escritos -no se especificó los lugares- los cuales se publican a lo largode 1939. Por su originalidad destacan LocomotOrtl,¡Y mujer, La 682, El emb4TqUe misterioso,El Chich4ro y Enedina. Antes del coneurso larevista ,ya había publicado varios relatos, de contenido similar a los mencionados y con no menosméritos literarios, como La mejor mula se meestá clznsando, Pdncho, El niño lloron, etc. Loque se,hizoen el evento fue retomar la inquietudnarrativa de los óbreros dél gremio.
Desde finales del siglo XIX los feUQCarrileroscuentan con publicacioneJ:,propias. De entoncesson los periódicos. TreneJ)l Alambres, de Salvador Guillén; Horizonte Literario, de la Liga deCarpinterios; El Ferrocarrilero, de Félix C. Vera;Fiut·;Lux, de la Unión de Conductores Maquinistas,y Garroteros.; y Alitlnza de Ferrocarrileros, de, 'Vicente M. Gutiérrez. En ellos se hace referenciaa la organizaciÓft obrera, los problemas laborales,la instrucción técDica y, se publican'fragmentosde novelas y cuentos {en su mayoría traducidosdeLfrancés e inglis.~,en los que'Be hacen referencias al ferrocarril, el.gusano de acero.
Los periódicos son fundamentales para la capacitación técnica del personal mexicano que lucha durante el porfiriato por el derecho a tenerlos mismos puestos .,que los trabajadores extranjeros -maquinistas, jefes de estación, superinten·dentes, maestros mecánicos, etc.- dentro delsistema. El asunto de la capacitación laboral esuna de las demandas centrales de las primerasorganizaciones rieleras, como la Gran Liga Mexi·cana de Empleados de Ferrocarril (1905-08). Adicho grupo, junto con la Unión de Mecánicosde Monterrey, corresponde establecer la primeraescuela para ferrocarrileros. En ella los obrer.osmejor capacitados se presen~an voluntaria y gratuitamente a impartir sus conocimientos.1 Pocodespués aparecen los primeroslibros de enseñanzatécnica, elaborados por los mismos maestros.Destacan en eSa. labor Abelardo Reyes con su Derecho de Trenes; Enrique Zuzaya con La regla 4;Luis Godard con Catecismo de frenos de aire;Manuel Espejo con TrazosdePailería;y ServandoAizati con Manual del Maquinista, Pailería prác~
tica, La locomotora moderna en México y Oal·deraJ de vapor; En dichos libros, básic~ para lostrabajadores de transporte y taller, se explica condetalle el funcionamiento de la locomotora de'vapor y de cada una ~.s partel, los materialesque se usan en su construcción, y la fDnna en queésta debe repararse. su. mérito consiste en haberroto el monopolio del conocimiento antes enmanos de extranjeros. Los libros son esencialespara que los obreros nacionales exijlfl la CODl:ple-
13p

~'-
ta mexicanización del personal, una vez fundada;en 1908, la empresa Ferrocarriles Nacionales deMéxico.
A pesar de que las escuelas de capacitación desaparecen después de la revolución mexicana-salvo en el caso de los transportes-, la necesidad de acumular conocimientos técnicos, y porlo tanto de remitirse a los libros; sigue siendouna constante. No hay obrero de talleres; transporte o telégrafos que logre ascender y pasar losexámenes sin combinar el estudio con la prácticalaboral. El ferrocarrilero es un hombre que necesita leer; prepararse. En los años veinte; cuandoen el país se inician las jornadas contra el analfabetismo; para ingresar a los Ferrocarriles Nacionales ya es requisito indispensable contar por lomenos con la primaria. En 1930; según las esta,.dísticas, el.6'l.7%de la población se dedica a lasactividades agropecuarias;- 13.4'% a la industriamanufacturet"a; y el 1%a las'extractivas; Méxicoes un··país eje campesinos. 'Corresponde'a los FerrOcarriles' Nacionales el;mayor número de obreros y empleados. 351900. El sistema carretero es 'pequeño; por lo que 'el transporte de carga y depasajeros depende fundamentalmente del servicioferroviario. Un' buen maquinista de entonces; UAmaestro mecánico, vive en íntimo contacto conlas máquinas y posee una' acumulación real deconoeimientos técnicos, tanto como los ingenieros-de las industrias estratégicas de hoy. Otra esla situación de los peones de ..ía: encargados delas labores más pesadas y reclutados del campo;no requieren para su trabajo de capacitación teórica. Pero una cosa es la formatión de los trabajadores y otra que escriban cuentos.
.Lo último tiene que ver con la tradición literaria sobre ferrocarriles en México. Ahí están lascrónicas de Ignacio Manuel Altarnirano y Fran·cisco Zarto sobre el Ferrocarril Mexicano y laspromesas' redentoras del mismo; elemento bási·co para la unidad nacional y el progreso; o la novelaLos b4ndidos de lUo Frlo. de ManuelPayno,donde la estación de San ~zaro alberga a Cecilia,uno- de lós persO'najes principales, por pODersólo dos ejemplos del siglo XIX. Está también lanovela de la revolución mexicana, donde se relatacon'-variedad de detalles una ~rra civil realizada -sabre el derecho de vía; c~mo ocurre en El
136
águila Y la serpiente, de ,Martín Luis Guzmán,Tropa Vieja. de Francisco L. Urquizo, ¡Vámonos con Pancho Villa!, de Rafael F. Muñoz, o lascrónicas de John Reed en México Insurgente. Sinembargo~ la razón fundamental que anima a losobreros del riel a escribir sobre sí mismos proviene de las características particulares de su propio trabajo. Hombres que laboran lejos de suhogar, que viajan, que permanecen mucho tiempo solos, que tienen que usar la inventiva parasacar día a día su jornada~ tendrán siempre algoque contar, una anécdota que transmitir a losamigos o a los hijos.
En 1934, un año después de la formación delSindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de laRepública Mexicana, nace el periódico Unificación Ferroviaria• .Paralelamente la empresa ,editasemana a semana la revista Ferronales~ antes sólode publicación esporádica. El ,primero, entoncesbajo la influencia del Partido Comunista Mexicano~ dedica sus artículos a los llamadosala unidaddel gremio, la lucha contra los u~allistas"i.gu¡"'·
dores de-'~orones el divisionistal'~ y deja en susúltimas páginas un espacio a la "literatura proletaria": aparecen poemas a Lenin, capítulos seriados de la novela La madre, de Gorki,fragmentosde Germinal, de Emile Zola. Ferronales. por $U'
parte, habla en sus editoriales ,de asuntos-finan;cieros, llama a incrementar la productividad,propone inversiones y cambios de vía. Para amenizarla lectura abre dos secciones: El ferrocarril y YO.'que reseña matrimonios, bautizos, quince años,defunciones y concursos, y Recordando el pasq.- ,do. donde se inicia la publicación de testimonios,en los que se da prioridad a los hombres que participaron en la mexicanización de los Nacionalesde México. Relata pOI' ejemplo el señor Roberto'H., Inspector de Auditores jubilad<>-en 1934:
Vi la luz en la' hacienda de Maziquiahuac,estado'de Hidalgo, el 24 de6Ctubrede1863.Fueron mis padres el señor Jsidro Oíaz y ~señora Antonia Rosand{) de Díaz"adtbos deraza indígena. ,Oomencé mi carrera ferrocarrilera a ,la edad de18,añns~ ,como peón devía en el FeprOéarrilMexicano.En brevetiempo ascendí, 8 pasa-carbóny fogpnerode camino, trabajandn.8'las órdenes de los

tampado Un sello en el rev~rso! Despuéstodo fue sufrir y padecer. Apellas estaba enpoder de mi pasajero cuando me ultrajaroncon un nuevo sello: EQUIPAJE FACTURADO.
Había sufrido mucho.Sentí gran alivio cuando fui conducido, junto. con muchos compañeros míos, a un horno donde grandesllamaradas consumían numerosos paquetesde boletos. Revueltos con nosotros, los an.tes orgullosos boletos de primera' estabanlistos también :para, alimentar el fuego. Así,consumido ppr una llarna alegre y juguetonat termina.mi historia.3
y al final:
Una mañana fui- tomado del paquete y recibí.el primer golpe de mivida: iMe'fue es-
maquinistas Cooper y Jorge Backman. Porese tiempo se llevaba a cabo la construcciónde la vía del Ferrocarril Central Mexicanoal norte del país, y algunos ferrocarrilerosnos pasábamos a trabajar aél porque pagaban sueldos mayores. No siéndome posibleentrar como fogonero, ingresé como garrotero a la división de México a San Juan delRío; trabajé después entre Silao y Lagos, enlos trenes que iban arrimando material de laconstrucción a la punta de la vía. De entonces recuerdo un terrible accidente -de losque había muchos-- que sufrió el tren deconstrucción donde yo trabajaba. Al pasar
.el puente denominado El Cedazo. se hun-diócon las máquinas números 20 y 26. ymurieron el maquinista y el pasa-carbón deprimera. Yo. ya no recuerdo cómo, me saIvé. Luego ascendí. El nuevo maquinista sefijaba que cuando atizaba yo el fogón se hacía muy buen vapor. Por Jo que poco después pasé a ser fogonero de camino: de la división de Aguascalientes. En 188'7 se sucitó.la primera huelga de maquinistas americanos, y .por ese motivo fui ascendido ama
,quinista de camino el día 19, de agosto deese año. 2
Se inicia entonces la concurrida sección decuentos. Al anterior se unen Pancho. Vida truncada y Víctimas de su pasado. que introducenen Ferronales la estructura literaria, el tema deldesencanto amoroso, la ficción.
La mayoría de las narraciones -incluidas lasdel concurso de 1939- tienen como hilo conductor el amor y el desamor. Tratan fundamentalmente de las relaciones de los obreros con las'mujeres. Y mujeres de las buenas: abnegadas,
A varios temas nos remite el inspector: el ori- bellas, hacendosas y fieles. dignas delmatrimo- .gen campesino de; los primeros obreros,la-movi-' . nio. Viven separadas de su amor, distantes, siemlidad de la fuerza de trabajo,'la diversidad, de pre lejanas, pero saben esperar al hombre del rielfunciQDes entre los hombres del riel. la importan- que algún día vQlverá por ellas. Las condicionescia de la organización obrera, etc. Este tipo de de vida y de trabaja de los ferrocarrileros aparerelatos siempre rieo&en anécdoias} sOn el'·antece- cen sólo como telón de fondo del drama cotidiadente de los cuentos.' La· sección Recordil.ndoel· no. Lejos de la literatura del realismo socialista.pasado duró hasta 1935. Abre el espacio para -muy en boga en el eardenismo- estos obreros'que ese mismó año la revista inicie la difusión de no 'Se describen en su literatura como CCageLteslos cuentos que los obreros mandan espontánea- del cambio social" ni dotan suslineas de ideolo-mente a la redacción.. . gía redentora. Sus preténsionesson·mássimples:
El.primer relato que se imprime es la Historia contar lo que se vive. Jo que se siente,. inventarsede un boleto de ferrocarril. de Pedro LópezAma- a sí mismos. Los cuentos son escritos para los ami-dar, empleado de la Contaduría. de Ingresos de gas, la familia, las madres, las esposas,' las hijaS,Pasajes. en Buenavista,. México. Su originalidad' las amantes. Piden comprensión y 'cariño p.araconsiste en darle la palabra a un holeto-dé segun- el que trabaja lejos de casa, para el que 'exponeda clase, guia de la narración: la vida en.el ;camino, en los saturados patios del
ferrocarril, en las oscuras fosas de lacCasa Redonda..'En su:afán por narrar amores,y desengaños,llegan más lejos: describen las condkiones,. de
137

trabajo de maquinistas, conductores, garroteros,llamadores, telegrafistas, en la",primera mitad delsiglo XX. Una gran ausencia: no se habia de lospeones de vía, que tampoco están en condicionesde escribir sus propias historias. Por lo demás,los cuentos ofrecen una amena lectura de la vidacotidiana. Son un retrato crítico de las relaciones laborales. En su estilo se asemejan más al"realismo románticO'u efe Federico Gamboa -alque se hace referencia en dos ocasiones- que alas corrientes literarias de la década de los treinta.
En 1930 el periódico El Nacional organiza unconcurso de novela revolu'donaria, del que surgela corriente literaria que se llama a'sí misma "pro_letaria". Entre sus principales exponentes estánlas novelas La ciudad roja (1932) de José Manci-
o sidor, Chimeneas (1937) de Gustavo Ortiz Hernán y Mezclilla (1933) de Francisco Sarquis. 1m·prentaen ellas, según Monsiváis, la idea del mili·tante que da su vida por la revolución ya queusólo la sangre de los mártires abonará el socialismo".4
La nueva corriente tiene como ideal mítieo elcomunismo, y reproduce la atmósfera de los novelistas soviéticos. Entre 1928 y 1984 los "intelectuales proletarios" que se inclinan por la socialización del arte se agrupan. En 1981 Leopoldo Méndez, Siqueirosy Juan de la Cabadafundan la organizadbrt Lucha Intelectual Proletaria (LIP). En 1934 nace la Liga de Escritores yArtistaS' Revolucionarios (LEAR) bajo la consigna política "ni cOn Cárdenas, ni con Calles",lema' del Partido Comunista Mexicano. Estáintegrada por los mismos miembros de la LIP alos que se unen los eseritoresMacedonio Garza yLuis Arenal, los pintores Angel Braeho y AlfredoZalce y los músicos Silvestre Revueltas· y BIasGalindo. Su objetivo: oponerse al fascismo a través del arte. Lóseseritores buscan·ser militantes.
El cardenismo da oportunidad para que dichosintelectuales identifiquen su idea de la "culturaproletaria'-' con la cultura de la revolución mexi·cana 'Ya institucionalizada. Los miembros de laLEAR' acompáñan al"presidente agrari5ta en susproezas. Es cuando· surge la novela campiranaque busca incorporar a los campesinos e indíge-
138
nas a la cultura nacional, así como las cancionesagraristas dotadas de contenido ideológico y laspelículas rancheras én las que la vida del campoaparece como el paraíso perdido.5
Por su parte, elgrupodeLosContemporáneos:Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo,Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Gilberto Owen se opone al autoconsumocultural y a las novelas populistas. Su preocupación fundamental es la de ser grandes escritores,elevar el nivel cultural de México. Su problemática es la de la clase media ilustrada.6
Ni los "intelectuales proletarios", ni el grupode Los Contemporáneos reflejan en su obra larealidad cotidiana de obreros y campesinos. Losprimeros porque subordinan sus personajes aconcepciones políticas y morales; los segundospor simple omisión.
El mérito de los cuentos a los que hemos hecho referencia es el de señalar que la problemá·tica de los trabajadores, o por lo menos de loshombres del riel, está en su cotidianidad: máscerca del romanticismo y la cursilería que de lamilitancia y la toma del poder. Los autores tienenmás influencia de Gamboa, Amado Nervo, RivaPalacio, Agustín Lara, Juan Arvizu y Go~alo
Curiel, que de Gorki, Lenin o Laborde.
El 18 de mayo de 1936 los trabajadores ferroviarios se van a la huelga poraúmeBto salarial yel pago del séptimo día. Esta es declarada ifteútente por la Junta Federal de Conciliación y Ar·bitraje.La:CTM apoya a los rieleros, llama aSU8
afiliados arealizar un paro general. El conflictocrece. El 23 de junio de 1937,. de" acuerdo conla Ley de Expropiaciones de 1936, el presidenteLázaro Cárdenas nacionaliza la empresa., ElSTFRM declara estar dispuesto a encargarse delas finanzas. La Administración Obrera q~da
formalmente instalada ello. de mayo de 1938.La situación económica de la empresa es alar-,mante: el adeudo con loS Estados Unidos ascien·.de a los $12,3&&,000.00 pesos; de 908 locomotoras en existencia, 56 se rentan al FerrocarrilInteroceánico, 181 requieren reparaciones impor·tantes, y6 ya no tienen remedio. Es indispensableadquirir 50 locómotoras, cuyo costo suma 30

millones de pesos, dinero con el que no cuenta laempresa; tampoco hay circulante para comprarlas 50 unidades de coches de primera clase. Senacionaliza la empresa pero se deia de lado un·problema básico; la deuda externa. Es decir. 'Se
nacionalizan en quiebra. La Administración Obrera -a la que además se le impid.ió subir las tarifassubsidiadas y ridículas a las compañías mineras- no logra sacar del atolladero a los Ferrocarriles Nacionales.'
Pero es en ese periodo cuando mayores esfuerzas 'Se realizan p{)r fomentar la capacitación laboral, modernizar los talleres, construir y reconstruir el material rodante en la propia empresa-y, no con compañías privadas o extranjetas-, yapoyar la creatividad de los obr.eros. Lo anteriorda sorprendentes resultados (reconstrucción delocomotoras, Calentador de Agua Elesco, Punzón y Tijeras Neumáticas, Dispositivo de Seguridad). No se logra, en cambio, terminar con laindisciplina y los. accidentes, ,lo que ocasiona continuas críticas, del gobierno y la derecha, en laprensa; se culpa a los ferrocarrileros, por mjos,de todos los problemas del transporte.8
Durante la Administración Obrera la revistaFerronales continúa con la misma línea editorialde sus primeros años, y con la intención de crearmayor cGnciencia entre el gremio de sus nuevasfunciones, abre dos columnas: una dedicada areseñar los aportes obreros a la producción yotra en la que se dan .explicaciones técnicas so:bre cómo aumentar la productividad y evitar eldespilfarro. Con ello se sistematiza lo que se ve·nía realizando en años anteriores: son 10$ propios maestros mecánicos, jefes ,de patio~ maquinistas~ telegrafistas, electricistas, etcétera, Quienesdescriben cómo es y cómo debe ser el trabajo. Noson explicaciones sencillas: ocupan más de dosplanas y están llenas de detalles. Su cualidad:.parten de la práctica y conocen el público al que sedirigen. Su escuela: los libros escritos por los pro·pios obreros desde finales del siglo XIX y la acumulación de conocimientos en la viaa diaria.
En el' contexto anterior surge la idea de realizar el concurso de cuento. Una medida más paramotivar a los trabajadores a que cooperen con lanueva administración,~pre&Umiblemente°en:manos
del sindicato;de los propios obreros.9
Curioso: la problemática de los relatos tienepoco que ver con los agitados días que vive laAdministración Obrera, y no hay ni siquiera referencias a las luchas anteriores a 1938. En losc·uentos lo importante es el amor y amor fiel bueno. En Pancho (1935), del garrotero MacedonioPlatos, el personaje principal, Francisco Sánchez(también garrotero), para hacer su tarea se vistecon sus mejores galas -camisa de seda y finísimoschoclos incluidos. Su objetivo: "apantallar a laspollitas pueblerinas", "salir de la monotonía delpatio" y "complacer a su madrecita y a su novia".Dice el relato:
Pancho trabajaba encantado de la vida. Comía muy contento los deliciosos guisos quele preparaba su madrecita. Dormía cd\'no unbendito. Y por las tardes le hablaba a Carmela, su novia, de hacerla su esposa. A esoestaba completamente resuelto porque nadiecomo ella aprobaba tan resueltamente lamanera en que él llevaba a cabo su trabajo,y la forma en que lucía la excelencia de suszapatos. ,Pancho estaba loco por éstos, y nada lo halagaba tanto como que su Carmelale hablara de la brillantez deslls botines, quepermanecían galantes a pesar ~e' la rudezadel trabajo.ro
Pero el prometedor garrotero muere en unaccidente laboral:
Sin importarle el peligro, para informarle almaquinista lo que ocurría, Paného se imaginó que tenía puestds sus choclos magníficosy empezó a subir y a correr por el lomo delos carros. De pronto se perdió en el vientosin que nadie pudiera escucharlo. El pesadotruck de un carro trituró las piernas del' garrotero, c9nvirtió en garras la mayor gloriade .nuestro hombre. Abiertas la&ve~as y lasarterias emoezó a correr su sangre de ferrócarrilero joven. Al amanecer, habiendo fracasado los esfuerzos médicos para arrebatara Pancho de las garras de la muerte, yacíanen aquella cama -adornada por una colchapreciosa tejida a gancho por, Carmela- losdesgarrados fragmentos del cuerpo de Pan-
139

cho. Y bajo la cama permanecían intactos,inmóviles y brillantes, los consentidos choclos del garrotero -los que no había querido llevar esa noche al trabajo por no mojarlos- que antojábanse estuches negros devidrios. Y se quedaron ahí, como un finorecuerdo para Carmela. l1
La tragedia amorosa unida a las pesadas condiciones laborales y al resentimiento social, estambién tema de Víctimas de su pasado (1935),de Adolfo J. Zepeda, ex·fogonerode camino. Elprotagonista, Conrado N., se enamora en CiudadVictoria, Tampico, de Magdalena Tamez, Húnicay hella hija" de un rico ganadero de la región. Lajoven es también cortejada por Octavio C., prometedofingeniero amigo del padre. Peroella amaal trenista y le da el sí del matrimonio. En eso,la calamidad: estalla la revolución mexicana yConrado tiene que separarse de su novia para in·tegrarse a la guerra. Poco después pierde unapierna:
Los convoyes militares, potentes y veloces,tirados por magníficas locomotoras, cruzaban imponentes el sistema ferroviario, hacían lucir su cargamento bélico. Las voladuras se sucedían... ~ fue en una de ellasdonde nuestro garrotero perdió la pierna.Pensó en su amor. Tal vez nunca volveríaa verla. El cumplimiento del deber se inter-ponía sacrificando afectos. '
El personaje vuelve a saber de su novia añosdespués, cuando en un día de .pago se dirige aledificio de la empresa a cobrar su salario:
Su atención fue llamada por un automóvilde lujo del que'descendió,airQsamente unapareja. Los ojos del inválido repararon enla mujer, una mujer esbelta y divina, queasida del brazo del esposo pasaba enfrentesuyo sin dignarse siquiera a 'mirarlo. En lamujer Conrado N. reconoció a Magdalena,su Magdalena, ahora rica y feliz, porque sehabía casado con otro. probablemente conaquel ingeniero.
140
No corre mejor suerte Fernando, la estrella deUna orden (1937) de Ornar Grotezim, conductor. Fernando, el maquinista, después de 15 añosde vivir -por necesidades del servicio- fuera deJalapa, su ciudad natal, inicia el viaje de regreso(se va como llamador, retorna como maquinista).En el trayecto añora a su primer amor:
Sus recuerdos se hacían más sutiles, poco apoco veía con claridad la silueta de Carmen,una Carmen dulce que perfumó sus veinteaños. Luego el continuo bail<;>tear sobre suasiento lo traía de golpe a la realidad. Consu mano enguantada apoyada en la manija'veía cómo el agua jugueteaba nerviosamen·te dentro del cristal indicador de la caldera.La máquina seguía fatigosamente las curvas.En medio de la oscuridad el tren parecía unespectro. Fernando encendió un cigarrilloy poniendo la mirada sobre la vía continuósu evocación. Habían sido quince años deabandono, de distancia, sí, pero ahora élvolvía con el legítimo orgullo de ser maquinista, y quería a Carmen por esposa. El treinta y cinco años y ella treinta, ¡Caramba,todavía se podía ser feliz!!2
Vanas ilusiones. Fernando no llega a Jalapa.Recibe "una orden" de no parar e.n la estaciónde Las Vigas, lo que más' adelante le ocasiona"un encuentro" con otro tren. Al día siguientelos peones de vía rescatan su cadáver.
Obsesión (1937) no escapa al melodrama. Pedro, un joven y cumplido maquinista, choca con.tra un automóvil por culpa del conductor delmismo que manejaba en estado de ebriedad. ymueren éste y su esposa:
Aunque el maquinista no había tenido laculpa, la imagen de la mujer que iba a su lado, víctima también, se había posesionado .del corazón de Pedro. No deseaba ni e.scuchar el silbido de la locomotora. Greía quenadie adivinaba su tortura. Era una mujer.Una mujer que no volvería a sonreír. A pesar suyo y contra su voluntad, sus manoscrispadas sobre la manivela frenaban la velocidad para ir perdiendo el recorrido.!]

Pedro no soporta su propia e innecesaria anogtu;tia y termina por renunciar a su puesto.
Hasta aquí el oficio del rielero aparece unido·a la fatalidad. Los personaje~ son héroos del trabajo, orgullosos ferrocarrileros a los que su laborlos separa -la más de las veces trágicarnente- dela mujer amada. No hay final feliz.
Sólo el cuento Enedina (1939,premiado), deBertha Chávez -casualmente una mujer, oficinista- propone otro descenlace.' Una joven de 18añ()S' se enamora del garrotero Edmundo ya que"desde muy tierna lo veía pasar haciendo piruetu sobre los carros del tren". PeTO la madre de
-la muchacha la quiere casar con Don Jesús, viejo.y acaudalado comerciante de Marfil, Guanajuato.En una fiesta ambos pretendientes se retan. Lamadre le impide a.Enedina volver. a ver al garrotero. Pero Edmundo, adelantándose a Don J.esús,forma una comisión -sustituto de su familiaintegrada por el maquinista, el fogonero, el con·ductor y el· jefe de estación, para pedir la manode su novia. Y la madre, conmovida, cede: .
La señora no quería dar el sí, pero los ferrocarríleros la convencieron, diciéndole queun tren mal dirigido podía salirse de los rie·
. les, ChOCé:ll y que en camhiQ, guiado pormanos expertas llegaba a su destino con elpasaje sano y salvo. Igual era el matrimonio.Si el esposo, que viene a ser el maquinista,guía bien a la locomotora, o sea a la mujer,el tren del matrimonio llega.a la meta de lafelicidad. El maquinista además le habló delcomportamiento decente de Edmundo, yrecalcó el hecho de que por su antigüedad ypericia muy pronto sería ascendido ama·quinista. Fue así como la señora terminópor convencerse}4
El oficio delero aparece así en dos dimensiones: como trabajo-fatalidad-desamor; y comotrabajo-ascenso escalafonario-amor. Lo anteriorsólo es posible c.uando se sustituye a la familiapor. la cuadrilla de trabajo. ¿Qué mujer anhelanlps'rieleros?: La que los espera en su ciudad natal, 'el primer amor, la que teje colchas a gancho,la que guisa delicioso, la que los ama, por ferro.carrUeros,más que a hombres c~n mejorposición
social, la abnegadamente fiel que valora su trabajo y los quiere de pies a cabeza, empezando, como la Carmela de Pancho, por los zapatos. Sonmujeres, ante todo, que saben esperar. Nunca semencionan amoríos entre una estación y otra,no hay en los relatos prostituta alguna o segundos frentes. Cualquiera diría en ese sentido quelos ferrocarrileros se pintan en los cuentos justamente como no son.
Lo importante es el amor. Y para ser amadohay que estar bien pagado. La cualidad centralde nuestros héroes es la de haber empezado porlas categorías más bajas, hasta llegar a los puestossuperiores: maestros mecánicos, maquinistas, jefes de patio, jefes de división, superintendentes,los de maYOr prestigio y remuneración económica. En Pancho, por ejemplo, de no haber sido porel accidente que le quita la vida al garrotero:
Francisco Sánchez habría llegado a ser jeTede patio de aquella lejana estación, como(:onsecuencia natural de sus largos años deservicio y el entusiasmo con que realizabasu trabajo. y no por el rumbo del estudioque a él no lo habría nevado demasiado lejoS.1S
También Comado N., en Victirnas de su pasado, empezó siendo un ánonimo luchador:
Nuestro maquinista era un don Nadie. Hasta que un día, ya en la cumbre des\lsdeseosy aspiraciones se colocó enun buen númeroen el escalafón de los de su categorÍ~ y fuepor "derechos" boletinado a una corrida depasajeros. Hombre leal y sencillo, ya "arriba" jamás olvidó a' sus camaradas ysu conducta intachable pronto lo hizo merecedordel cariño y estimación de sus jetes: ProntollegÓ a ser el más joven y competente m'aquinista de la Div.isión.16
En Obsesión, uno de los elementos, el principal, por el que Pedrito duda en abandonar su eropleq; es la responsabilidad que siente par ·Q"aber"heredado." el puesto de su.padre:
141

Las corridas de las máquinas tres y cuatroeran, sin lugar a dudas, las más escabrosas.La número cuatro se veía obligada a desarrollat .grandes velocidades rumbo al -sur-100 millas en tres horas- haciendo unasola parada. Rumbo al norte la número tresempleaba cuatro horas para hacer e8e" difícilrecorrido. Y después de quirice años de trabajo el padre de Pedro había establecido unrécord al parecer imposible, en ambas corridas. Eso era precisamente lo que el Superintendente esperaba del hombre que tomara su puesto vacante. Para lo cual había,entre los viejos rieleros,dos aspirantes entrados ya en aiios y experiencia. Pero ambosrehusaron enfáticamente aceptar dicho cargo, alegando que creían que Pedrito, entonces garrotero, era el más indicado para desempeñarlo. l ?
Juan, personaje de El niño liaron (1935), tam-bién empieza desdeab~jo:
Entró a trabajar a los ferrocarriles primerocomo ccllamador~' tluego lo ascendieron aun puesto qu~ tenía eomo-objetd cuidar losbultos del expreis, mÍentras el tren hacía surecorrido de México a Veracruz.18
Lá importancia que se le da en los relatos a lacuestión de los ascensos tiene que ver desde luegocon la realidad. El personal extranjero abandonalos Ferrocarriles Nacionales en 1914, al calor dela revolución mexicana. Es hasta 1925, pasada laturbulencia militar y política, que Jos rieleroscuentan, por lo menos en fas espécIalidades deFuerza Motriz y Transportes, con un reglamentode trabajo en que se~ .esPecifican claramente las
-funciones de las diversas categorías, los salariosy la forma de- 4'subir". Son tres los requisitos:antigüedad, experiencia práctica-méritos acumulados, y pasar- el examen respectivo. No se puedellegar a ningún puesto superior sin antesrecorrerel escalafón.
Otros dos elementos contribuyen a integrar laimagen del héroe-mártir ferrocarrilero: el- becho
142
de soportar duras condiciones de trabajo, en al·gunos casos; y en otros su participación.en la revolución mexicana.
En Una orden~ se explica así la labor cotidianade la tripulación del tren:
Señor, señor, interrumpió el fogonero quehasta entonces lo había observado tanto:estamos llegando a Las Vigas, aquí nos pasará el extra. En efecto, Fernando alzó losojos, alcanzó la cuerda del pito y silbó largo. El convoy frenó su marcha y tras pedirseñales la luz verde del semáforo cambió aroja. Un garrotero, metido en su traje dehule y escurriendo agua a chorros se adelanto a abrir las agujas. El tren entró alegremente al cambiG,' en medio de campMeosalegres y sonoros.111
En El Chicharo (1939, premiado), de Francisco Cabrera, se habla con detalle de la labor de unmuchacho telegrafista en 1902:
Horas enteras pasaba "chichareando" con elaparato ese. Cuando me fatigabá me trepaba al techo de algún carro y ahí estudiabalas reglas, recordando los sabios consejos demi padrino Pérez Gómez. Se me ha~ían grabado sus palabras: "no hay telegrafista completo si no conoce los derechos de los trenesy empleados". Y su insistente consejo: Jamás des un "OS" -informe del paso deltren por las estaciones-- si no has visto pasar los marcadores por la oficina, aunque lamáquina haya entrado al patio. Imborrableserá para mí la sorpresa que una mañanaexperimenté al ser llamado urgentementepor el jefe, como a las cinco. Mi padre y yocorrimos a caballo temerosos de que algo lehúbiera sucedido. Un tren descarrilado enTrancas había detenido todo el movimiento. El jefe, que no me perdía de ·vista:comotelegrárlSta, me hizo llamar para quedesempeñara el servicio que se habi-a acumuladoterriblemente. Mientras élUevaba mensajesy acomodaba el papel carbón en' los bloquesde órdenes "31", yo melas-entendía con el"DS".Sólo al caer la noche quedó lible la

vía. Y yo, el "chicharo" como cariñosamente me decían los amigos. pasé poco después,meritoriamente, mi examen -de telegrafista.!Tenía entonces once años! 20
El personaje de El niño llorón es un cumplidotrabajador del servicio de Express:
Juanito salía hoy, regresaba dos días después --en muchas .oc,asiones sin haber dormido- y casi sin descansar volvía a su puestode cuidador de paquetes. Así se ganaba lavida para él y su madre a quien tanto quería. 21
Para que las máquinas pudi~ran continuar sulabor, el fogonero de Locomotora y mujer, se veobligado a recurrir a la improvisación:
El fogonero hacía esfuerzos por subir tu calor abriendo el soplador hasta lo último, almismo tiempo que echaba pestes por~ue
le.había tocado salir con semejante "charchina". En ocasiones se hizo necesario meterte al cambio, donde maquinistas y fogoneros recurrían a remedios caseros parasalvarte: desmenuzaban con agua boñiga dejumento, para calmar en parte la hemorragia.22
y Pancho, el garrotero, se esmera en realizarcon optimismo su faena:
La 'mpl,lotopía de las funciones en el patiode aquella estación era interrumpida por la(igura singular de Francisco que, ya apretando frenos, ya corriendo por el lomo de loscarros, ya descendiendo de los mismos, yacortándolos o enganchándolos, o ya abriendo cambios o ya hacjendo ~ales al maquinista que manejapa la "chancla" -máquinade patio- ponía en todo ello la simpatía desu juventud. Por el gusto de verie, cualquiera se habría sustraído de SJ,l actividad, puesvale la, pena mirar a un hombre. que hacíasu trabajo con gusto y con ~lalma.~3
La de~.ñpción ·del ~abajo, que¡ se plantea en
1 "7r'~-
los cuentos és similar a la que narran los testi·monios publicados pOr la misma revista.. Porejemplo, Arturo Ramírez Campo, telegrafista,se refiere así a sus primeros años:
Todo el tiempo que me dejaba libre mi ocupación, lo dedicaba yo a. llenar mis pendientes. La mayor parte de las veces trabajabacon los ojos casi cerrados por el sueño. Detanto escribir se me cerraban los ojos. Pormás que me apuraba, casi siempre salía dela oficina telegráfica entre las nueve y lasdiez de la mañana. El agente se hacía el disimulado, parecía no importarle mi presencia a tales horas, ni se me tomaba en cuentapara las horas extra.
A pesar de mi voluntad, este estado decosas no duró demasiado tiempo. Una noche~urrió un descarrilamiento en un tren detercera clase en la estación de Crespo. Lasórdenes y los'mensajes abundaron y yo nopude darme abasto, por lo que posteriormente flü cambiado de estación.24
Cuentos y te~timonios coinciden además conlas estadí&ticasd~ la época: largas jornadas detrabajo, ahanqono del material rodante,accidentes, remiendos y creatividad laboral. En 1939,de 908 Jocomotoras se dieron de baja.lI2, y alas 118 que les urgíaq reparaciones, no se les hi·cieron por falta de diliero. El 46.5~ de las loco·motoras se habían .construido entre 1901 y19.10.; sólo.e16.3% era de 10$ últimos 20 años, apesar de que la vida máxima de la locomotorade vapor es de 25 años. Si los trenes funcionanse debe, en gran. parte,·al esfuerzo obrero. Lasreferencias al alcoholismo y los accidentes coinciden también con cifras dramáticalÍlente reales:la cirrosis.es la principal causa de mortandad, ala que siguen los percanees en.el trahajo.2'i
La .evolución del conflicto alIDado de 1910apareée por primera vez en eleuento Victimásdesu pasado, de 1935, al que ya hemos hecho referencia. Se vuelve a tratar en ha mejor mula se meestá cansando, de Leonarde Guevara (premiado,1939), en El Embarque Misterioso, de LeynaOsorg (premiado, 1939). y en La 682. de CarlosRodríguez (también premiado).
7 '-. ~

Guevara cuenta la historia de Don Aurelio, unviejo trenista que se ve obligado- a abandonar asu mujer y a su madre para formar part~ de losFerrocarriles Constitucionalistas:
El jefe, Angel Camino, ocupaba el puestosólo por uno de tantos azares del movimiento armado. Caso insólito de "derechos derifle", que,decían los viejos rieleras. Cuandola partida _se avecinaba, Camino sondeó elsentir de sus ayudantes repetidas veces. Insinuaba que el general \Tilla iba a salir denuevo a campaña para batir a lQS traidorescarranclanes, y por eso requería de la ayudade buenos elementos, entre los que estaba el prominente Don Aurelio que tuvo queabandonar no sólo a su mujer, también a suanciana madre.26
Jo~ 1. Manzano, en El ~mbarque Misterioso,en medio de la guerra, recurre a la lotería comoúnica esperanza dé estirar el sueldo:
En la época a la qúe nos referimos eran comunes las continuas escaramuzas de los bandos beligerantes, él hambre, los tiroteos, los
, robos, cateos, yla miSeria'. Y comó el sueldo que tenía asignado Manzano, bodeguerode Buenavista, era poco y las necesidadesde su hogar crecían, el pobre hombre nohada otra ebsil que jugar a la loferÍa.27
. .;
En La 682, un viejo evoca á su locom-otbraquetiene que sacrificar por órdenes de urigeneral~
Por un momento no comprendí y quedécomo par-alizado. Pero me bajaron de la ca·seta a empellones. Primero proteSté ahogadopoI' la indignación; después quise suplicar,interceder por mi querida máquina a quiense pagaba' así sus favores a la revolución. Enmedio de mi estupor y cólera vi que se cumplía la para mí cruel orden: la 682; '~má
quina loc~", arranca noblemente en su último viaje fatal; Entonces' fue cuando, tem,blando de ira, me, lancé en una arremetidaferoz contra el general y su grupo. Oí undisparo y un dolor, en el hombro me indicóque estaba yo herido. 18 ' "
La revolución mexicana aparece como un periodo de 'anarquía, hambre, crueldad, dificultadeslaborales, en el que los hombres del riel se venobligados a abandon8l'su hogar. Los ferrocarrileros no se describen a sí mismos como revolucio·narios. Hablan de su particiÍlación en la luchaarmada para subrayar el 'sacrificio del obrero porsu gremio. Son heroicos en la medida en que soportan la revolución y sobreviven a la misma, yno por participar conscientemente en ella. Anhelan los días de paz al lado de la mujer querida,cuando en el trabajo se respetaban los derechosde escalafón':
En los relatos, las pesadas condiciones laborales, los accidentes, el alcoholismo y la revoluciónson déscritos como las causas que impiden a losobreros realizarse''en el matrimonio, el noviazgo,y cumplir con sus obligaeiones de padres o hijos.Algo más: la imposibilidad del amor no se resuelve con queridas o mujeres del oficio. La Soluciónse ehcuentra en él trabajo 'mismo: la locomotorase convIerte en el ser deseado, la mujer de todosy de ningúno, la niña de sus ojos. Es,el amorposible.
El afecto de los rieleras por las máquinas -sobre todo de maquinistas y talleristas- se narraen Enedina, La 682, y Locomotora y mujer. Comenta el protagonista de La 682:
Yo no tenía familia y ningunwmujer'meha·bía impresionado losutieiente como parapensar en ella por mucho tiempo. "Toda mised de cariño,· toda mi necesidad de afecto,la· concentraba en la N. de M. 682,' en "mímáquina", como la llamaba. En los largoscaminos, en plena ~ontañá, donde ;!cechaba ·la dinamita y la carcajada bélica de lasametraUadoraS, la 682 y nosotrossjemprecumplíamos llevando los refuerzos' para lasbatallas:'·transportábam'6s ilesa la ártiUería,llevábamos l~ medicinas que habían de salvar a los combatientes. Pero en esas jornadas sólo yo comprendía a la 682. Su escapede vapól' decía muchas cosas que sólo yo.enténd.ía. Me, hablaba -de su cansancio en
. las largas subidas"de t~_más pesados a su
-::::;:j:

capacidad; me narraba su apremio y esfuerzo ante el constante peligro. También, a ve·ces, de su alegría, cuando en las mañanasoptimistas de sol, el viento fresco peinabala cabellera de humo de su chimenea. 29
Después de que la 682 es condenada como"máquina loca", el rielero va a buscarla:
El sol ya estaba alto cuando yo, terriblemente cansado y triste, contemplé los restos de la 682. Al ver aquellos hierros retorcidos y humeantes de mi querida máquinano pude contenerme. Por mis mejillas llenasde sudor y de aceite resbaló el llanto. Creoque mis lágrimas fueron la única ofrenda querecibió la 682.30
Mucho más dramático que el cuento anteriores el relato Locomotora y mujer (1939, premiado). Se trata de un melodrama, con escenas decelos y todo lo de rigor, en el que se equipara lavida y deterioro de una locomotora, con el envejecimiento de una mujer. El autor describe losremiendos que utilizan los obreros para "sacaradelante" a las locomotoras condenadas a ser detodos, como prostitutas, o a ir a la chatarra. Porsu calidad decidimos incluirlo completo:
Sí. .. ahí te vi, en la casa redonda, pero noadentro. No, ya no mereces ese honor. Eresactualmente una pobre vieja destartalada.Tu caseta está hecha de' remiendos mal pegados. Chueca y rota semejas una mujer tirada al vicio. Tus ruedas -antes tan pulidashoy semejan piernas sin carne. Tu chimenea-antes plateada y con su corona-, sí, aquella de la que salía humo negro para formarteuna hermosa y negra trenza, es hoy una lámina vieja. Tu defensa sin varillas parece lamueca de una calavera sin dientes. Y tu cal·dera -antes tu orgullo por su redondez-,hoyes sólo un cuerpo flaco y sin costillas.Ya no existe en tu tender más que una vie·ja lámina lastimada por tu tropezón final.Hoy, viéndote de noche a la luz de una lám·para sorda, pareces una harpía de los infieronos. y ahora te diré como dijo el Monje
Loéo: ¡Ja, ja, ja!, ¡Nadie sabe, nadie supolo que pasó entre nosotros!
Llegó de una de las mejores fábricas de losEstados Unidos, en compañía de otras, como remesa de mujeres destinadas al ludibriode muchos fogosos. Venía con sus ropajesnuevos, de negra y brillante seda, adornadacon cuentas de oro blancas y doradas.
La bañaron en el taller y le dieron los últimos retoques antes de rifada entre losmaquinistas que ansiaban salir con ella alcamino y lucir su gallardía. Jóvenes y viejosse la disputaron. Le tocó en suerte a un joven maquinista con mayores "derechos" quesus contrincantes. Se propuso hacer de ellaun ejemplo de educación y obediencia. Antes de partir, el maquinista, lleno de gozo,se proveyó de todo lo necesario para losafeites de su máquina. La máquina lo miraba con ojos de mujer coqueta, le agradecíaasí a su primer amo sus cuidados. El erasu primer amante. ¡Y salió! ¡Salió al camino cual ligera venadita sin dar un solo tro·piezo! El estaba orgulloso de poseerla. A lahora de partir se caló los guantes y con finaestopa la acarició, como si temiera dañar sublanda y tersa piel. Imprimió la velocidadpoco a poco. ¡Qué alegría!, por fin, despuésde muchos años de estudio y de práctica, sepremiaba su competencia con un modelonuevo. El haría de ella su gran y único amor.¡Qué manera de andar!, ¡Qué movimientotan suave!, ¡Parecía inmóvil a pesar de loskilómetros que recorría!
Ya en el camino el maquinista le dijo queno se separaría de ella jamás. -Tú con tuobediencia, le comentó, y yo con mis cui·dados y talento, le daremos a los ferrocarriles el 100% de tu costo. Y al aumentar lavelocidad agregó: -y si el hado final noses adverso, juntos caeremos abrazados parano levantarnos nunca.
Yo era entonces conductor y te veía conojos de envidia. ¡Quería acariciar tu seno!Cuando a escondidas lo intenté, recibí como un escupitajo el agua caliente que arro-
145

146
jabas por el escape del inyector. Al intentaracariciarte, demostrarte mi cariño, recibíuna quemadura. Eras altiva y no permitíasque manos profanas palparan tu redondez.
Pero pasó el tiempo que es cruel y empezó a hacerse cargo de ti. Tu amante, insaciable, te sacrificaba con crueldad: a mayorsacrificio tuyO mayores ganancias para él ypara el patrón. Poco a poco empezaste a fallar, a enfermarte. Tus fluses se desgastarony tus muñones se calentaban. Eso disgustaba a tu amante que al llegar de cada viajeexplicaba a los expertos tus dolencias paraque pusieran el remedio. Un buen día se terompió un "collar" y tu señor, experimentado maquinista, te obligó a caminar en unsolo lado, con lo que aumentó tu desgaste.
Entonces empezó tu cadencia. Tu amanteescogió a otra locomotora del grupo. Parano verte más se cambió de distrito. Y yo,con la mano quemada que me recordaba tutraición, decidía irme también, dejarte caer.La suerte estaba echada.
Supe después que habías salido con biende tu primera enfermedad. Pero tu segu~doamante ya no fue como el primero, te trataba con brusquedad. No tenía el mismo cariño para ti. Con trabajo su ayudante pasabauna estopa por su «;uerpo.Así ibas de manoen mano como mujer que rueda al abismo.Hoy con un.> de "regla", mañana con un"extra". Tu sonido, antes alegre, se volvióronco y débil. Tus tropiezos eran frecuentes. Tu caldera estaba hecha un cedazo. Corría por ella agua viscosa, en estado de descomposición. El fogonero hacía esfuerzospor "abrir el soplador" hasta lo último. Enocasiones se hizo necesario meterte al "cambio", donde maquinistas y fogoneros recurrían a remedios caseros: mezclaban con elagua "boñiga de jumento", para calmar enparte la hemorragia.
Por fin un día te remolcaron en estadocataléptico. Tu hemorragia había sido talque esta....as agotada. Te llevaron al taller endonde mecánicos y paileros se dedicaron a
~saturar tus carcomidas entrañas y volvistede nuevo a la vida, sí.
Pero ya no estabas en condiciones de lucir en el camino. Ahora te condenaron alpatio. ¡Ingrata labor!, como mujer de segunda te hacían bailar y bailar. ¡Bailabasdía y noche! Ahora, en lugar de uno, teníastres amantes, que no cesaban de darte fuertes empellones y duros golpes. Tú soportabas todo con resignación, como mujer candorosa que acepta sacrificarse al máximopara dar de comer a su amante.
El tiempo pasó. Te había dejado de verperorecordaba tu figura, tus gestos. Ya casi estabas borrada de mi memoria por lo que meatreví a regresar de mi voluntario exilio. Yte encontré de nuevo. Había llovido. El lodoabundaba. Te vi. Eras tú. Los peones, ayudados por una compañera tuya, a gritos trataban de animarte. Dabas unos cuantos pasosy volvías a caer. Inútil empeño. Aquelloshombres no te podían enderezar a pesar desus esfuerzos. No quise ver más. Me retirécon el corazón oprimido. Cambié la dirección de mi lámpara. Y yo, que algún día teamé con locura, me atreví a darte la espalda.Vamos, no llores, nadie sabe lo que pasóentre nosotros.3i
Cuento de amor y locura, Locomotora y mujer, es ante todo testimonio de la apropiacióntecnológica. Lo anterior, si se quiere analizar así,tiene que ver también con la organización y ladistribución del trabajo. En 1939 existen en losFerrocarriles Nacionales 116 tipos distintos delocomotoras, siendo necesarios sólo 53 tipos conuna fuerza tractiva hómogéna. La reparación yfuncionamiento de las mismas depende fundamentalmente de maquinistas y maestros mecánicos altamente capacitados, los cuales se encargande transmitir sus conocimientos. Es Ilecesarioalgo más que conocimientos técnicos para desentrañar, reparar, desmantelar, reconstruir ymanejar cada una de las locomotoras, con características propias.
La labor de diclios obreros es de verdaderosartesanos y de verdaderos solitarios. Por eso no

resulta extraño su amor por las máquinas, queinmortalizará Elena Poniatowska en su cuentoLa Prieta, en los años setenta.
Mientras en la prensa se tacha a los Ferrocarriles Nacionales de inútiles, mal manejados einservibles, se culpa a la Administración Obrera .del mal servicio y se le tacha de roja y corrupta,y a sus obreros de indisciplinados y flojos, ellosse describen a sí mismos como cumplidos, abnegados, rectos y víctimas de su trabajo. Y desdeluego: enamorados. Cómo saber si los cuentoscorresponden a la vida cotidiana del rielera. Enrealidad no hay forma. Si son cuentos son ficcióny no podemos exigirles precisiones históricas.
Notas
1 Fernando Alzati, Historro de la mexicanizacián delos Ferrocarriles Nacionales de México, México, Editorial Botas, 1946.
2 Ferronales, septiembre de 1934.3 Ferronales, mayo de 1935.4 Carlos Monsiváis, Historia General de México, Mé·
xico, El Colegio de México, vol. 4.s Luis González, Los dias del Presidente Cárdenas,
México, El Colegio de México, 1976.6 Carlos Monsiváis, op. cit.7 Luis González, op. cit.8 Revisar revista, Ferronales, 1938-40.9 Ibidem.10 Ferronales, marzo de 1935.11 lbidem.12 Ferronales, enero de 1937.13 Ferronales, mayo de 1937.14 Ferronales, marzo de 1939.
Lo peculiar es que en ellos la preocupación cenotral no tiene que ver con los embates del momento. Los hombres del riel, afamados por su suerteen amores (siempre habrá una dama esperándolosen la estación), se esmeran en demostrar que noson felices. Los cuentos aparecen así como unespacio para hablar sobre las mujeres, los desen·cantos, las desilusiones, el esfuerzo en el trabajo,los deseos de ascenso. Son testimonio de la subjetividad colectiva. La imaginación denuncia lo queno se puede corroborar con estadísticas, ni deciren asamble~, ni incluir en pliegos petitorios: elderecho de querer y ser querido, sin que el silbido del tren rompa el idilio.
15 Ferronales, marzo de 1935.16 Ferronales, septiembre de 1935.17 Ferronales, mayo de 1937.18 Ferronales, mayo de 1935.19 Ferronales, enero de 1937.'20 Ferronales, marzo de 1939.21 Ferronales, mayo de 1935.22 Ferrol'lales, marzo de 1935.23 Ferronales, febrero de 1935.24 lbidem.2S Emma Yanes, Historro socrol de la tecnologia: el ca-
so de los Ferrocarriles Nacionales de México, Tesis, UNAM26 Ferronales, julio de 1939.27 lbidem.28 Ferronales, diciembre de 1939.29 Ibidem.30 lb id..em.31 Ferroooles, septiembre de t 939.
147

148