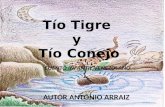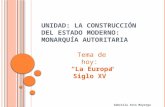Tio Vallejo, Gabriela - Crisis de La Monarquia e Independencia en Iberoamerica 2012
-
Upload
catedraamerica -
Category
Documents
-
view
63 -
download
5
Transcript of Tio Vallejo, Gabriela - Crisis de La Monarquia e Independencia en Iberoamerica 2012

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
La crisis del Imperio español y los procesos de independencia en Iberoamérica.
Gabriela Tío Vallejo
La comprensión de los procesos de independencia de los países iberoamericanos estuvo durante mucho tiempo marcada por los supuestos de la historiografía del siglo XIX cuyo objetivo era “construir la nación”. Estas “historias” eran parte del proyecto de las nuevas elites gobernantes de dar un sustento de legitimidad a los estados surgidos de la disolución de los imperios ibéricos, buscando fundarse en principios menos contingentes que los azares bélicos. (Palti, 2003)
Para buena parte de la historiografía y hasta épocas muy recientes, el proceso de ruptura con la metrópoli era entendido como un paso, no como una transición; más bien como un gozne entre dos épocas diferentes, entre un régimen que muere y otro completamente distinto que nace.
Entre los supuestos heredados de la visión decimonónica está la creencia en la naturaleza inexorable y necesaria de las revoluciones de independencia y en su consecuencia ineludible, la creación de las naciones hispanoamericanas. Partiendo del hecho de que al final del proceso aparecieron nuevos Estados y que éstos fundaron su existencia legal sobre la soberanía de los pueblos o de la nación, se supuso que ese punto de llegada era un punto de partida. Es decir, que la aspiración a la "emancipación nacional" y el rechazo del "despotismo español" eran las causas principales de la independencia.
Al mismo tiempo que la revolución de independencia funcionaba como divisoria de aguas y origen de la nación, se concebía que el sentimiento de nacionalidad estaba latente, incubándose ya en la colonia, de tal manera que la revolución era sólo el desencadenamiento de un proceso necesario predeterminado por la existencia de un sector con conciencia de sí, imposibilitado hasta entonces de actuar, sujeto como estaba, en las redes de la dominación colonial.
Estas ideas no sólo permearon la historiografía liberal sino también la producción historiográfica de diferentes autores que recibieron ese legado interpretativo. Por ejemplo, la historiografía marxista encontró una ligazón entre esta lectura y la inclusión de las revoluciones de independencia en el ciclo de las revoluciones burguesas. En la historiografía latinoamericana, los proyectos de nuevos estados nacionales que se difundieron con la independencia implicaban la
1

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
existencia previa de una comunidad con personalidad nacional o en avanzado proceso de formación de la misma. (Chiaramonte, 1991)
Las primeras décadas de la llamada “vida independiente” han sido, sin duda, las hermanas pobres de la historiografía latinoamericana. La comprensión de los procesos de independencia estuvo durante mucho tiempo marcada por una historiografía decimonónica que pretendió construir una nacionalidad a partir de esos procesos considerados fundacionales de los países latinoamericanos. Esta perspectiva conducía a una ruptura de la periodización en 1810 y a una lectura de las décadas subsiguientes en la que predominaba el afán por ir describiendo los obstáculos que esa nación inmanente encontraba en su camino. Las primeras décadas del XIX han sufrido un verdadero abandono historiográfico, se encontraba poco interés en iluminar los tropiezos de un proceso cuya culminación exitosa podía verse en el último tercio del siglo.
En las últimas décadas, la producción historiográfica de distinto signo ha ido abandonado la interpretación de la crisis imperial de 1808-1810 como el pretexto de una ruptura planificada e inevitable. La nueva lectura de la crisis del vínculo colonial y el derrumbe de la monarquía española, situó a los procesos de independencia en una realidad más cercana a la reformulación del pacto político dentro de los márgenes de un imperio. Como ha afirmado José Carlos Chiaramonte, era necesario revisar la concepción romántica del nacimiento de las nacionalidades, abordar el problema de la nación como una construcción o fabricación y evaluar cuáles eran las formas de identidad existentes en el momento de los procesos de independencia.
Ahora bien, si el sentimiento nacional no estuvo en el origen de las independencias, y si éstas no respondían a una especie de “fatalidad histórica”, la pregunta es ¿qué cambió entre metrópolis y colonias para provocar estos procesos?. Lo que nos conduce a la coyuntura de la segunda mitad del siglo XVIII.
Reformas borbónicas e independencia. Los cambios en la política imperial y las elites residentes.
La relación entre reformas borbónicas e independencia es un punto clave de discusión para los especialistas del periodo. El cambio de la naturaleza y las formas del vínculo entre metrópoli y colonias en la etapa borbónica es fundamental para entender los procesos de independencia. (Hamnett, 1997) El papel del contexto internacional es crucial ya que el estado de guerra permanente y el hambre fiscal de la metrópoli la lleva, por una parte, a desmantelar el sistema monopólico mediante permisos y ausencias y, por otra parte, a reforzar la presión
2

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
fiscal sobre los dominios americanos. Hay tres aspectos a considerar para entender los cambios que se
producen en la relación entre España y América durante el siglo XVIII. Las continuas guerras contra Francia e Inglaterra que culminarán con el derrumbamiento del poderío español, y los cambios en la política española: las reformas borbónicas. Todo ello en el marco de las condiciones económicas de España y su relativo subdesarrollo frente a la emergencia de la Inglaterra industrializada.
Según Lynch se trata de la relación entre una metrópoli y unas colonias cuyos grados de desarrollo económico no son muy diferentes, la americana es una economía colonial dependiente de una metrópoli subdesarrollada. España tiene una economía agrícola; como sus colonias, exportaba materias primas, dependía de una marina mercante extranjera y estaba dominada por una elite señorial sin tendencia al ahorro y a la inversión.
Si América no podía tener en España un abastecedor industrial y un socio comercial, existía una alternativa. Durante el siglo XVIII la economía británica había crecido revolucionariamente. Aunque la América española sólo disponía de un limitado número de bienes exportables a Gran Bretaña, poseía un medio de intercambio vital, la plata. Gran Bretaña, gran vencedora después de la Guerra de los siete años, trató de expandir su mercado en América vía contrabando o vía reexportaciones desde España.
En el marco de aquella rivalidad, España apoyó a los colonos norteamericanos contra Inglaterra en su lucha por la Independencia. La Corona española recibió a cambio la costa septentrional del Golfo de México, incluyendo la Florida y los derechos de navegación por el Misisipi (Tratado de paz de Versalles de 1783). Este momento fue el de máximo poderío español en América.
El impacto de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa parece haber sido reducido, no así el de la complejidad de cambios, guerras y bancarrotas que aparejaron estos acontecimientos (Vázquez, 1992). A partir de la Revolución Francesa, se planteará un clima de guerra general en Europa. Ante el peligro de la expansión de la Revolución, España se alió a su tradicional enemiga, Inglaterra. Pero en 1796 España firmó un tratado de paz y amistad con el Directorio francés. Inglaterra arremetió contra los aliados de Francia y obstaculizó las comunicaciones y el comercio europeo y el de España con América durante años. Esta dislocación del comercio intentó superarse con la emisión de permisos especiales en 1797 para que barcos neutrales pudieran comerciar con América. De esta forma España intentaba recibir algo del comercio que de hecho se realizaba en la región. No obstante, los puertos americanos se llenaron de mercancías
3

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
británicas introducidas por barcos norteamericanos o contrabandistas. La medida terminó beneficiando a los enemigos de España.
Las regiones americanas muy ligadas al monopolio español (México y Perú) sufrieron este bloqueo comercial mucho más que las otras. Al mismo tiempo, zonas de más reciente desarrollo, como las del Río de la Plata o Venezuela, se beneficiaron de la compra y venta directa con los ingleses, sin tener que depender de la intermediación de los españoles.
Las continuas guerras en las que se involucró España interrumpían el comercio con la metrópoli favoreciendo el contrabando inglés y el comercio legal con potencias neutrales a través de licencias y permisos. Por otra parte, España demandó que sus reinos americanos subordinaran sus necesidades económicas a las de una “metrópoli en peligro”, aumentaba la presión fiscal para obtener recursos para la guerra. Presión fiscal que se tradujo en nuevos impuestos, nuevos monopolios, mayor organización y eficiencia en el cobro de la tributación y todo un conjunto de expoliaciones “voluntarias” que obligaban a la generosidad y patriotismo de los pudientes de las colonias.
El derrumbe del imperio español, iniciado en la última década del XVIII, no sólo había envenenado las relaciones con la presión impositiva y desquiciado el sistema comercial, sino que además dejaba a los americanos en el desamparo frente a las invasiones extranjeras y a las presiones sociales internas (así fue sentida la experiencia de Haití), o los perjudicaba económicamente, como cuando los mineros sufrieron el desabastecimiento de mercurio a partir de 1796.
Entre 1765 y 1776 se había ido desmantelando la vieja estructura del comercio trasatlántico y se abandonaron antiguas reglas y restricciones. Se abolió el monopolio de Cádiz, se abrieron los puertos entre la península, las islas del Caribe y el continente, se autorizó el comercio intracolonial. Se fue extendiendo un comercio libre y protegido entre España y América que se aplicó en Buenos Aires, Chile y Perú en 1778 y en 1789 en Venezuela y México. El libre comercio favoreció el desarrollo de algunas exportaciones, como el cacao de Venezuela, los cueros de Buenos Aires, el azúcar de Cuba.
El propósito era vincular más estrechamente las economías de la metrópoli y las colonias. Las medidas de “liberalización” no cambiaron la composición de las exportaciones americanas que en un 80 % eran metales preciosos. Pero el monopolio español concluyó de hecho entre 1796 y 1801. España tenía que conceder a regañadientes licencias y permisos para comerciar con potencias neutrales ante la imposibilidad de mantener un flujo comercial regular; el viejo monopolio no podía volver.
4

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
La avidez fiscal del imperio español, acicateada en gran medida por la situación de la guerra, fue un elemento desencadenante de las tensiones y conflictos. Comercio y defensa fueron, más allá de las ideas ilustradas de los borbones, las variables que marcaron el tiempo de las medidas.
Los cambios de la política imperial, que se conocen en la historiografía como las reformas borbónicas, han sido terreno de discusión entre los especialistas del siglo XVIII.
Para algunos autores las reformas fueron fundamentales para desencadenar la Independencia, para otros no lo fueron en tanto no representaron un plan coherente y efectivo de reformas; mientras que un conjunto de estudios tiende a mostrar que las reformas fueron “fagocitadas” en su adaptación en cada sociedad local por las relaciones de parentesco, la corrupción o simplemente la no aplicación.
Las reformas borbónicas, pese a la expresión que las identifica, no constituyeron un “paquete” coherente de medidas, sino que pueden reconocerse fases con distinto carácter y prioridades; hubo marchas y contramarchas, y en algunos casos se “probaron” en una región y ante el malestar que ocasionaron no se aplicaron en otras. Quizás muchas de ellas no perjudicaban necesariamente la situación de las colonias en conjunto. A veces eficientes y sistemáticas, otras fragmentarias, dubitativas o cautelosas, las reformas afectaron a distintos sectores de las elites que se beneficiaban del dominio español y que de algún modo tenían un pacto informal con el imperio. Brian Hamnett insiste en que las reformas no sólo enajenaron el favor de las elites hacia el gobierno español y menguaron el prestigio de la corona, sino que dividieron a las elites mismas.
Más allá de la discusión, pueden señalarse algunas de sus tendencias más generales y mencionar las medidas de mayor trascendencia.
Los borbones buscaron centralizar el estado y modernizar la administración, para ello crearon nuevos virreinatos, establecieron el sistema de intendencias y organizaron mejor la burocracia fiscal. El objetivo era llevar un mayor control de las colonias y que éstas rindieran mayores beneficios económicos para la corona.
Las capitales de Intendencia fueron establecidas en los centros económicos del imperio, a veces incluso a contrapelo de la geografía y la demografía. La creación de los nuevos virreinatos obedeció a cuestiones militares, de defensa de puntos estratégicos, pero también a razones económicas en aquellos sitios en que la corona estaba perdiendo recursos por el contrabando, como fue el caso de Buenos Aires.
5

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
La nueva organización administrativa afectó intereses y rompió viejos acuerdos económicos; el establecimiento de nuevos consulados de comercio, por ejemplo, perjudicó a los de las ciudades que tradicionalmente regían el comercio de amplias regiones. Por ejemplo, los comerciantes del consulado de la ciudad de México resintieron la pérdida del cobro de las alcabalas y el monopolio que ejercían al fundarse los consulados de Veracruz, Guadalajara y Puebla. Los poderosos de Lima vieron como el imperio legalizaba, con la creación del virreinato con capital en Buenos Aires, la salida de la plata y el comercio por el puerto atlántico y los despojaba del centro minero de Potosí.
El régimen de Intendencias quitó a los virreyes atribuciones fiscales y buscó racionalizar la administración de hacienda para volverla más eficiente. Entre 1740 y 1801 los ingresos fiscales aumentaron en la América meridional de 3.9 a 17.5 millones de pesos. Sólo en la Nueva España la recaudación fiscal subió de 5.5 a 46.1 millones de pesos. (Carmagnani, 2004) Los estudios sobre los costos del colonialismo determinan que las colonias españolas recibían una carga casi 35 veces mayor que la impuesta por los británicos sobre las trece colonias de Norteamérica en los últimos años anteriores a la independencia de los Estados Unidos (Coatsworth, 1990)
Se crearon monopolios sobre el tabaco, el aguardiente, la pólvora, la sal y otros productos de consumo y el gobierno se hizo cargo en forma directa del cobro de algunos impuestos que antes arrendaba. Se elevó la tasa de las alcabalas y su percepción se hizo más rigurosa.
La creación de una nueva burocracia provocó malestar en la vieja, y ello se vio agravado por lo que se experimentó como una verdadera invasión de inmigrantes peninsulares. Halperin Donghi hablaba de la segunda conquista, de “ese enjambre de mercaderes metropolitanos que avanzaba sobre los puertos y los nudos comerciales, de la preferencia por los españoles en los cargos”.
Los intendentes reemplazaron a los corregidores y alcaldes mayores cuya red de intereses involucraba a los comerciantes y monopolistas locales a través de los mecanismos del reparto forzoso de mercancías. Ésta era una práctica informal que se había generalizado en América, por la cual los corregidores de indios redondeaban sus ingresos a través de la imposición de venta de productos a las comunidades indígenas. En 1751, la Corona decidió limitar, mediante una reglamentación estricta, los abusos que esta práctica ocasionaba y legalizó el reparto. Sin embargo, la práctica siguió siendo un mecanismo muy resistido, sobre todo en la zona andina, en donde se cuenta como una de las causas de las rebeliones indígenas de 1781. Estos
6

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
funcionarios serían eliminados por la Ordenanza de Intendentes y reemplazados por Intendentes y Subdelegados; la Ordenanza se aplicó en el Río de la Plata en 1782 y se adaptó esta reglamentación al Perú en 1784, aunque el repartimiento había sido prohibido después de la rebelión en 1781.
Una de las cuestiones centrales para los borbones fue la oposición
a las corporaciones y sus privilegios. La corona se ocupó de ir recortando las inmunidades eclesiásticas y ya en las épocas de emergencia fiscal echó mano incluso a sus bienes. La pérdida de privilegios fue especialmente gravosa para el bajo clero para el que el fuero constituía su única ventaja. Es significativo el hecho de que los jefes insurgentes mexicanos salieran de este sector.
La expulsión de los jesuitas, educadores de la elite criolla, misioneros y miembros de muchas familias fue también un motivo de malestar. De los 680 jesuitas expulsados de México, 450 eran mexicanos.
El punto culminante de la relación entre la corona y la iglesia fue la Consolidación de vales reales de 1804 cuyos efectos Hugh Hamill compara con el impacto de la ley del timbre para las colonias norteamericanas. Para mantener en funcionamiento el gobierno, la defensa y -algo que fue muy impopular cuando trascendió- el cumplimiento de obligaciones secretas con Napoleón, la metrópoli aplicó el decreto de consolidación de vales reales en la nueva España. Por esta medida España extendió a las Indias su política de desamortización de bienes eclesiásticos. Pero en el caso de la iglesia novohispana, la iglesia no tenía grandes propiedades sino que su papel en la economía era más bien de proveedor de hipotecas de fondos piadosos y capellanías administrados en cada diócesis. Según el decreto, todos estos fondos debían entregarse en forma de un préstamo al seis por ciento anual para la amortización de vales reales emitidos desde 1780. La medida afectó no solo a la iglesia sino a los principales inversionistas del país, americanos o europeos. Los grupos afectados se realinearon contra la política imperial.
En el caso del ejército, la política de los borbones fue un tanto contradictoria, ya que si bien la corona estaba tentada de recortar sus privilegios, necesitaba más que nunca de las milicias coloniales para la defensa frente a sus rivales. En muchos casos, el fuero militar fue ofrecido como una forma de incentivar el reclutamiento, ya que permitía a individuos criollos o incluso pertenecientes a las castas, gozar de los privilegios que tenía el ejército español. Sin embargo, pronto se pondría de manifiesto que estas milicias criollas podían ser una amenaza para la
7

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
seguridad interna. En Perú después que el papel de la milicia local en las rebeliones fue, por lo menos dudoso, se restringió el fuero militar y se buscó concentrar la responsabilidad de la defensa en el ejército regular. Sin embargo allí, como en Venezuela, la americanización del ejército tuvo que aceptarse como un proceso irreversible. En los lugares más expuestos y ante la imposibilidad de mantener un importante ejército regular integrado por peninsulares, la corona tuvo que admitir la participación de criollos y castas en la defensa del imperio.
Para dimensionar el efecto de estos cambios en el vínculo colonial hay que volver un poco en el tiempo hacia el siglo XVII, siglo de la autonomía americana, en que se fortaleció el pacto informal entre elites y corona, y en cierto modo también cambiar la concepción de dominio colonial.
El tema de una conciencia americana frente a lo español o de la animadversión criollo-peninsular requiere aquí una explicación. Los escritos producidos en el contexto de las revoluciones de independencia hablan de tres siglos de dominación, sin embargo la percepción de esta desigualdad por parte de los criollos es reciente. El siglo XVII había sido un siglo de autonomía, de predominio de criollos en las instituciones. (Chandler y Burkholder) Durante el periodo 1640-1760 los notables americanos ganaron acceso a posiciones de toma de decisiones en los órganos burocráticos, a pesar de la legislación colonial que prohibía que los residentes ocuparan oficios en sus propios territorios. Esta penetración local de las instituciones administrativas permaneció en un nivel informal, sin institucionalizarse. Por lo que las elites permanecieron políticamente vulnerables a cualquier reafirmación de la autoridad metropolitana. Por esta razón, el renovado absolutismo y centralismo durante la última parte del siglo XVIII fue un factor de disturbio y una experiencia de desilusión para las elites americanas (Lynch, J-K. Andrien- Chandler y Burkholder). El cambio de la política imperial quebró el pacto tradicional que la metrópoli sostenía con las colonias afectando diversos intereses y generando conflictos que llevaron, entre otros resultados, a una conciencia de identidad americana frente a lo peninsular.
La historiografía ha cambiado su visión del colonialismo. Podemos remitirnos a la controversia Robinson-Gallagher para llegar a la conclusión que si bien el colonialismo involucra pérdida del control político de territorio y hombres y, en consecuencia, la transferencia de recursos hacia el poder metropolitano para servir sus intereses económicos y estratégicos, el colonialismo no necesariamente representa dominación pura y simple. El sistema colonial requiere de
8

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
alianzas con grupos específicos en el interior de la sociedad gobernada. En este sentido, “la connivencia” se vuelve la regla tanto como la dominación. En la práctica, el dominio ibérico en Mesoamérica y los Andes se ejerció a través de grupos “colaboracionistas”, como las noblezas indias (caciques o curacas), los sacerdotes de parroquia, los notables locales. No consideraban sus territorios como colonias de Castilla sino como “reinos” con sus propios derechos, iguales e status (en términos constitucionales) a los reinos que componían la península. Defendían celosamente cualquier discriminación de status. John Leddy Phelan ha explicado en su estudio sobre los comuneros en Colombia cómo detrás de una fachada de absolutismo burocrático había otra historia. Los grupos locales veían sus prácticas de connivencia como parte de una “ley fundamental”, un tipo de constitución no escrita, de pacto informal.
Sin embargo, en la última parte del siglo XVIII, esta práctica tradicional entró en crisis cuando el gobierno metropolitano intentó cambiar las reglas del juego y tomar un rol dominante en sus territorios en América.
La expansión del estado colonial y las presiones, a menudo en forma de crecientes impuestos y de la violación de costumbres locales, comenzaron a amenazar el tradicional balance entre dominio y “collusion”. Muchos autores ponen el acento en que la tirantez del control imperial a mediados de XVIII tuvo un creciente impacto en la toma de conciencia americana distinta de la peninsular. Sin embargo estas condiciones que aparecen en la época de la independencia como razones para la revolución, no eran las condiciones de los tres siglos de la dominación como la historiografía acostumbraba a leer sino que eran producto de la nueva situación creada por la coyuntura de mediados de XVIII.
Brian Hamnett utiliza el concepto de “elites residentes”. Las elites residentes incluían a españoles y americanos: el origen no implicaba necesariamente una diferencia de interés material o polaridad política. El predominio de intereses americanos y conexiones familiares proveían el elemento definidor que distinguía este grupo de la elite peninsular en la que predominaban los intereses peninsulares. Virreyes, miembros del episcopado, magistrados de las audiencias y oficiales militares ocupaban los principales lugares de este último grupo. Desde 1765 las políticas borbónicas tendieron a restaurar el predominio en las audiencias de los españoles cualificados para los que los oficios americanos formaban parte de una carrera imperial.
Las elites residentes tenían un amplio rango de intereses entre los que eran propietarios de tierras, de esclavos, como en el norte de Perú,
9

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
o las plantaciones de cacao de los valles costeros de Venezuela, comerciantes acreedores formaban un componente significativo. Sus inversiones se extendían a la minería, textiles, plantaciones de azúcar, el comercio de tintóreas, y varios tipos de producciones de hacienda, desde la ganadería y el cultivo del trigo hasta la fabricación de pulque y otras bebidas fuertes. Vínculos familiares y personales conducían estos amplios espectros de intereses. En la América española las corporaciones mercantiles, los consulados, actuaban como grupos de presión para los poderosos intereses comerciales de México, Lima y Cartagena, desde 1770 Buenos aires y Caracas, desde 1790 Veracruz y Guadalajara. Los miembros del consulado se involucraron en transacciones a gran escala, manejaron extensas propiedades y adquirieron también una posición crucial en la administración de las finanzas del gobierno.
En Nueva España y Perú los miembros de ambas corporaciones se movieron hacia la oposición a las políticas del gobierno metropolitano, un factor más que contribuyó a la inestabilidad de la vida política.
Sin embargo, “malestar” u “oposición” no quería decir necesariamente “independencia”. En palabras de Halperin Donghi, si bien las tensiones desencadenadas por la reordenación borbónica autorizaban algunas alarmas sobre el futuro del lazo colonial de ningún modo hacían esperar el rápido desenlace que se produjo.
La alteración de acuerdos existentes entre elites residentes y metrópoli dejó al descubierto la naturaleza europea de la fuente y motivación del poder, dejando fuera del juego a las dependencias americanas. Esto va creando una conciencia de lo americano frente a lo europeo.
Algunos autores han hablado de un patriotismo criollo que tendría raíces en el siglo XVII (entre ellos Brading y Elliot), sin embargo, serían necesarios otros ingredientes antes de que esas representaciones culturales fueran transferidas a un nivel político. Se ha argumentado convincentemente que ninguna incipiente nación estuvo luchando por ser libre en las décadas anteriores al break de 1810. Por otra parte “la nación era concebida como una totalidad de cuerpos jerárquicos: reinos, provincias, ciudades y pueblos”, no se trata de naciones históricas luchando contra tiranías imperiales.
Las reformas obligaron a las elites a defenderse del absolutismo y del centralismo desarrollando una ideología constitucionalista que pretendía más bien el mantenimiento de un orden tradicional. (Hamnett, 1997)
Las rebeliones del siglo XVIII.
10

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
¿Cuál es el lugar de las rebeliones de 1740 a 1783 y las conspiraciones de 1789 a 1805 consideradas por la historiografía tradicional como antecedentes de la independencia? De hecho puede hablarse de rebeliones antiabsolutistas.
Rebeliones contra los impuestos, los derechos eclesiásticos, los excesos de los funcionarios, en defensa de la tierra, conflictos que empezaban por una cuestión local y después adquirían implicancias políticas más amplias. Mostraron un ensanchamiento de la base de reclutamiento de los movimientos disidentes y anticiparon formas de participación que se darían después de 1810. Las alianzas multiclasistas y multiétnicas son una novedad respecto de las rebeliones del siglo XVII. Pero no anticiparon las insurrecciones posteriores a 1810 en su dimensión ideológica, que fue restringida. Estos movimientos tempranos operaban todavía en la cultura política del antiguo régimen. No eran rebeliones que buscaran derribar el estado colonial, el slogan “Viva el rey, muera el mal gobierno” sintetiza bien el espíritu de los motines iberoamericanos de los siglos XVII y XVIII.
Las rebeliones entre 1740 y 1783, respondieron a los cambios en la naturaleza y práctica del gobierno colonial iniciados por la administración metropolitana, pero a la vez subsumían agravios preexistentes.
La rebelión de Santos Atahualpa (1742-1756), levantamientos criollos en Venezuela 1749-52, en Quito 1765-1767, las revueltas en Nueva España en 1766-7, la rebelión comunera en Nueva Granada 1780, las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari de 1780 y 1783, shockearon el orden colonial, aparecieron elementos de teoría contractual pero no persiguieron la idea hasta sus conclusiones.
Todos estos movimientos revelaban una animosidad general contra las autoridades coloniales que tenia que ver con los agravios fiscales, pero en donde en general se salvaba la figura del rey (Phelan, Hamill).
Las rebeliones de la década del 80 son francamente antiabsolutistas y buscan una nueva colocación política e institucional de los reinos en el imperio. La rebelión de Nueva Granada en 1781 muestra la exigencia de los rebeldes de un autogobierno al interior de la monarquía, se niegan a pagar impuestos, expulsan a funcionarios coloniales.
Las rebeliones que suceden después de 1789 tienen un cariz diferente. Un ejemplo es lo que sucedió en La Guaira (Venezuela) en 1797, una revuelta republicana que apelaba a los derechos del hombre según el modelo francés. Evidentemente aquí influye la difusión de las ideas de la ilustración francesa en las Antillas. Ya en la década de los
11

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
90`s las ideas francesas le dieron un nuevo color a los agravios tradicionales.
Estos movimientos, lo mismo que la rebelión en Haití, tuvieron consecuencias importantes para la conducta de los grupos dominantes durante la independencia. La reacción antiabsolutista retrocederá en los últimos años de XVIII porque los notables perciben que la participación de las capas populares encierra amenazas peores que el absolutismo de la corona (Carmagnani, 2004). La insurrección de Tupac Amaru y la revuelta de esclavos de Haití provocaron el reagrupamiento de la población blanca en defensa del orden establecido.
Lo que diferencia a los levantamientos de antes de la década del 80 con los posteriores, es el colapso de la monarquía y el contexto ideológico e internacional radicalmente distinto (revolución norteamericana, revolución francesa). La revuelta de Venezuela en 1795 de negros y pardos libres en una zona en que había 15 000 esclavos, pedía la abolición de los impuestos y la esclavitud usando la retórica de la revolución francesa.
Carmagnani señala que aunque no son antecedentes de los movimientos independentistas obraron como un potente mecanismo de propagación de ideas contrarias al absolutismo lo que terminó favoreciendo una reelaboración de la cultura política de la elite y en general de los grupos sociales iberoamericanos.
La crisis del Imperio y el problema de la representación. Modernidad e independencias.
Hasta aquí hemos estudiado los cambios en el vínculo entre metrópoli y colonias y las rebeliones que se desarrollaron en esas décadas. Sin embargo lo que desencadenó el proceso que derivaría en la Independencia de las colonias españolas, fue el quiebre de la monarquía española con la invasión napoleónica y los eventos que se sucedieron entre 1808 y 1820. Lo que es mas difícil de establecer es qué tanto influyó el clima de malestar y conflictos ocasionado por las reformas con el proceso de cambio político que inaugura el derrumbe de la monarquía.
Tampoco en esto se ponen de acuerdo los historiadores. Unos sitúan al proceso en un arco temporal amplio y otros lo consideran una consecuencia de la coyuntura de 1808 a 1810.
Si bien el imperio español acusaba síntomas de resquebrajamiento, sobre todo en lo referente a su capacidad para defender el sistema comercial y militar del imperio, nada hacía pensar que la propia monarquía española entraría en crisis. La crisis revolucionaria es totalmente inesperada. Para autores como F.X. Guerra,
12

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
es la propia dinámica de la crisis la que provoca no sólo la mutación ideológica, sino también la desintegración de la Monarquía: “la revolución no empezará en el mundo hispánico por maduración interna, sino por la crisis de la monarquía provocada por la invasión de España por Napoleón”.
También Antonio Annino destaca la fuerza del símbolo, son dos las farsas que ponen en jaque la legitimidad de las monarquías occidentales, la huida de los reyes de Francia descubiertos en Varennes y la abdicación de Bayona.
La abdicación forzada de Fernando VII y la transferencia de la Corona a Napoleón y luego a su hermano José, representa un acontecimiento totalmente singular no sólo en la historia de España, sino en la de las monarquías europeas. Lo que se produce entonces no es un cambio de dinastía provocado por la extinción de una familia reinante, ni por la victoria de un pretendiente sobre otro en una guerra civil, ni por la rebelión del reino contra su rey, ni siquiera por la conquista por otro monarca. Como lo señalarán todos los patriotas españoles y americanos, se trata de un acto de fuerza pura, ejercido no sobre un enemigo vencido, sino sobre un aliado, es decir de una traición, tanto más grave cuanto que afecta a un rey, cuyo acceso al trono unos meses antes había sido acogido en ambos continentes con la esperanza entusiasta de una regeneración de la Monarquía.
Hamnett sitúa el estudio de los procesos de independencia en una periodización amplia desde 1770 a 1870. En este periodo hay un significativo reajuste del mundo atlántico en varios niveles, intelectual, político y económico. Muchos estudios individuales fundamentan estos cambios estructurales amplios, pero no necesariamente obligan a relacionar el proceso de independencia con ellos. Una cosa es la crisis general del antiguo régimen y otra pensar que ella debía necesariamente traer aparejada la ruptura del vínculo.
Quizás una de las novedades más interesantes de la historiografía de las últimas décadas sea la idea de separar el proceso de transformación, llámese “modernidad”, “revolución burguesa” o “crisis del antiguo régimen”, del proceso político de las independencias.
Tanto si situamos los procesos de independencia en el proceso de transformaciones del último tercio del siglo XVIII, como si lo consideramos consecuencia de una coyuntura política, el impacto del vacío institucional es igualmente importante.
Un punto de partida esclarecedor para entender los procesos de independencia es distinguir modernidad de independencias. Conceptualmente hay que distinguir la independencia —la ruptura del vínculo político con el gobierno central de la Monarquía— de la adopción
13

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
de las ideas, imaginarios, valores y prácticas de la Modernidad. (Guerra) El planteo de Guerra sitúa a las revoluciones iberoamericanas en el proceso de cambio del mundo español, es decir un proceso de acceso a la modernidad, una revolución liberal que involucra tanto a los reinos americanos como a los peninsulares. Es el fenómeno de la irrupción de la modernidad en una monarquía de antiguo régimen.
La independencia no implica de por sí la modernidad. Podemos imaginarnos un movimiento de independencia con referencias mentales tradicionales, como lo muestra el caso de Gonzalo Pizarro en el Perú del siglo XVI. Inversamente, el paso a la Modernidad política puede darse sin una brusca e inmediata independencia, como lo mostrarán después, en el imperio británico, los casos de Canadá, Australia o Nueva Zelanda; o, en la época misma que tratamos, la modernización política acelerada que se produjo —gracias a la aplicación de la Constitución de Cádiz— en las regiones americanas fieles al gobierno peninsular, entre las cuales México ocupa un lugar preeminente.
Para Guerra se trata de un proceso revolucionario único que comienza con la gran crisis de la Monarquía, y acabará con la consumación de las independencias americanas. La revolución hispánica tiene dos caras complementarias: la primera es la ruptura con el antiguo régimen, el tránsito a la Modernidad; la segunda, la desintegración de ese vasto conjunto político que era la Monarquía hispánica, es decir las revoluciones de independencia.
La consecuencia más inmediata, pero al mismo tiempo más importante a largo plazo, de las abdicaciones reales fue el hundimiento del absolutismo tanto en la práctica como en la teoría. La respuesta iberoamericana al neoabsolutismo peninsular fue la búsqueda de una forma de representación en los territorios americanos que garantizara para siempre la participación de las elites residentes en los procesos políticos esta búsqueda fue mas intensa en los dominios mas antiguos donde las instituciones del absolutismo estuvieron mas arraigadas. Las fuentes del constitucionalismo se buscaron en la propia tradición española. También los norteamericanos lo estaban buscando por los agravios fiscales, la diferencia estuvo en que América no tenía una tradición de instituciones representativas territoriales, y eso explica las dificultades de la posterior evolución hispanoamericana.
A partir de la crisis de la metrópoli se pone en marcha la maquinaria de la soberanía popular y el movimiento juntista. El juntismo es una expresión del constitucionalismo histórico, el derecho de los notables de una ciudad de constituirse en una junta en caso de que el bien común estuviese en peligro, este principio estaba en las siete
14

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
partidas. Pero el tema no es el de la legitimidad de las juntas sino de la ilegitimidad del acto de Bayona, el rey no tiene derecho a deshacerse de su reino voluntariamente. Es un acto que destruye las bases legales de la monarquía, una monarquía que no tiene asamblea representativa. Ante esta situación se institucionaliza su naturaleza más profunda, la autonomía de los cuerpos intermedios.
En 1810, la Junta Central, que gobernaba en nombre del rey ausente, convoca a las cortes. Esta convocatoria es crucial para la transformación política americana, en tanto introduce los principios de la representación liberal. La novedad consiste fundamentalmente en el abandono de la representación por estamentos. Si comparamos esta convocatoria con la de los estados generales durante la revolución francesa, vemos que en Francia se adoptan criterios exclusivamente estamentales mientras que en las cortes españolas se imponen principios territoriales y demográficos. De los trescientos diputados de las cortes, sesenta eran americanos.
Las cortes, divididos sus miembros en liberales y conservadores, promulgaron en 1812 una constitución que dio origen a una monarquía constitucional fundada en la soberanía de la nación española, definida como la asociación de los españoles de ambos hemisferios, a los cuales se garantizaba los derechos naturales. Sin distinción étnica alguna, los españoles nacidos en ambos hemisferios tenían derecho a elegir sus representantes en el congreso general de la monarquía.
La constitución de Cádiz es una constitución de compromiso entre el antiguo régimen y el liberalismo, no se fundó en la propiedad sino en el territorio; delegó la delimitación de la ciudadanía en las sociedades locales y mantuvo el carácter múltiple de la soberanía. Todo el sistema representativo de la Constitución de Cádiz permitía la articulación del sistema electoral con las jerarquías sociales. La constitución gaditana fue un modelo importante para Ibero América en la primera mitad del siglo XIX.
El constitucionalismo es uno de los rasgos más precoces y más fuertes del proceso político iniciado por la crisis del imperio. Incluso antes de la constitución de Cádiz, Venezuela promulgó una constitución y también en Buenos Aires hubo reglamentos y estatutos de carácter constitucional.
Una antigua discusión historiográfica se ocupaba de determinar cuál había sido el imaginario predominante en las revoluciones, si el pactismo español o las ideas de la ilustración francesa. Guerra salda la cuestión esgrimiendo la coexistencia, en la coyuntura de la revolución, de tres imaginarios: el constitucionalismo histórico, con el que se identificaría el pactismo, y dos modernidades alternativas, la absolutista y la liberal. Ello explica que los imaginarios antiabsolutistas, pese a
15

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
provenir de universos de representación diferentes, se hagan presentes en los discursos de la época. Por ejemplo, cuando aparece la palabra “pueblo”, “pueblos” o “libertad”, “libertades”. Mientras el constitucionalismo histórico refiere a un mundo estamental, el ideario liberal remite a una sociedad compuesta por individuos iguales ante la ley.
Las capitales principales del imperio, como México y Lima, tuvieron una reacción más legitimista y permanecieron bajo control virreinal hasta 1821, mientras que las regiones periféricas, en especial las que habían experimentado cambios en su relación con el comercio colonial, viraron más rápidamente hacia el separatismo.
En el Perú, el virrey José Fernando de Abascal sobrevivió la crisis imperial de 1808 por medio de una política de concordancia que le permitió superar la tensión entre peninsulares y americanos. Combinó la defensa del orden establecido con un revanchismo exterior. El gobierno limeño que formó el poderoso Ejército del Alto Perú bajo el mando del Gral. Goyeneche se aprovechó de las revoluciones criollas de Quito, Chuquisaca y La Paz y Chile para restablecer el control peruano entre 1809 y 1815. Este Gran Perú contrarrevolucionario presentó un reto formidable a los regímenes revolucionarios de Nueva Granada y el Río de la Plata. El gobierno de Buenos Aires fracasó tres veces en el intento de establecer su control sobre el alto Perú, que Abascal reanexionó a Lima en 1810. (Hamnett)
Los dos bastiones del conservadurismo en América del Sur fueron el Perú realista y Brasil, que fue centro de la monarquía portuguesa mundial entre 1808 y 1821.Mientras el Brasil monárquico sobrevivió, el Perú realista fue derrocado por la intervención militar de Bolívar entre 1821 y 1826, por eso algunos autores hablan de una Independencia impuesta.
En Brasil, con un 50 % de población de origen africano, el temor a una insurrección esclava llevó a las elites a agruparse en una coalición conservadora alrededor del régimen virreinal. La corona portuguesa había seguido una política diferente a la española integrando a la elite brasileña a sus propios procesos políticos. La formación de los hijos de la elite en la Universidad de Coimbra, en Portugal, favoreció su participación en un grupo homogéneo que identificó sus intereses con los del imperio. El traslado a Río de Janeiro de la corte reforzó este vínculo.
En el virreinato de la Nueva España, el cabildo de la ciudad de México, en su calidad de representante de todas las ciudades novohispanas, pide la renuncia del virrey, esgrimiendo que por ausencia o incapacidad del rey le correspondía al reino y a sus jerarquías
16

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
nombrar a las autoridades del gobierno. El virrey decide hacer caso del cabildo y convocar a una asamblea de procuradores de las ciudades, ante lo cual un sector de criollos y españoles busca el apoyo de la Audiencia que depone al virrey y asume la regencia. De este modo el movimiento autonomista surgido del cabildo queda paralizado y la insurgencia surgirá desde afuera del estado.
Los tres territorios más involucrados en la exportación primaria al mercado internacional -Venezuela, el Río de la Plata y Brasil- se adhirieron con mayor fervor a la doctrina del liberalismo económico. En los dos primeros casos, se combinó con el separatismo político. El antimercantilismo caraqueño, como también el de Buenos Aires, refleja la más íntima integración de esas colonias en el mercado internacional, aun antes de la independencia política. Sin embargo, este liberalismo económico no siempre coincidió con los intereses de todas las provincias y grupos sociales de los nuevos estados y este conflicto comprometió el proceso de construcción del estado nacional.
En Caracas, Buenos Aires, Santiago y Santa Fé de Bogotá, la revolución procedió de las capitales. En Nueva España y Perú, los dos virreinatos tradicionales, la revolución vino de provincias.
Las revoluciones de Caracas y Buenos Aires fueron obra de las milicias criollas; esta opción no fue posible en la ciudad de México que quedó bajo el control de la milicia fidelista desde que el golpe de estado de 1808 derrocó al virrey Iturrigaray. La revolución tomo allí un curso totalmente diferente. El cura Miguel Hidalgo lanzó un llamamiento a las clases populares para provocar una lucha revolucionaria, esto provocó que muchos propietarios americanos se alinearan con el régimen virreinal, formando una fuerte coalición realista que duró hasta 1821.
También en Perú se produjo una rebelión, en Cuzco entre 1814 y 1815 que fue separatista no sólo contra España sino contra Lima, con jefes locales, mestizos y criollos que propiciaban un estado constitucional aliado del revolucionario de Buenos Aires. Sin embargo, este movimiento no recibió ningún apoyo de la elite limeña.
En 1814 la restauración redimensionó la incidencia internacional de las áreas americanas. Tras el congreso de Viena, los impulsos liberales serán frenados y se creará un clima hostil a los nuevos estados independientes.
España prepara importantes expediciones militares al Caribe, México y el Río de la Plata. Carmagnani dice que la transición hacia el independentismo fue más sencilla de lo que puede pensarse, ya que los mismos autonomistas favorables a la reforma de la monarquía española, se sumaron a las filas de los independentistas. En respuesta a la reconquista y restauración se refuerza en América la colaboración entre las distintas regiones para la cual congresos generales declaran la
17

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
independencia y se prepara la estrategia para borrar la presencia absolutista. Esta nueva solidaridad lleva a la formación de los ejércitos americanos de liberación encabezados por San Martín y Bolívar.
En México la restauración monárquica tiene un efecto moderador sobre los grupos más radicales, los cuales se dan cuenta de que la participación popular constituye una amenaza. La reorientación en sentido moderado es apoyada incluso por las autoridades virreinales que pretendían reconquistar la confianza de la elite criolla. El retorno a la monarquía constitucional de 1820 fue bien recibida por todos.
Sin embargo, en la propia España las cortes de 1820 hacen escaso eco a las propuestas americanas que propugnan la creación de reinos autónomos en el marco de la monarquía española. El conflicto entre absolutistas y liberales es demasiado agudo para pensar en reformas de este tipo.
En México los monárquicos respaldados por los militares proponen la creación de una monarquía constitucional. Iturbide, el militar criollo de mayor rango y prestigio propone un frente cívico militar sobre la base del catolicismo, la monarquía y la constitución. El movimiento monárquico constitucionalista obtiene el apoyo de los grupos independentistas y firman un acuerdo con el representante español, y se declara la independencia de México en 1821.
En el caso de Brasil el profundo impacto que había tenido el traslado de la corte se veía amenazado ahora por el regreso del rey a Portugal. El retorno al monopolio y a la condición colonial eran impensables, de modo que las elites, beneficiadas por la nueva situación de Brasil pidieron al regente Don Pedro que se quedara. Don Pedro desconoce la autoridad de Lisboa favoreciendo así la unidad de quienes pretendían una monarquía constitucional independiente. En 1822 el propio monarca convoca a elecciones para un congreso constituyente y declara la independencia.
La participación popular en los procesos de independencia
Quizás el caso emblemático de insurrección agraria unida a los procesos de independencia sea el de la insurgencia mexicana. Este prolongado levantamiento ofreció a muchos grupos sociales la oportunidad de promover por primera vez sus intereses y resolver sus propios agravios por la acción directa. Muchos pueblos aun de indígenas, fueron politizados por primera vez por medio de una participación en un movimiento que tenia impacto a nivel nacional. De modo que tensiones y conflictos latentes o actuales que existían antes de 1810 fueron subsumidos en esta larga manifestación.
18

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
John Tutino, que ha analizado las bases sociales de las insurrecciones agrarias a lo largo de más de un siglo desde la independencia, dice que en realidad la historia oficial ha monopolizado la definición de independencia para aquellos movimientos que se identifican con la construcción del estado nación, que desde 1810 innumerables rebeliones campesinas buscaban reivindicar su autonomía, que estos levantamientos deben ser estudiados también dentro de los procesos de independencia. En general estos son juzgados por la historiografía como levantamientos campesinos que buscaban resolver problemas puntuales de subsistencia, de tierras, subordinados en situaciones de explotación de haciendas o de conflictos entre pueblos y haciendas.
La masiva revuelta que explotó en el Bajío en el otoño de 1810 rompió cerca de tres siglos de estabilidad y paz en el agro del centro de México, fue el comienzo de una larga época de violencia rural; hasta entonces las revueltas eran locales, no solían durar más de un día. Los rebeldes rurales comenzaron a adoptar planes que exigían cambios estructurales. Se habían dado muchas explicaciones a esta revuelta, Lucas Alamán había dicho que se trataba del odio secular de los campesinos a los gobernantes, Wolf había puesto el acento en que el Bajío era la zona más capitalista, Jorge Domínguez hablaba de los debates y conspiraciones instigados por la crisis del estado colonial. Tutino dice que muchas de estas variables eran comunes a todas las regiones pero ¿por qué explotó el Bajío…? Así concluye que fue una crisis social regional concreta la que provocó la insurrección y no los viejos agravios o el desplome del imperio español. El Bajío era una región especialmente fértil, en donde una clase de señores provincianos había obtenido las mejores tierras dedicadas a la agricultura comercial ligada a la demanda de los centros mineros y en donde las comunidades campesinas tenían poca presencia a diferencia de otras regiones. Hasta mediados del siglo XVIII los subordinados de las haciendas del Bajío tenían un nivel de vida mejor que los campesinos de otras regiones. Pese a que las desigualdades eran evidentes, los ricos eran también más ricos, había regularidad en los arrendamientos y trabajo permanente. A mediados del siglo XVIII la minería creció y las elites se fortalecieron. El proceso fue acompañado por un aumento demográfico especialmente en esa zona lo que puso en riesgo la seguridad del trabajo. La producción se concentró en los cultivos comerciales y arreciaron las hambrunas en la medida que el cultivo del maíz iba siendo desplazado a tierras marginales. La polarización de clases se hizo más intensa y más evidente, la coyuntura favorecía a la minería y la agricultura comercial. En las últimas décadas de XVIII al dispararse los precios de las cosechas los hacendados desplazaron a los arrendatarios. El desarraigo social
19

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
implicaba también que eran visibles los beneficiarios del deterioro de los pobres. El constante aumento demográfico brindaba a los hacendados la posibilidad de disminuir los costos del trabajo e imponer condiciones cada vez peores a los peones. La transformación de tierras de pastoreo en tierras de cultivo estuvo directamente relacionada con la recepción que tuvo el llamado del cura Hidalgo en la revuelta en Dolores en 1810.
Puntualicemos algunos acuerdos de la nueva historiografía sobre los procesos de Independencia.
En líneas generales, hoy se acepta la idea, lanzada desde la década de 1970 por Tulio Halperin Donghi, de un largo periodo de transición de 1750 a 1850, iniciada por la gran transformación producida por lo que David Brading ha llamado “la revolución en el gobierno”.
Las reformas borbónicas alteraron el vínculo establecido entre la metrópoli y las elites y entre la corona y los sectores subalternos de tal manera que generaron conflictos y tensiones que no habían llegado a mitigarse cuando se produjo el quiebre de la monarquía.
La crisis de la monarquía y el vacío de legitimidad provocaron una respuesta americana al neoabsolutismo que se vivía desde 1760 a través de la búsqueda de una ampliación de la representación política americana, una discusión y una amplia efervescencia en las actividades de discusión, asociación y publicación de escritos políticos.
El nacionalismo no estuvo en el origen de la independencia, la nación y la identidad nacional tuvo que ser creada después de la Independencia.
En la mayor parte de las regiones hubo heterogeneidad de reacciones frente a la crisis imperial, desde los fidelistas a los separatistas, pasando por diversas formas de autonomismo, pero en todo caso la voluntad de independencia no fue ni generalizada ni tan precoz como lo señalaba la historiografía liberal. Los imaginarios y discursos estuvieron en buena parte de las elites más cerca del tradicionalismo español que de la ilustración francesa.
Cruces de clase y coaliciones multiétnicas emergieron en varias instancias, existe considerable evidencia de participación popular; pero esencialmente los procesos estuvieron dirigidos por elites y llevaron frecuentemente a “estados nacionales” dominados por elites, en donde los asuntos sociales quedaron irresueltos.
No hay un proceso de independencia sino procesos que deben estudiarse regionalmente, considerando los sitios que fueron centros del imperio y distinguiéndolos de las periferias y entre ellas las que habían sido objeto privilegiado de las reformas de las que fueron ignoradas; teniendo en cuenta también la relación económica de cada región con el
20

Texto de circulación exclusiva entre los alumnos de la cátedra Historia de América (Periodo Independiente) año 2012. F.F y L. UNTUna versión corregida está publicada en el Cuaderno de textos para Introducción a la historia
espacio atlántico, los componentes étnicos y las condiciones demográficas, y los tipos de colonización particular que se dieron en cada una.
Este texto se basa fundamentalmente en las siguientes lecturas:
Annino, A, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos. 1812-1821 en Annino coord. Historia de las elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX. FCE.1995. Carmagnani, Marcello, “El otro occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización”, FCE, EL Colegio de Mexico, México, 2004.Guerra, F. X., “Modernidad e independencias”, México, FCE, 1992.Hamnett, Brian, Process and Pattern: a re-examination of the Ibero-american independence movements, 1808-1826. en Jounal of Latin American Studies, 29, 279.328, mayo 1997. Cambridge University Press o una versión anterior en español: Hamnett. B. “Las rebeliones y revoluciones iberoamericanas en la época de la independencia”, en Guerra François Xavier (Dir), Revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español. Madrid, Editorial Complutense, 1995. pp. 47-70Lynch, John. Administración colonial española, 1782-1810. Buenos Aires, Eudeba, 1962. Y su “puesta al día” sobre el tema en la colección dirigida por Leslie Bethell, Historia de América Latina, Cambridge, 1990, vol V.Pietschmann, Horst. Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo, México, FCE, 1996.
Para consideraciones puntuales, tales como datos y estadísticas, y en el caso de interpretaciones particulares o divergentes de las de estos autores sobre algún tema se indica en el texto entre paréntesis el autor y el año de la publicación citada.
21