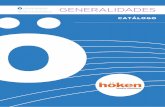Tiempo a Dos Bandas
-
Upload
jose-miguel-arancibia-romero -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
description
Transcript of Tiempo a Dos Bandas

TIEMPO A DOS BANDAS.
(notas acerca del trabajo compositivo de Erik Satie)
Parece ser que de entre las variadas experiencias ofrecidas por nuestra condición
epocal actual, la fugacidad sea una de las más recurrentes. El asalto del mundo en imágenes
contrastantes o el leve toque de una caricia, por ejemplo, reflejan muy bien esta impronta.
Curiosamente, por sernos tan familiar y directa, apenas la juzgamos, se nos deviene ya
como transitoriedad poco relevante para nuestras vidas. Dicha actitud empero, no viene
determinada por la fugacidad misma, sino más bien por la complejidad misma que inaugura
todo lo fugaz, escapándosenos constantemente en la brevedad de su tiempo y en la
representabilidad posterior a la que quisiéramos acceder por derecho propio, es decir, como
una experiencia. Lo fugaz, aún cuando lo delimitáramos conceptualmente, sea por
imágenes o de manera analógica (el régimen del como si), vuelve hacia nosotros bajo la
figura de otra experiencia, tan sustractiva como cualquier situación que se nos presenta, y a
la que denominamos como fugacidad. Pareciera que estamos en una especie de espiral
temporal, donde habitan en un mismo territorio la presencia y, a la vez, su cancelación. Lo
más honrado en estos casos, es volver a recorrer “diferidamente” la fugacidad, porque de
eso se trata; de observar dentro de la acelerada vida moderna una experiencia con lo fugaz,
detenerla – si es preciso o si es posible – a condición de no pretender capturarla de un solo
golpe. ¿Dónde encontramos eso que denominamos fugaz? ¿Basta decir “en la experiencia
inmediata”? ¿Es que hay experiencia de este género?, o tal vez, para ir delimitando este
tema: ¿no es la fugacidad la experiencia sin más, que restituye incluso todo decir de ella, o
sea, que se salvaguarda para sí? Apelar a lo meramente empírico, si ya un asunto
desacreditado para un ejercicio especulativo o filosófico, parece serlo acá con justa razón;
sostener tal o cual experiencia sobre lo fugaz, lo único que hace es alejarnos de su entorno:
es comentarla, henchirla de caracterizaciones, acumular información,... y mientras más
seguros estamos retocando esa imagen de lo fugaz, nuevamente ella nos asaltará, y nos
despojará de todo. Porque, precisamente, en la experiencia es donde se juega el régimen
sustractivo de la fugacidad, o dicho en otro nivel, la fugacidad podría ser el territorio más
1

cercano a cualquier experiencia sin más, con derecho propio, o sea, objetiva. Pero, para que
la experiencia se manifieste, la fugacidad debe enfrentarse con un poderoso enemigo, al que
lo vuelve su cómplice en el mismo instante en que lo suspende. Si el tiempo moderno
tiende a acelerar sus modos de vida, sus intercambios y escenarios (la ciudad podría ser, en
este instante, ese lugar de la experiencia célere por autonomasia), a la fugacidad le deviene
inmanentemente toda aceleración, y es ella la que fija las fechas, ya sea estando al día,
anticipándose a su tiempo o estacionándolo en cierta forma.
En el artículo titulado Chien flasque, título por cierto irónico, el compositor Pierre Boulez intenta acercarse a la estética de Satie desde la perspectiva del músico que ha “superado” las invenciones de este último. En el pasaje menos irrespetuoso, afirma: “Estuvo a menudo al día, a veces se anticipó a su día: siempre su música fija una fecha. Les Sarabandes datan de 1887, es decir, son anteriores en catorce años a las de Debussy...” (Pierre Boulez: Puntos de referencia. Pp. 254). La inconsistencia parece estar en considerar la música como si de un acontecimiento histórico se tratara puramente. Si bien es verdad que la estética de Satie reposa en el tiempo por éste vivido (finales de siglo XIX), también opera otra dimensión paralela; sus configuraciones melódicas, acordes o sonidos aislados tienden a buscar un momento que le es propio,
acercándose a una fugacidad que se sustrae a toda continuidad. Boulez yerra sobre Satie si pretende exigirle a este “perro flojo” un progreso, porque la intención – como veremos a lo largo de este ensayo – es justamente lo contrario, o en último término, otra cosa. Incluso, si aceptáramos la tesis de Boulez acerca de la anticipación inventiva de Satie, gran sorpresa hallaríamos en experienciar los trabajos musicales de Harold Budd con Eno (1981) o de Hans Otte en 1982, los cuales comentaremos en su oportunidad. De cualquier manera, lo que para el serialista francés constituye mero dadaísmo (o dandysmo) compositivo, para nosotros será el terreno propicio desde el cual sacaremos rendimiento sobre la fugacidad bajo las condiciones modernas de su representación artística.
Esto lo notamos en el contacto diario con cualquier representación pública, incluso
aunque no nos toque directamente participar en ella. Pero eso no es lo decisivo de nuestra
vida moderna, sino experimentamos que la aceleración alcanza (o, mejor dicho, se
posesiona) también del ámbito privado, región inventiva dispuesta para, justamente, recluir
la experiencia interior fuera de todo movimiento perturbador externo. La calle y sus
miserias, nuestro cuarto y la supresión salva de toda miseria, se encuentran mediados en
esas zonas de intercambio comercial puestas en la cuidad (cafés, cines, bares, tiendas), pero
también en nuestro propio cuerpo; la ropa, los utensilios y signos externos que se “buscan”
con otros signos, se reconocen y dialogan, se intercambian, se actualizan... por momentos
evanescentes, es decir, fugaces.
Propongamos medir – sé que suena a falso, reconozcámoslo – el término fugacidad.
Utilicémoslo solamente como un indicativo sin tratar de fijarlo demasiado, puesto que es
2

también signo intercambiable, sujeto al movimiento acelerado como cualquier otro signo
lingüístico con el que ha de entroncarse. El latín fugax –acis, al menos permite una primera
lectura: significa “que huye fácilmente”, “fugaz”, pero también “fugitivo”. Otros sinónimos
serían: “rápido”, “veloz”, “ligero”. Derivaciones de esta palabra lo serían fugio (“pasar
rápidamente”, “desvanecerse”), o fugito (“emprender la huida”, “evitar”). Y entonces, si la
fugacidad se nos escabulle en cada breve representación, ¿es que pretende ella misma evitar
nuestro contacto, nuestra cercanía? Evidentemente que no. ¿De qué huye la fugacidad
entonces? Escapa no de nuestra experiencia, sino más bien de una representación artificial
impuesta por nosotros, seres tan fugaces como toda fugacidad. Escapa de toda medida, todo
cálculo porque excede el ámbito mismo de la fijación al multiplicar sus instantes. Fijación
y Fugación son antitéticos, pero a la vez complementarios, tanto así que a la fijación le es
imprescindible contar (y, desde luego, seleccionar) los instantes fugados para así
establecerlos – dentro de un número, un acontecimiento, o mejor dicho, los acontecimientos
vendrían a ser como fugacidades “capturadas” – y, respecto a la fugacidad, no sería sino
flujo vacío si se entregara incondicionalmente a toda fijación dada de antemano por la
representación del tiempo; le es menester a toda fugacidad conservarse, no para detenerse
ella misma, sino para suspender el tiempo, apoyándose precisamente en la fijación.
¿No es acaso el punto vital de toda representación artística, el que siendo expresión fijada, pueda constituir también el instante más fugaz? Otra manera de especular con este tema, sería preguntarse acaso, si la música se realiza en su precisa notación temporal y espacial, o tales fijaciones se desenvuelven realmente en el tránsito de su ejecución y recepción, como posibilitantes. Todo compositor no puede eludir el peso específico de lo técnico, porque es eso mismo lo que le permitirá constituir lenguaje, lo que conocemos como estilo. Y, sin embargo, no es la estilística la que abre la condición dialógica con la obra satieniana, sino
el cómo se desenvuelven los elementos dentro de la fijación, de la que no pueden sustraerse y, paradojalmente, se les exige de éstos la máxima fugacidad posible (segundo error del músico técnico Boulez; pretender desacreditar el estilo de una fugacidad sonora, cuando ella misma es una condición que abre posibilidad de entrar en diálogo consigo). Boulez enumera estilos e “invenciones” de Satie (Op. Cit. Pág. 254) allí donde la música se les sustrae del oído, o en otras palabras, la música de Satie no posee más lugar que el de una experiencia con lo fugaz.
Baudelaire, no sólo atento a su dimensión temporal moderna, nos permitirá
esclarecer un poco más la íntima relación entre fugacidad y fijación o, dicho en otros
términos, observar dos rendimientos diferidos del tiempo. Al menos, eso parece ser lo que
el poeta nos exige entender de su prosa La habitación doble (La chambre double),
desdoblamiento del objeto representacional que afecta al narrador, porque precisamente allí
3

se debaten las dos instancias temporales, expresadas a través de una experiencia. Para la
fugacidad, el brillo y la frescura de un tiempo único, infinitesimal, no abarcable en lo
absoluto: ¡No, ya no hay minutos, ya no hay segundos! El tiempo desaparece (Le temps a
disparu, “disparado”, como también se permite decir en francés y en español “huido”);
quien reina es la Eternidad, una eternidad de delicias. Para la fijación, la rigidez de volver
a observar la habitación tal y como siempre se nos presenta, es decir bajo la densidad del
tiempo: ¡Oh sí! El Tiempo ha vuelto; el tiempo reina ahora soberanamente; y con el
horrible viejo ha vuelto todo su demoníaco cortejo de recuerdos, pesares, espasmos, penas,
angustias, pesadillas, cóleras y neurosis. Aseguro que ahora los segundos son fuertes y
solemnemente acentuados, y cada uno, al brotar del péndulo, dice: ¡“Yo soy la vida, la
insoportable, la implacable vida”! (Charles Baudelaire: Oeuvres complétes. Pp. 278-279).
Eternidad y Límite “desdoblan” la habitación, el objeto donde está contenido el tiempo.
Dejemos, por el momento, los matices tan ricos en alusiones que Baudelaire ofrece en este
poema. Porque, sin duda alguna, el Spleen de Paris es “en trocitos” o “serpiente entera” un
documento escurridizo, inasible, y en el cual la fugacidad se posesiona de la escritura, sea
en el contacto del mundo callejero, pura movilidad, como en el interior de una habitación,
suspensión evanescente que anuncia, brevemente, la buena nueva.
“No hay más que un segundo en la vida humana que tiene la misión de anunciar una buena nueva, la buena nueva que causa en todos un miedo inexplicable.” (C. Baudelaire. Op. Cit. Pág. 279). Particularmente, en la obra pianística de Satie, entre los años 1887 a 1905, es posible observar esta oscilación entre el contacto de la música callejera de los cabarets y el impulso personal orientado a la intimidad “evanescente”, que por breves instantes, capturamos en su recepción sonora.
Respecto a esta última, cabe señalar el interés por nuestro “perro flojo” (y callejero además) hacia la teosofía y la bonne nouvelle que ofrece la secta Rosacruz. Meditación críptica, hermética, cabalística, numerológica, que “contamina” la escritura (supresión de las barras de compás, signo explícito que señala una posibilidad de eternidad. Nuevamente, respondamos a Boulez, con la misma malintención suya: la invención es, en Satie, una intuición).
¿Será, acaso prudente, establecer sin más una desvalorización sobre la medida del
tiempo, lo que aquí hemos denominado su fijación? No, puesto que esa misma medida
vendría a ser la medida para todo aquello no representable en la medida misma, y por tal
no distinguiríamos entre fugacidad o fijación, o en otros términos, entre posibilidad y
hecho. Pero, lo que aquí se trata es reivindicar, justamente, la dimensión posibilitante de
toda fugacidad, que suspende el curso temporal, mas no negándolo en absoluto. ¿Es eso
4

posible? ¿No es eso una quimera, de la cual el narrador baudeleriano parece observar en
esos “hombres que marchaban encorvados” (...hommes qui marchaiens courbés), con la
bestia quimera, bajo “cúpula tediosa (spleenétique) del cielo”?
El spleen moderno de Baudelaire puede ser, acaso, la denominación melancólica, tediosa y pesada para todo movimiento fijado por el tiempo que, como el asno de carga, sigue corriendo hacia donde le llama su deber (juego de palabras, puesto que la situación del relato Un Plaisant ocurre en vísperas del año nuevo, nouvel an, y la denominación para “asno” en francés es áne). Lo que daría a entender que la fijación temporal no detiene el curso del tiempo, muy por el contrario, lo acentúa: análogo al brote pendular de las manecillas del reloj, el asno que corre es el nuevo año, el calendario, sus fechas, que “vuelven y vuelven”. La fijalidad es reconocimiento oficial de que existe un progreso. Relacionado con esto, las aprehensiones de
Boulez o Adorno respecto a la obra de Satie nacen precisamente de este estatuto; la obra musical debe mostrar – al menos –signos configurativos del progreso en sus materiales, por lo que cualquier estaticidad de ellos se consideraría mera regresión, reacción o arcaísmo. Si aplicásemos tales imperativos sobre la obra satieniana, ella se nos escaparía en su brevedad y, eventualmente, la fugacidad allí contenida no nos ofrecería sino un momento diáfano y poco significativo. Satie no “fija fecha alguna”, es decir, no da cuenta del progreso, porque sus intenciones reposan en el acaecer mismo de los sonidos, único lugar donde pueden quedar suspendidos y suspender la fijación misma.
Volvamos a preguntar si eso es posible, o sea, si es posible toda posibilidad misma
de lo fugaz. Porque parece ser que la fugacidad es posibilitante fuera de nuestros dominios
representativos o jurídicos, con lo cual volvemos al estatuto des-subjetivador de la fuga, de
la huida. Y si el territorio desde donde detona toda fugacidad es la aceleración moderna,
nos encontramos en la incógnita hölderliniana de intentar hallar una medida para tales
representaciones, una medida humana allí donde el plano fugaz no admite sujeción, o
sujeto determinante. El poeta así parece expresarlo en su obra En amoroso azul florece...
(In liebelicher Bläue blühet...), cuando se interroga: “¿Existe alguna medida en esta
tierra?”, respondiendo cual una sentencia: “No existe ninguna” (Es giebt keines).
Esto ya no nos satisface del todo, no tanto por el argumento expuesto, sino más bien
por la imposibilidad de plantear el tema mismo de lo fugaz, al menos que sea el sujeto la
fuente receptora de la fugacidad y no el ámbito originario activo de ésta. Pudiera ser por
ello que la fugacidad, en cuanto deviene, sólo la reconocemos a posteriori, o sea, como
ámbito de lo fenoménico: y como tal es experiencia sin más. Y si es ámbito de lo
fenoménico, toda fugacidad (como la fijación) “vuelve y vuelve”, pero representada por
medio de figuraciones distintas, con otros aromas, otros colores y otros tonos: el presente
posibilitante de toda huída es a condición de haber sido posible ya en (un) otro tiempo.
5

“La felicidad que podría despertar nuestra envidia existe sólo en el aire que hemos respirado, entre los hombres con los que hubiésemos podido hablar, entre las mujeres que hubiesen podido entregársenos. Con otras palabras, en la representación de felicidad vibra inalienablemente la de redención.” (Walter Benjamin: Tesis de filosofía de la historia). El vínculo entre las composiciones para piano de Satie y el mundo moderno surge, precisamente, por el carácter moderno de tales obras, no tanto en sus aspectos constructivos o progresistas, sino en el “aire” que respira la música (su brevedad es tan sólo un aspecto). El cromatismo poético satieniano es la intuición de lo que Debussy ya construye en sus suites.
Difícilmente, en estos autores existe una conciencia de escuela determinada: el impresionismo pictórico, si bien construyó un concepto de “grupo” en las dos primeras exposiciones colectivas, el quiebre se manifestó casi por consecuencia lógica. Satie, al igual que todos los creadores de su tiempo, comprenden que bajo el influjo moderno, se está solo representándose a sí mismo. La condición privada de toda manifestación expresiva no puede eludir su condición burguesa de origen, por lo cual se recurre al gesto hedonista de lo irónico como medio de redención, de escape. La crítica es vuelta hacia la academia y no hacia las condiciones que permiten toda academización.
¿Qué es lo posible, lo probable de la fugacidad? No es el continnum del tiempo, su
permanencia, acaso que “vuelve y vuelve”, que retorna, circula, que da vueltas sobre el
mismo centro. La posibilidad de toda fugacidad estaría en renunciar deliberadamente a esa
permanencia, como única posibilidad de hacer presencia, de acaecer, de “saltar”. Ejercicio
acrobático del tiempo que desea volver a conquistarse, no tanto para sí, sino para “hacernos
saltar” el continuo disparando sobre los relojes, como alguna vez citaba Benjamin respecto
a las clases revolucionarias de Julio. Otra manera de expresarlo es reconocerlo
kantianamente: la forma pura de toda intuición interna (el tiempo) no fija fecha alguna,
porque allí se encuentra contenida toda fecha, toda vuelta en ese tiempo único, condición
general de toda posibilidad, anunciada ya por la fugacidad.
Y por qué no ser majaderos en este instante; condición inmanente del tiempo
moderno, de nuestro tiempo, la fugacidad. De esta manera, hemos de rescatar la fugacidad
como una medida, a la cual diálogo e interpretación pueden arrojarnos una significación
provisional, libre de la imposición perentoria o categórica. Tiempo a dos bandas que se
expone permanentemente.
¿Cuál es el presente, o la presencia de la obra satieniana? No siendo exclusivamente evocación de su tiempo, es la posibilidad que inaugura su tiempo. Muestra, de un modo singular a otras expresiones, un encuentro con lo fugaz, que vuelve a representarse en
cada instante de la obra. Esta momentaneidad – por cierto – aspira a ser dialógica con el destinatario. De acuerdo con ello, la fugacidad ya no puede parecernos un instante inerte, sino más bien un lapso que nos permitirá interpretar: en la obra pianística de Satie
6

deletreamos el mensaje en la audición misma, como en el asalto del mundo circundante (nuestra exposición a las formas y contenidos), se presenta la misma exigencia. La lección estética satieniana es adoptada por la vanguardia estadounidense (las Sonatas e interludios para piano preparado de Cage, 1946), la europea (Das Buch der Klange, de Hans Otte, 1982), y la música meditativa de Harold Budd y Brian Eno, de su
placa The plateaux of mirror, 1980. Estas tres tentativas no sólo indican una “traducción” o transporte de las intuiciones de Satie, sino también una adaptación contemporánea del acto de escuchar el sonido como expresión concisa, sin artificios o de lenguaje ampuloso. Su radicalidad estética como expresión fugaz, ciertamente es Webern.
José Miguel Arancibia
2006-2009.
7