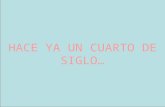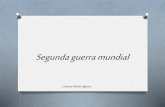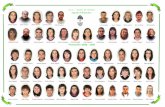TFG M CRISTINA CARBAJALES BARANDELA 44482869H
-
Upload
mar-carbajales-barandela -
Category
Documents
-
view
478 -
download
3
Transcript of TFG M CRISTINA CARBAJALES BARANDELA 44482869H

1
FACULTAD DE DERECHO
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO [2014-2015]
TÍTULO:
APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO A LA CRIMINOLOGÍA: “FACTORES DE RIESGO E INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS DESVIADAS DE LOS MENORES”
AUTOR:
MARÍA CRISTINA CARBAJALES BARANDELA
TUTOR ACADÉMICO:
DRA. CARMEN ROSA MAÑAS VIEJO

2
AGRADECIMIENTOS
A mi abuelo Castor, cuya fuerza y entereza me han inspirado para mantenerme firme y
tenaz. Recordándome que debemos permanecer fuertes aun en las peores
circunstancias.
A mis padres, Mª Dolores y Benjamín, por sus palabras de aliento en los momentos más
difíciles, su cariño incondicional, su comprensión y sabiduría; y el gran esfuerzo que
han realizado para que hoy presente este trabajo.
A mi tutora Carmen Rosa y a mis profesores de la Universidad de
Alicante. Que me han aportado gran cantidad de conocimiento y me han ayudado a
construir y perseguir mis sueños.
A Charlotte y Zaira. Por ser mi segunda familia durante estos años y compartir conmigo
tanto los buenos como los malos momentos.
“All that is valuable in human society, depends upon the opportunity for development
accorded the individual” (Albert Einstein).

3
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. RESUMEN………………………………...……………………….……...Páginas 5-6
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS………………………………….....…..Páginas 7-9
3. METODOLOGÍA…………………………………………………..…...Páginas 10-12
4. INTRODUCCIÓN………………………………………………..…......Páginas 13-15
5. DESARROLLO……………………………………………………........Páginas 16-37
6. CONCLUSIONES………………………………………………....……Páginas 38-39
7. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………......Páginas 40-44

4
ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
Figura 1.: La investigación en forma de capas de cebolla. (The research
onion)……..………………….......….……………………………….......…......Página 10
Figura 2.: Método inductivo- deductivo………………………………........…..Página 10
Figura 3.: Etiología del acto delictivo………………………………………..…Página 18
Figura 4.: Desarrollo temprano de un comportamiento delictivo y la influencia del
grupo de amigos……………………………………………………...................Página 22
Figura 5.: Evolución del PIB en España y su previsión (1971- 2019)...…….…Página 28
Figura 6.: Evolución de los índices de delincuencia juvenil en España (2007-
2013)..............………………………………………….……………………….Página 29
Figura 7.: Tabla sobre la tasa de desempleo en Bélgica (2004-2007)……….…Página 30
Figura 8.: Tabla sobre la tasa de desempleo en España (2004-2007)………..…Página 31
Figura 9.: Tabla comparativa del SMI en Bélgica y España (2004-2007)….….Página 31
Figura 10.: Tabla comparativa de la criminalidad juvenil por países de la UE (2004-
2007).........………………………….......….……………………………….......Página 32
Figura 11.: Mapa sobre el riesgo de pobreza en los países de la Unión Europea
(2007).………..………………………………………………………………....Página 33
Figura 12.: Teoría integradora de David Farrington…………………………....Página 36

5
1. RESUMEN
La criminalidad juvenil, que a lo largo de los últimos diez años ha experimentado un
aumento, deviene de factores tanto estáticos como dinámicos; que pueden tener a su vez
carácter de protección o de riesgo. Mientras que sobre los factores de riesgo estáticos no
podremos actuar puesto que nacen con el individuo y son inherentes a él, si podremos
actuar sobre los factores de riesgo dinámicos, tanto endógenos como ambientales. Por lo
que hemos de atender e identificar las carencias y necesidades de la población juvenil.
Reconocer este tipo de factores tendrá gran relevancia para predecir y prevenir su
incidencia en el correcto desarrollo psicosocial de los menores. A partir de esto, sería
posible diseñar programas de prevención más adecuados, tanto predelictuales como
postdelictuales, orientados principalmente al ámbito familiar, educativo y comunitario.
Consecuentemente podríamos proteger de manera más eficaz el desarrollo normal de los
menores y prevenir el afloramiento de conductas desviadas. Con el paso del tiempo esto
repercutiría a su vez en el índice de criminalidad en adultos. Sin embargo, para que sea
posible alcanzar este fin, también es necesaria una completa implicación y participación
positiva de la sociedad en el desarrollo de los jóvenes, ya desde su nacimiento.
Palabras clave: delincuencia, menores, factores, desarrollo, carencias, necesidades,
prevención, predicción.
ABSTRACT
Juvenile delinquency, which has been increasing over the past ten years, is caused by
both internal and external factors. These factors may have protective or risk character.
While an individual is born with certain predetermined internal and static risk
characteristics which cannot be changed, one can indeed influence dynamic risk factors,
both internal and environmental. Therefore, an analysis of what the juvenile population
is currently lacking and what they desire is necessary . Recognising such factors is the
key to predicting and preventing its impact on the normal development of children.
Based on this we can design and create prevention programs tailored to each individual
both pre-delict and post-delict. These programs are mainly family, educational and
community oriented. By lowering and, ideally, eliminating juvenile delinquency, one
also targets one of the main root causes of criminal behaviour among adults. Overall,

6
this may lower crime rates significantly. However, society needs to get involved fully
and support the positive development of young people.
Key words: juvenile delinquency, prevention, minors, risk factors, development,
society, prevention, prediction.

7
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
En la última década observamos un aumento de la delincuencia, correlacionado a su
vez con un empobrecimiento socioeconómico, que se vio agudizado con el comienzo de
la crisis económica.1 “Este fenómeno se ha hecho particularmente más visible en zonas
urbanas marginales. El empobrecimiento socioeconómico y el incremento del
desempleo y de las tasas de pobreza, no va solamente de la mano con el aumento del
índice de delincuencia en adultos, sino que también afecta al ámbito de los menores”.2
Por ello, durante este período apreciamos un aumento considerable de las tasas de
criminalidad juvenil en la Unión Europea. Teniendo en cuenta este hecho, nuestra
investigación tomará como premisa principal la existencia de una íntima relación entre
el factor económico y la delincuencia juvenil.
Sin embargo, además del factor socioeconómico existen otros múltiples factores,
tanto dinámicos como estáticos, que pueden afectar al desarrollo normal de los
menores.3 (González, Fernández & Secades, 2004).
Catalano y Hawkins (1996) identifican como factores de riesgo más relevantes: “a los
sociales o comunitarios, la familia, la escuela y las características individuales”.
Entendemos por factor de riesgo, “aquella característica individual o social cuya
presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno y que
puede encontrarse en diversos ámbitos de la persona” (Pandina, 2002).
Los factores de riesgo llamados estáticos, son inherentes a la persona, es decir, como
Andrews y Bonta (2003) señalan, “no pueden cambiarse o son muy difíciles de
cambiar”, por lo que no podrán ser objeto de nuestra actuación. Ejemplo de ello son: los
antecedentes delictivos, la impulsividad, el sexo, la edad, u aspectos del pasado.
Sin embargo, sí podremos prevenir la incidencia de los factores de riesgo dinámicos
(Garrido, Redondo & Stangeland, 2006). La integración social, las relaciones filio-
parentales, las amistades, el absentismo y el rendimiento académico, el consumo de
1 Legaz F. (2008). Presidente del OIJJ (Observatorio Internacional de Justicia Juvenil). Alertó sobre el posible despunte de la delincuencia juvenil con motivo de la crisis económica. E incidió en que los gobiernos “deberían evitar la fácil huida hacia el Derecho Penal y el endurecimiento de medidas sancionadoras”, e “incidir en políticas sociales y preventivas”. Fuente: ABC.es2 Travis J., basado en Pfeiffer, C. (1998). Trends in Juvenile Violence in European Countries. Instituto Nacional de Justicia, .Departamento de Justicia de Estados Unidos, EUA.3 Enforced Disapearances Information Exchange Center (EDIEC). “Son considerados menores según el Derecho internacional, todos aquellos seres humanos con edad inferior a los 18 años”. (Y serán responsables penalmente, según establece el art. 1 de la LO 5/2000, aquellos de entre 14 y 18 años de edad).

8
drogas y alcohol, así como la calificación que la sociedad le aplica a un individuo
(estigmatización), son factores que afectan al correcto desarrollo del menor, y que
pueden llegar a determinar su comportamiento futuro. Por esta razón, es imprescindible
investigar y ahondar en los factores causantes de alteraciones en el desarrollo normal de
los menores. A mejor predicción, obtendremos una prevención más eficaz y menores
posibilidades de que el joven adopte conductas desviadas. Entendemos por
comportamiento desviado “la conducta violadora de normas. La desviación no es una
cualidad de la acción cometida, sino la consecuencia de la aplicación por la sociedad de
reglas y sanciones” (Becker, 1963).4
La realización de esta investigación tiene como objetivos conocer los factores que
inciden sobre el desarrollo psicosocial de los seres humanos desde los 14 a los 17 años,
como afectan a su psique, y el diseño y planteamiento adecuado de métodos para su
prevención. Para ello, como exponíamos anteriormente, nos centraremos principalmente
en el estudio de los factores de riesgo dinámicos o necesidades criminógenas, es decir,
“las características o aspectos que forman parte del sujeto y son modificables”5; como es
el plano socioeconómico, el socioambiental, el consumo de sustancias psicoactivas, el
factor familiar, el efecto del labeling y a menor escala la influencia de los mass media o
medios de comunicación. Andrews & Bonta (2003), afirman que “las necesidades
criminógenas constituyen un conjunto de objetivos de intervención de primer orden,
puesto que si resultan modificados en un sentido positivo, se favorecerá la competencia
social del sujeto y la evitación de estilos de vida de carácter antisocial”.
Por otro lado, considero relevante en este conjunto hacer un inciso en la bibliografía
biológica de la persona, ya que el componente biológico está inherentemente
relacionado con el ambiente y los factores que en él se entremezclan. No podremos
entender la etiología de una conducta antisocial obviando una de las dos fuentes de la
que deriva.
El objetivo general de esta investigación es la prevención del aumento de la tasa de
criminalidad. Al aplicar un mecanismo preventivo sobre menores con determinadas
necesidades o carencias, potenciamos la posibilidad de evitación de conductas
antisociales futuras. Consecuentemente, la tasa de criminalidad en adultos también
podría verse reducida con el paso del tiempo.
4 Becker, H. (1963). Outsiders, studies in the sociology of deviance. Nueva York, EUA: Free Press.5Botija Yagüe, M. d. l. M. (2011): Herramientas útiles en Trabajo Social: Instrumentos de valoración del riesgo en menores y jóvenes con medidas judiciales. Revista de Trabajo y Acción Social, nº 49, 2011. Castilla La-Mancha, España.

9
De manera más específica, los objetivos a tratar en este trabajo serán:
1- Conocer cuáles son los factores más decisivos cuando hablamos del desarrollo de una
conducta antisocial.
2- Conocer si el factor socioeconómico está conectado con el desarrollo de una
conducta delictiva.
3- Conocer que tipo de programa sería más adecuado a cada menor teniendo en cuenta
sus circunstancias y los factores de protección o de riesgo que le rodean.
4- Conocer características o elementos de relevancia a la hora de diseñar un programa.

10
3. METODOLOGÍA
Figura 1. The research onion. (Saunders et al., 2009).
La filosofía de esta investigación, será de tipología interpretativista, es decir, se basará
en una metodología de enfoque comprensivo en lugar de descriptivo (Weber, 1971);
siendo este enfoque óptimo cuando se trata de entender situaciones complejas y los
factores subyacentes a ellas. Por otra parte, el enfoque de la investigación será de tipo
mixto o eléctrico (combinación del método inductivo y deductivo, planteada por
Aristóteles), pues partiremos de la observación libre a la determinación de los principios
generales o leyes del objeto de estudio; y a partir de estas, mediante su estudio y
contraste obtendremos predicciones o conclusiones.
6 Figura 2.
6 Imagen vista en indeduc.blogspot.com (Mayo, 2013). Método inductivo- deductivo.

11
La estrategia de la investigación será el análisis de diversas teorías, estudios, artículos
y ensayos existentes, para determinar cuales son los factores que marcan o precipitan la
conducta antisocial en un sujeto, y como prevenir su incidencia. Con el mismo fin,
llevaremos a cabo un análisis o cruce de datos, empleando las cifras asociadas a la
delincuencia juvenil española (menores de 14 a 17 años) y al estado económico en
España desde el año 2007 (año anterior a la crisis) al 2013.
Para dar respuesta a nuestros objetivos específicos, expondremos el papel de los
factores biológicos (biografía biológica) y los psicosociales; pues ambos están
correlacionados cuando hablamos de predisposición hacia la conducta delictiva, pese a
que nuestra actuación sobre los de tipo biológico esté limitada. En este tipo de factores
nos centraremos principalmente en los traumas cerebrales que dan lugar a déficits en las
FE (funciones ejecutivas). Mientras que en el estudio de los factores de tipo psicosocial,
investigaremos y correlacionaremos diversas teorías con el objetivo de hallar elementos
comunes entre todas ellas, de modo que se de respuesta a cuales son los factores que
causan mayor riesgo de adopción de conductas antisociales.
En el análisis de datos, buscaremos un vínculo entre el índice de delincuencia juvenil
y el nivel económico, para ello emplearemos datos del Instituto Nacional de Estadística
referentes a la situación de España. Pero además realizaremos un análisis comparativo
con la situación de los países de la UE, en este caso escogeremos Bélgica, debido a que
este país destaca por haber profundizado y adoptado estrategias para la prevención de la
victimización secundaria, como es el uso de la Justicia Restaurativa como medida
alternativa a otras penales.7 El concepto victimización secundaria hace referencia a “la
reacción social negativa sobre la víctima, que reexperimenta una nueva violación de sus
derechos legítimos, cuando la policía, las instituciones sociales y gubernamentales
intervienen con el fin de reparar su situación” (Albarrán, 2003). Es, en definitiva, “la
mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez entra en contacto con el
sistema de justicia” (Palacio, 2001).
Por último, resaltaremos elementos trascendentales derivados de nuestro estudio de
los factores dinámicos, con el objetivo de que puedan ayudar al diseño y planteamiento
de programas preventivos más eficaces. Tomaremos en consideración la perspectiva de
7 Generalitat de Cataunya. (2011): Experts internacionals en victimologia reflexionen sobre
desvictimització i resiliència en la II Jornada de Victimologia del Centre d'Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada.

12
las directrices de Riad (Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil, 14 Diciembre de 1990) y el principio de interés superior del niño,
de la Convención sobre los Derechos del Niño (20 de Noviembre de 1989).

13
4. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años, podemos observar un claro aumento de la delincuencia
juvenil en España, que poco a poco se ha ido estabilizando. En este trabajo nos
centraremos en el período comprendido entre el año 2007 y el 2013, de modo que
podremos establecer una relación comparativa entre los índices de delincuencia juvenil
anteriores al comienzo de la crisis económica (2008) y los índices que se presentan a
posteriori.8 “Existen indicios de la asociación de la crisis económica con el incremento
potencial del crimen” (UNODC, 2011).9
Uno de los factores de riesgo o prevención a estudiar será por tanto el económico. Son
muchos los teóricos que han apreciado una correlación entre el factor económico y la
criminalidad en la sociedad; Ramírez (2003) y Ramírez (2004), determinaron que “en la
sociedad mexicana, las familias que habían sido impactadas de manera fuerte y
constante por la crisis económica, en particular familias con muchos miembros, habían
sufrido un deterioro de la comunicación, la fidelidad, la tolerancia, el respeto, la
confianza, el perdón, la alegría, la paz y la cercanía”. Dando lugar a una “desintegración
familiar negativa”, es decir, una desestructuración de la familia; factor que incrementará
la probabilidad de adopción de conductas de tipo delictivo.
Sin embargo, como a lo largo de este estudio observaremos, la aparición de una
carrera delictiva no tiene su etiología simplemente en un factor; sino que es la suma de
factores, el llamado “principio de múltiples factores” (Schneider, 1994) lo que
determina la proclividad del individuo hacia una conducta desviada.10 11 Este principio
habrá de tenerse en cuenta a la hora de diseñar programas de prevención, puesto que si
el programa va dirigido únicamente a un factor, su eficacia será baja.
No obstante, debemos tener en cuenta que la convergencia de múltiples factores, ya
sean de protección o de riesgo, tanto endógenos como exógenos, no determina la
conducta del individuo; sino que simplemente inciden en él aumentando su propensión
hacia comportamientos desviados.
8 Instituto Nacional de Estadística (INE). España.9 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).10 García-Pablos, A. (1994). Problemas y tendencias de la moderna Criminología. Madrid, España:Consejo General del Poder Judicial11 Schneider, H. J. (1994): Causas de la delincuencia infantil y juvenil. Revista de Derecho Penal y Criminología. (Lleva a cabo una integración de las teorías más relevantes para dar una respuesta más adecuada acorde a la multiplicidad de factores).

14
Así como en la psicopatía se ha determinado que no todos los psicópatas son
criminales y no todos los criminales padecen una psicopatía, y que muchos de los
psicópatas nunca llegan a tener problemas con la justicia12; la posesión de múltiples
factores de riesgo no determinará que un sujeto acabe con una carrera delictiva, ni la
posesión de gran cantidad de factores de protección hará que el sujeto no delinca.
“Conocer los factores de riesgo a los que se ve expuesto un niño o joven, no produce
certeza total de que se vaya a alterar su desarrollo, sino que nos sirve para determinar la
probabilidad de ello ocurra” (Krausskopf, 1999). Pues será su personalidad, habilidades
sociales y motivaciones, las que determinen su conducta a lo largo del tiempo. La
personalidad es “un patrón de comportamiento, cogniciones, actitudes, motivaciones y
emociones que definen a una persona a lo largo del tiempo; y está compuesta por rasgos
que describen la forma habitual de comportarse, pensar o sentir”.13 La personalidad es
por lo tanto, “la suma total de los patrones de conducta actuales o potenciales de un
organismo” (Eysenck, 1947).14
“Los jóvenes que viven en circunstancias difíciles se encuentran en su mayoría en
riesgo de desarrollar una carrera delictiva. La pobreza, las familias desestructuradas, el
abuso de sustancias y la muerte de un miembro de la familia, han sido demostrados
como los factores de mayor riesgo para caer en una conducta delictiva. La inseguridad
debido a un entorno social inestable incrementa la vulnerabilidad, y por ello los jóvenes
con habilidades sociales escasamente desarrolladas son menos capaces de protegerse de
las influencias negativas que pueda ejercer un grupo sobre ellos”.15
Aileen Carol Wuornos, conocida asesina en serie, era hija de un pederasta que pasó
tiempo en varios hospitales psiquiátricos y se suicidó estando en prisión. Su madre tras
haberse divorciado, la abandonó a ella y a su hermano, dejándolos al cuidado de sus
abuelos. El abuelo de de la menor abusaba física y sexualmente de ella, mientras que su
abuela era alcohólica. Aileen mantuvo relaciones sexuales precozmente con múltiples
parejas e incluso con su hermano (quedándose embarazada a los 14 años). Tras dar a luz
fue repudiada por su familia y por la comunidad, por lo que dio a su hijo en adopción y
se vio forzada a vivir en un coche abandonado en el bosque. Con la muerte de su abuela
12 Ostrosky-Solís, F. (2007). Mentes asesinas. La violencia en tu cerebro. México: Quo Libros.13Asensi, L., & Díez, M. (2006). Trastornos de personalidad y delincuencia. Alicante, España. Universidad de Alicante, Psicopatología del comportamiento delictivo.14 Instituto Ananda. (2013). Psicopatología. Trastornos de la personalidad. Pamplona, España.15 United Nations World Youth Report. (2005).

15
iniciaría su dedicación a la prostitución. Es relevante destacar aquí que por aquel
entonces, Aileen era una menor que todavía se encontraba en edad escolar.
Wuornos nunca contó con el apoyo afectivo necesario para el correcto desarrollo del
individuo, procedía de una familia completamente desestructurada, y el ambiente
socioeconómico en donde se desenvolvía era decadente, entre otros factores. Este caso
refleja perfectamente el desarrollo de una conducta desviada debido a la incidencia de
factores exógenos sobre un menor.
Aileen Wuornos, al margen de que pudiera presentar una genética que determinara su
predisposición hacia la conducta delictiva, nació y se desenvolvió en un ambiente
completamente desfavorable, que precipitó la adopción de las conductas que la llevaron
a consolidarse como la asesina en serie que hoy conocemos. “La sociedad prepara a los
criminales y los culpables son solamente los instrumentos que los ejecutan” (Quételet,
1848).
Es por ello que la observación y tratamiento de los menores a lo largo de su desarrollo,
no tan sólo desde un punto de vista físico/ médico, sino psicológico y de tipo
preventivo, es necesario a la hora de reducir significativamente los niveles de
criminalidad en la sociedad. Prestar atención y apoyo a sus carencias y necesidades es el
punto clave para paliar la conducta desviada.

16
5. DESARROLLO
5.1. Tipología de factores que intervienen en el desarrollo psicológico del individuo.
“El desarrollo psicológico es un proceso gradual y progresivo, caracterizado por
cambios o transformaciones de la conducta, del pensamiento y de las formas de sentir.
En el que juegan un papel clave las habilidades sociales y el ambiente” (Martínez,
2014).16 Dichas transformaciones o cambios17 tienen lugar a lo largo del
desenvolvimiento del menor, desde su nacimiento hasta la consolidación de su
personalidad, por la influencia de determinados factores. Estos factores pueden
clasificarse en distintos tipos; exógenos o endógenos, dinámicos o estáticos y de
protección o de riesgo.
Los factores endógenos son aquellos que porta el individuo por sí mismo, es decir,
aquellos inherentes a la persona, como los de carácter genético u hormonal. El portar
algún tipo de anomalía o enfermedad puede condicionar a la persona hacia la toma de
una conducta desviada. Los factores exógenos sin embargo, hacen referencia a todos
aquellos elementos o circunstancias ajenos al individuo (tanto ambiente natural como
ambiente artificial), como son el clima social que lo rodea, la familia, el ambiente
económico, laboral, escolar, los medios de comunicación, etc.18 Estos factores tendrán
gran relevancia a la hora de conformarse o no una conducta criminal. “El ambiente
puede fomentar o impedir la conducta humana”.19 “Una persona está en el centro de
varios sistemas ambientales, que abarcan desde la familia hasta la cultura. Estos
sistemas interactúan con los individuos e influyen sobre el desarrollo de manera
relevante” (Shaffer, 1999).
Por otra parte tenemos los factores estáticos y dinámicos. Los factores estáticos serán
aquellos no modificables, como por ejemplo: factores de tipo genético, la edad, los
antecedentes delictivos y la presencia de psicopatía o trastornos mentales. Mientras que
16 Martínez, A. (2014). Nuestra realidad más cercana. El desarrollo humano. Barcelona, España: Plataforma de publicaciones Calaméo.17 Entre los cambios psicológicos que sufre el menor entre los 13 y 17 años (adolescencia), encontramos: el cambio de las cogniciones y las formas de ver el medio ambiente, cambio de actitudes y de carácter, sentimiento de incomprensión (el menor se aleja de los adultos), manifestación de la introspección, la rebeldía, la crisis de identidad y la ambivalencia. 18 Collazos, M., & Puente, J. L. (2006). Principales factores victimológicos. Licenciatura en Victimología, Universidad de Murcia. 19 Rogers, C. (Teoría sobre la potencialidad innata de los seres humanos a la actualización óptima), en Hikal, W. (2011). Criminología etiológica- multifactorial. México: Flores Editor y Distribuidor.

17
los dinámicos o necesidades criminógenas hacen referencia a las características que son
modificables; como el consumo de alcohol o drogas, las habilidades sociales y de
resolución de problemas, las amistades perjudiciales, un vecindario que ejerce
influencia negativa sobre el individuo (zonas marginales), la desestructuración familiar,
el pensamiento o las cogniciones del sujeto (modificables mediante terapia cognitiva).
Los anteriores factores pueden a su vez consolidarse como factores de protección o de
riesgo. Se considerarán de riesgo aquellos que incrementen o aumenten la probabilidad
de adoptar conductas antisociales; “los factores de riesgo incrementan la probabilidad
de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud” (Hein, 2000). Mientras
que los factores de protección ejercerán una influencia positiva en el individuo, que
provocará un descenso de las probabilidades de adoptar una conducta desviada.
A partir de esto podemos determinar los factores sobre los que será más efectivo
trabajar con programas de prevención. Puesto que ante los factores estáticos no
podremos actuar (Garrido, Redondo & Stangeland, 2006), nuestros programas de
prevención habrán de ir orientados a los factores de riesgo de carácter dinámico.
Estos factores que predisponen a niños y adolescentes a adoptar una conducta
antisocial han sido analizados por West y Farrington en su estudio longitudinal
“Cambridge” (1961); en el que empleando una muestra de 411 varones de 8 años,
intentaron determinar como se desarrollaba el comportamiento delictivo y la posibilidad
de predicción de este, mediante la realización de diversas entrevistas, que tenían lugar
hasta que alcanzaban los 32 años. Los principales factores precipitantes de la conducta
antisocial que obtuvieron fueron “antecedentes delictivos de los padres, métodos de
crianza no efectivos, formar parte de una familia numerosa, pobreza, progenitores con
una mala relación matrimonial, familia con bajos ingresos e inestabilidad laboral o
desempleo”.
Por otro lado, Walter Reckless en su Teoría de la contención (1961), lleva a cabo una
determinación de los factores de protección o características personales del individuo
que pueden aislarle de los impulsos internos y de las influencias criminógenas del
entorno; “diferencia entre los mecanismos de contención, tanto internos como externos;
y los mecanismos de presión criminógena”.20 Entre estos factores comprende “la
presencia de objetivos realistas, poseer una alta tolerancia a la frustración,
establecimiento de metas legítimas a largo plazo, tener un autoconcepto positivo,
20 Vicente Cuenca, M. Á. (2011). Sociología de la desviación: una aproximación a sus fundamentos.Alicante, España: Editorial Club Universitario.

18
identificarse con la legitimidad y el respeto a las leyes, sentirse parte de la
comunidad”.21
5.2. Factores biológicos. (Biografía biológica).
Los factores biológicos son factores estáticos sobre los que no podemos actuar. Sin
embargo, debemos tenerlos en cuenta a la hora de estudiar un individuo y la posibilidad
de aplicación de un determinado programa de prevención; ya que “estos factores
biológicos o endógenos, también considerados como personalidad de base, son
complementados por los factores de tipología exógena o influencias ambientales,
actuando de forma combinada”.22 Y a su vez, esta tipología nos ayudará a diferenciar
una conducta delictiva en una personalidad psíquicamente normal, una con
anormalidades psíquicas menores, y una personalidad psíquica con profundas
alteraciones o perturbaciones de la personalidad.23
24 Figura 3.
21 Vicente Cuenca, M. Á. (2011).Sociología de la desviación: una aproximación a sus fundamentos. Alicante, España: Editorial Club Universitario.22 Asociación Argentina de Psiquiatras. Revista de Psiquiatría Forense, Sexología y Praxis. Año 2, volumen 2, , nº 2. Marzo 1995.23 Asociación Argentina de Psiquiatras. Revista de Psiquiatría Forense, Sexología y Praxis. Año 2, volumen 2, , nº 2. Marzo 1995.24 Fernández, M. (2007). Imagen vista en Cursos mailxmail.com. Análisis de la inseguridad ciudadana.

19
En este punto nos centraremos principalmente en los déficits de las funciones
ejecutivas, que tienen un papel relevante en relación a esta tipología de factores, y que
en las últimas dos décadas, han ido ganando interés en el ámbito científico. Ya que
muchos estudios han determinado que existe una correlación entre el rendimiento en los
procesos de las funciones ejecutivas y la presencia de trastornos de tipo psicopatológico.
Cuando hablamos de funciones ejecutivas, nos referimos a “conjunto de habilidades
cognitivas, vinculadas a la actividad de la corteza prefrontal y a sus conexiones; que
permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la planificación de estrategias
para alcanzar las metas trazadas, el inicio de las actividades y operaciones mentales, la
autorregulación de tareas y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente” (Anderson
& Goldberg, 2002).25
Anderson determinó que en los niños, los déficits cognitivos asociados con
alteraciones en las funciones ejecutivas incluían “bajo control de los impulsos,
dificultades en la regulación del desempeño de tareas, problemas en la planeación y
organización, dificultad en establecer estrategias adecuadas y eficientes, poca
perseveración y flexibilidad cognitiva para corregir errores o incorporar nuevas
conductas”.26 Anderson, Bechara, Damasio y Damasio (1994) concluyen que “los daños
en la corteza frontal pueden ocasionar que el individuo no sea capaz de evaluar los
resultados o consecuencias inmediatas o futuras de sus acciones, existiendo de este
modo, predisposición hacia la conductas antisociales y peligrosas”.
El estudio de los déficits que pueden presentarse en las funciones ejecutivas, resulta
interesante a la hora de predecir una posible conducta desviada futura. La incapacidad
para trazar metas, o determinar los medios con los que llegar a ese fin marcado, así
como la falta de habilidad para llevarlo a cabo adecuadamente, y la valoración objetiva
de las posibles consecuencias derivables de las acciones; puede dar lugar a que el
individuo tome otras alternativas no lícitas o socialmente aprobadas, para lograr sus
objetivos más inmediatos; “las deficiencias en las funciones ejecutivas pueden
disminuir las habilidades para generar alternativas sociales que se adapten a los
ambientes sociales y ejecutar respuestas adecuadas para evitar la agresión” (Giancola,
1995), de modo que la conducta delictiva se correlaciona de manera cercana con los
25 Alonso, M. A., Bravo, J., Gonzalez-Perez, P., Hernández, S., Izquierdo, M., & Martin, R. (2010). Procesos psicológicos complejos en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad: una perspectiva neuropsicológica. Revista de Psiquiatria Infanto-Juvenil, 2010, nº 1, vol. 7.26 Alonso, M. A., Bravo, J., Gonzalez-Perez, P., Hernández, S., Izquierdo, M., & Martin, R. (2010). Procesos psicológicos complejos en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad: una perspectiva neuropsicológica. Revista de Psiquiatria Infanto-Juvenil, 2010, nº 1, vol. 7.

20
déficits neuropsicológicos, “los déficits en funciones ejecutivas o un daño en la corteza
prefrontal pueden relacionarse con una conducta agresiva aumentada” (Lynam &
Moffitt, 1994).
En cuanto a la etiología de estos déficits de las funciones ejecutivas que predispondrán
al individuo hacia una conducta desviada, existen diversos estudios que indican que su
origen puede ser orgánico. El estudio realizado por Adelman, Fletcher, Hoge, Kane,
Rosenbaum y Warnken (1994), señala que “de los traumas cerebrales se derivan
cambios de conducta, que predisponen al incremento de la violencia. Siendo muchas de
las lesiones cerebrales adquiridas en la infancia, en contextos diversos como accidentes,
juegos, o maltrato infantil”.
5.3. Factores psicosociales
5.3.1 Factores familiares y afectivos.
El factor familiar es probablemente uno de los que ejercen mayor influencia sobre el
menor, puesto que el menor tomará como primer modelo de conducta a su familia. “Es
uno de los factores que más destaca, por su importancia para la socialización y
formación de cualquier persona”.27 “La familia es el primer órgano de modelado,
aprendizaje y socialización del menor” (Barca, Mirón, Otero & Santórum, 1986).28 Y es
el primer medio de control social (informal), es decir, “el primer medio empleado para
mantener las normas impuestas por la sociedad” (González, Maté & Trigueros, 2010).29
“Un fracaso en esa etapa lleva a problemas como el uso de violencia para resolver los
conflictos, la inexistencia de valores como la responsabilidad, solidaridad o respeto de
límites” (Chaves & Rodolfo, 2013).30 Así lo ratificaron numerosos estudios y teorías, “la
influencia de la familia es determinante en edades tempranas” (Gerstein & Green 1993;
Alexander, Gary, Kumpfer, Olds & Zucker, 1998). Este factor además se encuentra
vínculado con otros; como el factor económico y el consumo de sustancias. Una
situación de desempleo en el ámbito familiar, y pocos recursos, podrá favorecer
27 Cosgaya, L., Galíndez, E., Iraurgi, I., Martínez-Pampliega, A., Muñoz-Eguileta, A., Nolte, M., &Sanz, M. (2004). El conflicto parental y consumo de drogas en los hijos y las hijas. Euskadi, España: AEFFA.28 Maté, M. d. C. O., González, S. L., & Trigueros, M. L. Á. (2010). El control social. Cantabria:Universidad de Cantabria, Ciencias Psicosociales.29 Chaves, R. (2013). Familia y Delincuencia Juvenil. La Nación Opinión.30 Chaves, R. (2013). Familia y Delincuencia Juvenil. La Nación Opinión.

21
conductas como el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol; y con ello la
potenciación de comportamientos desviados (Cano, Contreras & Molina, 2012; Graña
& Muñoz, 2001).
Por otro lado, Torrente y Ruiz (2005)31, determinan que además del encontrarse en el
seno de una familia desestructurada, el divorcio de los progenitores o la muerte de uno
de los miembros de la familia pueden resultar traumáticos en el menor y predisponer al
consumo de drogas, a una mayor agresividad y a una conducta antisocial. También se ha
determinado que los hogares compuestos por muchos miembros, además de los hogares
en los que uno o ambos progenitores se encuentran ausentes, están relacionados con
características desfavorables; como conflictos, falta de atención, pobres interacciones
afectivas e inadecuada supervisión (Hampe & Spicer, 1975; Fischer, 1984).32
“La familia es la encargada de transmitir al menor un conjunto de valores positivos y
de respeto a la ley”33 (Sutherland, 1970). Por tanto, cuando la familia está
desestructurada, estos valores no se transmiten como deberían al menor, quedando bajo
la influencia de otros valores no prosociales. Sutherland determinaba, que en las
familias en las que faltaba un modelo parental (familia disociada), “se reducía la
vigilancia de los menores”, pudiendo por lo tanto entrar en contacto con otros modelos
no favorables, como amistades o compañías negativas, grupos en los que refugiarse
(bandas o subculturas). Se ha destacado la importancia de las amistades, sobre todo
durante el período de la adolescencia, pues “los grupos de amigos contribuirán a la
conformación de la identidad del menor, sus habilidades y sus conductas” (Leigh &
Peterson, 1990).34
De igual forma, la familia, además de ser la encargada de transmitir valores
prosociales, también jugará un papel importante en la interiorización del autocontrol del
menor (Gottfredson & Hirschi, 1990).35 “La interiorización del autocontrol en el menor
dependerá de la educación recibida de su familia en la primera infancia. Los niños
educados con afecto y disciplina, desarrollarán autocontrol y por lo tanto presentarán
menor predisposición a adoptar conductas delictivas” (factor de protección). Por el
31 Ruiz, J. A., & Torrente, G. (2005). Procesos familiares relacionados con la conducta antisocial de adolescente en familias intactas y desestructuradas. Murcia, España: Universidad de Murcia. Apuntes de Psicología, vol. 23, nº 1.32 Luengo, A., Mirón, L., Otero, J. M., & Sobral, J. (1988) Un análisis de la relación entre ambiente familiar y delincuencia juvenil. Revista de Psicología Social. Santiago, España: Universidad de Santiago. 33 Sutherland, E. H. (1924). Principios de Criminología. Teoría de la Asociación Diferencial.34 Gómez- Fraguela, J. A., Luengo, M. A., & Romero, E. (2000) Factores sociales y delincuencia: Un estudio de efectos recíprocos. Santiago, España: Escritos de Psicología.35 Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). Teoría general del delito. (Teoría del autocontrol).

22
contrario, los menores educados en el seno de una familia que emplea la violencia, el
castigo y la agresividad de manera constante y deliberada, serán más propensos a
adoptar la misma conducta agresiva que la de los modelos familiares que observan
(Mussen, 1990).
36 Figura 4. Desarrollo de un temprano comportamiento delictivo y la influencia del
grupo de amigos.
5.3.2. Factores socioeducativos.
El factor socioeducativo constituye un alto factor de protección ante la delincuencia
juvenil, circunstancias como el absentismo escolar y los bajos niveles de estudios
pueden consolidarse como factores que predisponen a la toma de conductas antisociales.
“El abandono escolar, sumado al maltrato infantil, el abandono por parte de los padres,
las malas condiciones socioeconómicas y la falta de oportunidades, es el principal
detonante para que los menores sigan conductas delictivas” (Reyes, 2014).37 Mientras
que un alto nivel de estudios ha sido determinado como un factor de protección frente a
la adopción de comportamientos antisociales. “Para los jóvenes que no asisten a la
36 Imagen vista en Revista de Derecho Valdivia. (2003). Predicción y prevención de la delincuencia juvenil según las teorías del desarrollo social. Coie, Miller- Johnson (2001). Vol. XIV, 135-138, Madrid, 2003.37 Reyes, I. (2014). Deserción escolar, principal factor de delincuencia juvenil. Eje Central. México.

23
escuela o la abandonan, existe el doble de riesgo de que se dediquen a actividades
delictivas” (Székely, 2008).38 En México D.F. (2008) se llevó a cabo un estudio en
jóvenes de entre 15 y 19 años que habían sido detenidos por infracciones; el estudio
determinó que el 63% de ellos no tenían estudios de ESO o bachillerato.39 Por ello, este
factor además de servirnos como un instrumento preventivo o de protección, podrá
arrojarnos alguna luz a la hora de efectuar predicciones.
“El comienzo de los desórdenes serios de la conducta en la adolescencia y la edad
adulta, se establece en el período preescolar”40 (Webster-Stratton, 1997). Es por ello que
resulta tan importante llevar a cabo una vigilancia o puesta de mayor atención en los
menores, tanto en este ámbito como en el familiar, ya que ambos se complementan
como mecanismos de control social informales. “La escuela es el principal agente de
detección de necesidades y carencias, en especial de las de carácter social. Por ello, esta
institución constituye en muchas ocasiones el principal espacio para la prevención”.41
Además de los conocimientos teóricos en sí mismos, la escuela también proporciona
modelos de conducta para los menores; un profesor es una figura de autoridad, pero que
a la vez atiende a los menores de manera cercana, es por tanto ejemplo positivo que se
hace necesario, sobre todo en el caso de menores procedentes de familias
desestructuradas. Al mismo tiempo, en el ámbito escolar también se potencia el
aprendizaje de habilidades sociales, ejercitación del autocontrol y solución de
conflictos. Por lo que mediante la concientización e implicación de los docentes y la
realización de programas con el alumnado, podría conseguirse un gran potencial
protector.
5.3.3. Factores socioambientales.
Las circunstancias o factores biológicos y psicológicos, en combinación con el
ambiente, pueden aumentar o disminuir las posibilidades de adopción de una conducta
delictiva (Reine, 2002). Las desigualdades sociales, la pertenencia a una minoría étnica,
38 Székely, M. (2008). A mayor nivel de estudios, es menor el riesgo de que los jóvenes se dediquen a actividades delictivas. México: SEMS (Subsecretaría de educación media superior).39 Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia, y Violencia en las Escuelas Públicas de Educación Media Superior (elaborada por solicitud de la SEMS, México D.F.).40 Earls, Moffit, Robins, Silva & White (1990): Mediante un estudio longitudinal del comportamiento diruptivo, llegan a la conclusión de que la presencia de conflictos en la etapa preescolar es un buen predictor de actividades delictivas a las 11 años de edad.41 Navarro, J. J., Pérez, J. V., & Uceda, F. X. (2010). Propuestas de intervención socioeducativa con las adolescencias. Valencia, España: Nau Llibres.

24
nacer o desarrollarse en barrios marginales urbanos, o los medios de comunicación,
pueden influir en el desarrollo cognitivo y comportamental del menor, así como en la
interiorización de los valores y normas sociales.
Las Teorías Ecológicas de la Escuela de Chicago (1920 y 1930) fueron las primeras
en señalar que la delincuencia tenía mayor auge en las zonas urbanas que en las zonas
rurales; concretamente en áreas marginales de zonas urbanas, como “zonas de industria;
fábricas, almacenes, ferrocarriles y barrios marginales” (García-Pablos, 2001). Si
tenemos en cuenta la Teoría de la Anomia de Émile Durkheim42, encontramos una
explicación lógica a este hecho, “la sociedad establece una serie de metas comunes a
todos los ciudadanos, como son el dinero y el poder”, sin embargo, ciertos sectores de la
población, como en este caso el que se ve relegado a vivir en zonas marginales urbanas,
no poseen los mismos medios y oportunidades que otros para llegar a alcanzar los
objetivos establecidos. De modo que existirá una mayor probabilidad de que la persona,
para conseguir los objetivos que persigue todo ciudadano, emplee vías ilícitas; es decir,
desarrolle una conducta delictiva.
Por otra parte, basándonos en el experimento del psicólogo Philip Zimbardo (1969)43
que dió origen a la Teoría de las ventanas rotas (Kelling & Wilson, 1982). El nacer o el
criarse en una de estas zonas urbanas marginales, provoca también un efecto de
contagio de la conducta delictiva. El descuido del ambiente físico o de las normas
sociales en estas zonas, da lugar normalmente a una expansión de la conducta delictiva,
“las conductas incivilizadas se contagian”. Por ello, la sociedad debería tener en
conjunto una actitud activa de participación y colaboración para la prevención del
desarrollo de conductas antisociales en menores. Paliar las desigualdades existentes,
mejorar el ambiente físico de las zonas marginales y la realización de programas
formativos en la comunidad, podría tener una incidencia positiva en las tasas de
delicuencia juvenil.
Así como la Teoría de las ventanas rotas plantea el contagio de conductas antisociales,
el psicólogo canadiense Albert Bandura (1986), establece que la agresividad puede ser
adquirida por aprendizaje social a través de la observación de modelos (aprendizaje
vicario).44 Por ello, establecer modelos prosociales que los menores pudieran seguir es
42 Primera aparición del concepto de anomia en 1893, en la obra de Durkheim, E. La división del trabajo social.43 Argandoña, A. (2004). Teoría de las ventanas rotas. Cataluña: El País.44 Maisto, A. A., & Morris, C.G. (2005). Introducción a la Psicología. México: Ed. Pearson Educación.

25
una necesidad. La familia, como anteriormente hemos expuesto, es el primer
mecanismo de control social presente en la vida del menor. Involucrar a las familias en
programas de educación de menores para padres, o programas conjuntos; consiguiendo
una participación activa por parte de estos, crearía un refuerzo del control social
informal que los progenitores ejercen, y a su vez mejoraría la relación filio-parental.
Sin embargo, cuando hablamos de concientización y participación activa de la
sociedad y la familia en la prevención del desarrollo de conductas delictivas en
menores, no hablamos solamente de la participación para evitar que se consume el
delito; sino también de una participación postdelictual, para evitar la cronificación de la
adopción de una conducta antisocial, es decir, evitar la reincidencia.
La sociedad tiende a marcar al menor una vez ha cometido un ilícito, no apreciándolo
ya como un individuo social, sino que se le asigna un rol, que podríamos determinar
como de “enemigo del sistema”, es decir, “ la reacción social ante un delito produce un
efecto de estigmatización en la persona” (Lemert, 1967)45. Sin embargo, Howard Becker
(1964) en su síntesis sobre el labeling, sostiene que “las conductas desviadas o ilícitas
no son tales en sí, sino que son determinadas como desviadas por la reacción social que
provocan”. Una posición parecida mantiene Herrero (1988)46, que considera al sistema
de justicia juvenil como causante del etiquetamiento del menor.
Tannenbaum (1938), introductor del concepto del etiquetado, fija su atención en que
los menores a los que se les había asignado una etiqueta negativa, son más propensos a
cometer actos delictivos. “El etiquetado inicial puede hacer que el individuo adopte la
conducta del rol que la sociedad le ha asignado. La persona incorpora el status con el
que se le marca a su identidad”.
Teniendo en cuenta estos aportes, podemos afirmar que la concientización de la
sociedad debe ir también orientada al plano postdelictual. Si se lograra reducir la
reacción social, se podría evitar la amplia asignación de roles o status, que implican la
evolución de una conducta desviada hacia una verdadera carrera delictiva. A su vez, en
este sentido, el sistema de justicia de menores, debería adoptar también más medidas
alternativas; evitar que el menor pase por mecanismos de control social formal47 podría
reducir la integración del concepto de desviado en su identidad. La potenciación del uso
de la mediación sería, por ejemplo, una medida alternativa que resultaría mucho más
45 Cooper, D. (2005). Delincuencia y desviación juvenil. Santiago de Chile: LOM.46 Herrero, H. (1988). Seis lecciones de Criminología. Madrid, España: Ministerio de Interior.47Control social formal: mecanismo de control que ejerce el Estado sobre aquellos individuos que realizan conductas no deseadas, mediante la aplicación de estatutos, leyes y regulaciones.

26
beneficiosa para todos a largo plazo. La víctima evitaría pasar por un proceso dañino
psicológicamente para ella (victimización secundaria48) obtendría las respuestas que
necesita del menor, logrando una reparación del daño más eficaz, y menos perjudicial
también para el menor. Además se evitaría en mayor medida el etiquetamiento y se
potenciaría la reinserción social.
Por otra lado, la influencia de los mass media o medios de comunicación en el
desarrollo de los menores ha sido contemplada desde dos perspectivas. “La
visualización de contenidos de carácter violento por parte de los jóvenes en desarrollo
es concebida por la “hipótesis de la catársis” como un medio para reducir las conductas
agresivas” (Lorenz, 1966). Sin embargo, actualmente esta teoría ha quedado deshechada
con la realización de nuevos estudios sobre esta temática. Huesman et al., (2003) y
Meyers (2003) demuestran la existencia de una relación entre la visualización de
contenidos violentos, con la aparición de conductas agresivas a largo plazo. Meyers
destaca además que este efecto incide en individuos que previamente ya poseían una
actitud de tipo violento.
Otra perspectiva diferente a las planteadas es la que establece Donnerstein (2004), que
indica que “los menores no poseedores de un carácter de tipo violento, que visualizan
este tipo de contenidos, pueden ser más propensos a sufrir la victimización. Ya que la
visualización de contenidos violentos despierta en ellos miedo a convertirse en víctimas
y miedo al mundo real”. Frente a esta problemática, la educación por parte de la familia
y la escuela son los factores de protección más potentes.
5.3.4. Factores socioeconómicos.
“Con la caída del muro de Berlín en 1989, miles de ciudadanos se marcharon a países
del oeste de Europa. Sin embargo, debido a problemas lingüísticos y de integración
cultural, muchos de estos inmigrantes tuvieron que afrontar el desempleo. Aquellos que
no encontraban trabajo eran más propensos a involucrarse en actividades delictivas, que
aquellos que si lo encontraban. El incremento de la delincuencia juvenil iba
acompañado de un aumento de las tasas de desempleo y de pobreza en el año 1990”
48 Victimización secundaria: proceso mediante el cual la víctima de un delito sufre de nuevo un daño psíquico, generado por la intevención de las instituciones y profesionales encargados de asistir a la víctima, investigar el delito o instruir diligencias (policías, jueces, peritos, forenses, fiscales, funcionarios, etc).

27
(Pfeiffer, 1998).49 No obstante, acerca de la relación existente entre desempleo, pobreza
y delincuencia, son distintos los estudios y teorías que la sustentan. Encontramos
diferentes propuestas, algunas establecen que el factor económico no es un factor
determinante en sí mismo, sino que el sujeto que se encuentra bajo la influencia de este
factor de riesgo ya poseía una predisposición en él mismo (se hace patente con la
presencia de antecedentes delictivos). Así por ejemplo, David Farrington (1986) realiza
un estudio longitudinal con jóvenes varones procedentes de zonas urbanas marginales,
obteniendo que los jóvenes desempleados cometían tres veces más delitos que los que
tenían empleo; pero sin embargo, esta correlación entre desempleo y delincuencia sólo
se evidenciaba entre jóvenes con antecedentes de conductas delictivas. Rutter et al.,
(2000) al igual que Farrington determina que la conducta delictiva de los jóvenes parte
de un riesgo ya anterior, siendo el desempleo un factor de riesgo en añadidura, que
solamente incrementaría la predisposición a la conducta delictiva ya existente.
Por otra parte, otras teorías mantienen que existe una relación directa de causalidad
entre el desempleo, la pobreza y la adopción de conductas desviadas. El sociólogo
Gabriel Kessler establece “que los jóvenes que sufren desempleo al comienzo de la vida
adulta, tendrán más posibilidades de desarrollar una verdadera carrera criminal y
menores posibilidades de recuperación”. Pues el desempleo priva a los jóvenes de la
participación en los objetivos colectivos, “afectando así a su status social y creando un
estigma”.50
Cloward y Ohlin en su Teoría de la desigualdad de oportunidades (1960)51, relacionan
el origen de la subcultura52 desviada con la frustración de los jóvenes de clase baja, que
intentan sin éxito alcanzar los objetivos económicos y de poder que la sociedad
establece. Los jóvenes son conscientes de las desigualdades e injusticias de la sociedad,
y ante esto optan por agruparse con sus semejantes, formando las llamadas subculturas
desviadas (Cohen, 1955).
Empleando las tablas que encontramos a continuación, realizaremos un análisis
comparativo, con el objetivo de comprobar si el factor económico jugará un papel
decisivo en la adopción de conductas antisociales.
49 Travis J., basado en Pfeiffer, C., (1998). Trends in Juvenile Violence in European Countries. Departamento de Justicia de Estados Unidos, Instituto Nacional de Justicia.50 Jauregui, M. (basado en Kessler, G.) (2014). El impacto social del desempleo. Argentina.51 Cloward, R. & Ohlin, L. (1960). Delincuencia y Oportunidad: Una Teoría de las bandas.52 Subcultura: Grupo de personas que comparten comportamientos y creencias muy diferentes a los que priman en la cultura dominante de la comunidad a la que pertenecen.

28
Si observamos la primera tabla y la segunda tabla (figura 5 y figura 6), sobre el PIB y
las tasas de delincuencia juvenil en España, entre los años 2005 y 2010 existe un
descenso acelerado y continuo del producto interior bruto. A su vez en la figura 6, desde
el año 2007 (año anterior a la crisis) observamos que existe un incremento constante de
la delincuencia juvenil hasta el año 2010. A partir del año 2010 la cifra de menores
infractores va descendiendo, más o menos a la par que el PIB va ascendiendo.
Pese a que las cifras no coinciden exactamente, si podemos determinar una
correlación entre estas dos variables. Hemos de tener en cuenta también, que el factor
económico, como se ha expuesto a lo largo de esta investigación, no es el único factor
que va a incidir en el desarrollo y el comportamiento de los jóvenes, ya que existen
múltiples circunstancias que mantienen una relación causal directa o indirecta con la
conducta delictiva.
53 Figura 5. Evolución del PIB en España y su previsión (1971-2019).
53 Gráfica vista en El País digital (Febrero, 2014). Evolución del PIB, España (1971-2019).

29
54 Figura 6. Evolución de los índices de delincuencia juvenil en España (2007-2013).
Empleando las siguientes tablas, compararemos la situación económica y el índice de
delincuencia juvenil en España con la de otro país de la Unión Europea. En este caso
hemos seleccionado Bélgica, por ser uno de los países de la UE que ha apostado en
mayor medida por la Justicia Restaurativa,55 como alternativa para solventar los
conflictos penales. La Justicia Restaurativa es un sistema alternativo de solución de
conflictos, mediante el cual, las partes involucradas en el (víctima, autor, familias y
comunidad), deciden como afrontar las consecuencias o daños derivados del hecho.56 En
este sistema, se dará importancia a las necesidades de todos, empleándose el diálogo
como medio para la resolución de los conflictos; “el diálogo favorece el
restablecimiento de la paz social, reduce la respuesta estatal violenta y permite la
participación de la comunidad en la resolución de los conflictos”.57
Normalmente los programas de Justicia Restaurativa se aplican con anterioridad al
proceso judicial, no en la fase post procesal, cuando ya se ha juzgado al autor de los
hechos. Sin embargo, en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), se han llevado a
cabo un programa piloto llamado “Restorative Prisons”, cuyo objetivo es la aplicación
del sistema de Justicia Restaurativa en cualquier fase del proceso (Ollero, 2008).
54 Elaboración propia, datos extraídos del INE, (2007-2013).55 Ollero, J. (2008). Justicia Restaurativa entre los muros de la prisión: La experiencia belga. Criminología y Justicia. España.56 Marshall, T. (1999). Restorative Justice: An Overview. London, UK: Research Development and Statistics Directorate. Home Office.57 Bazemore, Gordon & Walgrave (1999). Restorative Juvenile Justice: In search of fundamentals and an outline for systemic reform. EUA.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

30
Si comparamos las figuras 7 y 8, que representan el índice de desempleo en España y
en Bélgica (2004-2007), la figura 9 (SMI en España y Bélgica entre 2004 y 2007), y la
figura 11 (representación de los índices de riesgo de pobreza en los países de la UE) con
la figura 10, que hace referencia al número de menores bajo custodia penal; observamos
que en Bélgica el índice de riesgo de pobreza y el índice de desempleo es más bajo que
en España, y que el SMI en el país extranjero es considerablemente más elevado. A su
vez, observando la figura 10, podemos comprobar que España presenta un índice de
menores en custodia penal 25 veces superior al de Bélgica (0,20‰ frente a 0,008‰).
Por lo que considerando todas las cifras, hemos de concluir que sí debemos apreciar la
existencia de una correlación real entre el factor socioeconómico y la delincuencia
juvenil. Pero a la vez no podemos dejar de tomar en cuenta, que en estas variables
también influirán otros factores y circunstancias.
58 Figura 7. Tabla sobre la tasa de desempleo en Bélgica (2004-2007).
58 Trading Economics. (2004- 2007).

31
59 Figura 8. Tabla sobre la tasa de desempleo en España (2004-2007).
60 Figura 9. Comparación del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) en Bélgica y España (2004-2007).
España 537€ - 665 €
Bélgica 1.186€ - 1283 €
59 Trading Economics. (2004- 2007).60 Trading Economics. (2004-2007).

32
61 Figura 10. Tabla comparativa de la criminalidad juvenil por países de la Unión Europea (2004-2007).
Estimación del número de menores bajo custodia penal: Oeste de Europa (2004-2007)
Menores de 18 años en custodia
Tasa por 1000, menores de 18 años (‰)
Países Bajos 2.038 0,57Inglaterra y Gales 2.927 0,25
Alemania 3.448 0,23Grecia 434 0,22
España 1.520 0,20Escocia 188 0,17Irlanda 76 0,16Austria 161 0,10
Portugal 140 0,06Islandia 52 0,05Francia 572 0,04
Suíza 52 0,03Italia 275 0,02
Noruega 10 0,009
Bélgica 19 0,008Suecia 14 0,007
Dinamarca 3 0,002Finlandia 3 0,002
61 Muncie, J. (2008). The Punitive Turn in Juvenile Justice: Cultures of control and rights compliance in Western Europe and the USA.

33
62 Figura 11. Mapa comparativo de los índices de riesgo de pobreza en los países de la UE (2007).
Por otra parte, debemos mencionar la existencia de una interesante relación,
encontrada por diversos autores, entre desarrollo de las funciones ejecutivas y el NSE
(nivel socioeconómico). Ardila, Guajardo, Matute y Rosselli (2005) y Mezzacappa
(2004), han observado que “los niños que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo,
tienen un menor desempeño en el control inhibitorio, el control ejecutivo de la atención
y la memoria de trabajo”. Así como “patrones electrofisiológicos diferentes, como la
inmadurez de la corteza prefrontal” (Otero, 1997). Estos elementos pueden alterar el
curso normal de la evolución del menor, dificultando su vida social, escolar y laboral;
como resultado ello podría derivar en comportamientos antisociales o desviados.
Así pues, se hace patente que todos los factores se encuentran entrelazados. De ello
deducimos que la prevención ha de ser un tipo de intervención de carácter integrador, ha
de tener en cuenta todas las circunstancias que entran en juego en el desarrollo
psicosocial del menor.
62 Imagen vista en euro.centre.org. Gasior, K., & Lelkes, O. (European Centre, Income Poverty in the EU. Situation in the 2007 and trends).

34
5.4. Prevención de la conducta delictiva.
Partiendo de todo lo analizado y empleando las Directrices de Riad de las Naciones
Unidas (1990)63, determinaremos una serie de puntos importantes a tener en cuenta en la
creación de los programas de prevención de la delincuencia juvenil. Es importante
además tener en cuenta que según el enfoque de estos programas estaremos ante
programas de prevención primaria, de prevención secundaria o de prevención terciaria.64
La prevención primaria está orientada a evitar la aparición de una conducta delictiva, no
habiendo el sujeto adoptado nunca este tipo de comportamiento, es decir, se emplea con
anterioridad a al aparición del problema, y va dirigida a toda la comunidad en general.
Por otro lado, la prevención secundaria se centra en sujetos con un riesgo implícito, es
decir, sujetos con un alto riesgo de protagonizar un hecho delictivo, y se dirigen por
tanto a grupos más reducidos “con el objetivo de que conductas antisociales de escasa
trascendencia den paso a otras de mayor gravedad”. Por último los programas de
prevención terciaria se dirigen a jóvenes que ya han cometido un ilícito, y su objetivo es
mitigar la reincidencia de los menores (Caplan, 1964; Garrido & Redondo, 1997).65
Las Directrices de Riad se centran en la prevención primaria y secundaria (fases
predelictuales); y tienen como objeto la actuación directa e indirecta sobre la población
juvenil, interviniendo en el ámbito familiar, la comunidad, el sistema educativo y los
mass media. Están basadas en la premisa de que “es necesario reducir las condiciones
que afectan al desarrollo normal del menor”, es decir, paliar la incidencia de los factores
de riesgo dinámicos que hemos tratado a lo largo de esta investigación. Pues como
Andrews y Bonta (2003) determinan, “la prevención sólo será eficaz y logrará
resultados relevantes si es capaz de influir en estos factores”.66
De la misma forma se configuran los programas de prevención terciaria, centrándose
al mismo tiempo en dotar a los menores que ya han cometido un ilícito de habilidades
sociales y de resolución de problemas, una amplia gama de conductas prosociales,
63 Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 45/112, del 14 de diciembre de 1990.64 Garrido, V., & Redondo, S. (1997). Manual de Criminología Aplicada. Argentina: Ediciones Jurídicas Cuyo.65 Garrido, V., & Redondo, S. (1997). Manual de Criminología Aplicada. Argentina: Ediciones Jurídicas Cuyo.66 Busquets, M. d. P., Carrión, C., Cuervo, K., López, R., Pérez, J. M., Sánchez, A. M., Villanueva, L., &. Zorio, M. d. P. Una medida del riesgo de reincidencia en menores infractores. Valencia, Universitat Jaume I, Jornades de Foment de la Investigació.

35
modificación de cogniciones, y medios para la regulación de sus emociones y la
prevención de recaídas en conductas antisociales (reincidencia), (Pueyo & Redondo,
2007).67
La prevención irá unida a la predicción de la delincuencia, por lo que prestar atención
a los factores de riesgo presentes en los menores será crucial para llevar a cabo una
prevención eficaz. Resulta aquí relevante mencionar a las llamadas Teorías
integradoras, concepciones en las que se lleva a cabo una conexión entre diferentes
teorías explicativas de los factores de riesgo, con el objetivo de integrar los distintos
aportes y perspectivas para obtener un conocimiento más completo de la etiología de la
delincuencia (Elliot, 1985; Farrington, 1996 & Schneider, 1994).
David Farrington, en su Teoría de la Integración (1996), realiza una fusión de los
conocimientos más relevantes de extraídos de: la teoría de la desigualdad de
oportunidades (Cloward & Ohlin, 1960), la teoría del control (Hirschi, 1969), la teoría
de las subculturas (Cohen, 1955), la teoría de la asociación diferencial (Sutherland y
Cressey, 1974) y la teoría del aprendizaje social (Trasler, 1962) como podemos apreciar
en la figura 12. Y llega a la conclusión de que los factores más decisivos a la hora de
desarrollar una conducta delictiva son el factor económico, el familiar, el
socioambiental y el socioeducativo. Considera que la etiología del acto delictivo
deviene de la interacción del individuo con el ambiente y las oportunidades presentes.68
Por tanto, todos estos factores han de ser tomados en cuenta y habrá que incidir en
ellos a la hora de diseñar un programa preventivo.
67 Pueyo, A. A., & Redondo, S. (2007). La Psicología de la delincuencia. Papeles de Psicólogo.Barcelona. Nº 3, vol. 28, Septiembre, 2007. Universidad de Barcelona.68 Rosser, A. M., & Suriá, R. (2014). Prevención y tratamiento de la delincuencia: Actividades prácticas. Alicante, España: Editorial Club Universitario.

36
69 Figura 12. Teoría Integradora de David P. Farrington.
Estas directrices adoptadas por las Naciones Unidas, contemplan también la necesidad
de que los menores participen en la sociedad de forma activa y positiva; es decir, la
protección del menor frente a la adopción de conductas antisociales va a depender de la
integración social que el joven tenga. Por este motivo, es indispensable que la sociedad
esté concientizada del papel que juega en el desarrollo psicosocial de los menores y
actúe en consecuencia; potenciando los factores de tipo protector, como la
interiorización de valores, la existencia de modelos parentales prosociales, el
incremento de la atención, dedicación y vigilancia de los jóvenes desde la infancia, la
mejora del espacio físico en las zonas urbanas marginales, intentar paliar las
desigualdades sociales tan acusadas en la actualidad, atender las necesidades educativas
y emplear medidas alternativas a las penales como la mediación.
69 Imagen vista en monografias.com. Urbina, E. R. Teorías criminológicas que intentan explicar la delincuencia en la sociedad.

37
Establece también la Convención de los Derechos del Niño 70 en su art. 3, al igual que
las directrices de Riad, que toda medida que se tome en relación a los menores, ha de
regirse siempre por el principio del interés superior del niño. Art. 3 CDN: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño”. Por ende, los programas de prevención de la delincuencia deben situarse también
bajo este principio, han de atender ante todo al interés primordial del menor, sin crear
menoscabo o poner en peligro su desarrollo y sus derechos. “Las políticas de
prevención deberían servir de cimiento para el desarrollo personal de los jóvenes”
(directrices de Riad).
70 Convención de los Derechos del Niño (CDN). Adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989.

38
CONCLUSIONES
Para la predicción y prevención de la delincuencia en menores hemos de tener en
cuenta la presencia de factores dinámicos de riesgo, además de los factores de
protección presentes; pues estos funcionarán como indicadores de la probabilidad de
adopción de una conducta delictiva. Asimismo, aunque no podamos actuar sobre los
factores estáticos, también hemos de tenerlos en cuenta a la hora de valorar de manera
integral la predisposición del menor hacia conductas antisociales.
Entre los factores más decisivos en la adopción de conductas antisociales, el factor
familiar juega un papel muy importante en el desarrollo psicosocial del menor. La
familia es el primer medio de control social, y el primer modelo a seguir para el menor.
Por lo que de los comportamientos que el joven observe o reciba, la presencia o no de
los modelos parentales o el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el seno
familiar, derivará una mayor protección frente a conductas antisociales o una mayor
propensión. Una mayor vigilancia y atención hacia el menor y la transmisión de valores
de carácter prosocial, combinados con afectividad, establecimiento de límites, y empleo
de medidas alternativas a la violencia para la solución de problemas, constituirán un
ambiente protector para el desarrollo del joven.
Por otro lado, el factor socioeducativo dota al menor de herramientas útiles para su
desarrollo, como habilidades sociales y de resolución de conflictos, conocimientos,
actitud crítica, y modelos autoritarios prosociales, como son los docentes. Por ello
constituye, junto al factor familia, una de las principales fuentes de protección y
prevención de la delincuencia.
El ambiente social, va a ser uno de los pilares del desarrollo de cogniciones y
conductas del menor. Por una parte, circunstancias como el desenvolvimiento del sujeto
en barrios urbanos marginales, en los que la delincuencia está a la orden del día y donde
priman las malas influencias, influenciarán al menor y afectarán a su correcto desarrollo
psicosocial. Y por otra parte, la reacción que la comisión de ilícitos suscita en la
sociedad, resulta desproporcionada y contraproducente; provoca en el menor la
integración de comportamientos antisociales en su catálogo de conductas.
El factor socioeconómico, cuya relación íntima con la criminalidad constituía nuestra
hipótesis, ha probado mantener una correlación con el nivel de delincuencia juvenil. Las
desigualdades sociales, el desempleo y la pobreza, influirán en las cogniciones y
comportamientos del menor. Para paliar esta desigualdad de oportunidades, que crea la

39
idea de injusto en la mente del menor, el Estado debe llevar a cabo la mayor actuación
en esta materia, estableciendo una política adecuada para reducir las marcadas
desigualdades económicas en la sociedad y el riesgo de pobreza.
No obstante, es importante tener en cuenta que la presencia de una gran cantidad de
factores de riesgo no determina con plena seguridad que vaya a desarrollarse una carrera
delictiva, sino que simplemente constituye una alta predisposición.
Es primordial ante esta realidad el trabajar en el diseño de nuevos programas o
medidas de prevención, que han de incidir principalmente en los ámbitos familiar,
comunitario y educativo. Y han de estar orientados tanto a menores que no presentan
peligro de incurrir en una conducta delictiva, como a los que si presentan un alto riesgo,
y a jóvenes que ya han cometido ilícitos (con el fin de paliar la reincidencia). Debiendo
centrarse en la provisión de habilidades sociales y de resolución de conflictos, técnicas
para el control de las emociones y de los impulsos, la mejora de las relaciones filio-
parentales y la formación de los menores; y para ello será necesaria la participación
activa de las familias y la comunidad.

40
BIBLIOGRAFÍA
United Nations World Youth Report. (2005).
Pfeiffer, C. (1998). Trends in Juvenile Violence in European Countries. EUA, Instituto
Nacional de Justicia, Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Naciones Unidas. (1989). Convención de los Derechos del Niño. Resolución 44/25.
Delgado-Mejía, I., & Etchepareborda, M. (2013). Trastorno de las funciones ejecutivas.
Diagnóstico y Tratamiento. Rev. Neurol. 2013.
Muñoz- Céspedes, J. M., & Tirapu-Ustárroz, J. (2005). Memoria y funciones ejecutivas.
Rev. Neurol. 2005.
Martínez- Pereda, J. M., & Vázquez, C. (2003). Delincuencia juvenil: Consideraciones
penales y criminológicas: Colex, Madrid.
Coll, C., Marchesi, Á., & Palacios, J. (2001). Desarrollo psicológico y educación.
Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales. (2ª ed.). España: Alianza
Editorial.
Ostrosky-Solís, F. (2008). Mentes asesinas. La violencia en tu cerebro. México: Quo
Libros.
Asensi, L., & Díez, M. (2006). Trastornos de personalidad y delincuencia. Alicante,
España. Universidad de Alicante, Psicopatología del comportamiento delictivo.
Vicente Cuenca, M. Á. (2011). Sociología de la desviación: una aproximación a sus
fundamentos. Alicante, España: Editorial Club Universitario.
Vanhove, A. (Riga, 2013). “Prezentācija konferencē "Bērnu sociāla iekļaušana kā
antisociālas uzvedības novēršanas metode” (IJJO).

41
Farrington, D. P. (2002). "Developmental criminology and risk-focused
prevention": The Oxford Handbook of Criminology.
Naciones Unidas. (1990). Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
(Directrices de RIAD). Resolución 45/112.
Fernández, J. R., González, A., & Secades R. (2004). Guía para la detección e
intervención temprana con menores en riesgo. Gijón, Asturias: Colegio Oficial de
Psicólogos del Principado de Asturias.
I. R. T. (Valencia, 2008). Los expertos alertan de un aumento de la delincuencia juvenil
por la crisis. ABC.es.
Pueyo, A. A. (2007). Evaluación del riesgo de violencia. Madrid, CEJAJ.
Busquets, M. d. P., Carrión, C., Cuervo, K., López, R., Pérez, J. M., Sánchez, A. M.,
Villanueva, L., & Zorio, M. d. P. Una medida del riesgo de reincidencia en menores
infractores. Jornades de Foment de la Investigació, Universitat Jaume I, Valencia.
UNODC. (2013). Guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la
reintegración social de delicuentes. Nueva York, Naciones Unidas.
Pueyo, A. A., & Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y
la valoración del riesgo de violencia. Papeles de Psicólogo. Barcelona, España: Nº 3,
vol. 28, 2007.
Botija Yagüe, M. d. l. M. (2011): Herramientas útiles en Trabajo Social: Instrumentos
de valoración del riesgo en menores y jóvenes con medidas judiciales. Revista de
Trabajo y Acción Social, nº 49, 2011. Castilla La-Mancha, España.
Alva, J., & Cáceres, A. (1998). Trastornos mentales orgánicos. In H. Rotondo (2ª ed.),
Manual de psiquiatría. Perú, Lima.
Coronel, E., Gutiérrez, C., & Pérez, C. A. (2009) Revisión teórica del concepto de
victimización secundaria. Colombia: Liberabit, vol. 15, nº 20, 2009.

42
Hirschi, T., & Selvin, H. C. (1967). Delinquency Research: An Appraisal of Analytic
Methods. New York, EUA: Free Press.
Schneider, H. J. (1994) Causas de la delincuencia infantil y juvenil. Revista de
Derecho Penal y Criminología, nº4.
Luengo, A., Mirón, L., Otero, J. M., & Sobral, J. (1988) Un análisis de la relación entre
ambiente familiary delincuencia juvenil. Revista de Psicología Juvenil, 1988, 3, 165-
180.
Sáez, C., (2000). Familia y Delincuencia. Revisión de tres artículos de prensa de
aucerdo a la metodología de análisis crítico del discurso (ACD). Investigación y Crítica,
nº4.
Gibbens, T. C. N. (1962). Tendencias actuales de la delincuencia juvenil. Cuadernos de
Salud Pública, nº 5. Ginebra, OMS.
Huete, J. J. (2015). Ante la delincuencia juvenil. El Mundo.es.
Stenglein, G. (2013). Revisión crítico-comparada de las principales teorías científico
sociales sobre la delincuencia femenina (Vergleichend kritische Überarbeitung der
wichtigsten wissenschaftlichen und sozialen Theorien über die
Fraunkriminalität). Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las
Instituciones Públicas, nº 5.
Instituto Ananda. (2013). Psicopatología. Trastornos de la personalidad. Pamplona,
España
Araiza-González, A., Figueroa-Villaseñor, N., Reynaldos-Quinteros, C., Salazar-
Estrada, J., & Torres-López, T. (2011). Factores asociados a la delincuencia en
adolescentes de Guadalajara, Jalisco. México. Papeles de Población, vol. 17, nº 68,
abr/jun 2011.

43
Chaves, R. (2013). Familia y Delincuencia Juvenil. La Nación Opinión.
González, S. L., Maté, M. d. C. O., & Trigueros, M. L. Á. (2010). El control social.
Cantabria: Universidad de Cantabria, Ciencias Psicosociales.
Gómez- Fraguela, J. A., Luengo, M. A., & Romero, E. (2000). Factores sociales y
delincuencia: Un estudio de efectos recíprocos. Santiago, España: Escritos de
Psicología.
Cosgaya, L., Galíndez, E., Iraurgi, I., Martínez-Pampliega, A., Muñoz-Eguileta, A.,
Nolte, M., & Sanz, M. (2004). El conflicto parental y consumo de drogas en los hijos y
las hijas. Euskadi, España: AEFFA.
Ruiz, J. A., & Torrente, G. (2005). Procesos familiares relacionados con la conducta
antisocial de adolescente en familias intactas y desestructuradas. Murcia, España:
Universidad de Murcia. Apuntes de Psicología, vol. 23, nº 1.
Reyes, I. (2014). Deserción escolar, principal factor de delincuencia juvenil. Eje
Central. México.
Naciones Unidas. (1960). Prevención de los tipos de delincuencia que son consecuencia
de los cambios sociales y que acompañan al desarrollo económico en los países poco
desarrollados. Londres. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas.
Bovet, L. (1954). Aspectos psiquiátricos de la delincuencia juvenil. Organización
Mundial de la Salud, serie de monografías, nº1.
Mina, J. F. (2005). El manejo de la agresividad en el proceso de enseñanza- Aprendizaje
de los adolescentes. (Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana. Quito,
Ecuador.
De la Peña, E. (2010). Conducta antisocial en adolescentes: Factores de riesgo y de
protección. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.

44
Argandoña, A. (2004). Teoría de las ventanas rotas. Cataluña: El País.
Maisto, A., & Morris, C. (2005). Introducción a la psicología. Pearson Educación.
Resa, C. (2001). Empleo y delincuencia: La historia de una relación contradictoria.
Universidad Autónoma de Madrid, España.
Ollero, J. (2008). Justicia Restaurativa entre los muros de la prisión: La experiencia
belga. Criminología y Justicia. España.
Secretaría de las Naciones Unidas. (1990). Prevención de la delincuencia juvenil,
justicia de menores y protección de la juventud: Criterios normativos y orientaciones.
La Habana, Cuba. Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del delincuente.
Pueyo, A. A., & Redondo, S. (2007). La psicología de la delincuencia. Papeles de
Psicólogo, nº 3, vol. 28, 2007.
Vásquez, C. (2003). Predicción y prevención de la delincuencia juvenil según las teorías
del desarrollo social. Revista de Derecho, vol. 14, Madrid, 2003.
Rosser, A. M., & Suriá, R. (2014). Prevención y tratamiento de la delincuencia:
actividades prácticas. Alicante: Editorial Club Universitario.
Martínez, A. (2014). Nuestra realidad más cercana: El desarrollo humano. Barcelona:
Plataforma de publicaciones Calaméo.
Jiménez, R., & Rosser, A. M. (2013). Delincuencia juvenil y consumo de drogas:
Factores influyentes. XIV Congreso Virtual de Psiquiatría. Universidad de Alicante.