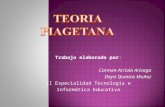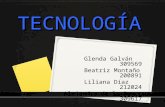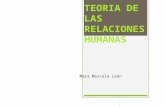TEORIA CELULAR.doc
-
Upload
juan-shepard -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of TEORIA CELULAR.doc

TEORIA CELULAR.
Los conceptos de materia viva y célula están estrechamente ligados. La materia viva se distingue de la no viva por su capacidad para metabolizar y autoperpetuarse, además de contar con las estructuras que hacen posible la ocurrencia de estas dos funciones; si la materia metaboliza y se autoperpetúa por sí misma, se dice que está viva.
La célula es el nivel de organización de la materia más pequeño que tiene la capacidad para metabolizar y autoperpetuarse, por lo tanto, tiene vida y es la responsable de las características vitales de los organismos.
En la célula ocurren todas las reacciones químicas que nos ayudan a mantenernos como individuos y como especie. Estas reacciones hacen posible la fabricación de nuevos materiales para crecer, reproducirse, repararse y autorregularse; asimismo, produce la energía necesaria para que esto suceda. Todos los seres vivos están formados por células, los organismos unicelulares son los que poseen una sola célula, mientras que los pluricelulares poseen un número mayor de ellas.
Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, es la unidad de función y es la unidad de origen; esto, finalmente es lo que postula la Teoría celular moderna. Llegar a estas conclusiones no fue trabajo fácil, se requirió de poco más de doscientos años y el esfuerzo de muchos investigadores para lograrlo.
Quienes postularon la Teoría celular formaron parte de este grupo y entre ellos podemos mencionar a Robert Hooke, René Dutrochet, Theodor Schwann, Mathias Schleiden y Rudolph Virchow. Es importante hacer notar que el estudio de la célula fue posible gracias al microscopio, el cual se inventó entre los años 1550 y 1590; algunos dicen que lo inventó Giovanni Farber en 1550,mientras que otros opinan que lo hizo Zaccharias Jannsen hacia 1590.
A Robert Hooke se le menciona porque fue el primero en utilizar la palabra "célula", cuando en 1665 hacía observaciones microscópicas de un trozo de corcho. Hooke no vio células tal y como las conocemos actualmente, él observó que el corcho estaba formado por una serie de celdillas, ordenadas de manera semejante a las celdas de una colmena; para referirse a cada una de estas celdas, él utiliza la palabra célula.
En 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos están formados por células.
Para 1838 Mathias Schleiden, un botánico de origen alemán, llegaba a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por células. Al año siguiente, otro alemán, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales y propuso una base celular para toda forma de vida.
Finalmente, en 1858, Rudolf Virchow al hacer estudios sobre citogénesis de los procesos cancerosos llega a la siguiente conclusión: "las células surgen de células preexistentes" o como lo decía en su axioma "ommni cellula e cellula".
La Teoría Celular, tal como se la considera hoy, puede resumirse en cuatro proposiciones:
1. En principio, todos los organismos están compuestos de células.
2. En las células tienen lugar las reacciones metabólicas de organismo.
3. Las células provienen tan solo de otras células preexistentes.
4. Las células contienen el material hereditario.
Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células; es la unidad de función, porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo y es la unidad de origenporque no se puede concebir a un organismo vivo si no esta presente al menos una célula.

Por sus aportaciones, Theodor Schwann y Mathias Schleiden son considerados los fundadores de la Teoría Celular Moderna.
Homeostasis
La homeostasis es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de
mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el
intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo). Se trata de una forma
de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control
realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Ejemplos
de homeostasis son la regulación de la temperatura y el balance
entre acidez y alcalinidad (pH).
El concepto fue aplicado por Walter Cannon en 1926,3 en 19294 y en 1932,5 6 para referirse al
concepto de medio interno (milieu intérieur), publicado en 1865 por Claude Bernard,
considerado a menudo el padre de la fisiología.
Tradicionalmente se ha aplicado en biología pero, dado el hecho de que no solo lo biológico es
capaz de cumplir con esta definición, otras ciencias y técnicas han adoptado también este
término.
Interacción entre ser vivo y ambiente: respuestas a los cambios
Las estrategias que acompañan a estas respuestas pueden resumirse como sigue:
Evitación: los organismos evitadores minimizan las variaciones internas utilizando
algún mecanismo de escape comportamental que les permite evitar los cambios
ambientales, ya sea espacial (buscando microhábitats no estresantes como cuevas,
escondrijos; o a mayor escala, las migraciones) o temporal (hibernación, sopor, diapausa,
huevos y pupas resistentes).
Conformidad: en los organismos conformistas el medio interno del animal cambia
paralelamente a las condiciones externas, es decir, se conforma al ambiente pues no
regula o la regulación no es efectiva; designado por el prefijo "poiquilo" (Ej. poiquilotermo).
Puede existir una compensación funcional con la aclimatación o la aclimatización,
recuperándose la velocidad funcional anterior al cambio.
Regulación: en los organismos reguladores un disturbio ambiental dispara acciones
compensatorias que mantienen el ambiente interno relativamente constante; a menudo
designados con el prefijo "homeo" (Ej. homeotermo).
Estas categorías no son absolutas ya que no existen perfectos reguladores ni perfectos
conformistas; los modelos más reales se encuentran entre conformistas y reguladores,
dependiendo del factor ambiental y de la especie animal.

Homeostasis y sistemas de control[edita
Los siguientes componentes forman parte de un bucle de retroalimentación (en inglés feedback
loop) e interactúan para mantener la homeostasis (Fig. 1):
Componentes de un sistema de retroalimentación.
Variable: es la característica del ambiente interno que es controlada.
Sensor (Receptor): detecta cambios en la variable y envía la información al integrador
(centro de control).
Integrador (Centro de Control): recibe información del sensor sobre el valor de la
variable, interpreta el error que se ha producido y actúa para anularlo integrando datos del
sensor y datos almacenados del punto de ajuste.
Punto de ajuste: es el valor normal de la variable que ha sido previamente almacenado
en la memoria.
Efector: es el mecanismo que tiene un efecto sobre la variable y produce la respuesta.
La respuesta que se produce está monitorizada de forma continua por el sensor que vuelve
a enviar la información al integrador (retroalimentación).
Retroalimentación negativa: tiene lugar cuando la retroalimentación invierte la dirección
del cambio
Bucle de retroalimentación negativa.
. La retroalimentación negativa tiende a estabilizar un sistema corrigiendo las
desviaciones del punto de ajuste y constituye el principal mecanismo que mantiene la
homeostasis. Algunos ejemplos son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo
respiratorio, el pH de la sangre, la temperatura corporal y la concentración osmótica de los
fluidos corporales.
Retroalimentación positiva: tiene lugar cuando la retroalimentación tiene igual dirección
que la desviación del punto de ajuste amplificando la magnitud del cambio. Luego de un
lapso de tiempo se invierte la dirección del cambio retornando el sistema a la condición
inicial. En sistemas fisiológicos la retroalimentación positiva es menos común que la
negativa, sin embargo, es muy importante en numerosos procesos. Como ejemplos, se
puede citar la coagulación de la sangre, la generación de señales nerviosas (concentración
de sodio hasta generar el potencial de acción), la lactancia y las contracciones del parto.
Homeostasis de la glucemia:

Finalmente, como ejemplo de retroalimentación negativa se describe la homeostasis de
la glucemia
Homeostasis de la glucemia por retroalimentación negativa.
La concentración de glucosa en la sangre está regulada habitualmente dentro de límites muy
estrechos, entre 3.9-5.6 mM/l en ayunas y en concentraciones menores a 7.8 mM/l sin ayuno.
El metabolismo de la glucosa está controlado por el páncreas a través de modificaciones en la
relación de concentraciones sanguíneas de dos hormonas, insulina y glucagón, que este
órgano sintetiza y secreta. El páncreas responde a la entrada de glucosa a las células beta de
los islotes de Langerhans secretando insulina. Por otra parte, el descenso de la concentración
de glucosa induce a las células alfa de los islotes de Langerhans a secretar glucagón.
El hígado es el principal órgano responsable de la regulación de la concentración de glucosa en
el torrente sanguíneo.
Cuando aumenta el nivel de glucosa en la sangre, el páncreas secreta menos glucagón y más
insulina. La insulina tiene varios efectos:
aumenta el transporte de glucosa de la sangre a las células;
en las células aumenta la tasa de utilización de glucosa como fuente de energía;
acelera la síntesis de glucógeno a partir de glucosa (glucogénesis) en el hígado y en
las fibras del músculo esquelético, y
estimula la síntesis de lípidos a partir de glucosa en las células del hígado y del tejido
adiposo.
En conjunto, estos efectos producen una disminución de los niveles de glucosa en la sangre al
rango que se considera normal (salud).
En cambio, si disminuye el nivel de glucosa en la sangre, el páncreas libera menos insulina y
más glucagón, una hormona que tiene múltiples efectos:
en la células del hígado y del músculo esquelético acelera la degradación de glucógeno
a glucosa (glucogenolisis), que es liberada al torrente sanguíneo;
en el tejido adiposo, aumenta la tasa de degradación de grasas a ácidos
grasos y glicerol, y su liberación a la sangre, y
en el hígado estimula la síntesis de glucosa a partir de glicerol y su liberación a la
sangre.
En conjunto, estos efectos producen un aumento en los niveles de glucosa en la sangre, que
regresan al rango que se considera normal (salud).

Homeostasis psicológica
Este término fue introducido por W. B. Cannon en 1932, y designa la tendencia general de todo
organismo al restablecimiento del equilibrio interno cada vez que éste es alterado. Estos
desequilibrios internos, que pueden darse tanto en el plano fisiológico como en el psicológico,
reciben el nombre genérico de necesidades.
De esta manera, la vida de un organismo puede definirse como la búsqueda constante de
equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción. Toda acción tendente a la búsqueda de ese
equilibrio es, en sentido lato, una conducta.
Homeostasis cibernética
En cibernética, la homeostasis es el rasgo de los sistemas autorregulados (cibernéticos) que
consiste en la capacidad para mantener ciertas variables en un estado estacionario, de
equilibrio dinámico o dentro de ciertos límites, cambiando parámetros de su estructura interna.
En la década de 1940, William Ross Ashby diseñó un mecanismo al que llamó homeostato,
capaz de mostrar una conducta ultraestable frente a la perturbación de sus parámetros
"esenciales". Las ideas de Ashby, desarrolladas en su Design for a Brain, dieron lugar al campo
de estudio de los sistemas biológicos como sistemas homeostáticos y adaptativos en términos
de matemática de sistemas dinámicos.
Este investigador británico, formado en Cambridge en biología y en antropología, marcó pautas
y nuevos enfoques que han trascendido a otros campos disciplinarios como lafilosofía y la
misma epistemología. Incluyó este concepto para explicar los fundamentos epistemológicos
que propone. Anota lo siguiente:
"Hablemos ahora sobre el problema de estudiar la homeostasis comunicacional de una
constelación familiar. En términos generales, nos parece que las familias que poseen miembros
esquizofrénicos conocidos son estrechamente homeostáticas. Todo sistema vivo sufre cambios
en todo momento y día tras día, de modo que es concebible representar esos cambios
mediante sinuosidades de una curva en un gráfico multidimensional (o "espacio de fase") en el
que cada variable necesaria para la descripción de los estados del sistema está representada
por una dimensión del gráfico. Específicamente, cuando digo que esas familias
son estrechamente homeostáticas, quiero significar que las sinuosidades de ese gráfico o de
un determinado punto situado en el espacio de fase abarcará un volumen relativamente
limitado. El sistema es homeostático en el sentido de que cuando se aproxima a los límites de
sus zonas de libertad, la dirección de su senda cambiará de tal manera que las sinuosidades
nunca cruzarán los límites."
3.1. El origen de la teoría
Podemos decir que el origen de su teoría proviene de dos puntos claves; su viaje en el Beagle y el conocimiento de la teoría de Malthus sobre el crecimiento de la población en relación a los recursos.
Darwin se embarcó en un viaje, en 1831, que le llevaría por todo el mundo, un viaje que le hizo plantearse serias dudas acerca de la inmutabilidad de las especies. En ese viaje, Darwin

contaba con las descripciones hechas por A. Von Humboldt y con una obra importantísima de Charles Lyell. Este científico afirmó que los movimientos geológicos eran explicables de forma mucho más plausible si se hablaba de un continuo desarrollo de la corteza terrestre que no si se hablaba de la teoría de las catástrofes. Así pues, Darwin tuvo muy en cuenta a estos dos autores, aunque lo que finalmente le lanzó a creer en la evolución de las especies fue el viaje en sí. En las islas Galápagos, Darwin vio a varias especies de pinzones muy parecidas, cosa que le hizo sospechar que estas especies provenían de la misma. El otro factor del viaje que también impactó a Darwin e infundió aun más sospechas fueron los fósiles encontrados en América del Sur. En su gran mayoría, los fósiles pertenecían a la misma familia de las especies vivas. En este punto, Darwin pudo aplicar la teoría de Lyell a los organismos vivos. Si la corteza evolucionaba a través del tiempo, los organismos vivos también tenían que evolucionar.
Darwin regresa de su viaje en 1836 y no será hasta 1859 cuando publique su obra principal. Darwin pasa varios años recapitulando información y consiguiendo conclusiones que le llevarán a la rotunda afirmación de la evolución de las especies.
En 1858, A. R. Wallace le envió un escrito en el que proponía una teoría similar a la de Darwin. Wallace había llegado a las mismas conclusiones que él. Publicaron un artículo a dos manos, en el que exponían la teoría evolucionista de la selección natural.
3.2. La teoría de la evolución gracias a la selección natural
Ya en su viaje, Darwin había detectado la evolución orgánica, pero no sabía como funcionaba. La respuesta la encuentra en las variaciones entre individuos de una misma especie. El criador de alguna especie doméstica es capaz de escoger a los más capacitados para que procreen y así conseguir perfeccionar una especie para su mejor uso (por ejemplo los gallos de pelea). Darwin observa que si el hombre es capaz de hacer variar a una especie, aunque sólo sea exteriormente, la naturaleza debe ser mucho más capaz. Darwin deriva de la selección artificial hecha por el hombre la selección natural. Pero para poder elegir entre varios animales es necesario que haya muchos ejemplares. Es aquí donde Darwin acude a la teoría de Malthus. La teoría malthusiana de que la población crece geométricamente mientras que los recursos lo hacen aritméticamente es aplicada al resto de los seres vivos. Así, la sobreproducción de seres vivos haría que los menos aptos perecieran y que sólo sobrevivieran los mejor dotados, los más aptos, los mejor adaptados a su entorno. Así pues, las variaciones dentro de una misma especie supone el ser apto o no para su supervivencia. Si estas variaciones fuesen tan sólo personales y no heredables, la teoría de Darwin no tendría ningún sentido. Es por ello que Darwin habla de que los más aptos “tendrán seguramente las mejores probabilidades de conservarse en la lucha por la vida, y, por el poderoso principio de la herencia, éstos tenderán a producir descendencia con caracteres semejantes.” Si la herencia está presente, también debemos tener en cuenta la selección sexual, que asegurará una mayor descendencia a los más aptos. Así pues, podemos ver esta teoría como un proceso formado por dos puntos antagónicos; la sobreproducción de organismos vivos de una misma especie se compensa con la acción eliminadora de la selección natural. Este proceso será constante.
Dentro de esta lucha continua por la supervivencia también hay que remarcar que no sólo se establece una lucha en el interior de una especie determinada, sino que también se establecen luchas entre distintas especies. No se trata de que una especie haga extinguir a otra, sino que los más aptos de una eliminarán a los menos aptos de la otra, y también de qué miembros se adaptarán mejor al medio para sobrevivir.
Por lo tanto, la selección natural marca la pauta de la evolución de las especies. Las variaciones dadas en los individuos de cada especie y que marcaran su aptitud o no, vienen dadas por diversos factores. Según Darwin “la ignorancia de las leyes de variación es profunda”. Aun así, se aventura a explicar las causas de las variaciones. Por un lado

argumenta que el cambio de condiciones produce normalmente variaciones fluctuantes. Por otro lado cree que una causa poderosa para la variación es el uso y el desuso de determinados miembros del organismo, que con el paso del tiempo supondrá el desarrollo de la parte usada y la inutilidad o desaparición de la parte no usada (por ejemplo las alas y las patas de las avestruces). La especie que haya sufrido la variación y que procree muchos descendientes que conserven la modificación habrá logrado mantener fijo el órgano variado.
Esta variación no sólo se encuentra en los miembros de los organismos, sino que también, en el caso de los animales, Darwin encuentra variaciones en el instinto. El instinto es variable y hereditario. Para explicar su variabilidad recorre al ya explicado uso y desuso en los animales domésticos. También observa que el instinto de un animal doméstico varía cuando se trata de un animal de la misma especie pero en estado natural. Esto se explica porque en estado doméstico puede que no necesite de ciertos aspectos instintivos y por ello se acaben perdiendo. Darwin logra dar mayor solidez a su teoría de la selección natural como elemento clave de la evolución.
Para corroborar que está en lo cierto, Darwin cree que se puede hablar de diferentes especies y de variedades dentro de las especies.
Las variedades de una misma especie son fecundas entre sí, y pueden dar lugar a una variedad totalmente distinta de la de sus progenitores, pero que forma parte de la misma especie. Sin embargo, si se trata de unir a dos especies diferentes, la diferencia sexual no deja sino lugar al nacimiento de lo que Darwin llamó híbrido. Un híbrido acostumbra a ser estéril, aunque no se trata de una ley universal, pues Darwin ha comprobado que hay animales domésticos de diferentes razas que al cruzarse son totalmente fecundas. El problema con el que se encuentra Darwin en este punto es que desconoce el porqué surgen algunos híbridos estériles y otros fecundos. Su teoría flojea fuertemente en este punto. Darwin aun no podía conocer el funcionamiento de la genética y por lo tanto de la herencia genética traspasada de padres a hijos. Las variaciones se producirían al azar, en tanto que su causa reside en un proceso natural independiente de las exigencias ambientales que se le planteaban a la especie.
Aun así, Darwin muestra que la idea del creacionismo es una idea errónea, pues no se trata de la creación de especies diferentes desde un principio, sino de variedades clasificadas en especies, subgéneros y finalmente géneros. Si andáramos atrás en el tiempo, según Darwin, veríamos que todas las especies de las que hoy tenemos conocimiento, son especies que provienen de un grupo más reducido: “Cuando considero a todos los seres no como creaciones especiales, sino como los descendientes directos de unos cuantos seres que vivieron mucho antes de que se depositase la primera capa del sistema cámbrico, me parece que se ennoblecen a mis ojos”.
Darwin acaba su teoría especulando de un futuro prometedor, pues la selección natural sólo elige a los más aptos y por tanto “ todos los dones corporales e intelectuales tenderán a progresar hacia la perfección.” El mundo futuro estará formado por seres más perfectos, más evolucionados, y esta idea fascinó a Darwin hasta sus últimos días.
4. Las reacciones a la teoría
Después de que Darwin y Wallace presentaran en público su teoría sobre la selección natural en 1858 y al año siguiente Darwin publicara El origen de las especies, no tardaron en surgir voces críticas por parte de los científicos naturalistas. Durante el siguiente decenio fueron planteadas la mayor parte de las objeciones a esta teoría. En 1860 T.H. Huxley, gran defensor del darwinismo humilló al obispo de Oxford Samuel Wilberforce ante las burlas que éste dirigió a la teoría darwiniana.

Pero no sólo hubo críticas desde los sectores religiosos. También muchos científicos se opusieron al mecanismo darwinista. Científicos como el geólogo británico A. Sedgwick, que le acusó de no seguir los principios científicos basadas en el método baconiano o Richard Owen, destacado paleontólogo y especialista en anatomía comparada, defendió la tesis de Cuvier.
No obstante, Darwin afrontó las objeciones y las debilidades de su teoría ante ciertos casos. En El origen de las especies, Darwin dedicó un capítulo a este problema. Encontramos pues, varios problemas irresueltos: la variación dentro de las especies y entre las mismas a causa de la reproducción; explicación de los mecanismos concretos de los mecanismos hereditarios, el papel que juegan el medio y la herencia en el proceso evolutivo; la explicación de las adaptaciones de las especies al medio, etc.
Pero cabe resaltar dos puntos conflictivos que han originado las objeciones más importantes. Por un lado se confunde el término “aptitud” empleado por Darwin como la supervivencia del más apto. Darwin le daba otro significado, a saber, el individuo más apto no es sólo el que sobrevive, sino aquél que consigue reproducirse con éxito. Por otro lado, ante la duda de si hubo una causa primera que inició el proceso de la vida o de si fue simplemente el azar, Darwin dice ”Debo contentarme con seguir siendo agnóstico”, es decir, debemos conformarnos con nuestras posibilidades de conocimiento positivo.
A pesar de todas estas objeciones, durante los años posteriores a su salida a la luz, el darwinismo gozó de gran aceptación entre la comunidad científica y también adquirió gran popularidad, sobre todo a partir de los ochenta, principalmente porque era una teoría coherente y científica sobre la cuestión de la génesis de las especies que logró que la idea del evolucionismo fuera aceptada por muchos científicos y se introdujera en la opinión del gran público (si bien también es cierto, como hemos visto, que la idea del evolucionismo ya había estado planteada décadas anteriores y hacia tiempo que circulaba por el ambiente científico); desde esta posición pionera al darwinismo le fue más fácil explotar su posición. Grandes científicos como Huxley, Hooker, Lyell y Spencer apoyaron el darwinismo.
Pero su éxito también se debió a la ruptura que establecía entre ciencia y religión, en una época en que muchos científicos se dieron cuenta de que era necesario ceñirse a una explicación naturalista, pues si se aceptaban argumentos teológicos estaban situando su objeto de estudio fuera de sus posibilidades y, por tanto, su trabajo se resultaría inútil. Por último, la flexibilidad con que fue presentada la teoría, dejando la puertas abiertas a la posibilidad de incorporar otros mecanismos en la evolución, aun siendo la selección natural el principal de ellos, hizo que muchos objetores se incorporaran a ella incorporando alguna modificación o adición. Vemos, pues, que un gran número de científicos se hicieron partidarios del darwinismo, a la vez que éste abría e impulsaba campos de investigación relacionados (adaptación, distribución geográfica, paleontología, embriología, etc.).
5. El eclipse del darwinismo Fue cuando agotó su potencial explicativo ante problemas irresueltos, a falta de los conocimientos científicos y experimentales que pudieran apoyarlo, que el darwinismo empezó a perder fuerza y adeptos en favor de nuevas teorías evolucionistas. En el seno mismo del darwinismo fueron cada vez más frecuentes las controversias y confusiones a cerca de ciertos problemas: cómo se producía la distribución geográfica de las especies, y en relación con ello, mediante a qué mecanismo se formaban las mismas especies y qué papel tiene el aislamiento; los límites entre variedades y especies; la reconstrucción de la historia de la vida; el problema de si los testimonios fósiles eran susceptibles de una interpretación darwiniana o era posible otra interpretación; la existencia de lagunas en las secuencias fósiles, etc. El problema de los testimonios fósiles fue uno de los más controvertidos. Aunque en principio parecían apoyar al darwinismo, más tarde muchos paleontólogos empezaron a pensar que las lagunas en las secuencias eran incompatibles con la evolución gradual del darwiniana o que eran demasiado continuas para explicarse mediante el azar. Los darwinistas no pudieron

aclarar la relación exacta entre los fósiles hallados y la evolución. Por eso muchos recorrieron a pruebas indirectas; Haekel, que seguía un darwinismo modificado con ideas lamarkianas y de los filósofos de la naturaleza, planteó la idea de la recapitulación según la cual el crecimiento embrionario (filogenia) recapitula la historia evolutiva de su especie. Se plantearon también genealogías arriesgadas que no podían ser contrastadas.
Ante la falta de pruebas que explicaran determinadas controversias, muchos científicos decidieron abandonar la especulación morfológica y dedicarse a la experimentación para conocer los mecanismos de variación de los seres vivos. Pero este nuevo enfoque provocó más oposición que apoyo al darwinismo, y entonces fue la escuela biométrica la que tuvo que apoyar el darwinismo con sus estudios y estadísticas, aunque se negó a establecer relaciones causales y su aportación fracasó.
También contribuyó a la crisis del darwinismo la reformulación que hizo de esta teoría August Weismann, quien defendía la existencia de una sustancia separada responsable de la transmisión de la información de la herencia (plasma germinal) que no podía ser afectada por el cuerpo. Weismann definió más claramente el darwinismo y eliminó las influencias lamarkianas; el único mecanismo de evolución que aceptaba era la selección natural.
Así, Weismann planteó un darwinismo más dogmático y menos tolerante que provocó la oposición de aquellos que por razones científicas o morales no aceptaban plenamente el darwinismo y ello incentivó la formación de corrientes ahora totalmente opuestas al darwinismo a partir, muchas veces, de teorías en principio complementarias al darwinismo. Las nuevas corrientes de oposición intentaban solucionar las deficiencias del darwinismo, aunque muchas de ellas también pretendían substituir la visión, que aparentemente subyacía en la teoría de Darwin, de una vida regida por el materialismo (en tanto que la vida depende del medio y del azar), cruel (pues los menos aptos son eliminados) y sin objetivo, por otra visión más regular y menos despiadada, de acuerdo con la visión tradicional de un mundo planificado y ordenado. . Esta crisis, que podemos situar entre los últimos años del s. XIX y principios del XX, es lo que se ha dado a llamar históricamente “el eclipse del darwinismo”. Este proceso de debate evolucionista tuvo lugar sobre todo en Inglaterra, donde el darwinismo arraigó con más fuerza, en Alemania y en América. El caso de Francia es especial, pues permaneció en gran medida al margen. Allí, la aceptación del evolucionismo fue más lenta y no mediante el darwinismo. Las causas podemos buscarlas en el aislamiento de la comunidad científica francesa, su conservadurismo y la influencia de la filosofía racionalista, que obstaculizaba el estudio de campo en toda su complejidad a favor del estudio en laboratorio donde las condiciones estaban controladas. A ello se le añadió la oposición de grandes figuras nacionales como Cuvier y Pasteur. Los evolucionistas franceses, además, se decantaron por Lamark, que era un compatriota antes que por Darwin. Así, en Francia el darwinismo no entró en crisis porque nunca hubo un movimiento darwinista destacable.
Quizá el primer gran movimiento de oposición al darwinismo fue el evolucionismo teísta. Esta teoría, sostenida por científicos con fuertes convicciones religiosas, pretendía que la variación y desarrollo de los seres vivos se desarrollaba siguiendo una planificación divina. Esta visión, que intentaba conciliar la concepción tradicional y cristiana del mundo con los nuevos descubrimientos en el campo de la ciencia natural, fue perdiendo fuerza a favor de un enfoque más naturalista. Como cada vez más esta posición fue considerada acientífica, pues no era posible estudiar la evolución científicamente si esta sólo podía explicarse mediante el designio divino, los evolucionistas teístas tendieron a concebir que la naturaleza se autodirigía mediante sus propias leyes internas que le habían sido impuestas por el Creador. También se relacionó el evolucionismo teísta con el idealismo alemán, que consideraba cada especie un elemento del modelo global impuesto por el espíritu al mundo material. Autores como Owen o Agassiz pusieron las bases de este pensamiento. A finales de siglo, el evolucionismo teísta ya estaba

casi extinguido a causa de la aceptación mayoritaria de la actitud naturalista, pero fue importante porque algunas de sus ideas fueron desarrolladas por los movimientos más fuertes de oposición al darwinismo, como son el lamarckismo y la ortogénesis. Al igual que el evolucionismo teísta, estas teorías también pretendían otorgar un sentido más ordenado y menos egoísta a la vida, pero con un enfoque más naturalista.
De hecho, el lamarckismo nunca fue negado del todo por Darwin, y en algunos casos de transmutación que la selección natural no podía explicar aceptó la herencia de los caracteres adquiridos. Muchos darwinistas y evolucionistas también aceptaron este mecanismo como complementario a la selección natural, pero cuando a partir de los ochenta el darwinismo adoptó una postura más dogmática con Weismann, las posiciones científicas se polarizaron y se formó un movimiento lamarckista coherente de oposición al darwinismo, el “neolamarckismo”. No obstante, las teorías del nuevo lamarckismo poco tenían que ver ya con las de Lamarck, pues sólo aceptaban la herencia de los caracteres adquiridos, según la cual los nuevos caracteres se adquieren durante la vida del individuo y se transmiten a la descendencia. Los autores que prefiguraron las bases del neolamarckismo fueron Haeckel y Spencer, quienes otorgaron un papel importante a la herencia de los caracteres adquiridos en la evolución, cuya tendencia principal es el progreso y la variedad de formas. Haeckel, además, aportó la idea de la recapitulación, que sería muy importante para muchos lamarckistas. Por otra parte, Samuel Butler introdujo una nueva teleología a la evolución que defendieron muchos lamarckistas según la cual los seres vivos tienen libertad para definir su propia evolución.
El máximo auge del lamarckismo se dio en la década de los noventa. Su posición fue defendida con eficaces argumentos indirectos, como los que aportaba la paleontología, pero a partir de 1900, con el redescubrimiento del mendelismo, se exigió una actitud más experimentalista para apoyar el estudio biológico. En sus estudios experimentales se habían preocupado más de demostrar la adaptación del proceso de crecimiento a las nuevas condiciones que de la herencia de esa adaptación, pero los éxitos de laboratorio del mendelismo obligaron a los lamarckistas a dirigir sus esfuerzos hacia el estudio de la herencia. Algunos lamarckistas extremos sí que dieron un enfoque totalmente ambientalista a la cuestión de la herencia presentando teorías de la herencia coherentes con su posición, pero tuvieron poca influencia, básicamente porque sus afirmaciones no podían ser contrastadas en el laboratorio. Por el contrario, la mayoría intentó explicar la herencia de los caracteres adquiridos en los términos de la nueva genética mendeliana y la de Weismann, pero estas dos posiciones eran difícilmente conciliables debido a que la herencia de los caracteres adquiridos implica una herencia “blanda” (según la cual el cuerpo influye en el material genético) y el mendelismo y weismannismo defienden una herencia “dura” (los factores corporales no pueden afectar al material germinal). Esta contradicción condujo a muchos lamarckistas a plantearse la evolución no adaptativa, cosa que derivó en la creencia de que el organismo estaba regido por leyes internas, dando esto lugar a la ortogénesis. En el seno del lamarckismo se formaron así diversas teorías esencialmente lamarckistas pero con variantes, hasta el punto que en algún caso, del vitalismo y optimismo que propugnaba la teoría original en oposición al materialismo darwinista, muchos científicos cayeron en teorías totalmente mecanicistas.
En definitiva, ante la falta de pruebas experimentales, el lamarckismo fue perdiendo cada vez más fuerza, aunque la razón principal de su declive fue la incapacidad de aportar una alternativa coherente al mendelismo en lo que se refiere al estudio experimental de la herencia. Los primeros en abandonar el lamarckismo a favor del eficaz mendelismo fueron los biólogos experimentales. Progresivamente otros campos de investigación que le habían proporcionado un valioso apoyo fueron distanciándose; paleontólogos, naturalistas de campo y teóricos sociales que habían visto en el lamarckismo una explicación de la evolución social se decantaron hacia otras posiciones a falta de resultados teóricos y experimentales, hasta que con la aparición de la síntesis moderna, en 1930, el apoyo que aún quedaba se desvaneció. La

posición neolamarckista fue especialmente influyente en la comunidad científica americana, donde esta teoría alcanzó un gran desarrollo. El rasgo más característico del evolucionismo americano fue una concepción lineal de la evolución, inspirada sobre todo en la filosofía de la naturaleza de Agassiz, quien consideraba que las especies estaban ordenadas jerárquicamente por un Creador y el hombre era el punto más alto de esa jerarquía. Aunque Agassiz no aceptaba el evolucionismo, los americanos adaptaron su visión de las especies a un evolucionismo regular y progresionista. Esta concepción les llevó, por una parte, a negar el darwinismo, pues el azar no posibilitaba una evolución regular, y por la otra, a dar mucha importancia a la teoría de la recapitulación y a pensar que la evolución se regía por leyes internas, cosa que desembocó en la ortogénesis. Ello, empero, inclinó a muchos científicos a postular la evolución no adaptativa. Para conciliar esta visión regular con la evolución adaptativa se tuvo que recurrir al lamarckismo, aunque en general la importancia del medio fue poco significativa para la escuela americana. Algunos científicos y sobre todo los paleontólogos, especialmente Cope y Hyatt, se inclinaron hacia una postura más ortogenética, defendiéndola con los testimonios fósiles, mientras que los seguidores más directos de Agassiz, como Alpheus Packard, adoptaron una postura más ambientalista y utilitarista. Cuando los experimentalistas criticaron la herencia de los caracteres adquiridos, los primeros aceptaron la ortogénesis más pura mientras los segundos, al igual que los lamarckistas europeos, se esforzaron inútilmente en salvar la teoría lamarckista.
La ortogénesis fue una teoría más opuesta aun al darwinismo. Abogaba por una evolución dirigida en una sola dirección por fuerzas interiores e involuntarias de los organismos, fuerzas que se desarrollan independientemente de las exigencias del medio y que dan lugar a un desarrollo lineal seguido de manera paralela por grupos de formas relacionadas. Este proceso conduce las especies a un envejecimiento racial que provoca su extinción. Por tanto, negaba el mecanismo adaptativo e irregular (debido al azar) en continua ramificación del darwinismo.
La idea de tendencias regulares no adaptativas en la evolución estaba presente antes de la aparición de la ortogénesis, sobre todo en el evolucionismo teísta, el idealismo alemán y las teorías del botánico alemán Carl Nägeli. El término ortogénesis, difundido sobre todo por Theodor Eimer, surgió de la oposición de algunos naturalistas al utilitarismo de Darwin al observar caracteres no adaptativos en los individuos, ante lo cual defendieron tendencias internas de evolución, intentando desmarcarse siempre de cualquier implicación teleológica. Eimer sugirió que existían tendencias en la evolución sin un objetivo adaptativo que tal vez estuvieran estimuladas por el medio, y que la consistencia de esas variaciones estaban causadas por una predisposición interna a variar en una dirección. Tras Eimer, fueron sobre todo los paleontólogos los encargados de defender la ortogénesis, pues el intento de Eimer de ordenar las formas vivientes en secuencias que respondían a una escala evolutiva no resultaba convincente por la falta de temporalidad, pero sí era más plausible mostrar esta escala evolutiva a través del registro fósil. Los paleontólogos ordenaban los fósiles en secuencias simples que, a falta de más testimonios, parecían revelar una evolución lineal. Se apeló al paralelismo entre el desarrollo evolutivo y el crecimiento individual (ontogenia) y algunos paleontólogos, el pionero de los cuales fue Hyatt, afirmaron incluso la existencia de tendencias evolutivas que parecían perjudiciales para la especie y que habrían provocado su extinción (teoría de la senilidad racial). Ello llevó a replantear la cuestión del control ambiental en la evolución; se tendió a pensar que estas tendencias perjudiciales se originaban a partir de estructuras inicialmente adaptativas pero que de habían ido desarrollando excesivamente hasta ser perjudiciales para el organismo.
Quedaba aún la cuestión de cómo se producía la variación y cómo ésta surgía de un objetivo adaptativo para apartarse después de él. A estos problemas se les añadieron la dificultad de compatibilizar la teoría de la ortogénesis con la nueva genética, que no aceptaba la intervención del medio en el proceso de variación. Los biólogos experimentalistas fueron

reacios a admitir la importancia de la adaptación en la variación, pues creían que la variación era un proceso al azar producido por una reordenación química del material germinal, y no aceptaron las secuencias fósiles artificialmente regulares. Cuando la síntesis moderna mostró la posibilidad de compatibilizar el registro fósil con el nuevo darwinismo la ortogénesis cayó en desprestigio. No obstante, algunas de sus ideas fueron integradas a la nueva teoría, sobre todo en lo que se refiere a la aceptación de los caracteres no adaptativos, aunque la aceptación de los mismos ya estaba implícita en la teoría de la selección sexual de Darwin. Además, el orden que los partidarios de la ortogénesis intentaban introducir en la historia de la vida, hacía que su visión de la evolución se aproximara demasiado a una concepción teleológica (no en vano, en sus orígenes estuvo muy vinculada al idealismo) y, pese a los esfuerzos por dar una explicación puramente mecanicista, estos no resultaron plausibles. Por último, este empeño en introducir un orden en la naturaleza que se creía incompatible con el darwinismo, tenía unas consecuencias mucho más siniestras en la ortogénesis cuando se aplicaba al plano filosófico: implicaba el progreso y la inevitable decadencia y extinción de las especies, entre ellas la especie humana.
Cansados de las especulaciones a que conducían las técnicas morfológicas y los estudios de campo, una nueva generación de científicos dieron un nuevo enfoque a la investigación de la evolución y la variación desde el plano experimentalista, encontrándose en el estudio de la variación y la herencia, dos de los puntos más problemáticos. A partir de ellos se recuperaron las leyes de mendel y se introdujo el concepto de mutación. Su enfoque hereditario estaba en la línea de la herencia “dura” de Weismann, aunque no aceptaban sus teorías darwinianas, pero esta línea también les llevaba a rechazar el lamarkismo y la teoría de la recapitulación. Para ellos, contrariamente a lo que implicaba la recapitulación, la evolución no se produce mediante etapas añadidas al crecimiento individual, sino mediante la alteración de hipotéticas unidades genéticas que definen las características corporales. Tampoco aceptaban la linealidad ortogenética, pero sí pensaban que las variaciones del material genético estaban regidas por leyes (aunque no generaran secuencias predeterminadas al modo ortogenético) y no por el azar. Este interés por las leyes muestra que no se habían superado totalmente los viejos anhelos teleológicos, aunque cada vez más se dio un enfoque plenamente mecanicista.
Para estos investigadores de la herencia y la variación los caracteres aparecían y podían heredarse tanto si tenían valor adaptativo como si no, pues se originaban en el material germinal, y además pensaban que la evolución podía desarrollarse a través de una serie de pasos discontinuos, y no mediante la acumulación gradual de pequeños cambios. A esta posición llegaron científicos como Báteston y Lotsy, que rechazaban totalmente el seleccionismo y el principio de utilidad, y ofrecieron una visión bastante heterodoxa del mendelismo que no tuvo gran éxito. Fue Hugo de Vires quien popularizó el término “mutación” y la teoría de la mutación. Para De Vires y muchos otros genetistas de principios de siglo una mutación es un cambio genético a gran escala capaz de producir una nueva subespecie, o incluso una nueva especie, instantáneamente, por lo que los pequeños cambios individuales no tenían importancia en la evolución. Contrariamente a Báteston, aceptaba que el medio influía en la supervivencia de una forma mutante, y aceptó la selección, pero no a nivel individual, sino entre variedades y especies. Las egoístas implicaciones sociales del darwinismo quedaban negadas por el hecho que las diferencias individuales eran sólo variaciones fluctuantes sin valor evolutivo. Otros partidarios de la teoría de la mutación negaron la importancia de la selección en el mantenimiento de los caracteres adaptativos y cayeron en una especie de ortogénesis para explicarlos. Los experimentos, no obstante, acabaron por confirmar que las mutaciones tenían un carácter azaroso y que eran mucho menos amplias de lo que creía De Vires. Paleontólogos y naturalistas de campo, partidarios de la evolución gradualista, se mostraron hostiles a las teorías de los genetistas hasta que estos aceptaron el carácter gradual

de la evolución. A partir de ahí resurgió el interés por la teoría de la selección y se llegó a lo que conocemos como la síntesis moderna de la teoría de la evolución.
6. Hacia la síntesis moderna
Hacia 1920 algunos genetistas comenzaron a admitir la selección en la teoría de la evolución; creían que los caracteres útiles tenían más posibilidades de difundirse que los perjudiciales. Ejemplo de ellos son los mendelianos T.H. Morgan, quien como hemos visto se había mostrado reacio al utilitarismo, y R.C. Punnett. Morgan, empero, intentó librarse de la crueldad de la teoría darwiniana afirmando que la selección no eliminaba a los menos aptos, sino que no permitía que las mutaciones perjudiciales se reprodujeran. Mientras, lamarkismo y ortogénesis caían en una crisis cada vez más profunda debido a la falta de pruebas experimentales y de teorías de la herencia plausibles.
En la década de los treinta las discrepancias entre genetistas y naturalistas eran casi inexistentes: su punto de encuentro fue la nueva teoría que conocemos como síntesis moderna. Había aparecido una nueva ciencia de genética matemática de la población gracias a la cual fueron planteados modelos teóricos en los que la selección de pequeños efectos genéticos eran muy importantes. La biometría fue aplicada a este análisis genético de la población, y ello mostró la compatibilidad de los procesos darwinianos con los principios mendelianos. Así, la selección no actuaba sobre los genes creados por mutación, sino sobre un conjunto de genes que constituyen las posibilidades de variabilidad de una especie a partir de la mutación y la recombinación genética.
Esta nueva teoría seleccionista es susceptible de ser aplicada a diferentes campos de estudio. Fueron científicos como Huxley o E. Mayr quienes trazaron las líneas básicas que integraban el nuevo enfoque en las diferentes disciplinas científicas, dando lugar a una auténtica revolución científica.
Cuando se demostró que la nueva forma de seleccionismo estaba en consonancia con los estudios experimentales, esencialmente genéticos, y que también era compatible con el estudio de campo, el resto de teorías perdieron rápidamente apoyo y se acabó imponiendo la síntesis moderna.
En la actualidad han aparecido nuevas objeciones a la teoría sintética, como por ejemplo la cuestión de la evolución a través de “equilibrios puntuados” o la “evolución epigenética”, pero en todo caso no hay un gran distanciamiento de la teoría. Por otra parte, también hay quien pone en duda el evolucionismo mismo (“claudistas” y “creacionistas”), pero dado el estado actual del pensamiento científico es muy poco probable que su oposición represente un peligro real para el neuvo darwinismo.
7. Conclusión
Tras haber visto el desarrollo de la teoría evolucionista darwiniana desde su aparación, podemos extraer una serie de conclusiones a cerca de los procesos científicos. Si bien es cierto que cuando apareció el darwinismo obtuvo un gran apoyo por parte de muchos sectores de la comunidad científica, algunas décadas después, a falta de conocimientos hereditarios más precisos, se organizó un gran movimiento de oposición. Las dos principales alternativas fueron el nuevo lamarckismo y la ortogénesis. Estas teorías representan un resurgimiento de las ideas conservadoras predarwinistas, que ofrecían una visión del mundo más ordenada y benevolente que la visión materialista, cruel y amoral, implícita en la teoría de Darwin. En cambio, la teoría de la mutación y la genética de principios de siglo, aunque en un principio también eran contrarias al darwinismo, su oposición era superficial y debida tan sólo a una voluntad de dar un nuevo enfoque más científico y contrastable experimentalmente a la cuestión de la evolución; la posterior síntesis entre darwinismo y mendelismo fue inevitable.

Así pues, vemos como también el campo de la ciencia está condicionado por factores humanos, es decir, subjetivos. Es cierto que un científico responsable siempre intentará ser lo más objetivo posible, al menos en el ámbito teórico, pero no puede sustraerse del contexto histórico, social y moral en el que está inmerso. La ciencia, en tanto que construcción humana, no puede sobrepasar los límites de su creador.
Herencia genética
La herencia genética es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia, ya sean características fisiológicas, morfológicaso bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes condiciones ambientales.
La herencia es el proceso por el cual los genotipos crecen y sólo representa una parte de
la herencia, es decir, el porcentaje de la variabilidad fenotípica debido a efectos genéticos
aditivos. Pero definir las fuentes y el origen de las semejanzas entre miembros de una
misma familia incluye también otro tipo de variables. El estudio de la herencia cuantifica la
magnitud de la semejanza entre los familiares y representa el porcentaje de variación que
se debe a todos los efectos aditivos familiares incluyendo la epidemiología genética aditiva
y los efectos del medio ambiente. En los casos en que los miembros de una misma familia
conviven resulta imposible discriminar las variables genéticas fenotípicas de las del
entorno y medio ambiente. Los estudios de mellizos separados al nacer y de hijos
adoptivos permiten realizar estudios epidemiológicos separando los efectos hereditarios
entre los de origen genético y las etiologías más complejas, incluyendo las interacciones
entre los individuos y la educación. Además, diversos factores influyen en el momento de
interpretar los estudios de la herencia incluyendo los supuestos previos por parte de los
investigadores.2
Uno de los debates entre los científicos es cual es el peso de la naturaleza y cual es el
peso de la cultura, es decir, la magnitud de la influencia de los genes versus la magnitud
de la educación y el medio ambiente.3 El dilema de una oposición entre naturaleza y
cultura, lo innato versus lo adquirido, es decir innato o adquirido, frase acuñada por Francis
Galton en el siglo XIX.
Está comprobado que en los genes se transmite el color de la piel, del cabello, de los ojos.
¿Se transmite también algo de la personalidad, los gustos, el carácter, las capacidades o
la inteligencia?
El doctor Albert Rothenberg, profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard y la
doctora Grace Wyshak, profesora de psiquiatría en la misma universidad, estudiaron
elárbol genealógico 435 de los 488 químicos, físicos, médicos y fisiólogos galardonados
con el Premio Nobel entre 1901 y 2003, y el de 50 escritores ganadores del Premio
Nobelde literatura y 135 ganadores del Premio Pulitzer. Los resultados de sus
investigaciones contradicen la teoría de la transmisión directa del genio del
británico Francis Galtonpublicada en el libro «Hereditary Genius». Según Albert
Rothenberg y Grace Wyshak la genialidad no depende de los genes sino de una
constelación de factores que no son genéticos sino psicológicos. Los procesos afectivos y

cognitivos involucrados en la creatividad son el resultado de una combinatoria de
educación, genética y factores sociales. Los premiados no llevaban la genialidad grabada
en el ADN ni provenían de familias con coeficientes intelectuales privilegiados sino que se
habían educado con el incentivo y la orientación creativa de sus padres. Los deseos
incumplidos de estos padres buscaban realizarse a través de sus hijos.4