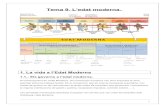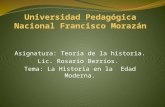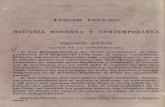tema-7 Historia Moderna
description
Transcript of tema-7 Historia Moderna

TEMA 7.- LOS CLAROSCUROS DEL S. XVIIEs el periodo de dificultades económicas y demográficas, que afecta de distinta manera de unas zonas geográficas y a otros.También se explican las características de la crisis, como la pérdida del protagonismo de las economías de antaño pujantes del Mediterráneo, en beneficio de Holanda y en adelante, de Inglaterra y como el centro de gravedad de la economía europea se desplaza definitivamente hacia el Atlántico noroccidental
1. Coyuntura de crisis y debate interpretativoEl siglo XVII ha sido caracterizado historiográficamente con el término de crisis; cualquier aproximación sea desde un p.v. económico, social o político, nos sitúa en un periodo de tensiones y de cambios.
Crisis económica, supone el estancamiento de unas áreas y el despegue de otras por vías capitalistas.
Crisis social aparece con el empobrecimiento de los sectores populares y la presencia universal de una serie de fenómenos como guerras, revoluciones, rebeliones.
Crisis política, debida a las insuficiencias de poder organizado en torno a monarquías estamentales, que exigen la reconversión en monarquías administrativas, en la que culmina el Estado absoluto.
En la base de la crisis del XVII los historiadores han situado las dificultades económicas. La población ve el final de un crecimiento activo desde finales del XV y entra en una era de estancamiento. El flujo de plata se encuentra ligado al comercio americano y éste, tras alcanzar su cenit experimenta un firme descenso desde 1622. Todas las rutas comerciales se ven afectadas: el tráfico de esclavos, deja de crecer, el volumen de comercio con las Indias Orientales se estanca. En el panorama industrial, hay un desmoronamiento de los centros manufactureros más importantes de textil. Igualmente hay un estancamiento en la producción agraria, especialmente en la significativa de los cereales.
Los indicadores clásicos señalan:- En la primera mitad del XVII: comienzo del fin de la gran expansión europea- Finales del XVIII: indicios de recuperación con el crecimiento de la producción industrial inglesa y
la recuperación del comercio colonial.
Sin embargo, esta recesión económica no es homogénea, dentro de un mismo sector hay comportamientos opuestos y dentro de un mismo país las diferencias regionales e incluso locales pueden ser fuertes.
Se hunden: España, Italia y Polonia.
Escaso crecimiento: Francia, Alemania, Escandinavia o Europa central.
Inglaterra y las Provincias Unidas (Países Bajos), generan una gran dinamismo y para ellas la crisis tuvo efectos liberadores. Para Holanda esta época fue una edad de oro, con un gran crecimiento en el comercio exterior, en la industria textil y en la población.
Debate:
Se ha creado una polémica acerca del concepto, alcance y naturaleza de la crisis.
Hobsbawm: es una crisis estructural y no coyuntural. Son las contradicciones internas del sistema las que plantean la crisis. La estructura social que sostiene el sistema económico feudal impone limites al crecimiento. Su sociedad de campesinos y propietarios ofrece mercados muy limitados.
Trevor Roper: vincula la crisis al rechazo social que suscita la nueva forma de gobierno absoluto y las cargas que el mantenimiento del aparato del Estado supone para la población
Wallerstein: considera que la sociedad es capitalista, la crisis lo es de este signo. La crisis no es ningún fenómeno final de la transición, sino la primera contracción del sistema capitalista.
1

Steensgaard: valora la distribución como la clave. Se trataría así de una crisis de distribución de la renta y no tanto de producción de la misma.
Morineau: ha desmitificado los medios tradicionales de diagnóstico de la crisis. Su revisión crítica del tráfico americano ha desvelado los graves problemas del fraude, la incidencia asombrosa del contrabando, demostrando que no disminuyó la llegada de metal. Ha allanado la atención sobre la ambivalencia económica de los precios, cuya coyuntura no es intrínsecamente buena o mala per se, sino que lo es en función de los grupos sociales afectados.
En resumen, con la información hoy disponible acerca de la crisis, lo más adecuado parece hablar no de una crisis general, sino de las consecuencias derivadas de la acumulación de una serie de crisis parciales, que no afectan al mismo tiempo y con la misma intensidad a todas las regiones europeas.
Estructuras demográficasLa población europea atraviesa durante el s. XVII una etapa de estancamiento, de crecimiento limitado, que pone fin a la tendencia expansiva vigente desde finales del XV.
La crisis de crecimiento no es general.
El cambio de tendencia se produce tempranamente en el Mediterráneo, asociado a crisis agrarias y epidémicas.
En España contrasta el hundimiento demográfico de la mayor parte de su territorio (la zona interior), con el moderado crecimiento del área mediterránea y el dinamismo de la franja litoral nórdica.
La Europa centro-oriental, sufrió el máximo descenso demográfico. La base explicativa, está en los efectos de la guerra y los brotes epidémicos de peste.
En el norte y noreste de Europa, por el contrario, no hay retroceso demográfico. El crecimiento de la población continúa y tan solo se ralentiza.
Variables demográficasEl 1º factor a contabilizar es la mortalidad. En el XVII hay una presencia intensa de elevaciones bruscas y repentinas de las tasas de mortalidad. Tradicionalmente se ha vinculado a crisis de subsistencias y a epidemias.
Ciertamente hay una coincidencia entre crisis de subsistencia y crisis demográficas, pero tal concordancia ni es mecánica ni es universal. Existen zonas sin subproducciones agrarias que son igualmente devastadas de forma periódica por la mortalidad.
Con las limitaciones de la información de la época resulta imposible distinguir cuando la mortalidad se debe a simple inanición o a contagio. En este contexto hay que considerar el sector de población marginal de pobres y mendigos. De todas formas, los fenómenos compensadores que se producen al término de una crisis: disminución de fallecimientos, baby-boom, etc., significan la recuperación, la reabsorción de las pérdidas.
Otro factor que tiene responsabilidad en las crisis demográficas, es el factor epidémico. Destaca la peste bubónica, tifus, viruela, gripe., no están ligadas directamente al estado de la economía europea y responden a una dinámica propia.
• La natalidad: disminuye como reacción a las dificultades económicas. La forma de hacerlo es a través de la contracepción (algo excepcional), el celibato (desborda el ámbito eclesiástico) y el retraso en la edad de contraer matrimonio (principalmente). Este último aspecto se debe a las dificultades económicas pero también existe un cambio de mentalidad, del sistema de valores y modelo de comportamiento porque la población empieza a desear tener un nivel de vida más elevado, lo que se consigue con un menor número de hijos.
• Los movimientos de redistribución de población, sobre todo las migraciones campo-ciudad.
2

En suma, los desastres demográficos, fueran motivados por la guerra, el hambre o el contagio o por la combinación de todos, constituyen un rasgo permanente de la historia de la población del XVII y su repetida aparición influyó en la ruptura del crecimiento.
Las actividades económicas : Agricultura, manufacturas y comercio
La Europa del XVII es una sociedad predominantemente rural. Su economía es de base agraria.
Esa economía rural, salvo casos excepcionales, manifiesta una incapacidad profunda para realizar un crecimiento equilibrado.
Por encima de depresiones violentas, penurias, el siglo se caracteriza por la agravación de las dificultades de la agricultura.
La actividad agrícola se desenvolvía en el marco de un tradicional sistema del monocultivo cerealero, se basaba en rotaciones bienales o trienales, que exigían una fuerte presencia del barbecho.
La crisis del siglo podría haber supuesto un cambio, sin embargo la respuesta mayoritaria discurrió por los cauces tradicionales de una reconversión agraria equivalente al mero paso de la cerealicultura al pastoreo.
Sólo Inglaterra, adoptó una solución innovadora: rotaciones más complicadas y enriquecedoras, con inclusión de legumbres, leguminosas y plantas de raiz, cultivos que nitrogenaban los suelos y restauraban su fertilidad sin necesidad del barbecho, lo que permitía también el incremento de la ganadería.
También Holanda fue una excepción en los avances técnicos de la agricultura, llevó a cabo la polderización, incrementando su tierra cultivable.
Sobre este panorama mayoritario se abaten los signos de la crisis coyuntural:- caída de los precios agrícolas y de las rentas agrarias- alza de los salarios reales que multiplican los costos de producción- fenómenos de desertización y despoblación- declive de las exportaciones bálticas de granos- disminución del tráfico húngaro de ganado- paralización del proceso de expansión agraria ante el descenso de ingresos agrícolas y del valor de
los campos- reconversión agraria en el sentido conservador de pastoreo
En el declive agrario se dan 3 modelos regionales:
Europa oriental, con una producción ligada a la demanda occidental en retroceso y con una productividad basada en la servidumbre, se traduce en una bajada de los rendimientos no compensada por el aumento de tierras roturadas. La crisis, amplificada por los efectos de las guerras, el régimen de explotación y los levantamientos campesinos, alcanza las máximas proporciones.
Europa noroccidental, registra una centuria floja en general, aunque no homogénea. Inglaterra se desmarca
Europa mediterránea, afectada más pronto, sale también antes, situando a mediados de siglo el momento más grave de la crisis.
España ofrece grandes contrastes:- por un lado la agricultura de secano, cerealícola, propia de la zona de interior- por otro, el modelo cantábrico y noratlántico, cuyo crecimiento se nuclea entorno al maíz- en medio, la vertiente mediterránea, con una crisis menos fuerte que la del interior y una recuperación
más potente
El debilitamiento de la producción y de la productividad tuvo repercusiones negativas en las explotaciones agrícolas, de extrema fragilidad económica, de exiguo tamaño y alta tasa fiscal, apenas suficiente para asegurar la subsistencia del grupo familiar.
3

La crisis económica del siglo, se manifiesta asimismo en el ámbito de las actividades manufactureras:
- Al igual que en las actividades agrarias, se generan soluciones innovadoras capaces de superar con éxito la crisis.
- La coyuntura depresiva agraria, impulsa el aumento relativo de la demanda de productos manufacturados, al tiempo que estimula el paso del trabajo agrícola al industrial.
- La crisis industrial es completa e irreversible en las penínsulas mediterráneas. En Italia el derrumbe afecta a toda su producción textil, cuyos mercados de exportación pasan a manos de Inglaterra y Holanda. En España, básicamente Castilla, el derrumbe industrial es similar. Cuando acaba el siglo ambas penínsulas se han convertido en exportadoras de materias primas e importadoras de productos manufacturados y servicios.
- En contraste, los países noroccidentales y los centrales, sin desconocer la crisis, encuentran soluciones innovadoras que les ayudan a salir de ella y crecer. La clave pasa por el traslado de la industria al campo. Pero se ensayan otras soluciones:
o se forman grandes empresas de carácter capitalista o estatal, que concentran gran número de mano de obra asalariada
o la renovación técnica y la especialización posibilitarán el éxito de industrias urbanas
La respuesta adecuada a la crisis reside en lo que conocemos como protoindustrialización: cambios graduales pero profundos:
- en la organización - en la localización de las industrias, como consecuencia de su desplazamiento al campo- el sistema de trabajo a domicilio
La coyuntura agraria y social del XVII puso a disposición de la industrial mano de obra creciente y barata.
El capital pudo así externalizar los costos del trabajo al hacerlos descargar sobre un sector agrario desprotegido gremialmente y que aceptaba remuneraciones bajas ante la precariedad de su situación económica.
En el comercio internacional: la alteración producida en la estructura del comercio internacional, ocasionarán un fuerte aumento de la demanda al crecer el comercio transatlántico y crearse nuevos mercados coloniales, lo que beneficiará a Holanda e Inglaterra.
La crisis socialLa coyuntura social refleja también durante el XVII una situación de crisis, no tanto a causa del retroceso productivo, sino sobre todo debido al asalto a la renta protagonizada por las clases dominantes y el Estado.
Se dan fenómenos de empobrecimiento, diferenciación social, endeudamiento, expropiación, en suma una degradación de las condiciones vitales más intensa cuanto más se desciende en la escala social y que explica los levantamientos y conflictos populares que acompañan la centuria.
La renta constituye un objetivo de apropiación tanto para un sector publico en expansión, como para unas clases dominantes ansiosas de incrementar sus ingresos.
La necesidad fiscal del Estado viene incrementada por las necesidades de la guerra y se traduce en un aumento de tasas, además la presión fiscal también responde al crecimiento del aparato burocrático inherente a una monarquía administrativa.
En la Europa del este, la crisis se vincula al modo de producción feudal, el incremento de la presión señorial en un contexto de servidumbre es el desencadenante de la crisis social.
4

Las consecuencias visibles es la polarización interna del campesinado, con el ensanchamiento de su base, formada por los más pobres. Pero también acusan la crisis los grupos intermedios: campesinos medios y pequeña nobleza, ambos en decadencia.
2. Pauperización urbana y revueltas popularesLa polarización de la sociedad se reflejó, sobre todo en las ciudades, donde tienden a concentrarse las clases propietarias del campo, pero también las masas campesinas desplazadas por la crisis.
A la pauperización de las clases populares de la ciudad, debida a los propios problemas del artesanado, se suma el aporte de la crisis rural.La magnitud del pauperismo plantea un problema de gobierno, desborda las soluciones tradicionales basadas en la caridad y da lugar a una nueva actitud ante la pobreza.Los países católicos siguen desarrollando su caridad reglamentada.En los países del norte, se da una nueva orientación, de cuño calvinista, basada en la represión y el trabajo obligatorio. Es la línea inaugurada por Inglaterra y continuada por Flandes y Holanda.
Ha comenzado la época del gran internamiento de pobres.
En cuanto a las revueltas, el s. XVII contabiliza una excepcional proliferación de levantamientos campesinos y movimientos urbanos, como respuesta social a la crisis.
Los motivos esenciales de las protestas urbanas, son el hambre y los impuestos, a veces, los abusos de poder de las oligarquías dirigentes.
La resistencia campesina se nuclea en torno a 3 ámbitos:- el agravamiento del régimen señorial- el ataque a los derechos tradicionales del campesinado- las exigencias fiscales del Estado en expansiónLa resistencia es variada y es la época del bandolerismo social en el Mediterráneo o Rusia.Las revueltas movilizan a miles de insurrectos, se extienden a regiones enteras y se convierten en auténticas guerras, que necesitan la intervención de ejércitos para su represión.La interrelación campo-ciudad es constante y el éxito de una revuelta depende a menudo de esa conexión.
En todas las revueltas se observan pautas de comportamiento similares:- Pueden comenzar por un incidente mínimo, pero que amplifica sus efectos al incidir sobre una
situación de tensión latente.- La pasividad de los grupos locales influyentes, facilita la consolidación del movimiento, que forma un
deficiente ejército popular- Su jefatura suele adoptar connotaciones misteriosas o mágicas. Ocasionalmente asume el mando un
pequeño noble- La violencia tiende a ser selectiva - Toma de postura de los notables ante el miedo social y llegada de tropas- La restauración del orden suele ser sangrienta
ConclusiónLa crisis del s. XVII ha supuesto el estancamiento de la población, el retroceso agrario, las dificultades para la industria urbana y el comercio internacional.El campesinado ha sido el gran perdedor.Ni social, ni económica, ni regionalmente la situación ha sido homogénea.Ha habido grandes beneficiarios de la crisis, son aquellos sectores de la economía que han reaccionado reconvirtiendo su estructura productiva y su organización social: la agricultura y el comercio ingles y holandés.La respuesta predominante ante las dificultades, ha consistido en el abandono de la actividad económica, la adquisición de bienes raíces, cargos, papel del Estado, el refugio en la renta.Inglaterra junto con Holanda son los modelos triunfantes de la crisis del XVII y tienen allanado el camino del desarrollo capitalista.
5


![Historia Moderna 06[1]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/55cf91be550346f57b903b69/historia-moderna-061.jpg)