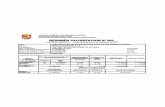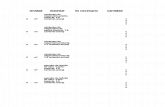scriptafulgentina18
-
Upload
felix-martinez -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
description
Transcript of scriptafulgentina18
-
203
SCRIPTA FULGENTINAREVISTA DE CIENCIAS
HUMANSTICAS Y ECLESISTICAS
Ao IX/2 Julio-Diciembre 1999 No 18
CENTRO DE ESTUDIOS TEOLGICO-PASTORALESSAN FULGENCIO
MURCIA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
-
204
Direccin - Redaccin - Administracin
Centro de Estudios Teolgico-Pastorales San FulgencioApartado de Correos 4309. Telfono y Fax: 968 26 47 24
E-30080 MURCIA
Director
Gins Pagn Lajara
Consejo de Redaccin
Luis lvarez Munrriz, Juan Carlos Garca Domene, Jess Garca Lpez,Jos Mara Garca Martnez, Antonio Murcia Santos,
Raimundo Rincn Ordua, Francisco Snchez Abelln
Secretario-Administrador
Manuel Hernndez Robles
Suscripcin anual (para 1999 y 2000)
Espaa y Portugal:3.000 Ptas.
Amrica Latina:Correo Ordinario US $ 30
Correo Areo US $ 35
Otros pases:Correo Ordinario US $ 35
Correo Areo US $ 40
Nmero suelto:1.500 Ptas.
Fotocomposicin e Impresin
COMPOBELL, S. L.Saln de Ruiz Hidalgo, bajo 9
Tlfno. y fax: 968 25 81 8430002 Murcia
Depsito Legal
MU - 573 - 1995
ISSN
1135 - 0520
Revista semestral
Publicada por el Centro de Estudios Teolgico-Pastorales San Fulgencio de Murcia yla Universidad de Murcia
-
205
Sumario
ESTUDIOS
Dios Padre en el Evangelio de MarcosANTONIO RODRGUEZ CARMONA ........................................................................................ 209
La Visita Pastoral como instrumentum laboris en la cura animarum de ladicesis de Cartagena. Una visin histrica desde la Edad Moderna hasta nuestrosdas a travs de los mandatos de visitaANTONIO ANDREU ANDREU ............................................................................................... 219
Planificacin de la accin pastoral. Presupuestos terico-prcticosANTONIO MARTNEZ RIQUELME ......................................................................................... 257
Habermas y la religin persistenteJOS ANTONIO ZAMORA ..................................................................................................... 285
Artistas fulgentinosFRANCISCO CANDEL CRESPO .............................................................................................. 313
NOTAS
La Orden militar de Santiago y la Vera Cruz de Caravaca en la fronteramedieval del Adelantamiento del Reino de Murcia frente al Islam granadino(siglos XIII-XV)PEDRO BALLESTER LORCA ................................................................................................. 345
BIBLIOGRAFA
Recensiones ................................................................................................................... 359Libros recibidos ............................................................................................................ 367
-
207
Autores
A. Andreu Andreu. Profesor de Historia de la Iglesia en el CETEP. Direccin: C/ La Goria,22. E-30003 Murcia.
P. Ballester Lorca. Capelln del Santuario de la Vera Cruz de Caravaca. Direccin: C/Mayor, 32-1. E-30400 Caravaca de la Cruz (Murcia).
F. Candel Crespo. Teniente Vicario de 1 del E. A. Acadmico C. de la Real de la Historia.Direccin: C/ Obispo Frutos 2-5 G. E-30003 Murcia.
A. Martnez Riquelme. Profesor de Teologa Pastoral en el CETEP. Direccin: C/ LaGloria, 22. E-30003 Murcia.
A. Rodrguez Carmona. Catedrtico de Exgesis del NT de la Facultad de Teologa deGranada. Direccin: Campus Universitario de Cartuja. E-18011 Granada.
J.A. Zamora. Profesor de Filosofa en el CETEP. Direccin: C/ La Goria, 22. E-30003Murcia.
-
209
SCRIPTA FULGENTINAAo IX/2 - No 181999/2JULIO-DICIEMBREPginas 209-218
ESTUDIOS
Dios Padre en el Evangelio de Marcos1
Antonio RODRGUEZ CARMONAFacultad de Teologa. Granada
La presentacin de Dios como Padre es comn a los cuatro evangelios y a todos los escritosdel NT. En todos ellos tiene carcter tradicional, es decir, se trata de una doctrina que procedebsicamente de la herencia recibida de la tradicin y que se remonta a Jess. Lo que caracterizaa cada evangelista es la mayor o menor presencia de esta temtica y el papel que juega en elconjunto de su obra. En este estudio intento ofrecer cmo aparece esta temtica en el evangeliode Marcos y la razn de ello.
1. DIOS EN MARCOS
La presentacin de Dios Padre en Mc, como en el resto de los escritos del NT, no es un datoaislado, sino que se inscribe dentro del marco general de la presentacin de Dios. Por ello sedebe comenzar estudiando este marco.
1.1. Vocabulario
El tema Dios es central en Mc, que alude a l de diversas formas directas e indirectas. Comotrminos directos emplea frecuentemente el sustantivo Qeov, Dios (25x y 13x en la frmulareino de Dios, en total 38x), y junto a l, Kuvrio, Seor (5x en citas del AT y 2x en usosautnomos, en total 7x) y, Pathvr, Padre. ste slo cuatro veces. Adems usa una serie dedesignaciones indirectas, como Poder (14,62), Cielo (cf 11,30), perfrasis participiales, como elque me ha enviado (Mc 9,37) y la pasiva divina (21x).
1 Bibliografa bsica. En este trabajo se ha tenido especialmente en cuenta J. SCHLOSSER, El Dios de Jess,Salamanca, Sgueme, 1995. Vanse adems J. JEREMIAS, Abba. El mensaje central del nuevo testamento, Salamanca41993; W. MARCHEL, Abba, Pre. La prire du Christ et des chrtiens, Roma 21971 y H.F.D. SPARKS, The Doctrineof the Divine Fatherhood in the Gospels, en D.E. NINEHAM (ed.), Studies in the Gospels. Fs R.H. Lightfoot, Oxford1957 (=1955), 241-262. H.W. MONTEFIORE, en su artculo God as Father in the Synoptic Gospels (NTS 3[1956/57]31-46) intenta probar, contra la opinin general, que Jess habla de paternidad universal de Dios, pero realmente nollega a captar la novedad de la doctrina de Jess sobre la paternidad divina.
-
210
1.2. Teo-loga de Mc
La base de la teo-loga de Mc es el AT. El Dios de Jess es el Dios del AT, el nico, el deAbraham, Isaac y Jacob, el que hizo las promesas y las cumple ahora por Jess.
1.2.1. Atributos
Como en el AT, se atribuyen a Dios una serie de cualidades propias. Es el Dios transcendente,que est por encima del hombre y del mundo. De aqu las anttesis en las que se contraponenDios y el hombre (8,33; 10,9; 10,27; 11,30-32) y el que se subraye el poder divino (10,27;12,24; 14,36). A Dios se le llama Poder (14,62). Tiene la ciencia y el conocimiento (13,32), esel nico bueno (10,17) y el nico Seor (12,29), el Viviente, Dios de vivos (12,27), el Bendito(14,61), el misericordioso (5,19).
1.2.2. Dios de la historia
Pero, al igual que en AT, la imagen marquiana de Dios no se limita a describir a Dios a basede sus atributos y cualidades distintivas. Todas ellas estn al servicio de su accin. El Dios deJess que ofrece Mc es el Dios de la creacin y especialmente el Dios de la historia, en la queest presente e interviene como su nico Seor, al que hay que amar con totalidad (12,29). Dioses el Seor de la Historia de la Salvacin, el nico Seor del pueblo elegido (12,29).
Dios es el creador (10,6; 13,19). Se da por supuesto y no se insiste en ello, sino en suaccin en la historia. Intervino en el pasado, en el presente y actuar en el futuro.
Jess alude a la accin de Dios en el pasado, que valora como tiempo de la promesa. Aludea los patriarcas (12,26), a la alianza (14,24), al declogo (7,10; 10,19), al chem (12,28-30), aMoiss (1,44; 7,10; 10,3; 12,26), a David (2,25s; 12,35-37), Elas (9,11-13), Isaas (7,10).Habita en el cielo, pero tambin en medio del pueblo, donde ha querido tener una casa (2,26).Habl y sigue hablando en la Escritura de forma permanente (1,2; 11,17), dando mandamientos(7,8.9), que son verdadera palabra de Dios (7,13) y, como tal, han de ser observados por encima detodas las opiniones humanas, p. ej. el cuarto mandamiento. Igualmente instituy el sbado parabien del hombre (2,27). Con todo, Jess no es demasiado explcito en su recuerdo del AT, pues, porejemplo, no alude al xodo y se discute si lo hace a la eleccin. Pero esto no significa que la accindel pasado no sea importante, sino que queda ensombrecida ante la accin del presente, el tiempodel cumplimiento, que, por otra parte, est ntimamente unido al pasado, sin el que no tiene sentido.Mc va a describir en su obra el cumplimiento del Evangelio de Dios por medio de Jess (1,1.14),aludiendo a la promesa que hizo Dios de reinar (Is 40,9; 41,27; 52,7) como Dios oculto (Is 45,15).Por ello Jess alude al pasado como premisa de su actuacin en el presente.
1.2.3. Accin en el presente. El reino presente
La accin presente de Dios tiene un relieve especial. Esta accin reviste dos modalidades.Una es ordinaria y se refiere a la providencia que Dios tiene con su pueblo. Mc alude a algunasde ellas: ahora y antes Dios habla (7,13), oye las peticiones que se les dirigen con fe (11,24),une a hombre y mujer en matrimonio (10,9). Pero lo importante es una modalidad extraordina-
-
211
ria que comienza ahora: Dios comienza a cumplir las promesas, comenzando a reinar (1,15),como haba prometido por Isaas y, por tanto, como Dios oculto (Is 45,15; Mc 1,14), que sesirve de medios pobres. Dios es el protagonista de esta accin decisiva y central, comosubrayan las parbolas (4,3-9.26-29.30-32). En ella ejerce de una manera especial como Seorde la historia de la salvacin, en la que promete y cumple, encomienda tareas a todos sussiervos y les exige frutos (12,9). En funcin del reino enva y dirige la historia: enva a JuanBautista (11,30) y a Jess (9,37), cuyo destino determina (cf dei: 8,31; alusiones a la Escritura:9,12; 14,21) y a quien entrega (9,31; 10,33; 14,41). Igualmente elige a los elegidos y les acortalos das malos del final para que se salven (13,20), se revela a los discpulos (4,11s) y les daren la persecucin el hablar por el Espiritu (13,11).
1.2.4. Jess y la accin de Dios
La accin de Dios en el reino est ntima y especialmente vinculada a Jess en su estadiopresente (1,4; 4,26.30) y futuro (9,1; 14,25). Jess est al servicio de esta accin, a la que sirvecomo profeta-heraldo (1,14) que proclama con palabras y signos el comienzo del reino. Enseael camino de Dios (12,14), manifestando sus planes y la forma concreta de corresponder.Como Dios comienza a reinar ahora en la pobreza y debilidad, surgen dudas y Jess insiste enello, invitando a sus discpulos a compartir su certeza de que Dios ya comienza a reinar pormedio de l y su actuacin (1,14; 4,26.30). Pero especialmente est al servicio del reino comoautobasileia (9,1 cf 12,34), como encarnacin y personificacin del reino: al morir y resucitarse convierte en el primer hombre en el que Dios reina plenamente. Jess se entreg fielmente arealizar la voluntad de Dios, aceptando el dei, es necesario, dispuesto por l (8,31). Confiplenamente en Dios, cuando se siente abandonado (15,34) y Dios le resucit (8,31; 9,31),poniendo como piedra angular la piedra desechada (12,10 cf sal 117,22s) y sentndole a suderecha (12,36 cf sal 110,1) en plena comunin (14,25).
Junto a Jess, tambin aparece en funcin de la obra de Dios el Espritu Santo, aunque enMc no tiene mucho relieve. Est al servicio de la obra de Jess y de sus discpulos. Por unaparte Jess es ungido como Mesas-Hijo-Siervo por Dios enviando sobre l el Espritu (1,10 cfIs 42,1), capacitndole as para su tarea proftica. Por ello rechazar los signos que hace Jess especar contra el Espritu Santo, pecado que Dios no perdonar, pues es oponerse a su oferta desalvacin (3,29). Por otra Dios dar el mismo Espritu Santo a los discpulos de Jess persegui-dos, continuadores de su testimonio proftico, que los capacitar para defenderse (13,11).
1.2.5. La accin futura de Dios
La accin actual de Dios, que se realiza en la pobreza y debilidad, culminar en el futuro,cuando resucitar los muertos (12,24) y aparezca el reino en poder (9,47; 10,15.23.25). Se tratade una actuacin decisiva y que da sentido al presente. Entre el presente pobre y el futuroglorioso Dios ha creado un nexo, que se debe a su poder y no a la fuerza natural de losacontecimientos, que normalmente parecen desmentir el futuro (4,30). En l actuar Dios comojuez y como salvador, excluyendo del reino (4,24; 9,43.45.47.48) y aceptando en l (13,13.19).En esta faceta tambin es importante la participacin de Jess, que actuar en nombre de Diosen su parusa, en la que vendr sentado a la derecha del Poder (14,62).
-
212
1.2.6. El hombre ante el reino de Dios
Puesto que la accin de Dios se mueve entre los polos del juicio y la salvacin, el hombredebe tomar conciencia de la gravedad de su opcin ante la oferta de salvacin que Dios leofrece, pues sta no puede ser impuesta, sino libremente aceptada (4,24s).
Aceptar el reino exige al hombre creer (1,15; 4,40; 5,34.36; 9,23.42; 10,52; 11,22.23.31;13,21); acoger la oferta de perdn, obra exclusiva de Dios (2,7), que ahora se ofrece por mediode Jess (2,5.7.9; 3,28; 4,12; 11,25); orar (7,6; 11,24; 13,28; 14,38); amar con totalidad a Dioscomo nico Seor (12,30) y al prjimo (12,31) y aceptar el derecho exclusivo divino (10,9;12,17), actuando de acuerdo con los valores de Dios (9,33). Glorificar a Dios resume todo(2,12), es decir, reconocer el poder salvador de Dios, aceptarlo y agradecerlo. Estas exigenciasexplican que el reino sea de los nios (10,14), pues slo los que reconocen su pobreza radicalpueden recibir ahora el reino y entrar en l en el futuro (10,15) y, por el contrario, que lasriquezas dificulten la entrada (10,23.24.25).
Y, porque el reino viene por la mediacin de Jess, la aceptacin y el seguimiento de Jesses fundamental (9,34-38). De aqu la importancia del verdadero conocimiento de Jess, requi-sito indispensable para seguirle en la verdad y que exige compartir sus valores (9,33), elservicio (9,35-40; 10,43-45) y el compartir (10,21).
1.2.7. Misterio del reino de Dios
Este es el contenido de la accin de Dios en el pasado, presente y futuro. Se presenta comomisterio, pues se trata de un plan coherente, activo desde la creacin del mundo, pero conocidoslo parcialmente; en el tiempo de la promesa se anunciaron algunas pistas, Jess ofrece elconocimiento de los datos claves a sus discpulos, pero para los no-discpulos no tiene ni piesni cabeza (4,11). Por ello quedan zonas oscuras que crean problemas a los discpulos conmentalidad triunfalista.
2. DIOS PADRE
En este marco general, Mc expone la doctrina sobre Dios Padre. Se puede dividir en dosbloques, uno en que se agrupan los textos que hablan explcitamente de Dios Padre y otro enque se presenta a Jess como Hijo.
2.1. Dios Padre
Slo 4x se llama Padre a Dios en Mc: 8,38; 11,25; 13,32; 14,36. El anlisis de cada textoayudar a comprender la intencin del evangelista.
2.1.1. Mc 8,38
Se trata de una declaracin de Jess despus de invitar a su seguimiento por el camino de lacruz y la resurreccin: Porque si alguno se avergenza de m y de mis palabras en estageneracin adltera y pecadora, tambin el Hijo del hombre se avergonzar de l cuando
-
213
venga en la gloria del Padre con los ngeles santos. El texto tiene un paralelo en Lc 12,8s,procedente de la fuente Q: Yo os digo: a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo delhombre le confesar delante de los ngeles de Dios, el que me negare delante de los hombres,ser negado ante los ngeles de Dios. Ambas versiones coinciden en el fondo, por lo que setrata de una declaracin que proviene de la tradicin. Con referencia al tenor verbal preciso,posiblemente la redaccin primitiva hablaba de venida del Hijo del hombre, de acuerdo conMc, pues es un tema presente en la predicacin de Jess (cf 13,26; 15,62), pero la frase en lagloria del Padre parece ser secundaria, aadida por Mc, preparando la declaracin de 9,7 enque Dios declara a Jess su hijo amado a quien hay que escuchar. Segn esto, la adicin tienecomo finalidad autorizar la enseanza de Jess sobre la necesidad del camino de la cruz. Hablael Hijo, autorizado por el Padre, no un iluso. En el juicio final actuar como testigo de acuerdocon la ley del talin, vergenza por vergenza.
2.1.2. Mc 11,25
Es un logion transmitido de forma independiente en la tradicin y colocado aqu por Mc,despus de la constatacion de la higuera seca: Y cuando os pusireis en pie para orar, perdonadlo que tengis contra alguien, para que tambin vuestro Padre que est en los cielos osperdone vuestros pecados (algunos manuscritos aaden en 11,26 una afirmacin antittica,inspirada en Mt 6,15, pero no es autntica). Hay un paralelo en Mt 6,14-15 que depende de Mc.Se duda sobre si el logion procede de Jess o se debe a la redaccin de Mc. A favor de Jessest el hecho de que aparece en el Padrenuestro como afirmacin de Jess (Mt 6,12/Lc 11,4) yque la idea est claramente expresada en la parbola de los dos deudores (Mt 18,21-35). Otrosautores dudan, porque Jess pudo emplear la pasiva divina (perdonad y se os perdonar) ydespus Mc explicit: por vuestro Padre que est en los cielos. Ciertamente la idea proviene deJess. Con relacin a Mc, haya aadido o haya encontrado la alusin al Padre, ciertamente lahace suya, con lo que nos ofrece otras pistas sobre concepcin de Dios como Padre: es Padre delos discpulos de Jess, a los que perdona los pecados, pero exige a su vez que los perdonadostengan una actitud de perdn con los que les han ofendido. Finalmente hay que notar elcontexto en que Mc coloca este logion independiente: despus de constatar que se ha secado lahiguera, que representa el templo y la religiosidad descalificados por Jess, Jess habla a susdiscpulos de la necesidad de la fe, la oracin y el perdn. Cuando escribe Mc, en torno al ao70, se trata de la postura que deben adoptar los cristianos ante la incredulidad mayoritaria delpueblo judo: no es algo definitivo y se puede superar con fe, oracin y con el perdn de surechazo de Jess.
2.1.3. Mc 13,32
Hablando de la parusa, Jess declara que respecto al da y la hora, nadie la conoce, ni losngeles del cielo ni el Hijo, sino slo el Padre. Habla de forma absoluta de el Hijo y el Padre.Tambin se discute la autenticidad de este logion, especialmente del uso absoluto de Padre eHijo. Algunos afirman que proviene de Jess, porque la comunidad pospascual no pudo crearuna sentencia que le crea problemas, atribuyendo a Jess ignorancia del sjaton. Otros opinanque esta razn no vale, pues la reflexin cristolgica tard algn tiempo en alcanzar su
-
214
plenitud; el logion habra sido creado por la comunidad pospascual en una poca relativamenteantigua, cuando todava no era consciente de los problemas que creaba. Por otra parte seemplea de forma absoluta el Hijo, cosa que pone raramente en labios de Jess la tradicinsinptica; aparece en Mc 12,6, difcil de valorar, pues se encuentra en una parbola, en Lc10,22/Mt 11,27 y Mt 28,19, textos que son probablemente de origen comunitario. El logionposiblemente procede de Mc, que tiene inters en subrayar en el c.13 que el conocimiento delkairos es exclusivo de Dios para echar por tierra todas las especulaciones apocalpticas que sedesataron en el contexto de la destruccin de Jerusaln. Sea lo que fuere, desde el punto de vista deeste estudio, refleja el punto de vista de que la Historia de la Salvacin tiene como protagonistadecisivo a Dios Padre y que en ella tiene un papel destacado el Hijo, aunque no pertenece a sumisin decidir, conocer y revelar el momento de la consumacin final. Se trata de una restriccinque encaja con la tendencia de Mc a subrayar las limitaciones y aspectos humanos de Jess.
2.1.4. Mc 14,36
Es un texto importante, pues slo en l, en todo el NT, se pone en labios de Jess lainvocacin abb. En el versculo anterior se lee: Adelantndose un poco, cay en tierra y orabaque, si era posible, pasase de l aquella hora. 14,36 contina en estilo directo: Deca: Abb,Padre, todo te es posible; aleja de m este cliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo quequieras t. Entre los muchos problemas que plantea a la crtica este texto, destacan dos, uno detipo histrico y otro de tipo redaccional.
Desde el punto de vista histrico es legtimo plantearse si estas palabras las pronunci Jesso fueron compuestas por la comunidad, pues segn el mismo relato no existen testigos ocularesque las testifiquen (Jess est solo, los discpulos duermen). Es verosmil que el relato enbloque se base en un recuerdo histrico, pues se dan detalles objetivos, como el topnimoGetseman y el que Jess se dirija a Simn con su nombre real y no el teolgico Pedro. Por otraparte esta oracin es evocada en Hebr 5,7-10; Jn 12,27s. Pero de esto slo se puede deducirgrosso modo el hecho de que Jess se retir a Getseman y que or all. El contenido concretode la oracin tiene elementos que hacen verosmil que los dijera Jess, como la invocacinabba, que ciertamente la usaba Jess, y los motivos de la copa y de la voluntad de Dios, perocrticamente no hay elementos suficientes para decidir. Lo ms razonable es dejar la cuestinabierta. Con todo, incluso en la hiptesis de que 14,36 ha sido creado por la comunidad, stamanifiesta una conviccin profunda y fundamental de Jess, su sumisin total a la voluntad deDios Padre.
Desde el punto de vista redaccional, se cuestiona si la fuente de Mc contena la formulacinindirecta (14,35) y/o la directa (14,36) y cul aadi Mc. En general predomina el punto devista de que la fuente primitiva contena la formulacin directa y que Mc aadi 14,35, laformulacin indirecta2, con el fin de precisar las palabras de Jess: en 14,36 Jess formula una
2 Las razones son que el estilo indirecto es tpico de Mc, al igual iJna seguido de estilo indirecto. Por otra parteen 14,36 aparece kai; e[legen, frmula tradicional (cf 4,9.26.30), y no la tpica de la redaccin de Mc, kai; e[legenajutoi. Algunos niegan este dato, pues la frmula redaccional no se poda emplear aqu, ya que Jess se dirige a Diosy en este contexto no tiene sentido aadir ajutoi. Pero en contra est el hecho de que Mc suele introducir el estilodirecto con legwn, ptc, despus de otro verbo finito. Por otra parte en 14,36 hay palabras que se explican mejor comotradicionales, como Parevnegke, que es hapax en Mc, y cliz, Pothvrion, motivo conocido en AT y tradicin juda.
-
215
peticin autntica, motivada en la confesin del poder total de Dios, como si la voluntad deDios estuviera an en suspenso; pero para Mc Jess ya no puede vacilar, pues varias veces haaceptado el camino que le ha trazado Dios; por ello aade si es posible, una condicin irreal,y por ello la peticin sobre la hora no es ya una autntica peticin.
Para Mc, pues, Jess se considera ntimamente unido a Dios, a quien considera abb, consentido de intimidad, confianza y tambin de aceptacin absoluta de su autoridad, como hahecho siempre, incluso en este momento en que le espera una muerte cruenta. Finalmente hayque tener en cuenta que Mc coloca el relato de la pasin entre dos oraciones, la presente, encontexto de confianza y sumisin, en la que invoca a Dios como abb, y la final (15,34), en laque grita: Dios mo, Dios mo por qu me has abandonado?, llamando a Dios Dios mo. Conello quiere poner de manifiesto que la filiacin de Jess se realiza en contexto de intimidad yocultamiento a la vez. Precisamente en el relato de pasin Mc quiere subrayar cmo Jess vivila paradoja de un Dios presente y oculto, cercano y lejano, que es el contraste que, como se verms abajo, viven los destinatarios de este evangelio.
2.2. Textos sobre el Hijo
En los tres de los cuatro textos anteriores se habla explcita o implcitamente del Hijo. Hayotros textos que se refieren al Hijo, cuyo estudio seguir ayudando a desvelar la intencin deMc.
2.2.1. En labios de Jess
En 14,61 Jess contesta afirmativamente a la pregunta oficial que le hace ante el tribunalsupremo de Israel el sumo sacerdote, reconocindose Hijo del Bendito. Es un momento cumbreen la narracin de Mc. Jess rompe la reserva que haba mantenido sobre su persona, elllamado secreto mesinico, pero en un contexto paradjico, pues los oyentes lo consideran unablasfemia y lo condenan a muerte y, por su parte, los siervos se burlan del que acaba dereconocerse Mesas e Hijo del Bendito cf los dos ttulos de 1,1.
2.2.2. Dios declara Hijo a Jess
Dos veces, en el bautismo (1,11) y en la transfiguracin (9,7), ambas veces con el sentido deHijo-Profeta-Siervo de Yahweh. En la primera Dios le unge como Mesas, pero no en una lneareligioso-poltica, sino en la lnea del Siervo de Yahweh, citando implcitamente Is 42,1. En lasegunda Dios confirma el mensaje de Jess, que anuncia su muerte y resurreccin y la necesi-dad de seguirle tomando la cruz. De nuevo se cita implcitamente Is 42,1, pero se aadeescuchadlo. De esta forma Dios manifiesta el verdadero sentido de la divinidad de Jess, su serHijo de Dios, que hay que interpretar en lnea de servicio y dar la vida.
2.2.3. En labios de los demonios
Tambin los demonios, que tienen una visin clara de la realidad, se sienten obligados aproclamar la filiacin divina de Jess, reconociendo su impotencia ante l: santo de Dios
-
216
(1,24), el hijo de Dios (3,11), hijo del Dios Altsimo (5,7). Pero Jess les manda callar, pues noquiere este tipo de testimonio que perturba la libertad humana y puede inducir a una aceptacinpor miedo.
2.2.4. Alusiones redaccionales
Finalmente hay dos alusiones importantes que proceden de la redaccin de Mc, 1,1 y 15,39.La primera es muy importante. Pertenece al ttulo de la obra, en el que Mc afirma que lapromesa Evangelio se realiza en Jess en cuanto que es el Mesas, Hijo de Dios, uiJo Qeou,ambos sustantivos sin artculo, es decir, Mesas que tiene la cualidad de Hijo de Dios y actacomo tal. La segunda explica la primera: Y el centurin, viendo cmo haba muerto, dijo:Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, uiJo Qeou, de nuevo ambos sustantivos sinartculo. Mc acaba de ofrecer un relato duro de la pasin y muerte de Jess. Humanamente esel relato de un fracaso, pero precisamente esto es la manifestacin del ser misterioso de lapersona que muere. Lo que compete al Hijo de Dios no son los milagros sino dar la vida.Precisamente Mc tiene en su obra una actitud de reserva ante los milagros, pues pueden inducira una visin de un Jess milagrero, arreglador de problemas. Los acepta e incluye en su obra,pues son signos que pertenecen a la proclamacin de Jess, pero lo hace con reservas. Yciertamente nadie acepta a Jess como Hijo de Dios por sus milagros, sino por la manera demorir3.
3. TEO-LOGA Y CRISTOLOGA PARA UNA COMUNIDAD EN CRISIS
3.1. Crisis cristolgica
La situacin de los destinatarios de Mc ofrece las claves para entender esta presentacin deDios y de Jess4. Mc escribe hacia el ao 70, posiblemente en Roma, a una comunidad quesufre una crisis cristolgica. Por una parte confiesa a Jess como Mesas, Seor, Hijo de Dios,y por otra experimenta una serie de dificultades internas y externas que parecen contradecir estafe. Si Jess es Mesas e Hijo de Dios, si realiz milagros durante su ministerio dnde estahora su poder? Por qu las persecuciones? Las frecuentes alusiones a persecuciones (cf 4,17.35-41; 8,34-38; 10,30.39; 13,9-13) sugieren que ya tuvo lugar la persecucin neroniana y quese vive en una situacin de inseguridad a causa de la fe. La misin, por otro lado, no es lo fcilque cabra esperar, cuando el que enva es el Seor. Choca con la incredulidad juda (cf 4,1-34),y con el mundo pagano, que reacciona ante su mensaje con superficialidad, indiferencia,lentitud y rechazo.
Mc hace un buen diagnstico. La comunidad no tiene ideas claras sobre Jess. Confundedivinidad con poder triunfal y actuacin divina con actuacion avasalladora, que se impone y norespeta la libertad del hombre. Se trata de la misma crisis que vivi el pueblo judo cuando fuedesterrado a Babilonia. Entonces tambin confundi actuacin de Dios con accin triunfal, por
3 Cf. A. RODRGUEZ CARMONA, Evangelio de Marcos, en R. Aguirre/A. Rodrguez, Evangelios Sinpticosy Hechos de los Apstoles (Estella, 31998) 155-157.
4 Para este punto cf mi obra anteriormente citada, 130-176.
-
217
lo que no fue capaz de reconocer la presencia de Dios que actuaba en medio de ellos, pero pormedio pobres. En este contexto Isaas II promete que Dios va a reinar (Is 40,12-31; 51,16),pero como Dios oculto (45,15), que se sirve de los hombres y de su palabra para realizar susdesignios. A este anuncio le llama evangelizar.
3.2. El Evangelio es Jess
Mc escribe su catequesis para mostrar que Jess es el cumplimiento de esta promesa deevangelizar (1,14). Su obra es una cristologa cuya finalidad es mostrar que Evangelio es Jessen cuanto que es el Mesas que proclama y trae el reino de la forma que compete al que es Hijode Dios (1,1) y sta es dar la vida (15,39). En la obra salvadora, Dios y su Hijo actan comoDios oculto. Por ello, como dice M. Dibelius, la obra de Jess que presenta Mc es una epifanaoculta. Jess realiz su mesianismo y su accin divina en la debilidad, viviendo una autnticaexistencia humana. Su mesianismo y divinidad pasan por la cruz. Posiblemente tambin influ-y en este enfoque el ambiente pagano que circunda a la comunidad cristiana, en el que sepresenta al emperador y al Imperio romano con categoras de evangelio y evangelizar. Laalegre noticia es todo lo relacionado con el emperador, su cumpleaos, el aniversario de susubida al trono, sus gestas. El Imperio y su fuerza son alegre noticia, porque traen salvacin yseguridad. Frente a estas ideas ambientales Mc afirma que Evangelio es Jess, Mesas, Hijo deDios, en cuanto que acta en la debilidad.
3.3. Evangelio es Dios dbil
En este contexto Mc presenta a Dios y su Hijo, Jess. La teo-loga marquiana es amplia ydomina toda la obra. Mc es una cristologa, pero en el contexto de una teo-loga que la sustentay sin la cual no tiene sentido. El protagonismo de Dios y su obra del reino es fundamental y asu servicio estn Jess y su obra.
En su presentacin de Dios Mc recoge todos los datos de la tradicin, Dios, Seor y Padre,pero los reelabora y ofrece en funcin de la promesa Evangelio y, por ello, en la perspectiva delDios oculto que ahora comienza a reinar en la debilidad y despus lo har con poder. Desdeeste punto de vista habla de Dios Padre.
Habla del Padre, adems, en funcin de la presentacin de Jess el Hijo, cuya filiacinquiere aclarar en su cristologa, mostrando cmo Jess es Mesas-Hijo de Dios: actuando en laforma propia del Siervo de Yahweh, la solidaridad y dar la vida por los dems. Su obra serealiza en un contexto de secreto que afecta tambin a Dios. Contra la visin triunfalista de losdestinatarios de esta catequesis, que confunden divinidad con poder y triunfo, el Padre (1,11;9,7), Jess (14,61) y el autor (1,1; 15,39) dan la verdadera interpretacin.
Por qu no multiplica las alusiones? En Mt, por ejemplo, y mucho ms en Jn, se multipli-can las referencias redaccionales a Dios Padre, por qu son tan escasas las referencias en Mc?Ciertamente no son abundantes las referencias explcitas al Padre, slo 4 textos de formadirecta y 8 de forma indirecta al hablar del Hijo. Como seala Montefiore5, difcilmente pudo
5 Cf. art. cit. 33s.
-
218
Mc sustituir con ventaja Dios o Seor por Padre. Con relacin a Dios, unas veces se trata decitas del AT, lo que excluye la sustitucin, otras sta no tiene sentido, pues el texto quieresubrayar el poder y esta cualidad conviene ms al concepto Dios (cf 12,24; igualmente lostextos en que se contrapone la condicin de Dios a la del hombre) o son frases hechas, comocasa de Dios (2,26). De forma semejante los textos sobre Seor son en su mayor parte citasdel AT y en un caso se contrapone (13,20) el seoro de Dios sobre la historia a la debilidad delhombre-carne. Con todo, el tema de Dios Padre es importante en contexto cristolgico y ocupaun lugar preeminente, como muestra el ttulo (1,1) que remite a la confesin de fe final delcenturin (15,39): objeto de toda la obra es mostrar que ser Hijo de Dios es dar la vida. Desdeel punto de vista de la eclesiologa el tema es secundario, aunque no est ausente, pues serecuerda a los discpulos que la paternidad de Dios exige perdonar, expresin de debilidad(11,25). Posiblemente Mc no quiso insistir de forma ms explcita para no alimentar las ideasconfusas y triunfalistas de la comunidad sobre la paternidad divina.
Mc invita a los cristianos de todos los tiempos a evitar concepciones triunfalistas y caminaren la humildad. Creer en Dios Padre y en Jess, Hijo de Dios, es aceptar el camino de la cruzcomo salvador.
-
219
La Visita Pastoral como instrumentum laboris enla cura animarum de la dicesis de Cartagena
Una visin histrica desde la Edad Moderna hastanuestros das a travs de los mandatos de visita*
Antonio ANDREU ANDREUProfesor de Historia. CETEP. Murcia
1. INTRODUCCIN
La reforma de la Iglesia ha sido a lo largo de la historia un constante motivo de preocupa-cin para todos aquellos que deseaban una Iglesia ms fiel al evangelio y ms acorde con lostiempos y circunstancias. Consecuencia de ello fueron los distintos snodos y concilios quetanto a nivel general de la Iglesia como nacional, provincial y diocesano se realizaron a lo largode muchos siglos. Este deseo de reforma se vio agudizado en los inicios de lo que se ha llamadoEdad Moderna o, como algunos autores la describen, Edad Nueva de la Iglesia, significada deuna manera especial en la realizacin del concilio de Trento y, como hemos subrayado, en lossnodos provinciales y diocesanos que, con mayor o menor acierto, se llevaron a cabo, a raz dedicho concilio, en toda la Iglesia, y, como es obvio, en la dicesis de Cartagena.
Cuando se inicia el concilio de Trento, en el ao 1545, el estado de relajacin era tal quehaba provocado que Lutero, que condenaba dicha situacin, protestara contra el papado ycontra las arbitrariedades que se cometan en la Iglesia. A esta primera protesta se unierondespus las de otros reformadores como Calvino y Zwinglio que, de igual manera que Lutero,e incluso el mismo Erasmo, condenaron la mercadera que se daba con las bulas, la situacinmundana de los eclesisticos, principalmente de los regulares, el estado en que haba cado laautoridad del papado, etc. Terreno todo l perfectamente abonado para que surgiese la rebeliny la Reforma. Si algunos pases se salvaron, fue porque la tan ansiada reforma se haba
SCRIPTA FULGENTINAAo IX/2 - No 181999/2JULIO-DICIEMBREPginas 219-256
ESTUDIOS
* Leccin inaugural del curso acadmico 1998-99 en el Centro de Estudios Teolgico-Pastorales San Fulgenciode Murcia.
-
220
realizado con anterioridad. Tal es el caso de Espaa y la reforma llevada a cabo por el cardenalCisneros en tiempos de los Reyes Catlicos.
La llegada al pontificado de Paulo III fue el inicio de lo que sera la gran reforma catlicade Trento. Este papa se rode de grandes hombres, como Contarini, Aleander, Carafa, Poole yotros y, con ellos, promovi la reforma de las Ordenes Religiosas, favoreci las nuevasfundaciones e instituy el Tribunal de la Inquisicin en Roma, en el ao 1542, para velar por lapureza de la fe y cortar los primeros conatos de hereja. Entre todas las reformas que Paulo IIIllev a cabo, el concilio de Trento fue la mayor y la ms ambiciosa. Este concilio se propuso,en un principio, como objetivos primordiales la fijacin de la Doctrina de la Fe Catlica,preferentemente aquello que era objeto de controversia con los reformadores protestantes comola Justificacin y los Sacramentos, y la Reforma de la Iglesia Catlica en todo aquello quehaca referencia a la disciplina como una manera de poner fin a la tan criticada relajacin,primordialmente en lo que a los eclesisticos, tanto seculares como regulares, concerna: sumodo de vida, actividad pastoral, caritativa, espiritual, etc.
El concilio celebr 25 sesiones y en l se fueron alternando, despus de varias discusionesy ponindose de acuerdo los padres conciliares y los representantes polticos, los decretosdogmticos con los de reforma disciplinar, que respondan, por medio de los distintos cnones,a las verdaderas necesidades de la Iglesia. Mediante dichos decretos de reforma se tocaronpuntos referentes a la reforma de los eclesisticos: obispos, residencia de los mismos en susIglesias, su condicin de pastores y el trato, desde esta misma condicin, que haban de tenerpara con sus sbditos, vida de sencillez, austeridad y caridad que haban de llevar para darejemplo, honor y respeto para con ellos, etc.; clero, tanto regular como secular, vida y honesti-dad del mismo; Beneficios eclesisticos; derechos de Patronato; Diezmos, etc.
Tambin el concilio decret, como una forma de llevar a cabo la reforma de la Iglesia y lapuesta en prctica de su cnones, la celebracin de Concilios Provinciales y Snodos diocesanos.Estos se llevaron a cabo durante los veinte aos siguientes a la finalizacin del concilio ennumerosas dicesis espaolas y, entre ellas, la de Cartagena en la que desde la finalizacin delconcilio hasta 1592 se realizaron al menos cuatro snodos diocesanos impulsados por losobispos que en aquellos momentos gobernaban la dicesis, a saber: Gonzalo Arias Gallego, queasisti al Concilio de Trento; Gmez Zapata, Jernimo Manrique de Lara y Sancho DvilaToledo, que funda del Seminario de San Fulgencio y da Constituciones al Colegio de laAnunciata, que estaba bajo la direccin de la Compaa de Jess1.
Estos snodos tuvieron como primera finalidad la reforma de las costumbres y vidatanto de los eclesisticos como del pueblo cristiano, seglares; bien y vitalidad de lasIglesias y de sus Fbricas y conservacin de sus bienes y rentas corrigiendo y enmendan-do los excesos, abusos y males para que Dios sea servido y nuestra Iglesia bien goberna-da y nuestros sbditos edificados2 . En virtud de lo dispuesto por el concilio de Trentoestos snodos diocesanos determinaban y ordenaban las causas eclesisticas dirimiendo yquitando las controversias que interferan en las personas eclesisticas y para que todos
1 J. TORRES-FONTES, Cartagena-Murcia, dic. de. En Q. ALDEA-T. MARN y J. VIVES: DICCIONARIODE HISTORIA ECLESISTICA DE ESPAA (DHEE), I. Instituto Enrique Flrez. Madrid 1972, p. 363 y ss.
2 D. GMEZ ZAPATA, Edicto de convocatoria del Snodo diocesano de 1578, AHD, Sinodales de la SIC,Seccin 0001-Caja n 6, n 3, fol. 98.
-
221
aquellos que se sintieren ofendidos puedan pedir justicia y esperar sinodal sentencia ytambin para corregir los excesos y reformar las costumbres y para que los negocios queconciernen al servicio de Dios y acrecentamiento de su divino culto, utilidad y honestidadde todo el clero, Iglesia y pueblo cristiano sean cumplidos3 .
Del mismo modo, en 1583, el obispo Manrique de Lara4 convoca otro snodo para dotar alobispado de buenas constituciones por las quales nuestros subditos sean gobernados, y entien-dan lo que estn obligados a hacer, y guardar, y nuestro provisor y vicarios, y los demsoficiales, de nuestra audiencia, puedan mejor por ellas aiudarnos al govierno de nuestraovejas5.
En 1592 se realiz un nuevo snodo diocesano por el obispo D. Sancho Dvila6 con lafinalidad de confirmar y refrendar las constituciones sinodales de mis antecesores y paracompletar aquello sobre lo que Manrique no haba legislado7.
En todas estas constituciones sinodales se insiste primordialmente en el papel del obispo enla dicesis; vida y honestidad del clero, en la obligacin de residencia de los que tienen curatoso beneficios, de los que son extranjeros o de fuera del obispado y no pueden decir misa sinpermiso del Ordinario; derechos de Patronazgo; divisin de Curatos; administracin de lossacramentos; cargos diocesanos que se han de nombrar, cmo y a quin, etc.
Tambin los laicos son objeto de una amplia legislacin: la obligacin que tienen de vivir lafe catlica y de ensearla a sus hijos; la asistencia los domingos y das de fiesta a la misa y a laDoctrina Cristiana; la obligacin de diezmar a la Iglesia y no defraudar, bajo pena de excomu-nin y, en general, de todo aquello que en el clero secular y regular y en la vida de los fielesdeba ser objeto de reforma.
Con todo ello se pretenda, en definitiva, hacer frente a una decadente institucin eclesial yparroquial, que se encontraba bajo una fuerte disgregacin, fruto de las exenciones de lasordenes religiosas y de la abundancia de este clero; y a la ausencia de una red parroquial quecubriese todos los asentamientos, lo que haca que la vida del pueblo cristiano, aunque fundadaen la presencia de la accin de la Iglesia en todo momento importante de la vida, no estuviese
3 Sinodales de D. Gonzalo Arias Gallego (1566-73), AHD, Seccin 0001-Caja n 6, n 2.4 Obispo de Cartagena de 1583 a 1590, era tambin Inquisidor general de Murcia. Acompa a D. Juan de
Austria a la batalla de Lepanto, lo que le vali el ofrecimiento de la primera mitra que vacase. Hombre conciliador ydiscreto public las primeras sinodales del obispado de Cartagena que han sido impresas: en ellas se establece, entreotras cosas, la fiesta de la Dedicacin del templo catedral. En 1590, fue trasladado a vila y el primero de mayo de1595 muri en Madrid. Cf. P. DAZ CASSOU, Serie de los obispos de Cartagena, Madrid 1895, pp. 96 ss.
5 Constituciones sinodales del Obispado de Cartagena, por su seoria de Don Hieronymo Manrique, obispo deCartagena. En la Sancta Synodo que su Seoria celebr a quatro del mes de deziembre, del ao de 1583. Valladolid1590.
6 Natural de vila, en cuya ciudad haba nacido en 1546, era hijo de los marqueses de Velada. Cannigo yRector de la Universidad de Salamanca, tom posesin del obispado de Cartagena el 11 de diciembre de 1591. Al aosiguiente, acometi la obra y establecimiento del seminario conciliar a lo que le ayud el Concejo con 1.533 ducadosy para lo que necesit ampliar los llamados talleres del Cabildo comprando en 573 ducados las casas de los Andosillas,frente al ro. En 1594, trajo Dvila a Murcia las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina. Realiz tambin unsnodo diocesano y su episcopado no estuvo exento de controversias con las rdenes religiosas, franciscanos y jesuitas,franciscanos y dominicos y curas parroquianos con todos estos frailes, generalmente por el asunto de los diezmos. Fuetrasladado a Jan y despus a Sigenza, donde muri en 1625, a los 79 aos de edad. Cf. P. DAZ CASSOU, o.c., pp.100 ss.
7 Constituciones sinodales de D. Sancho Dvila: AHD, Seccin 0001-Caja 6, n 5.
-
222
exenta, en ningn momento, de revestimientos supersticiosos8 y una veneracin exagerada a lasreliquias de los santos.
Estas disposiciones de los concilios provinciales y, ante todo, de los snodos diocesanos,llegaban a las parroquias y al pueblo cristiano por medio de los edictos episcopales cuyafinalidad era alentar a los prrocos y eclesisticos en general a que pudiesen ejercer el cuidadopastoral, cura animarum, que en sentido estricto ejerca el prelado ordinario y en sentidoamplio quienes hacan sus veces. El concilio de Trento recuerda a los obispos que son pastoresy no verdugos y como tal deben comportarse con sus sbditos, trabajando con exhortaciones yavisos, de modo que les aparten de las cosas ilcitas, para que no se vean en la obligacin desujetarlos con las penas correspondientes en caso de delinquir y, si as lo hacen, debernamonestarles con bondad y paciencia.
A este respecto se subraya como papel de los obispos el estar muy atentos a la vida yactividad pastoral del clero, para quien deben tener especial solicitud y evitar que vivandeshonestamente, que vivan en concubinato o que sean criminales. Por el contrario, debenprocurar que den ejemplo en su trato, en sus palabras y en su doctrina al pueblo de Dios que lesest encomendado. Para llevar a cabo esta misin el concilio autoriza a los obispos a queimpidan el acceso a las ordenes sagradas a los que estn en entredicho, de cualquier causa quesea, aunque sea oculta, a amonestar, corregir y castigar a los clrigos, exentos o bajo sujurisdiccin, que incurran en crmenes, delitos o cualquier exceso9.
Para conocer la vida de los fieles y tambin del clero, funcin de vigilancia e inspeccinadministrativa, el obispo debe visitar cada ao la dicesis, por s o por sus visitadores, para verel estado de los beneficios eclesisticos curados y ver que se cuide el estado de las almas, ascomo privar de los beneficios a aquellos que acumulen muchos y poner en ellos vicarios otenientes idneos, asignndoles congrua necesaria sin que a lo dicho opten de modo algunoapelacin, privilegio o exenciones10.
El objeto de la visita pastoral era doble:
a. Real, que abarca el conjunto de bienes y su administracin: comprobacin de rentas,revisin de cuentas, estado material de los templos, utensilios, libros y ornamentos de culto,situacin de los beneficios y sus bienes, propiedades de las parroquias, etc.
b. Personal, que comprende tanto a eclesisticos, especialmente en cuanto al cumplimientode sus deberes clericales, como a laicos al servicio de la Iglesia y, en general, la detecciny consiguiente correccin de eventuales irregularidades, abusos, errores, escndalos o des-rdenes11.
Esta funcin de vigilancia era llevada a cabo con el mayor rigor y era una manifiestapreocupacin de todos los obispos postridentinos, aunque cabe subrayar que no es exclusiva de
8 LVAREZ DE LAS A. BOHORQUES, N., Reforma catlica previa al concilio de Trento: Espaa e Italia,XX SIGLOS 1997 (2) 67.
9 LPEZ DE AYALA, I., El Sacrosanto y Ecumnico Concilio de Trento, Pars-Mxico 1877, Sesin XXIII,Decreto de Reforma, c. I, p. 274 s.
10 Ibidem, Sesin VII de Reforma, c. VII, pp. 99 s.11 Cura de almas, en M. TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Vocabulario bsico de historia de la Iglesia,
Barcelona 1993, p. 119.
-
223
esta poca, ya que tambin en la Edad Antigua, pocas apostlica y patrstica, los conciliosregularon sobre su obligatoriedad y se establecieron formularios y, en algunas pocas, seestableci una periodicidad anual, que posteriormente se ira dilatando, y se estableci la normade que el visitador recibiera un estipendio por parte de la Iglesia visitada. Ms tarde, en la EdadMedia, hasta el siglo XV exclusive, se aprecia una decadencia que obedece a causas diversas:disminucin de la potestad jurisdiccional de los obispos sufragneos por el abuso de autoridadde los metropolitanos, usurpacin del derecho de visita por el arcediano, conflictos blicos,inseguridad de comunicacin, miseria de los pueblos, etc.
En el siglo XV, a consecuencia de las reformas emprendidas por los concilios de Constanza(1414-17), Basilea (1431) y Florencia (1438), experimentaron un resurgimiento que culmincon el de Trento, regulador de su prctica que, con altibajos, tal ser el caso de la dicesis deCartagena, se ir imponiendo en adelante12.
De este modo, a finales del s. XVI y principios del XVII acontece en la Iglesia catlica unaprofunda transformacin, preparada por los concilios sealados y por una larga labor de bsqueda,por la santidad de muchos de sus miembros y por experiencias innumerables y dolorosas. Estarenovacin radical de la Iglesia no puede fecharse con el concilio de Trento, aunque este resultadeterminante para la conclusin de un camino y el inicio de nuevas sendas13.
En orden a que estas transformaciones y renovaciones eclesiales llegasen a todos losconfines de cada dicesis es por lo que, como anteriormente hemos dicho, se establecen entreotras actividades las visitas pastorales, que junto con las misiones, las cartas pastorales yedictos episcopales, y la reforma de los seminarios, van a tratar de poner en prctica losdesignios reformadores del concilio de Trento.
Estas visitas pastorales quedaban, por lo general y entre otras fuentes documentales, plas-madas en los llamados Libros de Visitas Pastorales que existan en las parroquias o tambin, yeste es el caso ms frecuente en la dicesis de Cartagena, en los libros de Fbrica14 o mscomnmente en los libros de bautismos, por la ausencia de los anteriores.
Los Libros de Visitas sealan, al finalizar la misma, los llamados mandatos a travs de loscuales se pueden detectar los principales problemas y preocupaciones que en cada siglo acuciabana la Iglesia y, en nuestro caso, a la dicesis que nos atae. Estos mandatos consistan en determina-das normas y recomendaciones tendentes a la mejora de la vida parroquial. Unas iban encaminadasa la perfeccin intelectual, moral y pastoral del clero; otras se dirigan a regular la conducta de losfieles. Tambin figuran normas destinadas a la recta administracin de los bienes parroquiales:capellanas, patronatos, fundaciones, colecturias de misas, piezas eclesisticas, cofradas, etc.
Estos mandatos suelen ofrecernos, como subraya Manuel Martn Riego, aquellos aspectosde la vida y de la realidad parroquial que, a juicio de los visitadores, necesitaban ser mejorados15.
12 Ibidem, p. 119 s.13 G. ZHAGENI, La Edad Moderna. Curso de historia de la Iglesia III, Madrid 1997, p. 176.14 El trmino Fbrica significa, en un primer momento, construccin. Con el tiempo se ampla su significado y
se designa con dicho nombre la cantidad de bienes destinados a la construccin y mantenimiento de las Iglesias... Parael concilio de Trento la Fbrica aparece como el organismo encargado de la administracin de los bienes de la Iglesia.Es la responsable de proveer todo lo pertinente a la celebracin del culto. Al frente de la misma se encuentra elmayordomo de Fbrica. Para dotarlas se destin a ellas un 33,33% de la masa decimal. Cf. MARTN RIEGO, M.,Diezmos eclesisticos y arte en la archidicesis hispalense en el s. XVIII, Atrio 3 (Sevilla 1991) 66 ss.
15 M. MARTN RIEGO, La Vicara de Utrera en el s. XVIII a travs de los libros de Visitas Pastorales,Isidorianum 6 (Sevilla 1994) 246.
-
224
Estudiaremos a continuacin los mandatos de visita que en la dicesis de Cartagena durantecuatro siglos dieron los distintos obispos que ocuparon la silla episcopal16 con el fin dedescubrir cmo estos mandatos influyeron a lo largo de los siglos en la vida de la dicesis y enel desarrollo de la cura animarum tanto por parte de los obispos cmo de aquellos eclesisticosencargados de llevarlos a cabo en las parroquias, ermitas, capellanas, etc. y si verdaderamentellegaron a ser eficaces respondiendo al principio salus animarum suprema lex Ecclesiae17, talcomo pretenda el concilio de Trento.
2. LOS MANDATOS DE VISITA DURANTE EL ANTIGUO RGIMEN (1565-1833):UN CAMINO, UNOS OBISPOS Y UNA ARDUA TAREA
En la dicesis de Cartagena apenas son perceptibles dichos mandatos a lo largo de los siglosXVI y XVII. Durante stos, sobre todo inmediatamente despus de la celebracin del conciliode Trento, los libros de Fbrica y bautismales no dan fe de dichos mandatos y nicamentepodemos saber cules eran las preocupaciones de los obispos a travs de los snodos diocesanosy de las actas de los mismos. Solamente se constata en los libros parroquiales la presencia delobispo en la parroquia con ocasin de la administracin del sacramento de la confirmacin18 ocon motivo de un gran acontecimiento, pero la visita pastoral la realizaban generalmente losllamados visitadores, nombrados directamente por el obispo para tal fin y que limitaban supresencia en la parroquia a la correccin de los errores que hubiese en los libros de bautismos,matrimonios y defunciones y a cuidar que stos estuviesen en buen estado e igualmenteconstatar que tanto el estado material de las Iglesias como la decencia de los ornamentos y larecta administracin de la Fbrica fuesen las correctas. Por lo general no dejaban ningn tipode mandatos de visita. Ms bien, lo que realizaban era la llamada visita de sacramentos endonde a la llegada del visitador a la parroquia se pasaba al interior de la Iglesia y en ella seinspeccionaban la Pila de Bautismo y los Santos Oleos pasando posteriormente a la visita dealtares y principalmente al altar mayor donde se rezaba un responso por los difuntos. Asmismo, se visitaba la sacrista para ver el estado de los ornamentos y revisar los libros decuentas y el resto de libros segn mandaban el santo concilio de Trento y los snodos diocesanos.Posteriormente el obispo o sus visitadores se retiraban a descansar para continuar la visita aotras parroquias o ermitas.
16 Es importante subrayar que para el desarrollo de este trabajo hemos estudiado mandatos de visita de lasprincipales vicaras y arciprestazgos que en muchos casos son mandatos estereotipados y en otros casos contienenaspectos originales. Se han estudiado un nmero considerable de las ms de 100 parroquias que componan la dicesisen los inicios de la Edad Moderna, aunque muchas de ellas se encontraban hasta mediados del s. XIX en manos de lasrdenes Militares y el obispo no tena jurisdiccin sobre ellas, lo que era causa de frecuentes conflictos. Solamentecuando estas parroquias pasan a manos del obispo diocesano se manifiestan y quedan plasmados en los libros devisitas. Otro problema con el que el investigador se encuentra es que casi dos tercios de los libros parroquiales,principalmente en los siglos XVI, XVII y XVIII, han desaparecido y para hacerse una idea de la situacin en aquellapoca hay que buscar otras fuentes documentales.
17 M. MARTN RIEGO, Las hermandades sacramentales de la ciudad de Sevilla a travs de los libros de visitaspastorales. Siglo XVIII, Isidorianum 3 (Sevilla 1993) 203 ss.
18 En Moratalla, donde a pesar de que perteneca a la orden de Santiago el obispo tena la jurisdiccin omnmoda,se puede constatar que en 1674 se encuentra la primera lista de confirmados por el obispo Francisco de Roxas Borja.Cf. APM, Libro 6 de Bautismos (1674-1694), f 12. Tambin hay que constatar que en esta parroquia a partir de 1614es casi anual la visita arciprestal realizada generalmente por el vicario de la Orden de Santiago.
-
225
Excepcin a esta imperceptibilidad de tales mandatos la podemos encontrar en las visitasrealizadas a la parroquia de Archena por el comendador de la Orden de San Juan de Jerusaln.Desde el primer cuarto del siglo XVII hay constancia de la Visita del Comendador General dela Orden o de sus Visitadores Generales con el fin de inspeccionar las cuentas y sus posesionesen la villa y a su marcha s que hay constancia de que dejasen por escrito determinadosmandatos encaminados generalmente a la adquisicin de bienes para el culto, custodias, vasijade porcelana blanca para colocar dentro de la pila bautismal, vasos sagrados, etc.; otrosmandatos estaban destinados al prior, cmo ensear la doctrina cristiana, especialmente en losdomingos de adviento y cuaresma, y otros para el ordenamiento de los precios que debancobrarse en los diferentes servicios religiosos, etc.19.
La causa principal de esta ausencia casi generalizada de mandatos de visita por los obisposdiocesanos, no as de los comendadores de las rdenes Militares, estriba en que en este siglo ladicesis de Cartagena era considerada por los inquilinos de la silla episcopal como una dicesisde paso haca metas mayores y la prueba de ello es que durante este siglo son 17 los obisposque la regentan y solamente dos, Antonio Trejo (1618-1635) y Francisco de Roxas Borja(1673-1684) estn ms de diez aos en Murcia, y algunos como Martn Joanis de Echalazestuvieron solamente algunos meses. Es obvio que en tan poco tiempo no pudieron hacermuchas visitas pastorales a una dicesis tan vasta como la que nos ocupa.
Otro problema no menos acuciante es que en este siglo la institucin eclesistica en Murcia,tal como subraya Guy Lemeunier20, est lejos de formar un bloque unido, ya que el obispo noes ms que el jefe terico de la dicesis, pero un jefe en constante enfrentamiento con suCabildo y de ambos haciendo causa comn contra las rdenes Militares, que acaban porconservar en su dominios el producto de los diezmos y la jurisdiccin eclesistica, por mediode su vicarios. Esto motiv el memorial que el obispo Trejo manda a Felipe IV en defensa delos derechos episcopales y que tendr su culmen en el siglo siguiente, XVIII, con el cardenalBelluga y sus constantes litigios con la Orden de Santiago. A estos, se une el conflicto entre losobispos y la Inquisicin, que ostentaban la primaca el uno en la administracin de la dicesisy, la otra, en velar por la pureza de la fe.
Tambin entre el clero regular y el secular habr mltiples conflictos principalmente por eltema de los diezmos que en el caso de Cartagena se los reparten el obispo y el Cabildo y parael clero solamente se destinan los derechos de estola y pie de altar y, en algunos casos, lasprimicias, que tambin tienen que repartirse con los sacristanes de las Iglesias.
A estos problemas hay que aadir las epidemias de peste que a mediados de siglo asolaronla regin y la dicesis y que provocaron numerosos muertos y un descenso demogrfico quetendr que esperar todava algunos aos para que se inicie una recuperacin.
Paradjicamente, al descenso demogrfico hay que aadir un aumento del estamento ecle-sistico principalmente motivado por el hecho de que, al asolar Espaa las epidemias de peste,hicieron que se volviera la vista haca lo transcendente aumentando las fundaciones de capellanasy patronatos y tambin el nmero de misas testamentales creciendo con todo ello las riquezasde la Iglesia y de los eclesisticos. La fundacin de memorias fue muy frecuente hasta 1763,
19 Libro de Construcciones de la Cofrada del Santsimo Rosario: A.P. San Juan de Archena, Ao 1653, Visita 7-XI-1640, f 96-96vto.
20 G. LEMEUNIER, Murcia en el s. XVII. Una sociedad en crisis. Cf. AAVV, Historia de la Regin deMurcia, VI. Murcia en la crisis espaola del s. XVII, Murcia 1980, pp. 26 ss.
-
226
fecha en que se prohibieron porque con ellas se buscaba por una parte una proteccin fiscal ypor otra consolidar el prestigio, pues era frecuente reservar el disfrute de la capellana amiembros de la familia y constituir lo que se llamaba una capellana colativa de sangre, con loque se favoreca la tendencia a ordenarse para poder disfrutar del beneficio eclesistico y nopor una autntica vocacin21.
Esto cambiar desde finales del s. XVII y comienzos del s. XVIII donde obispos comoMedina Chacn y, principalmente, Belluga darn un giro radical a esta situacin comenzandolo que algunos autores han llamado la segunda Contrarreforma de la Iglesia de Murcia.
Se crean nuevas parroquias suburbanas o rurales como S. Jos de Lorca y se organizan losgraneros secundarios para una recogida ms eficaz del diezmo22.
A consecuencia de esta expansin multiforme de parroquias, seminario, fundaciones, insti-tuciones caritativas, conventos, etc., la dicesis de Cartagena alcanzar en la primera mitad desiglo su mximo desarrollo demogrfico, lo que influir tambin en el mayor desarrollo de lasvisitas pastorales con la finalidad de organizar el fuerte incremento poblacional y parroquial yla desigual distribucin de stas: una parte de la dicesis es zona urbana en la que se concentrala mayora del clero, patrimonial principalmente, y otra parte, la ms numerosa, son parroquiasrurales donde hay una carencia de l que repercutir en la actividad pastoral y en la cura dealmas con un bajo nivel moral y espiritual de la poblacin.
En el s. XVIII se produce una prdida de prestigio social en el clero cuyas causas hay quebuscarlas en la falta de identidad sacerdotal y en la no asuncin de lo que sera su labor pastoral.Muchos clrigos llegan a tomar estado para disfrutar de una capellana o patrimonio, por conve-niencia, y no con una clara vocacin, lo que les lleva a estar constantemente ociosos, empleados encuestiones mundanas y envilecidos por el escndalo: juego, comercio, tertulias, etc.
En medio de este ambiente, y sin una clara vocacin, se olvidan de que la verdadera tareadel sacerdote es la cura animarum, apacentar las ovejas a travs de la predicacin, administra-cin de los sacramentos y ayudar a las ovejas en todo momento y circunstancia, especialmentelas ms descarriadas, y la caridad. Para poder llevar a cabo su tarea tiene que ser honesto,pues si no, cmo podr tener libertad para corregir a sus sbditos?23
La labor directiva del prroco deba llegar tambin a la atencin y cuidado del resto declrigos que estaban a su cargo: que digan misa todos los das o al menos los das de fiesta,que asistan a la Escuela de Cristo, que ayuden en la administracin de los sacramentos, queasistan a los oficios divinos, que practiquen la caridad, tenindose el debido respeto y cuidadopara con los pobres y cualquier necesitado, que asistan a los hospitales a visitar a los enfermosy ayudarles espiritualmente, que celen si los maestros de escuela cumplen con su obligacinen la educacin de la juventud, ensendoles la doctrina y buenas costumbres; que losfeligreses vivan en paz entre s, que la devocin a la Virgen y al Rosario se practiqueasiduamente y, en definitiva, que la vida cristiana y la presencia de Dios sea un hechocotidiano en la vida de los fieles24.
21 G. ANES, El Antiguo rgimen: Los Borbones. Alianza Universidad. Madrid 1955, p. 78.22 F.J. FLREZ ARROYUELO, La guerra de Sucesin en Murcia: Belluga. Cf. AAVV, Historia de la Regin
de Murcia, VII. Mito y realidad de una edad de Oro, Murcia 1980, p. 64.23 A. PEAFIEL RAMN, Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera mitad del s. XVIII.
Murcia 1988, p. 22.24 G. ANES, El Antiguo rgimen: los borbones, o.c., p. 80.
-
227
Cmo se lleva esto a cabo en la dicesis de Cartagena?
Belluga, el primer impulsor y garante del concilio de Trento en el s. XVIII en Murcia,insiste en la importancia de la visitas pastorales que l personalmente llev a cabo por todo elterritorio diocesano a lo largo de 20 aos y que son un ejemplo claro de la aplicacin prcticade las ideas y reformas que realiz y de cmo estaba preocupado por llegar a todos los rinconesde tan amplia dicesis. Personalmente practic 3 visitas generales a toda la dicesis, adems delas que haca para confirmar a la mayor parte de sus parroquias, e incluso en algunas, comoLorca, Albacete y Chinchilla, aparte de las de Murcia, llev a cabo hasta 4 y 5. En la visita adlimina de 1717, en el informe elaborado para la misma, describe cmo intenta cada ao llegara la mayora de parroquias, salvo las de rdenes Militares en las que no tiene jurisdicin sinosolamente visita de sacramentos y estn bastante lejos de Murcia, a cuatro o cinco jornadas decamino25.
En otras ocasiones los obispos estaban ayudados por los visitadores generales encargadosde recorrer anualmente la dicesis para ver el estado de las parroquias, obligar al cumplimientode los edictos de reforma mandados por l, hacer inventario de todos los bienes pertenecientesa las Iglesias y revisar los libros. Para ello eran mantenidos por la mesa episcopal26.
La dicesis, con este sistema, estaba muy cohesionada y el obispo cercano a su feligresa ysta cercana al obispo. As pudo, por lo menos, llevar a cabo muchas de las pretendidasreformas y obligar al clero, sobre todo secular pero tambin al regular, y a los fieles, a travs destos, a llevar una vida acorde con lo que haban prescrito Trento y los snodos diocesanos.
Belluga insiste en que los eclesisticos como ministros de Dios deben huir de todos losvicios por ser luz del mundo puestos para desterrar sombras y deben estar dotados de lasmayores virtudes y huir de todos los vicios para que su ministerio no sea vituperado yresplandecer en todas las virtudes para acreditar que son ministros del Seor. En todos sus actosdeben de estar ejercitados en la paciencia, en las tribulaciones, en las necesidades, en lasangustias, en el trabajo, inclinados a las vigilias y ayunos, resplandeciendo siempre en castidad,viviendo siempre en Dios y en una caridad verdadera, mostrando en todas sus palabras yacreditando en todas sus obras que viven as. Deben ser modestos, pobres, pero socorriendo alos pobres y como quien nada tiene aunque abunden en todo gnero de bienes27.
El sacerdote, segn el obispo, debe de huir de la sensualidad, de la avaricia, pues es un vicioabominable que un eclesistico tenga su cuidado puesto en las riquezas dandose a s mismo y alos dems del pueblo por el nefasto ejemplo que les da de lo que deben hacer; del juego, baile y detodo cuanto sea profano, tal como subraya el santo concilio de Trento en la sesin 22 de reforma.
Frente a estos vicios, los sacerdotes deben cuidar el aspecto externo, ser honestos en suspalabras y ser personas de oracin. Este es el medio, en palabras del obispo, por el cul lograry conseguir las obligaciones de su estado y la perfeccin de vida a la que estn llamados.
Belluga, en el ao 1705, publica un edicto para todas las parroquias de la dicesis y en elque se concreta todo su pensamiento sobre el sacerdocio y sobre la vida pastoral y el modo
25 Relacin del Estado de la Iglesia Cathedral de Carthagena y su Dicesis suffraganea de la de Toledo: ASV,S. Congregation Concilii. Relationes: Carthaginen (Cartagena) in Spagna (1705-1722), f 258.
26 Ibidem, 3 visita ad limina, 20 de octubre de 1713, f 280.27 Carta pastoral a nuestro muy amado Cabildo y clero de nuestra Dicesis. Murcia 1705, p. 38.
-
228
cmo llevar esto a la prctica28. Comprende 99 puntos en los que abarca todos los aspectos dela vida pastoral divididos en cinco apartados dirigidos a los curas, eclesisticos, colectores demisas testamentales, fabriqueros y sacristanes y dems ministros de la Iglesia.
En este edicto Belluga indica cmo el sacerdote debe predicar todos los domingos y dasfestivos dentro de la misa mayor, de memoria o leyendo algn libro predicable o espiritual y, siellos no pueden, manda lo hagan sus tenientes o algn otro sacerdote; que enseen la DoctrinaCristiana, leyendo el catecismo que para este fin ha editado el obispo. Es labor del prrocoobligar a sus feligreses a que acudan a la enseanza de la Doctrina Cristiana.
Esto mismo es obligatorio para todos los capellanes de Ermitas. A este respecto subrayaBelluga en la visita ad limina de enero de 1712 cmo con esta norma el obispo ha logrado queen todas la ermitas los Tenientes y Religiosos expliquen la Doctrina Cristiana y les ha dado laforma de cmo la deben explicar29.
La enseanza de la Doctrina Cristiana consiste en explicar una y muchas veces, en eltiempo del ofertorio de la misa mayor, los misterios que se deben creer en la Fe como mediopara salvarse: los de la Trinidad y los que se contienen en los artculos de la fe o en el Credo;los Mandamientos de Dios y de la Iglesia y cmo y cuando se peca contra ellos; los santossacramentos, sus efectos y cmo se ha de preparar el cristiano para recibirlos bien, especial-mente el sacramento de la penitencia, las partes necesarias para l y sus efectos y lo mismo sobrela disposicin necesaria para comulgar. Y, finalmente, todas las dems cosas concernientes aensear la instruccin del perfecto cristiano para conseguir la vida eterna para la que fuimoscreados30.
Es tambin obligacin de los curas visitar a los enfermos de su parroquias; exhortar a susfeligreses para que reciban los sacramentos con frecuencia, contra lo que propona la reformaprotestante, y se confiesen; examinar de la Doctrina Cristiana a los que van a contraer matrimo-nio; declarar en la misa mayor de los domingos los das de fiesta, vigilias y ayunos de lasemana e invitar a los feligreses a que asistan a Vsperas los domingos y das de fiesta, etc.
Otra de las obligaciones de los prrocos y resto de curas es vigilar para que se cumpla elpago de diezmos y primicias, no permitiendo que las medidas se hagan a colmo, en perjuicio delas primicias, y de los interesados tambin de los diezmos, y que la paga sea de diez en una,quedndose con nueve el labrador y una el Diezmo. Tambin hay que procurar que losresponsables de las capillas de patronatos las mantengan con sumo cuidado ya que stasestaban en un estado de gran dejadez y abandono, pues en la mayora de los casos lospropietarios no vivan en el lugar o no tenan suficiente dotacin.
Aparte de los mandatos anteriores, da el obispo una serie de mandatos a todos los eclesis-ticos y as obliga a que todas las semanas se tengan Conferencias de Moral y tambin deCeremonias y que todos los domingos asistan a la Iglesia a ayudar en todas las funcioneseclesisticas que hubiese en la parroquia. Esto lo propone de manera concreta para todos
28 Mandatos generales que el Excmo Sr. Belluga, obispo de Cartagena, del Consejo de Su Magestad, mi Seor,ha mandado imprimir, para todas las parroquias de su dicesis, fuera de los particulares manuscritos, que dexa encada una, que su excelencia ha mandado se observen. Murcia 1705, 13 folios numerados e impresos.
29 Relacin del estado de la Iglesia Cathedral de Carthagena y su Diocesis suffraganea de la de Toledo, o.c., f256 vto.
30 D. Fernando Daz de Ossa. Mandatos de Visita de 12 de diciembre de 1719: AHDA, Parroquia S. JuanBautista, libro de Fbrica 1705-1734, ALB. 145, s.n.
-
229
aquellos que aspiran al sacerdocio. En este sentido, se da el caso de que en la visita realizada ala parroquia de Peas de San Pedro en junio de 1711 parece que la mayora de los ordenados demayores lo estaban para disfrutar del fuero eclesistico defraudando el dinero al rey y noasistiendo a la Iglesia. Belluga manda que para disfrutar del fuero eclesistico no slo han deestar ordenados de menores sino que debern tener capellana colativa y estar asignados a laIglesia donde han de asistir con frecuencia llevando hbito clerical y corona abierta31.
Con esto se consigue una mayor formacin y, a su vez, un mayor recogimiento de losclrigos de menores rdenes para que se vayan disponiendo para las mayores. En las parroquiasdonde hay un nmero suficiente de stos, el maestro de estudios debe llevar todos los meses ala comunidad de estudiantes a comulgar previnindoles 4 6 das antes, reprendindoseseveramente al que faltase32.
Se insta a los sacerdotes a que digan misa todos los das por lo que conviene a la devocindel pueblo y consuelo de los fieles. Donde hayan muchos curas no deben decir misa todos a lavez sino que se irn distribuyendo las horas a lo largo del da haciendo el prroco estadistribucin y respetndola todos los sacerdotes con prudencia y discrecin.
Belluga da mucha importancia al papel del arcipreste y de los vicarios, que son de una granayuda tanto para el obispo como para sus visitadores. El papel desempeado por el vicario lopone de manifiesto en la visita pastoral realizada en abril de 1712 a la parroquial de Santiago deTotana, en donde el obispo insta al vicario a visitar con frecuencia la vicara pues para ello hasido nombrado, y vele por el cumplimiento de las obligaciones de los Curas y vigile se guardenlos mandatos y edictos para remediar lo que pudieren33 . Y pide el obispo que los vicarios lecorrespondan a la confianza que ha depositado en ellos y hagan la visita examinando con losmandatos impresos lo que en cada parroquia o lugar se ha hecho de lo contenido en ellos,reconociendo el aseo de las iglesias y su altares, sacrista y ornamentos y el cumplimiento delas obligaciones de todos los ministros y fieles34.
Belluga confa mucho en la fundacin del Oratorio de San Felipe Neri para la renovacinespiritual del clero. l era casi integrante de dicho Oratorio, adems de fundarlo en Murcia, yrealizaba con ellos los Ejercicios y la Escuela de Cristo. Esto lo fomentar tambin en lasdistintas visitas pastorales y as, vg, en la que realiza a la parroquial de Ntra. Sra. de laAsuncin de Moratalla en noviembre de 1706, aparte de pedir al prroco que fomente laconfraternizacin entre los eclesisticos, le manda que promueva la Escuela de Cristo y nosolamente entre los clrigos sino tambin con los feligreses y que sta se haga, a ser posible, losdomingos por la tarde para que puedan asistir el mayor nmero de personas35.
Con el fin de que la vida espiritual del clero vaya potencindose hay, en las visitaspastorales, una constante referencia a la obligacin de los eclesisticos de hacer oracin y tener,
31 Visita pastoral de 24 de junio de 1711: A.P. Pas, Mandatos de visita. Libro de fbrica 1677-1717, PE 89,f 194.
32 Mandatos de visita pastoral de 28 de abril a 4 de mayo de 1712: A.P. Santiago de Totana. Libro de bautismos13 (1710-1716), f 113.
33 Mandatos de visita del obispo Belluga, 24 de abril a 4 de mayo de 1712: A.P. Santiago Totana, o.c.; f 109 vto.34 Ibidem, f 110.35 Mandatos de visita del ao 1706: A.P. de Ntra. Sra. de la Asuncin de Moratalla, Libro 9 de bautismos (1705-
1715), f 82. Esta misma idea la volver a expresar Belluga en los mandatos de visita de la parroquia de S. JuanEvangelista de Blanca, Libro 4 de bautismos (1717-1740), f 36.
-
230
por lo importante que resulta para la formacin, un director espiritual y as lo obliga ya que, enpalabras textuales de Belluga, nota poca aplicacin de los eclesisticos en el ejercicio de laoracin e invita a la oracin mental como una forma de aprender el fervor con que se debehacer la oracin vocal sealando como objeto de dicha oracin mental la meditacin de la vida,muerte y pasin de Ntro. Sr. Jesucristo y tambin todas las dems verdades catlicas36.
Para ello invita a que todos los eclesisticos tengan sus libros espirituales donde puedanaprender la meditacin.
En estas visitas pastorales se trata tambin de corregir los abusos en el nmero de misas ypor ello se obliga a todos los clrigos, tanto de mayores como de menores, que poseencapellanas o patronatos con carga de misas que hagan o compren un libro en el que entreguenal colector de anuales todas las capellanas y las cargas de misas. Del mismo modo, se trata deevitar la mala distribucin de las rentas de obras pas.
En dichos mandatos se insiste en que los colectores de misas asistan con la limosna a losclrigos no dndole a nadie ms misas que aquellas que pudiesen decir segn la obligacin demisas que tuviesen a su cargo37.
Los mayordomos fabriqueros son tambin, como se ha subrayado anteriormente, objeto depreocupacin de los obispos en las visitas pastorales y as Belluga manda que stos tengansumo cuidado en celar lo que faltase en su Iglesias: ropas litrgicas, cera, reparaciones, etc., yque recauden lo necesario para estos fines. Subraya cmo todo aquello que exceda de 3.000reales tiene que ser autorizado por el obispo. El papel del mayordomo fabriquero era funda-mental en la vida de la Iglesia del s. XVIII.
Todos estos mandatos de visita tenan como finalidad revitalizar la vida de la Iglesia, elapostolado y la reforma moral tal como era propugnada por el concilio de Trento.
En Espaa stas visitas tuvieron una especial vitalidad en la segunda mitad del s. XVIII conobispos como Asensio Sales, Climent, Armany, Lorenzana, Tavira, etc., que con ellas preten-dan, entre otras cosas, fomentar un clero intelectualmente docto y santo. En Murcia, estocomenz antes que en el resto de Espaa gracias al buen hacer del cardenal Belluga. Losobispos posteriores, Montes, Mateos, Roxas y Contreras, Rubn de Celis, etc., van a hacerconstante referencia a los mandatos pastorales de aqul y nicamente, aunque todos llevan acabo las correspondientes visitas, Montes, Mateos, Roxas y Contreras y Rubn de Celis loharn sistemticamente dejando constancia de ellas, pero siempre retrotrayndose a lo que alrespecto haba legislado Belluga, por supuesto a instancias de Trento: celebracin de Conferen-cias de Moral y Ceremonias al menos un da a la semana38; enseanza de la Doctrina cristianaal menos los domingos y festivos a lo largo de todo el ao y especialmente en adviento y
36 Mandatos del cardenal Belluga. Visita pastoral de 28 de abril y 4 de mayo de 1712, o.c., f 116-117. Estapreocupacin del obispo por la vida de oracin de los sacerdotes aparece en muchas de dichas visitas, entre las quecabe subrayar la de 1721 a la parroquia de San Onofre de Alguazas, Libro 4 de Fbrica (1613-1767), f 316; la deNtra. Sra. de la Asuncin en Moratalla, Libro 9 de Bautismos (1705-1717), f 86 y la realizada a la parroquial deJorquera con la que mantena un pleito por la divisin del curato, Libro de Fbrica 1655-1715, f 23.
37 Mandatos de visita del cardenal Belluga: A.P. Ntra. Sra. de la Asuncin de Moratalla, Libro 9 de Bautismos(1705-1717), f 84.
38 Mandatos de visita de D. Francisco Antonio Guerres, visitador de D. Manuel Rubn de Celis (15-2-1773),Libro de visitas pastorales (1743-1773), f 111. En este mismo aspecto se haba insistido ya en los mandatos a dichaparroquia en el aos 1743 por el obispo Juan Mateos.
-
231
cuaresma como primera obligacin de todos los prrocos39; cuidado en la administracin de lossacramentos; asistencia y consuelo de los feligreses en sus enfermedades y ltima hora; cuida-do en el cumplimiento del pago de diezmos y primicias por parte de los feligreses; que stostengan la mayor reverencia en las Iglesias y, especialmente, durante la celebracin de la misa,y que cumplan con el precepto pascual40.
Tambin es importante subrayar la preocupacin de los obispos por todo lo referente a laspartidas de bautismo, matrimonios y defunciones as como a la conservacin de las Iglesias yde todo lo referente al culto, misas testamentales, que en algunos casos son muy pocas las quese celebran41.
Los fieles son igualmente objeto de una amplia referencia en los mandatos de visita,encaminados a regular su conducta moral y espiritual, tarea dificultosa porque la dispersin deCuratos hace que sea difcil llegar a ellos, lo que repercute en una pobreza espiritual y moralviviendo alejados de sus parroquias, no oyendo sermones si no es cuando llegan los misione-ros42.
Muchos feligreses se quedan sin recibir los sacramentos durante aos y algunos mueren sinellos. Del mismo modo, viven en una gran ignorancia y libertad de costumbres al no habercuras que celen por la salud de estos lugares.
Insisten los mandatos en que se guarden las fiestas y que no se permita que en ellas setrabaje si no es sacando licencia y por una justa causa pagando medio real para la Fbrica de lasIglesias43; y que no se de la comunin por Pascua a nadie de cualquier edad o sexo que sea queno lleve cdula de estar examinado en la Doctrina Cristiana44.
Como remedio a la ignorancia y situacin de muchos feligreses se aconseja a los prrocosy tenientes que visiten a las familias de su feligresa y vean si todos han cumplido con elprecepto de la comunin y si todos los matrimonios se encuentran en situacin regular siendotambin obligatorio para recibir este sacramento el haber sido examinado de Doctrina Cristia-na.
Un papel importante en este aprendizaje de la Doctrina Cristiana lo tienen los maestros a losque se les pide que la enseen a la par que procuren que en las escuelas no haya ningn libroprofano. Tambin los padres tienen la obligacin de enviar a sus hijos a la escuela45.
La conducta moral era una constante preocupacin de los obispos en sus visitas y por ellose prohbe en los mandatos que ninguna persona, de cualquier estado, calidad y condicin que
39 A este respecto con el obispo Mateos es la primera vez que en los mandatos de visita aparece lo que podramosllamar un mtodo catequtico, aparte de que insiste en que se utilizar el catecismo Ripalda u otro de los comnmenteaprobados, y que consistira en el aprendizaje en forma de preguntas y respuestas, adems de la utilizacin del cantocomo parte importante de dicha catequesis, segn las distintas edades (cuatro grupos), del Credo, mandamientos de laLey de Dios, Virtudes teologales y cardinales y, por ltimo, todo lo dems referente al conocimiento de la fe cristiana.Se prohbe dar la comunin por semana santa a los que no estn instruidos en la Doctrina Cristiana. Cf. Mandatos devisita de D. Juan Matheos Lpez (29-10-1743), f 24.
40 Mandatos de visita a la parroquial de S. Andrs de la villa de Mazarrn (29-10-1743), f 10.41 Mandatos de visita a la parroquial de S. Juan Bautista de Alqueras. Libro 1 de bautismos (1733), f 187.42 Relacin del estado de la Iglesia cathedral de Carthagena y su dicesis..., o.c., f 298.43 Mandatos de visita de la parroquia de Moratalla (1705), o.c., f 82.44 Ibidem, f 82.45 Mandatos de visita del cardenal Belluga a la parroquia de Ntra. Sra. de la Asuncin. A.P. Chinchilla, Libro 2
de Fbrica (1682-1710), f 401-403 vto.
-
232
sean, juegue a naipes, dados ni otros juegos prohibidos; que se hable en las Iglesias antes quese celebre el oficio de la misa; que se blasfeme o se vaya a la Iglesia con el pelo atado, cofia nipeinado y que nadie use manta salvo el pobre que no tenga capa siendo poca de fro y lluvia.Se manda, por el contrario, que se venere a Dios Sacramentado cuando pase a visitar enfermoshincando ambas rodillas en el suelo con los hombros y cabeza descubierta y quitndose losembozos de capa o manta, quedando as hasta que se pierda de vista, etc.
En esta poca se desarrolla una amplia labor de cristianizacin de la sociedad a travs de lasCofradas que se van creando durante este siglo nuevas o revitalizndose las que ya venandesde la Edad Media y as, vg, se crean en muchas parroquias la Cofrada del Rosario, la de lasBenditas nimas del purgatorio, la Archicofrada del Santsimo Sacramento, que organizaba laprocesin del Corpus Christi, y la pasional del entierro de Cristo la noche del Viernes Santo,etc.46.
A estas Cofradas y Hermandades se les prohbe que pidan limosna en la Iglesia mientras secelebra el santo sacrificio de la misa ya que esto deban de hacerlo fuera de los canceles de laIglesia47. Se les prohbe igualmente a dichas hermandades que hagan gastos superfluos, comoalgunas solan hacerlo, en los tiempos de adviento y cuaresma, y se insiste en que en ellasdeben primar los ayunos, la abstinencia y la ascesis como una forma de agradar a Dios48.
Otras normas y orientaciones estn dirigidas a la correcta administracin de los bienesparroquiales tanto capellanas como todo lo referente a culto y correcto mantenimiento de lasIglesias y ermitas. Mandan que se haga inventario de dichos bienes, alhajas y ornamentos,reseando la plata, el cobre, la madera, las ropas, etc., dejando al final de cada apartado unespacio en blanco para anotar en adelante los bienes que se puedan ir adquiriendo en elapartado que les corresponda para no mezclar con otra especie ni color49.
Todo ello tiene que estar bajo la custodia del mayordomo fabriquero que, a su vez, no puedeadquirir ropas u otros ornamentos sin el permiso de los curas.
A travs de los inventarios se puede comprobar la gran cantidad de bienes que posean lasIglesias, especialmente las de mbito urbano, pero tambin las carencias de muchas ermitasrurales y la extrema dependencia de las Fbricas de las Iglesias respecto del mayordomofabriquero que estaba obligado a dar cuentas con cargo y data todos los aos por el mes dejunio de todo lo recibido y gastado y con diligencias hechas de todo lo que deban cobrar conrelacin de granos y dems frutos que hubiese. Dichas cuentas deban ser remitidas al obispadofirmadas por el prroco y el eclesistico ms antiguo de dicha Iglesia50.
Los mayordomos fabriqueros solan manejar mucho dinero hasta el punto de que, a veces,se convertan en acreedores de la Fbrica de la parroquia a la que prestaban dinero.
Se suele recomendar tambin la adquisicin de ornamentos y vasos sagrados, cajas parallevar el vitico a los enfermos, candelabros para los altares, adems de imgenes para lasIglesias y Cofradas as como el arreglo de capillas, cruces y altares. Todo ello con la finalidadde engrandecer el culto en un momento en que frente a la liturgia protestante se pretende
46 A.P. S. Pedro de Alcantarilla: Libro de la Cofrada del Santsimo Sacramento, 1748, f 18.47 Mandatos de visita de D. Manuel Rubn de Celis a la parroquia de S. Andrs (Mazarrn), o.c., f 112.48 Ibidem, f 112 vto.49 Mandatos de visita de D. Toms Jos de Montes: A.P. S. Juan Bautista de Alqueras, Libro 1 de bautismos
(24-3-1727), f 117 s.50 Mandatos de visita parroquia de S. Andrs de Mazarrn, o.c., f 26 vto.
-
233
favorecer el culto a la eucarista resaltando la presencia real y de ah que en este climaeucarstico tome particular importancia la fiesta del Corpus Christi y su octava y la adoracina la eucarista en las Iglesias para lo que se recomienda el que haya en el sagrario una hostiaconsagrada para la adoracin del pueblo51.
Junto a la devocin eucarstica se potencian las devociones al Sagrado Corazn de Jess,que resalta la experiencia sensible y humana de la relacin con Cristo; a la Virgen Mara y aSan Jos.
En definitiva, tanto palabra como imagen son los instrumentos esenciales para transmitir alos fieles el mensaje de la Iglesia52.
Resumiendo, cabe sealar cmo las Conferencias de Moral y de Ceremonias, meditacin delos misterios de la fe y de la pasin, muerte y resurreccin de Cristo, celebracin de Vsperasall donde hubiese suficientes clrigos y de Horas Cannicas en catedrales y colegiatas, visitasa los feligreses para ver sus necesidades y pobreza con el fin de poder remediarlas, visitas a losenfermos, asistencia a la Iglesia y explicacin de la Doctrina Cristiana en las ermitas y de laPalabra de Dios en la Misa Mayor de domingos y das de fiesta junto con la creacin delseminario para paliar la pobreza espiritual y teolgica de los jvenes que aspiran al sacerdocioy a la vida religiosa, son algunas de las actividades en que los obispos del XVIII ponen suempeo para renovar la vida y hbitos de los eclesisticos y fieles.
A consecuencia de la expansin de las parroquias, el final de las fundaciones, la expulsinde los jesuitas, las tentativas de limitar las entradas en la vida religiosa, etc., en un contexto decrecimiento demogrfico continuo, disminuye el peso relativo del clero murciano, que habaalcanzado su apogeo en la primera mitad del siglo XVIII. En 1787 el clero secular era el de1598, a finales del s. XVI.
A partir de los episcopados de Rubn de Celis, Manuel Felipe Miralles y Victoriano LpezGonzalo el clero disminuye en nmero pero gana en calidad. En 1773 llega a Murcia comoobispo Rubn de Celis, personalidad regalista y abierta al pensamiento ilustrado, que trat deconducir la dicesis bajo estos presupuestos. El obispo iniciar un cambio en los estudiosfilosficos y teolgicos, dotar dos nuevas ctedras de Derecho y lograr que el seminario deSan Fulgencio sea reconocido como universidad, en la que se fueron creando ncleos depensamiento liberal. Al finalizar el s. XVIII ocupa el obispado D. Victoriano Lpez Gonzalo,1789-1805, en unos aos en los que Murcia se vio sumida en grandes epidemias, hambre ycatstrofes. El obispo organizar en todo momento la caridad repartiendo diariamente unsocorro de mil raciones de alimentos, aunque esto no fuese bastante para atender tanta necesi-dad. Tambin, por el encarecimiento del trigo puso a disposicin de los pobres sus granerospara que se vendiese a mitad de precio53.
Los primeros aos del s. XIX fueron aos de caresta y de miserias, agudizados por laguerra de Independencia que supuso una fuerte sacudida para el espritu de los espaoles, ytambin en Murcia tuvo repercusin la guerra. La ciudad se qued despoblada y hollada por elejrcito invasor, que asalt los comercios y casas particulares huyendo con el producto del
51 Ibidem, f 3.52 G. LEMEUNIER, Murcia en una sociedad..., o.c., p. 191.53 J. FRUTOS BAEZA, Bosquejo histrico de Murcia y su Concejo, Murcia 1988, pp. 273-275.
-
234
robo. A esta amenaza se unieron la fuerte escasez de alimentos y la aparicin de la fiebreamarilla, que el ao anterior haba azotado a Cartagena. Estos aos sern conocidos en losanales de la historia como los aos del hambre54.
Todos estos acontecimientos trajeron, entre otras consecuencias, al menos para la Religin,una honda conturbacin de los espritus, una desorganizacin y una relajacin de la disciplinaeclesistica, que prepararon el proceso de secularizacin de los aos venideros55.
En medio de esta situacin es obvio resear cmo la labor de los obispos se redujo a la nadadesdeable tarea caritativa y que, sumidos en la profunda crisis, no tuvieron tiempo paraorganizar correctamente la vida espiritual del clero y de los fieles. Los obispos de stapoca, D. Jos Jimnez, D. Antonio Posada y Rubn de Celis y D. Jos Antonio de Azpeytia ySenz de Santamara, apenas pudieron dedicarse a la tarea pastoral y su vida al frente de ladicesis se redujo a tratar de subsistir en medio de las constantes luchas entre realistas yconstitucionales y las revueltas que se estaban produciendo; acabando su gobierno al frente dela dicesis de manera irregular: Jimnez muri de un ataque de perlesa, otros dicen que delsusto ante una algarada revolucionaria56; Posada y Rubn de Celis, que formaba parte de lamasonera, tuvo que dimitir en el ao 1825; y Azpeytia se march a Navarra, al ser perseguidopor el gobierno57, en 1829, despus de haber entrado en la dicesis con mal pie, segn l mismodeca, y haber soportado en cuatro aos dos epidemias de hambre, 1827 y 1828, y la rotura deuna pierna que le fue mal curada y a las tristezas fsicas de la enfermedad vinieron a unirse lasmorales que le causaba el estado general del pas, perturbado por la revolucin58. Dej degobernador de la mitra a D. Anacleto Meoro que tuvo que estar al frente de la dicesis hasta 1847en que fue nombrado D. Mariano Barrio, uno de los obispos ms significativos de este siglo.
En medio de tantas vicisitudes es obvio que la labor pastoral fuese mnima. As, vg, elobispo Jimnez, solamente hace referencia en una carta pastoral a la obligacin que tienentodos los fieles de pagar el diezmo ya que el empobrecimiento de las ge