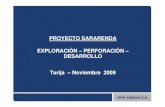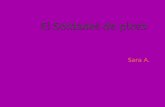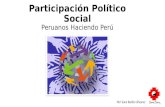Sara Morgenstern
-
Upload
diego-quattrini -
Category
Documents
-
view
290 -
download
0
Transcript of Sara Morgenstern
Sara Morgenstern - La falacia de la empleabilidadA pesar de que en las ltimas dcadas los organismos internacionales y los discursos polticos vienen insistiendo machaconamente en que la educacin debe cambiar radicalmente para ajustarse a las demandas de la sociedad del conocimiento, las polticas que vinculan la formacin con el empleo son generalmente difusas y, en muchos casos, sorprenden por su desconexin con las duras realidades del mundo del trabajo. El problema es que se trata de un discurso elusivo, compactado en un paquete en el que se supone que todo, desde los aprendizajes meramente instrumentales de oficios hasta la investigacin de punta, necesita reconducirse de acuerdo con los nuevos requerimientos productivos. Tal imperativo se deduce de una justificacin, en absoluto confirmada, de que estamos ante una sociedad de servicios, "posindustrial", con una organizacin del trabajo que ha dejado atrs las estructuras burocrticas y jerrquicas, con relaciones laborales basadas en la confianza, la participacin y la creatividad del trabajador. En resumen, el posfordismo. En ese escenario, y conforme con los desafos que impone la globalizacin, se supone que los centros de trabajo deben caracterizarse por un "alto desempeo" y contar con una fuerza de trabajo competitiva, flexible y preparada. Tal preparacin no puede basarse ya en las calificaciones que permitan acceder a un empleo estable; ahora es necesario formar individuos capaces de gestionar su propia empleabilidad y desarrollar competencias que les permitan insertarse en un mercado de trabajo cambiante e incierto, objetivos que presumiblemente contribuiran a disminuir la exclusin social. Esta argumentacin, promovida tanto por los gures de la gestin como por los organismos internacionales, dista mucho del anlisis acadmico de la economa poltica de la calificacin que, consciente de la complejidad de los problemas que plantea la relacin entre formacin y empleo, viene sometiendo los supuestos de la propuesta neoliberal a un riguroso escrutinio desde una perspectiva holstica e histrica 1. Las objeciones ms relevantes son, en primer lugar, que aunque nadie discute el crecimiento exponencial de los saberes cientficos y tecnolgicos ni su papel estratgico en las nuevas formas de produccin, resulta exagerado considerar que la llamada sociedad del conocimiento constituya una novedad histrica. La potenciacin de la ciencia y la tecnologa y su incorporacin al proceso productivo siempre fue consustancial al capitalismo, un rasgo que Carlos Marx destac como su gran mrito histrico frente a los modos de produccin precedentes. Del mismo modo, la idea de que el progreso en reas claves como la informtica, la microelectrnica o la robtica, tornar obsoleto el trabajo rutinario y multiplicar el nmero de "trabajadores del conocimiento" no deja de ser una complaciente promesa 2. Por una parte, no se precisa quines son estos trabajadores y, frecuentemente, se confunde su tarea con la mera manipulacin o transferencia de datos cuando, en realidad, se trata de trabajos que exigen el procesamiento intelectual de la informacin en el contexto de un cuerpo de conocimientos que, en distintos grados, posibilita su aplicacin creativa. Por otra parte, se esconde el hecho de que, incluso en
los pases ms avanzados y a pesar de la expansin universitaria, los trabajadores del conocimiento representan una porcin mnima de la fuerza de trabajo, lo cual exige enfocar las polticas de formacin para la gran mayora, que desempear tareas social y tcnicamente necesarias, aunque no tenga el halo de los "trabajadores simblicos". En segundo lugar, es necesario cuestionar la idealizacin del lugar de trabajo representado por la empresa posfordista, cuya alta productividad se explica tanto por una organizacin eficiente y el uso de tecnologas avanzadas como por una gestin del personal que impulsa la participacin, la formacin continua, la confianza entre sus miembros y la motivacin. A pesar de la reiterada advertencia de que las empresas que no tengan ese perfil perdern competitividad y tendern a desaparecer, una vez ms las investigaciones en diferentes pases y sectores muestran que slo una proporcin nfima de empresas renen todas o la mayor parte de esas caractersticas, adems del hecho fcilmente comprobable de que es posible lograr altas cotas de beneficios con productos o servicios estandarizados y, sobre todo, bajos costes salariales y mano de obra temporal. Pero aun ms importante de destacar es que esas relaciones laborales resultan irreales cuando el empleo es cada vez ms inestable y/o emigra a pases donde la mano de obra es ms fcilmente explotable, a la par que se intensifica la jornada laboral y se introducen nuevas formas de control 3. Si ste es el panorama que reflejan las investigaciones en el Primer Mundo, la receta de la implicacin del trabajador suena a sarcasmo en pases donde la pobreza hace impensables tales sutilezas. As y todo, la propuesta de formacin en torno a las competencias que aseguren la empleabilidad en el llamado nuevo lugar de trabajo parece firmemente instalada en los circuitos oficiales y ste es el tercer gran tema que viene siendo objeto de crtica acadmica, aunque ciertamente el debate no resulta fcil, ya que dicha propuesta carece de fundamentos tericos y, en el mejor de los casos, constituye una versin aligerada de la teora del capital humano. Diversos anlisis han puesto de relieve sus alarmantes limitaciones que pueden sintetizarse en: a) se centra en cmo debe ser la oferta ignorando cules son las demandas reales; en general los empresarios no se comprometen con las polticas de formacin, excepto all donde la concertacin social tiene un fuerte arraigo histrico como es el caso de Alemania, pases escandinavos, o Japn; b) se responsabiliza al individuo de gestionar su carrera y el acceso al empleo omitiendo que, en ltima instancia, la empleabilidad depende del mercado de trabajo y no de las cualidades del individuo; c) al responsabilizar al individuo del desarrollo de sus competencias, se niega la impronta que tiene la clase social, la raza, el gnero o el hbitat geogrfico en la conformacin del capital cultural, que es el sedimento de todos los aprendizajes posteriores 4. A todas estas objeciones de peso es preciso agregar la opacidad poltica de todo el planteamiento. Nadie en su sano juicio podra negarse a que se desarrollen las habilidades para trabajar en equipo, resolver problemas, tomar decisiones o actuar creativamente. Pero todos esos objetivos educativos (ahora denominados competencias) resultan difusos cuando no se insertan en el aprendizaje de contenidos
instructivos serios, y es de temer que mucha de la retrica actual de la empleabilidad se concentra en el componente psicolgico en detrimento de los saberes concretos. Un ejemplo claro es el silencio sintomtico con respecto a contenidos que expliquen el deterioro de las condiciones de trabajo que, en definitiva, es el mundo real que hay que enfrentar. No he visto en toda la documentacin consultada que se hable de competencias para entender por qu se acumula la riqueza, por qu existen diferencias de ingresos que son insultantes o... por qu, a pesar de ser el trabajador joven y competente, no podr insertarse dignamente en el mercado de trabajo.
1. 2. 3. 4.
Lloyd y J. Payne, "Developing a Political Economy of Skill", Journal of Education and Work, Oxford, 2002. S. Morgenstern, "La crisis de la sociedad salarial y las polticas de formacin de la fuerza de trabajo", Rev. Latinoamericana de Estudios del Trabajo, San Pablo, 2000. E. Keep y K. Mayhew, "The Assessment: Knowledge, Skill and Competitiveness", Oxford Review of Economic Policy, 1999; R. Milkman, "The New American Worplace: High Road or Low Road", en P. W. C. Thompson (ed.), Workplaces of the Future, MacMillan, Londres, 1998. L. Tanguy, "Rationalisation pdagogique et lgitimit politique", en Franoise Rop y L. Tanguy (eds.), Savoirs et comptences. De l'usage de ces notions dans l'cole et l'enterprise, L'Harmattan, Pars, 1997; J. Peck y T. Nikolas, "Beyond Employability'", Cambridge Journal of Economics, Oxford, 2000; P. Brown, A. Hesketh y S. Williams, "Employability in a Knowledge-driven Economy", Journal of Education and Work, Oxford, 2003.
F i c h a d o c um e n t a lAutor/es Publicado en Nmero de edicin Pginas: Sara Morgenstern Edicin Cono Sur Nmero 78 - Diciembre 2005 28,29
Artculos vinculadosTemas Pases Estado (Poltica), Educacin, Trabajo (Economa) Argentina