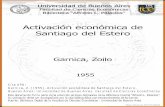Santiago Kovadloff Cultura Económica
-
Upload
gisela-vanesa-mancuso -
Category
Documents
-
view
219 -
download
3
description
Transcript of Santiago Kovadloff Cultura Económica
-
Revista Cultura Econmica 49
carloS HoEvEl - vIolEta MIcHEloNI
desafos humanos de la sociedad global: un dilogo con Santiago kovadloff
En este nmero de Cultura Econmica ofrecemos a nuestros lectores una entrevista realizada por Carlos Hoevel, director de la revista, al reconocido intelectual argentino Santiago Kovadloff.1 El dilogo, que tuvo lugar a mediados del ao pasado, se centr en los problemas que enmarcan la situacin global actual.
La humanidad se encuentra iniciando una nueva etapa con rasgos hasta ahora inditos, enfrentando los cambios que sur-gen en el final de una determinada concep-cin de la subjetividad y de la objetividad. El agotamiento de la naturaleza, debido al abuso desmedido, y la desaparicin de la misma como entorno inmediato, la trasfor-macin del ciudadano en consumidor, el problema del dominio de lo imponderable, el constante avance tecnolgico, la crisis en la relacin con el otro y con la alteridad en general son, entre otros, las dificultades y los desafos que Kovadloff ve en el futuro inmediato y que enmarcan las reflexiones que ofrecemos a continuacin. Por otra par-te, frente a este panorama mundial, el rol del mundo acadmico es puesto en tela de juicio.
carlos Hoevel: cules son, a su juicio, los principales problemas contemporneos?
Santiago kovadloff: Yo creo que noso-tros estamos asistiendo y participando en el final de una determinada concepcin de la subjetividad y la objetividad. Creo que todo lo que la modernidad fund en trminos de relacin entre sujeto y objeto est hoy en su postrimera, dado que la hiptesis marxis-
ta segn la cual el sujeto terminar siendo devorado por el objeto del que se aduea, ha pasado a ser verdad. Creo que si la mo-dernidad se inicia con un alto grado de protagonismo del sujeto en tanto el que se aduea del objeto y lo transforma en valor, hoy estamos viendo la conversin del sujeto en objeto. Ese proceso, que ha sido largo, se puede traducir en una frmula que es la conversin del ciudadano en consumidor.
El otro elemento que habra que tener en cuenta para caracterizar ese final de poca del que hablo, es la conversin de la tierra en objeto extenuado. La tierra en la moder-nidad ha sido objeto de dominio y provee-dor de subjetividad, mediante la transfor-macin de las materias primas en productos elaborados. Creo que hoy la tierra est ex-tenuada y, como consecuencia de ello, se da la transformacin del objeto pasivo, que la tierra fue como objeto de dominio, en obje-to activo, es decir, en objeto que acusa me-diante la rebelin y la desorganizacin, su intolerancia a la desmesura del abuso que implic la explotacin: nos introduce en la poca de la agona de la tierra como obje-to. El planeta est comprometido como h-bitat posible del hombre y de otras formas de vida, por obra, en buena medida, del hombre. No se trata de una transformacin cosmolgica natural, sino de una transfor-macin cosmolgica inducida por el abuso posesivo. La globalizacin climatolgica es el resultado del exterminio de los ritmos alternados del clima. La desaparicin, re-lativamente cercana en el tiempo, de los polos, el agotamiento de los climas fros, la tropicalizacin, en suma, del clima, es una
Revista Cultura EconmicaAo XXVI N 71 Mayo 2008: 49-53
-
Ao XXVI N 71 Mayo 200850
consecuencia del desconocimiento por par-te del hombre del lmite que la naturaleza exiga para garantizar la continuidad de sus alternancias redundantes: invierno, verano, primavera, otoo.
La ruptura de ese orden natural es, qui-zs, una de las ltimas rupturas introduci-das por el hombre en la tierra. Y esas alte-raciones permiten entender que el hombre, en verdad, ya no habita absolutamente la naturaleza, ha creado un sucedneo de la naturaleza que es, por un lado, la produc-cin que de ella ha hecho, la conversin de ella en producto, y, por otro lado, la desme-sura que ha generado mediante la ruptura del orden natural.
As como la naturaleza va dejando de existir como contexto y el hombre habita cada vez ms un mundo artificial, de igual manera, el cuerpo del hombre, en nuestro tiempo, se convierte crecientemente en un artefacto.
cH: El dominio no sera entonces so-lamente sobre la naturaleza externa sino tambin sobre la naturaleza interna del propio ser humano.
Sk: Claro. Por eso, lo que llamamos cuer-po propio, en rigor, va dejando de ser ese objeto natural con el que vinimos al mun-do, para transformarse en un organismo funcional, integrado por partes sustitutas de partes. Es decir, tenemos un hgado que nos fue implantado, un corazn que pro-viene de otro, prtesis que ocupan el lugar de partes naturales, etc. Los dos fenmenos se van produciendo concomitantemente, la conversin de la naturaleza en artificio, un artificio que amenaza con las desmesuras y el desequilibrio, y la conversin del cuerpo, llamado hasta hoy propio, en objeto de do-minio y por eso propio, porque es un objeto que puedo dominar, desde la posibilidad del rejuvenecimiento artificial de la piel hasta la sustitucin de los rganos ms vitales. Lo cierto es que la identidad del hombre ha su-frido y viene sufriendo una transformacin que exige un replanteo de lo que entende-mos por ella.
cH: Por qu se reacciona con mayor intensidad frente al domino del hombre sobre la naturaleza que frente a todo este proyecto de reciclado del hombre? de eso no se habla.
Sk: Eso se debe a la disfuncionalidad que el dominio de la naturaleza acusa. Si la dis-funcionalidad del dominio sobre la natura-leza no se manifestara a travs de fenme-nos como el de la contaminacin ambiental y sus efectos, el desequilibrio ecolgico, la alteracin de los ros, en fin, si no hubiese efectos perniciosos nacidos de esta relacin abusiva con el medio, posiblemente se ad-vertira que las transformaciones son idnti-cas en los dos campos. Lo que ocurre es que la funcionalidad, por el momento, parece ser mayor en el dominio de la naturaleza humana. Digamos que las experiencias que van desde la sustitucin de un hgado has-ta la clonacin, por el momento, resultan bien, pueden generar incertidumbre tica, pero no estn generando disfuncionalida-des que induzcan a pensar que deben sus-penderse los transplantes cardacos porque no funcionan. Donde ha aparecido el des-control es en la relacin con la naturaleza, all la desorientacin es mayor y la resisten-cia a entablar un vnculo dialgico con el medio ambiente es ms profunda, porque afecta los intereses econmicos, en el marco de una disociacin dramtica pero real que es la creencia de que es posible seguir pro-gresando a expensas del medio.
cH: volvamos a las transformaciones de la subjetividad. Estamos cerca de lo que algunos han llamado el fin del hom-bre?
Sk: Yo no creo que la especie humana necesariamente se extinga, lo que s creo es que las transformaciones de la subjetivi-dad estn en vas de ser muy profundas. Lo que nosotros entendemos por subjetividad se encuentra en un proceso de cambio muy hondo. Por ejemplo, si tomamos el concep-to de muerte, en este momento la muerte ha perdido estatuto ontolgico y est ms bien encarada como una disfuncionalidad por el momento ineludible. Ha perdido todas las connotaciones simblicas con las que la tradicin la invisti, incluso ms, di-ra que la muerte ha pasado a tener carac-
-
Revista Cultura Econmica 51
tersticas victorianas. As como en la poca victoriana del sexo no se hablaba, hoy no se habla de la muerte. Hay un acuerdo co-lectivo para que la muerte sea negada. Los enfermos terminales, la clnica hospitalaria, en general estn revestidos por una actitud de silencio: est prohibido morirse. Toda-va la medicina concibe la muerte como su anttesis.
Todo esto est introduciendo cambios muy grandes. La abolicin de los concep-tos de espacio y tiempo por obra de la ci-berntica y la desaparicin de la sucesin en favor de la simultaneidad, tienen efec-tos sobre la subjetividad que contribuyen a promover una vivencia muy notable en nuestra poca que es la de la ansiedad, la intolerancia a la espera, la incapacidad de concebir el tiempo como aquello a lo que hay que adaptarse, pasando a considerarlo como aquello que uno instrumenta, como una herramienta. No hay paciencia, y esto se traduce en conductas sociales que son ne-gadoras de valores en el mediano y el largo plazo en infinidad de terrenos, desde el po-ltico al estrictamente psicolgico. La abo-licin de las mediaciones que garantizan el desarrollo gradual de un proceso es muy pronunciada.
cH: cul sera el rol del mundo aca-dmico frente a esto?
Sk: Yo dira que hay un fenmeno que tiene un alto grado de transparencia en nuestro tiempo, y es la responsabilidad en decadencia de la vida universitaria. Hoy te-nemos facultades, no tenemos ms univer-sidades. La vida facultativa es una vida que habilita para el ejercicio de profesiones, la vida universitaria era una vida que inscriba la comprensin del propio quehacer en el campo de una visin del mundo, uno egre-saba de una universidad no de una facul-tad. La vida universitaria ha desaparecido porque el sentido de la interdependencia se fragment. En consecuencia tenemos expertos, pero no tenemos universitarios, individuos que comprendan la relacin que guarda aquello que cada uno hace con lo que no hace, el modo en que se vincula su campo con otros campos.
Esta feudalizacin del saber ha contribui-do a generar nuevas formas de ignorancia. Normalmente la ignorancia estaba asocia-
da al desconocimiento, hoy la ignorancia est asociada a formas de conocimiento. Un hombre ignorante no es el que no tiene una especialidad, sino el que slo consiste en ella. Es una nueva forma de analfabetismo: el hombre que domina un determinado ni-vel del idioma ingls, tiene cierta idoneidad en el desempeo en el campo de la com-putacin y es esencialmente eficaz, pero no conoce umbrales de sensibilidad abiertos al problema de la relacin entre tica y efica-cia, o carece de una nocin concertada de la relacin entre su quehacer y otros que no tengan que ver con su especialidad. Enton-ces, esa nueva ignorancia redunda adems en una merma muy profunda del civismo, que, en el caso de las democracias occiden-tales, se traduce en la concrecin del temor extraordinario que tena Alexis de Tocque-ville cuando en 1835, despus de visitar los Estados Unidos, en su reflexin sobre la democracia americana, dice que lo que l teme es que el desarrollo afortunado del sis-tema democrtico induzca a los ciudadanos americanos a abroquelarse en el confort, en desmedro de la responsabilidad frente al provenir. l crea que la nocin de confort iba a absorber por completo la identidad c-vica, en los pases donde prosperara la de-mocracia.
Hoy vemos que l tena razn. Parecie-ra que la condicin de consumidor es ver-tebradora de la identidad subjetiva. Marx y Nietzsche lo vieron tambin. Me parece que todos estos fenmenos son nuevos, ms que por sus caractersticas, por el grado de radicalizacin de sus contenidos.
cH: toda esta problemtica, cmo se proyecta en la relacin con el otro?
Sk: Yo te dira que lo que estamos descri-biendo evidenciara una subestimacin de la alteridad muy profunda. El otro est des-conocido en trminos ambientales y contex-tuales de una manera muy clara a travs del resentimiento con el que la naturaleza acusa los efectos del abuso del que ha sido vctima; pero tambin, y de modo ms tradicional, el otro entendido como prjimo ausente es un ejemplo de este abuso y de esta descon-sideracin. El gran aporte tico que las re-ligiones han hecho desde siempre, aun en sus configuraciones paganas ms tradicio-nales como la religin griega, es llamar la
-
Ao XXVI N 71 Mayo 200852
atencin sobre una alteridad que, al ser des-conocida o subestimada, afecta la identidad humana, afirmando que el hombre se cons-tituye como humano en su doble relacin con lo ponderable y lo imponderable. Y si lo imponderable es reducido a viable como objeto de dominio, la subjetividad es trgi-camente afectada. Esta enseanza de la reli-gin, ms all de otras consideraciones que podran inducirnos a hablar de los errores de quienes fueron representantes y voceros de las religiones, con el advenimiento del secularismo, la separacin de lo secular y lo sagrado, redund en una extincin de lo sagrado entendido como conciencia de la imponderabilidad.
Dentro del mundo secular, aparecieron enseanzas, que tampoco gozan de gran prestigio y atencin, como, por ejemplo, el psicoanlisis. El psicoanlisis vino a llamar la atencin sobre el lmite, sobre lo real ex-cedente, sobre lo irreductible a la norma y a la forma y que, si bien en un comienzo al-canz cierta proyeccin, entre 1900 y 1970, posteriormente comenz a ser combatido y desplazado por las formas esencialmente colonizadoras de la teraputica, a travs de la psiquiatra y de las visiones paliativas del sufrimiento. Fueron propuestas orientadas a mostrar que el hombre lo puede todo, que el hombre puede salir del campo del dolor y debe hacerlo permanentemente, dejar atrs la dificultad. No se tratara ya de un sujeto estructuralmente deficitario, sino de un su-jeto metodolgicamente deficitario, si cam-bia el mtodo, puede progresar en todo.
cH: Podramos decir que entre finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mun-dial hubo un momento de crisis y de gran reflexin en la cultura europea (dentro del cual surgi la reflexin del psicoanlisis), orientado a encontrar una salida a este pro-grama de dominio funcionalista. Sin embar-go, despus de la guerra y con la posterior americanizacin de Europa, esta reflexin parece haberse borrado y reforzado el pro-grama que se estaba resquebrajando.
Sk: Yo creo que se ha producido un des-plazamiento de la estructura imperial del viejo mundo al nuevo mundo; lo que no parece ser posible para el hombre es vivir fuera de una estructura imperial. Por lo me-nos, lo que la experiencia vendra demos-
trando, es que los modelos verticalistas son indispensables para fortalecer nociones de identidad que no toleran lo ambiguo. Los vnculos horizontales estn mucho ms ex-puestos a la ambigedad de las significacio-nes, y demandan un esfuerzo permanente de construccin de valores dinmicos.
Yo creo que Europa fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial; Estados Unidos derrot a Europa en la Segunda Guerra Mundial y logr en verdad imponer un mo-delo ms primitivo que el europeo, ms sen-cillo. Lo nico verdaderamente innovador que Estados Unidos aport fue la democra-cia. La democracia fue un modelo poltico extraordinariamente original, pero es obvio que, de la mano de una mentalidad predo-minantemente pragmtica, redund en la extincin de la ciudadana y en la aparicin del consumidor. Esto gan a Europa, que hoy tiene democracias mercantilizadas; son operativas, funcionan bien, pero la anemia poltica y cvica del viejo mundo es notable.
cH: anemia cultural tambin?
Sk: Bueno, con otro grado. Europa ha sido capaz de desplegar, a travs de muchos de sus pensadores y de sus artistas, una con-ciencia agnica de s misma. Hay un mo-mento en el que coincide la propuesta de Fukuyama en los Estados Unidos con la de la posmodernidad en el pensamiento francs, y son propuestas totalmente antagnicas. Me parece que estamos asistiendo, en buena medida, al final de la hegemona occidental. Esto puede ser un proceso muy largo pero, as como la nocin del imperio se vertebra con claridad en Roma, se expande hacia la concepcin cristiana catlica, en el sentido literal de la palabra, encuentra su configu-racin en el acoplamiento de la coronacin de Carlo Magno en el ao 800, desplegn-dose hacia un imperio germano-cristiano occidental, toma, despus, forma plena en Europa y pasa ms tarde a Estados Unidos, me parece que la abolicin de las nociones de espacio y tiempo, permiten augurar en este momento otros escenarios para el desa-rrollo de una misma mentalidad imperial, regida por otras pautas aparienciales, pero en esencia muy parecida. Pareciera que el hombre no tiene, fuera de este modelo, la capacidad para organizarse durante pero-dos largos. Los procesos democrticos, ho-
-
Revista Cultura Econmica 53
rizontalizadores, al promover una excesiva interdependencia con el otro, hieren muy hondamente el narcisismo. Por otra parte, los paliativos que encontramos cuando se proponen estos modelos horizontalizado-res, fuera del esquema democrtico, son los totalitarismos estatales que tambin trans-forman la nocin de igualdad en igualitaris-mo. De manera que a m me parece que es una etapa, no dira sombra porque todo lo que est pasando sea malo, pero s esencial-mente o radicalmente innovadora. Estamos en una etapa nueva.
cH: Por ltimo, con respecto al proce-
so de transformacin de la subjetividad, todas las crticas que se alzan son aparen-temente intiles, aparecen siempre en los mrgenes, son incapaces de revertir un proceso que, parecera, debe desenvolver-se hasta sus ltimas consecuencias para poder ser revertido.
Sk: Creo que tens muchsima razn. La sensibilidad ecolgica empez a ser oda y atendida no cuando se comprendieron sus advertencias, sino cuando la situacin volvi extremadamente peligrosa la prosecucin de conductas que se venan desarrollando sin freno. As, podemos decir que la tica de la solidaridad tiende a imponerse cuando el riesgo de subsistencia es extremo. En con-secuencia el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, empieza a producirse cuando quiz ya no tenemos demasiado margen para revertirlo. Eso implica que las posibi-lidades de aprendizaje no provienen tanto de la prevencin como de la catstrofe. Esto parece ser una tendencia en la especie, uno puede criticarlo desde el borde ms tradi-cionalista, desde una subjetividad valorada o apreciada por nosotros o algunos de no-sotros. Pero, en verdad, el desafo es mayor, no se tratara tanto de aspirar a que el hom-bre siga siendo lo que nosotros creemos que debe seguir siendo, sino de poder ver si so-mos capaces de diagnosticar hacia donde va siendo como es. Porque sino es una lucha entre ovejeros que defienden, hacia 1840, la no instalacin de las vas frreas y los de-fensores del ferrocarril. Me parece que esta-mos ante un cambio muy hondo de lo que entendemos por subjetividad.
cH: Pero no se plantea, de alguna for-ma, una lucha casi terminal entre los que creen que la naturaleza o el orden natural, que usted mencionaba al principio, es el ltimo lmite y los que creen que este l-mite se puede transponer, redoblando la apuesta por una tecnologa y un dominio del hombre que finalmente solucione, a travs de un dominio mayor, los proble-mas del dominio mismo?
Sk: Esas son las dos fuerzas que estn en lucha. La idea de quienes entienden que hay una realidad autnoma que acota o pone lmite y la de quienes entienden que la posibilidad de manipulacin de lo real es infinita y puede ir de la mano con la subsis-tencia, no slo del hombre, sino del medio ambiente. Yo creo que podemos llamar a la primera una visin religiosa y a la segunda una visin profana. Sin entrar a evaluar cul de las dos es mejor, personalmente creo que la subjetividad que a m me interesa se dis-tingue por el acatamiento de un lmite, es decir, por la aceptacin de la finitud. Don-de el desenfreno de la voluntad de poder no encuentra lmite, la idiosincrasia de lo humano pierde especificidad. El animal, como bien deca Rilke, vive en lo abierto, est acotado por la biologa que hace que la infinitud se le acote todo el tiempo, vol-vindose finitud, carece de una intuicin de un no-lmite. El hombre ha rebasado el lmite de sus sentidos. Si lo humano consis-te en acotar como cultura lo imponderable, es decir, en convertir en forma lo informe, en la medida en que no cese ese anhelo de transformar lo informe, el hombre podra convertirse en otro distinto del que cono-cemos.
1 Violeta Micheloni, asistente de redaccin de esta publicacin, estuvo a cargo de la transcripcin y edi-cin de esta entrevista.





![La Comunidad Económica Europea - Universidade de Santiago ... · Oportunidades de financiación de la UE para investigación e innovación ... ' µ Z Z^ ] v ] ...](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5c422a6a93f3c338e133656f/la-comunidad-economica-europea-universidade-de-santiago-oportunidades.jpg)